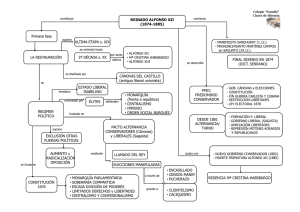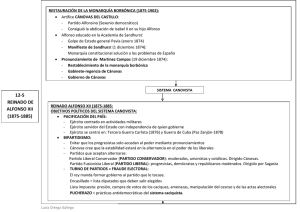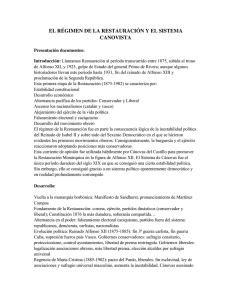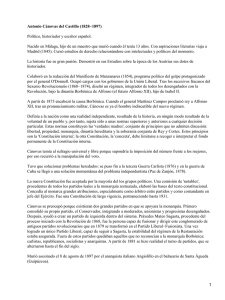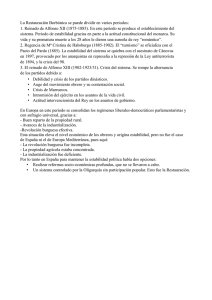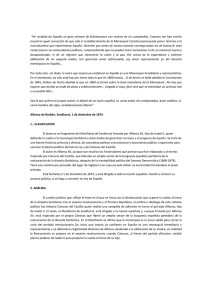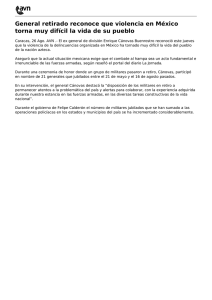ESPAÑOLA
Anuncio

LA VANGUARDIA
BARCELONA - 1
jemes, 27 de diciembre de 1974
ESPAÑOLA
«ADORES: DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GODO
Redacción y Admón.: PE LAYO, 28
«TELEX» 54.530 y 54.781
Teléfono 329-54-54 (20 líneas)
Precio de este ejemplar: 10 pTS.
Ano XC - Número 33.763
S. NI. Don Alfonso XII
(Oleo de José M." Galvón [fragmento].
Palacio del Consejo Nacional. Madrid)
Foto: FISA
LA VANGUARDIA ESPAÑOLA
VIERNES, 27 DICIEMBRE DE 1974
RESTAURACIÓN
CE cumpl en
ahora cien años de la ResPor antonomasia se enande en nuestra historia contemporánea,
R se trata de una vuelta de la Monartíi como forma de Estado que tuvo lupr a través del golpe militar de Sagundel día 29 de diciembre, pratagonizat por el general Arsenio Martínez Cam». Al pronunciamiento se fueron sumanmayorla de 'as guarniciones, incíuin la de Madrid y el propio Ejército del
(Me que luchaba contra la rebelión car¡U y cuyo mando asumía el Jefe del Esado. Mariscal Serrano, que no ofreció
resistencia. Aunque originado el pemonárquico, que iniciara don AlfonI, con una sublevación militar que filo
ílraste con el ambiguo sistema que ia)i sucedido a la República, a las pocas
tm, el mando político de la entera
«ración se hallaba en manos civiles y
w íl talento organizador de don Antonio
del Castillo el que llevó a cabo
rmtaje institucional completo, hasta
de que la Restauración se ¡dentixj con su persona y con su obra de esaiista y de política. Que el jefe del
pitido aifonsino tuviera o no, conocimierrí previo, de! golpe de Sagunto y que lo
itera de «locura» innecesaria, es codiscuten todavía los historiadores,
Mudase muchos a pensar que hubiera
el sagaz malagueño la vía del
lio o la del consenso popular para
la Monarquía no llegase tarada por
vicio de origen. No creo que el tes sea demasiado importante para hacer
juicio valorativo de la RestauraPienso que el golpe de Sagunto lo
dar otro cualquiera de los mjchos
¡«erales en activo que simpatizaban con
jelta de la Monarquía, como Jovellar,
de Rivera o Zavala. Concretamente,
general don Manuel Gutiérrez de la
jincha, Marqués del Duero, acaso el de
prestigio profesional en aquellos
m, estaba al parecer entendido con Cara y hay indicios para suponer que al
Cantado el sitio de Bilbao, el dos de
de 1874, pudo haber sido él, quien
¡era al traste con el Régimen del general
Serrano, mientras que otros opinan que
iíictia esperaba a tomar Estella para dar
de gracia al carlismo y proclamar
i al principe Alfonso. Pero el destino
mí brutalmente aquellas ambiciones, al
w muerto, el gran caudillo liberal, en la
tetilla de Abárzu2a ganada finalmente por
I» volúntanos de Carlos V I I .
Por ello, repito, el detonador militar de
i Iteración no fue lo interesante, sino
contenido de aquélla. Lo que significó
.i» obra de gobierno, como reparación
tas grandes averías causadas en la nave
Estado, en los últimos años isabeliIK, durante la revolución de septiembre,
3 través de la República y en virtud de
is guerras carlistas.
w taiifüri
Cánovas era un diputado solitario en las
¡ote que trajeron ¡a Monarquía de Amamás tarde la República. Casi no era
i» wí observador, prestigiado y escéptiasistía, sin minoría propia, al dra« político de España, desencadenado a
unir de la caída de Isabel I I . La Reina
no simpatizó nunca con Cánovas, ni d u rante su reinado, ni en el exilio parisiense, ni al confiarle la responsabilidad de la
causa de don Alfonso de Borbón. Aquel
hombre feo, ceceante, altivo y seguro de
si mismo, que jamás fue cortesano; que
detestaba las intrigas de palacio; que
no se mordía la fengua en criticar y enjuiciar los regios disparates; que defendía la autoridad del Estado pero se declaraba incompatible con el ultraconservatismo; que era moderado, pero partidario
del sufragio democrático; que defendía
los principios liberal-conservadores de la
burguesía pero trataba de hacer un sitio
al cauce legal de las aspiraciones laborales; que respetaba al Ejército y lo deseaba fuerte y modernizado pero enteramente apartado de las ingerencias personales de los «espadones» y los «generales bonitos» en las avenidas del poder; no
lo acabó nunca de digerir doña Isabel I I ,
ni como ministro de sus gobiernos, ni
como mentor político de su hijo. En el
exilio, f j e don Alfonso, primero, estudiante en Viena, pero después, por consejo
de Cánovas, ingresó como alumno de la
Academia Militar Británica de Sandhurst,
en donde en opinión del futuro artífice
restaurador, el ambiente era constitucional —-como el de Gran Bretaña— y liberal,
en contraposición con el rigído y severo autoritarismo de los colegios de ia
Viena de Francisco José.
Allí, en Sandhurst, redactó y dio a
conocer el. principe Alfonso su primer documento público el día 1 de diciembre de
1874,
un mes antes de producirse el golpe de Sagunto. Era en rigor un sintético programa ideológico debido a ¡a pluma de Cánovas. La Monarquía constitucional que propugnaba era democrática,
con libertades civiles e inspirada en un sentido predominante de justicia. Son conocidas las palabras finales que sirvieron de
lema a su reinado: «ni dejaré de ser buen
español; ni como todos mis antepasados
buen católico; ni, como hombre de mí
siglo, verdaderamente liberal». Ahí estaba la esencia, el meollo de la ¡dea restauradora.
¿Cuál era en el fondo la opinión de Cánovas sobre ¡a institución monárquica restaurada? ¿Qué quiso lograr y qué quiso
evitar con ella? ¿Hasta dónde creía Cánovas que su sistema, el creado por él, tendría vigencia y solidez suficientes para
prolongar la forma monárquica de Estado
en la perspectiva del tiempo?
Cánovas era un monstruo de saber humano, de erudición, de lecturas variadísimas y bien elegidas, de capacidad de t r a bajo, y aparte de otras cosas, un conocedor profundo, apasionado, tenaz de ¡a
historia de España, del pasado de nuestro pueblo, de los secretos de nuestro
ser. Yo he encontrado alguna vez en a l guno de los estudios suyos sobre episodios
determinados, tal suma y acopio de elementos para enjuiciarlos, que el fervor tfel
investigador de ayer contagia y emociona al lector de hoy. Cuando visité, hace
algunos años, el campo de batalla de
Rocroi, peregrinaje que a cualquier es-
pañol de mediana cultura impresiona, llevaba conmigo el librito de "ánovas, que
muchos años antes había recorrido minuciosamente el lugar donde las últimas p i cas ds Flandes quedaron en pie, aunque
los que las llevaban ya hubiesen muerto,
inmolados ante el asombrado enemigo.
Digo esto para explicar que don Antonio Cánovas era, a mi parecer, un españal apasionado en su patriotismo y un
español escéptico y desengañado en cuanto a ciertas cualidades morales y raciales
de los españoles, que son poco favorables
a la convivencia democrática entre ellos.
Cánovas tenía ante sí una España estremecida desde comienzos de siglo, por
una serie interminable de convulsiones: guerra de la Independencia: 1808-1814. Un
millón de victimas. Un inmenso regjero
de destrucciones. Una dinastía fuertemente quebrantada, después de lo ocurrido en Bayona y en Valencay 1820-23.
Pérdida casi total del Imeprio americano. 1833-40. Guerra c i v i l ' d e los siete años. Cientos de miles de víctimas y
de horribles estragos. 1841-1868. Generales ambiciosos suplantan a los, poco sólidos, grupos políticos. Intrigas de Corte.
Brotes
carlitas.
1868.
Revolución de
septiembre. Caída de la Monarquía. Go'
bierno provisional. Asesinato de Prim. Reinado efímero de Amadeo. República federal, cantonal y unitaria. Desintegración
del Estado. Sublevación general carlista.
Golpe de estado r i ü t a r inoderacio, encabezado por Pavía y Serrano. Guerra civil
contra carlistas y republicanos. El prestigio internacional de España desciende a
su nivel mínimo.
La Restauración no era una fórmula
mágica que iba a curar los niales de España. La Restauración no resolvería de
golpe los grandes problemas nacionales.
La Restauración no pretendía convertir a
los españoles en perfectos ciudadanos, que
repentinamente habían de practicar los
derechos cívicos de una democracia y
convivir legalmente en forma civilizada.
Cánovas era —ya lo hemos dicho— hombre de gran talento y de no menos grande escepticismo.
La España de 1874 era una nación cansada, desangrada, dividida, en ruina económica. La cotización exterior de nues-
tro país era tan endeble que hacía
pensar en un pueblo moribundo, incapaz de recobrarse y organizarse como
Estado moderno. Cánovas suponía a los
dos extremos de la ideología política de
entonces, carlistas y republicanos, incapaces de convivir libremente en un sistema
abierto y pensaba en establecer un régimen arbitral qje con su autoridad, evita
se el enfrentamiento, obligándoles a integrarse, si fuera posible, en el sistema
mismo. El país estaba harto de anarquía,
de guerra y de violencia y hambriento de
paz, de orden y de autoridad del Estado.
La Monarquía isabelina que Cánovas había
conocido bien, perdió su prestigio entre
camarinas palatinas y grupitos ideológicos,
al final, predominantemente integristas,
que socavaban el mecanismo constitucional.
La Monarquía, isabelina queria ser
un centro, pero las intrigas de los generales la empujaban hacia la ultra-derecha
moderantista o hacia la izquierda progresista, con lo que los golpes de Estado y
los pronunciamientos se sucedían ininterrumpidamente desde 1840 a 1868. Bravo
Muritlo fue el único de los políticos isabelinos que iogró gobernar un periodo de
tiempo suficiente con eficacia y modernidad.
Quedaba por establecer el mecanismo
del sistema para que funcionara debitamente. Partidos, lo que se dice partidos,
en el lenguaje moderno constitucional no
los había en aquel momento. Cánovas tuvo
grandes dudas respecto a la forma de establecer el pluripartidlsmo. En las « M e morias» de un personaje de fa época —el
marqués de Alquibla— se filtran algunas
confidencias sobre el particular en que
Cánovas piensa incluso en la posibilidad
de asentar la Monarquía sobre un gran partido de vocación mayoritaria que tuviese
en su interior tendencias bien diversas y
diferenciadas. Pero al fin se fue al turno
o alternativa de «conservadores» y «liberales», que aceptaban las reglas del juego
común, cuyo secreto principal estaba en
el instrumento electoral que manejaba el
propio Gobierno. «Monarquía militar apoyada en los caciques» sentenció un espíritu de la época. «Fantasmagoría dirigida
por un empresario de genio», comentó
otro, ¡Fáciles criticas a un periodo excepcional que no era propicio a grandes construcciones estructurales y sí, en cambio, a
realizaciones esenciales de lo que el país
anhelaba: orden y progreso, con inspiración
y filosofía, democráticas y liberales «como
lo era el siglo»!
La Monarquía de la Restauración debía
—según Cánovas— alejar de la f o r t e
el fantasma cíe las amenazas militares o
generalicias. Para ello, el Ejército se convertía de hecho — y de derecho— en garante del orden constitucional, lo cual
te inmunizaba contra cualquier veleidad o
ambición corporativa. El sufragio universal que la Restauración hizo suyo como
base y sustancia de la representatividad a
todos los niveles —nacional, provincial y
local— era difícil de implantar seriamente.
España era probablemente en 1874 un
país de mayoría analfabeta adulta. No
conozco los porcentajes con precisión, pero ciertamente serían impresionantes. Sí
fuese dable analizar en esos años las estadísticas de renta por Habitante, de población activa y de porcentajes de la misma en su reparto agrícola, industrial y de
servicios, la enorme desproporción campesina y de condición pobrísima, nos revelaría el telón de fondo de la situación.
La burguesía estaba concentrada en unas
cuantas capitales y su volumen numérito
era poco importante En otro orden de
cosas, tampoco era numeroso, en cifras
absolutas, el censo de los trabajadores industriales o mineros. Ni el de los grandes
terratenientes, verdaderos potentados de
aquella España paleo-capitalista.
Funcionó el sistema, hasta el novecientos,
haciendo sus pruebas de fuego, con
la muerte prematura del Rey; la Regencia
de María Cristina, princesa extranjera de
discretísima condición; y la pérdida de Ultramar. Con Alfonso XIII pudo renovarse
la Restauración y el turno, pero una serie de factores: muerte de Canalejas; alejamiento de Maura; frustraciones de Cambó y de Alba; problema de Marruecos t r a jeron la Dictadura y con ello la quiebra del
canovismo en uno de sus principios esenciales. Con todo, en los años que duró la
Restauración, entre 1875 y 1923, 'os carlistas y los republicanos no quedaron fuera de! sistema, sino que tuvieron sus puestos en las Cortes y los socialistas t a m bién, ensanchándose las bases del sufragio,
q j e se iba haciendo más veraz con la
alfabetización del país, el aumento del
nivel de vida y la politización cada vez
mayor de grandes núcleos de opinión pública.
Cánovas, después de eliminar a los «ultras» de su partido que repudiaban el
montaje establecido y querían una Monarquía absoluta sin sufragio y libertades,
maniobró con habilidad para atraer a
su campo un gran sector del liberalismo
progresista, que había sido el factor decisivo en la revolución de Septiembre. Para
ello empleó el cebo democrático y el código de las libertades políticas. A los
más conservadores les ofreció el señuelo
de la Monarquía misma, régimen tradicional y estable por naturaleza y de seculares raíces en nuestro país, y de la confesionalidad, aunque con tolerante libertad
de cultos. El cálculo de Cánovas fue acertado. La sublevación carlista se desintegró en menos de un año y el ala moderada ús la izquierda progresista y republicana se pasó a la Monarquía con distintos nombres y membretes. El reparto
de puestos y honores hizo lo demás.
Con todas sus inevitables limitaciones y
convencionalidades, la Restauración fue
seguramente la mejor de todas las soluciones posibles para salir del túnel en
que se encontraba España en 1874. Le
faltó después renovarse
periódicamente
para ¡r dando entrada, dentro del Estado,
a la nueva sociedad que se iba creando.
No otra cosa es en esencia la democracia:
un pueblo que se encuentra cómodo
dentro de las instituciones que regulan
la vida pública. A la Monarquía de A l fonso XIII y a sus políticos más representativos, de izquierda y derecha, les faltó
quizá valor y audacia para que los poderes reales de la colectividad fueran sustituyendo gradualmente a los poderes caducos y ficticios de la rutina anticuada. Y al
caer la Monarquía se volvió al enfrentamiento. Pero esa es ya otra cuestión diferente.
Cánovas trajo al Rey bajo el lema: «Un
Príncipe leal para un pueblo libre». Quitando lo que encubre la retórica, hay que
reconocer que Alfonso XII fue leal a su
pueblo y que éste tuvo bajo su reinado
hiás paz y más libertades efectivas que en
ningún otro periodo del siglo XIX.
JOSÉ MARÍA DE AREILZA
1. Reunión del Gran Capítulo de las Ordenes Militares para investir al
Rey Alfonso XII como gran maestre. (Oleo de Joaquín Sigúenza. Palacio
del Consejo Nacional. Madrid.) — 2. Entrada del Rey don Alfonso XII en
Madrid. (Patrimonio Artístico Nacional. Madrid.) — Don Alfonso XIII y
doña María Cristina, Reina Regente. (Oleo de Luis Alvarez. Palacio del
Consejo Nacional. Madrid]
(Fotos: FISA y Patrimonio Artístico Nacioi
VIERNES, ?7 DICIEMBRE DE 1974
LA VANGUARDIA ESPAÑOLA
Cánovas del Castillo. (Oleo de Ricardo Madrazo. Palacio del Consejo
Nacional. Madrid)
(Foto: FISA)
obedeció a un criterio que no es dable confundir con un simple proceso
de reacción; que es, precisamente,
todo lo contrario de una reacción.
Reacción, hubiera sido dar marcha
atrás al reloj de la Historia, situándose —como quería Mané y Flaquer—
en 1845; ignorando, pues, toda la reciente obra revolucionaria. Se ha dicho, con increíble ligereza, que eso
fue la Restauración canovista: la vuelta a 1845. Pero, dejando a un lado el
hecho, en que ya hemos insistido bastante, de que la obra restauradora no
se agota en los primeros años del reinado de Alfonso XII, tampoco hace
falta un exceso de penetración par2
percibir que la Constitución de 1876
se sitúa a media distancia entre la
tesis moderada y la antítesis progresista. Símbolo de este equilibrio es
el famoso artículo 11, sobre la tolerancia de cultos, que aun no dando
satisfacción completa al progresismo,
levantó oleadas de indignación entre
los "ultras». Y si la ley electoral que
sirvió de complemento a la Constitución era todavía una vuelta al sistema censitario —ateniéndose a las «capacidades» intentaba una apelación
no «a los más", sino a «los mejores»—, la ley democrática de 1890,
que restableció el sufragio universal,
se hizo con el asentimiento de Cánovas, que sería el primero en ponerla en práctica.
EL REVERSO NEGATIVO
Pero una vez señalados estos méritos positivos —los que permiten
dar por válida la expresión acuñada
por Cánovas: «He venido a continuar
la historia de España»—, se hace preciso señalar cuál es el reverso negativo que, a la larga, tras el revulsivo moral provocado por el 98, iría
socavando los cimientos del edificio
canovista hasta dar con él en tierra.
LA O&R& DF CÁNOVAS A UN SIGLO DE DISTANCIA.
UN PARÉNTESIS DE CONCORDIA
ENTRE GUERRAS CIVILES
{ estas alturas de nuestro tiempo,
cuando viene a cumplirse el
centenario de un hecho histórico
ce primera magnitud —la Restauración—, resulta inexcusable situar en
¡u exacto valor —al margen de los
tópicos— la obra institucional y politica de más larga andadura en nuestro pasado próximo: el pasado que
arranca de la crisis del antiguo régimen, en el proceso turbulento que
abrieron las Cortes de Cádiz. ¿Qué
significado —positivo o negativo—
tiene el gran edificio cuyo alzado inició Cánovas hace exactamente un siglo? ¿'Resumiremos ese significado, sin más ni más, en el de «pura
reacción», ya que venía a. clausurar
el famoso «sexenio revolucionario"
abierto en 1868? ¿O, siguiendo la expresión del propio Cánovas —-Vengo
a continuar la historia de España»—
entenderemos su obra como continuidad progresiva?
moderados y progresistas— en que
había radicado -la inestabilidad de todo un siglo; apuntan a una síntesis
entre las dos Españas separadas por
el 68: la que no se había sumado al
alzamiento que puso fin al reinado de
Isabel II, y la que, protagonista del
alzamiento, habia desplegado el programa democrático en que aquél culminó,
LA SÍNTESIS DE CÁNOVAS
Bajo la orientación de Cánovas, la
primera de esas dos Españas en modo alguno podía quedar reducida a
la resurrección del viejo y desacreditado moderantismo isabelino: contra
él, en búsqueda de una apertura necesaria, se había alzado ya el propio Cánovas, junto con O'Donnel!, en
1854; y la Unión Liberal, obra suya,
fue una primera plataforma de convivencia, fracasada en la misma meUn intento honrado de contestación dida en que sólo acertó a entenderse
a estas preguntas, requiere de nos- con la derecha «moderada» sin lograr
otros dos cosas: en primer lugar, un acomodo similar con el progresisque nos esforcemos por «ver» el gol- mo. En 1868, Cánovas, consciente de
pede Estado de Sagunto «desde» su las razones que habían llevado al hunperspectiva inmediata; y, en segundo, dimiento del trono de Isabel II («toda
flue nos pongamos de acuerdo acerca revolución, afirmaba Maistre, es el
de la duración cronológica del capí- final de un proceso de descompositula histórico que la obra restaura- ción») se limitó a abstenerse; y si
dora —la obra de Cánovas— vino a no hizo un gesto a favor de la reicubrir. La perspectiva inmediata del na, tampoco quiso dejarse arrastrar
pronunciamiento de Martínez Campos por sus antiguos correligionarios uniolo sitúa corno franqueamiento del ca- nistas, ahora enfrentados con ello.
lejón sin salida a que se veía abo- Aguardó su momento —que no decada la República federal —frustración bía ser una -vuelta al punto de pardebida, ante todo, a sus propios cori- tida», lo que hubiera significado, sefeos-. En cuanto a la extensión cro- gún el propio Maistre, una -revolunológica de la «obra restauradora» ción al contrario"; sino una rectifica-no exactamente de la Restauración, ción radical de las razones que conque en sentido amplio puede entender- dujeron al derrumbamiento: esto es,
se como vigente hasta e! 14 de abrí! «lo contrario de una revolución».
de 1931—, es preciso dejar muy cíaEn cuanto a la otra España, la de
toque aquélla no se limita a [a breve etapa que lleva hasta la cristaliza- -la Gloriosa», la de Cádiz y Aloolea,
ción del texto constitucional de 1876; la de Prim y los demócratas, recordeni siquiera a los breves años del rei- mos —lo he escrito muy recientemennado de Alfonso XII, señoreados por te—, que en el sexenio revolucionala hegemonía política de Cánovas. El rio, prolongado hasta 1874, la pleniprograma restaurador desplegado por tud democrática [si nos atenemos a
si gran político malagueño rebasa am- lo dilatado de sus apoyos en los dipliamente la labor de -reajuste» asig- versos sectores de opinión del país)
nada a su propio partido. La obra y se produce en 1869 —en el «frente
el propósito de Cánovas van mucho amplio» de las Constituyentes—, y
mis lejos: se articulan sirviendo a un no en 1873: basta comprobar la prodeseo de equilibrio, de integración porción de votantes para las Cortes
superadora de las tensiones —entre republicanas que debían traer «la federal», y la importancia de los nú-
cleos políticos abstenidos o excluidos. De hecho, el famoso sexenio
avanza políticamente simultaneando
una radicalización progresiva —centro
derecha (reinado de Amadeo), centro
izquierda (República sin mayoría parlamentaria), izquierda (República federal)—, con una continua reducción
de base en cuanto a la masa de opinión del país.
El empeño de Cánovas, desde su
••derecha abierta» de 1875, se aplica
a rescatar para la Restauración la mayor cantidad posible de elementos sumados a la revolución de 1868. De
aquí su preocupación por facilitar la
reconstrucción de una «izquierda dinástica». De aquí su señalamiento de
campo ideológico a esa posible izquierda: implícito ya en el hecho de
que la ley electoral quedase al margen del cuerpo constitucional, como
una invitación a modificarla —volviendo a la universalidad del sufragio—,
brindada a los demócratas a cambio
de su respeto a la Constitución monárquica.
La figura de Sagasta, polarizador
de la España del 68 asimilada a la
del 74, es, en este sentido, tan decisiva como la del propio Cánovas. Había formado Sagasta entre la juventud exaltada que luchó contra la monarquía isabelina; fue uno de los hombres ds confianza y uno de los herederos de Prim. Constituyó, con Ruiz
Zorrilla, pilar básico para ¡a «monarquía democrática» fundada por el general en torno a la dinastía saboyana. Tenía a su favor, en 1874, el deslizamiento hacia la moderación que
le fue aconsejado por una doble experiencia: la del reinado cíe Amadeo,
en el que la posibilidad de un sano
bipartidismo, al quedar obturada en
la rivalidad personal e implacable entre él mismo (a la derecha) y Ruiz
Zorrilla (a la izquierda), v.no a resumirse en la eliminación de ambos por
la I República; y la del desbarajuste
—descomposición política, descomposición social, anarquía— de 1873. Sagasta resultaba, por eso, el cauce
ideal para conducir a la Restauración
las esencias del 68 sin desvirtúa.- la
obra de orden y de pacificación —pacificación en los campos de batalla,
pacificación en los espíritus— realizada por Cánovas.
Así,
pues, la «síntesis»
canovista
La etapa revolucionaria abierta en
1863 había supuesto el despliegue
máximo de la línea liberal progresista —de raíz social burguesa— de
todo un siglo. Pero había creado así
las condiciones objetivas necesarias
para que un nuevo ciclo revolucionario —el que movilizó por primera vez
con «conciencia de clase» al cuarto
estado—, se pusiera en marcha. El
capítulo inicial de esta nueva revolución «dentro de la revolución» se
desarrolló en España bajo los auspicios de la I Internacional, aunque en
su versión bakuninista: lo que le hacía inasimilable para ningún programa
político, por muy avanzado que éste
fuese. En la etapa final de la República, y a lo largo de 1874 —antes,
obsérvese bien, de la Restauración—,
la acracia «intemacionalista» se vio
desmantelada, como réplica a sus implicaciones en la famosa crisis cantonal. Precisamente por haber quedado al margen de la Internacional fue
respetada, en cambio, la -Organización del Arte de Imprimir», reducto
de los disidentes -—en sentido marxista— de las orientaciones ácratas
adoptadas por nuestro "Obrerismo militante». Ducazcal, hombre de confianza de Cánovas y el propio ministro de
la Gobernación, Romero Robledo, ia
dejaron en paz. Y sería este pequeño núcleo —la «cuna de un gigante»
lo llamaría García Morato— el que,
en 1879, a los cuatro años de producirse la Restauración, daría paso
al Partido Socialista Obrero Español.
Uno de los efectos reales, innegables,
de la inflexión democrática impresa
por Sagasta a la monarquía restaurada,
sería, en 1888, la aparición del órgano sindical socialista —la U.G.T.—. En
1890, la restauración del sufragio universal animó a estos grupos minoritarios —sin fuerza numérica, de momento, para triunfar en los comicios-—
a iniciarse en la lucha legal que algún día pudiera llevarles al poder,
Pero era lógico que, dadas las condiciones sociales (características, desde luego, de toda la Europa burguesa del momento) vigentes en la España finisecular, esa lucha aspirase no a una integración en el sistema, sino a la destrucción del sistema. La comprensión del
fenómeno que la movilización socialista significaba, llegó muy tardíamente a los partidos de la Restauración;
y cuando éstos iniciaron un revisionismo lento, pero efectivo, de sus supuestos sociales, el Partido obrero
se había endurecido en la intransigencia; espoleado, en cierto modo, por
su rivalidad con la acracia maxímalista, polarizadora de -rebeldes primitivos». Tanto el retraso de los unos
—los elementos de la «España oficial»— como la intransigencia de los
otros, cooperaron, eficazmente, a la
crisis de ¡3 Restauración,
Al mismo tiempo, la distancia entre las leyes teóricamente democráticas y unas estructuras sociales prácticamente incapacitadas —dado su escaso nivel cultural y económico— para utilizarlas, se tradujo en el falseamiento de aquéllas: el caciquismo electoral —la famosa «farsa*— se con-
virtió en lacra generalizada en los
medios rurales; pero en los urbanos,
a salvo de la manipulación caciquil,
el voto ciudadano fue cada vez más
sincero, y cada vez se entendió más
como expresión de la opinión real
del país. A finales del reinado de Alfonso XIII este hecho bastaría, para
contrarrestar las insinceridades de la
«farsa sagastina»; como buen regeneracionista, el propio rey supo aplicar
la más pura interpretación democrática a las elecciones de abril, sin
más que tener en cuenta la diferencia entre el voto de la ciudad y e!
voto campesino.
PARÉNTESIS DE LIBERALISMO
PACIFICO ENTRE GUERRAS CIVILES
En todo caso, el concepto de «restauración», la construcción de es°
«formidable edificio —según la frese de 'Martínez Cuadrado— que se
extenderá a lo largo de cincuenta años
en el inestable panorama político
de la moderna sociedad española, y
parte de cuyo espíritu sigue proyectándose en tantas instituciones políticas y sociales de ia España posterior a 1939», no debe llevarse, cronológicamente, más allá de 1890. Pese a! «trauma» creado por el Desastre —avance de la experiencia que,
andando el tiempo, habían de vivir
todos los imperios coloniales en que
se había desplegado Europa—, el saldo de la obra de Cánovas es altamente positivo. Abrió un largo paréntesis de paz insólito en nuestro
país desde comienzos del siglo XIX;
cifró su credo en dos frases que él
supo convertir en norma ejemplificadora. Esta, primero: «No hay posibilidad
de gobierno sin transacciones justas,
honradas e inteligentes». Y esta otra;
«En política, todo lo que no es posible es falso». Y una convivencia auténticamente liberal desplazó en la realidad española el repetido desgarramiento de la guerra civil.
El inolvidable Santiago Nadal gustaba de citar la exacta definición de
Maeztu: «El problema de la Restauración consiste, de una parte, en crear
un orden de coexistencia en el que
republicanos y carlistas pueden convivir sin exterminarse mutuamente y
procurar atraer a unos y a otros a
fin de ir consolidando la transacción
entre ambos que es la Monarquía
constitucional». Gracias a Cánovas
pudo olvidarse el terrible epitafio de
Larra: «Aquí yace media España. Murió de la otra media». (Las protestas
de Ortega contra este remanso de
concordia dichosamente creado por la
Restauración, hallarían su eco en la
nueva y tremenda crisis que acompañó al final del capítulo histórico
cubierto por ella: la guerra civil de
1936;
la más desgarradora, la más
lacerante de nuestras guerras civiles).
Ortega, como tantos otros intelectuales de su tiempo, no supo estimar
cuánto debía su propia obra a la
«nefasta» paz de la Restauración. Ahora sabemos muy bien lo que tuvo de
excepcional, en toda nuestra historia moderna (incluida por supuesto la
II República), la efectiva libertad de
expresión garantizada por el civilizado sistema de convivencias abierto
en torno al famoso «pacto del Pardo». De la legislación de 1883, puerta
abierta al vuelo de la prensa y de
las ideas, ha dicho el propio Martínez
Cuadrado: «A una singladura de más
de medio siglo, que enlaza con la
libertad de 1868, y que permite la
eclosión más importante de la prensa, la literatura y los medios de creación, de opinión y de educación de
la historia española contemporánea,
no cabe regatearle ningún elogio...
La mejor prensa, política y no política, los mejores escritores políticos y
literarios; la mejor creación cultural
hispánica de nuestro tiempo, nace
inequívocamente del hontanar abierto
por la ley de 1883, fruto de la determinación y el tesón que derrocharon
Sagasta y su partido...».
Sí, no puede negarse que ese «segundo siglo de oro» vivido a caballo
entre el XIX y el XX fue uno de los
frutos lozanos de la Restauración canovista; como lo fue, en otro orden
de cosas —y dada la modestia del
punto de partida— el «desarrollo económico magnificado en las dos grandes plataformas de la burguesía industrial del país, Cataluña y el País
Vasco, y que alcanzaría insólito despliegue en la segunda década del siglo XX, Pero ningún fruto tan espléndido —tan exótico en nuestro clima—
como ese hábito de «diálogo convivencia!» —contrapartida a fallos e insuficiencias indudables— que durante medio siglo creó en los españoles
una auténtica mentalidad europea,
cuando el ideal era conseguir que España, lejos de ser «diferente» lo fuese cada vez menos. ¡Tanto han cambiado los tiempos...!
CARLOS SECO SERRANO
LA VANGUARDIA ESPAÑOLA
VIERNES, 27 DICIEMBRE DE 1974
LA CIENCIA ESPAÑOLA DURANTE
LA RESTAURACIÓN Y LA REGENCIA
CUMPLIRÉ otra vez la lúcida
^ consigna de Xenius: c o m o
Stendhal frente a la cúpula de San
Pedro, expondré ante todo «los dst-alles exactos». Llamando «ciencia»
al conjunto de las disciplinas intelectuales que hoy, por antonomasia,
solemos designar con ese término,
comenzaré afirmando qus durante
la Restauración (1874-1335) y la
Regencia (1885-1902) progresa considerablemente entre nosotras, tanto en cantidad como en calidad, el
cultivo de los sabaras científicos,
y consignaré a continuación los
principales datos sobre los cuales
ese aserto se íunda.
La investigación mlcrografica pasa entonces ds la altura humilde
en que se mueven los trabajos de
Maestre de San Juan a la egregia
altitud de la obra de Cajal; la anatomía, da Fourquet a Olóriz; la critica literaria y la ciencia filológica—en Madrid, al menos; en Barcelona estaba Milá—,' de los prologuistas de la Biblioteca de Autores Españoles a Menéndez Pelayo,
y pronto a Menéndez Pidal; el arabismo, ya excelentemente cultivado antes por Gayangos y Codera,
alcanzará las descollantes cimas de
Ribera y Asín; la historiografía asciende del «nivel Lafusnte» y el
«íivel Costa» al «nivel Hinojosa»;
por su parte, las ciencias naturales
dejan de ser mera taxonomía dieciochesca (Colmeiro, Graells) y, volando mucho más alto, se convierten en la geología de Mallada y
Calderón y en al biología de Bolívar, Lázaro e Ibiza y Turró; con
Federico Rubio, Alejandro San
•Martin y Salvador Cardenal, la cirugía se levanta desde el buen oficio fin la sala de operaciones (Aromosa, Creus) 'hasta la verdadera
ciencia quirúrgica; la matemática,
retrasadísima respecto de la europea en la época de Isabel XI, se actualiza gracias a Torroja y García
deGaldeano; nace con Jaime Ferrán y Ramón Turró la investigación bacteriológica; la química gana erudición y brillantez con Carracido y Pifierúa —piénsese que
sólo con Luanco, hacia 1860, había
entrado en España la concepción
atómico-molecular de esa ciencia—,
y con Casares Gil y algunos otros
comienza a ser discreta producción
original; la fisiología adquiere dignidad de ciencia experimental por
sbra de Gómez Ocaña y, ya en la
lir.de terminal del período que ahora contemplamos, de Pí y Suñer:
con Alonso Sañudo, Mad"inaveitia
yG-il Casares, la clínica médica se
europeiza; surge la deslumbrante
técnica de Torres Quevedo... Es
verdad que en la ciencia <\'pañola
de la Restauración y la Regencia
hubo considerables lagunas; y que
muchos de los sabios que acabo de
r,ombrar distaron de alcanzar vi-
§ f f f f
gencia universal; y que todavía en
1902—asi, en 1902—un profesor de
la Facultad de Ciencias ds Zaragoza comunicaba a la Sociedad Española de Historia Natural la alegría
de haber recibido los dos primeros
microscopios para las prácticas de
sus alumnos. Pero, con todo, ¿podrá alguien negar que a partir de
1874, y en el curso de muy pocos
años, se produjo un considerable
salto ascendente, a la vez cualitativo y cuantitativo, en la historia
de la ciencia española? Y pensando sobre todo en Cajal, Menéndaz
Pelayo, Hínojosa, Ribera, Bolívar,
Calderón, Turró, San Martin, Olóriz, Gómez Ocaña, Torroja y Torres Quevedo, ¿no es cierto que
bisn puede ser llamada «generación de sabios» la que entre 1875
y 1898 logra dar tan espsranzador
acento nuevo a la modesta vida intelectual de España?
Hasta aquí, los detalles exactos;
desde aquí, la interpretación, la
crítica, la reflexión hacia nuestro
presente y nuestro futuro. Menguada narración histórica, cien veces
lo he dicho, aquella en que el recuerdo de lo que fuá no sirva para
mejorar lo que está siendo y para
suscitar la esperanza de lo que
puede ser.
¿Por qué ese salto cualitativo y
cuantitativo de que acabo de hablar? ¿Es que entonces se produjo
una mutación meliorativa en la
disposición biológica de los españules para la investigación científica? No: biológicamente, los hombres de Iberia seguían siendo lo
que hasta entonces habían sido;
pero la naturaleza humana se ac-
I
tualiza en la historia, y en alguna
medida cambiaron con la Restauración las condiciones de nuestra
existencia 'histórica. En nuestro
país hubo paz interior y libertad
pública; en bastantes españoles
pervivía la noble convicción romántica de que la v!da sólo es de
veras digna cuando esforzadamente se la consagra a la realización
de un ideal; y extinta, aunque no
tan definitivamente como entonces se creía, la terrible ilusión de
resolver _por las armas el problema
de España, en algunos de tales españoles —por lo menos, en los titulares de esa renovadora «generación de sabios»— surgió una
suerte de quijotismo del trabajo
científico, la íe, muerta o casi
muerta desde Carlos III y Jovellanos en la posibilidad de redimir al
país mediante una cuarta, inédita
salida de Don Quijote. A mi modo
de ver, tal fue, esquemáticamente
reducida a sus claves principales,
la razón por la cual dicho salto
tuvo su concreta realidad.
Cuidado. Yo no afirmo que aquella paz interior fuera la óptima,
porque en muy buena parte se hallaba determinada por el cansancio
de setenta años de sangrientas luchas civiles o más que civiles y de
ineficaz palabrería oratoria y polémica. Yo no sostengo que aquellas
libertades públicas —indudables,
por lo demás, y tan necesarias para que la verdadera ciencia florezca— fuesen enteramente satisfactorias, porque tenían como principal base democrática el caciquismo, el analfabetismo y el «pucherazo», y porque quienes las institu-
|-1. La Universidad Literaria de Barcelona en 1874, antes de terminar las obras. (Foto: Instituto Municipal
írfe Historia.) — 2. Don Santiago Ramón y Cajal. — 3. Busto del doctor Ferrán. — 4. Fachada de la
Real Academia de Ciencias de Barcelona
I f f f I I f I I
yeron fueron por completo ciegos
frente a lo que históricamente representaba el entonces naciente socialismo. Yo no pienso que aquel
Estado tuviese conciencia clara y
responsable de sus deberes y sus
conveniencias en relación con el
cultivo del saber y ante la significación histórica y, social de quienes
a dicha faena se consagran; baste
recordar el «espléndido aislamiento» —no, el pobre aislamiento— en
que a tal respscto esos hombres
tuvieron que vivir entre 1874 y 1902,
e incluso bastante más acá. Yo no
desconozco, en fin, el significado
de la indiferencia cafeteril y la insipiente idolatría —los dos polos de
su reacción frente a la realidad del
hombre de ciencia— a que tal «generación ds sabios» dio lugar en
la sociedad de aquella España.
Bien. No obstante esas salvedades,
más aún, reconociendo de buen
grado, junto a ellas, las considerables lagunas y los enormes altibajos de la ciencia española entre
1374 y 1902. es de la más estricta
justicia proclamar el mérito insigne de quienes la hicieron; mérito
tanto más alto a nuestros ojos,
cuanto que su renovador o innovador esfuerzo ha sido, directa o indirectamente, el punto, de partida
de cuanto en el campo del quehacer científico luego se ha hecho en
España.
He hablado antes de una reflexión hacia nuestro presente y
nuestro futuro como deseable consecuencia de este rápido esbozo
memorativo y crítico; y mirando
el porvenir de nuestro país desde
la problemática situación que como
presente aíiora estamos viviendo,
encuentro que mi proyecto se me
resuelve, tiene qua resolvérseme ÍMI
una ráfaga de preguntas. ¿Llegará
por fin España al estado de paz
interior basado sobre la libre autorrealización de sus ciudadanos
—que no otro debe ser, a mi juicio,
el sentido de las libertades públicas—, sin el cual no parece posible
el cultivo verdaderamente eficaz
de la ciencia? Respecto del trabajo
científico, ¿crecerá el número de
los españoles para los cuales sólo
al servicio de ese ideal sea terrenalmsnte digna la vida? La preocupación por la ciencia, ¿terminará
siendo real y efectiva, no meramente palabrera y táctica, en los
hombres, en todos los hombres que
rijan nuestro Estado? Después de
haber gastado cientos de millones
en contratar los puntapiés de unos
cuantos futbolistas, ¿dejará nuestra sociedad ds sentirse justificada, en io tocante a sus deberes intelactuales, pidiendo autógrafos o
dando banquetes a los premios Nobel propios o ajenos? Tal vez sí;
tal vez no. Pero si el término de
la. disyuntiva va a ser el segundo,
bien poco nos habrá servido recordar lo mucho que fue, y lo mucho
más que como germen y ejemplo
todavía podria ser, el casi heroico
esfuerzo cotidiano de los hombres
que al abrigo de la paz y la libertad de la Restauración y la Regencia hicieron ciencia auténtica en
aquella pobre, fatigada e ilusionada. España.
PEDRO LAIN ENTRALGO
VIERNES, 27 DICIEMBRE DE 1974
LA VANGUARDIA ESPAÑOLA
HISTORIA DE UNA ESPERANZA
CRÓNICA APRESURADA DE DOCE DÍAS DECISIVOS
EL CAMINO HACIA EL FUTURO
CL día 25 de junio de 1870 Isabel II
^ abdicaba en su hijo el principe
Alfonso. Era el punto final a una época que se había cerrado con !a Revolución de 1868. Era, también, el primer paso en el camino hacia el fu;uro. Como el Duque de Sesto había
:¡cho a doña Isabel: «Su trono, sem, tiene raíces. Pero sólo es el
:
nncipe el que puede elevarse sobre
él>, Isabel II era el pasado; el presente se estaba viviendo azarosamen:s en España; el porvenir era don
A.'fonso. «Don Alfonso —aseguraba
Eesto— lograría gran eco en toda la
•ación por la significación de su Gobernó templado y libre de error y
Je culpa. A él volverán todos los
)¡DS,,.». Pero ese momento había que
ücerlo posible: era preciso construir
il futuro. La pieza clave era don Alfonso. Condiciones no le faltaban para
ser un buen rey constitucional; educado en el destierro —en el colegio
Stanislas de París, en el Theresianum
¡e Viena y por último en la academia
militar de Sandhurst—. el joven Príncipe poseía un gran atractivo perso•9í, era inteligente y estaba lleno de
:i¡ena voluntad.
Faltaba el arquitecto que pudiera
levar a cabo la gran o&ra. Y ese
cimbre era don Antonio Cánovas. El
í! de agosto de 1873 Isabel II le concedió plenos poderes para dirigir la
causa. Entre tantas intrigas de cama•:la. ése fue su mayor acierto. Se
laoía dado un nuevo paso hacia ade.inte. Cánovas emprendió inmedíatanente el trabajo. Nadie mejor que él
isniD para exponernos su proyecto:
Llegaremos al fin apetecido; hace
a sólo opinión, mucha opinión en
favor de don Alfonso. Se necesita
calma, serenidad, paciencia, tanto como perseverancia y energía. Se necesita no abrir abismos innecesarios, no
íiacer imposible ninguna inteligencia
pueda ser conveniente...» Se traen definitiva, de devolver a Esaña la concordia, la convivencia;
eran precisos," por tanto, unos medios
que estuvieran a la altura def fin,
porque -una Monarquía legítima y
restauradora del orden social no puede ser levantada por medio de motines desorganizadores y acaso sangrientos-. «Mi plan —escribía Cánovas— es preparar la opinión cumplidamente y luego aguardar con paciencia y previsión una sorpresa, un estallido de la opinión misma, un golpe
quizá impensado que habrá que aprovechar "prontamente para que no se
malogre».
Era necesario esperar. Entretanto en
España había fracasado la monarquía
extranjera de Amadeo, había fracasado también la República, los carlistas
no conseguían el éxito y tampoco Serrano lograba consolidar su posición.
¿Qué otro camino quedaba sino el príncipe Alfonso?
El desenlace lo presentían muchos
como inminente. Convenía, pues, aclarar ideas, definir !o que iba a ser la
Restauración. El 28 de noviembre de
1874 don Alfonso cumplió diecisiete
años. En respuesta a las felicitaciones recibidas, se dio el manifiesto
firmado por el Príncipe en Sandhurst
el 1 de diciembre y redactado por Cánovas. Quedaba establecido en él que
la monarquía restaurada sería una
monarquía -hereditaria y representativa-, basada en la confianza de que
-llegado el caso, fácil será que se
entiendan y concierten sobre todas
las cuestiones por resolver un Príncipe leal y un pueblo libre». Don Alfonso concluía con una promesa que
era toda una declaración de principios: -Sea la que quiera mi suerte,
ni dejaré de ser buen español, ni
como mis antepasados buen católico,
n¡ como hombre del siglo verdaderamente liberal».
¡VIVA ALFONSO XII!
La espera continuaba mientras todo
estaba preparado cuando se presentara ¡a oportunidad. Pero si se estaba
de acuerdo en el fin, no sucedía lo
mismo en cuanto a los medios. «No
quisiera —decía Cánovas— que la
Restauración de la Monarquía legítima sea debida a un golpe de fuerza.
Sólo delante del hecho consumado
bajaré la cabeza. Aspiro a que el príncipe Alfonso sea proclamado Rry por
unas cortes o por un plebiscito». Cánovas, desde luego, cantaba con el
Ejército, pero no al precio —en frase
de Fernández Almagro— de -gravar la
Restauración con hipoteca castrense
alguna-. Sin embargo, la ocasión la
brindaría un militar. El general Martínez Campos decidió no esperar más.
Escribió una carta a Cánovas: «Cuando reciba usted ésta habré iniciado
el movimiento en favor de dun Alfonso XII: cargo con la responsabilidad de este acto... No me arrojo por
amor propio ni por derecho; lo hago
por la fe y convicción que tengo; lo
hago porque ustedes aseguran que la
opinión está hecha...-. No se trataba
de rivalidades políticas, sino que -la
diferencia estriba en los distintos modos de procedimiento en la cuestión
del alzamiento».
Primera hora de la nañana del 29
de diciembre de 1874. En un campo
de olivos —simbólico escenario— de
la finca de las Alquerietas, cercana
a Sagunto, el general Martínez Campos arengó a la brigada Daban. Un
grito unánime: «¡Viva Alfonso XII!-.
Una promesa solemne: «defender, hasta perder la última gota de sangre,
la bandera que habían levantado frente a las desgracias de la patria, como
signo dichoso de redención, de paz
y de grandeza*.
Mientras las tropas que habían proclamado a don Alfonso marchaban nacia Valencia, todo dependía de la actitud del resto de España. La incógnita
se desveló muy pronto. Efectivamente, la opinión estaba hecha. Primero
vino la adhesión de Jovellar y con ella
la de todo el Ejército del Centro.
A esto se sumó lo que Carr ha denominado el -pronunciamiento negativo»
del Ejército del Norte, que luchaba,
acaudillado por Serrano, contra los
carlistas y que estaba mayoritíiriamente del lado alfonsino. La primera
providencia del Gobierno había sido
detener a Cánovas y a otros miembros destacados del Partido. Era cuestión de guardar las formas; poco más
se podía hacer. La intervención del
1. Don Arsenio Martínez Campos. (Oleo de Federico Madrazo. Palacio
del Consejo Nacional. Madrid.) - Foto: FISA. — 2. S. M. don Alfonso XII
pasando revista a las tropas. — 3. Paso del joven Rey por las Ramblas,
tras su llegada al puerto de Barcelona
capitán general de Castilla la Nueva,
don Fernando Primo de Rivera -—que
no había desengañado todavía a! Gobierno de la lealtad de sus t r o p a s precipitó el desenlace: se presentó a
las cinco de la mañana del día 30
en el Ministerio de la Guerra y exigió
el cese inmediato del Gobierno. Tras
una conferencia de Sagasta y otros
ministros con Serrano, que se encontraba en el frente, el Gobierno entregó sus poderes. La Restauración era
un hecho. El golpe de Martínez Campos había sido un éxito y las felicitaciones llovían sobre Cánovas que
era el verdadero autor de aquel triunfo.
DE SANDHURST AL TRONO
En Sandhurst habían comenzado las
vacaciones. Don Alfonso fue a pasar
el día de Navidad a Londres con su
ayudante el coronel Velasco y regresó
de nuevo para preparar el equipaje y
despedirse, pues pensaba inaugurar e!
nuevo año en París junto a su familia. Después tenía el proyecto de
volver a Inglaterra y viajar por el país
antes de reincorporarse a la academia. Sin embargo, su destino era otro.
El día 29 transcurrió entre preparativos. El día 30 salió al amanecer hacia
Dover y al mediodía embarcó para
Francia; por la tarde su madre le esperaba en París.
¿Cómo se enteró don Alfonso de
su proclamación? Para un rey romántico, una anécdota romántica. Aquella
noche en el Palacio de Castilla, después de cenar, mientras se preparaba
para ir al teatro, recibió una nota,
escrita con letra de mujer y encabezada por el anagrama de Cristo, en
la que únicamente se leía, «Sire: Votre Majesté a été proclamé Roi hier
soir par l'Armée espagnole. Vive le
Roü». Y el Rey calló. En el teatro
de la Gaieté, durante la representación de La poule aux oeufs d'or, nadie
sospechó nada. Una vez de regreso a
Palacio, Elduayen informó a la familia
real de lo acaecido en Sagunto. Don
Alfonso dio una sencilla respuesta:
-Ya lo sabía- y mientras todo era júbilo y nerviosismo, él continuó en su
actitud de serenidad y prudencia.
A la mañana siguiente se recibió
en París el comunicado oficial en que
Cánovas y Primo de Rivera daban
noticia del «gran triunfo, alcanzado
sin lucha ni derramamiento de sangre». Pero aquello no era más que el
principio; entonces comenzaba realmente el trabajo. La primera medida
fue la formación, el 31 de diciembre,
del Ministerio-Regencia, presidido por
Cánovas. El 5 de enero de 1875 Alfonso XII enviaba su respuesta: -Puede interpretar mis sentimientos de
gratitud y amor a la Nación, ratificando las opiniones consignadas en
mi Manifiesto de primero de diciembre último, y afirmando mi lealtad para
cumplirlas y mis vivísimos deseos de
que el solemne acto de mi entrada
en mi querida patria sea prenda de
paz, de unión y de olvido de las pasadas discordias, y como consecuencia de todo ello, la inauguración de
la verdadera libertad, en que, aunando nuestros esfuerzos y con la protección del Cielo, podamos alcanzar
para España nuevos días de prosperidad y grandeza-.
El día 6 salió don Alfonso de París.
En la estación la despedida fue apoteósica; Isabel II lloraba. Al llegar a
Marsella fue recibido por la comisión
venida de Madrid y presidida por el
marqués de Molíns, y el 8 de enero,
a bordo de la fragata Navas de Tolosa
y el vapor Cádiz que esperaban al Rey
y a su séquito, zarparon rumbo a
España.
Amaneció el 9 de enero de 1875.
A ias siete de la mañana el vigía de
Montjuich avistó la fragata real. Tras
fondear los barcos en el puerto, Martínez Campos, ya capitán general de
Cataluña, se adelantó a recibir al Rey
que había proclamado en Sagunto.
A bordo del buque ambos se saludaron emocionados. Cuando Alfonso XII desembarcó an la Puerta de
la Paz, Barcelona le aclamó entusiastamente: era el reencuentro del Rey
con su patria. El mejor testimonio de
la brillante acogida que le dispensó
la ciudad son las palabras que el mismo don Alfonso telegrafió a París,
«Madre mía: El recibimiento que me
ha hecho Barcelona excede mis esperanzas, excedería tus deseos...». Era
el preludio de la bienvenida de España entera. Al día siguiente salió
el Rey de Barcelona y se dirigió por
mar hacia Valencia; de allí, en un
tren especial, a Aranjuez. El día 14
entró en Madrid.
Después de las luchas, fracasos y
desilusiones de los últimos años, había llegado el momento de emprender un nuevo camino que todos pudieran recorrer juntos y en paz. La
voluntad de concordia la reiteró don
Alfonso una y otra vez: «Yo he dicho
que venía a ser Rey de todos los
españoles, y ha llegado el día de
cumplir lo que he escrito*. Coincidía
el deseo del monarca y el de la gran
mayoría del país. De su realización
sólo el tiempo nos daría la respuesta;
de su autenticidad no cabe duda. El
simbolismo de aquel momento histórico nadie mejor que un poeta para
comprenderlo. En palabras de Joan Maragall, Alfonso XII. el joven Rey al
que España recibía entre aclamaciones,
«era la encarnación de la vida
nueva, de la calma después de la
tempestad —es decir, de una calma
fecunda—; era lo más bello de este
mundo... la esperanza».
M.' de los ANGELES
PÉREZ SAMPER
LA VANGUARDIA — Barcelona, 27 de diciembre de 1974. — Director: Horacio Sáenz Guerrero. — T.I.S.A., Redacción y Talleres: Pelayo, 28
LA VANGUARDIA ESPAÑOLA
VIERNES, 27 DICIEMBRE DE 1974
LA
BURGUESÍA
CATALANA
Y LA
RESTAURACIÓN
FL desarrollo interno del proceso
histórico iniciado en septiembre
de 1868 fue demostrando progresivamente al núcleo burgués catalán que
¡us específicos intereses no quedaban
adecuadamente servidos en el marco
«oncreío del sexenio revolucionario;
Ss amenazas implícitas en la actuación de los elementos extremos
del espectro político la empujarían
necesariamente a apoyar una solución institucional que se presentase
como posible plataforma de convivencia: la Restauración de la Monarquía
la persona de Alfonso XII, con
o su amplio significado de conflación entre orden y libertad, al
mismo tiempo que asumía en su
esencia las demandas fundamentales
det ciclo revolucionario liberal, venía
cubrir adecuadamente! esta neceidad. La burguesía catalana apo¿ría decididamente el establecimienio del nuevo régimen al encontrar
s é\ garantías suficientes a sus
.iterases; la estabilidad de la nueva
tiperiencia histórica habría de condonarse al progreso que pudiera
iftecer en los planos político, ecolómico y social.
plantación de la Restauración abre
para Cataluña un período interpretado tradicionalmente como de esplendor económico y que se ha dado
en denominar «la fiebre del oro»: el
progreso positivo— aunque valorado
en exceso y revisable— de la economía catalana, arrancó de la inflexión positiva en el sector agrario
de la aparición de la filoxera en Francia, aumentando el poder adquisitivo
del sector social rural con la consiguiente repercusión en el impulso de
la actividad industrial, en el desarrollo de nuevas empresas comerciales
y en el auge de las actividades financieras.
E! último cuarto del siglo XIX es
importante en la constitución de la
gran burguesía catalana: su poder
económico —cimentado primero en
«la fiebre del oro» y posteriormente
en el monopolio textil cubano— la
llevará a imponer su estilo de vida al
amplio grupo de la clase media, a
cuya cabeza se colocará como élite
de plutócratas que ha alcanzado el
lugar que ocupa r^r su esfuerzo personal, por concentración
económica
y por endo2dm¡a< y que< P°r matrimonios o concesiones de la Monarquía, ha logrado un reconocimiento
formal de su preeminencia al enno|A «FIEBRE DEL ORO»
blecerse y englobarse en el mundo
Aunque es evidente que el perso- de la aristocracia nacional. Todas las
Jnal político electo en Cataluña du- manifestaciones de la vida social de
iruite la Restauración englobaba a las poblaciones catalanas —especialindividuos de indudable altura per- mente, Barcelona—, se impregnaron
•onal, en las primeras etapas del nue- de la realidad de estas fuerzas socia[vo momento histórico la burguesía les: en Cataluña se produjo una cultura
palana —desengañada de la expe- de la «clase media», un modo esperiencia política del sexenio— se de- cífico de vivir que, auizá, tuvo en
dicó de lleno a la actividad econó- el Ensanche de Barcelona uno de sus
mica como norte fundamental de sus reflejos materiales más aparentes;
inquietudes. Cronológicamente, la im- con la Restauración se ocupó el es-
pacio situado más allá de las Rondas
y las clases acomodadas poblaron
el Ensanche, factor esencial en la fisonomía de la ciudad, que, a raíz de
las realizaciones materiales de la Exposición de 1888, completó —con la
urbanización del Parque de la Ciudadela, Salón de San Juan y Rambla de Cataluña, y con la construcción de edificios y monumentos como el Palacio de Justicia y el Monumento a Cristóbal Colón— sus rasgos característicos.
Culturalmente, con los primeros
momentos de la Restauración, se llega al cénit de la Renaixenca: el movimiento intelectual —a diferencia de
etapas anteriores— se vincula y enraiza con la realidad catalana, contribuyendo con ello en breve futuro a la toma colectiva ds conciencia
y encontrando amplio eco, resonancia y apoyo en los núcleos burgueses. En el ámbito concreto del mundo periodístico, la Restauración vio
la consolidación de la prensa política surgida en el 68 —con las salvedades propias del momento— y
creó un importante núcleo de prensa
informativa, teniendo una profunda
significación las publicaciones periódicas en lengua catalana.
Este ambiente próspero —basado
más en la abundancia de dinero que
en la creación de una auténtica riqueza— había mantenido una cierta
estabilidad y paz en las relaciones
sociales, pero tal situación había de
terminar forzosamente en el mismo
momento en que desapareciese la
tendencia que la había posibilitado.
La superación en Francia de la crisis
filoxérica y su aparición en España
cortó el momento positivo de la economía y sensibilizó intensamente a la
1. Tienda de «MITJANS Y CÍA.», en la barcelonesa calle de Fernando. — 2. «El Liceo». (Oleo de Ramón
Casas. Círculo del Liceo. Barcelona.) - Foto: GRAFISTUDIO. — 3. Fábrica Batlló, actual recinto de la
Escuela Industrial de Barcelona
opinión catalana en torno a las medidas librecambistas y fiscales del
ministro Camacho —1882—, proyectadas en un momento en que el <sgrifo de oro» empezaba a dejar de
manar: la situación económica incidiría claramente en los planos de lo
social y lo político,
LA CUESTIÓN SOCIAL
El mundo obrero catalán había experimentado un aumento numérico
con la inmigración imbricada en el
proceso de «la fiebre del oro», cuyo
término había de abrir una nueva
etapa en los enfrentamientos sociales. Ante los problemas del sector
necesitado, el resto de la sociedad
manifestó una absoluta incomprensión, y una institución como la Iglesia esgrimió una actitud altamente
parcial al desatender las necesidades
del mundo obrero y dedicarse casi
exclusivamente a la conquista de las
clases dirigentes mediante los establecimientos de enseñanza regentados
por órdenes religiosas; el corolario
sería el alejamiento del mundo obrero de la práctica religiosa mientras
que las clases altas y medias volvían
al contacto con la Iglesia, a la que
veían como un importante freno de
la reivindicación social.
La incidencia de la crisis económica en el ámbito social sensibilizó la
conciencia del mundo obrero catalán
y dio paso —tras la incomprensión de
los sectores sociales conservadores a
las reivindicaciones articuladas a partir de 1890 en torno al significado de
las conmemoraciones del 1 de mayo—, al auge del anarquismo, que se
manifestó espectacularmente en su
vertiente terrorista —favorecido por
el «entourage» propicio de los condicionamientos de Barcelona (pequeña industria, barrios obreros, puer!o...)— atentando contra el Ejército,
la burguesía y la Iglesia.
PROTECCIONISMO
V CATALANISMO
La crisis de 1883-1886 motivó la
reacción defensiva cíe la burguesía
catalana: la protesta contra las medidas económicas de Camacho—1882—
fue el inicio de una decidida acción
en defensa de los intereses económicos catalanes: la Exposición de 3 888
puede ser interpretada como una
muestra del potencial vital que estaba amenazado y la creación en 1889
de! Fomento del Trabajo Nacional,
como fusión de entidades ya existentes, entrañó la unificación de todos
los esfuerzos en favor del proteccionismo. La ley de 1891 significaría
su triunfo al obtener !a industria
U \til catalana el monopolio en Cuba.
Por otro lado, la crisis económica
\ i a señalar el inicio de una nueva
etapa política muy marcada por el
despertar colectivo catalán, en cuyos
orígenes ha de ser tenida en cuenta
forzosamente la realidad proteccionista: ello no implica automáticamente que el catalanismo sea el resultado de una mera reacción económica o un exclusivo fenómeno burgués —aislando a este grupo social
del resto de la sociedad catalana—,
pero no puede olvidarse! la fuerza
vital de las clases medias catalanas
que por derecho propio se colocaban
en el centro del impulso de la mentalidad colectiva y que no dudarían
en esgrimir el fenómeno catalanista
como un arma política ante la actuación estatal, en un intento de darle
una orientación más acorde con sus
intereses.
En el último cuarto del siglo XIX,
la toma de conciencia colectiva catalana es evidente y la manifestación
del movimiento regional ista se da de
manera completa en el ámbito cultural, en el social y en el político: hay
un renacimiento cultural que cuenta
con el apoyo de Jos sectores acomodados y medios de la sociedad catalana y que tendrá un desenlace político de cara al siglo XX con el catalanismo a partir de la polarización
de toda la problemática en torno al
inicial impulso proteccionista. El Memorial de Greuges (1885) constituyó
una expresión razonada y metódica
de los puntos de vista de los sectores
catalanes no obreros; posteriormente, las Bases de Manresa (1892) serían la primera formulación de un
programa autónomo que tendría
más importancia por su futura proyección ideológica hacia el siglo XX
que por su inmediata repercusión en
la España finisecular.
La problemática social tendía a
facilitar un entendimiento entre Castilla y Cataluña —los dos sectores
básicos de la historia española—: la
hostilidad frente al enemigo común
—las reivindicaciones de los obreros
y de los campesinos sin tierras— superaba los elementos disgregadores
inherentes a las plataformas de que
partían y en que se movían Castilla
y Cataluña. Pero el desastre de 1898
—sin que hiciera desaparecer la inquietud de los grupos sociales conservadores ante el peligro revolucionario— marcaría el inicio de una nueva
etapa histórica en la que el catalanismo iba a tomar fuerza política,
constituyéndose en uno de los más
fuertes obstáculos para la articulación práctica del régimen iniciado en
1875. De cara al siglo XX, Cataluña
—que reacciona positivamente a partir del revisionismo total provocado
por el 98— partirá en situación ventajosa, respecto a Castilla por su plataforma generacional —nueva y joven— y presentará unos objetivos
muy diferentes de los que se había
marcado en 1875.
JUAN JACOB CALVO
VIERNES, 27 DICIEMBRE DE 1974
LA VANGUARDIA ESPAÑOLA
RESTAURACIÓN
Y SOCIALISMO
es un hecho incuestionabl?
H'fOY
el que la aparición y organiza-
ción paulatina del cuarto estado
fueron una seria amenaza para los
postulados en que se cimentaba la
«revolución burguesa»; en último
•;£rmlno, obligarían a ésta a un revisionismo sistemático de sus propios supuestos.
El atraso económico y cultural de
España, respecto a otros países europeos, se reflejó en el tardío nacimiento del proletariado y su lenta
toma de concisncia como clase diferenciada. Asi, prácticamente, no
podemos hablar de organización
obrera hasta que, amparada por
las libertades democráticas de la
revolución de 1868, la Internacional hace acto de presencia en el
país. Las dos vertientes en que se
canalizó el movimiento obrero después del cisma de la Internacional,
la bakuninista y la marxista, estuvieron marcadas, ya desde su nacimiento, por una serie de estigmas
que les obligarían a rechazar las
oportunidades de cooperación que,
encaminadas lógicamente hacía el
control del cuarto estado, les iba
a brindar el régimen restauracionista. El movimiento ácrata estaba
ya, por principios doctrinales, fuera de todo posible juego: pero, ¿y
la corriente socialista?
El socialismo marxista aparece
sn España ya a finales de 1872,
ipoyado por antiguos internaciolalistas; pero el escaso número de
sus partidarios, la abierta oposición del grueso dsl movimiento
obrero organizado y las repetidas
persecuciones gubernamentales a
los seguidores de la Internacional
redujeron a este primitivo grupo
socialista, integrado por unos doscientos militantes, a la más estricta clandestinidad, e incluso movieron a la mayoría ds sus miembros a abandonar la causa.
Es entonces cuando el joven Paulino Iglesias se convertiría en guardián de la doctrina marxista, refugiado en la Asociación del Arte de
Imprimir: organismo dsl qus, en
1879, saldría configurado el Partido
Socialista Obrero Español, bautizado entonces como «Partido Democrático Socialista Obrero*.
Frente al considerable número
de partidarios de la corriente anarquista, los efectivos socialistas fueron insignificantes desde su comienzo; no en vano, como gráficamente se ha señalado, cabían en si
momento de la fundación del partido en una pequeña taberna da
la madrileña
calle de Tstuán.
Se ;ha intentado, con mayor o
menor éxito, Ir rastreando los efectivos numéricos del partido y de su
sindical desds su fundación hasta
1932 —en que logran superar el millón de afiliados—, y demostrar asi
su paulatino crecimiento y su imposición dentro de la política del
país. Se ha señalado la importancia de la aparición, ya en 1886,
de su órgano propagandístico «El
Socialista», el periódico obrero dp
más duración en España; se ha in-
1. — «La carga» {óleo de Ramón Casas. Museo Municipal. Olot). Foto: Archivo Mas.
2. — «Gentes del p u e b l o »
(fragmento dé un óleo
de Gonzalo Casas. Palacio de Pedral bes. Barcelona). Foto: Buesa.
3. — «Muelles del puerto de
Barcelona»
{acuarela
de Lola Anglada. Palacio de la Diputación
Provincial. Barcelona).
Foto: Creix.
slstído en la trascendencia de la reorganización del partido y de la
fundación ds su sindical en 1883,
pero todo ello sólo es válido para
comprender su dinámica interna,
no es útil para comprender su importancia real.
Creo que los 15.264 afiliados a la
U. G. T. en septiembre de 1899 son
una cifra lo suficientementa indicativa para demostrar que el progreso socialista en la España restaurada era excesivamente lento, y
:jus su innegable lucha para cubrir
las etapas necesarias a la implantación ds su programa revolucionarlo se estaba demorando demasiado.
Quizás esto, y no la enemiga del
régimen, que sin duda intentaba
ensanchar los cauces democráticos,
es lo qus nos explica ese lento peregrinar socialista a lo largo de las
sucesivas elecciones generales en
las que sin desmayar, por supuesto,
participará hasta conseguir un escaño en el Parlamento: y e3to no
lo conseguiría hasta 1910...
Sagasta, máximo representante
entonces de la «apertura», podía,
sin temor alguno, poner en práctica algunos puntos de su programa
democrático-burgués. Podía permitir en 1831 la constitución pública
de un partido que sólo tenía representantes en Madrid, Barcelona y
Guadalajara; e Incluso podía llegar a implantar el sufragio universal sin temor a tener que falsear
en demasía el sufragio. Quizá conocía mucho más a fondo que su
rival de «turno», Antonio Cánovas, la realidad del país: un país
cansado y decepcionado por la triste experiencia de 1863 a 1874, en el
que, al menos de momento, no podía triunfar el único partido obrero.
La importancia, pues, de la aparición ds un partido ds clase en
España —el segundo en el mundo
después del alemán— no radica en
su volumen orgánico, sino en su
significado global dentro de la dinámica de la historia: aparición
de una fuerza organizada, con plena conciencia de clase y dispuesta
a aniquilar el montaje de la ya
tradicional sociedad burguesa.
Su más genuino representante y
quizá también el máximo responsable de la orientación del P.S.O.E.
fue Pablo Iglesias Posse. No vamos
a tratar de su honradez personal,
ni de su gran capacidad organizadora, ni de su ascética vida de lu•chador incansable, ni de su tesón
y entrega personal a la causa que
defendía: cualidades todas ellas
sumamente positivas para el desarrollo dsl Partido, pero lastradas
oor una evidente contrapartida: su
proverbial inflexibilidad.
Esta inflexibilidad de Pablo Iglesias, que impregnó a todo el Partido, y en la que fueron decisivos la
influencia guesdlsta y —probablemente con más fuerza aún— sus
condicionamientos personales, se
mantuvo incluso entrado el siglo XX, trente a la apertura que
supuso el gobierno canalejlsta. La
actitud puede resultar comprensible si consideramos que el grupo,'
amenazado en su insignificancia
por su «derecha» (lus republicanos)
y por su «Izquierda» (los anarquistas) quiso mantener intactos sus
primitivos principios aun a costa
de retrasar notablemente su representación efectiva dentro de la política del país.
Cambia ds táctica dentro, tendencia a superar su aislamiento
para poder acelerar su proceso de
dominio del podsr, los hubo dentro
del P. fe. O. E.; pero se trata de un
«simple oportunismo» que se iría
repitiendo desde la tímida alianza
con los .federalistas pimargallianos
en 1899. continuaría en la conjunción republicano-socialista y culminaría en su actución durante la
dictadura de Primo de Rivera. Hablo —insisto— de «oportunismo»;
no de «colaboracionismo». Iglesias
mismo lo aclaró en multitud de
ocasiones.
En todo caso, a finales del siglo XIX, el socialismo no era enemigo temible. Sí poco a poco su desarrollo íue cambiando las cosas, es
Imposible negar que en buena parte ello se debió al «clima» de libertad —en prensa, en reunión, en
expresión— montado por la Restauración «desde» su ángulo democrático abierto por Sagasta. Y esa
verdad no pusde desvirtuarse afirmando que el régimen se podía
permitir el lujo de hacer ciertas
concesiones a una fuerza de tan
escasa entidad. Porque no se trataba sólo de «permitirle» su entrada
en los municipios o autorizar sus
tradicionales manifestaciones de
primero de mayo —«una muestra
más de folklore callejero», según
la expresión de algún periódico de
la época.
De hecho, la Restauración facilitaba los planteamientos de una
nueva era revolucionaria que nunca —y este fue su fracaso— lograría asimilar. Al traspasar el umbral
del nuevo siglo, esa tajante diferenciación entre unos y otros —los
partidas en que se sellaba la síntesis de la revolución liberal burguesa, y el partido que simbolizaba una
nueva era revolucionaria— apuntaba ya a la crisis de la restauración canovista.
MAREA TERESA
MARTÍNEZ DE SAS
LA VANGUARDIA ESPAÑOLA
SAGASTA
PUANDO la literatura picaresca
quiere hacer la caricatura del sido XIX español desentierra siempre
elfantasmadedon Práxedes MATEO
SAGASTA, personificando en él todos los vicios de una época y los
rasgos típicos de la granujería política. Sin más. Y esta imagen ha tenido tal fuerza que ha traspasado los
ambientes cultos para modelarse en
tópico popular. El tupé sagastino,
como signo de desenfado; los catarros oportunos como habilidad para
capear tormentas parlamentarias; los
(derechos individuales inalienables...
e inaguantables», se repiten siempre
como definidores de nuestro hombre. Todo esto es verdad y su larga
vida de ochenta años (1825-1905)
llena de episodios contradictorios,
trepidante de acción, cruzada de
aventuras íntimas y públicas, presente casi siempre en la primera fila del
espectáculo nacional, da pie para
«le apresurado esbozo biográfico de
tono peyorativo. No se trata, por
supuesto, de hacer una rectificación
de la misma, una historia «salvífíca»
y al revés; ni se podría tal vez, ni
debe ser este el esfuerzo del estudioso. Intentemos, sencillamente, proyector su contorno político en el marco
de su tiempo y, sobre todo, encajar
y entender su papel en la Restauración como ¿contrafigura? necesaria
de Cánovas.
Las frases de su vida pueden ordenarse en una primera desde su
nacimiento el 21 de julio de 1825,
en Torrecilla de Cameros (Logroño),
de estudios —ingeniero de Caminos—,
destinos profesionales en provincias
-Valladolid, Zamora.— y preparación sentimental para la política en
los ambientes progresistas de las reu.niones y las redacciones de los periódicos hasta 1854, tras la Vicalvarada,
que le lleva a formar parte de la
EL POLÍTICO DE LAS
HORAS DIFÍCILES
«nueva generación» que adviene a la
vida parlamentaria en las Cortes
Constituyentes convocadas por los
hombres del Bienio. Ya se hace notar
en los debates de aquellos años y
muy especialmente en las jornadas
de julio de 1856 en el enfreníamiento
del progresismo con los soldados de
O'Donnell con su gesto de serena
resistencia en el salón da sesiones
cuando «entró por una ventana una
bala de cañón y cayó cerca de Sagasta, en la tercera fila de escaños,
tras el banco azul donde él reposaría
tranquilamente en los años venideros» (Kiernan). Luego, la primera y
breve emigración para reaparecer en
las Cortes de 1858 formando parte
de la escasa y célebre minoría progresista de los Olózaga, Madoz, Figueroia, Calvo Asensio, Aguirre y él
mismo que combatieron duramente
la política de la Unión Liberal.
Viene después el período más tronante de su existencia, entre 1863 y
1868, cuando el progresismo desesperado se arroja a «remover los obstáculos tradicionales», el climax revolucionario en plena lucha callejera,
participando activamente en los sucesos sangrientos de 22 de junio de
1866 en el Cuartel de San Gil, preámbulo de la revolución, actuación que
le vale una condena de muerte de la
que escapa por un nuevo exilio para
convertirse desde entonces en un elemento destacado en el fre/ite de la
oposición que derrocará a Isabel II
en septiembre de 1868. Sus andanzas
y contactos con los distintos grupos
que dirige Prim merecen una atención especial.
Esta fecha de 1868 marca el comienzo de un nuevo Sagasta, el que
salta de las barricadas al sillón ministerial, al hombre de gobierno; y
¡qué sillón le_ tocará ocupar en esta
hora revisionista de España!: el de
la Gobernación, desde donde, de la
mano del conde de Reus, compromete su futuro procurando encauzar las
aguas agitadas hacia una Monarquía
nueva. Al llegar aquí se impone una
primera reflexión sobre una constante en la vida política de don Práxedes, en la que no parece haberse
reparado lo suficiente y que quizás
explique en cierta manera sus rectificaciones, su maleabilidad, su acomodación posterior a formas más
atemperadas: le tocó gobernar siempre en las coyunturas más difíciles,
en los momentos de fractura; es, en
este sentido, un político de las situaciones conflictívas, un hombre de
«tristes destinos». Entra valientemente al toro que acaba de salir y por
ello muchas veces acabará volteado.
Comienza este destino en ese septiembre de 1868, en el primer Gobierno de una revolución que tiene
que dar satisfacción a tantas ilusiones encontradas, monárquicos ambiciosos, republicanos apresurados, masas populares que exigen medidas
sociales profundas y que pronto se
sentirán defraudadas pasando al campo de la revuelta y la subversión. El
ministro de la Gobernación será
puesto a prueba, y en la gestión
pierde prestigio. Pero este hecho de
ser un hombre de las horas difíciles
se repetirá, insistimos, varias veces
cuando la crisis del Estado sea más
honda. Así le vemos de nuevo en el
fatídico Ministerio de Ja Gobernación en los días finales del mandato
de Prim (encargado de la cartera el
25 de diciembre, dos días antes del
asesinato de la caile del Turco), suceso del que se negó a hablar de por
vida. Personaje destacado en los primeros tiempos del reinado de don
Amadeo en un duelo político a muerte con su antiguo correligionario y
amigo don Manuel Ruiz Zorrilla;
Práxedes Mateo Sagasta. (Oleo Palacio de las Cortes. Madrid.) — 2. La Reina Regente doña"1"!
María Cristina con su hijo don Alfonso XIII. (Oleo de T. Mas riera. Salón de Sesiones del Ayuntamiento
de Barcelona.) — Fofos: Archivo MAS
VIERNES, 27 DICIEMBRE DE 1974
porta\o¿ ya Sagasta de un liberalismo
tibio y moderadamente burgués frente al radicalismo de su rival, protagonista don Práxedes de «chanchullos» electorales ruidosos, saldrá vencido en el duelo y apartado, para su
bien futuro, de los últimos episodios
revolucionarios desarrollados durante
la República del 73. Mas otra vez
aparecerá como el hombre solución
en la mañana del 3 de enero de 1874
solicitado por el general Pavía y no
le arredra hacerse cargo de un Ministerio en un Gobierno sin salida y en
unos momentos de dureza con un
país en carne viva de carlistas y cantonales levantados.
Este es el hombre que llevará a la
izquierda —una cierta izquierda, por
supuesto— a la Restauración. Mucha
experiencia, mucho oficio detrás: no
muy sólida, doctrina, una fama de
gran luchador, con una fealdad simpática —su famosa sonrisa ladina—;
«no es un orador erudito, metafísico,
profundamente ilustrado; es un orador oportuno, enérgico, incisivo, de
lógica contundente, de palabra bastante correcta y fácil, de giros y
prontos tribunicios, de apostrofes
magníficos, de ironías mortales, de
exposición clara, de verdadera elocuencia política. Su talento es más
práctico que teórico; su naturaleza,
de lucha más que de paz. No ilustra
cuando habla; pero enardece, entusiasma, agrada» (Cañamaque). Tras
su Hderato se agrupará un sector de
la burguesía que aspira a consolidar
sus conquistas económicas en unas
instituciones flexiblemente liberales,
las libertades bien reguladas que puedan contener las acometidas de los
extremismos. Sabrá, con habilidad,
talento de una medianía, agrupar en
torno suyo a las fuerzas dispersas
y enfrentadas de esa izquierda posibilista, para, con un programa mínimo,
ofrecerse a la nueva situación.
Con estos presupuestos, tiene lugar la obra maestra de Cánovas del
Castillo: la asunción por su régimen
de esa izquierda dialogante, con lo
que evita, por un lado, el supremo
peligro del anquilosamiento conservador de sus huestes y, por otro, el
que los hombres de la revolución del
68, dejados a extramuros del sistema,
se lancen, como es clásico en la desesperación del progresismo, al campo de la revuelta y el pronunciamiento. Suprema lección de estos dos
hombres, el que domina el presente
y ei que quiere salvar el futuro. Sagasta servirá a maravilla, y su entrega será sin reservas para continuar
su ejecutoria de político de las honis
difíciles. ¿Se ha reparado bastante,
cualquiera que sea el juicio que de
su gestión se tenga, en el servicio
que prestó a cuerpo limpio en noviembre de 1885 al encargarse del
Gobierno de una reina regente en
espera de lo que había de nacer y
con un cielo político lleno de nubarrones?
Incluso en estas horas difíciles sabrá soslayar algunos peligros en gracia a las circunstancias. Así, pondrá
sordina al anticlericalismo callejero
para dar una sensación de paz, aunque bajo ella se libre una dura batalla por la educación, en. la que
están presentes los sentimientos religiosos. Y es de señalar a este respecto cómo el viejo Sagasta de los años
1900 a 1902, desarbolado su programa por las tormentas del 98, desenterrará anacrónicamente la bandera
de ese ant¡clericalismo como un recuerdo de los años mozos y un señuelo para atraer a !as masas que
ha perdido. Pero su aportación al
régimen de los Borbones es muy importante, tanto por lo que evitó como
escudo, a veces demasiado duro, contra inquietudes sociales que no supo
entender desde su plataforma puramente política de un liberalismo de
escuela —caso de los sucesos andaluces de la Mano Negra—; tentativas
de pronunciamientos militares de carácter republicano —Badajoz. Santo
Domingo de la Calzada, general Villacampa—, como por el conjunto de
leyes que se promulgan bajo su mandato, y que constituyen el complemento imprescindible del texto básico
del régimen, la Constitución de 1876:
conjunto de leyes que viene a ser
como una segunda constitución y el
armazón liberal que convierten el
reinado de María Cristina, una de
las soberanas de talante más conservador del siglo XIX, en una de las
Monarquías instítucíonalmente más
avanzadas de Europa: al menos, institucionalmente, no obstante que la
realidad de la estructura social fuera
muy otra. Pero él respondía en su
programa a un cuadro de valores
estrictamente representativos de la
clase social que le apoyaba. Las leyes del jurado y del matrimonio civil,
las reformas militares, el Código Civil, el establecimiento del sufragio
universal como culminación y techo
del sistema restauracionistti, la ley de
imprenta que habría de regir hasta
1931, son algunas de esas conquistas
que la izquierda de mano de Sagasía
deja como legado permanente.
Y aún vendría el último servicio a
ht Monarquía dentro de esa línea
de las tristes situaciones, y por cierto,
el más duro, el más amargo de su
vida cuando, asesinado Cánovas en
1897. tenga que hacerse cargo del
endose de la Guerra de Cuba hasta
llegar a! desastre de! que se convertirá en pararrayos, en blanco del desprecio y de las iras mientras consume
pastillas de cafeína en la cabecera
del banco azul para capear el temporal. La amargura del país ya tiene
su personificación, su víctima, don
Práxedes Mateo Sagasta, muy difícil
de salvar para la Historia.
JOSÉ CEPEDA ADÁN
(Universidad de Granada)
LA VANGUARDIA ESPAÑOLA
VIERNES, 27 DICIEMBRE DE 1974
LA
OTRA
CARA
DEL
98
1398 es la fecha clave, verdadera
piedra de toque, que quiebra y separa
dos etapas bien distintas de la Reslauracióíi. El -antes» y el «después»
del Desastre. Optimista, hasta cierto
punto, el primer período y de desengaño y ansias de cambio ei segundo.
Sin embargo, para entender el problema en su aspecto global —como concurrencia de intereses contrapuestos:
cubanos, españoles y norteamericanos— hay que situarlo en época muy
anterior. Parece, así, acertado considerar el levantamiento cubano de febrero del 95 mejor organizado que
otros habidos en la isla durante el siglo XIX, como última manifestación exlerna de un proceso histórico en el
jue áe forma manifiesta contrastan
íjces y sombras. Lo novedoso en la
postrera insurrección será la directa
y decisiva participación estadounidense en la fase final del conflicto, mediante la cual Cuba logrará su sepa1
ración definitiva de España. Respecto
al carácter decisorio de ía intervención norteamericana lo proclamará el
propio Tomás Estrada Palma, primer
presidente de la nueva nación surgida en el Caribe. «...Después de tres
años de contienda heroica, devastada
la isla, diezmada la población, secas
ya o poco menos las fuentes de donde
salían los recursos pecuniarios, indiferentes si no hostiles en una forma
otra los gobiernos de la América
Latina, enemigas las naciones europeas (,..), el oscuro aspecto que presentaba por entonces la segunda guerra de independencia, lejos de ofrecer
signos de esperanza presagiaba más
bien el final desgraciado de ¡a epopeya de los diez años (la guerra de 1868
a 1878), En medio de esta situación
desconsoladora de Cuba infeliz (...)
recibió de los Estados Unidos existencia política, dejó de ser colonia
para tomar asiento entre las naciones
de la tierra.»
Pero la actuación norteamericana.
T relación con el asunto antillano,
tenía como meta unos objetivos muy
claros. Como advertirá el gran historiador cubano Ramiro Guerra, los Estados Unidos «no hacían un papel gratuito de Don Quijote desfaciendo entuertos». Hay que remontarse a principios del siglo XIX para hallar el documento que clarifica la posición de
Norteamérica respecto a Cuba. Cuando John Quincy Adams era secretario
de Estado, en las instrucciones que
envió en 1823 al representante americano entonces acreditado en Madrid,
Hugo Nelson, puede leerse: •Ambas
islas son —Adams se refiere a Cuba
y Puerto :Rico— apéndices naturales
del Continente americano. Cuba, sobre
todo, casi a la vista de las costas
norteamericanas, ha venido a ser (...)
de una importancia trascendental para los intereses políticos y comerciales de la Unión. La dominante posición
que ocupa en el Golfo de 'México y
el mar de las Antillas, el carácter de
su población, su posición en mitad
del camino de la costa meridional de
los Estados Unidos y Santo Domingo;
su vasto y abrigado puerto de La Habana, frente a una larga línea de costa norteamericana sin una ventaja' similar; la naturaleza de sus producciones y de sus necesidades, que sirven
de base, unas y otras, a un intercambio comercial con los Estados Unidos
(...), todo esto se combina para darle
tal importancia a Cuba en el conjunto de los Intereses nacionales de los
Estados Unidos, que na hay ningún
otro territorio extranjero que pueda
comparársele.» -Los vínculos que unen
los Estados Unidos con Cuba —geográficos, comerciales, políticos, etc.
—agrega Adams—, fomentados y robustecidos gradualmente en el transcurso del ti.ímpo (••.), son tan fuertes,
que cuando se echa una mirada hacia
el probable rumbo de los acontecimientos en los próximos cincuenta años,
es imposible resistir a la convicción
de que la anexión de Cuba a la República norteamericana será índispensa.
ble para la existencia y la integridad
de la Unión.»
John Quincy Adams trazaba a continuación las líneas de actuación a
seguir —válidas para las sucesivas
Administraciones—: la de la -espera
paciente» o la «política de la fruta
madura-, en atención al símil de la
manzana empleado en su definición:
«Hay leyes de gravitación política, como las hay de gravitación física, y.
así como una manzana separada del
árbol por la fuerza del viento no puede, aunque quisiera, dejar de caer al
suelo, Cuba, rota la artificial conexión que la une a España, separada
de ésta e incapaz de sostenerse a si
misma, ha de gravitar necesariamente
hacia la Unión Norteamericana, y sólo
hacia ella. A la Unión misma, por su
parte, le será imposible, en virtud
de la propia ley, dejar de admitirla
en su seno». Los Estados Unidos, pues,
estaban dispuestos a esperar. La isla
podía permanecer bajo soberanía española hasta el momento propicio en
que pudiera ser -acogida- por sus vecinos anglosajones. Cuba independiente no entraba en los cálculos norteamericanos.
A fin de acortar etapas hacia un
final que se presumía irreversible,
hubo Intentos conocidos de compra
de Cuba a España, por parte de los
Estados Unidos, durante las presidencias de Polk, Pierce, Buchanan y Grant.
Volvieron a hacerse gesliones en tiempos de Cleveland y continuaron con
McKinley —algunas se realizaron abiertamente, de gobierno a gobierno, otras
de manera más discreta—; claro es
que, de haber estado España dispuesta a vender, los beneficiados no hubieran sido los cubanos. Cleveland
señaló la incongruencia de gastar dinero en favor de terceros. Si por fin
Cuba accedió a la independencia —con
todas las limitaciones que entrañaba
la Enmienda Platt— no fue debido al
empeño que mostrara el gobierno republicano de McKinley en alentar esta
solución que, al fin y al cabo, hubiera estado más en consonancia con
las solemnes declaraciones que emanaban del Ejecutivo norteamericano,
sino que el resultado, no deseado, se
impuso porque concurrieron circunstancias excepcionales.
Los cubanos en armas siempre desconfiaron de la actitud oficial estadounidense. Había de por medio tantas
declaraciones públicas a favor de la
incorporación de Cuba a la Unión
—que en alguna época incluso encontraron apoyo en la isla— y una conducta mantenida por las diferentes
Administraciones que se habían sucedido en los Estados Unidos que no
invitaban a la tranquilidad. El fantasma de la anexión, pero con muchos
visos de convertirse en realidad, preocupaba a los responsables de la insurrección. Descartada la posibilidad
de que España abandonara voluntariamente la Gran Antilla, previa entrega
de una indemnización, buscaron los
insurgentes -negocia/» con los norteamericanos. Dicho llanamente: trataron de comprar su independencia.
En diciembre de 1896 el senador Cali,
de Florida, aseguraba al «Encargado
de Negocios de la República de Cuba» en Washington: -Si hay dinero,
el reconocimiento de la independencia es un hecho cierto antes del 15
de enero». Naturalmente la idea era
que dólares o bonos, cuidadosamente
distribuidos entre senadores y representantes, servirían para arrancar la
anhelada declaración de las Cámaras.
A este mismo fin se encaminaron los
contratos celebrados entre el Delegado
Plenipotenciario de la Revolución en
los Estados Unidos y los representantes de una banca neoyorquina con
excelentes contactos oficiales. Después que el Congreso americano aprobara, el 19 de abril de 1898, la Joint
Resolution —«el pueblo de la Isla de
Cuba es y de derecho debe ser libre
e independiente...»—, los banqueros
americanos pasaron la factura al cobro. Y aún hubo más. Si bien los «ex.
pansionista.-s» encajaron el golpe, no capitularon sin condiciones y la Enmienda Platt —cesión de Guantánamo,
amén de otras cláusulas— vino a paliar, hasta cierto punto, el primitivo
uisgusto de muchos. Estrada Palma
examinaba la Enmienda como mal menor. -Todos han considerado (se refiere a los Presidentes americanos)
la posibilidad geográfica de la isla
de una importancia trascendental con
relación a la defensa de este país
(Estados Unidos) y al canal interoceánico, por Nicaragua o Panamá, y nunca hubiera habido gobierno en Washington que se hubiese decidido a
apoyar nuestra independencia sin imponernos previamente aquellas condiciones, a su juicio necesarias, para
garantía de los intereses americanos,
conforme a la política nacional.»
Desde el lado español parece difícil dilucidar responsabilidades entre
los políticos de la Restauración por
no haber sabido evitar un conflicto
con los Estados Unidos. El ideario norteamericano, si no se cedía Cuba, llevaba forzosamente al enfrentamiento
enire las.dos naciones. La Administra-
ción republicana de M:>í¡iiliy creyó
haber agotado, en 1898, \ooor- 'os plazos que se había autolmpi, tr.ro an la re
solución favorable —paro r, Unión—
del caso cubano. Pasó a ¡a .lición directa. No había sido suficiente obstáculo que el Gobierno español, bajo
la presidencia de Sagasta. se aviniera a todas las indicaciones yanquis.
Doña María Cristina, en conversación
confidencial con el embajador americano a principios de 1898, le decía:
«He hecho todo lo que usted me ha
pedido o sugerido y he ido tan lejos
como he podido». Era inútil. Norteamérica exigía la única alternativa a
la que no era posible acceder: el
abandono de la isla por parte de España. Es imposible enjuiciar una situación de ayer con las ideas de hoy.
Para un español del XIX Cuba era la
prolongación peninsular al otro lado
del mar; tierra española, tan válida
como Cataluña o Extremadura, por
tanto, no negociable. El que existiera
quien se diese cuenta de la ficción
—por ejemplo, Pi y Margall—, no invalida la anterior afirmación. Hubiera
sido casi imposible, caso de haber
consentido en la evacuación de la
isla o en su venta, resistir a la opinión pública española. Sólo una persona podía intentar la arriesgada solución de abandonar la isla en un caso
extremo, como el que se planteó en
abril del 98, y parece que, en este
sentido, se orientaban sus pensamientos de última hora: esa persona era
Cánovas —que. como De Gaulle, poseía el suficiente «carisma» para que
se le permitiera, quizás en un momento determinado, hacer todo lo contrario de lo que hasta entonces se
había dicho y hecho si así creía convenía al bien del país—; pero el gran
estadista había muerto, asesinado, víctima de un entendimiento anarco-cubano.
Si exculpamos a los españoles, bueno será fijarse en los americanos. A
Woodford, el Ministro de McKinley
acreditado en Madrid, ya le preocupaba entonces la cuestión. Cercana la
intervención escribía al Presidente.
«¿Es la advertencia dada en su mensaje (se refiere al mensaje anual del
Presidente al Congreso, en 1897) y
repetida en la Nota americana de 20 de
diciembre, suficientemente clara y definitiva como para justificar una efectiva acción que sea aprobada por ef
soberano juicio de nuestro pueblo y
el juicio final de la Historia?».
El 98 agrietó seriamente el sisteme
implantado por Cánovas hace ahora
cien años. Si la Institución no se vino
abajo después del Desastre, desaparecido el arquitecto que la creara y
que podía repararla, en buena parte
se debió a la figura de tacto excepcional que era doña María Cristina. Continuando en el terreno de los hechos
concretos, el fracaso exterior sirvió
como contrapunto a un examen de
conciencia colectivo —no limitado al
momento histórico y sus circunstancias— que. como todo intento sincero
de encararse con la realidad, hay que
anotarlo como acción positiva. Una
etapa histórica quedaba cerrada.
JULIÁN COMPANYS MONGLUS
1. La prensa norteamericana contribuyó extraordinariamente a crear
un clima favorable a la guerra con España. En la ilustración aparece una
especie da bruto-pirata, un español, rodeado de todas sus supuestas victimas. El lema dice: ¡Culpable! (Judge, 16 de abril de 1898). — 2. McKfnley,
a Igual que Hamlet, duda. Por un lado están las víctimas del «Maine»
y de las crueldades españolas, Cuba que llora y la opinión pública ñorteamerieana que pide la intervención. Por otro lado, los «intereses» de
Wall Street que prefieren le paz. ¿Qué hacer? (Judge, 26 de marzo de 1898.)
LA VANGUARDIA — Barcelona, 27 de diciembre de 1974. — üirector: Horacio Sáeiiz Guerrero. — T.I.S.A., Redacción y Talleres: Pelayo, 28
LA VANGUARDIA ESPAÑOLA
VIERNES, 27 DICIEMBRE DE 1974
DE ALFONSO XIIA MARÍA CRISTINA: S T R E S S
¡ lo que entendemos por -sistema
de la Restauración» fue, fundamenlmente, obra de Cánovas del Castilo —o, si se quiere, de la afortunada
¡ínjunción Cánovas-Sagasta—, no pue\t olvidarse que la clave de bóveda
el formidable edificio era la Corona;
en efecto, la máxima garantía de
¡Hito pera la obra restauradora resií, de manera providencial, en la coneta encarnación de la realeza du¡nte el último cuarto del siglo XIX:
fonao XII, el Pacificador, y la prulaniísima Reina Regente.
Había querido Cánovas, por encima
¡Modo, que la Monarquía restaurada
¡pareciese como antítesis de los erroen que incurrió la Monarquía isalelina. Isabel II había sido «la Reina
le los moderados»: jamás acertó a
emprender que el carácter de soberna constitucional !a situaba, muy
lentajosamente sin duda, por encima
1
al margen de los partidos. El enriamiento a muerte entre moderatos y progresistas, cuando ella apa«¡a sin rebozo como máxima valeiore de aquéllos, la Identificó, a los
de! progresismo, con los famosos
obstáculos tradicionales». Por eso se
izo necesaria la revolución de 1868,
por eso la revolución la barrió del
rano,
Alfonso XII,
antítesis de los errores
isabelinos
Alfonso XII aprendió muy bien la
lección que Cánovas se había esforado en inculcarle desde el momento
que se hizo cargo de los trabajos
freíales de la Restauración. Jamás
ajó llevar por la arbitrariedad, el
^pricho —o la deslealtad a sus mi
ilstros—, que tanto habían contribuido a ¡a caída de su madre; jamás insntó afiliar el trono, como ella, a un
soo
l partido. Cuando seis largos años
!shegemonía política del canovismo
imenzaban a inquietar a la recién
¡izada -izquierda dinástica-, renorondo el temible -slogan» revolucionarlo de los -obstáculos tradicionales», la llamada de Sagasta al poder,
«1881, bastó para disipar todas las
iiisplcaclas; el -turno pacífico* comenzó a ser efectivo aun antes de
p í o regulara el pacto llamado — imimpíamente, al parecer— de El Pardo.
Aparte su clara y precoz ínteligena, reconocida por todas las fuentes
witemporaneas, había sido providential, para el joven Rey, la prolongada
experiencia del destierro que la reolución le impuso, precisamente, en
!w momentos en que. apenas iniciada eu adolescencia, comenzaba a bosquejarse su personalidad. Un interesante texto de Galdós, en -La de los
:es destinos-, nos da la imagen
lo que fueron los primeros años
del principe de Asturias, en el amiente enrarecido del palacio de Oriente. El protagonista de esta novela —el
marqués de Beramendi— hace el siente comentario, tras una visita a
ternilla real: «Compadezco a este
niño y compadezco a mi patria. En Alo1 vi una esperanza. Ya no veo
mis que un desengaño, un caso más
Je esta inmensa tristeza española...
Be
i n está el manejo de las armas;
alen esté la equitación como ejercicio
corporal: la prestancia de un rey exige todo eso... Pero, ¿acaso no pide
timbián una fuerte enseñanza espiritual...? Un rey es la cabeza, el coranin, el brazo del pueblo, y debe resumri en su ser las ideas, los anhelos
y toda la energía de los millones de
sm
i as que componen el pueblo...».
Antes de que fuera irremediable
il agostamiento de posibilidades y
promesas que preocupaba a Beramendi,-la revolución arrancó al príncipe
de la malsana atmósfera de la Corte
madrileña, y le familiarizó con las diverías modalidades políticas y culturales que brindaba la pletórtca Eurosi de au tiempo, desde la Francia crepuscular del II Imperio a la democrática Suiza; desde el patrlarcalismo de
Francisco José, en Viena, al parlamentarismo británico. Esta formación cosmopolita y abierta, junto con un innato casticismo que prolongaba en su
ingestiva juventud lo mejor de! canter materno, le convirtieron en el
Rey Ideal para cimentar la obra de
Cánovas. El propio Pérez Galdós, observador excepcional y humanísimo de
nuestro siglo XIX, señalaría, andando
los años —en el sentido artículo necrológico dedicado a Isabel II—, que
loa errores políticos de la Reina, digns de mejor suerte, tuvieron como
causa Is falta de un consejero con
autoridad y -apertura- eficaces, que
guiara los pasos de su inexperta juventud; e imaginaba, soñadoramente.
Mué pudo ser y no fue: -Para que
Isabel ejerciera noblemente su sobe-
don Alfonso XII. (Oleo de Ricardo Madraio. Villa Giralda.
Lisboa)
(Foto: LIPPMAN)
rania constitucional elegía yo entre
todos los hombres políticos que hemos tenido desde aquellas calendas, a
don "Antonio Cánovas, no como era
ef 46, un mozuelo sin experiencia,
sino como fue después, en la madurez de su laboriosa vida política. Con
el Cánovas de 1876... no había miedo
de que. a espaldas de los Gobiernos
visibles, trabajasen en las sombras
palatinas las camarillas enmascaradas,
apartando de su dirección recta las
resoluciones de gobierno. Cánovas (y
quien sueña Cánovas puede soñar
Prim o Sagasta, aunque éstos hubieran sido más útiles en días posteriores del reinado) habría hecho de la
servidumbre de Palacio lo que debía
ser...-. Al corregir la plana al reinado
de Isabel II, Galdós se limitaba a contrastarlo —según habrá observado el
lector— con una feliz experiencia vivida: la del reinado de Alfonso XII.
Pasados los años, Maragall evocaría con nostalgia la llegada del joven
Rey, como un auroral instante iluminado por la esperanza. Esa esperanza
—esperanza de paz y de concordia.
cuando los desgarramientos provocados por la revolución y por la guerra
habían puesto al país en trance de
agonía— cristalizó en venturosa realidad apenas se afianzó el trono. Alfonso XII fue. por encima de todo, -el
Pacificador»: la máxima virtud de la
Restauración se identificó con su persona. Si en Roma el -altar de la Patria» —símbolo de la unidad italiana—
tiene su expresión en la estatua de
Víctor Manuel II, en Madrid el símbolo de la reconciliación entre los españoles —por una vez lograda— es la
estatua de Alfonso XII, que todavía
recorta su silueta airosa sobre las
frondas del Retiro.
Bastaría con ello para hacer de Alfonso XII uno de los monarcas más
dignos de recuerdo de la dinastía
borbónica —que antes de Carlos IV
había proporcionado ya a España gobernantes tan eficaces como Fernando VI o Carlos MI—. La aureola romántica con que ha pasado a la
Historia —aureola a la que contribuyeron la triste historia de sus
amores con Mercedes de Orleans, y
su propia muerte a la temprana edad
de veintiocho años— ha relegado a
segundo término una acusada personalidad de cauto y prudente político,
en abnegada entrega al país sobre
el que reinó. Dos notas, en simpático
contraste, le definen: la serenidad cun
que, identificado con Cánovas, abordó el grave conflicto de las Carolinas,
evitando a España un posible 98 catorce años antes del Desastre; y el
rasgo de generosidad con que. burlando a sus ministros, acudió a Aranjuez para atender personalmente a los
apestados del Real Sitio —cuando él
estaba ya herido de muerte.
La desaparición del Rey. ocurrida a
los diez años del golpe de Estado de
Sagunto, pudo ser fatal para la monarquía restaurada. El propio don Alfonso, moribundo, antepuso á la angustia de su fin, en plena juventud,
la que le ocasionaba la incógnita del
futuro, para el país y para la dinastía. -¡Qué conflicto!» fue la frase con
que expresó este atormentador presentimiento. La magnanimidad de Cánovas —cediendo el poder a la inquieta e inquietante Izquierda sagastina— y la solidez y lealtad del acuerdo entre los dos jefes políticos salvaron, de momento, la crisis. Pero, a
la larga, fueron mucho más decisivos,
para la consolidación del trono restaurado, el nacimiento de un Rey —hijo postumo del monarca fallecido— y.
sobre todo, la extraordinaria personalidad de la Regente.
La discreta regente
de España
María Cristina era muy poco conocida al producirse su prematura viudez. El recuerdo fulgurante y romántico de la reina Mercedes había constituido un obstáculo para su propia
popularidad, y, por otra parte, su condición de extranjera, su talante aristocrático y distinguido eran, en principio, cualidades poco propicias a
crear entusiasmos -de masa- en torno suyo. El propio Cánovas no había
sabido intuir cuánto se ocultaba tras
ia apariencia fría y reservada de doña
Cristina. En esto se mostró mucho
más perspicaz Sagasta, al comprender
desde el primer día todo el conjunto
de valores moraies atesorados por la
Doña María Cristina de Habsburgo, Reina Regente de España. (Oleo
de José Llaneces. Palacio del Consejo Nacional. Madrid]
(Foto; FISA)
Reina, para la que había de ser, en
cierto modo, un paternal Disraeli,
abriendo cauces, como el gran ministro inglés, a la compenetración del
pueblo con la soberana.
E! conocido retrato de Raimundo
Madrazo. fechado en 1887. es testimonio de primer orden para calar el
secreto de esta personalidad en su
momento decisivo. El rostro, lleno de
inteligencia y de finura, respira un
maravilloso equilibrio interior. Y. en
efecto, si quisiéramos definir con una
sola palabra a la Regente, habríamos
de escoger esta: equilibrio. Cualidad
casi inédita en la vasta galería de
nuestras figuras políticas de ambos
sexos, si no nos remontamos a la
castellana -mesura" de otra Regente
en difícil trance histórico: María de
Molina. En ambas, los sinsabores repetidos que les brindó la vida en plena juventud forjaron ese peculiar tono
de madura discreción, de soberana
dignidad, que las caracteriza.
En la misión asignada a la Restauración por Cánovas —la de integrar
las fuerzas enfrentadas durante todo
un siglo en larga guerra civil— le cupo a la Regente un papel primordial,
por cuanto ella facilitó ¡a rotación de
los partidos dinásticos en el Poder
y las reformas democráticas de Sagasta. Más que a la habilidad política
del -viejo pastor- se debió a la intachable conducta constitucional de la
Reina el «posibilismo- de Castelar.
que desintegraría por mucho tiempo
a los republicanos. Pero nos engañaríamos si, dejándonos llevar por !as
apariencias, creyésemos a doña Cristina más próxima al ideario de don
Práxedes que al de Cánovas. Simpatía
humana e identificación política son
cosas muy diferentes. Puesta entre
los máximos modelos monárquicos de
la época —el parlamentarismo químicamente puro de Victoria I y el conservadurismo remozado de Francisco
José—, ella había de sentirse, por
razones de sangre, de temperamento
y de educación, más próxima al patrón austríaco que al británico. Lo
cual hace mucho más meritoria su
inhibición absoluta en las luchas en-
tre los partidos, atenida siempre a su
papel de supremo arbitraje. En es;)
actitud se reflejaba tanto su intachable honestidad personal como su exquisita elegancia; una elegancia manifiesta en todos los aspectos de su
vida: en la abnegación, sin exhibicionismos, con que supo asumir su deber de madre y de educadora; en el
tono distinguido, sin concesión alguna
a la frivolidad o al dispendio, que imprimió a la Corte; incluso en su propio atavío personal, entonado en grises y malvas, ajeno a toda estridencia, a todo «snobismo-. Su integridad
hizo que se embotaran ante su persona todos los intentos de calumnia o
de desprestigio: la chismografía de la
Corte no logró acuñar, para ella, más
que un sobrenombre que la honraba:
-doña Virtudes».
En el difícil momento de la crisis
con Norteamérica, ninguno de los políticos que la asistían estuvo a la altura de la Reina, cuya patética dignidad provocó a un mismo tiempo el
respeto y la admiración del implacable embajador Woodford —lo reflejará, muy pronto, la tesis doctoral en
que ahora trabaja Julián Companys—.
Aunque el país desconocía los esfuerzos de la Reina para evitar un
rompimiento militar —esfuerzos en los
que llegó tan lejos como sus limitaciones constitucionales se lo permitían—, jamás responsabilizó a doña
Cristina con el Desastre. La mezcla
de veneración y respeto con que el
pueblo —todos los estamentos sociales— la miró hasta el final de sus
días permitió que el esperanzador regeneración ismo de comienzos de siglo actuase -desde dentro» de la Monarquía. Cuando el trono comenzó a
cuartearse, una opinión generalizada
—aunque injusta— creyó ver la causa en el abandono, por ei Rey, de los
prudentes consejos maternos. De hecho, sólo dos años escasos separan
la muerte de doña Cristina del final
de la monarquía restaurada: diríase
que había sido, mientras vivió, su
auténtico ángel tutelar.
CARLOS SECO SERRANO
LA VANGUARDIA ESPAÑOLA
VIERNES, 27 DICIEMBRE DE 1974
S OE SU LARGO DESTIERRO
BARCELONA, PRIMER CONTAC
POMO en otras ocasiones en la
historia, la Ciudad Condal iba a
jugar un papel decisivo en la restauración alfonsina. El día 9 de febrero de 1875, Barcelona cpnsagraba,
con sus aclamaciones, el hecho feliz
del regreso de Alfonso XII, cuyo
primer contacto con la patria reencontrada sería precisamente nuestra
ciudad. Al igual que cien años antes,
los barceloneses habían hecho con
Carlos III, darían la bienvenida a Alfonso XII, que con juvenil ímpetu
ven/a a regir los destinos de España,
después de un período de experimentos e inestabilidad.
El nuevo monarca trataba en aquelos memorables momentos de convocar a la, tarea de remodelar la
convivencia hispánica dentro de la
legalidad de todas las fuerzas vivas
del país. Pocas semanas antes había
proclamado solemnemente en Sandhurst, que «no dejaría de ser un
buen español, ni como sus antepasadoi un buen católico, ni como hombre del sitio, verdaderamente libemi»,
Nunca han sido reacios I I ; barceloneses a acoger a Jos grandes personajes, ni mucho menos podí; n serlo con Alfonso XII que venía a cerrar el paréntesis abierto por i v Revolución de Septiembre, tras haber
fracasado asimismo todos los intentos del período revolucionario. El
nuevo reinado daba principio b.tjo el
doble signo del escarmiento y de la
ilusión. El anuncio del arribo del joven monarca movilizó a todo c' país,
que se dispuso a tributarle un gran
recibimiento, en el que Barcelona iba
a ser el primer eslabón,
España estaba ansiosa de p iz, de
orden y de bienestar y búscala anhelante en la monarquía restaurada
el logro de tales objetivos. Naturalmente el; cambio de régimen trajo
consigo una renovación total de auroridades. El nuevo Ayuntamiei to lo
presidió don Ramón de Setmcnat y
Despujol, marqués de Ciutadi la, y,
la Capitanía General, fue encomendada a la figura indiscutible de la
Milicia, don Armenio Martínrv Campos, que pocas semanas antes habí;i
Í#\II
UU li
tuiHUfi
1. Llagada de don Alfonso XII al patrio da Barcelona,
tras su largo destierro. (Oleo de Gonzalo Caiaa. Palacio
de Pedralbea. Barcelona.) — 2. Escudo dal Rey an al
libro «Historia cronológica de Timbras y Blasona*», dedicado a don Alfonso Xll. (Palacio de Pedralbes.) — 3. Estatua an bronce dorado del Rey niño, regalo a doAa
fsabel II. {Palacio de Pedralbes.) — 4. Doña Isabel II presentando su hijo al pueblo. (Mármol de Vallmítfana. Palacio de Pedralbes.)
proclamado en Sagunto al nuevo
monarca. Mané y FlaqUer, el periodista insigne, a quien Cánovas del
Castillo quiso hacer gobernador civil —incluso su nombramiento apareció en, la, «Gaceta»-^ rechazó el
cargo en una emotiva nota, en la
que afirmaba que él sólo deseaba
servir a la monarquía en su calidad
de periodista.
En pocas semanas la ciudad preparóse para el magno acontecimiento. Se construyó incluso, un trozo de muelle de Atarazanas, al que
se le dio el nombre de la Plaza de
la Pa/. Las Casas Consistoriales fueron debidamente acondicionadas para que sirvieran de residencia al rey
y, un detalle curioso, que aparece
en los periódicos de la época, es
la, escasez de- coches d& lujo, que
much;is personas deseaban alquilar
aE objeta de participar en el recibimiento. «Viene Alfonso XII —escribía Mané— a ser el rey de todos
los españoles y símbolo de la monarquía representativa, como lo fue
siempre en España.»
El \iaje de regreso a la patria lo
hizo Alfonso XII a bordo del buque
de guerra «Navas de Tolosa», y el
día anterior de su llegada salió del
puerto barcelonés el «Jaime II» en
el que viajaban una comisión de la
Diputación Provincial y varios pe-
riodistas, el cual avistó a la fragata
real alrededor de las tres de ].i madrugada, noticia que, por cierto, la
Agencia Fabra, por conducto de su
director-propietario, hizo llegar al
«Diario de Barcelona* a través de
una paloma mensajera soltada a ia
altura de Tordera.
En el Palacio de Pedralbes se conserva un curioso cuadro —propiedad
del Patrimonio Nacional— de un
autor cuya identidad se desconoce
—Gonzalo Casas—, que posiblemente
es el único testimonio gráfico que
existe del momento en que Alfonso
XII pisa tierra española. El cuadro,
de excelente colorido, está inmerso
en la que podríamos llamar escuela
del «fortunyismoj> y en él. aparte del
monarca y de todos sus acompañantes —ministros, ayudantes, secretario, periodistasi españoles y extranjeros, dibujantes, etcétera— pueden
identificarse a todas las autoridades
barcelonesas, principalmente al primer magistrado, al dar la bienvenida
al rey —que vestía uniforme de capitán general en campaña—, el cual,
en su contestación, dijo entre otras
cosas, que conocía los altos hechos
de los condes de Barcelona, cuyo
título se gloriaba de llevar y sabía
perfectamente que, en el mundo civilizado, Barcelona gozaba con justicia de fama de ciudad industrial.
siendo de las primeras en señalarse
en todos los ramos de la nctividad
humana.
El momento, según cuentan los
cronistas de la época, fue inolvidable.
Eran las primeras palabras pronunciadas por el nuevo monarca al pisar en Barcelona, tierra española, La
Restauración, como afirma Viccns
Vives, fue esencialmente un acto de
fe en la convivencia hispánica y, fue
Juan Maragall quien, años después,
se refería al hondo significado de la
entrada triunfal del Alfonso XII en
la Ciudad Condal. Entrada triunfalmente no porque hubiera puesto sitio a la ciudad y la hubiera conquistado —decía—, sino porque en
el delirio de las aclamaciones- que
rodeaban su entrada había la sensación de triunfo de España sobre sí
misma. Aquel niño que entraba a
caballo Ramblas arriba, rodeado de
viejos generales, de atronadores vivas y lluvia de flores, era la encarnación de la vida nueva, de la calma
después de la tempestad, era lo más
bello de este mundo: era la esperanza.
Así fue el primer contacto de Alfonso XII con España a través de
las calles barcelonesas...
JOSÉ TARÍN-IGLESIAS
Fotos: JAIME BUESA