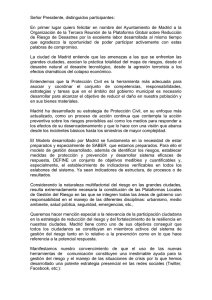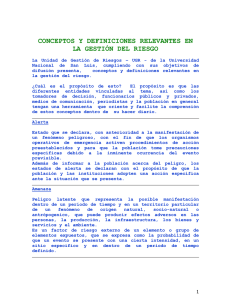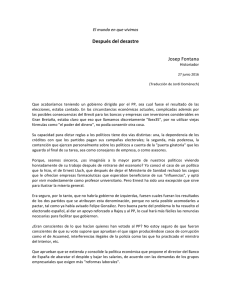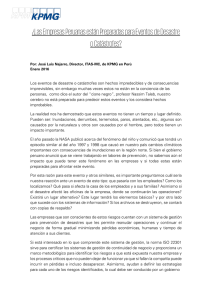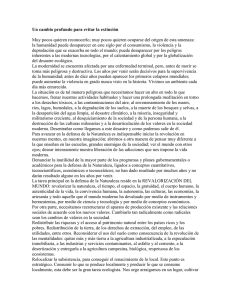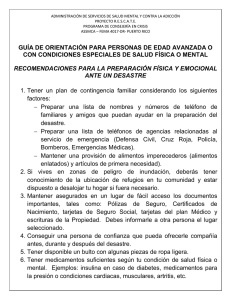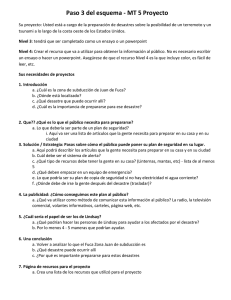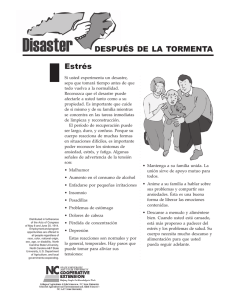El desastre y lo sagrado: Sobre la vida en riesgo
Anuncio

El desastre y lo sagrado: Sobre la vida en riesgo Diego Cagüeñas Rozo Esto, por una parte. Lo otro, de lo que más hablaré, es del desastre. Y ello por dos razones. La primera: porque esto es precisamente lo que he aprendido de pensar sobre el desastre, esto es, que todo lo que puede decirse de éste se podría reducir a esto: el desastre expone la finitud de la vida. O, en otras palabras, todo lo que queda del desastre es la certidumbre de que la vida siempre ha estado y siempre estará en riesgo. Ya volveré sobre esto. La segunda razón para hablar del desastre es de orden más histórico, si se quiere. Mucho se ha escrito acerca del nuevo mundo al que hemos entrado tras los ataques del 11 de septiembre. Independientemente de cómo se defina la naturaleza del quiebre entre el antes y el después del derrumbe del World Trade Center, no parece descabellado suge- 1173 ¿Qué es lo sagrado? Como es bien sabido, para intentar dar una respuesta a esta difícil pregunta, se ha solido plantear una oposición, más o menos radical, entre lo sagrado y lo profano. Pensadores como Durkheim, Caillois, Eliade, o Girard, cada uno a su manera, han seguido este esquema que distribuye el mundo en dos ámbitos de experiencia. Lo sagrado sería entonces aquello que no pertenece a este mundo: que lo genera permaneciendo fuera de él. Es, si se quiere, lo que le da sentido, como sugiere la idea del axis mundi propuesta por Eliade. En lo sagrado hallamos el origen, y por tanto, el sentido; lo sagrado es el principio de orden del caos primigenio. Rudolf Otto, a su turno, encontrará en lo sagrado el mysterium tremendum—el misterio de la existencia. Recordando una célebre frase de Heidegger, diría que, para esta línea de pensamiento, lo sagrado es aquello que guarda en sí la respuesta a la que podría ser la más fundamental de las preguntas: ¿por qué el ser y no la nada? Precisamente por tratarse del custodio de este misterio, la relación de lo sagrado para con lo profano es, ante todo, ambigua. Así como genera la vida, la existencia, la puede arrebatar. Ofrendas, oraciones, sacrificios; el aspecto ritual de lo religioso no tendría otro fin más que el de aplacar la furia de lo sagrado, y con ello preservar, por un tiempo más, nuestra frágil permanencia en este planeta. Me interesa la forma en que la vida queda pensada bajo esta escisión entre lo sagrado y lo profano. Al respecto, quisiera recordar unas palabras de Las formas elementales de la vida religiosa. Sostiene Durkheim que “la cosa sagrada es, por excelencia, aquello que lo profano no debe, no puede tocar impunemente” (Durkheim 2003, 82). Lo que hoy quisiera proponerles no sería más que una cierta inversión de esta fórmula, de modo que a lo sagrado habría que entenderlo como aquello que toca a lo profano (es decir, a nosotros) con total impunidad. Es decir, la vida no es lo sagrado, como nos gusta repetir en estos días que corren, sino lo que acaba con ella. 1174 rir que la presencia del desastre se ha hecho más apremiante y difícil de ignorar. En efecto, la inminencia del desastre pareciera rodearnos de forma que se ha filtrado a nuestras vidas cotidianas, principalmente bajo la forma de noticias que arriban de todos los confines del globo. No solo esto; la insistencia con que el desastre recurre hoy ha creado la ilusión (aunque quizás se trate efectivamente de algo más que una simple ilusión) de que las dimensiones de la destrucción son inéditas. Basta recordar las 230.000 vidas afectadas por el tsunami que en 2004 golpeó las costas de trece países alrededor del Océano Índico, o las imágenes de centenares de personas tratando de huir de Nueva Orleans al ritmo de noticias de violaciones en masa en el estadio en el que centenares también de familias, en su mayoría negras, habían buscado refugio, o, en fin, las recientes imágenes satelitales en las que se puede ver cómo la isla del Japón se desplazó cerca de cuatro metros luego de ser golpeada por olas de más de ocho metros, que arrasaron las no despreciables medidas de prevención tomadas por esta nación acostumbrada a los embates de la naturaleza. Hace unos meses tuvimos noticias de una nueva hambruna en alguna parte del África, aunque no sabemos muy bien qué haya sido de eso; se sabe que en estas latitudes África no pauta. Como tampoco pautan las recientes masacres en Sudán, cuyo número de víctimas no queda sino adivinar. Hace unos días encontraron plancton radioactivo frente a las costas de Fukushima. ¿Cómo, entonces, no hablar del desastre? Y se ha venido haciendo. Debido a las políticas actuales del conocimiento que no discutiré acá, la literatura sobre el desastre ha crecido de forma acelerada en la estela de Katrina. ¿Alarmismo? Tal vez. ¿Moda académica? Con toda probabilidad. Pero si ponemos en conexión esta aparente omnipresencia del desastre con esa ansiedad milenaria que sigue poniéndole fechas al fin de los tiempos, además de la ubicua sensación de hallarnos en medio de una nueva crisis (léase recesión), y a merced de un ataque informático que colapsaría las comunicaciones planetarias, quizás quepa proponer que vivimos bajo una suerte de difusa certeza de que todas esas tragedias son signos de que algo va mal” (Gordon & Gordon 2009, 3), aunque no nos sea dado precisar exactamente qué sea ese algo. Sostener, con toda razón, que estos aires de fin del mundo no son algo nuevo, no obsta para que no intentemos pensar nuestro presente. Todo lo contrario. A pesar de todos nuestros esfuerzos, encaminados o no, el desastre no deja de matar. Puede ser que el riesgo sea domesticable hasta cierto punto (como lo demuestran las construcciones antisísmicas o nuestros planes de evacuación y contingencia), pero en última instancia, es irreducible. Así pues, si hablo del desastre es porque quisiera decir algo del mundo de hoy; si hablo de lo sagrado es porque quisiera decir algo sobre la vida; si hablo del riesgo es porque quisiera decir algo sobre la finitud de tal vida. Para explicarme, me permito en este punto una pequeña historia: El 6 de febrero monseñor recibió un telegrama del Gobernador, en el que se alertaba sobre fallas en la comunicación debidas a la rotura de los cables submarinos del Pacífico y del Atlántico, además de numerosas erupciones submarinas, un fuerte olor a azufre, el calentamiento de las aguas costeras, cadáveres por montones de peces y pájaros muertos por las explosiones (457). Habréis escuchado hablar de temblores y famosos volcanes submarinos, escribe la Hermana N. abriendo su misiva. Hay un pueblo de cincuenta y dos familias que desapareció, al igual que toda la isla de Gorgona en el océano Pacífico. Antes de encomendarse a las oraciones de sus lectores, la hermana pinta una imagen similar a la dibujada por el Gobernador: También nos dijeron que el agua había subido hasta encima de los árboles y que el volcán arroja agua hirviendo de tal forma que el mar está blanco de peces muertos (456). Aunque no he podido encontrar referencia alguna ni del Nevado de Aguay de monseñor, ni de eventos volcánicos submarinos por esas fechas de las dimensiones relatadas en estas cartas, con seguridad tanto monseñor como nuestra Hermana N. están hablando del terremoto de 8.8 grados de intensidad, que el 31 de enero de 1906 produjo un tsunami que arrasó las costas pacíficas de Ecuador y Colombia, afectando en particular las poblaciones de Río Verde, Micay, y Tumaco. Las olas del tsunami alcanzaron las costas de Costa Rica, México, Hawái, y 1175 Quien firmaba como Hermana N. una carta fechada el 18 de febrero de 1906 en Popayán, con destino la casa principal de la misión vicentina en París, hablaba de temor y temblor. Esto cuenta la hermana: “El 31 de enero, hacia las diez y media [de la mañana], yo venía del jardín de la cocina al cuarto de la comunidad, cuando al frente de mi clase veo a todas las hermanas, unas de rodillas, las otras de pie, orando, los niños gritando ¡misericordia! Esto me daba risa y les dije: ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué tienen? Una de nuestras hermanas me respondió: ¡Temblor! Y heme corriendo a la capilla para orar yo también. Apenas estuve de rodillas cuando los cuadros del camino de la cruz, la lámpara del santuario, todas las estatuas se movían con tal violencia que creí llegar el fin. Dije con todo mi corazón el acto de contrición y la plegaria Señor dejo mi alma en tus manos, y permanecí en tranquilidad. Duró cinco minutos. Este temblor fue tan fuerte que las campanas de la iglesia sonaban” (455). Por su parte, monseñor Emilio Larquere, quien fuera Prefecto Apostólico de Tierradentro, escribe desde Pitalito, Huila, una carta similar, “bajo los efectos del terror causado por el temblor”. Cuenta monseñor que ese día hizo erupción un tal Nevado de Aguay, en Ecuador. Las consecuencias, relata, fueron terribles: En varios lugares la tierra se resquebrajó, llevando consigo casas y habitantes. En varios pueblos las iglesias se vinieron abajo; en Pasto, por ejemplo, todas las que existían (una veintena, se podría decir) están fuera de servicio; habrá que destruirlas para volverlas a edificar (457). 1176 Japón. Las muertes se calculan entre 500 y 1500. (1906, dicho sea de paso, fue un año propicio para el desastre, pues las ciudades de Valparaíso y San Francisco también fueron devastadas por sismos de más de 8 grados de intensidad con una saldo cercano a 3000 muertos en ambos casos). Monseñor Larquere y la Hermana N. viven el desastre a distancia y viven para contarlo. Los dos coinciden en que el desastre no es pura destrucción. Monseñor, por ejemplo, cuenta que era un espectáculo conmovedor ver a la multitud abandonar las misiones y arrodillarse en las calles y en la plaza pública invocando al cielo. El terror de la muerte ayudó en gran medida la misión (457). Podría pensarse que se trata ésta de una convicción compartida entre los vicentinos de aquellos años, pues la Hermana N. escribe que nuestros hermanos misioneros nos dicen que esos temblores hicieron más bien que una misión. Parecer ser que hay personas de más de treinta años que no se habían confesado y que volvieron a Dios (455). Sin duda, estas declaraciones se prestan a interpretaciones antipáticas, en las que lo religioso aparece como una mera construcción ideológica destinada a la coerción de las masas, o como una simple creación humana cuyo fin sería el de evitarnos el dolor de sabernos mortales, o, incluso, en este caso específico, como una manifestación más de una cierta abnegación ingenua frente al sufrimiento propia de una cierta moral cristiana. Sea lo que sea de estos caminos trillados caminos de interpretación, lo que me interesa señalar de las palabras de consuelo que escriben la hermana y monseñor para su orden, es algo mucho más sencillo: estas tomas de sentido vienen después del desastre. Este necesario desfase entre el desastre y su sentido, esta temporalidad siempre pretérita de aquello que nombramos bajo el nombre del desastre, es central, o por lo menos eso quisiera proponer, a la comprensión de lo sagrado hoy. Para ilustrar a qué me refiero con el carácter pretérito de lo calamitoso, me permito acá otra historia, también venida de nuestro suroccidente. A principios de los noventa llegaron las primeras advertencias a Tierradentro. Una avalancha destruye cinco puentes peatonales y el matadero de Belalcázar, Cauca. Poco después una comisión parte de Tesalia en el Huila con rumbo del nacimiento del río Páez, advirtiendo a su paso a las poblaciones ribereñas del altísimo riesgo en que se encontraban en caso de una creciente súbita. Muy pocos atendieron al llamado, la mayoría no creíamos, escribe Ignacio Escobar, portador de la historia de su pueblo. En abril de 1994 la Cruz Roja y el Hospital San Vicente organizaron un simulacro de evacuación que solo encontró ofensas y burlas. Éramos incrédulos, como los de Sodoma y Gomorra (Escobar, 2008: 4). El desastre se anunciaba. Minutos antes de las cuatro de la tarde del 6 de junio llegó de imprevisto. La casi media hora que separó al terremoto de 6.4 grados de la avalancha que descendía por la cuenca del Páez y de sus afluentes arrasándolo todo a su paso, permitió que la población de Belalcázar buscara refugio en las escarpadas cimas de la Cordillera Central. No corrieron la misma suerte poblados más cercanos al Nevado del Huila, como Tóez, Tálaga, o Irlanda, hoy literalmente borrados del mapa. Se habla de mil cien muertes, aunque seguramente la cifra sería más alta si se toma en consideración, entre otras circunstancias, que los censos en esta zona del país siempre han sido poco fiables en razón de lo disperso de los asentamientos, o que el número de campamentos de las FARC en el norte de la región, hoy también sepultados bajo toneladas de lodo seco, es indeterminable. Ignacio, al igual que tantos otros sobrevivientes, fue rescatado en helicópteros del Ejército y de la prensa. De repente, sin haberlo esperado nunca, pudo contemplar las dimensiones de la devastación desde alturas insospechadas. Un nuevo punto de vista se había hecho posible, y lo que se entregaba a la mirada era el cumplimiento de la devastación. El mundo era otro: nada podía hacerse y todo estaba por hacer. La incredulidad de unos días atrás se había tornado en impotente certeza: el desastre estaba consumado. Retomo una sugerencia de Maurice Blanchot según la cual el desastre es lo separado; lo más separado (Blanchot 1980, 7). ¿Qué quiere esto decir? Para empezar, que el desastre es irrupción plena, es decir, tan solo toma lugar. Por ser simple acaecer, el desastre no significa nada, no es síntoma de algo más, no nos habla en ningún en lenguaje. Tan solo arriba, toma lugar, irrumpe. Nos toca con 1177 Y es que el desastre es precisamente eso: lo siempre ya cumplido. El desastre siempre ha ya ocurrido. Sean los interminables minutos de la ola que arrasa, sean los incontables segundos del temblor que estremece, sea el súbito instante del disparo que aniquila; el desastre es vivido en el pasado solidificado de lo irremediable y lo irreversible. El desastre vive en un presente siempre ya cumplido, siempre ya pasado, que no admite objeción. Y precisamente ante ello, ante lo irremediable y lo irreversible, vivimos la experiencia del límite: nada podemos hacer para deshacer lo acaecido. Nuestra finitud se nos hace irrecusable ante la imposibilidad de deshacer la devastación. Por ello, por tratarse de una de las expresiones más puras y violentas del simple acaecer, el desastre es también una de las formas más insidiosas en las que nuestra finitud se nos hace presente. Casi siempre previsto, presentido, precedido por señales, no obstante nos llega de repente, como caído del cielo. Y entonces, todo sucede después. Los incrédulos entienden que es demasiado tarde para creer, que ya no hace ninguna diferencia. Y aún así, a pesar de que nada puede hacerse, después del desastre buscamos reconstruir el mundo. Con todo, la herida de la finitud ha quedado marcada de una vez por todas: el desastre nunca podrá ser deshecho. Y sin embargo, esta herida, a pesar de su carácter apabullante, categórico, no nos sume en la impotencia. De hecho, el desastre pone en juego las dos caras de la finitud: negación y afirmación, negatividad y positividadel límite y la posibilidad. Tras el desastre, reiniciamos. 1178 total impunidad. Tan pronto llega desde una distancia incalculable, se ha retirado dejando su marca destructiva. Ello explica que unas pocas páginas más adelante Blanchot sostenga que somos pasivos frente a la desastre (Blanchot 1980, 9). Con esto queda esbozada la relación que quisiera sugerir entre el desastre y lo sagrado. Tanto uno como otro son lo totalmente otro, con lo que quiero decir que tanto el desastre como lo sagrado son totalmente no-humanos. Ante ellos nada podemosexcepto engañarnos, claro está. ¿Qué sucede tras la irrupción del desastre? Que recordamos, de diversas maneras, más o menos articuladas, que el mundo no está hecho a imagen y semejanza nuestra, que lo que existe no está a nuestro servicio, que el cosmos ni empieza ni termina con nosotros. Voltaire, ustedes recordarán, en Cándido se burla de la idea de Leibniz según la cual éste es el mejor de los mundos posibles. Ante tanta miseria, ante tanta muerte e injusticia, dice el francés, el alemán no podía estar sino engañándose a sí mismo, y de paso jugándonos una mala broma. Sin embargo, lo que Voltaire no entendió es que el mejor de los mundos posibles no tiene por qué ser el mejor mundo para nosotros; es más, el mejor de los mundos posibles bien podría ser el peor de los mundos para nosotros. Pero retrocedamos un poco ante esta imagen tan finalista, tan irrecusable. Como recordarán, tanto monseñor Larquere como nuestra Hermana N. encontraban lo positivo, es decir, lo productivo en el desastre. Y es que, en efecto, aunque el desastre siempre está ya consumado, éste rara vez nos consume. Una vez ha tomado lugar, lo que queda del desastre no es tan solo la muerte, la negatividad, sino la apremiante positividad de las vidas que se transforman en rastros de su violenta manifestación, y que aún así, se rehúsan a dejarse determinar en su totalidad por él. El desastre no lo es todo. La sobrevivencia es lo que resta del desastre, y en tanto tal, es también su modo particular de determinación, aunque siempre se trate de una determinación tan solo parcial. Las vidas vividas después del desastre no le pertenecen; la sobrevivencia siempre se encuentra en exceso de aquello que interrumpe la vida. Mientras existamos como especie, ello no dejará de ser así. Y sin embargo, el desastre nos recuerda que no podemos dejar de pensar la interrupción, la irrupción. Se trataría entonces de abandonar el desastre y lo sagrado a sus distancias infranqueables, y de volver a pensar la sobrevivencia, la vida tras el desastre, o, lo que es lo mismo, la vida misma. Porque el desastre nos antecedesiempre. Nuestras vidas son, de antemano, sobrevivencias; vidas vividas después de su interrupción. Como ya he repetido suficientemente, lo que acá cuento ocurrió y ocurre en la estela del desastre, es decir, en medio de los restos de lo que ya ha concluido. De las que hablo no son, por tanto, historias vividas bajo el signo de la fatalidad, aunque tampoco se trate necesariamente de historias de triunfos de cara a la adversidad. Al observar fotografías de Belalcázar tras la devastación Entonces, ¿cómo dar cuenta de aquello que toma lugar fuera del significado, y por tanto, fuera de la historia? ¿Cómo dar cuenta de aquello que tan solo interrumpe la historia y la significación, y que no perteneciéndoles, las determina de modos parciales pero siempre particulares e irreductibles? Dar cuenta de lo desastrosopues quizás nada más sea posible; pues quizás de la existencia finita sea de lo único que podemos hablar con propiedad. Al desastre lo señalamos, e incluso entonces, lo que en realidad señalamos es su acabamiento, su rastro. No obstante, el silencio que acompaña la designación del índice extendido no pareciera ser suficiente ni aceptable. En el desastre lo sagrado ha tomado lugar, sí, mas la vida no cesa de venir a la presencia. De modo que puede ser que de lo sagrado/calamitoso solo podamos dar cuenta después de su acaecer, aunque siempre a partir del presente de lo que persiste en darse. El desvío por la finitud de la vida es inevitable, lo que plantea un enorme reto pues de ésta no se puede hablar sino en singular. Así pues, ¿una Historia que son incontables historias? ¿Qué tipo de historia podría narrar la irreductible singularidad de cada mundo, de cada alguno, de cada quien, sin ahogarse en el marasmo del solipsismo y la excepcionalidad? La cuestión sería, así planteada, la de hacer justicia a todas y cada de las manifestaciones de la finitud, siempre y en cada momento, sin recurrir a ninguna versión de un infinito que les conferiría sentido (Dios, Razón, Espíritu, Historia, Capital, Ser, Cultura, Globalización). ¿Cómo comenzar 1179 que cercenó más de un tercio de su casco urbano, me encuentro ante un trastrocamiento profundo de lo real, de la tierra, pero esas imágenes a duras penas pueden servir de índices de las múltiples formas en que se reorganizaron los muchos mundos que quedaron tras su paso ensordecedor. Dicho de otro modo, son imágenes de la negatividad, de lo estrictamente devastador. Pero el ser humano es testarudo, esperanzado (quizás). Lo que queda por fuera de este presente anquilosado en una imagen es la sobrevivencia, esto es, el trabajo de la imaginación, de la construcción del sentido. Y ello porque el desastre, por carecer de significado, no pertenece a la historia; no es objeto de la imaginación. El desastre, en sentido estricto, pertenece a la tierra, a lo planetario; no al mundo. Así, la determinación que ejerce el desastre sobre el presente debe ser pensada en términos de mera incoación: el desastre interrumpe la historia, pero lo que de él se desprende no le pertenece. (Lo mismo vale para lo sagrado). Que usualmente sea comprendido como un llamado de atención, como síntoma de lo que va mal, como signo de lo que acecha en un futuro más o menos cercano; todo esto nos debería llevar a ver en el desastre una cesura del tiempo de la vida, el cual se reorganiza tras él en acuerdo con sentidos no contenidos en, ni posibilitados por, su manifestación destructora. El presente eterno en el que vive el desastre es siempre figura de lo cumplido; no pertenece al tiempo en el que vivimos nuestras vidas, tiempo éste en que el que todo está siempre por hacerse. Después del desastre todo es posible. 1180 a comprender lo que significa vivir en la estela del desastre, a merced de lo sagrado? Escribe Manuel Jota Escobar, hermano de Ignacio, y profesor de la Normal de Belalcázar, que pocos municipios en Colombia han sido víctimas de tantas y tan disímiles tragedias (naturales y antrópicas) como Páez: por el río, la quebrada, el volcán nevado, la montaña, los grupos armados (Escobar 2008: 3). Estas palabras vieron la luz tan solo cinco días antes de que una avalancha aún más grande que la de 1994 recorriera el camino de destrucción abierto catorce años antes. Manuel se refiere a su hogar como sede del sufrimiento, mientras que sus palabras parecen encontrar confirmación en el estruendo de las alarmas de evacuación que retumban a diario, cumplida y ominosamente, de extremo a extremo de la población, justo al mediodía. Después de tanta muerte, ¿cómo seguir viviendo? A mí, que no he tenido más que una experiencia vicaria de todo este sufrimiento, y que llevo cerca de cuatro años visitando la región, esta pregunta se me ha hecho cada vez más acuciante. La avalancha dio pie a un profundo reordenamiento del territorio de Tierradentro, ahora plagado de zonas de alto riesgo; lugares en los que la vida estaría en juego con mayor apremio. Escuelas completamente funcionales abandonadas a la vera del camino dan testimonio de los nuevos abandonos. Pero abandonar una escuela no es lo mismo que abandonar un hogar. Poco menos de la mitad de la población de Belalcázar (alrededor de 36,000 habitantes, según proyección del DANE de 2005) vive en zonas de alto riesgo. Podrían haber emigrado. Muchos lo hicieron. Otros se quedaron. ¿Cómo vivir así, bajo la amenaza de otro desastre por venir? No pregunto por el por qué de su decisión de quedarse; pregunto por este modo de vida; pregunto por lo que significa vivir en la sombra de lo arruinadopregunto por el sentido de la sobrevivencia. La pregunta por el sentido se impone después del desastre, como si sobrevivir dependiese del hallazgo de tal sentido. ¿Qué había pasado ese 6 de junio? Entre la población nasa, principal habitante del extenso territorio de Tierradentro, la avalancha fue recibida como la manifestación de un estar en falta. Algo no iba del todo bien, pero exactamente qué era ese algo se resistía a ser prontamente nombrado. Las aguas, no obstante, parecían guardar el secreto del desastre. Para la tradición nasa, principal habitante del territorio de Tierradentro, los caciques nacen de ellas. Las lagunas son las paridoras habituales aunque aquel gran héroe de la mitología nasa conocido como Juan Tama haya sido engendrado por un río. Se rumoraba que la avalancha había sido en realidad un parto fallido. Los rumores apuntaban a los líderes espirituales, los thêwalas, de quienes se decía habían pasado por alto los signos del nacimiento por venir, y con ello la comunidad había perdido la oportunidad de recibir al nuevo cacique. Sin duda, alguien estaba en falta. ¿Pero quién? No nosotros: pronto responderían los thêwalas. La gravedad de las insinuaciones se hacía difícil de ignorar. Y así, por primera vez en la historia registrada del pueblo nasa, los thêwalas de la mayor parte de los cabildos de Tierradentro y el norte del Cauca se reunirían en una suerte de conclave histórico-intelectual. La que debería haber sido la producción de una interpretación autorizada del desastre devino mucho más: la intensiva y sistemática reconsideración de la tradición y creencias nasa. Había llegado el momento de volver a contar la historia: la del desastre y la de lo demás: la de los vivos y la de los muertos. Pero ante todo, la de la tierra. Pues ella no había parido un nuevo cacique; antes bien, se rebelaba contra un modo de vida. La pérdida de la identidad, la indiferencia por la tradición, la atracción por las maneras de lo moderno, la creencia en dioses foráneos; todo esto no podía seguir siendo. La convulsión tectónica no quería decir nada más excepto esto: el nasa debía volver a ser nasa. Las aguas habían hecho un sangriento reclamo por el retorno del verdadero nasa, del nas-nasa. Un retorno se hacía urgente. A esta reconsideración de historia nasa los thêwalas, y posteriormente las autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), llamaron cosmovisión (Rappaport 2005: 185-187). La vuelta a poner en orden de la historia, de la tradición, de las creencias, de los modos de hacer no podía producir una nueva religión. Por el contrario, una nueva antigua forma de vida alejada de la intromisión de la Iglesia debía surgir en medio de los restos de la devastación. 1181 Eso en cuanto a los nasa, o mejor, algunos de los nasa, en especial aquellos más cercanos al CRIC. (Varios nasa a los que les he preguntado por esta cosmovisión nunca han oído hablar del asunto). En cuanto a Jair Cardozo, por esos mismos días sus preocupaciones se encontraban en otra parte. Jair perdió diecisiete miembros de su familia ese 6 de junio, cuando la montaña se dejó caer sobre el poblado de Irlanda. De repente, sin previo aviso, se encontró en el papel de padre y madre de dos hermanas menores. Cuenta que no sabe cómo no perdió la cabeza. Solo ahora, después de todos estos años, es capaz de volver a las ruinas de su pueblo natal sin sumirse en una profunda depresión. ¿Cómo vivir así?, me pregunto. ¿Qué significa cargar el fin propio como si en realidad fuese propio, como si algo se pudiese hacer al respecto, como si dependiera de nuestra voluntad? En hogares y negocios de Belalcázar es común encontrar un cuadro que enmarca dos fotografías aéreas del casco urbano de la población, una sobre otra, arriba el antes, abajo el después, volviendo a traer al presente en forma de imagen el rompimiento del mundo. En las dos fotos están señalados con números los hitos del poblado, muchos de los cuales en la foto inferior no son más que escombros y lodo. Jair la tiene colgada en su sala, al lado de otra vista aérea, ésta de Irlanda, completamente sepultada por el alud. Con marcador negro ha dibujado una cruz sobre el lugar aproximado donde quedaba su casa, transformada por el desastre en sepultura familiar. 1182 La obligación de hacerse cargo de una nueva vida en la que otras vidas se encontraron a su cargo lo llevaría a encontrarse con el medio para sobrevivir: su voz. Pocos días antes del desastre, Jair había entrado a trabajar en Radio Eucha, la estación radial bilingüe del entonces vicariato de Tierradentro, creada como medio de difusión de la palabra entre la población indígena y mestiza. Desde entonces su voz se ha convertido en noticia del mundo y estafeta de la vida sísmica del Nevado del Huila. El 20 de noviembre de 2008, una segunda avalancha se desprendió del volcán que desde siempre ha tutelado esas tierras. Las alarmas se disparan oportunamente y la gente huye entre gritos y llantos a las cimas de la cordillera, pero no Jair. Él corre hacia la emisora, prende los equipos, y narra en vivo el paso del desastre hasta que el suministro eléctrico es despedazado, junto a los magros trabajos de reconstrucción que se habían emprendido una década atrás. Puentes y carreteras son obliterados, como si se tratase de reafirmar, una vez más, el proverbial aislamiento de este trozo del mundo. (No tenemos caminos, necesitamos caminos, morimos por falta de caminos, se lamentaba monseñor Emilio Larquere, entonces Prefecto Apostólico de Tierradentro, el 22 de agosto de 1924, en una conferencia leída en el Teatro Faenza de Bogotá). La voz de Jair, con sus palabras de alerta, ha logrado trocar el cataclismo en sobrevivencia, pero sus palabras no tocan (¿pues cómo podrían?) el desastre. La voz también es finita. Cierro reiterando la sugerencia inicial. Lo sagrado es aquello que toca lo profano con perfecta impunidad. No obstante, al día de hoy, lo sagrado no nos ha exterminado. El desastre nos recuerda que no hay que confiarse: la vida sigue en riesgo. Y seguirá estándolo en razón de su finitud, es decir, de su mortalidad. ¿Cuál es el punto entonces? Que al permitir que lo sagrado se retire a la distancia inmensurable que le permita ser lo totalmente no-humano, deja de ser principio de sentido para el mundo que lo ha abandonado. Por esta razón, pienso, una justa comprensión del mundo contemporáneo deba pasar por una reconsideración de lo sagrado. Y ello porque todo lo que he dicho parte de un supuesto que me es imposible explicar ahora. El supuesto dice así: hoy, tras la muerte del Dios de la metafísica, de la onto-teología, todo lo que le queda a tal pensamiento como horizonte de comprensión es el mundo. El mundo y nada más. De modo que lo que se desprendería de lo que he sugerido es que lo sagrado no tiene lugar en el mundo de hoy. Lo suyo es la distancia infinita, imposible de recorrer. Lo que queda, digo, tras el abandono de lo sagrado es un mundo que se relaciona consigo sin relacionarse con ningún principio dado ni con ningún fin fijado, es decir, un mundo que tiene en sí mismo exclusiva y totalmente su razón (Nancy 2003, 41). Ateniéndonos con rigor a tal idea aprenderíamos, cuando menos, dos cosas: primero, que el desastre tiene causas, no razones. Con esto dejaríamos de antropomorfizar el universo y convertirlo en medio para satisfacer nuestros fines. Segundo, que el valor de la vida no radica en su supuesta sacralidad, sino en su irreducible singularidad. Con esto, a su turno, dejaríamos de valorarla y defenderla en razón de haber sido, supuestamente, creada a imagen y semejanza de algo o alguien, para pasar a respetarla como la radical y contingente expresión del existir. Es decir, podríamos aspirar que el único riesgo que corra la vida provenga de lo no-humano. Tal vez entonces estaríamos en la posición de comprender que en un mundo sin sentido, todo sentido es siempre humano, demasiado humano. Referencias Blanchot, Maurice (1980), Lécriture du désastre, Gallimard, Mayenne. Durkheim, Émile (2003), Las formas elementales de la vida religiosa, Alianza, Madrid. Escobar, Luis Ignacio (2008), Terremoto y avalancha del río Páez14 años después, en: Vocero normalista, Año VII, No. 4: 4-5. Escobar, Manuel Jota (2008), “Inventario de tragedias”, en: El enjambre, No. 13: 3-4. Gordon, Jane & Lewis Gordon (2009), Of Divine Warning: Reading Disaster in the Modern Age, Paradigm, London. Rappaport, Joanne. 2005. Intercultural Utopias: Public Intellectuals, Cultural Experimentation, and Ethnic Dialogue in Colombia. Durham: Duke University Press. 1183 Nancy, Jean-Luc (2003), La creación del mundo o la mundialización, Paidós, Barcelona.