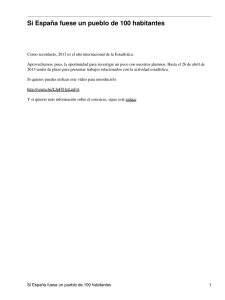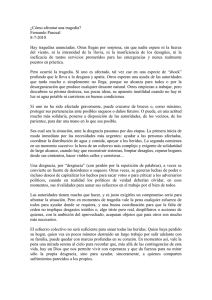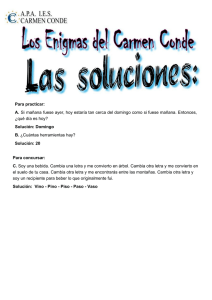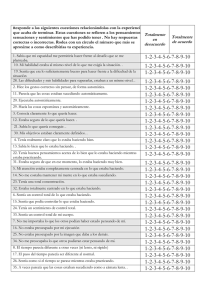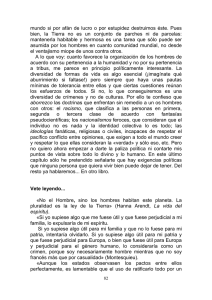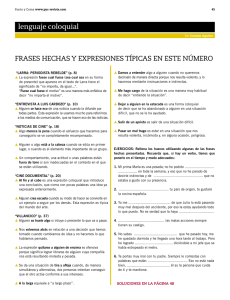- Ninguna Categoria
El tren que nunca llegó.
Anuncio
“El tren que nunca llegó.” Tuvieron que pasar dos años para ser capaz de pisar aquel lugar en el que la vida de tanta gente se había truncado de manera tan trágica. Dos años de intentar asimilar lo sucedido, de no dejarse llevar por el dolor, y de reunir fuerzas para enfrentarse a tan infame injusticia. Veinticuatro largos meses echando en falta a quien ya non está aquí. Viendo como los de alrededor semejan tener olvidado de manera pronta y con gran facilidad una catástrofe de tal magnitud. Mientras intentas que nadie te asociase con la de sobra conocida tragedia, ni que sepan lo de cerca que te ha tocado vivirla, pues no tienes ganas de aguantar su compasión o pesar. Hay quien necesita sacar todas las emociones que lo embargan para sentirse mejor; yo soy de las que prefiere guardárselas. Después de algo así, realmente, no me apetecía hablar o contar nada de lo ocurrido. No quería que me interrogasen. No deseaba escuchar sus opiniones o teorías acerca del asunto, y mucho menos, que me mirasen coma si fuese una enferma terminal. No. Sentía que necesitaba guardarme esa experiencia para mí, eses sentimientos; pues por mucho que intentase explicárselo a alguien, no creía que fuese capaz de entenderlo. Así que, si alguien sacaba el tema, intentaba sacarle hierro al asunto, simular que no me afectaba de una manera tan devastadora. Si podía, encaminaba la conversación hacia otro lugar, o simplemente, callaba y dejaba de escuchar mientras disimulaba poniendo cara de estar atendiendo. Pasé mucho tiempo sin encender el televisor, sin mirar un periódico, eludiendo noticias o conversaciones sobre el suceso. Más de un año después, cuando todo era silencio, cuando ya nadie hablaba de ello, olvidado por algunos y acallado por otros, sentía que necesitaba sacar de dentro todo lo guardado, pero no sabía con quién ni cómo. Convertir pensamientos y sentimientos en palabras siempre me había dado buen resultado. Plasmarlos en una hoja, darles forma, vida, y libe1 rarlos para que dejasen de atormentarme, parecía una buena solución. Empecé a juntar palabras, frases, oraciones y párrafos conformando sentimientos, pensamientos y recuerdos de una vivencia que cambió por completo mi visión del mundo. Materialicé eso que pedía a gritos ser liberado, pedazos de mi vida recogidos en estas páginas. Páginas que guardé en un archivo en mi ordenador. Y allí estaba yo, dos años después, mirando con mis ojos el lugar que tantas veces había visto sin quererlo a través de la pantalla del televisor; en imágenes del periódico; o a lo lejos, al pasar por la autopista e inevitablemente desviar los ojos de la carretera para dirigirla hacia aquel puente abarrotado de flores. Aquel sitio que había evitado por miedo a no poder soportar los sentimientos que me pudiesen invadir al estar allí. Temor a revivir aquella situación dramática y ponerme en la piel de los que la vivieron en primera persona y no a través de una pantalla. Lugar al que no había querido acudir un año atrás para evitar los medios y la curiosidad morbosa y carroñera de la gente. Personas ajenas a la desgracia que no tenían mejor entretenimiento que el de contemplar las miserias de los demás. Cargos políticos o institucionales que tan sólo venían a sacar la foto o a cumplir con lo que se esperaba de su puesto. Pero dos años después, el suceso ya non era actualidad, ya no despertaba tanta curiosidad, y los que estábamos allí, éramos los que teníamos que estar. Arropándonos los unos a los otros, intercambiando miradas con personas que entendían lo que sentías sin tener que explicarlo con palabras, pues ellos sentían lo mismo. Aquel era un momento íntimo para acordarnos de nuestros seres queridos, pero también para poder liberar, por un instante, todo ese dolor que en el día a día mantenías encerrado para poder sobrevivir. Anestesiado, acallado, como una carga que intentas ignorar pero que pesa 2 de todos modos. Una pena que llevas dentro igual que una herida de guerra que te deja marcado o con secuelas de por vida. Un momento para reivindicar justicia, gritar a los cuatro vientos lo que muchos intentan acallar. Poner nombre a todos los culpables, ya fuese por dejadez, incompetencia, complicidad, encubrimiento o exceso de confianza, y que asumiesen, de una vez por todas, su responsabilidad. No hacía falta hablar para saber que la gran mayoría de los allí presentes sentía que aquello ya no le importaba a nadie, que estábamos solos, y que la gente tan sólo se preocupa por su día a día y non por algo que le sucedió a unos desconocidos, en lo que parecía hace una eternidad. Realmente éramos conscientes de que si no seguíamos nosotros con la lucha, nadie lo haría. Por eso era tan importante aquel acto, no sólo para homenajear a nuestros seres queridos, sino, para demostrar nuestro empeño de sacar a la luz la verdad y de depurar responsabilidades. Porque el paso del tiempo no trae el olvido a nuestras mentes. Nos da más fuerzas para luchar por lo que consideramos una grave negligencia que puede volver a suceder en cualquier momento. Poemas, música, discursos, flores, silencio para honrar a las víctimas, pero también, para darles el descanso merecido exigiendo que se les haga justicia. Dos años intentado no pensar en lo vivido y aún hay momentos grabados en mi memoria como si hubiesen sucedido ayer. Sentada en un banco en aquella lúgubre, fría y húmeda catedral contemplaba la edificación construida cientos de años atrás mientras reflexionaba en el hecho de que seguía a generar en los allí presentes las mismas sensaciones que se había pretendido provocar en los fieles de la 3 Edad Media. La iluminación, las desmesuradas dimensiones, la minuciosa ornamentación, las numerosas imágenes, todo el conjunto estaba pensado para hacer que cualquiera se sintiese insignificante ante un Dios omnipresente y todopoderoso. Temerosos, sumisos, disciplinados, pues nada tenían que hacer contra el creador de todas las cosas, ponían sus míseras existencias en manos de un ser magnánimo con la esperanza de que sus súplicas fuesen escuchadas. En la actualidad, en una sociedad con una devoción religiosa un tanto laxa, carente de la impostura y del temor de otros tiempos; en el día a día, la mayoría olvidaba las doctrinas, el catecismo, acudir a misa los domingos y fiestas de guardar; y se daban al pecado y a los vicios y placeres mundanos. Sin embargo, en días como aquel, muchos volvían a pasar por el aro. Bajaban la cabeza, pensaban que todo aquello era un castigo divino por su mal comportamiento, y buscaban en el fondo de su mente los rezos olvidados. Ante acontecimientos de aquella índole, imposibles de comprender o asimilar, la única explicación que conseguían encontrar al calvario por el que estaban pasando era la de que se trataba de la obra de un Dios descontento y enfadado con ellos. Arrepentidos por dejar de lado sus creencias, intentaban encontrar consuelo en la esperanza de un cielo que acogiese el alma de sus seres queridos. Y rezaban sin descanso, una y otra vez, repitiendo letanías llenas de palabras vacías en la busca del perdón y del consuelo anhelado. Otros, por el contrario, se revelaban contra un Dios que permitía que sucediesen desgracias como aquella. La determinación y la creencia de que nosotros somos los únicos responsables de nuestro destino se volvía más firme. No comprendían que pudiese existir un Dios vengativo, rencoroso, que gozase con el sufrimiento de ningún ser humano por 4 muchos pecados que éste hubiese cometido. No, aquella catástrofe tan sólo respondía al factor humano, a un cúmulo de circunstancias, a un porcentaje insignificante dentro de la baraja de probabilidades. El cielo no existía, Dios no existía, y toda aquella ceremonia carecía de sentido para ellos, pero permanecían al lado de los creyentes para demostrarles su apoyo. Las voces del coro se mezclaban con las vibraciones del órgano que las acompañaba mientras se expandían por todos los rincones de la catedral aumentando la intensidad del momento. El sonido reverberaba en las duras piedras devolviendo un frío congelador en forma de escalofrío que invadía el cuerpo de la gente. La bajada de temperatura afectaba también a la sangre que corría por las venas de los allí presentes, enfriando sus corazones llenos de tristeza y pena. Cuando la música cesó, la voz del obispo llegó a mis oídos pero el mensaje quedaba extraviado por el camino. No creía que existiesen palabras capaces de dar una explicación a todo aquello, o que sirviesen de consuelo en aquella situación, por lo que prefería ignorarlas. Contemplaba todo lo que me rodeaba, el lugar, la gente, los comportamientos, la ceremonia, y todo parecía formar parte de una obra teatral; la escena de una película; un episodio de alguna de mis novelas negras en el que yo era público y protagonista a la vez. Hasta me sentía culpable por haber descrito una escena parecida en un capítulo, como si aquel hecho fuese el causante de lo ocurrido o un acto premonitorio. Las cámaras, los micrófonos, los periodistas, los políticos, todo parecía estar fuera de lugar. Daban la sensación de ser un atrezzo, algo artificial, la escenografía de un evento lúdico que quitaba seriedad al lugar. Lo que pretendía ser un acto de homenaje, de conmemoración, de despedida; se había convertido en un circo mediático carente de la sensibilización y de la solemnidad que el momento merecía. 5 Una señora sentada a mi lado, en los bancos reservados a la familia, contemplaba la escena sin perder detalle como si todo aquello formase parte de un espectáculo. Absorta y ajena a la molestia que suponía su presencia allí, en un momento en el que los familiares necesitaban sentirse cerca de sus seres queridos; disfrutaba de su privilegiada situación. Yo clavaba mi mirada de modo amenazante en ella, pero no había manera de que se diese por aludida. Poco a poco ganaba terreno en el banco y aumentaba nuestra incomodidad. Debería haber pasado de las insinuaciones a los hechos, decirle claramente que estaba de más y que se fuese, pero decidí ignorarla a ella también. Y allí permanecía yo, en mi lugar, interpretando el papel que pensaba que me tocaba representar. Aguantando que exhibiesen mi pena y pérdida a todo el mundo retratada a través de diversas cámaras. Participando de un acto en el que no creía, y consciente de la falsedad que se escondía tras muchas de las cosas que allí estaban sucediendo. ¿Realmente yo era la única que se daba cuenta de toda aquella pantomima? ¿Tan sólo yo veía que aquello era una escena totalmente dantesca? Me revolvía disimuladamente en la búsqueda de alguna mirada cómplice que me confirmase que mi percepción era la acertada, pero todos parecían estar sumergidos en su propio mundo, protegidos del exterior por una fuerte coraza impenetrable. Unos, ahogados por la pena; otros, aguantando el tipo; y la gran mayoría, impasibles, coma si ya estuviesen curados de espanto, inmunizados ante el mal ajeno igual que un mecanismo de supervivencia. Yo tan sólo quería que todo aquello acabase, refugiarme en la soledad de mi habitación, y liberar mi pena en la intimidad. Pero el tiempo parecía pasar con una lentitud extrema. Por mucho que desease salir de aquella lúgubre catedral, escapar de 6 aquella tétrica, incomprensible y absurda ceremonia, sabía que aquello no acababa allí, pues todavía quedaba el traslado al cementerio. Lo único que podía hacer para huir, era mandar mi pensamiento lejos y dejar correr los segundos. Después de lo que pareció media vida, el funeral llegó a su fin, y poco a poco todos fueron abandonando la catedral; sin embargo, todavía había quien se acercaba para presentar sus respectos. Yo permanecía en el mismo banco, indecisa entre escapar a hurtadillas para evadir la marea de medios que esperaban fuera y que no querían perder ni un segundo de lo que allí pasase; o permanecer al lado de mis seres queridos. Al final, salimos todos juntos. A pesar de que los medios no se echaban a nosotros como una manada de buitres cuando quieren obtener una declaración, sí que sentías su presencia como la de alguien que te observa, que no pierde detalle de lo que haces, o que te espía y vigila atentamente. Recuerdo que mientras nos poníamos de acuerdo para distribuirnos en los coches camino del cementerio, yo intentaba actuar con naturalidad, hacer como si no estuviesen allí, pero nada de todo aquello era natural, lógico o normal. Resulta curioso como cuando sucede una desgracia inesperada, una tragedia, un acontecimiento poco usual, improbable o incomprensible, la vida se congela y todo el mundo queda prendido del televisor igual que insectos hipnotizados por una luz. Sin quitar ojo de la pantalla, seguimos la noticia intentando no perdernos un segundo para saber más, descubrir que está ocurriendo, cuál va a ser el desenlace. El tiempo se detiene, nada más parece tener importancia. Dejamos de lado nuestras preocupaciones y nos concentramos en la información 7 que nos está llegando. Buscamos por todos los medios tener la mayor cantidad de datos y en la mayor brevedad posible. Nos convertimos en detectives, empezamos con nuestras propias teorías y no podemos dejar el asunto hasta que esté todo aclarado. Tragedias como el atentado de las Torres Gemelas, los atentados del 11M, el hundimiento del Prestige, o cualquier desgracia multitudinaria que nos toque de cerca, consigue romper con la supuesta estabilidad que sustenta nuestras vidas, y que lo cotidiano carezca de relevancia. Muchos años después, cuando hacemos memoria de aquel fatídico suceso, todos recordamos lo que estábamos haciendo en el momento en que conocimos la tragedia. Ver las imágenes de aquel día transporta nuestra memoria de nuevo a ese momento, a lo que pensábamos, a lo que sentíamos en aquel instante. Tirada en el sofá, cambiando de canal en canal en la búsqueda de algo interesante, parecía que aquel día sería como otro cualquiera. Un cartel con NOTICIA DE ÚLTIMA HORA, llamó mi atención y decidí permanecer en aquella cadena. Todavía no tenían imágenes del suceso, ni siquiera sabían muy bien de qué se trataba, pero por algún motivo que desconozco, sentí que debía permanecer a la espera. Las primeras imágenes eran de gran impacto, las que vendrían después, causarían un enorme estremecimiento en la población. Sin filtro, sin censura, en vivo y en directo, enseñaban cada detalle del siniestro. Sangre, humo, muertos, heridos, objetos personales, confusión, caos, pedazos del tren por todas partes, vagones amontonados como si fuese un acordeón... Con los pelos de punta, impotente, contemplaba como la gente intentaba ayudar sin saber muy bien cómo. Sin perder un instante, echaban mano de lo que había alrededor o acudían a sus casas en busca de lo que les hiciese falta. Ver aquella gente tratando de socorrer a las víctimas, de combatir la 8 tragedia a cuenta de su propia integridad o seguridad, me traía recuerdos de la lucha contra el chapapote que años antes había amenazado con invadir nuestras costas. Non eran los mismos, pero sí que era el mismo sentimiento el que los movía: la voluntad inconsciente de asistir, auxiliar y socorrer al indefenso. Esa fuerza, coraje y valentía que nos lleva a enfrentarnos a cualquier peligro o imposible si consideramos que el fin bien lo merece. Desde el salón de mi casa contemplaba la escena, y me sentía tan cerca de aquella gente, y a la vez tan lejos... Estaban tan sólo a unos quilómetros, pero nada podía hacer por ellos. El mismo sentimiento que invadía a los vecinos del lugar del accidente, hacía que necesitase sentirme útil. Una gran frustración ante la imposibilidad de echar una mano me llenaba de un desasosiego insoportable. Después de contactar con todos los conocidos que pensaba que podían encontrarse ese día en Santiago, y tras comprobar que estaban bien, sentí un ligero alivio. Y sin embargo, no podía dejar de pensar en aquella gente y en sus familias, las cuales no habían tenido la misma suerte que yo. Sin perder detalle de como evolucionaban los acontecimientos, empecé a proporcionar información a todos mis amigos, pues atrapados en aquel caos no entendían nada de lo que estaba sucediendo. La ciudad entera parecía estar inmersa en un estado de sitio, en medio de una catástrofe de grandes dimensiones. No había modo de moverse ni por el centro ni por sus alrededores. Todo el mundo sabía que algo grave estaba pasando, pero las informaciones eran contradictorias o insuficientes, y generaban angustia y preocupación en los miles de personas que acogía Santiago para la festividad del Apóstol. Después de comprender que el peligro no los amenazaba a ellos, sino a los viajeros de un tren que no había llegado a Santiago, miles de personas que acudieran a la celebración cambiaron sus planes de fiesta 9 para responder a la llamada de auxilio colapsando los puestos de donación de sangre. Ante los reiterados llamamientos, decidí transmitir la información a mis conocidos que se encontraban en el lugar. Por desgracia, sus intentos fueron en balde, pues ante la acudida masiva de donantes, tuvieron que darse por vencidos e intentar abandonar Santiago para sacarse del medio y no estorbar. Las luces y las sirenas de las ambulancias que pasaban unas detrás de las otras creaban una sensación catastrófica y de inquietud en los que se cruzaban con ellas. Parecían una versión motorizada de la Santa Compaña, una procesión fantasmagórica que dejaba tras de sí un olor a desgracia y defunción. Por mucho que Santiago quedase cada vez más lejos, la sombra de la muerte y del infortunio los perseguía hasta sus hogares. Envueltos de manera involuntaria en una tragedia en la que nada habían podido hacer por ayudar, y que trocara un día de fiesta en una larga noche de luto. No sé hasta qué hora estuve pegada al televisor, ni siquiera qué hice a la mañana siguiente. ¡La mente tiene esas cosas! Guarda pequeños pedazos de tu vida como si de una película se tratase; en la que recortas, pegas, y montas las escenas descartando las tomas que no valen. De todo lo que hice el domingo por la mañana, tan sólo un momento quedó grabado. De forma que lo que parecía un incidente carente de importancia, más tarde pensaría en él como en una señal o algo premonitorio. Recuerdo que fui a buscar agua a la fuente y que me crucé con un conocido con el que quise intercambiar impresiones sobre lo sucedido. Mientras yo estaba bastante afectada y con un desasosiego inexplicable, 10 él parecía no darle demasiada importancia al asunto. -¿Conocías a alguien del tren? –me preguntó en un tono desdeñoso. -No, pero es terrible igualmente. Piensa que podíamos haber sido cualquiera. ¡Cuántas veces no habré montado yo en tren! -traté de explicarle. Él parecía mirarme como queriendo decir que todos los días morían millones de personas y que no les dábamos importancia alguna. ¿Por qué aquello tenía que ser diferente? Conocía a la perfección su particular y singular percepción de la vida, con sus teorías antisistema contrarias a la opinión de la mayoría de la sociedad; por lo que no hacía falta que las manifestase con palabras. Viendo aquella indiferencia en su mirada, ni siquiera traté de explicarle mi visión. Sabía que no conseguiría hacerlo cambiar de parecer. No me sentía capacitada para argumentar de manera racional algo que era totalmente emocional. Ni siquiera yo misma lo entendía, pero experimentaba el dolor de esa gente como si fuese el mío propio. Me imaginaba en el medio de aquel caos, en el momento en que aquello dejó de ser un viaje de rutina para convertirse en una pesadilla. Pensaba en toda aquella gente atrapada al lado de cuerpos sin vida, sin comprender nada de lo que estaba sucediendo. Sentía la angustia y la ansiedad de los familiares esperando noticias de sus seres queridos, sin saber si habían sobrevivido o en qué estado se encontraban. Era capaz de ponerme en la piel de cada uno de los que habían tenido algo que ver con aquella tragedia; tanto en la de las víctimas coma de en la de los que querían ayudar o hacer su trabajo; y todos aquellos sentimientos me ahogaban. Podía ser por poseer una gran empatía; por mi cualidad de escritora con facilidad para la inventiva y la imaginación; o simplemente, porque estaba más sensible de lo normal. Sin embargo, un sentimiento extraño 11 había invadido mi cuerpo y no conseguía deshacerme de él. Volví a casa invadida por ese pesar que no me abandonaba, y tirada en el sofá, miraba la televisión intentado saber más cosas del siniestro. El teléfono ya había sonado varias veces, pero no había hecho ningún esfuerzo por contestar. No me gustaba coger el teléfono de casa pues casi siempre era gente que quería vender algo o alguien aburrido en busca de conversación; y la verdad era, que no estaba de ánimo para mantener ninguna charla intranscendente. Cuando sonó el móvil, ya no pude hacerme más la despistada. Respondí a desgana, era mi madre. Seguramente, para preguntarme qué tal me había ido el día. Y con una simple llamada, pasé de pensar en cómo se estarían sintiendo los familiares de los muertos, de intentar ponerme en su piel, a saberlo de primera mano. Escuchaba atentamente mientras pensaba que nada de lo que me estaban contando tenía lógica alguna. Lo único que sacaba en claro de todo aquello era, que finalmente, sí que había alguien conocido en ese tren. El por qué viajaba en el tren, el por qué nadie lo sabía, el cómo y el cuándo habían recibido la noticia, era todo muy confuso; pero de lo que no cabía duda era de que había dejado de ser espectadora para convertirme en protagonista. Una llamada, y de repente, estaba envuelta en toda esa tragedia. Colgué el teléfono, intenté procesar la información, encajarla en algún lugar. Trataba de analizar cómo afectaba la noticia a mis sentimientos. Tenía que reaccionar de algún modo, pero no sabía qué hacer. Necesitaba de alguien, ayuda, compañía, cualquiera que fuese capaz de hacerse cargo de lo que suponía aquella noticia. Recuerdo que nunca me sentí tan sola coma en aquel momento. Todos a los que podía llamar estaban lejos. No había nadie a quien pedir 12 auxilio, a quien decirle, te necesito. Aunque tan sólo fuese para darme un abrazo y decirme, tranquila, todo va a ir bien. Sé que llamé a quien me pareció que me podía dar consuelo, pero sus voces al otro lado de la línea, parecían tan alejadas que no bastaban para tranquilizarme. Hablar con alguien sentaba bien, pero resultaba insuficiente. Si no podía encontrar una persona que tomase las riendas de la situación, que me eximiese de ser “la fuerte”, tendría que asumir yo ese papel. Eso era algo que ya había aprendido hace años. Cuando todo se venía abajo, cuando el mundo amenazaba con hundirse bajo tus pies, alguien debía permanecer firme, ser el palo al que los demás se amarrasen, la mano que los sujetase. Y sin saber cómo, me vi metida en el coche en dirección al polideportivo del Sar. No comprendo ni cómo fui capaz de llegar a Santiago, pues me sentía inmersa en una nube, como si fuese una espectadora de mis actos y no la que los controlaba. Una parte de mí no quería ir, le aterraba lo que me esperaba en aquel lugar, no sabía si estaría a la altura de las circunstancias, si sería capaz de mantener el tipo y ser de ayuda. Una cosa era verlo a través de una pantalla, imaginar la situación con la información proporcionada por los periodistas; y otra muy distinta, vivirla. Los medios de comunicación, las Autoridades, el dolor, la tristeza, el desasosiego, los nervios... demasiados factores que controlar. La otra parte me decía que era lo que tenía que hacer, que me enfrentase a mis miedos y que no me dejase vencer por mis inseguridades. Una vez allí, los temores desaparecieron, coma si una armadura me protegiese y me diese fuerzas para presentarme a la batalla, entré en el pabellón con mi madre como escudero, la mujer más valiente y luchadora que conozco. 13 Desde siempre, no importaba lo grande que fuese la desgracia, ella estaba ahí para quien la necesitase, dando apoyo, consuelo, soluciones, o lo que fuese necesario en cada momento. Realmente admiraba su comportamiento ejemplar; y siempre que podía, intentaba imitarla. Así que, atravesamos la aglomeración de periodistas, familiares y policías, dispuestas a enfrentarnos a cualquier cosa que nos esperase dentro del Sar. La situación en el interior parecía irreal, como si fuese un sueño o parte de una película. En las caras de la gente se podía ver reflejadas todas las emociones que el ser humano es capaz de sentir en un momento así. Esperanza, preocupación, incredulidad, desesperación, resignación, perplejidad, angustia, pesadumbre, compasión... Un pabellón polideportivo acostumbrado a acoger eventos lúdicos, a rebosar energía y vida, ahora, reconvertido en un macro tanatorio, frío, desolador y hostil. Los ataúdes pasaban por los pasillos a tu lado, igual que carritos de la compra en el supermercado, como si fuese lo más natural del mundo. Tras ellos, los familiares, deshechos, queriendo saber de una vez, si la caja que perseguían contenía a su ser querido. En alguna sala se veía a gente tirada en camillas recibiendo asistencia médica para poder afrontar el momento. En otras, era complicado discernir la gente envuelta en un abrazo colectivo en el que tan sólo se veía brazo sobre brazo. Después de pasar un tiempo indeterminado en la cafetería, guardando la compostura y la serenidad, intentado imaginar que no nos encontrábamos en aquel lugar en aquellas circunstancias, sino, en una cafetería cualquiera un día sin más; recuerdo estar en un pasillo contemplando a través de unos vidrios una sala repleta de ataúdes. En cierto modo, le veía similitud con cuando vas a ver un recién nacido e intentas descubrir en una sala repleta de neonatos cual es el tuyo. Cajas idénticas, custodiadas por alguien que te hacía pasar y te de14 cía cuál era la tuya. Al final, intentaba no mirar hacia dentro para darle cierta intimidad a los que estaban allí comprobando el contenido del ataúd que presuntamente guardaba a su familiar. Hubo quien decidió fiarse de los análisis forenses y no contemplar los restos. En muchos de los casos, lo que conservaba aquella caja ya no era el ser querido, sino, lo que había quedado de él. El agotamiento, cada vez mayor esperando en aquel pasillo, sin saber qué era mejor, si caminar, sentarse o apoyarse contra la pared, hacía que el único pensamiento que reinase en nuestras mentes fuese el de querer marchar de allí lo antes posible. Cuando por fin llegó nuestro turno, tras mucho debatir, dudar, y llegar a un consenso; preferimos dejar todo en manos de la funeraria, gente conocida y de nuestra confianza. Seguros de que ellos sabían lo que había que hacer y que se encontraba en mejores condiciones que nosotros, abandonamos aquel tétrico y macabro lugar rumbo al hogar. Si el funeral había sido un esperpéntico espectáculo, en el cementerio la cosa no mejoraba mucho. Hacía un día soleado, el lugar no resultaba demasiado lúgubre, pero la función seguía en pleno auge haciendo que sintiese pesadumbre y enojo por lo que estaba viendo. Miles de personas abarrotaban un estrecho pasillo para no perder ojo de como metían el ataúd en el nicho temerosos de que fuese a escaparse el muerto de la caja. La multitud me imposibilitaba el acercamiento. Encajada entre la entrada y el lugar en el cual esperaban con el ataúd para rezar la última 15 plegaria, observaba a lo lejos, las lágrimas que corrían por los rostros desencajados de mi familia. No recuerdo el ir a buscar el coche, ni siquiera quien vino conmigo o cómo supe el camino. Tan sólo recuerdo haber llegado de última y encontrarme el lugar repleto de gente. Igual que un artista o los futbolistas cuando llegan al lugar en el que se va a celebrar el espectáculo y ya hay miles de fans esperando por ellos. Intenté acercarme, hacerme hueco entre la multitud, pero parecía una masa compacta imposible de quebrantar. Un fuerte murmurio reinaba en el lugar como si estuviésemos en una taberna o en una plaza de abastos. La mayoría de las conversaciones nada tenían que ver con el asunto que nos reunía allí. Muchos aprovechaban para saludarse o ponerse al día. Indignada, quería gritar, echarlos a todos fuera de allí. Si querían permanecer en el camposanto, lo menos que podían hacer era mantener cierto respecto ante las sepulturas de la gente enterrada en el lugar, y ante los familiares de la persona que iban a soterrar. Necesitaba llegar hasta mi familia, quería estar a su lado, prestarles mi calor. Una mano, un brazo, un simple contacto que les dijese que no estaban solos. Sin embargo, el gentío configuraba una barrera imposible de franquear, una marea que me alejaba de la costa, del lugar que quería alcanzar. No entendía por qué las cámaras, los periodistas, gente desconocida, estaban al lado de mi familia; y yo, me encontraba atrapada, separada de ellos por lo que me parecían quilómetros de distancia. Me sentía impotente, confusa y frustrada. Contemplaba el último acto totalmente vencida. Ya no quería luchar contra lo ilógico de aquella situación; ya no deseaba que toda aquella gente se marchase; que los periodistas desapareciesen… El único pensamiento que me invadía en aquel momento era el de despedirme. Había llegado el momento que había estado temiendo, re16 trasando, ignorando desde el instante en que había recibido aquella fatídica llamada. La gente desapareció, todo quedó en silencio, dejé una puerta abierta a mis sentimientos, y el dolor, la pena, la amargura, la rabia y todo lo que llevaba guardando durante días salió de mi corazón en forma de lágrimas. Ya no importaba que me viesen, que me retratasen. Ya no tenía que hacerme “la fuerte”, la valiente. Los reproches, la incomprensión, la frustración, el enfado y demás quedaban para otro momento. Ahora, tocaba despedirse. Y después de respirar hondo, un adiós, siempre te llevaré en mi corazón, voló desde mis ojos atravesando la marea de gente hasta llegar al ataúd. No tenía idea de si había un cielo; de si existía la reencarnación; de si la energía no desaparecía, sino que se transformaba; pero lo que sí sabía era, que estuviese en donde estuviese, mi tía llevaría mi amor con ella. Nos encontrábamos en el salón de la casa familiar. Después de la misa, de aguantar a la multitud que había invadido el cementerio; y de que la gente que se había acercado a despedirse se fuese; el silencio en la habitación se agradecía. No era un silencio incómodo, tampoco tenso. Era un silencio de agotamiento, de plenitud, sustentado por la sensación de quien ha acabado una laboriosa tarea, un trabajo bien hecho. Cada quien tirado en un sofá, con el peso del mundo sobre nosotros, pero con el sentimiento de que lo peor ya había pasado. Aprovechábamos aquel momento de paz, conscientes de que aquello 17 tan sólo era un respiro momentáneo. Después de que pasase el interés por la tragedia, el funeral, el entierro, los pésames... vendría la "normalidad", el día a día. Adaptarse a una vida sin ella, a ignorar el vacío del pecho, a recordar que ya no estaba, y a tratar de seguir adelante. Toda muerte supone un luto, una pérdida, un dolor, un trauma... Pero cuando la muerte visita tu vida de un modo tan inesperado, violento e incomprensible, ¿cómo darle sentido a ningunas de las frivolidades de la vida? ¿Cómo hacer para dejar de buscarle un sentido, una explicación, y continuar hacia adelante? ¿De dónde se sacan las fuerzas para luchar, para no dejarse arrastrar a la oscuridad, y ser capaz de vencer al derrotismo? Preguntas que seguramente rondaban la cabeza de los allí presentes pero que ninguno compartía en palabras. Simplemente, contemplábamos los rostros de los demás leyendo en sus miradas, descifrando en sus expresiones lo que sentían y pensaban. Un fiel reflejo de lo mismo que pasaba en tu interior. Nadie hablaba del tema, por unos segundos, nos concedíamos un pequeño descanso, una tregua, un momento de desconexión con la realidad. Después de unos días frenéticos, por fin teníamos tiempo para nosotros, para poder meditar. No para reflexionar sobre nuestros sentimientos o sobre todo lo acontecido; sino para evadirnos, liberarnos de la tensión, de la presión y de todo aquello que nos impedía respirar. Escapar a un mundo de paz y de serenidad en el que nada tiene importancia. El llanto de un bebé nos trajo de vuelta de nuestro estado de concentración. Todos dirigimos la mirada hacia la cuna. Cuando su madre lo sacó del canasto y lo meció para calmarlo, todas nuestras cuestiones quedaron contestadas. Había que seguir por él. Debíamos tirar hacia adelante por él. Dejar de lado la pena, luchar contra el pesimismo y el abatimiento, por él. Porque el pequeño seguía aquí, sin su abuela; pero una nueva vida empezaba y necesitaba de to18 dos los allí presentes para sobrevivir en este incomprensible, y muchas veces, injusto mundo. Necesitaba que luchásemos contra nuestros propios demonios y que lo protegiéramos de los peligros de la vida. Crecería sin una abuela que lo consintiese, que lo mimase; pero viviría siempre con el recuerdo de ella. Porque las personas buenas, las que dejan huella, las que realmente son queridas, nunca mueren. Viven en nuestra memoria, en nuestros corazones y en todo lo que dejaron su esencia. Por mucho tiempo que pase, ese niño no pensará en su abuela como en la pobre víctima de una tragedia, sino como en la gran mujer que fue. Y a pesar de la desgracia, de la pena, de lo incomprensible de aquella situación, un rayo de luz se abría camino en medio de las temibles tinieblas, porque Blanca había vivido su vida plenamente, aprovechando cada instante. Una vida cargada de buenos momentos y obras; y los frutos de ella todavía permanecían aquí. Su tiempo aquí había acabado, seguramente antes de lo que pensábamos y de lo que nos gustaría; pero ahora no quedaba otra que iniciar una nueva etapa sin ella, la de su descendencia. El tiempo de sus nietos empezaba. Y aunque ya no estaba aquí para contemplarlo, éstos se encargarían de continuar con su legado. Y dos años después, allí estaba yo, con una rosa roja en la mano, al lado de las vías en las que mi tía había dejado su vida. Contemplaba el lugar, la plaza abarrotada de familiares, los recuerdos y homenajes que cantidad de gente había colgado en la valla del puente; y contra todo pronóstico, me embargaba una plácida y plena serenidad. 19 Era coma si al estar allí, hubiese cerrado por fin ese capítulo de mi vida. Ver el lugar, sentir que era de verdad, le daba realidad y veracidad a todo lo acontecido. No había sido un montaje, unas imágenes ficticias inventadas por algún escritor de guiones de películas de acción. Un sueño, un delirio, una ilusión producto de mi imaginación. Allí estaba la plaza en la que cayó uno de los vagones; el muro contra el que se estampó el tren; el puente que atravesaba la vía; el túnel anterior a la fatídica curva... Todo lo que había visto a través de la pantalla estaba allí, ante mis ojos. Podía tocarlo, pisarlo, sentirlo como algo completamente real. Y aunque ya no había viajeros, podía notar su presencia. Su viaje había llegado a su fin en aquel lugar, pero habían conseguido llegar a casa transportados en los corazones de sus seres queridos. Y hoy, volvían hasta allí acarreados por su amor. No sentía amargura, rabia, pesar. Miraba al rededor y sentía como si por fin fuese capaz de afrontar todo lo vivido. No hablo de olvidar, de no sentir pena o nostalgia por los que ya non están. Más bien, me refiero a poder montar en un tren, pasar al lado de unas vías, escuchar la sirena de una ambulancia, y no sentir pequeñas agujas clavadas en el corazón. Hablo de poder pensar en lo ocurrido, ver imágenes, y no pensar que el mundo se me viene encima. Dicen que lo que no te mata, te hace más fuerte. No sé si soy más fuerte, tan sólo que ahora, el resto de problemas con los que me pueda encontrar en el día a día, no me parecen gran cosa. Siempre me repito, ¡si pudiste con aquello, puedes con cualquier cosa! Acontecimientos de tal calibre, cambian tu percepción de lo que es realmente importante y de lo que no lo es. Empiezas a vivir coma si en cualquier momento una desgracia pudiese suceder y tuvieses que abandonar esta vida antes de lo esperado. 20 No temeroso, escondido del mundo, sino con ganas de vivir cada segundo como si fuese el último. Valoras más tu tiempo en este mundo; lo ves como una fortuna, un privilegio; e intentas aprovecharlo al máximo. Aprendes a disfrutar de las pequeñas cosas, de los buenos momentos y de las cosas que te da la vida porque nunca sabes cuándo te las va a quitar. Gozas de la gente que todavía está aquí, y recuerdas todo lo que dejaron los que ya partieron. Pero por encima de todo, intentas ser feliz a pesar de las desgracias. Porque sabes que siempre van a ocurrir, en el momento menos esperado y a quien menos pienses; sin que puedas hacer nada por impedirlo. Eres consciente de lo insignificante e impotente que resultas frente a la grandeza del universo, del destino, o de cualquier cosa que influya en nuestras vidas. Y por mucho que te gustaría tener un control sobre tu existencia, te das cuenta de que no lo tienes. Tan sólo puedes estar aquí, en este momento y en este lugar, y afrontar el temporal cuando llegue. Un tren saliendo del túnel en dirección a Santiago, recorriendo el mismo trayecto que el Alvia siniestrado; la misma hora, el mismo lugar; me sacó de mis reflexiones. No sé si era percepción mía, o si realmente se movía a cámara lenta. Si te fijabas detenidamente, seguramente, hasta se podía distinguir a la gente que viajaba en su interior. Un silencio sepulcral se hizo en la plaza. Todas las miradas estaban fijas en aquel tren que pasaba lentamente como queriendo que lo observásemos con detenimiento a modo de saludo o deferencia. El sentimiento de injusticia volvió a crecer en nuestro interior sabedores de que los viajeros de ese tren estaban igual de vendidos que nuestros seres queridos. Dos años después, y el tema ya no era de primera actualidad. A nadie 21 le preocupa si las Autoridades habían tomado las medidas para que no volviese a suceder algo así. Ya no les importa si alguien asumió su responsabilidad, o qué pasó con las víctimas y sus familias. Guardado en ese rincón de nuestras mentes en el que metemos lo que nos hace daño, lo que queremos borrar de nuestra vida o pensamiento, lo que clasificamos coma irrelevante; escondemos todo lo que pasó. Alejamos las desgracias para poder seguir adelante sin las pesadas cargas de los sentimientos. Las cámaras apagadas, posadas en el suelo mientras el presidente de la asociación de víctimas pone al corriente a los presentes de los ascensos de los altos cargos implicados en el accidente; de los impedimentos o atrancos que están poniendo en la investigación del suceso; y de cómo pasa el tiempo pero nadie se acuerda ya de las víctimas; son un claro reflejo de que tan sólo vienen a retratar y vender el morbo de la tragedia, las miserias de la gente. No vienen a informar, ayudar, hacer que las reivindicaciones de las víctimas se difundan y puedan llegar hasta quien pueda ayudarlas. En un momento en que se está reclamando a nuestros políticos que nos representen, que cumplan lo prometido, que hagan su trabajo, me pregunto, ¿qué tiene que ocurrir para que la gente se eche a la calle? ¿Tiene que volver a suceder la misma o similar desgracia? ¿Cuál es el número de muertos al que hay que llegar para que la indignación sea mayor que la indiferencia o que la búsqueda del propio beneficio? ¿Acaso, tiene que hacer un reportaje alguien famoso en horario de máxima audiencia para devolverle la importancia que tiene esta tragedia? ¿Hay que llenar los medios con imágenes de muertos día tras día para que se vuelva a escuchar en las calles “¡Basta ya!”, “¡Nunca máis!”, 22 “¡Sí, se puede!”? Mientras intentamos descubrir esa chispa, ese catalizador, eso que rompa con la pasividad, insensibilización y desapego que siente nuestra sociedad ante un hecho tan grave en el que se aprecia una clara negligencia, imprudencia y culpa por parte de los que se supone que velan por nuestro bien; una idea está clara, seguir luchando. Porque la fuerza está en la unión, en saber que defiendes algo legítimo, y que aunque sea la última cosa que hagas en esta vida, al final, conseguirás que se haga justicia por los que ya no pueden reclamarla. Hay cosas que no se pueden arreglar, pérdidas que no se pueden reparar. Está claro que los muertos no van a resucitar, pero en las manos de todos queda que ese tren complete su viaje: “Alvia procedente de Madrid con destino Santiago de Compostela, última parada, JUSTICIA”. 23
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados