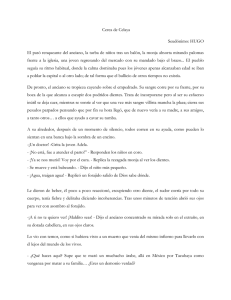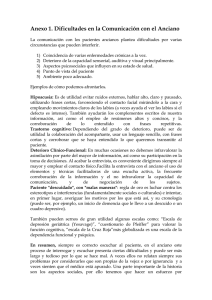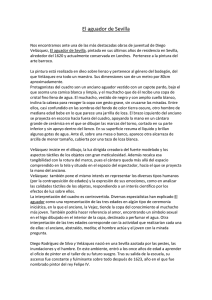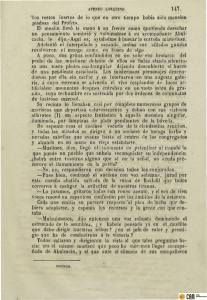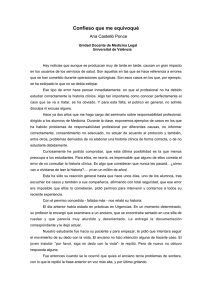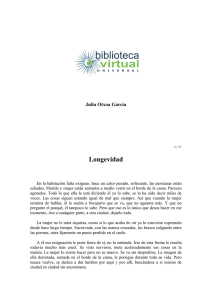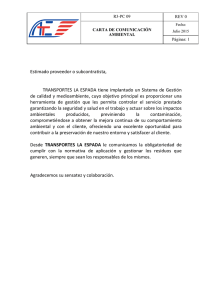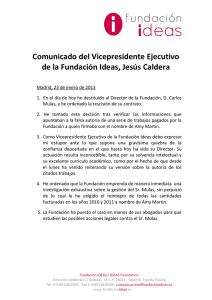170 x 240 Medallón Celta5_JCallejo
Anuncio
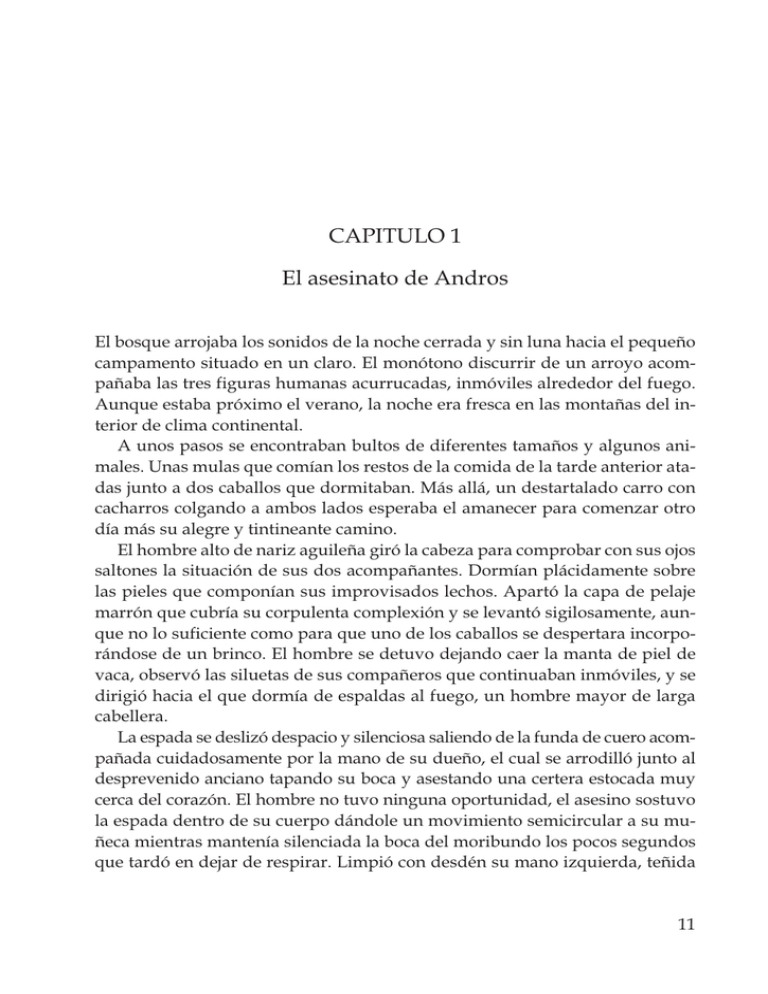
CAPITULO 1 El asesinato de Andros El bosque arrojaba los sonidos de la noche cerrada y sin luna hacia el pequeño campamento situado en un claro. El monótono discurrir de un arroyo acompañaba las tres figuras humanas acurrucadas, inmóviles alrededor del fuego. Aunque estaba próximo el verano, la noche era fresca en las montañas del interior de clima continental. A unos pasos se encontraban bultos de diferentes tamaños y algunos animales. Unas mulas que comían los restos de la comida de la tarde anterior atadas junto a dos caballos que dormitaban. Más allá, un destartalado carro con cacharros colgando a ambos lados esperaba el amanecer para comenzar otro día más su alegre y tintineante camino. El hombre alto de nariz aguileña giró la cabeza para comprobar con sus ojos saltones la situación de sus dos acompañantes. Dormían plácidamente sobre las pieles que componían sus improvisados lechos. Apartó la capa de pelaje marrón que cubría su corpulenta complexión y se levantó sigilosamente, aunque no lo suficiente como para que uno de los caballos se despertara incorporándose de un brinco. El hombre se detuvo dejando caer la manta de piel de vaca, observó las siluetas de sus compañeros que continuaban inmóviles, y se dirigió hacia el que dormía de espaldas al fuego, un hombre mayor de larga cabellera. La espada se deslizó despacio y silenciosa saliendo de la funda de cuero acompañada cuidadosamente por la mano de su dueño, el cual se arrodilló junto al desprevenido anciano tapando su boca y asestando una certera estocada muy cerca del corazón. El hombre no tuvo ninguna oportunidad, el asesino sostuvo la espada dentro de su cuerpo dándole un movimiento semicircular a su muñeca mientras mantenía silenciada la boca del moribundo los pocos segundos que tardó en dejar de respirar. Limpió con desdén su mano izquierda, teñida 11 de sangre, sobre las pieles que cubrían el cuerpo al que acababa de arrancar la vida. Ningún ruido, solo faltaba deshacerse del muchacho fanfarrón para quedarse con un botín en oro que, junto con los caballos, el carro, las mulas y su carga, le permitirían vivir varios años sin tener que arriesgar la vida asaltando a los viajeros o enrolándose como mercenario. El adolescente dormía retorcido sobre las pieles, la respiración era pausada y tranquila. El reflejo del fuego dibujaba caprichosas figuras en su rostro, en donde la barba luchaba aún con el acné; su barbilla presentaba erupciones recientes y muy rojas después de un ataque de picor. Al chico, aunque alto como el asesino, le faltaba corpulencia; no era adversario para él y además dormía indefenso ajeno a su próximo fin. Un intenso sentimiento de euforia embargó al hombre mientras se acercaba al joven con la espada aún teñida de sangre. Su ventaja era mucha, en la cena había añadido un concentrado de espino albar a las copas de vino con que la acompañaron y que él se cuidó de evitar. El sopor de la adormidera había llegado lentamente a los dos desprevenidos y durmieron profundamente sin sospechar que no volverían a verse con vida. Esta vez no era necesario mantener el silencio, nadie podía ya salvar al muchacho de su destino, en medio del bosque, en medio de la oscura noche. El joven estaba a su merced. Asestó una estocada que atravesó el cuerpo tumbado hasta tocar el suelo, momento en que retiró la espada. La túnica que cubría el torso del muchacho se tiñó de sangre inmediatamente. —Tuxia —gimió el agredido abriendo mucho los ojos. El joven intentó incorporarse aunque no llegó a ponerse de pie, cayó inmediatamente sobre su espalda quedando inmóvil con las manos sobre la herida. —Muere idiota —murmuró ya casi sin prestarle atención. Los animales se movían inquietos, el olor de la sangre los perturbaba hasta llevarlos al pánico mas desbocado. Los sonidos del bosque parecían haber cesado y sólo se oían las pisadas del hombre que se acercaba. Habló pausadamente con la intención de calmar a los equinos, aunque uno de los caballos, un potro negro, brillante bajo el reflejo del fuego, comenzó a relinchar ante el humano del que emanaba el olor a muerte. Tras varios intentos sin conseguir hacerse con el control del animal, el asesino se impacientó, y golpeó al corcel en las nalgas con la espada plana. Los golpes producían dolorosos espasmos al caballo que luchaba por evitarlos y acabó encabritándose. Erguido sobre las patas traseras lanzaba patadas con las afiladas pezuñas delanteras. El hombre intentaba evitar los ataques del equino 12 al mismo tiempo que golpeaba con la espada, ahora ya con la clara intención de matarlo. La violencia de los movimientos del animal acabó por desatar la brida y escapó del alcance de la espada. Galopó asustado pero libre, internándose en el bosque. —Maldito animal —blasfemó mientras miraba alejarse al caballo. Luego masculló entre dientes —no tengo tiempo de ir a buscarte. Lástima de dinero que perderé por ti. Decidió dejar que el otro caballo se calmara antes de acercarse y giró sobre sí mismo dirigiéndose al cadáver de su primera víctima mientras algunas aves nocturnas habían comenzado de nuevo sus lúgubres cantos. Le despojó de todo lo que encontró de valor, incluida una bolsita de cuero que el anciano llevaba en la cintura. En su interior había monedas de oro y plata además de algunos abalorios. Robó también las armas del anciano, incluso intentó llevarse su túnica, pero desistió al darse cuenta que estaba demasiado empapada en sangre. Hizo lo mismo con el joven, aunque en la bolsa del muchacho no había más que algunos amuletos que tiró al suelo con rabia; después lo dejó allí, tendido boca arriba y se dirigió hacia los animales. Entonces recordó algo y volvió sobre sus pasos dejando a un lado el cuerpo del muchacho. Se arrodilló junto al cadáver del anciano e intentó sin éxito sacar un anillo de la mano derecha del muerto; no perdió más tiempo, cortó el dedo anular, recuperó la joya y de nuevo secó la sangre en las ropas de su víctima. Cargó las mulas con premura. Primero puso los grandes serones que ató por debajo de la panza de los animales. Los forzó a echarse e hizo rodar las vasijas de líquido hasta situarlas, no sin esfuerzo, dentro del los contenedores de fibra vegetal. Preparó las dos mulas que tiraban del carro y ató el caballo, ya calmado, a la parte trasera del vehículo. Junto a él amarró, al otro lado del carro, la reata de mulas conectadas entre sí por una larga cuerda que las retenía por el cuello, era el único modo seguro que se le ocurrió para viajar solo. La noche aún era oscura cuando la caravana se alejó lentamente, dejando atrás los dos cuerpos junto al fuego. o0o El camino serpenteaba entre suaves colinas que descubrían una pequeña hondonada tras otra, siempre con la vista puesta en un macizo montañoso coronado aún de nieve y que recordaba el crudo invierno de aquella temporada. En ocasiones vadeaba los poco profundos torrentes alborotados que bajaban 13 alegres buscando las aguas de algún río cercano o un charco que la entrada arrolladora del verano secaría semanas más tarde. Dos hombres y un muchacho guiaban una reata de mulas atadas entre sí cabeza y cola, las bestias cargaban diferentes mercancías, voluminosas unas, delicadas las otras. Uno de los adultos, casi un anciano, conducía un desordenado carro cubierto con un toldo de esparto finamente trenzado. Las ruedas constaban de una llanta metálica unida por varios clavos a un disco macizo de madera. El eje se encontraba reforzado por dos abrazaderas metálicas. El adulto de más edad vestía una basta túnica naranja, aún limpia tras varios días de viaje; la ceñía a su cuerpo con un cinturón de cuero repujado con figuras de bronce que tintineaban caprichosas con el roce del mango de un puñal. El arma colgaba del cinto en una funda de piel sin curtir ajustada a la parte izquierda del cuerpo. Sus delgadas piernas acababan en unos pies delicados y limpios que calzaba con sandalias atadas a las pantorrillas con estrechas tiras de cuero finamente pulido. Una pulsera de plata completamente lisa adornaba su muñeca izquierda mientras que un anillo de oro con dos delfines se ajustaba en su dedo anular de la otra mano. El otro hombre era alto, cargado de hombros, calvo de media cabeza y de ojos saltones, cabalgaba aburrido junto al adolescente. El muchacho montaba un potro negro, brioso y fuerte, de cruz muy alta que a pesar de la elevada estatura del joven, mantenía sus piernas lejos del suelo. Al igual que el anciano, vestía túnica y sandalias. Al cinto, junto a la cadera derecha portaba una espada curvada de casi tres palmos de longitud. Por la mañana habían adelantado a una caravana de mercaderes protegida por mercenarios, algunos de ellos conocidos y amigos del anciano y del otro hombre, que al saber que se dirigían al mismo lugar les habían invitado a unirse a ellos. —Te lo agradezco, pero tenemos prisa por llegar a Iltirta (Lleida) debemos entregar el aceite y el vino a unos mercaderes que nos aguardan y que deben seguir camino rápidamente hacia el norte. Ellos nos traen jamones ceretanos para vender en el interior. Vuestra marcha nos retrasaría, pero en cuanto entreguemos la mercancía os esperaremos allí, en la Posada del Lobo y entonces podremos hacer juntos el viaje hacia las tierras de los celtíberos en la meseta. —¿Iltirta? —preguntó frunciendo el ceño el jefe militar de la otra caravana —Es el nombre que dan los íberos a la ciudad a la que los romanos llamáis Ilerda —respondió Andros a su amigo en tono burlón. La persona con quien hablaba Andros era de origen romano, pero se había criado como íbero. Ahora era importante para él sentirse como ciudadano romano de pleno derecho y perfectamente integrado en la cultura latina. 14 —Está bien, nos encontraremos en Ilerda —dijo conscientemente el hombre remarcando cada sílaba —nosotros acamparemos en las afueras, si no te encuentro en la posada ya te buscaré por las tabernas. —Me encontrarás allí —dijo Andros despidiéndose con un movimiento de su mano derecha. —Hasta entonces —dijo su amigo. Interrumpieron la marcha a la caída la tarde, junto a un arroyo de aguas cristalinas. Descargaron las mulas atándolas por las patas delanteras y las dejaron pacer junto al agua, la fresca hierba reconstituiría pronto sus fuerzas. La mercancía descargada consistía en cincuenta grandes ánforas selladas con cera que contenían aceite de oliva procedente de la zona del norte de Barkeno (Barcelona) y también dos docenas de ánforas que contenían vino de las inmediaciones de un poblado íbero sobre el que más tarde los romanos fundarían Baitolo (Badalona). Mientras realizaban la operación de descarga se produjo un accidente con una de las vasijas que contenían aceite. Una piedra que no había sido retirada del suelo golpeó la base del recipiente de barro cocido al apoyarlo y se produjo una grieta que en seguida comenzó a rezumar el verde y espeso líquido. —Rápido, coged un odre y enfundad el ánfora —gritó el anciano dirigiéndose a sus compañeros. El muchacho corrió hasta la carreta y eligió una piel de vacuno lo suficientemente grande como para acoger todo el volumen de la vasija en su interior, también llevó consigo cuerda fina para atar el pellejo. —Cubre el ánfora —ordenó el anciano —intentemos que no pierda demasiado y mantengamos el aceite en su interior. —No entiendo por qué no has envasado todo el aceite en odres —se quejó rabioso el adulto calvo mientras manejaba el recipiente de barro —hubiéramos podido transportar más cantidad y sin correr el riesgo de que se rompa al primer mal golpe; además, las vasijas son muchísimo más caras que los pellejos. —Tuxia no insistas —cortó el anciano —ya hemos discutido esto en más de una ocasión. Los odres hacen que el aceite se enrancie rápidamente y que absorba olores y sabores desagradables. Mis clientes están acostumbrados a que la calidad de lo que les ofrezco esté fuera de cualquier duda y ahora con la edad que tengo no voy a comenzar a hacer excepciones para ganar un poco más. El hombre se dirigió hacia el arroyo realizando aspavientos con los brazos y refunfuñando en voz baja. Cuando el ánfora estuvo cubierta por el cuero, fue apoyada cuidadosamente sobre un árbol y calzada con varias ramas para darle estabilidad. El muchacho entró en el bosque y comenzó a recoger leña. 15