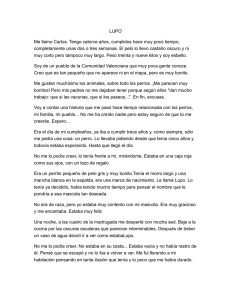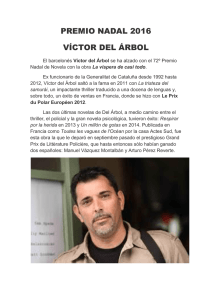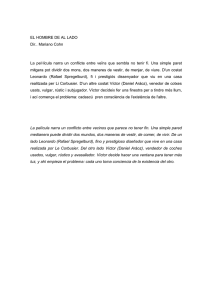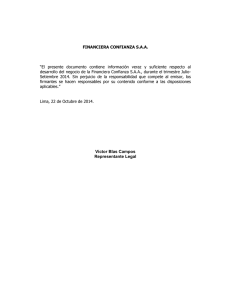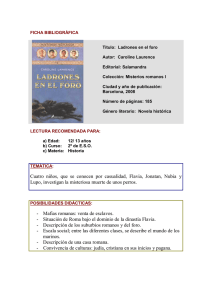el taller de vicentito
Anuncio

EL TALLER DE VICENTITO FELIPE DÍAZ PARDO PARTE PRIMERA 2 Capítulo I: La bicicleta V icentito decidió que quería ser mayor desde el momento en que pudo entender su primer pensamiento, o sea, en su más tierna infancia, momento en el que se alcanza el “uso de razón”, según dicen los adultos, y los niños entran de golpe en un mundo más grande. Pero no se puede decir que este deseo de Vicentito estuviera motivado solamente por una vocación inevitable. No del todo. Era más bien debido al convencimiento de verse distinto a los demás niños. Y llegó a esta conclusión después de un tiempo de triste y repetida observación de varios hechos. Tantos tropiezos le hicieron creer que era difícil que su carácter tímido y retraído pudiera contagiarse del entusiasmo y dinamismo habituales en los primeros años del ser humano. Mas Vicentito no era niño que se dejara llevar por el desánimo. Sólo que era lo suficientemente sensato como para reconocer que nunca llegaría a ser aclamado en el barrio por su destreza con el balón. Tampoco se le daba bien lanzar con acierto las canicas dentro del agujero hecho en la arena del parque, ni conseguía hacer bailar la peonza dentro del círculo de tiza dibujado en el alquitrán de su calle, ni defender como Dios manda la portería del equipo que le tocaba cuando no había otro para portero. En fin, Vicentito sabía de sobra 3 que nunca sería aclamado en el barrio por sus destrezas o habilidades en el mundo de los juegos. A pesar de lo dicho, Vicentito estaba convencido de que lo suyo no era cuestión de torpeza o, al menos, no era cuestión de torpeza únicamente. Y a los datos se remitía. Que no era tan patoso como podía pensarse quedaba demostrado con una prueba que nadie sería capaz de rechazar: la del día en que aprendió a montar en bici, hazaña que, además, contaba con un testigo de primera categoría. Ese testigo indiscutible era Javierín, precisamente el dueño del objeto en cuestión. La aventura más temeraria con un vehículo, a que había llegado Vicentito en sus primeros años, era la de pilotar un triciclo de sillín rojo, de piñón fijo y parada en seco mediante el hábil bloqueo con los pies, que sus abuelos le regalaron en uno de sus primeros cumpleaños. Como cualquier niño, soñaba con una gran bicicleta que le diera la independencia de moverse por las calles con la libertad de los mayores. Pero, de momento, había de conformarse con la generosidad de alguno de los propietarios que le daban una vuelta a la manzana incómodamente montado sobre el transportín o la barra del cuadro. Aquella mañana de verano esperaba Vicentito a su amigo Javierín en lo alto del parque. Es de todos conocida la satisfacción que produce el andar sin rumbo fijo en la época de vacaciones. Así que fácilmente, también, cualquiera puede hacerse una idea de la tranquilidad con que se hallaba sentado nuestro personaje sobre el montículo de arena desde el que aún disfrutaba del frescor lanzado por las ramas de los árboles cercanos, todavía sin castigar por los rayos del Sol. Apareció entonces Javierín, dando saltos y cabriolas con su magnífico artefacto de dos ruedas, conseguido las Navidades pasadas, y del que desde hacía unos días parecía no desprenderse ni para dormir. 4 Ambos se saludaron y empezaron a planear el día. Luego, sin llegar a conclusiones de carácter definitivo, decidieron esperar a algún camarada más que pudiera acompañarles en sus proyectos hasta el atardecer. Por todos es sabido también el afán que de pequeños tenemos por hacer que las horas se estiren como el chicle. Fantasear es relativamente fácil, aunque luego un castigo por llegar tarde a la hora de comer acabe con toda una tarde de ilusiones. En la espera, Javierín, impulsado por su noble y cariñoso carácter – además de ingenuo y demasiado infantil en opinión de sus amigos-, tuvo la feliz idea de enseñar a Vicentito a montar en bicicleta. -Éste es el mejor sitio para soltarse –dijo el propietario del ingenio móvil refiriéndose a la pronunciada cuesta del promontorio en el que se hallaban. Vista desde arriba, la vereda dibujada en la arena daba cierto vértigo a un piloto inexperto como él, que apenas conocía el mecanismo y menos las posibles reacciones de aquella máquina. No obstante, se dejó llevar por los gritos de ánimo del amigo. Como quien se desentiende de algo que no le afecta o que no es asunto suyo, Vicentito se lanzó inconsciente por la pendiente dando tumbos y trompicones y manteniendo un difícil equilibrio, hasta que las leyes de la gravedad se lo permitieron. En efecto, una precipitada carrera impidió la caída en los primeros metros. Luego, apabullado por la cantidad de movimientos que tenía que hacer a la vez, fue incapaz de enderezar el manillar lo suficiente como para tomar un camino recto. La mente no funcionaba con la rapidez necesaria. No encontraba los pedales, tampoco los frenos… No dio tiempo a llegar al remanso de la explanada, donde, al menos, la caída hubiera sido más suave. La dirección de la bicicleta hizo un giro 5 extraño y Vicentito se vio de manera instantánea en el suelo, en una difícil postura y con rasguños por todas partes del cuerpo. Los dos amigos, tras la frustrada intentona, cogieron la diabólica estructura de hierros y engranajes y marcharon en busca de los demás. Habían abandonado aquel terreno rasposo del parque en el que el principiante se había dejado parte de la piel de los codos y se adentraron en la lisura del asfalto, no menos cruel para los golpes. La calle, bordeada de coches a ambos lados, no tenía apenas tránsito en aquellos momentos. Parecían haber olvidado el experimento y volvían a hablar de sus cosas. Mientras, Vicentito, sujetaba la bicicleta entre sus piernas y con gesto distraído tanteaba las palancas del freno y tocaba los pedales con la punta de los pies. Y fue en uno de esos instantes, en que la atención traicionó a Vicentito, cuando el siempre travieso Javierín le engañó. Con alguna improvisada excusa se colocó detrás, empujó con el amigo encima, y luego soltó abandonándolo a su torpeza. Impulsado por la inercia, Vicentito se vio de pronto, otra vez, haciendo malabarismos encima de un artilugio que enfilaba el horizonte en feroz carrera. En un hábil golpe de suerte y no poco esfuerzo, consiguió colocar los pies en unos pedales que le obligaban a una frenética e interminable rotación de rodillas que no podía detener. Tampoco esta vez llegó a adivinar, entre la desesperación y las prisas, la situación exacta del freno. Debió de ser la natural atracción de los metales la razón por la que la bicicleta dibujó una línea recta perfecta hacia la parte trasera de un coche aparcado a unos cuantos metros. Con una mezcla de histeria y nerviosa satisfacción, Vicentito parecía estar dominado por una fuerza invisible que le obligaba a seguir moviendo las piernas al ritmo ordenado por los pedales, aun 6 a costa de saber que se empotraba contra aquel parachoques hacia el que se dirigía y que cada vez estaba más cerca. Con el golpe llegó la certeza. A pesar de recibir una nueva dosis de dolor, ahora experimentado con más rigor por la mayor dureza de la carrocería, pudo respirar aliviado, seguro ya de que la aventura había acabado. Tras él Javierín corría con los brazos en alto celebrando la hazaña del amigo. Él, cuando pudo reponerse y tomar conciencia de nuevo de la realidad que le rodeaba, hubo de admitir también que había dado un paso importante en el mundo de las habilidades infantiles y aceptó la felicitación. 7 Capítulo II: Los cromos L a proeza de la bicicleta, sin embargo, y como si de un espejismo se tratara, no empañó la lúcida y responsable mente de Vicentito. Al igual que hubo de reconocer el éxito de aquella aventura, incluso a costa de los golpes y trompazos, él era consciente todavía de sus carencias en otras muchas actividades que realizaban los chicos de su edad. Y como prueba de esta otra afirmación, el recuerdo le traía siempre a su pensamiento la fatídica historia de los cromos, suceso que aún estaría sirviendo de regodeo a medio barrio. Tuvo lugar lo ocurrido, hecho triste desde luego para Vicentito, una tarde de aquellas mismas vacaciones, ya pasadas, cuando las interminables siestas se convierten en islas desiertas y silenciosas para unos náufragos que se escapan de sus casas cuando sus madres no les ven. Es el momento apropiado para actividades tranquilas, que requieran poco esfuerzo. Probar algún vídeojuego nuevo, intercambiar tebeos o jugar a los cromos. En uno de esos momentos llegó Víctor, otro de los amigos, algo retorcido, interesado y malicioso cuando podía, aunque por lo demás buen chico. Habían quedado todos en apostarse los repes de la liga de fútbol, recientemente acabada. A Vicentito, poco hábil y desafortunado en el difícil 8 arte del coleccionismo, le faltaban muchas estampas para completar los equipos, y vio en esa ocasión la última posibilidad de completar un álbum ya pasado de moda o, al menos, de tapar el mayor número posible de huecos que se veían en sus hojas. La temporada futura aventuraba una oleada de traspasos y lo que para otros significaba la caducidad de los cromos, para él era un motivo de melancolía y tristes recuerdos. Ver a los jugadores vestidos con otros colores le provocaba nostalgia y cierta desazón por la traición de unos ídolos que cambiaban tan fácilmente de bando. Era como cerrar definitivamente una época del tiempo. Sería, pues, el único modo de apresar el pasado que luego podría recordar pasando las hojas y aumentar así un material de documentación formado hasta ese momento por las revistas antiguas de su madre y por los libros de texto de los cursos anteriores. Pero tal iniciativa fue derrumbada aquella tarde por las artimañas de Víctor, a las que contribuyó el habitual despiste de Vicentito, quien sentado en la entrada del portal de su casa recibió con alivio la llegada, por fin, de alguno de sus compañeros de diversión. Víctor, con las manos en los bolsillos, daba muestras de no aportar nada al juego. Antes al contrario. Se adelantó, con su probada pericia, a proponer un trato, imposible de rechazar en momentos de aburrimiento. -Préstame un cromo, y jugamos, si quieres, hasta que vengan los demás -dijo Víctor con un margen de cautela. Tan absurda sugerencia mantuvo en silencio a Vicentito mientras buscaba en su cabeza la razón apropiada para negarse a aceptar. -Si pierdo, que es lo más seguro, no pasa nada –argumentó Víctor-. Si acaso gano yo, te devuelvo el préstamo y en paz. La verdad es que no he traído los míos porque se me han olvidado. Si no es por eso estaríamos en la 9 misma situación, ¿a que sí? –terminó con ánimo convincente. Al final se cerró el trato. Vicentito no acostumbraba a resistirse a situaciones tan obvias. Estaba convencido de que el destino no se detiene con una negativa. Por eso aceptó. Víctor apostó el cromo en uno de los montones que hizo Vicentito. El nombre del jugador que extrajo superaba en letras al que a continuación saldría del segundo montón. Víctor, ahora que barajaba la segunda mano, contaba ya con dos de aquellas estampas. Con la destreza del mejor croupier entremezclaba aquellas cartulinas de tal modo que el contrincante debía estar atento si no quería caer en la trampa. Todos en el barrio se cuidaban de jugar con los habilidosos que se los “colocaban” y Víctor, para no defraudar a la audiencia, era uno de los sospechosos. Ceremonioso en el rito, dejó, como corresponde, pedir a Vicentito. -Pide –dijo una vez preparados los montones. Como quien hace esto por rutina y no ha de dominar temor alguno, mostró el último cromo del montón que señaló Vicentito. Con esta segunda jugada veía multiplicada por cuatro la inversión inicial y en un gesto de honradez devolvió el préstamo inicial a su competidor. Siguieron jugando hasta que la progresión de las ganancias dio un vuelco total a la partida. Víctor, como todo jugador empedernido, jugaba el todo por el todo, y Vicentito, como buen conformista de lo inevitable, admitía pasivamente tanta osadía. Coincidió la llegada de los demás con el final de la partida. A nadie le pareció extraño ver a Vicentito perder la última mano y que Víctor, a duras penas, sostuviera entre sus manos una buena parte de la colección de cromos de la liga de fútbol. Aquella tarde Vicentito, con las manos en los bolsillos, hubo de 10 consolarse con el alivio que le suponía desprenderse de la obligación de terminar otra vez una colección de cromos que, por mucho empeño que pusiera, nunca llegaría a su fin. 11 Capítulo III: El taller del señor Joaquín V icentito decidió, después de éste y algún que otro fracaso, dedicarse de lleno a sus aficiones, tras reconocer sus escasas posibilidades de éxito en el mundo de la infancia. Una de ellas, y tal vez la que llenaba más satisfactoriamente sus inquietudes intelectuales, era la confección personalizada de una revista. Era elaborada en un cuadernillo de hojas dobladas y cosidas con un pequeño hilo de bramante que con delicadeza hacía pasar a través de dos agujeritos. La publicación, totalmente artesanal en su composición, iba dirigida a él como único y fiel lector y servía para compensar a su espíritu introvertido y tímido que muy poca gente comprendía. El título –El candado- no respondía a ninguna secreta razón ni a ningún oculto significado. Tan sólo se debía a la facilidad de la ilustración que presidía la portada. Poco hábil con el dibujo, Vicentito sólo sabía hacer bien las líneas rectas y las curvas sencillas. Así que un dibujo realizado con una monótona fórmula geométrica, mediante rayitas, practicado miles de veces en sus momentos de aburrimiento, iba a ser el motivo ornamental utilizado para su revista. A modo de adorno, una cadena de eslabones entrelazados bordearía la portada, cadena que quedaría sellada en la esquina inferior 12 derecha con una de esas pesadas cerraduras utilizadas para cerrar castillos, cofres y demás tesoros de las historias de aventuras. El contenido del primer número contaba con material de muy distinta procedencia, pero la sección más cuidada era la dedicada a los cuentos. En ella copiaba, con impecable letra de caligrafía, los relatos que desde siempre leía una y otra vez sin parar en su libro de pastas y enterarse de lo que decían. Luego, calcaba con esmero los dibujos y, para dar un cierto toque personal a la obra, modificaba algunas palabras, y así quedarse a gusto dejando su huella de autor en la publicación. Llegado el tiempo desapacible y, a la vez confortable, del otoño y del invierno, encerrado en su habitación y acomodado en una mesa camilla toda llena de lápices de colores y retazos de papel, Vicentito vivía en el mundo maravilloso de Hansel y Gretel, Hans el de la Suerte o El Bien Amado Rolando. Todos eran personajes de esos cuentos que copiaba en su revista. Al reproducir aquellas historias no dejaba de soñar, acompañado del atardecer violeta que traspasaba la ventana de su cuarto, en la posibilidad de entrar en ese mundo de pueblecitos entrañables y casitas de infinitas formas, todas de madera, adornadas con visillos transparentes y manteles con cuadraditos de colores. Y el caso es que Vicentito conocía todavía en su barrio un pequeño rincón donde habitaban los artesanos bonachones y de pelo blanco que se imaginaba en sus historias. Desde pequeño le había llamado la atención la existencia de dos o tres talleres de reparación de calzado que había junto al mercado. Siempre le había impresionado el virtuosismo de un trabajo tan delicado y que, por contra, estaba destinado a ser estropeado enseguida por el contacto con el barro, la suciedad y el asfalto. Poco a poco, aquellos locales se fueron 13 modernizando e instalando grandes máquinas rojas, provistas de rodillos de caucho y grandes cepillos para lustrar el cuero reparado o dar el acabado justo a la suela recién implantada al zapato. Los zapateros abandonaron también sus delantales ennegrecidos por el betún y se colocaron con el tiempo unas batas también rojas que parecían sacadas de una tienda de hamburguesas, perdiendo así la imagen antigua de exquisitos y pacientes orfebres de otros tiempos. Uno de esos talleres se salvaba, sin embargo, aún de la modernización. Le agradaba a Vicentito el olor del pequeño establecimiento, impregnado del sabroso y denso aroma de la cola de pegar. La disposición de los tres operarios siempre le había parecido una cosa curiosa por su semejanza con los espacios reducidos de esas casitas que él imaginaba, situadas en un maravilloso lugar rodeado de verdes montañas y dispuestas alrededor de una placita presidida por una fuente de agua sonora y cristalina, pavimentada con brillantes adoquines y desde la cual se dejaba ver en el horizonte el castillo que todo cuento que se precie ha de tener. La colocación y el escenario poco iluminado hacía a aquellos hombres más pequeños. Parecían traviesos duendes, habitantes del interior de un gran árbol hueco donde las ardillas y los gorriones suelen encontrar su refugio. En la entrada, tras el mostrador, atendía los encargos uno de los zapateros, el señor Joaquín. Arriba, justo sobre su cabeza y en un piso construido con madera, a unos dos metros escasos, estaban los otros dos artesanos, sentados en sendos taburetes, tan pequeños que apenas se veían bajo sus rodillas. Situados a la vista del público, y a modo de escaparate, los tres hombres mostraban diariamente su quehacer. En silencio, trabajaban un oficio consistente en apuntalar tacones o en añadir piezas a la piel cuarteada de unos objetos deformes y maltratados por el andar. 14 Buscaba Vicentito la excusa para visitar el taller del señor Joaquín siempre que podía. Al principio se servía de los encargos de la familia cuando había que hacer algún arreglo de calzado. Luego, con el trato y la confianza, una puntada en el balón de cuero de algún amigo o el retoque en alguna cremallera defectuosa del estuche de lápices le servía para pasarse por allí y echar un rato de charla. Vicentito observaba con embelesamiento la habilidad de aquellos hombres, quienes con calma y ternura daban, con sus manos, una segunda vida a unos objetos muchas veces inservibles cuando llegaban allí. El carácter pausado y poco impetuoso de Vicentito encontró así compañía en el ritmo tranquilo del taller. Con el tiempo, se fue instalando la costumbre y tras salir del colegio por la tarde, de paso para casa, Vicentito se llegaba a recordar el ambiente de sus cuentos y a dar algo de conversación al señor Joaquín durante unos minutos. Éste terminaba siempre ofreciéndole el mismo consejo, sin darse cuenta de la pesada insistencia de sus palabras, algo que, a veces suele pasarles a las personas de cierta edad. -Sabes lo que te digo, Vicentito… –decía el señor Joaquín adoptando el tono de sabiduría propio de estos casos. -Sí, señor Joaquín, que el estudio es hoy en día el jarabe que cura a uno de la pobreza –Vicentito continuaba recitando la frase aprendida con especial aplicación. -Ahí está. Se ve que eres un chico listo. -Pero no todo es ganar dinero –rebatía Vicentito con sensatez. -Nada, nada. Haz caso a lo que siempre te digo y que es una verdad como un templo –el señor Joaquín soltaba los clavos que sujetaba entre sus labios y componía un gesto teatral como si fuera a recitar-: Don sin din –decía frotándose el dedo gordo y el dedo índice de la mano- son gaitas en latín. Así 15 que hala, aplícate el cuento. Salía Vicentito del taller camino de su casa pensando que tal vez tenía razón el señor Joaquín. Si era cierto lo que le decía con tanta insistencia, habría que empezar a buscarse la manera de “llegar a ser algo en la vida”, como suelen decir los mayores. 16 Capítulo IV: El taller de Vicentito O cupado en sus horas de ocio en la redacción del segundo número de su revista, Vicentito empleaba también ese tiempo en recapacitar sobre el consejo que tarde tras tarde recibía del señor Joaquín. A pesar de su inclinación por los asuntos intelectuales y por la vida contemplativa, Vicentito se dejaba llevar siempre con facilidad por el fin práctico de las cosas, lo cual provocaba en su interior cierta indecisión. ¿Por qué opción decidirse, pues? ¿Por la atracción, muchas veces incierta, del mundo artístico o por la necesidad y la rutina del oficio seguro? Pasó largos atardeceres junto a la ventana de su habitación intentando dar con la solución del dilema. No estaba dispuesto a renunciar a esa fantasía perfectamente establecida que encontraba representada en unas historias que hacía suyas y que plasmaba con decoro y cariño en su revista. Él mismo formaba ya parte de ese mundo y había encontrado, además, el taller del señor Joaquín, que ampliaba ese horizonte varias calles más allá, en su mismo barrio. En definitiva, todo era muy confuso para él. Pero por fin dio con la clave del problema planteado. De poder llevar a cabo el negocio que había ideado tras tantas horas de reflexión, tendría el éxito seguro. En principio era una ocurrencia imprecisa, pero tras ese empeño 17 que consistía en no renunciar a la ilusión, sino en trasladarla al mundo real, se fueron conformando todos los elementos necesarios para dar con un plan lógico. Instalaría él también un taller de reparación, con el fin de ayudar a sus compañeros a mantener en adecuado estado de conservación aquellos utensilios que a los escolares les son del todo necesarios para realizar su esforzado trabajo en el colegio. La reflexión sobre aquel teórico oficio le empezó a llenar de impaciencia y ansiedad por verlo pronto hecho realidad. Tan sólo necesitaba dejar suelta la imaginación y figurarse la escena. Para él, amante de la soledad y del recogimiento, verse aislado en el rincón de su taller, reparando o adornando lapiceros, recomponiendo gomas de borrar, limpiando plumieres, podía ser el colmo de la felicidad. Transcurrieron varios días en ese estado glorioso de las suposiciones. No obstante, pasada esta fase romántica de la idealización, y en consonancia también con el talante práctico y meticuloso de Vicentito, se necesitaba completar la invención con la parte más material y realista. Guiado siempre por la admiración hacia aquel pequeño establecimiento del señor Joaquín, fiel reproducción al natural de sus fantasías, Vicentito consideraba un sueño dar con un local similar para ejercer la profesión. Sería conveniente instalarlo en una callecita recoleta, escondida del tumulto que proporcionan las prisas de los mayores. Igualmente, sus dimensiones y, sobre todo, ese carácter íntimo de la madera antigua y la penumbra podrían contribuir a crear un ambiente distinto al de las tiendas modernas, llenas de superficies de metal y tubos fluorescentes por todas partes. En las paredes figurarían colgados retratos de los más conocidos personajes de los hermanos Grimm y de Hans Christian Andersen, y se verían adornadas con el suave color de los visillos de las contraventanas. Por 18 último, y para hacer honor a aquel despliegue, montones de libros se esparcirían por mesas y anaqueles para uso de los clientes necesitados de tan original servicio. Era este modelo de local el que él se imaginaba como ideal para ejercer una profesión únicamente pensada para un público especial, tan poco acostumbrado a ver atendidas las necesidades propias de su edad. Quedaba por concretar también en su original iniciativa el aspecto técnico de la empresa. En principio habría que ofrecer dos tipos de servicio. Uno básico, que sería el de la reparación de los objetos rotos o deteriorados, si se tienen en cuenta los abundantes destrozos que sufre el material escolar. A veces tales desperfectos son producidos por las mordeduras que provoca la impaciencia o, simplemente, la pura costumbre. En otras ocasiones, las roturas se deben a otros usos más malintencionados y poco acordes con los niños, criaturas que se suponen llenas de inocencia y carentes de maldad. Son ejemplos de estas acciones el pisoteo consciente o la raspadura contra la pared del artilugio del compañero en un momento de furia incontenible, cuando surge una discusión por una bobada. Otro tipo de servicio, ya menos elemental y primario, sería el del artesanado. Así, las niñas y los niños de la clase, interesados en adornar sus herramientas diarias, podrían dar un aire personal a lápices, gomas, reglas, estuches y cualquier otro accesorio de la escritura colocando, a modo de detalle, unas florecitas, las iniciales del chico o chica que guste en ese momento, o la imagen de su futbolista, cantante o modelo de moto preferida, según los casos. En fin, las posibilidades eran muchas y ya se vería la forma de lanzar otros reclamos que atrajeran al personal. No había que descartar, por ejemplo, la creación de un catálogo de caprichos de temporada, práctica tan usual en la sociedad que Vicentito empezaba a conocer. Estaba claro que 19 la finalidad de la empresa era alcanzar el mayor éxito en sus resultados. Todos estos planteamientos no estaban nada mal, pensaba el joven aprendiz de empresario, pero, puesto que Vicentito era un chico consecuente y responsable, reconocía que no era fácil llevar a cabo tan precioso proyecto. El panorama se presentaba atrayente desde el punto de vista inagotable de la fantasía. Sin embargo, se carecía de ese confortable establecimiento con vistas a una pequeña callecita y, ni mucho menos, era conocedor de la técnica necesaria para desempeñar el delicado trabajo artesanal que se proponía. Después de mucho tiempo dando vueltas a su idea, Vicentito llegó a una solución inicial con la que salvar el primer obstáculo con el que se encontraba. Cambió de sitio algunos de los muebles de su habitación, territorio totalmente suyo gracias a que no tenía hermanos, y en uno de los rincones, ya vacío, situaría el fantástico taller de sus deseos. Tomó algunas de las sillas abandonadas en el trastero. Dispuestas todas juntas, formó con ellas y con las dos paredes perpendiculares de la esquina un rectángulo, más o menos holgado, donde él quedaría encerrado en perfecta disposición para su profesión. Los travesaños de los respaldos, de los cuales quitó uno de ellos para mejor atención al público, servirían de límite separador, a modo de ventanilla o mostrador. Entre aquellas maderas, los clientes harían sus encargos, los cuales él estudiaría sobre la mesa de trabajo, formada con los asientos de enea. El espacio del interior dejaba lugar para una pequeña banqueta en la que él, como esmerado artesano, se sentaría y para un carrito de su primera infancia, que había rescatado también del trastero, donde colocaría los útiles necesarios para la labor. Resuelto de esa forma el impedimento físico de la ubicación del negocio, quedaba por solucionar el problema de la destreza en el oficio, ya 20 mencionado anteriormente. Problema verdaderamente importante y que Vicentito, harto de meditaciones infructuosas, decidió dejar en manos de la suerte. Ya sólo quedaba, pues, encomendarse a algún santo patrón y poner en marcha la empresa. 21 Capítulo V: Los preparativos D edicó Vicentito los días siguientes a observar con detalle el mundo de la publicidad, tan presente en la televisión y en otros medios de comunicación. Y por fin dio con el sistema apropiado de propaganda, poco costoso para su empresa y eficaz para darla a conocer entre sus compañeros. En efecto, el producto iba dirigido a un sector de consumidores muy determinado. El poder adquisitivo de los potenciales clientes era muy limitado también, por lo que el éxito estaría en saber crear unas expectativas y unas necesidades imposibles de rechazar. Pronto llegaba a comprender Vicentito el mundo actual, marcado por unas estrictas reglas comerciales. Jugaba a su favor –seguía Vicentito con su reflexión- el carácter caprichoso y antojadizo que, por lo general, caracteriza a los niños, quienes desean todo lo que ven. Ahí estaba la clave, en saber difundir entre los colegiales una moda que les haga a todos iguales y les integre en su colectividad. Bien sabía él que lo peor que le puede pasar a un niño es sentirse distinto de los demás, y tenía que aprovecharse de la situación. Una vez establecidos los principios fundamentales de la empresa, y una vez claro también el modo de darla a conocer, Vicentito se puso manos a la obra. Y para eso empezó por practicar las dotes pictóricas, más o menos 22 depuradas, que últimamente había demostrado al ilustrar sus particulares revistas. No es que fuera un Picasso, como ya todos sabemos, pero con su intuición, más que con su técnica, lograba sacar siempre adelante unos dibujos para los cuales utilizaba diversos procedimientos extraídos de su ingenio: copiaba, calcaba, recortaba o lo que hiciera falta. En poco tiempo diseñó unos folletos utilizando ese revoltijo de técnicas. Luego reprodujo a mano tantos ejemplares como pudo. Fueron tardes en que, abandonando los ratos empleados en la lectura y en la elaboración de su eterna revista personal, se hubo de dedicar en cuerpo y alma a una tarea monótona y aburrida. Llegó, incluso, a idear varios modelos con distintos colores y dibujos, en función del sexo y del curso de los colegiales destinatarios. En los días previos a la operación publicitaria que estaba preparando, Vicentito había observado cómo cada producto tiene destinado un comprador determinado. Había visto en la tele que los anuncios de coches eran distintos cuando el coche era pequeño o cuando era grande, cuando iba destinado a gente joven o a personas mayores. También había comprobado que los anuncios de detergente aparecían en la hora de la sobremesa, tras el telediario. Y los de juguetes, justo antes de comenzar la programación infantil. En fin, todos esos empeños le parecían a Vicentito trucos un tanto chapuceros, semejantes a los que utilizan los ogros y las brujas en los cuentos para hacer caer al héroe en la trampa. Sin embargo, guiado ahora por un claro objetivo, y tras los consejos del señor Joaquín, para ser alguien en la vida habría de servirse él de esas prácticas comerciales tan poco originales. Obsesionado con el éxito, Vicentito no quería dejar detalle alguno a la improvisación. De ahí que estudiara con cuidado también el momento de lanzamiento de su oferta. Casualmente, había visto en las vallas publicitarias 23 del barrio cómo unos carteles se limitaban a anunciar la inminente aparición de un producto sin dar más pistas. Para una mente imaginativa como la suya, aquel acertijo fue motivo de curiosidad y le pareció un truco sugerente y asequible a sus posibilidades. Cada mañana, de camino al colegio, no olvidaba mirar el cartel para ver si ya se había resuelto el enigma. Sin duda, para su plan necesitaba ayuda. Pensó entonces en contratar los servicios de Víctor y Javierín, sus dos mejores amigos, con el fin de que fueran preparando el terreno. Mejor oportunidad para hacerse valer, imposible. Era una combinación extraña pero razonable para sus intenciones, consideró Vicentito. Guiado nuevamente por intereses empresariales, creyó conveniente formar un equipo de personas eficientes, en donde no hubiera posibilidades de excesivas dosis de afectividad y cariño. Con Víctor tal objetivo estaba cumplido. Era el niño más interesado que conocía y nunca hacía buenas migas con nadie para evitar así compartir algo suyo con los demás, si algún día llegara el momento. Javierín era todo lo contrario y serviría para aliviar tensiones y aportar el tono ingenuo, que es propio de los niños. Su afabilidad e inocente generosidad servirían para equilibrar la balanza. El primer trabajo que les destinaría sería el de crear entre los alumnos la curiosidad necesaria para la campaña, de la misma forma que había visto en la valla publicitaria del barrio. Así pues, Vicentito hubo de renunciar una tarde a una de sus ya habituales visitas por la zapatería del señor Joaquín y esperar en el camino de vuelta del colegio, haciéndose el remolón, el encuentro con sus futuros compinches. 24 Capítulo VI: Un plan arriesgado L e resultaba difícil a Vicentito exponer, de repente, un plan tan meditado entre el alboroto infantil que se produce al acabar un día de obligaciones escolares. Tampoco su carácter poco dicharachero ayudaba a comentar con desenfado y soltura su idea. No le quedó otro remedio que acompañar pacientemente al grupo de escolares hasta que, poco a poco, los chicos se fueron separando en los cruces y semáforos que se iban sucediendo a su paso. Ya solos, acaparó la atención de Víctor y Javierín con una promesa que nunca fallaba: la de invitarles a un chicle. Camino del puesto de chucherías, Vicentito lanzó la proposición: -¿Queréis participar en un negocio? –dijo alto tímido y sin dar más detalles. -¿A nuestra edad? –intervino Víctor con extrañeza-. No se puede trabajar hasta los dieciséis años, la ley no lo permite –siguió con aire de enteradillos-. Además, no basta con ser mayor. Hay que ser rico también para tener un negocio. Fíjate en el padre de Laura. Es la única persona a la que yo conozco que tiene un negocio y que tiene un cochazo, y chalé en la sierra y se van todos los veranos de vacaciones a la playa. -Por eso –volvió a hablar Vicentito, ahora con más seguridad-. Primero 25 hay que tener el negocio y luego ser rico. Para lo que yo os digo no hace falta nada más que tener buenas ideas. Sólo hace falta que hagáis lo que yo os diga. -Yo tengo muchas ideas y todavía no me he hecho rico –dijo con el tono de despistado de siempre el ingenuo Javierín-. Mi madre me está diciendo siempre: “¡Vaya ideas que tiene este chico! ¡Vaya ideas que tiene este chico!”. Y no penséis que se ríe cuando me lo dice. Será que todavía no sabe que para ser rico hay que tener ideas. Ya veréis cuando se lo diga. -No digas chorradas –cortó con su habitual sequedad Víctor, el sabelotodo-. Ya sabemos todos por qué te dice eso tu madre. Vicentito compró los tres chicles y siguió contando. Mientras tanto, Javierín se entretenía en despegar la pegatina que había encontrado bajo el envoltorio. Luego, con ese entusiasmo que nunca le abandonaba, intervino de nuevo: -Vale, yo me apunto. Sería fenomenal que todas las chicas de la clase vinieran a hacernos los encargos. Entonces sí que seríamos importantes. -A mí me parece una tontería –dictaminó Víctor con superioridad-. ¿Quién de nosotros sabe hacer una cosa tan inútil como arreglar o adornar lápices y estuches? Cuando se rompen se tiran y se compran otros nuevos. Por eso yo no sé, ni me interesa. -Eso no es problema –puntualizó Vicentito, tímidamente-. Eso es asunto mío. Vosotros sólo tenéis que dedicaros, de momento, a la propaganda. Siguió Vicentito detallando sus propósitos mientras tomaban el camino hacia casa. Llegaron al portal y allí estuvieron discutiendo hasta que los tres se pusieron de acuerdo sobre la utilidad del negocio. La tarde oscurecía cada vez más y tuvieron que apresurarse en concretar el inicio de sus actividades empresariales. 26 Antes de nada, había que poner en marcha la campaña de publicidad ya diseñada por Vicentito. Para eso, al día siguiente, los hábiles Víctor y Javierín tendrían que pasarse durante el recreo por todas las clases y, sin que nadie les viese, escribir en todas las pizarras del colegio el siguiente lema: “¡Estáis de suerte, chicos!”. El segundo día, el eslogan, con el mismo tono de misterio, debía ser otro: “¡Todo tiene solución en vuestras vidas!”. Por último, el tercer mensaje de la mañana siguiente completaría esta primera fase publicitaria: “¡Sé distinto, sé sólo tú!”. Ciertamente, produjo extrañeza entre los compañeros la primera proclama estampada con letras grandes y desiguales sobre el fondo oscuro de todos los encerados, dando ánimos al alumnado. No se le hubiera dado más importancia, si con igual letra no hubiera aparecido otra pintada distinta a la mañana siguiente animando al optimismo. Pero el golpe de efecto total lo supuso la tercera intentona. Se encontraba Javierín copiando a toda prisa la frase en la última clase, mientras Víctor, con la eficacia que le caracterizaba, vigilaba la puerta y los pasillos. Salieron después con sigilo hacia el patio, aún precavidos pero satisfechos por la labor bien hecha y terminada. La primera parte del plan ya estaba en marcha y aunque Víctor todavía no estaba convencido del todo, se sentía contento por haber cumplido con el compromiso. Javierín, menos consciente del peligro, se dedicaba a curiosear por todos los despachos que encontraba a su paso. -Vamos –dijo Víctor en voz baja y algo nervioso-. Como nos coja el jefe de estudios nos quedamos sin recreo para todo lo que queda de trimestre. Acuérdate de la amenaza de ayer. En efecto, en un colegio tan estricto como aquél los anónimos mensajes habían hecho pensar poco menos que en una secreta conspiración que podía provocar el revuelo entre los alumnos, quienes se pasaban la hora 27 siguiente al hallazgo tarareando, a modo de estribillo, la extraña consigna para sacar de quicio al profesor de turno. Luego, a la salida de las distintas clases, y como punto final a una mañana demasiado larga, todos salían comentando la ocurrencia. Con mayor o menor enfado, los profesores advirtieron a sus alumnos que si los responsables de la broma eran descubiertos, lo iban a pasar mal. Y la osadía de Víctor y Javierín en esa tercera mañana supuso una nueva provocación, añadida a las de los días anteriores. Por eso, Víctor y Javierín, casi convertidos en héroes anónimos, temieron lo peor cuando, a punto de tomar las escaleras que bajaban al patio, oyeron una voz lejana que les llamaba. Al final del pasillo se veía la figura de don Argimiro, cuya sombra se aproximaba poco a poco hacia ellos. En esos instantes de espera no sabían si adoptar la postura valiente de los hombres de honor o comenzar a lloriquear como vulgares malhechores. El caso es que mientras se lo pensaban fueron conducidos al despacho del director. No fueron necesarias más pruebas que una corta confesión en toda regla por parte de los acusados para ser declarados oficialmente responsables de las múltiples proclamas. El castigo consistió, en principio, en borrar de las pizarras las frases que momentos antes habían escrito. Lo harían delante de sus compañeros, los cuales aún no sospechaban el sentido de tan absurdo empeño. Luego una semana sin recreo, limpiando mesas, completaría la condena por “deterioro del material del centro y perturbación del normal desarrollo de las clases”, según hizo constar en acta la comisión de convivencia. Le pareció beneficioso a Vicentito aquel revuelo. Se apresuró entonces a adelantar la segunda fase de su campaña, prevista, en un principio, para más tarde. Para ello ya tenía apalabrada, en secreto también, la colaboración de 28 varios chicos y chicas de la clase. A cambio de la realización de varias redacciones de lengua y los ejercicios de la próxima lección de matemáticas, Vicentito contaba con su ayuda para cuando fuera preciso. A la mañana siguiente les descifró el sentido del intercambio entregándoles los folletos confeccionados por él días antes y que tendrían que repartir a la salida de clase. De este modo culminaba un proceso que había sido ideado a partir de las más modernas y agresivas técnicas publicitarias. Y lo que era más importante, todos los alumnos del colegio llegaron a conocer así el origen de los mensajes de tiza escritos en los recreos y descubrir así un misterio que los tenía en vilo desde hacía varios días. 29 Capítulo VII: Mejoras en el negocio P oco fue el tiempo necesario para que un público todavía escaso en edad, pero curioso por todo aquello que suponga alboroto en sus vidas, se hiciera eco de la llamada de Vicentito. Puede parecer absurda la finalidad del negocio, y más teniendo en cuenta la amplia oferta de material escolar en el mercado, de todos los precios y de todas las clases. Pero también es conocida la costumbre de algunos niños de encapricharse por cualquier cosa, aunque lo deseado sea de dudosa utilidad. El caso es que la clientela pronto respondió a los anuncios y comenzó a aumentar y a aumentar en poco tiempo, como si se debiera a un contagio repentino entre los compañeros. Quiere esto decir que, en cuanto un niño o una niña apareció con su portaminas torpemente reparado por Vicentito, cundió el deseo entre los demás de no ser menos. Era una forma de iniciar ese juego de ser mayor, haciendo encargos y recibiendo resguardos de recogida para el día siguiente. Vicentito, por su parte, tomó muy en serio su nueva ocupación, para la cual empleó de todo el esfuerzo y dedicación que podía. Así, al principio, no escatimó horas en aprender un oficio que no conocía, pero que tenía mucho en común con el trabajo que se realizaba en el taller del señor Joaquín. Pulir, 30 cortar, pegar, coser, eran técnicas que él también tenía que ir aprendiendo con soltura, y para eso ya había observado muchas veces las habilidades de aquellos operarios acomodados en sus huequecitos de madera. Sin embargo, cuando la avería era compleja, no tenía más remedio que acudir al señor Joaquín, quien dejaba todo lo que tenía entre manos y le atendía. -¿Que habrán hecho con esta cremallera? –preguntaba el señor Joaquín, ajeno a los trapicheos de Vicentito-. ¿Cómo habrán podido arrancar los enganches? Cada vez sois más brutos. ¡Será posible! Ni que hubiesen cogido unos alicates… Callaba Vicentito mientras observaba con devoción la habilidad del señor Joaquín para reparar aquel estuche, el más difícil de los encargos recibidos hasta ese momento. Miraba con atención cómo acudía al cajoncito de los remaches y cómo, tras buscar con detenimiento, encontraba una piececita que pudo acoplar en la cremallera desdentada hasta hacerla correr de nuevo. Reparaciones como aquella, ayudado en principio por el señor Joaquín, le dieron a Vicentito la fama y el prestigio definitivos entre la clientela del colegio. Además, Vicentito ya se había ingeniado formas para que su negocio fuese lo más conocido y atrayente posible. Inventó otra nueva estrategia que puso en práctica desde el primer día que abrió la empresa. Con el primer encargo realizado por el cliente le entregaba un carnet de socio del “Club Escolar de los Chicos Ecológicos”. Según explicaba en su reverso, la tarjeta convertía a su portador en miembro de un grupo, cuya noble causa era defender el reciclado y el aprovechamiento de los materiales inservibles que tanto ensucian y degradan la naturaleza. Vicentito explicaba a todo nuevo cliente que las piezas sustituidas eran almacenadas para una posible utilidad posterior, con lo que se evitaban dañar más el medio ambiente. Pero el mayor 31 atractivo de la tarjeta era que proporcionaba a su dueño un servicio especial para reparaciones urgentes y de justificada necesidad, así como un crédito inmediato para hacer frente a ese imprevisto. Animados por la idea, el que más y el que menos quería formar parte de un grupo tan exquisito como de nobles sentimientos. Ayudar a mantener limpia la naturaleza no está nada mal, pero tampoco estaba nada mal contar con la seguridad de que uno no va a estar sin lápices de colores durante una semana porque algún despistado o algún gamberrete se los ha pisoteado. Tantas ventajas animaban al personal a reparar sus piezas de escritorio antes que a desecharlas inmediatamente y acudir corriendo a la papelería de la esquina. Con tan buen hacer y tan buenas iniciativas, dignas del más experto ejecutivo y publicitario, pronto hubo de adaptar el jovencísimo empresario el negocio a la nueva realidad. Ocurría entonces que los niños y niñas de los grupos de primaria, lejos de demostrar la habitual inocencia, encontraron enseguida en el taller de Vicentito el método para sacarle más partido al dinero conseguido de sus padres, con la excusa de necesitarlo para la adquisición del material deteriorado. Optando por la reparación, en lugar de por la compra conseguían elevar también ellos su poder adquisitivo. Era una nueva forma, hasta entonces desconocida, de rentabilizar los pocos ingresos de que uno dispone en la época infantil. Los precios de las reparaciones eran tan pequeños en proporción con el de los objetos nuevos que nadie dudaba sobre qué decisión tomar. Esta circunstancia repercutió, por tanto, en el volumen de trabajo que Vicentito recibía todos los días, y que era muy superior al esfuerzo que él podía desarrollar en las pocas horas libres que le quedaban, después de un día 32 agotador de clase. Llegó entonces la tarde en que Vicentito hubo de plantear la primera reestructuración de la empresa, para hacer frente a una expansión, ya inevitable. La madre de Vicentito, una señora pacífica y siempre respetuosa con las aficiones de su hijo, entró aquel día con gesto serio en la habitación empleada como local del negocio. Allí, en perfecto orden, una fila de niños que se prolongaba por las escaleras del edificio, esperaba su turno para hacer el encargo. Vicentito, tras las sillas que dispuso como mostrador, estudiaba el desperfecto y después de explicar a su dueño el trabajo necesario para dejar en óptimo funcionamiento el objeto, extendía un recibito que habría de presentarse en el momento de la recogida. -¡Vicente, quiero hablar contigo ahora mismo! –dijo la madre. -Ahora no puedo, mamá –respondió Vicentito sin apartar la vista del encargo que atendía en ese instante-. Tendrás que esperar a que acabe el trabajo. El ligero murmullo de aquella fila de seres diminutos desapareció ante la mirada colérica de una madre que estallaba tras soportar varias semanas una situación que, en principio, creyó otro más de los juegos pasajeros de los niños. -¿Cómo que tengo que esperar? –se preguntó aquella señora, encolerizada, impotente y rodeada de montones de ojos atentos y algo sorprendidos-. Diles a todos tus amigos que se acabó el trabajo, y ahora hablaremos tú y yo. -Sí, mamá –ante la situación, Vicentito decidió cambiar de opinión y obedecer-. Chicos –dijo ahora refiriéndose a los clientes que esperaban-, por razones ajenas a la dirección de esta empresa, el taller cierra hasta mañana a la salida del colegio. 33 Tras el desalojo, y tras un diálogo con su madre, que duró largo tiempo, Vicentito se convenció de que no servía el sistema que había creado para entregar y recoger los encargos. El trabajo aumentaba y lo que en principio se había planteado con procedimientos artesanales y tradicionales, había de ser resuelto ahora con métodos más modernos. Además, el sistema actual impedía a Vicentito dedicar el tiempo necesario a la reparación de material. -No te preocupes, mamá, todo está solucionado –dijo finalmente Vicentito al tiempo que le venía a la cabeza otra idea que podía ser la respuesta a su problema. Era preciso mejorar la organización, pensaba Vicentito mientras bajaba las escaleras en busca de Víctor y Javierín. En las páginas color salmón que el periódico de los domingos dedicaba a la sección de economía, había leído que las grandes industrias, las multinacionales y los bancos repartían el trabajo por sectores. Dado que su negocio estaba tomando dimensiones importantes, era el momento, pues, de diseñar una estructura nueva, basada en un sistema parecido al que se contaba en las páginas color salmón. Crearía una “división comercial”, cuya dirección compartida ofrecería a los fieles Víctor y Javierín como pago a sus esfuerzos, discreción y posterior castigo sin recreos. Ellos se harían cargo de la tarea de la representación y de la recogida de los encargos, tareas estas imposibles de llevar a cabo por Vicentito como había quedado demostrado aquella tarde, después de la bronca de su madre. Les ofertaría, por hacerse cargo de esa responsabilidad, el diez por ciento de las ganancias, propuesta que seguramente no rechazarían. Sería necesario crear también una “división laboral”, es decir, una organización interna constituida por células de trabajo, cada uno de los cuales se formaría con tres personas dispuestas a dedicar una cantidad de tiempo 34 diario al taller. Los miembros de estos equipos serían rigurosamente seleccionados de acuerdo al rendimiento escolar de los candidatos, a su trato con los demás compañeros y a otros méritos por determinar. Luego serían instruidos, mediante un curso intensivo y en pequeños grupos, en casa de Vicentito, previo permiso de sus padres, claro estaba, después de la disputa familiar que había ocasionado días pasados la aglomeración de personal. Una vez bien entrenados en el arte de la recomposición y el ornamento, los nuevos operarios comenzarían el trabajo en régimen de franquicia y recibiendo una importante parte de las ganancias por los encargos realizados. Todo estaba solucionado, por tanto. Vicentito encontró a Víctor intentando ganar a una máquina de los juegos recreativos del barrio y a Javierín lanzando penalties con Mario en la plaza que hay antes de llegar a la iglesia. Los llevó al escalón de su portal y allí les contó las remodelaciones que se veía obligado a realizar en la empresa. Los dos amigos aceptaron al instante las atribuciones encomendadas, animados, sin duda, por el aliciente económico que aquello suponía. Luego, envueltos en la penumbra de un atardecer que empezaba a hacer acto de presencia, se despidieron con la imaginación llena de proyectos. Vicentito volvía a su casa pensando que no podía hacer más por intentar prosperar en la vida. 35 Capítulo VIII: Las cosas se complican E l negocio sin duda iba viento en popa. Llegó, incluso, a extenderse a otros colegios del barrio gracias a los esfuerzos expansivos y a la ambición, desmedida para su edad, de los eficaces Víctor y Javierín. Estos chicos, arrastrados únicamente por el afán de lucro llegaron a perder algo de la inocencia infantil. Era tanta su preocupación por el aspecto económico del negocio que eran capaces, a veces, de elevar las tarifas sin conocimiento alguno de Vicentito, cuando un capricho inmediato se les antojaba. Tal punto alcanzó el desenfrenado deseo de la pareja que un buen día se plantearon pedir al jefe mayores beneficios. -Nosotros trabajamos y Vicentito es quien se lleva las ganancias –lanzó Víctor a Javierín una tarde a la salida del colegio. -Para eso es el jefe –replicó Javierín, quien estaba pendiente tan sólo de saber si tenía cantidad suficiente de dinero para comprar unas gominolas en la tienda de los frutos secos. -Pareces tonto, chaval –soltó el otro, ahora enfadado-. A ti te da igual todo. Con tal de tener cuatro duros en el bolsillo para tus chucherías, te puede explotar cualquiera. No sé cómo puedes ser tan crío. -¡A mí no me da igual! –estalló Javierín con cierto tono ñoño e 36 infantiloide, como si estuviera a punto de echarse a llorar. -Entonces vamos a ver a Vicentito, y déjame hablar a mí. Le esperaron en su portal, como siempre que tenían que hablar de asuntos importantes. Una vez los tres juntos, Víctor, interesado y calculador, inició la conversación. -Hemos hablado Javierín y yo y hemos llegado a un acuerdo –comenzó un tanto misterioso. Vicentito se quedó mirando, sin decir palabra. -Venimos a decirte que nuestro porcentaje es una porquería. –Hubo un momento en que se quedó titubeante. En el fondo, a pesar de parecer muy hombrecito, Víctor sentía demasiado respeto por Vicentito-. Vaya, que es poco queremos decir. -Me lo imaginaba –dijo sin más, secamente Vicentito. -Entonces, si te lo imaginabas ¿por qué no nos lo subes? –intervino con su ingenuidad habitual el torpe Javierín. -Lo que me imaginaba es que antes o después vendríais con esta historia – respondió Vicentito riéndose por la simpleza de su amigo. -Es que este chico es muy listo –intervino de nuevo Víctor, ahora más desafiante-. Siempre está imaginando historias, por eso sabía que íbamos a venirle con la nuestra –dijo dirigiéndose a su cómplice e ironizando sobre el gusto por la lectura de Vicentito, conocido por todos. Convencido del éxito de su ocurrencia, siguió con la burla-. ¿Y seguro que crees que somos como esos traidores de tus cuentos que sólo piensan en fastidiar al héroe en cuanto se descuida. -Yo no me he metido con vosotros –cortó serio Vicentito, algo ofendido pero manteniendo su habitual gesto de calma-. Es normal que el trabajador intente mejorar sus condiciones. Eso ha pasado siempre. 37 -Entonces, ¿nos subes el sueldo? –interrumpió otra vez Javierín, impaciente. -Antes de eso, igual que venís vosotros exigiendo una subida salarial, tendría yo que defender mi postura de empresario, ¿no creéis? -Venga, vale, defiéndela –dijo entusiasmado Javierín, al tiempo que se ponía en postura de lucha, como si defender un pensamiento se hiciera con una pelea de las suyas. -No hagas el tonto, hombre –Vicentito empezaba a estar harto de las pocas luces de su compañero-. ¿Es que no habéis visto en la tele que estas cosas necesitan hacerse con acuerdos, negociaciones, mesas sectoriales…? -¡Déjate de rollos, colega! –Víctor interrumpió la explicación con la intención de no dejarse convencer. -El negocio tiene muchos gastos… –intentaba Vicentito justificar su postura, sin mucha convicción. -Corta el rollo, macho, y dinos qué pasa con lo del porcentaje –exigía Víctor. -Vale, el diez por ciento para cada uno –lanzó de improviso Vicentito antes de que los otros pudieran reaccionar. Los dos solicitantes dieron muestras, con un silencio absoluto, de que la oferta satisfacía sus exigencias. Entonces Vicentito se despidió con uno de sus tímidos ademanes y tomó las escaleras hacia su casa. Al fin y al cabo, pensaba según subía, todo iba bien. En honor a la verdad, había que reconocer la buena tarea realizada por Víctor y Javierín. La “división comercial”, encomendada a ellos, era la que mantenía viva el espíritu de la empresa. Se merecían el aumento de sueldo, concluyó al fin mientras tocaba el timbre de casa. Ya en su habitación dejó los libros y se paró a contemplar aquel recuadro formado por las sillas, ahora vacío. 38 Muchas cosas se le pasaban por la cabeza. Lo que había sido una invención para escapar de los límites de la infancia, gracias a un sueño encontrado en el taller del señor Joaquín, se había convertido en una ocupación productiva más cerca del mundo de la realidad. La vida está llena de contradicciones, se decía sin dejar de fijar la vista en aquella mesa de trabajo hecha con la ingenuidad con que los niños se inventan submarinos, cohetes o castillos para jugar bajo las faldas de una mesa camilla. Todo marchaba demasiado bien, mejor de lo que él hubiera deseado. Él nunca se podría parecer a uno de esos héroes que tienen que luchar contra todo tipo de dificultades. Hasta la “división laboral” cumplía con su trabajo a la perfección, absorbiendo todos los encargos recibidos. Tal eficacia le había hecho librarse a él, inclinado de siempre más al trabajo intelectual que al manual, del monótono sacrificio que suponía atender el taller. Aún no había llegado del todo la primavera y ya había conseguido desembarazarse de aquella banqueta que durante el invierno le obligó a hacer frente a montones de arreglos y adornos. Todos los datos analizados, terminó de recapacitar Vicentito tumbado sobre la cama, hacían reconocer, por tanto, un éxito rotundo a su iniciativa. Pero frente a la perfecta apariencia de todo lo superficial, hay otra verdad más oculta que acecha el momento oportuno para atacar. Llegó ese momento inesperado un mediodía de sol radiante, cuando parece sobrar toda esa ropa de más que las madres obligan a llevar para soportar los tempranos aires de la mañana. Salía Vicentito del colegio con toda la rapidez posible para aprovechar esas horas intermedias y demasiado cortas que apenas permiten comer y descansar antes de volver a la dura obligación del aula. Apenas traspasó la puerta que abría el ancho horizonte de la libertad, se topó de bruces con el 39 señor Roque, el dueño de la papelería de enfrente. Éste aposentó su oronda barriga en el rostro de Vicentito para cortar así toda posibilidad de escapatoria. -Je, je, je –rió con la voz ronca que le caracterizaba-. Con usted, señorito, quería yo hablar. -¿Conmigo? –preguntó cabizbajo Vicentito, sin apenas dar salida a las palabras. -Sí, con usted, don Vicentito, nuevo hombre de los negocios, por lo que tengo oído. No sé de que me está hablando –dijo algo tembloroso, imitando una frase muchas veces repetida en las series policíacas de la televisión. -¿Sabes que hay mucha gente de mi gremio enfadada porque está perdiendo clientela? Y la culpa la tiene un tallercito de reparación, de dudosa legalidad que algún espabilado ha colocado en el barrio –el señor Roque daba a su verborrea un toque de oficialidad que asustaba al muchacho. -Estamos en un país de libre competencia, ¿no? –Vicentito seguía haciendo esfuerzos por mantener la compostura al tiempo que buscaba la forma de escapar del apuro. Por fin decidió el comerciante apartar su cuerpo, que había tenido apoyado sobre la pared, y por el resquicio que se abrió se escabulló Vicentito. -Bueno, jovencito, ya nos volveremos a ver las caras, je, je, je. Y espero que antes no nos arruines, je, je, je. Vicentito oía aquella voz amenazante y socarrona al tiempo que algo en su interior le obligaba a echar a correr. Sin embargo, un temblor nervioso le calaba también las piernas y tuvo que parar nada más doblar la esquina. Una complicación nunca prevista en los planes hacía tambalear el talante meditado de Vicentito. Lo primero era no perder la calma. Nunca hubiera 40 pensado él que tan inocente empeño tuviera consecuencias tan graves. De pronto se veía enemigo de todo el sector papelero del barrio. Quién sabía si habría de sufrir más amenazas, insultos u otros avatares que pusieran en peligro su integridad física. Un chico inteligente como era él pronto dio con el error que había provocado tan delicada situación. Enseguida reconoció Vicentito su fallo. No había tenido en cuenta los intereses de los mayores a la hora de diseñar la estrategia para la implantación de su negocio. Y eso no se lo perdonarían. Nadie que se crea superior, aunque sólo sea en edad, pensaba aún sudoroso Vicentito, va a permitir a un niño un triunfo que haga ver cómo la estatura y la inteligencia son dos cosas diferentes. Ya más tranquilo y descansado, reanudó el camino hacia casa. Una voz interior le daba ánimos y le decía: “En momentos difíciles hay que encarar los problemas de frente”. Se sentía más solo ante el peligro que Bruce Willis y Arnold Swarzenegger juntos, pero no por eso iba a rendirse. 41 Capítulo IX: Vicentito y los mayores T ranscurrida una semana ya del fatal encuentro con la barriga del señor Roque, Vicentito había decidido apaciguar los ánimos hasta que fuera necesario entrar en acción. Víctor y Javierín, contentos con sus nuevos sueldos, mantenían vivo el espíritu de la empresa y el ritmo de producción seguía aumentando. En ese estado de inercia, dio rienda suelta de nuevo a sus costumbres más apacibles: leer nuevos cuentos, preparar material para la revista y visitar por las tardes al señor Joaquín. En aquel reducto, escenario perfecto para historias de hadas, el señor Joaquín y sus dos operarios trabajaban mientras dejaban hablar y desahogarse a Vicentito. Después de comentar los acontecimientos de los últimos días, no pudo contener las ganas y terminó por referir su contencioso con el señor Roque, el dueño de la papelería que había a una manzana tan sólo de allí. Una obsesión inconsciente hacía mantener presente en la mente de Vicentito aquel encuentro. Últimamente, un rodeo por las calles traseras le evitaba traspasar el camino por donde habría de toparse con aquella tienda. -Vicentito, eres muy joven para complicarte la vida en cosas de mayores -decía con gesto preocupado el señor Joaquín-. Tu deber es ahora estudiar 42 mucho para ser algo en la vida. -¿En qué quedamos entonces, señor Joaquín? –saltaba con aire contrariado Vicentito-. ¿No me dice usted que el dinero es lo importante? -No me entiendes, Vicentito –contestaba apesadumbrado el zapatero, al tiempo que dejaba su tarea y apoyaba los codos sobre el mostrador-. Son formas de hablar que tenemos las personas. Si todo lo tomáramos al pie de la letra, arreglados estábamos. -Ah, ¿no? –lanzaba mecánicamente el niño con la vista un poco perdida, como intentando comprender aquella contradicción-. Vale, vale –poco a poco parecía retomar el hilo de sus pensamientos-. Lo que yo quiero decirle, señor Joaquín, es que estamos en un país de libre mercado. Y nadie va a impedirme ser alguien en la vida. He empezado a lo pobre, pero luego pondré un taller de verdad, como usted, y luego otro y otro, y con sus encargados y todo… –llevado por la excitación, Vicentito olvidaba su poco interés real por tales proyectos. -Para, para el carro Vicentito –cortó entre risas el señor Joaquín-. Me parece que se te han metido muchos pájaros en la cabeza. Y parte de culpa, a lo peor, la tengo yo, me temo. Salió Vicentito, tras la arenga, camino de su casa con la debida precaución de tomar las callejuelas oscuras que se desmadejaban por detrás de aquella avenida del barrio. No quería toparse con la papelería del señor Roque. Así podría esquivar la mirada amenazante de su contrincante, oculta tras unas cristaleras llenas de un material escolar reluciente que dormía el sueño de los justos desde que él revolucionó el mundo de los negocios. Quedaron entonces refiriendo los tres zapateros la fantasía sin límites de Vicentito. El más joven, sentado en el hueco que había sobre la misma cabeza del señor Joaquín, comentaba con cierto tono de seguridad: 43 -Estos chicos de hoy en día se creen cualquier cosa. Eso pasa por ver tanta televisión. Ya se lo digo yo a mis hijos –luego seguía dando martillazos sobre el tacón que estaba reparando, poniendo cara de resignación y de padre sufrido. -Eso es, que se le creen todo –repitió el señor Joaquín volviendo también al zapato que tenía entre sus manos, con la intención de darle los últimos retoques para poder finalizar cuanto antes la jornada. 44 Capítulo X: La sospecha P asaron los días y Vicentito seguía creyendo en la suerte de los héroes de esos cuentos que tanto leía y copiaba con tesón para sus particulares revistas. Como aquellos aventureros en busca de fortuna, él se había topado ya con el éxito también. Había encontrado la riqueza en aquella maravillosa empresa y su reino lo formaba todo lo que giraba alrededor de su próspero negocio. Luego, gran parte de las ganancias las invertía en aumentar la biblioteca que llenaba el primer estante de su escritorio y, de esta forma, se engrandecía también el mundo de la fantasía que tanto admiraba. Así que, por ese lado, todo perfecto. Sin embargo, tal vez le faltara algo, pensaba ruborizado, para completar esa vida de ilusión. Y era el hallazgo de una princesa, de una princesa real. Pero pronto desechaba esa posibilidad, pues con su carácter introvertido era imposible pensar en el trato con las chicas sin ponerse colorado. Eso quedó demostrado la tarde en que, a la salida del colegio, le abordó Silvia, una chica de 6º B, para pedirle trabajo en el taller. Apenas pudo hablar la muchacha, pues Vicentito, con el balbuceo entrecortado y estúpido que provoca la timidez, sólo acertó a remitirla a sus eficaces subordinados, Víctor y Javierín, quienes, por aquel entonces, ya se ocupaban también de la 45 contratación de personal. Pero aquel encuentro no sirvió a Vicentito sólo para recordarle que tendría que contentarse con ser un príncipe sin princesa. Silvia era la nieta del señor Roque y, al verla, revivió el fatídico encuentro de semanas anteriores, cuando a la salida del colegio su barriga le hizo frenar en seco. A pesar de la natural inclinación de Vicentito a la precaución y de las confidencias hechas al señor Joaquín sobre el tema, apenas se acordaba, o no se quería acordar, del asunto del señor Roque. Habían pasado varios días ya y, aunque de manera inconsciente evitaba el paso por su tienda, no había motivo para más preocupación. No obstante, volvió la amenaza, cuando, entre el tumulto de escolares agradecidos por el final de la jornada escolar y tras aquel breve diálogo con ella, la vio acompañada del señor Roque. Desde el otro lado de la acera pudo darse cuenta de que ambos le miraban mientras el abuelo se hacía cargo de la mochila y se marchaba él solo hacia la tienda. Y hasta podía jurar que la niña hizo un gesto siniestro y sospechoso dirigido hacia él cuando salió por la puerta del colegio. Intrigado y confuso, enfiló la calle en dirección al taller del señor Joaquín con el fin de olvidarse de un temor que volvía a renacer y que empezaba a preocuparle de nuevo. Pero era difícil olvidar y más tarde, de camino a casa, el mismo pensamiento invadía su mente. En su corta experiencia lectora, había podido conocer esos gestos utilizados por la nieta y el abuelo entre la gente de la peor calaña. Piratas, bandidos sin escrúpulos y algún que otro traidor de suntuosas cortes palaciegas utilizaban similares movimientos del rostro para delatar a alguien que no le caía bien. Así pues, sin duda que algún grave peligro se cernía otra vez sobre su persona, pensó mientras un cosquilleo, 46 fruto del miedo y el atrevimiento a la vez, le subía por el estómago. No le quedó más remedio que concluir que nada bueno traería el empeño de esa niña por entrar a trabajar en su taller, cuando al torcer la esquina de su calle vio a lo lejos que sus colaboradores de siempre, Víctor y Javierín, le estaban esperando en el portal de casa. 47 Capítulo XI: La propuesta de Silvia E n efecto, nada bueno traía la aparición de Silvia. Eso le parecía también a Víctor cuando, atento hasta el final, oyera la proposición de la chica, después de que ésta hablara sin éxito con Vicentito y se acercara a su abuelo para darle la mochila que se llevaría a casa. -¡Imposible! ¡Eso es imposible! –exclamó-. Nuestro jefe no lo admitiría porque iría en contra del trabajo libre y cooperativo, del trabajo sin ataduras ni condiciones –se veía que Víctor empezaba a saber utilizar un lenguaje apropiado con su nivel en la empresa. Tan exaltada respuesta surgió cuando Víctor, porque Javierín siempre despistado con su última compra de chucherías nunca intervenía, vio alarmado el fin de tan lucrativo negocio al oír la propuesta de Silvia. ¿Qué mejor lugar para el negocio que la trastienda de su abuelo, si allí podían disponer de espacio en cantidad, de herramientas, de material y de cualquier ayuda que necesitaran para llevar a cabo el trabajo?, les preguntó la niña. -Bueno, bueno –cortó Víctor con la intención de dar por zanjada una conversación que no le gustaba nada y que le hacía pensar en pérdidas de beneficios personales de todo tipo-. ¿Verdad que nos tenemos que ir, que nos espera nuestro jefe? –preguntó a Javierín para acelerar la despedida. 48 -Sí, nos tenemos que ir –farfulló el otro mientras masticaba a dos carrillos las tiras de regaliz que acababa de comprar en el puesto de la esquina. Lejos ya de la compañera, y mientras tomaban el camino del portal de Vicentito, punto de encuentro, como ya es sabido, para discutir planes y comunicar novedades, Víctor iba buscando en su mente posibles soluciones con las que atajar este imprevisto, originado por el empeño de Silvia. -¡Ya está! –lanzó en un gritó que le sacó de la concentración necesaria para reflexionar sobre un problema tan importante-. ¡Nadie nos quitará el negocio! –seguía exclamando Víctor mientras Javierín se dedicaba a asentir con la cabeza al tiempo que se atiborraba con los últimos caramelos masticables que le quedaban-. Tengo un plan. -Víctor –dijo Javierín algo extrañado mientras se quedaba mirando al amigo-, los planes son cosa de Vicentito. Nosotros mandamos también, pero menos, y por eso no hacemos planes. -Tú a callar –ordenó rápidamente Víctor-, que yo sé lo que me hago. Lo primero es el negocio. Sentados en silencio en el escalón de entrada al portal donde vivía Vicentito esperaron hasta que éste apareció. En su cara se reflejaba alguna cavilación. Javierín, siguiendo sin rechistar las órdenes de Víctor, sacó del bolsillo una bolsa de gusanitos y no abrió la boca. Entretanto, Víctor puso en marcha la actuación que momentos antes había ideado, utilizando el mayor tono trágico que sus palabras y sus gestos le permitían. Primero simuló un rostro de preocupación acompañado de una pronunciación pausada que hacía presagiar algo terrible. Javierín, al rato, se percató del asunto, sobre todo cuando el amigo le advirtió con un ligero toque en la espinilla, y tras dejar de comer de la bolsa se desparramó sobre el escalón en actitud de profunda depresión. 49 -¿Qué os ocurre? –preguntó Vicentito ante el expresivo desánimo moral y físico mostrado por sus amigos. -Tenemos un problema –espetó Víctor sin rodeos. -Cuenta –propuso Vicentito sin el menor indicio de asombro, tal y como conocía que hacían los más afamados y enteros héroes del tebeo ante la adversidad, para dar ejemplo. -Silvia, la de 6º B quiere entrar en el negocio –Víctor quiso ser directo y así, de algún modo, justificar la angustia que mostraban tanto Javierín como él. -Normal –respondió Vicentito, con igual aplomo que antes-. Seguramente que conoce a otras chicas que trabajan con nosotros y querrá entrar ella también. No hay nada raro en eso. -Ya, pero ella propone algo más –intervino inoportunamente, como siempre, el ingenuo Javierín, queriendo tomar parte en la conversación-. Anda, explícaselo, Víctor. -No hay nada que explicar –cortó de raíz Vicentito cualquier posibilidad de hacer más patente un asunto que estaba bien claro para él-. Y ahora me voy a casa que tengo deberes. Víctor y Javierín se miraron impotentes ante la inconsciencia y el desinterés tan manifiesto del jefe. Siempre tan obsesionado por la buena marcha del negocio y ahora, cuando la propia continuidad del taller peligraba, ni una sola muestra de preocupación. Sin embargo, Vicentito sí estaba preocupado. Lo que pasaba es que también sabía lo inútil que es luchar contra lo inevitable. 50 Capítulo XII: Solo ante el peligro A pesar de estar seguro de la verdad, a pesar de que sabía que todo lo tenía perdido, a pesar de que antes o después le arrebatarían lo que era suyo, lo que con tanto esfuerzo y, sobre todo, lo que con tanta habilidad y confianza en el futuro había creado, Vicentito no se resignaría a vender barata su derrota. Eso lo había aprendido de las películas, cuando el protagonista descubre la trampa en la que, además, intervienen también hasta sus más íntimos amigos. Seguro que sus más íntimos colaboradores estarían interesados también en su fracaso, en el sucio complot que llegaría a hundirle, pensaba. Desde hacía muchos días se imaginaba lo peor, pero destituir a sus subordinados Víctor y Javierín era ya demasiado tarde. La única solución era enfrentarse él solo ante el peligro. Al día siguiente, tuvo una jornada extenuadora en la que no paró de vigilar todo lo que se movía a su alrededor. Y por la tarde, cuando se encontró de nuevo frente a él, en la salida del colegio, a Silvia y al señor Roque supo que al mínimo movimiento que hiciesen debía actuar con rapidez. Así que no esperó a ser hombre muerto, como también oía decir en las películas, y mirando por el rabillo del ojo intentaba controlar la situación con el fin de poner pies en polvorosa cuando fuera necesario. 51 Todo el mundo abandonaba la puerta del colegio. Los chicos y sus madres avanzaban en tropel por la acera hasta que, al llegar a la calle ancha, cada cual torcía por las distintas callejuelas que a su paso se encontraban, en busca de sus casas. Vicentito no dejaba de prestar atención a unos pasos concretos que, como él y como todos, hacían el mismo camino. Eran los pasos de Silvia y del señor Roque. Unos pasos que venían tras él y que no se separaban. Torció varias esquinas de forma improvisada, aunque sin resultados. Aquellas dos figuras aparecían a los pocos segundos de manera implacable. Pensó en correr, en un acelerón que despistase a sus perseguidores, pero tampoco quería caer en el ridículo al toparse con alguien conocido que le descubriese huir despavorido. Así que intentaba aguantar el tipo sin perder de vista, y utilizando todos sus sentidos, lo que venía detrás de él. La tarde, de una primavera aún en sus comienzos, anunciaba lentamente su fin, dejando perder su brillo a cada minuto que pasaba. Aún faltaba tiempo todavía para que la noche cerrada del todo llegase, pero Vicentito empezaba a ponerse nervioso ante la situación. Tal vez sería necesario enfrentarse a la dura realidad de una vez por todas, iba pensando. Comprobar si eran ciertos sus temores y plantar cara al señor Roque, a Silvia y a quien hiciera falta. Según iba caminando se convencía más de eso, y cuando ya estaba decidido a darse la vuelta hubo algo que lo desconcertó, algo con lo que no contaba. Oyó la voz ronca y cansada del señor Roque que le llamaba desde lejos. - Vicentitoooooo…. Espera, hombre, que queremos hablar contigo. Comprendió Vicentito entonces que la cosa iba en serio, que iban a por él y que en estos casos, como suele hacer hasta el más pintado de los buenos de las películas, lo mejor es escapar utilizando todas las artimañas a su alcance. Las suyas eran pocas en ese momento, así que optó por la única posible. Corrió y corrió hasta verse solo, sin sus perseguidores. El corazón le latía con 52 fuerza pero también se sentía satisfecho por su proeza. La tarde aún daba luz suficiente sin que se tuviera que echar mano de las farolas, aún apagadas. Vicentito estaba todavía excitado por su hazaña. Nunca, nada más que en juegos, se había visto en la obligación de poner tanto empeño en desaparecer. Pero no estaba todo resuelto aún, recapacitó su mente, siempre dispuesta a no dejarse llevar por la euforia. Seguramente que, en lo que quedaba de tarde, podían dar con él cuando emprendiera el camino de regreso a casa. Lo mejor era esperar en algún sitio seguro un buen rato. Se había apartado bastante de la ruta utilizada normalmente por él, pero conocía el terreno, gracias a los paseos con sus padres o cuando de pequeño su madre le llevaba a jugar a los jardines, poco poblados de vegetación, de aquella colonia de edificios pequeños y casas blancas y bajitas. La calle seguía un camino que apuntaba fuera del barrio, pero un poco más adelante los edificios abrían un hueco y la acera daba paso a una pequeña zona de arena que ocultaba al fondo unos edificios de los que, desde su posición, sólo se veían las ventanas de los pisos más altos. Siempre que había pasado le había intrigado aquella superposición de ventanas y se había imaginado un mundo distinto allí abajo que nada tendría que ver con el de más arriba, donde los coches, ruidosos y acelerados, corrían en busca del centro de la ciudad. Aquél, oculto y silencioso, parecía un sitio seguro para esperar un rato antes de volver a casa. Dejó Vicentito, pues, el trasiego de la calle y se adentró en aquella pequeña parcela sin asfaltar que acababa en una pendiente que no se podía divisar desde lo lejos. Cuando llegó al borde del terraplén, se encontró con una escalera estrecha y empinada que nunca había visto y que conducía hacía una callejuela angosta e iluminada por el color amarillento de unas farolas 53 pegadas a las paredes. Se encontraba de repente ante una nueva realidad que, a pesar de habérsela imaginado muchas veces, nunca había tenido la curiosidad de investigar. 54 PARTE SEGUNDA 55 Capítulo XIII: Un lugar seguro S egún iba bajando por aquella escalera, la luz de la tarde iba cambiando sus tonalidades. Las cosas iban tomando un tamaño y un color que a Vicentito no le parecían extraños, a pesar de no haberlos visto nunca. No era un escenario del todo desconocido para él, y cuando terminó de bajar todos los peldaños pudo comprobar que esta vez no era producto de su imaginación. Definitivamente, la avenida que del barrio salía hacia el centro de la ciudad había desaparecido. Desde allí abajo no se podía ver nada de lo que había dejado arriba y, por tanto, tampoco había señales de Silvia ni del señor Roque. Ahora, una callecita adoquinada, bordeada de fachadas de piedra de superficies redondas y brillantes, se abría ante sus ojos. Tras los visillos de las ventanas aparecía el resplandor de unas luces suaves que daban compañía a aquellas aceras solitarias. Allí, las farolas alumbraban con la misma calma que lo hacían los destellos que salían de las casas y todo parecía modelado y preparado para la ocasión. En una esquina se encontraba una fuente, en la siguiente unos arbolitos, más adelante un banco. Todo era pequeño y personal, como si la ciudad hubiera sido preparada para el disfrute de cada una de las personas que la habitaban. 56 Estaba sentado en el escalón de la puerta de una de las casas, observando embelesado el resplandor de tonos rosáceos y aterciopelados de una lámpara que se veía a través de una ventana, cuando oyó un ruido. Del fondo de la calle, haciendo verdaderos esfuerzos por superar un desnivel que hacía perder pronto de vista el horizonte por donde venía, apareció una bicicleta tambaleándose, impulsada por las pedaladas lentas y pesadas de un chico mofletudo y regordete que con grandes esfuerzos la conducía. -Uf, qué cansancio, eso me pasa por cambiar la ruta. Vicentito apenas había advertido la presencia de aquel muchacho, ya que seguía mirando embelesado por la ventana de la lámpara rosa, esperando encontrar dentro a uno de esos personajes de las casitas de piedra de sus cuentos. -Hola –volvió a intervenir el chico gordito de la bicicleta-. Te veo un poco despistado. -No –balbuceó Vicentito-. Sólo estaba pensando en mis cosas. -Yo soy Lupo, el cartero. ¿De dónde vienes tú? –el chico dejó tumbada la bicicleta sobre los adoquines lustrosos a los que la luz de los farolillos de las esquinas hacían brillar con reflejos plateados-. Se te nota que eres nuevo por aquí. -De ahí arriba –contestó Vicentito con brevedad señalando hacia el otro extremo de la calle, por donde llegó cuando bajó las escaleras. -Todos venimos de ahí arriba. Pero cada uno venimos de un sitio diferente. Yo, por ejemplo, vengo de un lugar lleno de rascacielos y avenidas atascadas por los coches. Cuando regreso del colegio por las tardes, mis padres no han llegado a casa todavía. Así que entro en el gran edificio donde vivo, recojo la correspondencia del buzón y llamo al ascensor. Ésa es toda mi 57 relación con el vecindario. Luego espero a que mis padres lleguen, si no me he dormido antes en el sofá –aquel chico soltó todo su discurso con gesto serio, como quien recita algo aprendido de memoria, pero enseguida una sonrisa cambió su rostro-. Bueno, esa era mi vida hasta hace poco. Ahora todo ha cambiado. -Donde yo vivo –replicó Vicentito- los rascacielos quedan un poco más lejos, al otro lado de la ciudad, por eso yo no tengo ese problema. El del ascensor, quiero decir. Yo siempre subo a pie. -Pues tendrás otros –opuso Lupo con aire de sabeloto-. Toda la gente tiene algún problema. -Pensándolo bien, llevas razón –cortó Vicentito, a modo de reflexión-. A mí me perseguían hace un momento. Y eso para mí es un problema. -¿Lo ves? –continuó Lupo, seguro de lo que decía. No hay nadie que se salve. A mí también me persiguieron una vez y también tuve la suerte de dar con este maravilloso lugar cuando ya pensaba que por querer ser cartero iba a terminar encerrado en el oscuro cuarto de luces de un rascacielos, lleno de cables y de humedad. Vicentito empezó poco a poco a perder el recelo por aquel chico que llegó con una cartera al hombro y se sentó a su lado para tomar aire. Tanto misterio le picaba la curiosidad. -¿Por querer ser cartero le pueden encerrar a uno? –preguntó Vicentito un tanto extrañado. -Toma, y eso no es nada –exclamó el gordito Lupo viendo que Vicentito, antes pensativo y distante, empezaba ahora a interesarse por él. -Si quieres que te cuente, acompáñame a repartir las cartas que me quedan. Y a todo esto, ¿cómo te llamas? -Vale, te acompaño. Me llamo Vicentito. 58 Capítulo XIV: La historia de Lupo, el cartero L a idea me llegó hace unos meses –comenzó a relatar Lupo-, durante una de esas tardes interminables en que, sentado frente al televisor, esperaba el regreso de mis padres. Pensé que ser cartero de mi edificio podía servirme para conocer a mucha gente que tenía tan cerca de mí y que nunca veía. Y, además, podría proporcionarme algún dinero para mis caprichos. Multipliqué el número de plantas por las viviendas que hay en cada una de ellas para calcular lo que podía obtener si, por un módico precio, establecía un sistema de reparto de correspondencia para librar a los vecinos de la aburrida tarea de abrir todos los días el buzón. En el sitio del que vengo se vive muy deprisa y buscar una llave puede hacerte perder un ascensor, y perder un ascensor puede impedirte llegar a tiempo para coger el teléfono que suena, y no coger un teléfono que suena puede hacerte fracasar toda la vida. Al menos, eso es lo que dice mi padre. Así que convencí a casi todos mis vecinos. La verdad es que se reían un poco cuando pasé por sus casas anunciando el servicio, pero no parecía desagradarles la idea. Cuando todo estuvo a punto para comenzar, sólo tuve que acordar con el portero la manera de almacenar la correspondencia de cada día hasta que llegara por la tarde, a cambio de un tanto por ciento de las 59 ganancias. Y a mi llegada todas las tardes, tras salir del colegio y recorrer varias millas en el autobús escolar, era feliz. Varias cajas con sobres y paquetes me hacían ver que mi vida ya no consistía sólo en esperar y esperar frente a un televisor la aparición de mis padres. Ahora mi ilusión estaba puesta en ver la cara de mis vecinos a quien antes no conocía, y en charlar con ellos imaginándome ser un cartero con gorra y bicicleta de un pueblo pequeñito, donde todo el mundo se conoce; un cartero que se dedica a llevar noticias, unas veces buenas y otras veces menos buenas, a los demás. Pero con el tiempo, la cosa se complicó. En el barrio se conoció mi sistema de reparto de correspondencia a domicilio y todo el mundo quería que alguien le entregara sus cartas con una sonrisa amable mientras le preguntaba qué tal durmió anoche, si su niño había pasado ya el resfriado o si había podido arreglar la gotera el baño. Y es que el eslogan con que me di a conocer era sugerente: “Una carta, una sonrisa y el saludo de su vecino son tres acontecimientos que nadie se debe perder”. Todos los porteros de los edificios cercanos, acudieron en masa a pedirme una solución a su problema. Y no tuve más remedio que ampliar el negocio contratando a los chicos que iban a patinar al parque que había en una manzana próxima. Las ganancias subieron como la espuma, pero mi satisfacción ya no era la misma. Lo que empezó como un pequeño negocio individual se convirtió en una empresa con muchos empleados. Para colmo, sucedió algo que un chico como yo nunca hubiera imaginado. Una banda de las que abundan en mi ciudad vio en mi servicio de reparto un medio más de enriquecimiento del que se tenían que apropiar como fuera. El empeño de la banda me hacía correr todas las tardes, una vez que me dejaba el autobús en la parada, en busca de un sitio donde esconderme, hasta 60 que un día la situación se puso más difícil de lo habitual. Esa tarde conseguí, como tantas otras, llegar a duras penas al vestíbulo de entrada de mi edificio, pero no pude alcanzar las escaleras para subir a pie los primeros pisos y esconderme hasta ver desaparecer el peligro. Ya se sabían el truco y varios chicos de la banda, apostados por todas partes, estaban empeñados en no dejarme escapar esta vez. No obstante, la puerta que bajaba al sótano había quedado libre de su vigilancia y en una rápida carrera pude llegar a ella y bajar a toda prisa por unos peldaños resbaladizos mientras la cañerías de la calefacción y las calderas me acompañaban con un ruido sordo y con un calor vaporoso y asfixiante. Pronto oí los pasos que me perseguían y comprendí que ya no me quedaba escapatoria posible. Entonces eché mano de una trampilla que vi en un rincón de aquel cuarto y por aquello de “perdidos al río” empecé a bajar por la escalerilla que comenzaba a mis pies. Bajé y bajé, y al poco rato toda aquella oscuridad y suciedad fue desapareciendo y se abrió ante mi vista una amplia sala de paredes de piedra limpia y ornamentada bañada con toda la luz del día que por sus ventanas entraba. Era la sala de uno de los edificios de esta ciudad y por la que cada día llego hasta aquí y luego vuelvo a mi casa. Y ahora vamos a darnos prisa –concluyó Lupo-, que veo que no acabo de repartir hoy. Eso me pasa por haber cambiado la ruta. 61 Capítulo XV: Vicentito, el sabelotodo E l cambio de la ruta habitual era la preocupación de Lupo aquel día. Había probado un camino distinto aquella vez, pero las pendientes de las calles le estaban matando. -¿No te parece un poco tarde para entregar las cartas? –preguntó Vicentito, algo enteradillo él. -¡Qué listo éste! –exclamó Lupo-. ¿Te crees que puedo venir aquí cuando quiera? Esto lo hago yo en mis ratos libres, es decir, cuando salgo del colegio. Y gracias a que nunca falto a mi obligación. Entonces siguió contando Lupo cómo cuando llegó allí, al encontrarse con Chimo el alguacil, como ahora le estaba pasando a Vicentito, aquél le anunció que el sitio en donde estaba era la ciudad de los oficios y le informó de lo que debía hacer para conseguir el suyo. Porque allí sólo llegan los que traen un oficio en la mente y lo desean con todo su corazón. Dado el talante amable de la ciudad y la tradicional costumbre de acoger a cualquier persona con ilusión de ejercer una profesión, había establecida una oficina de inscripciones en la que cada cual era provisto de lo necesario para empezar cuanto antes en lo que gustara trabajar. Obreros, maquinaria, locales: todo un surtido de posibilidades para iniciar el negocio. Y sólo era preciso, por parte 62 del solicitante, un deseo sincero de dedicarse a la ocupación que pedía. -A todo esto, ¿cuál es tu oficio? –preguntó Lupo. -Reparador de material escolar –contestó Vicentito de un tirón, cada vez más impresionado por lo que estaba oyendo. Aprovechó entonces el recién llegado para contar su historia, que con pocas variantes era parecida a la de Lupo si se tiene en cuenta el éxito de la empresa en sus inicios y las posteriores complicaciones con Silvia y el señor Roque. -Entonces éste es tu sitio también –afirmó rotundamente Lupo mientras daba una palmada de ánimo en la espalda a su nuevo amigo-. Terminamos en un momento de repartir estas pocas cartas que me quedan y nos pasamos por la oficina de inscripciones. Así podrás empezar cuanto antes. Y luego nos llegaremos por el mesón de Petrita para celebrarlo. -¡Esto es un sueño! –estalló Vicentito, sin poder evitarlo-. ¡Es tan absurdo que sólo puede ser un sueño! Llego a un lugar habitado por duendes que me ofrecen convertir en realidad mis deseos y todavía no me he despertado. -Sin insultar, eh –interrumpió Lupo, con cierta dosis de enfado-, que aquí nadie se ha metido contigo. Ni soy un duende, ni esto es un sueño. ¿Entonces qué es? –siguió hablando Vicentito con tono provocador e impertinente-. Bajo unas escaleras que siempre he visto al pasar por la avenida de mi barrio y vengo a dar con un escenario de cuento en el que me tropiezo con un cartero que hace su trabajo de noche. A ver, ¿dime dónde se ha visto repartir cartas de noche? Vicentito, siempre tan metódico y racional, no podía aceptar lo que estaba viendo, y con su pregunta, parecida a la del fiscal cuando pregunta al sospechoso, en las películas de detectives, diciendo “A ver, díganos usted dónde estuvo la noche del crimen”, creía dejar sin salida posible a su 63 interlocutor. -Es tu problema que no te creas lo que estás viendo –dijo Lupo con tono de despreocupación mientras se encogía de hombros-. Pero vayamos por partes. Primero, las escaleras por donde bajaste te ofrecieron la posibilidad de escapar cuando lo necesitaste, ¿no es así? -Así es –ahora era Vicentito quien respondía cabalmente al interrogatorio. -Pues primer punto resuelto: se te dio la posibilidad de huir del peligro, igual que a mí, porque te lo merecías, porque tanto empeño puesto en una ilusión se merecía una oportunidad. -Visto así, puede que tengas razón –reconoció Vicentito. -Segundo punto: ¿te gustan los cuentos? Supongo que sí, porque si no, no estarías aquí. -Claro que me gustan –contestó ahora con firmeza Vicentito. -Y tercer punto: ¿por qué no se pueden repartir cartas por la noche, listo? –ahora Lupo aparentaba estar molesto. -Siempre se hace por la mañana, que yo sepa –musitó temeroso Vicentito. -Dime dónde está escrito que tenga que ser por la mañana, listo –mantenía Lupo su gesto provocador. -A decir verdad, en ningún sitio, creo, pero no hace falta que lo ponga en ningún sitio para que sea así –concluyó Vicentito sin querer dar su brazo a torcer totalmente a pesar de la evidencia. -Entonces no vayas de sabelotodo por la vida –los mofletes de Lupo parecían más hinchados y colorados que antes, cuando subía la cuesta de la calle dando pedales casi sin fuerzas-. Por desgracia, nuestro mundo está ahí arriba y tenemos que cumplir con él. Tenemos que levantarnos todos los días, ir al colegio todos los días, volver del colegio todos los días y hacer otras zarandajas todos los días. Luego, por suerte, tú y yo podemos acudir aquí y 64 dedicarnos a lo que nos gusta. ¿O acaso no vas a abrir tu taller de reparación de material escolar porque sea de noche? Se hizo un silencio entre los dos, en el que Lupo aprovechó para coger su bicicleta. -Eso es algo que no entiendo –dijo Vicentito, pensativo, e intentando cambiar de tema después del sermón que Lupo le había soltado-. No creo que a lo largo del día haya tiempo para hacer tantas cosas. -Eso es algo de lo que poco a poco te irás dando cuenta sin que nadie te lo tenga que explicar –remató Lupo mostrando todavía sus aires de superioridad e intentando alcanzar el sillín de la bicicleta-. Ahora vamos, si quieres, a ver si hacemos esta noche todo lo que tenemos que hacer. 65 Capítulo XVI: Cristina y la oficina de inscripciones L a plaza de aquel pequeño lugar, pequeña ciudad o pequeño reino –pues a lo lejos se podía ver un palacio como el que suele existir en cualquier reino que se precie de serlo- era el sitio de reunión de los escasos habitantes durante aquellas horas. Todas las calles iban a dar allí y, a medida que se acercaban a desembocar en alguna de sus esquinas o de sus laterales, el Sol, inexplicablemente, aparecía y se iba haciendo más luminoso hasta que sus rayos invadían con toda su fuerza el recinto. Después de callejear durante un rato para entregar las cartas, terminaron el reparto dejando los últimos envíos a los comerciantes de la plaza. Lupo pedaleaba tambaleándose sobre la bicicleta mientras Vicentito le seguía sin muchos esfuerzos. -Como ves, también se reparten las cartas de día, que es lo que tú querías –dijo Lupo con algo de burla. Al terminar, dejaron los aparejos del trabajo en la oficina de correos, un pequeño chiscón con tan sólo una silla, una mesa, un armario clasificador y sellos de caucho rodando por todas partes. Se dirigieron luego a la oficina de oficios, situada en un lugar casi escondido de la plaza. Allí, una muchachita de su misma edad rellenaba impresos tras una ventanilla con una máquina de 66 teclas de colores. -Hola, Cristina –saludó Lupo, apoyándose sobre el mostrador- ¿Mucho trabajo hoy? -Nunca falta trabajo, Lupo–dijo la niña con aires de eficiente funcionaria-. Me pasa lo que a ti. -Aquí te traigo a Vicentito, que quiere formar parte del gremio de los artesanos –seguía Lupo con su cometido de guía perfectamente aprendido. -Muy bien –respondió ella sin apartar los ojos del impreso que estaba rellenando, mostrando la frialdad pero correcta educación que suelen utilizar los oficinistas-. Enseguida estoy con vosotros. -Cristina lo vive –susurró Lupo por lo bajo a Vicentito, como si a él no le pasara lo mismo con su trabajo-. Fíjate que hasta que no les hizo a todos los niños de su barrio el carnet de socios del parque cercano a su casa no paró. Dice que así consiguió que todos los niños se pudieran montar en los columpios, en orden y sin armar bronca, con sólo enseñar su carnet. Luego parece ser que ideó un sistema revolucionario, según ella, de préstamo de libros entre los niños de su barrio. Unos a otros se prestaban sus libros hasta que éstos fueron desapareciendo misteriosamente. Ya te puedes imaginar el revuelo que se formó y cómo vino a parar aquí. En realidad fue ella la que montó esta oficina. Llegó justo en el momento en que las autoridades, viendo el aburrimiento y abandono en que estaba sumido este lugar, pensaron en convertirlo en la ciudad de los oficios. -A ver, Lupo –cortó Cristina con tono de sabelotodo, ya al otro lado de la ventanilla-. ¿Has acabado ya con tus cotilleos? Se ve que lo tuyo son los chismes. -¿Por qué te crees que soy cartero? –soltó, ingenioso, Lupo y con una risilla que le salía de entre los mofletes. 67 -Bien –siguió Cristina, dirigiéndose a Vicentito con el gesto serio que es necesario en los organismos oficiales, al tiempo que ponía un formulario sobre el mostrador. Una vez cumplimentado el impreso y resueltos todos los requisitos necesarios llegó el momento que nunca hubiera imaginado el bueno de Vicentito. Cristina le asignó un local en uno de los laterales de la plaza y todos los instrumentos y el mobiliario imprescindibles que había hecho constar en la solicitud: necesitaría un mostrador bajito sobre el que trabajar sentado en una silla de paja y las herramientas para cortar, limpiar, pulir, pegar, taladrar o pintar sobre los objetos que tuviera que reparar. Vicentito, recomponiendo un sueño que tantas veces se había imaginado, también quería colocar visillos en las ventanas, cuadros en las paredes y esa mesita repleta de cuentos para las esperas de la clientela, que tanto había ansiado. Por desgracia, le hizo saber Cristina, un tanto displicente, que estas últimas peticiones eran lujos innecesarios para el comienzo de la actividad, por lo que, de colocarlos en su taller, habrían de correr de su cuenta. El pequeño disgusto por la negativa y, sobre todo, por el tono algo enfadado de la funcionaria se le pasó pronto al ver el sitio donde estaba situado el taller, en aquella plaza de tejados desiguales, unos negros, otros marrones, algunos rojos. La madera oscura de los balcones y ventanas adornaban las fachadas alargadas que hacían más altas las casitas de dos plantas. Para colmo, la fuente del centro, provista de numerosos caños por donde brotaba incesante el agua, completaba una estampa tantas veces dibujada en la mente de Vicentito. Al contemplar la plaza, se podía observar otro elemento que servía de decoración al lugar. Las mesas del fondo, cubiertas con mantelitos de cuadros rojos, se unían al colorido aportado por cada uno de los objetos antes 68 descritos. ¡Esto hay que celebrarlo! –dijo Lupo eufórico, señalando hacia la dirección de aquellos mantelitos. Y qué mejor sitio que en casa de Petrita la camarera. Además, la casa invita. Aquí siempre invita la casa. 69 Capítulo XVII: El mesón de Petrita, la camarera A unque el buen día invitaba a tomarse un rico batido de chocolate o un delicioso zumo de multifrutas, la especialidad de la casa, había pocos clientes sentados en las mesitas colocadas a la puerta del local de Petrita la camarera. Todo el mundo estaba ocupado en realizar las compras y gestiones necesarias y eso se notaba en el alegre bullicio del lugar. Todo cambió en la plaza cuando las autoridades anunciaron su decisión de facilitar a toda persona lo necesario para desempeñar un oficio. Se hicieron obras en la planta baja de todas las casas y se construyeron locales para cada tipo de actividad. Luego se abrieron accesos para comunicar con el exterior y así hacer posible la llegada de los interesados: escaleras, puentes, túneles y pasadizos conectaban con las más importantes ciudades y países del mundo. Por eso, ahora la plaza lucía el colorido y el dulce murmullo que produce la muchedumbre y que nunca se había conocido antes. -Hola, Lupo –saludó Petrita, que salió muy dispuesta cuando vio sentarse a unos clientes-. Qué suerte tienes, Lupo. -Ya ves –respondió el interesado-. Eso nos pasa a algunos, que igual trabajamos de noche que de día –Lupo no había olvidado la discusión mantenida momentos antes con Vicentito y lanzaba todavía alguna que otra 70 indirecta como ésta. -Eso hago yo también, pero no tengo tanta suerte como otros. En fin, así es la vida –Petrita puso ese gesto de resignación que tanto le gustaba. “Unos cardan la lana y otros se llevan la fama”, dice el refrán. Aquí una, trabajando día y noche también y vienes tú presumiendo de trabajador. Una risilla hacía que se le hinchasen otra vez los mofletes a Lupo mientras dirigía a Vicentito una mirada de complicidad. -En fin –volvió a repetir Petrita, manteniendo el mismo gesto de sufrimiento y abnegación que tanto le gustaba fingir, al tiempo que cogía su libreta para anotar las consumiciones. Le encantaba su trabajo, pero también le gustaba hacerse la mártir. Petrita era muy teatrera y todos lo sabían. Así que lo mejor era seguirle la corriente. -Dos zumos de arándanos con flores silvestres –se apresuró a pedir Lupo mientras se relamía de gusto-. Hay que enseñarle a este nuevo compañero los placeres de este maravilloso lugar –siguió orgulloso. -La verdad es que suena a poción mágica y deliciosa lo que pediste –intervino Vicentito-. Su nombre me recuerda también a lo que llevaba Caperucita Roja en su cestita. -Aquí todo suena a cuento, como ves –intervino Petrita, empeñada en entablar conversación con el recién llegado después de abandonar su gesto de trabajadora empedernida-. A todo esto, ¿cómo te llamas? -Se llama Vicentito y es el nuevo artesano reparador de material escolar – se adelantó Lupo, adoptando su papel de protector del recién llegado-. Y ahora sírvenos y no hables tanto con los clientes, que no es buena tanta confianza –volvió a decir Lupo, sabiendo que este tipo de bromas no molestaban a la muchacha. Petrita obedeció, a la vez que volvía a dibujar en su rostro ese falso gesto 71 fingido de sufridora, pero no tardó mucho en aparecer de nuevo luciendo con gracia su delantal de lazos y volantes y sosteniendo con habilidad la bandeja con los zumos en una de sus manos. -Es que disfruto de lo lindo –soltó pizpireta mientras dejaba los zumos encima de la mesa para sentarse luego junto a ellos, olvidando por un instante su oficio de camarera-. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a poder tener mi negocio propio, con terraza a la plaza para que todo el mundo me viese? Y pensar que antes tuve que batallar para hacerme con un hueco en el mundo de la hostelería. Empecé jugando a las cocinitas, luego seguí haciendo comiditas en casa con mis amigas, hasta que un día mamá se enfadó, cuando saltó la leche con crema de cacao por toda la pared. Menos mal que se me ocurrió montar un puesto ambulante de galletitas con chocolate en el barrio. Lo malo fue el empacho que se cogieron Terelu y Nadia, que no dejaban ningún día de comprar, y vino un señor médico a casa y preguntó a mamá por la causante del envenenamiento, según le oí decir. Yo me escondí en el armario y me encontré de pronto cayendo por un túnel que me trajo hasta aquí, en casa del cocinero real que me enseñó el oficio y me ayudó a montar el mesón. -Bueno, Petrita, nos vamos –dijo Lupo en cuanto tuvo la menor oportunidad para escapar-. El zumo, muy bueno, como siempre. -Muy bueno, sí señor –repitió cortésmente Vicentito, dando muestras de agradecimiento. Lupo y Vicentito anduvieron un rato bajo los soportales de la plaza buscando la calle de salida que les interesaba. Mientras, Lupo aún se relamía los labios. -Lo malo de esta Petrita es que habla mucho, pero sus zumos son deliciosos –terminó reconociendo Lupo. 72 Capítulo XVIII: Hasta mañana P aseando por aquella plaza, hecha con las fantasías de sus sueños, Vicentito creía encontrarse en otro lugar del universo, pero mantenía la calma y la compostura. Vicentito siempre había sido un chico muy responsable y en eso nunca se cambia, aunque uno esté flotando como en una nube. -Voy a tener que irme, se está haciendo tarde –dijo Vicentito a Lupo, no sin cierto pesar, mientras seguían paseando por uno de los laterales de la plaza, repleto de tenderetes y comercios. Algunas de aquellas tiendas y talleres tenían sus mostradores a la calle y, vista de frente, la panorámica semejaba un guiñol de variados colores con sus muñecos en plena función. -Aquí nunca es tarde, pero llevas razón. Alguna vez habrá que irse –Lupo parecía hablar guiado por la voz de la experiencia-. Además, te esperan unos días de duro trabajo hasta que pongas en funcionamiento tu taller. Deberás tenerlo todo a punto para la inauguración. -¡Así es! –exclamó Vicentito entusiasmado-. Y necesitaré muchas cosas todavía para rematar los últimos detalles: cuentos para la espera de los clientes, farolillos rojos, verdes y amarillos para la fachada, celofanes y lazos de raso para envolver los encargos, cuadros para las paredes, visillos para las 73 ventanas… -Me parece que son demasiadas cosas, Vicentito –interrumpió Lupo, poniendo el énfasis sobre la palabra “cosas”-. Los lujos y caprichos corren de tu cuenta, ya te lo advirtió Cristina. -Pero todo eso es preciso para el negocio –insistía Vicentito- Tan importante es el ambiente agradable del local como la propia actividad que en él se desarrolla –seguía hablando con tono relamido, haciendo uso de esas teorías que había aprendido en las hojas de color salmón de los periódicos dominicales. -Tú dirás lo que quieras, pero a tu taller no le hace falta tanta envoltura ni tanta finura –respondió Lupo, algo guasón-. La oficina de inscripciones no puede hacerse cargo de gastos innecesarios, ya te lo han dicho –continuó, abandonando la burla que había utilizado en sus anteriores palabras y utilizando la misma seriedad, o más quizá, que su amigo-. Para eso tendrás que echar mano de él, si quieres –dijo señalando uno de los locales que aparecía a su paso. -¿Quién es él? –preguntó Vicentito poniendo cara de no entender nada. -Midas, el prestamista –contestó Lupo con idéntica firmeza que antes. -Vaya, como el rey de la historia –dijo Vicentito-, que todo lo que tocaba se convertía en oro. -Exacto –Lupo se esforzó en poner un gesto de seriedad en su cara-. Eso dijo cuando vino. Que se quería llamar así porque se iba a hacer rico. Y ahí lo tienes, rico pero más sólo que la una. Pero parece no importarle mucho. En efecto, un chico taciturno y con gesto torcido se hallaba sentado a la puerta de su establecimiento. Era de los pocos lugares solitarios de la plaza. -En fin, ya veremos si me olvido de los farolillos de colores y del papel de celofán –rectificó Vicentito ante el silencio de su amigo-. Los cuentos los 74 puedo traer yo. -Eso está mejor –a Lupo se le iluminó la cara y pronto volvieron los habituales colores a sus mofletes-. Venga, que te acompaño un rato. Alcanzaron la callecita en la que, por primera vez, se encontraron. Como todas las calles, ésta se iniciaba con una pequeña pendiente hacia arriba que luego se inclinaba hacia abajo haciendo perder enseguida la visión de la plaza. Poco a poco la penumbra y el silencio de la noche cubrían otra vez de soledad y silencio unas aceras brillantes y desiertas, alumbradas por el mágico destello de las luces de las esquinas. -Mañana te veo –dijo Vicentito a Lupo mientras iniciaba la subida de las escaleras que horas antes le dejaron allí. -De acuerdo –contestó Lupo mientras inclinaba su cabeza para ver cómo Vicentito desaparecía entre las ligeras brumas que levantaba la suave brisa de la noche-. Y guarda bien el secreto de lo que has visto aquí –la voz del gordito Lupo se convertía en un suave eco que cada vez se hacía más lejano. Vicentito alcanzaba cada peldaño impulsado por la satisfacción de verse en un mundo que él siempre había soñado. Además, ahora sí que había encontrado a un amigo de verdad. Tantos pensamientos le venían a la vez mientras subía, que cuando se encontró arriba apenas reparó en que la luz del atardecer era distinta y que, de un momento a otro, los grandes focos de la avenida iban a impedir de nuevo a la noche que disfrutara del reflejo de la luna que empezaba a salir a lo lejos. Tampoco reparó en las personas que acababan de torcer la esquina y que se le acercaban al trote desde el final de la acera. Eran Silvia y el señor Roque. El señor Roque, obligado por la carrera de su nieta, no paraba de jadear mientras repetía: “diablo de chico”. Silvia, con cara de enfado, se plantó delante de Vicentito y le dijo: 75 -Si no me dejas entrar en tu taller, haré el mío y me llevaré a Víctor y a Javierín, para que lo sepas. Y, además, mi abuelo me hará uno más bonito en el almacén de su tienda, por lo que todos acudirán a mí. Es tu ruina, te lo aseguro. -No te preocupes, Silvia –respondió Vicentito con total calma y seguridad. Hablaré con Víctor y Javierín y buscaremos una solución. Vicentito salió corriendo, pero esta vez con la alegría de haberse quitado un peso de encima. El señor Roque seguía murmurando “diablo de chico” y Silvia desconfiaba de una promesa dicha tan a la ligera. 76 Capítulo XIX: Liquidación del negocio T al y como había decidido la noche anterior, Vicentito citó a Víctor y a Javierín en el portal de su casa. Las cosas no les iba nada mal a sus empleados. No, señor. Unas bicicletas de reciente adquisición daban cuenta de ello. Además, ambos venían degustando un inmenso polo de chocolate que les chorreaba por los codos mientras pedaleaban sin sujetar el manillar. Javierín, adicto a las bolsas de chucherías, llevaba la que había comprado aquella tarde en uno de los bolsillos del pantalón, reventado en sus costuras por la cantidad de cosas que en él había metido. Viendo la estampa de aquella pareja, dedicada al lujo y a la diversión, Vicentito se convencía cada vez más de lo acertado de su decisión. Él no había montado toda una empresa para ver a unos jovenzuelos como aquéllos abandonados a la vida fácil y cómoda que proporciona el dinero. Apenas estudiaban y los tutores no dejaban de avisar a sus padres advirtiéndoles que, a este paso, no sacarían el curso. Así que su plan iba a encajar como anillo al dedo para acabar con aquella situación. -Tengo que deciros algo importante –comenzó Vicentito cuando por fin los vio instalados sobre el escalón del portal de su casa, con sus relucientes bicicletas apoyadas en el bordillo de la acera, y lamiéndose las chorreras de 77 chocolate que les caían por los brazos. -Todo lo que dices siempre es importante –soltó Víctor con desgana y cierta ironía. -Lo de hoy es más importante –respondió Vicentito sin atender a la provocación. -¿No ves?, ¿no ves? –lanzó entusiasmado el ingenuo Javierín-. Ya te dije que hoy estábamos de suerte. ¿A que nos vas a subir otra vez la comisión, Vicentito? -Mejor que eso –atajó Vicentito lacónico y misterioso. -Mejor que eso no hay nada –siguió Javierín-. Lo mejor es tener dinero y dinero. Ahora, con el calor, los helados están muy ricos y necesitamos más dinero. Además queremos comprar un sillín de cuero para nuestras bicicletas. -Anda, imbécil, calla que lo tienes que decir todo –ordenó Víctor, con ese aire pendenciero que suele aportar la avaricia y la astucia cuando se juntan. Que eres más tonto que hecho a posta. -En vista de que eso es lo que os preocupa, os dejo todo el negocio. Para eso os he llamado –terminó Vicentito por soltar la noticia. -¿Y qué más? –Víctor, burlón y descreído, daba la última embestida a su helado, sin creerse para nada lo que se le decía. -Entonces seremos los jefes –reflexionó Javierín en un esfuerzo de lógica y de sentido común. -Pues claro –ratificó Vicentito. -¡Oye! –explotó de nuevo Javierín, dirigiéndose a su compañero de andanzas y aventuras-. Eso significa que ya no trabajaremos, y les diremos a los demás la comisión que les corresponde, y… -¿Es verdad lo que dices, Vicentito? –Víctor hizo callar de un pescozón a Javierín, al tiempo que se levantaba y cara a cara, como en las películas del 78 Oeste, en las que los pistoleros se miran fijamente antes de disparar, le lanzaba a Vicentito esta pregunta-. Mira que últimamente te estás pasando con tus bromitas. Cuando no sales de estampida, nos sales con éstas. -No te pases tú –lanzó ahora amenazador Vicentito-. Os digo que os quedéis con todo y me dejéis en paz. Cuando uno pierde la ilusión es mejor buscar una solución rápida como ésta. Además, vosotros lo necesitáis –dijo mirando malintencionadamente las bicicletas relucientes sobre la oscuridad del asfalto- y disfrutáis con esto. -Vale, macho, vale, lo que tú digas. Ya sabes que nunca te hemos fallado –Víctor, conciliador y, sobre todo, intentando meterse en el bolsillo a su ya antiguo jefe por si lo que decía era verdad, pasó el brazo por los hombros a Vicentito-. Y a todo esto –prosiguió como el que ha olvidado preguntar algo sin importancia-, ¿tú qué harás? -Digamos que me marcharé a conocer otros lugares –Vicentito contestó en un tono melancólico y misterioso, refiriéndose al secreto que sólo él conocía. -Je, je, tú siempre tan ocurrente –Víctor esbozaba ahora una sonrisa cordial, intentando asimilar la propuesta de Vicentito y no muy convencido de lo que estaba ocurriendo. Javierín, sin embargo, niño más inocente y bienintencionado a pesar de su simpleza ya por todos nosotros conocida, parecía hacer cábalas sobre algo que le preocupaba: -Lo malo es que tendremos que buscarnos a quien mandar. -Pues podéis empezar por ella –dijo Vicentito señalando con la cabeza hacia el final de la calle, por donde acababa de aparecer Silvia, quien esta vez venía sola, sin su abuelo. -¿Y qué hace ésta aquí? –soltó Víctor, sorprendido. -Es la primera a quien tendréis que mandar –Vicentito parecía no haber 79 dejado nada a la improvisación aquella tarde-. Le dije que viniera para acordar con vosotros los términos en que entraría en la empresa. Le prometí el veinticinco por ciento de vuestras ganancias y un grupo de reparaciones en el almacén de su abuelo. Espero no haber metido la pata. Ahora me voy, que dentro de un rato me tengo que ir a conocer otros lugares. Subía Vicentito las escaleras hacia su casa mientras oía “este Vicentito, tan loco como siempre”, satisfecho por haberse desprendido de un negocio que nunca debía haber concebido con tanta perfección y por creerse, además, vengado de una deslealtad que nunca había existido, a pesar de que él no lo sabía. Ya en casa, y con la intención de que su madre no le pusiera pegas si le veía salir otra vez a la calle, entró sigilosa y rápidamente en su habitación. Cogió unos cuadritos y varios cuentos que tenía preparados sobre las sillas y que días antes le habían servido de mostrador a su taller. Luego atravesó el pasillo hacia la salida con el mismo cuidado y con la misma cautela con que entró. Aunque necesitaba pasar un buen rato en su nuevo taller para poner todo en orden, no tardaría mucho en volver. 80 Capítulo XX: La visita de la princesa N o era precisamente trabajo lo que le sobraba a Vicentito desde que se estableció en su nuevo taller. La clientela a la que prestaba sus servicios no era tan abundante ni derrochadora como la del barrio. Por eso, aprovechaba el joven artesano las muchas horas libres que le proporcionaba su oficio para dedicarse, con mucha diligencia y no menos placer, a la afición que ya todos conocemos, afición aumentada, si cabe, ante el estupendo escenario que le ofrecía aquel lugar lleno de colorido y cosas pequeñas y entrañables. Pasados unos días, pues, instalado perfectamente en su rutina, Vicentito no dejaba de imaginarse historias que iba almacenando en su pensamiento, ahora suyas propias y no copiadas de los libros. Aquella tarde decidió estrenar el cuadernito que había comprado momentos antes en la tienda de Silvia, ahora buena amiga suya, con el primer cuento de su invención. Se colocó tras el mostrador, por si acaso se presentaba algún cliente, se puso las hojas sobre las rodillas y empezó a escribir lo siguiente: El príncipe salvador Érase una vez un reino lejano y perdido, como lo son todos los reinos del 81 mundo maravilloso. El reino, como todos los reinos de este tipo, ofrecía muchas posibilidades, pero como nadie se ocupaba de él, todo era un caos. El palacio, al contrario de los palacios lujosos que dominan la parte alta de estos reinos, era simplemente un edificio mugriento y ruinoso que no albergaba a ningún príncipe ni a ninguna princesa porque no había. Las calles, los campos, las plazas y demás lugares siempre estaban solos y, lo que es peor, nadie se ocupaba de cuidarlos para que el reino ofreciera la estampa alegre e ideal que un reino de este tipo siempre debe ofrecer. Este triste panorama ocasionaba graves problemas al reino, como es de suponer. Un día, los pocos habitantes que quedaban, pues la mayoría habían emigrado a sitios más prósperos que eran conocidos por los cuentos que circulaban por todo el mundo, se reunieron en la plaza del reino, una plaza cochambrosa donde los edificios casi se caían, para buscar una solución al problema. Después de varias horas reunidos se les ocurrió que, tal vez, una buena idea sería la de anunciar el reino en algún periódico o gaceta, ofreciéndolo como pago a alguien que quisiera gobernarlo. Así que al día siguiente, un grupo de habitantes tomó el camino del mundo real y colocó el siguiente anuncio en los periódicos: “Reino maravilloso con muchas posibilidades se ofrece para su gobierno. Gran rentabilidad e inmejorable ocasión para ser príncipe”. La verdad es que pocas personas hicieron caso a la llamada, por no decir que ninguna. Sólo después de mucho tiempo, y cuando ya todos se habían olvidado de la desafortunada ocurrencia, apareció por allí un chico apocado y callado pero con muchas ilusiones de ser príncipe. Después de hablar con el muchacho durante un buen rato, en el que demostró amplios 82 conocimientos del mundo maravilloso y expuso todos sus proyectos, los habitantes decidieron que tenía la capacidad necesaria para que el reino pudiera funcionar. Acordaron, por tanto, concedérselo a prueba, y obedecerle en todo con el fin de poder llevar a cabo los proyectos de los que les habló para levantar aquel lugar. En unos meses, el palacio parecía otro, la plaza del reino parecía otra, la alegría del reino parecía otra. Ya sólo quedaba, para que todo funcionara medianamente, que el príncipe tuviera una princesa, pero eso era ya otra historia, comentaba tímidamente el joven príncipe siempre que se le insinuaba la necesidad de que se buscara a una linda muchacha con la que compartir el reino. -Lo importante –argumentaba el príncipe-, es que un reino maravilloso, triste y abandonado como ha sido éste hasta ahora, tenga lo mínimo necesario para poder contar historias de él. - Pero también es necesaria una princesa –decían los demás, y también llevaban razón. No obstante, de momento y para no molestar al príncipe, los habitantes pensaron que era mejor no contradecirle y dejar lo de la princesa para más adelante, tal y como él dejó dicho. Todo llegaría. Y así todos quedaron contentos al ver como el reino era salvado de caer en la tristeza y abandono de otros tiempos. Estaba Vicentito dando los últimos retoques a su cuento, cuando sonó la campanilla de la puerta que anunciaba la entrada de alguien al taller. Levantó la vista y pudo observar como un desfile de personas aparecían ante él con aires ceremoniosos y exquisitos. Una vez dentro, se colocaron a ambos lados de la puerta, a modo de pasillo, para dejar pasar a una preciosa joven vestida 83 con un lujoso vestido y cubierta de hermosas joyas. -Buenas tardes –dijo el hombre que parecía tener más rango dentro de aquella comitiva-. Tiene ante sus ojos, honorable artesano y no menos exquisito fabulador, a Diorina, la princesa de este reino, conocedora de sus excelentes cualidades, quien anda buscando desde hace mucho tiempo lo que usted puede proporcionarle. Se inclinó Vicentito, a modo de saludo, llevado instintivamente por el asombro y la hermosura de la muchacha, sin poder imaginarse, por lo más remoto, lo que querían de él. 84 Capítulo XXI: Todos los cuentos se hacen realidad A lgunas personas del séquito se apresuraron para apartar todo lo que encontraban a su paso, y así dejar el espacio libre a su señora. Mientras tanto, y con una de sus rodillas en el suelo, Vicentito no dejaba de observar, ceremonioso y extasiado al mismo tiempo, a la muchacha que tenía delante. La piel de su rostro, lisa y brillante como la porcelana, sus ojos luminosos y chispeantes cual estrellas resplandecientes, sus manos de delicados dedos y tímidos movimientos conformaban la más fiel estampa que él siempre hubiera imaginado en una persona de tan elevada alcurnia. Asimismo, tanto frunce y adorno, tanto terciopelo y bordados, tantas joyas y abalorios sobre su cuerpo terminaban por configurar la perfecta silueta de lo que para Vicentito habría de ser una princesa. Y es que los cuentos se hacen realidad alguna vez, pensaba el joven artesano, mientras seguía embobado ante aquella dama de edad similar a la suya. Fue cuando Diorina suspiró el momento en que la imagen inmóvil del saludo se deshizo y todos los que se encontraban en el taller empezaron a revolotear como impulsados por un mecanismo de precisión, perfectamente engrasado. Rápidamente, alguien de entre los cortesanos acercó una silla a la princesa, quien en un movimiento ya aprendido de mucho tiempo atrás, se 85 dejó caer sobre el asiento con calculado acierto. -Uf, qué pesada carga la de una princesa –comenzó diciendo Diorina, como si hablara sola-. No recordaba que estuviera tan lejos de palacio la plaza de este pueblo. -Claro, señora –se apresuró a intervenir el que antes se dirigió a Vicentito y que parecía ser el jefe de todos los cortesanos-. Tenga en cuenta, su majestad, que los jardines de palacio tienen tanta superficie que una personita como usted no es capaz de recorrerlos sin cansarse –terminó diciendo, dejando entrever en sus palabras cierta ironía que la exquisita y joven dama no alcanzaba a descubrir. -¡Huy!, los jardines de palacio, con sus fuentes, sus olorosas flores, los cisnes en el estanque y los bufones danzando por doquier. Si no fuera por todo eso no podría aguantar a la insoportable que me ha tocado por hada. Ya he dicho muchas veces que me cambien el hada y nadie me hace caso. Las palabras de Diorina pasaban poco a poco de la alegría al reproche y casi al lloriqueo, mientras Vicentito parpadeaba para comprobar que estaba viviendo realmente lo que presenciaba. En efecto, parecía ser cierto lo que veía: a una princesita de verdad, delicada y caprichosa, encantadora y un poco ñoña como en algunos cuentos. -Ya sabe usted, majestad –siguió explicando, en tono de reprimenda, el maestro de ceremonias, al que poco caso hacía la princesa- que eso es imposible. Un hada madrina es para toda la vida. Es como una segunda madre que nos acompaña a todas partes, que nos acuna, que nos aconseja y que cumple nuestros deseos por pequeños y caprichosos que sean –esto último sonó con cierto retintín. -Y a lo que íbamos –dijo ahora cortando bruscamente y dirigiéndose a Vicentito-, pero antes déjeme que me presente, honorable trabajador. Soy el 86 marqués de Picolino que, conocedor del carácter emprendedor con que se adorna su persona, tal es la fama que corre de usted por el reino, me he permitido, en mi condición de maestro y tutor de nuestra princesa, poneros a sus pies para que tengáis el honor y la suerte de escuchar la elevada empresa que se os viene a proponer. Tras el silencio con que Picolino dio fin a sus palabras, todos se quedaron inmóviles y expectantes, mirando a la princesa. -Empiece cuando guste, majestad –requirió el marqués. El revuelo que antes se había formado con la llegada real se transformó ahora en solemnidad y silencio a la espera de la intervención de Diorina. Ésta miró a su alrededor, como para dar el visto bueno a la escena que presidía: el marqués de pie, a su derecha; los cortesanos, firmes también, a ambos lados del improvisado trono; los criados, aposentados en el suelo a la espera de cualquier deseo o necesidad de su ama; y Vicentito frente a la niña, sentado en una de sus sillas de enea, que alguien le había acercado para tan especial audiencia. -Vos sabréis –empezó la princesa-, a pesar del poco tiempo que lleváis entre nosotros, que nuestro reino no da para mucho: algunas calles –eso sí, bien pulidas, adornadas e iluminadas y flanqueadas de hermosas casitas- que van a dar a esta espléndida plaza, réplica también de las mejores que en los cuentos y crónicas se describen; luego, el palacio, que también tiene su mérito, si se le compara con otros reinos famosos; y, por último, un vasto páramo que no sabemos qué hacer con él. Y es que, ¡ay! –detuvo un momento su discurso la princesa para suspirar-, falta lo esencial. -¿Qué es lo esencial, princesa? –preguntó Vicentito, haciéndose el ingenuo, para continuar con otra pregunta de alabanza que ya tenía preparada- ¿Qué más podéis querer para un reino de fantasía que lo tiene 87 todo? -¡Qué voy a querer! –soltó de un golpe la princesa, tal vez debido a su extrema juventud, perdiendo así la compostura que la realeza requiere-. Pues anda que no faltan cosas: por ejemplo, un bosque, y si es encantado mejor; algún dragón; una bruja mala o algún ogro, según se quiera; y antes o después un príncipe con el que una pueda casarse. O, a ver, ¿toda la vida me la voy a pasar así, de paseo en paseo por unos jardines que nunca termino de recorrer y con un hada madrina pesada, que no me la quito de encima ni queriendo? -Lo que ha expresado nuestra querida princesa –prosiguió el marqués de Picolino-, y que tan bien ha explicado con su discurso, es nuestra preocupación por la decadencia de nuestro reino, cada vez más hundido en la tristeza del páramo que, año tras año, va ganando terreno al reino. Nuestros súbditos abandonan las tierras y emigran a reinos más florecientes y ya son pocos los artesanos y escasos los habitantes de estas calles, que con el tiempo quedarán desiertas también. La forma de hablar de la princesa le había parecido a Vicentito poco acorde con su condición, pero llevaba razón el marqués. Él, que conocía a través de la televisión, las noticias económicas sobre el mundo, sabía que un reino como aquél necesitaba proyección hacia el exterior. Entonces, chico listo él, comprendió para qué había acudido una comitiva tan importante a su taller. Pero calló y siguió haciéndose el tonto con sus preguntas. -Lamento mucho esta situación, querida princesa –dijo Vicentito ensayando un gesto de gran pesadumbre. Luego bajó la cabeza, apoyó la rodilla en el suelo y continuó pensando que ahora venía su verdadera oportunidad-. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, pero es bien poco lo que yo puedo hacer. 88 -Nada de eso –se adelantó Picolino antes de que Diorina empezara con sus lamentos de princesa aburrida y bastante consentida-. Las noticias vuelan en un reino tan escaso de movimiento como éste, donde el correo sólo nos hace llegar los cuatro chismes de siempre. Así es como hemos sabido de vuestra llegada y de vuestro carácter emprendedor, muy útil para nuestra causa. -¿Qué causa? –preguntó intrigado Vicentito- ¿Acaso queréis hacerme artesano real? –otra pregunta tonta que conduciría al final de tanto misterio. -Mejor que eso –concluyó el marqués-. Os pedimos que aceptéis el gran honor de revitalizar nuestro reino con todos los medios y facultades que todos sabemos que se hallan a vuestro alcance. -Eso, eso –interrumpió la princesa-. Necesitamos parajes frondosos, lagos misteriosos y duendecillos. Y, sobre todo, un príncipe apuesto para que acabe bien la historia… -Veamos qué se puede hacer –dijo Vicentito adoptando el tono de suficiencia que le era habitual, una vez alimentada su vanidad por la solicitud de tan importante comitiva. Entretanto, ya pensaba en una manera para levantar un reino tan remoto, triste y pobre como aquél. Tal vez lo que había aprendido en los cuentos le pudiera servir. 89 Capítulo XXII: Misión imposible S onó la campanilla de la puerta de entrada. Era Lupo, que, como todas las tardes, cuando terminaba con su jornada de colegio en su mundo de rascacielos y soledad, comenzaba su otro trabajo de cartero en el reino. -En qué lío me habéis metido –soltó distraídamente, y sin mirar, Vicentito, al oír que alguien entraba en su establecimiento. -¿Cómo dices? –preguntó el amigo, haciéndose el sorprendido. -Nada –siguió Vicentito, sin dejar de prestar atención a unas hojas que le tenían ocupado desde hacía horas y en las que no paraba de hacer anotaciones-. Que te ha faltado tiempo para contar mi vida en palacio. -¡A mí que me registren! –exclamó el cartero rechoncho, exagerando sus gestos y mostrando una risita que le delataba-. Pero comprende que un súbdito con cargo real, además, se debe a sus gobernantes. -Anda, calla y acércate –ordenó Vicentito con cara de resignación. -¿Me vas a seguir echando la bronca? –preguntaba Lupo con el mismo tono de guasa que ya anticipaba su anterior gesto, colocando las manos en alto. -Algo peor –siguió Vicentito, cuyos planes seguramente que sorprenderían al empleado real cuando los supiera-. Vas a ayudarme si quieres seguir con 90 vida. -Recuerda que soy un niño. Así que nada de violencia –Lupo se dejó caer, fingiendo pesadumbre, en la otra silla que había junto a Vicentito. A ver, dispara cuanto antes. -Primero, una pregunta –lanzó de repente el pequeño artesano, abandonando ya la broma- ¿Tú crees que los cuentos se pueden hacer realidad? -Eso dicen de los sueños, ¿no? –contestó Lupo, adoptando la misma seriedad-. Y pensándolo bien, los cuentos no son más que sueños metidos en una historia. -Exacto –concluyó Vicentito-. Pues ya sabes. Nos ha tocado a ti y a mí una misión imposible que sólo resolveremos con los cuentos. Al menos, es eso lo que a mí se me ocurre. Ante la curiosidad del amigo, Vicentito le contó entonces la visita recibida aquella misma mañana. Le habló de los lamentos de la princesa, un poco infantil, pero aburrida de gobernar en un reino que no era un reino de verdad, es decir, un reino como el de todos los cuentos. Le siguió diciendo que, a pesar de lo difícil de la regia petición, había visto la luz al problema, tras horas de reflexión, al comprender que en el mundo de la fantasía también se puede hacer alguna que otra trampa, que además aprovecharía para saldar alguna que otra cuenta pendiente con esa gente del mundo real que no cree en las historias que nacen de la fantasía. Y la solución la acababa de encontrar en su último cuento, cuando llegó Lupo. -¿Ahí está la solución? –preguntaba incrédulo el cartero, que ahora mostraba más cordura que nunca-. Lo que dije de los sueños era eso, un decir. Al fin y al cabo, los sueños, sueños son, como decía aquél. Y tú, me temo, quieres hacer algo más, ¿verdad? 91 -Bien, no perdamos más tiempo –cortó Vicentito, seguro de que su plan resultaría y seguro también de que de nada servía dar vueltas sobre lo mismo. El caso es que la historia que acababa de terminar, justo en el momento de la llegada de la comitiva real, le había dado la clave para poder llevar a cabo la misión encomendada. En su cuento había inventado una fórmula que servía para encontrar príncipes salvadores y cualquier otra cosa que se necesite en un cuento. De paso, si las cosas iban bien, alcanzaría un notable triunfo personal, al poder utilizar la imaginación para resolver un problema tan gordo como el que se le presentaba. La misma tarde de la feliz idea hubo tiempo suficiente para hacer todos los preparativos necesarios. Lupo, haciendo uso de la rapidez de su oficio más que nunca, trasladó la propuesta de su amigo al palacio, donde se le dio el visto bueno. El principal argumento del plan de Vicentito era defender que, puesto que aquél era el reino de los oficios, qué mejor propaganda que convocar puestos para príncipe, bufón, hada madrina, duendecillos y toda clase de personal que se precisa en un reino maravilloso. Admitida la propuesta, comenzó Vicentito con un trabajo que le llevó varias horas, de las que el mundo fantástico puede producir muchas sin que se note un minuto en el mundo real. Primero redactó el anuncio, que repartiría por todas partes, y que en lo principal recogía términos parecidos a los que inventó para su cuento: “Reino maravilloso con muchas posibilidades y con vocación de líder en el sector de la fantasía ofrece puestos, en media jornada y jornada completa, para cubrir vacantes en el escalafón de personajes de todos los niveles: príncipe, hada madrina, duendecillos, ogros, brujas malvadas y toda clase de empleados reales. 92 Luego pasó el texto a Cristina, la funcionaria, quien tras darle la presentación apropiada con su máquina de teclas de colores, lo copió una y otra vez, tantas como fueron necesarias para que Lupo, mofletudo y sudoroso, se quejara del trabajo que le esperaba si se quería hacer llegar una gran cantidad de folletos a gente interesada en hacer del reino una tierra próspera. Por último, y para no dejar a la improvisación el aprovisionamiento y el alojamiento de los muchos visitantes que abarrotarían la plaza si se cumplían las predicciones, se acercó al mesón de Petrita para hacerla responsable de tales menesteres, con ayuda de los alguaciles y demás agentes del orden. No habría que decir siquiera que en la nota, que se haría llegar a todos los lugares posibles, se hacía saber que se accedía al reino –y de ello podían dar cuenta todos los que últimamente habían llegado a él- por cualquier medio, camino o procedimiento que la curiosidad, el misterio o la simple necesidad de huida aparezcan en nuestro camino. 93 Capítulo XXIII: En busca de un nuevo negocio A l día siguiente, el plan de Vicentito estaba preparado y puesto en marcha. Lupo hubo de trabajar más de lo normal para llenar las sacas de correo de un contenido que había de ser distribuido con rapidez por todos los mundos imaginarios conocidos. Petrita, por su parte, tuvo que acondicionar su negocio para hacer frente a las demandas que se le vendrían encima cuando el pueblecito se llenara de gente. Y Cristina, sin descansar del agotamiento de tanto copiar cartas y hojas de propaganda, ya estaba dispuesta también, tras la ventanilla de su oficina, para recibir solicitudes de trabajo. Vicentito, que ese día no acudió a la cita con su taller en el reino, se dedicó a fijar carteles por el barrio con la extraña demanda que en ellos aparecían. El colegio también se llenó de letreros por todas partes. El que más y el que menos, a pesar de conocer las extrañas ocurrencias de Vicentito, no dejaba de leer con atención el anuncio y de llevarse por la curiosidad y la intriga. Lo que más sorprendía, no obstante, de la convocatoria no era la larga oferta de ocupaciones que un reino maravilloso ofrecía, sino la manera de llegar a él. Así, todo el que se encontraba con Vicentito le hacía, entre la guasa y la sorpresa, la misma pregunta: -¿Y cómo se llega a ese reino maravilloso? 94 Y Vicentito siempre respondía lo mismo: -Eso es fácil. Siempre encuentra uno una escalera olvidada en el fondo de un sótano, o una puerta cerrada en la esquina de un desván, o una calle misteriosa en la que nunca se ha atrevido a adentrarse… Sobre todo cuando uno tiene prisa por escapar. En fin, no había excusa, como se puede apreciar, para rechazar tan extraordinaria oportunidad de llegar a convertirse en personaje maravilloso durante unas horas al día. Porque esa condición podía mover el interés de los indecisos, y así lo repetía Vicentito a los que le preguntaban. No era necesaria, como bien decía el anuncio, una dedicación total al nuevo trabajo. Unas horas –que se podían alargar a placer en aquel reino hecho sólo de imaginación- podían ser suficientes para satisfacer nuestros más soñados deseos y volver repuestos y llenos de la vitalidad necesaria para retomar la vida diaria. La ilusión, cada vez más acrecentada, a medida que se iban cumpliendo las distintas fases del plan, infló a Vicentito de las fuerzas suficientes para dejar pegados cientos de carteles en paredes y farolas aquella tarde. Las horas entonces se hacían más cortas y de eso se dio cuenta cuando, extenuado, observaba el atardecer sentado en el escalón del portal de su casa. Fue en ese momento cuando vio al final de la calle tres sombras que fueron tomando rasgos conocidos según se le acercaban. Eran las del trío formado por sus antiguos compañeros de aventuras y desventuras, de negocios, persecuciones y alguna que otra ingratitud. Eran Víctor, Javierín y Silvia, unidos ahora, desde que la empresa de reparación de material escolar fundada por Vicentito estaba bajo su control. -Por fin te encontramos –soltó Víctor, jadeante, como si en aquel encuentro le fuera la vida. 95 -Por fin –repitió Javierín, imitando torpemente a su amigo en los gestos de agotamiento-. Desde que te tragó la tierra, nada funciona tan bien como antes. La señora de la tienda de las chucherías nos trata peor y los niños rompen menos lapiceros y cremalleras. -Ahora tenéis oportunidad de mejorar vuestra suerte y de abrir vuestras fronteras hacía otros territorios –dijo irónica y maliciosamente Vicentito. -Somos pequeños todavía para viajar sin compañía de los mayores – recordó Javierín, muy serio y creyendo haber contrarrestado por una vez, con su respuesta, la sabiduría del amigo. -Calla, imbécil –atajó Víctor sin contemplaciones-. ¿Acaso tiene que ver lo que dices con tu último negocio? –preguntó dirigiéndose a Vicentito. -Tiene –repitió Vicentito, manteniendo una mirada impasible y calculadora, estilo Clint Eastwood. -Pues no perdamos el tiempo y empieza a contar –intervino por fin Silvia, ambiciosa e interesada también, donde las haya, que formaba pareja perfecta con su otro socio, no menos avaricioso. La luna, con su resplandor, fue ocupando la máxima altura en el cielo mientras Vicentito, en una larga y estudiada conversación, explicó a sus antiguos subordinados todos los detalles que querían saber para entrar en el nuevo negocio de los reinos maravillosos. 96 Capítulo XXIV: Una deuda saldada El plazo de la convocatoria acabó, según lo previsto, y llegó, igualmente, la fecha establecida en que se daría a conocer el resultado de la selección del personal que ocuparía los cientos de plazas sacadas a concurso en el reino de los oficios. A los cargos de primer orden había que añadir, como sabemos, otras profesiones no menos importantes para dar bríos a un reino de este tipo: artesanos, mesoneros, jardineros, cocineros, músicos, azafatas de la corte, guardias reales, cortesanos de baja categoría, funcionarios, etc. Así, el día en que el mensajero real había de leer el edicto con la adjudicación de las nuevas ocupaciones a los solicitantes, la plaza se veía incapaz de albergar a tanta gente, que había de distribuirse por las calles aledañas llegando a ocupar, incluso, parte del páramo gris que anunciaba el límite habitado de un pueblo en decadencia. Observaba Vicentito desde la puerta de su taller la algarabía y el regocijo de la muchedumbre y se reía viendo también a Petrita, al otro extremo de la plaza, intentando atender a tanta gente festiva y contenta. Transcurrido el medio día, sonaron los clarines que anunciaban la llegada del funcionario real, quien daría detalle, previamente a la lectura de la lista de 97 agraciados, de las deliberaciones llevadas a cabo para la selección, selección que desde el más estricto anonimato, y a petición del marqués de Picolino, había sido dirigida por Vicentito. Ese día, desde el tranquilo retiro que le proporcionaba su pequeño taller, recibía con satisfacción los nombres que el mensajero iba pronunciando, con indicación, también, del cargo adjudicado. Entre ellos aparecían los nombres de Víctor, Javierín y Silvia, sus antiguos socios y amigos, con los que tenía una deuda que ahora era la ocasión de saldar. 98 EPÍLOGO: Misión cumplida En poco tiempo, aquel reino pequeño y menguado, iba viendo cómo los límites del páramo gris que lo rodeaba se alejaban cada vez más. La pobreza de un campo seco, lleno de roquedales y pelados alcores, iba dejando paso a la riqueza de una arboleda que iban tomando la forma de un bosque frondoso e infinito. Allí vivían los nuevos ogros, brujas y duendecillos que, en turnos establecidos por la oficina de Cristina –ahora ayudada por más personal- se ocupaban de dar vida y la suficiente dignidad a aquel hermoso escenario, lugar perfecto en el que los niños traviesos y poco obedientes se perdían para, después de un buen susto, reencontrarse con sus padres. Los nuevos jardines eran cuidados por los jardineros reales; las nuevas calles, fuentes y recoletas plazas eran custodiadas por el bien dotado cuerpo de alguaciles. Todo, en fin, había tomado los bríos suficientes para que, en poco tiempo, el reino de los oficios pudiera formar parte del catálogo de lugares maravillosos que bien pueden ser escenarios apropiados para las historias maravillosas. Incluso el palacio, con la princesa Diorina a la cabeza, había alcanzado el lustre que toda casa real necesita. Las decisiones sugeridas por Vicentito en la selección del personal estaban dando sus frutos. La princesa seguía tan 99 impertinente como siempre, pero ya era menos caprichosa e infantil. -Sin duda, la notable mejoría del carácter de la princesa se la debemos a vos, mi querido Vicentito –repetía cada tarde el marqués de Picolino, en sus visitas al taller, en las que departían amigablemente con el joven artesano. Y le contaba también cómo Silvia, la pobre hada madrina, nueva en estos menesteres, contribuía a la noble causa de contentar el ánimo real escuchando las interminables confidencias de Diorina; cómo Javierín, el recién estrenado bufón, caía extenuado cada día tras hacer reír a la corte durante horas con sus ingenuidades y simples preguntas; y, sobre todo, cómo el amado Javier, príncipe entre los príncipes, atendía las innumerables peticiones de su princesa Diorina con infinita serenidad y aplomo, cual gobernante que se sabe destinado a un oficio de tan grandes miras y sacrificio. No dejaba de disfrutar, pues, Vicentito, día tras día, de la sabia conversación del noble Picolino, quien cada tarde, desde el otro lado del mostrador, le recordaba cada vez más a su querido amigo, el señor Joaquín, al que imaginaba sentado, como él, en su pequeño taller de cuento. 100 ÍNDICE PARTE PRIMERA Capítulo I: La bicicleta…………………………………………………… 3 Capítulo II: Los cromos………………………………………………….. 7 Capítulo III: El taller del señor Joaquín…………….……………………. 12 Capítulo IV: El taller de Vicentito……………………………………….. 17 Capítulo V: Los preparativos…………………………………………….. 22 Capítulo VI: Un plan arriesgado…………………………………………. 25 Capítulo VII: Mejoras en el negocio…………………………………….. 30 Capítulo VIII: Las cosas se complican…………………………………... 36 Capítulo IX: Vicentito y los mayores……………………………………. 42 Capítulos X: La sospecha………………………………………………… 45 Capítulo XI: La propuesta de Silvia……………………………………… 48 Capítulo XII: Solo ante el peligro………………………………………… 51 PARTE SEGUNDA Capítulo XIII: Un lugar seguro…………………………………………… 56 Capítulo XIV: La historia de Lupo, el cartero……………………………. 59 Capítulo XV: Vicentito, el sabelotodo……………………………………. 62 Capítulo XVI: Cristina y la oficina de inscripciones……………………… 66 Capítulo XVII: El mesón de Petrita, la camarera…………………………. 70 Capítulo XVIII: Hasta mañana……………………………………………. 73 Capítulo XIX: Liquidación del negocio…………………………………… 77 Capítulo XX: La visita de la princesa…………………..………………….. 81 Capítulo XXI: Los cuentos se hacen realidad……………………………… 85 Capítulo XXII: Misión imposible…………………………………………. 90 Capítulo XXIII: En busca de un nuevo negocio.………………………….. 94 Capítulo XXIV: Una deuda saldada……………………………………….. 97 EPÍLOGO: Misión cumplida……………………………………………... 101 99