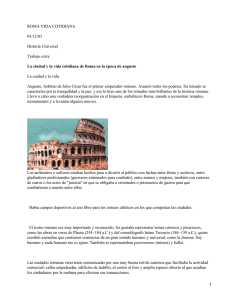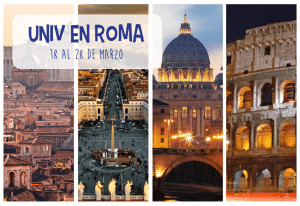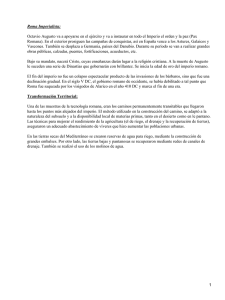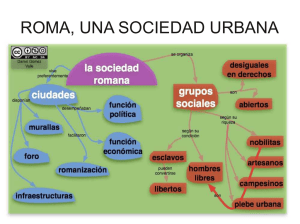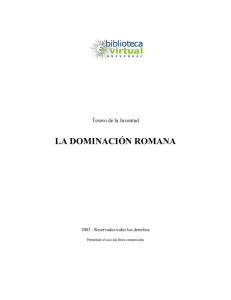El mundo clásico II
Anuncio

El mundo clásico
II
Xavier Espluga
PID_00178895
CC-BY-SA • PID_00178895
Los textos e imágenes publicados en esta obra están sujetos –excepto que se indique lo contrario– a una licencia de
Reconocimiento-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 España de Creative Commons. Se puede modificar la obra, reproducirla, distribuirla
o comunicarla públicamente siempre que se cite el autor y la fuente (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), y
siempre que la obra derivada quede sujeta a la misma licencia que el material original. La licencia completa se puede consultar en:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca
El mundo clásico II
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
Índice
1.
Alba mítica..........................................................................................
7
1.1.
Los relatos míticos ......................................................................
8
1.2.
Los orígenes de Roma: la versión canónica ................................
8
1.3.
La creación de la versión canónica .............................................
10
1.3.1.
La prehistoria mítica: Evandro y Hércules .....................
11
1.3.2.
Eneas ..............................................................................
17
1.3.3.
Los elementos indígenas: la loba y Rómulo y Remo .....
19
1.4.
2.
erudita ..........................................................................................
21
Un poblado de pastores....................................................................
25
2.1.
¿Cómo ve la tradición la fundación de Roma? ..........................
25
2.1.1.
La fundación de la ciudad, un acto puntual .................
26
2.1.2.
Una fundación hecha etrusco ritu...................................
26
2.1.3.
El papel central del Palatino .........................................
29
2.1.4.
Fusión entre latinos y sabinos .......................................
30
La documentación material ........................................................
34
2.2.1.
El Lacio en época prehistórica y protohistórica ............
35
2.2.2.
Roma en época prehistórica y protohistórica ................
38
2.3.
La monarquía romana y la trifuncionalidad indoeuropea .........
40
2.4.
La Roma primitiva ......................................................................
42
La gran Roma etrusca de los Tarquinios.....................................
45
3.1.
El relato legendario .....................................................................
46
3.1.1.
Lucumón, alias Lucio Tarquinio Prisco .........................
46
3.1.2.
El enigmático Servio Tulio ............................................
47
3.1.3.
Tarquinio el Soberbio, prototipo del tirano ...................
48
3.1.4.
Balance de las tradiciones relativas a la monarquía
2.2.
3.
4.
5.
La elaboración de la versión canónica y la ampliación
etrusca ............................................................................
49
3.2.
La documentación arqueológica .................................................
51
3.3.
La influencia etrusca ...................................................................
57
La adustez republicana....................................................................
61
4.1.
El sistema político de la República .............................................
61
4.1.1.
Las asambleas del pueblo: los comicios .........................
62
4.1.2.
Los magistrados .............................................................
63
4.1.3.
El Senado .......................................................................
69
4.2.
Virtudes públicas: República y libertad ......................................
70
4.3.
Virtudes privadas .........................................................................
72
4.4.
El retrato republicano .................................................................
76
La lujuria helenística........................................................................
78
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
6.
5.1.
Graecia capta.................................................................................
79
5.2.
La mutación de los valores de la sociedad .................................
82
5.2.1.
Cambios en la educación y en el sistema de valores .....
83
5.2.2.
Cambios en el comportamiento privado ......................
85
5.3.
Innovaciones religiosas ...............................................................
88
5.4.
Influencias en el arte y en el urbanismo ....................................
90
5.4.1.
La arquitectura privada ..................................................
91
5.4.2.
El papel decisivo de la Campania .................................
92
5.4.3.
Los primeros cambios en Roma ....................................
93
5.4.4.
La profusión de las estatuas ..........................................
95
Dilacerata res publica.......................................................................
97
6.1.
Las causas de la crisis tardorrepublicana ....................................
97
6.1.1.
Cambios de la estructura económica ............................
98
6.1.2.
La desaparición del consenso social ..............................
99
Las luchas partidistas ..................................................................
101
6.2.1.
La experiencia revolucionaria de los Gracos .................
101
6.2.2.
Mario y Sila ....................................................................
102
6.2.3.
La guerra civil entre Pompeyo y César ..........................
103
6.2.4.
El asesinato del dictador ................................................
105
6.3.
Carisma y demagogia ..................................................................
108
6.4.
La política "cultural" de los líderes tardorrepublicanos ..............
112
6.4.1.
El retrato tardorrepublicano ..........................................
112
6.4.2.
El embellecimiento de Roma .........................................
112
Una ciudad de mármol.....................................................................
115
7.1.
El régimen de Augusto ................................................................
115
7.2.
Los valores morales y éticos del nuevo régimen ........................
119
7.3.
La literatura al servicio de los valores del poder .........................
122
7.3.1.
Virgilio ...........................................................................
123
7.3.2.
Horacio ...........................................................................
124
7.3.3.
La elegía: de la experiencia erótica a la alabanza del
6.2.
7.
7.3.4.
Tito Livio: la visión "coral" de la historia ......................
126
127
Urbi et orbi. Romanización y contacto de culturas...................
134
8.1.
Mecanismos de intervención y de interacción ...........................
139
8.1.1.
La integración de las personas ......................................
140
8.1.2.
La integración de los territorios sometidos ...................
141
Las peculiaridades del Oriente romano ......................................
147
Lo que es del César............................................................................
151
9.1.
Los límites de la libertad de expresión .......................................
151
9.2.
La Domus Aurea de Nerón .........................................................
153
9.3.
La restitutio flavia ........................................................................
156
9.4.
Una ciudad de provincia: Pompeya ............................................
158
8.2.
9.
125
La magnificencia pública ............................................................
7.4.
8.
príncipe ..........................................................................
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
9.5.
La exaltación de las gestas militares: Trajano .............................
160
9.6.
La ciudad en el campo: Villa Adriana ........................................
164
9.7.
Una capital de provincias: Lepcis Magna ...................................
166
10. Panem et circenses.............................................................................
169
10.1. Evergetismo y evergetas ..............................................................
169
10.2. El evergetismo anonario .............................................................
172
10.3. El evergetismo lúdico ..................................................................
174
10.3.1. Los combates de gladiadores .........................................
177
10.3.2. Las carreras de carros .....................................................
182
10.3.3. Las naumaquias .............................................................
183
10.4. El evergetismo edilicio ................................................................
184
10.4.1. El edificio teatral ............................................................
184
10.4.2. El anfiteatro ...................................................................
186
10.4.3. El circo ...........................................................................
186
11. Pescadores de hombres.....................................................................
188
11.1. De secta judía a religión universal .............................................
188
11.1.1. Los judeocristianos y la actividad de Pablo ...................
190
11.1.2. La segunda generación de cristianos .............................
193
11.2. La extensión del mensaje evangélico .........................................
194
11.2.1. La consolidación de la doctrina cristiana ......................
194
11.2.2. El surgimiento de la estructura eclesiástica ...................
196
11.3. La actuación de los cristianos hacia el poder imperial ...............
198
11.4. Las persecuciones ........................................................................
200
11.5. De la tolerancia a la imposición .................................................
202
12. El Azote de Dios.................................................................................
206
12.1. Los pueblos germánicos ..............................................................
206
12.2. Los contactos con Roma .............................................................
207
12.3. La visión del bárbaro antes de las invasiones .............................
210
12.4. La invasión y la creación de los reinos bárbaros ........................
212
12.4.1. Visigodos ........................................................................
214
12.4.2. Ostrogodos .....................................................................
215
12.4.3. Vándalos, alanos y suevos .............................................
217
12.4.4. Anglos, sajones y jutos ..................................................
218
12.4.5. Francos ...........................................................................
219
12.5. La visión del bárbaro durante las invasiones ..............................
220
13. Bizancio: la segunda Roma.............................................................
225
13.1. La consolidación del Imperio Romano de Oriente .....................
226
13.2. La creación de una nueva capital: Constantinopla ....................
229
13.3. La restauración de Justiniano .....................................................
232
13.3.1. La reconquista de Occidente .........................................
233
13.3.2. La compilación jurídica .................................................
234
13.3.3. Una literatura de corte ..................................................
235
13.3.4. Fundamentos del arte bizantino ...................................
236
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
13.4. Corte, ceremonial e iglesia .........................................................
239
14. La Ciudad Eterna...............................................................................
242
14.1. La caída del Imperio ...................................................................
242
14.2. La sede de Pedro .........................................................................
244
14.3. El redescubrimiento de la antigua Roma ....................................
246
14.4. La nueva Babilonia .....................................................................
248
14.5. La melancolía itálica ...................................................................
250
14.6. Libertad y República ...................................................................
251
14.7. La autoridad y el poder de Roma ...............................................
253
14.8. La resistencia antirromana ..........................................................
255
14.9. Roma en las artes teatrales y cinematográficas ...........................
256
Resumen.......................................................................................................
261
Glosario........................................................................................................
263
Bibliografía.................................................................................................
268
CC-BY-SA • PID_00178895
7
El mundo clásico II
1. Alba mítica
En el estudio de cualquier realidad histórica, hay que afrontar�el�análisis�de
los�orígenes, puesto que, para nuestra mentalidad, esta realidad halla buena
parte de su razón de ser en el período inicial de su historia colectiva. La conocida sentencia "quien pierde los orígenes, pierde la identidad" es reveladora de
esta vinculación, considerada necesaria, entre la génesis de una civilización y
su desarrollo histórico ulterior.
En el caso de Roma, la necesidad de abordar el estudio de los orígenes está
también motivada por la gran importancia que los propios romanos otorgaron a los primeros tiempos de su historia, puesto que creían que la ciudad,
favorecida por los dioses, había sido predestinada ab initio para llevar a cabo
una misión civilizadora.
Después de establecer la necesidad de examinar el origen de Roma, nos hemos
de preguntar cómo� llevar� a� cabo� este� estudio. Así, el primer paso debería
consistir en escoger una metodología cuidadosa y unas fuentes lo bastante
sólidas como para "reconstruir" las vicisitudes históricas de la Roma primitiva.
En esta tarea, los estudiosos se han alineado en dos posiciones metodológicamente opuestas. Por un lado, algunos autores valoran fundamentalmente los
datos arqueológicos, contrastándolos, con diferencias de grado, con las informaciones de los relatos tradicionales. La posición más extrema niega toda validez a las fuentes literarias, considerando que la tradición histórica sobre la
Roma primitiva es un conjunto de leyendas fantasiosas, fruto de la imaginación de los historiadores de épocas muy posteriores. Por otro lado, otros autores, también con diferencias de grado, confían en la veracidad de la narración
histórica e intentan encontrar en los datos arqueológicos la evidencia material
que confirme la veracidad del relato tradicional.
Entre estos dos extremos, la mayor parte de los estudiosos se inclina por combinar, con prudencia y rigor, los datos de la arqueología con las informaciones
de la tradición literaria, haciendo uso de códigos exegéticos y hermenéuticos
propios de cada disciplina, y evitando las interpretaciones forzadas o no fundamentadas.
Lectura recomendada
T.�J.�Cornell (1999). Los orígenes de Roma. Barcelona: Crítica.
CC-BY-SA • PID_00178895
8
El mundo clásico II
En este apartado, nos centraremos en el�análisis�y�el�examen�crítico
de�la�tradición�mítica�relativa�a�las�leyendas�fundacionales�de�Roma, transmitidas por los autores antiguos. No queremos juzgar la veracidad de los diversos relatos míticos, sino describir y valorar cómo se
han creado estas leyendas, cómo se han enriquecido y ampliado y, por
último, cómo se han difundido y transmitido hasta nuestros días.
1.1. Los relatos míticos
Muchas civilizaciones han sentido la necesidad�de�disponer�de�una�"mitología"�fundacional�que�explicara�sus�orígenes. Esto se ha traducido a menudo
en la creación y la elaboración de una trama de relatos miticohistóricos, más
o menos articulada, centrada en la exposición de la etapa inicial de su proceso
de formación y de consolidación como colectividad históricamente definida
y diferenciada.
Esta mitología� fundacional puede adoptar diversas formes –cantos épicos;
leyendas; relatos asociados a personas, lugares o instituciones, y genealogías o
listas de personajes– que se transmiten por vía oral. La memoria�oral, perpetuada de generación en generación, es el principal mecanismo de transmisión
del recuerdo de los acontecimientos pasados en las sociedades que no conocen
la escritura. Sólo en algunos casos, y con una relativa posterioridad temporal,
este universo mítico puede quedar fijado por el hecho de convertirse en "historia escrita".
Varios relatos legendarios intentaron exponer el origen de Roma. Sin
embargo, hemos de tener presente que la mayor parte de ellos han sido
transmitidos por escritores de épocas muy posteriores a los hechos que
narran.
1.2. Los orígenes de Roma: la versión canónica
Ya los antiguos afirmaban que se había escrito mucho sobre el origen de Roma
y que las opiniones eran muchas y muy diversas. En efecto, había multitud de
leyendas y relatos míticos que, con mayor o menor dosis de fantasía, querían
ilustrar los inicios de la ciudad. Sólo algunos de estos relatos han confluido
para formar lo que convencionalmente se denomina "la versión�canónica".
Las fuentes escritas sobre la historia primitiva de Roma
Las principales obras que nos han hecho llegar todos estos relatos referidos a las fases más
antiguas de la ciudad son Ab urbe condita, 'Desde la fundación de la ciudad', del historiador
latino Tito Livio, activo en época de Augusto; Antigüedades romanas, del historiador griego
Dionisio de Halicarnaso, también activo en época de Augusto, y algunas de las Vidas
paralelas, en concreto Vida de Rómulo y Vida de Numa, del historiador griego Plutarco de
Queronea, que vivió en el siglo II d. C.
Mitología
En general, por mitología entendemos el conjunto de mitos
de un pueblo, de un conjunto de pueblos o de una zona.
A su vez, el término mito (del
griego mythos, 'relato, narración, cuento') designa la narración o el relato de un acontecimiento fabuloso y legendario,
acaecido en un pasado remoto
y casi siempre impreciso, que
se utiliza para expresar convicciones relativas a la cosmovisión o a la esfera de las creencias religiosas.
CC-BY-SA • PID_00178895
9
La versión�canónica es el resultado de un prolongado proceso de estratificación en el que se han ido acumulando informaciones y relatos
de distintas procedencias, relativos a los períodos más antiguos de la
historia de Roma.
A grandes rasgos, el relato de la versión�canónica empieza con la figura de
Eneas, hijo del troyano Anquises y de la diosa Venus, que había huido de Troya acompañado de su padre, de su hijo Ascanio, de los supervivientes troyanos
y de los Penates, los dioses protectores de la ciudad. Después de vagar por el
Mediterráneo y de permanecer durante un cierto tiempo en Cartago, donde
el héroe tuvo un affaire con la reina Dido, Eneas desembarcó en las costas del
Lacio. Allí, Latino, rey de los aborígenes que vivían en esta región, le concedió
a su hija Lavinia como esposa. A continuación, el héroe troyano se enfrentó
a varias poblaciones locales que se oponían a la presencia de los recién llegados. Tras vencerlas, Eneas fundó una ciudad a la que denominó Lavinium en
honor de su flamante esposa.
Los principales centros del Lacio primitivo
El mundo clásico II
Archaeologia
La palabra griega archaeologia,
literalmente 'relato de historias
antiguas', servía para definir la
parte de la narración historiográfica centrada, precisamente, en los períodos más antiguos de una determinada civilización.
CC-BY-SA • PID_00178895
10
A la muerte de Eneas, su hijo Ascanio –también llamado Jul– fundó una nueva
ciudad, Alba�Longa. Alba, que se convirtió en la capital histórica del Lacio,
fue gobernada por una dinastía –los llamados "reyes albanos"– descendiente
de Ascanio. Uno de estos reyes, Proca, nombró sucesor a su hijo Numitor;
Amulio, hermano de Numitor, contrario a la decisión de su padre, destronó a
su hermano y se hizo con el poder. Además, intentó eliminar a la descendencia
de Numitor, por lo que obligó su sobrina Rea�Silvia, también llamada Ilia, a
hacerse sacerdotisa vestal. Ahora bien, Rea Silvia concibió del dios Marte a dos
gemelos –Rómulo y Remo– que fueron abandonados en un cesto cerca del
río. Por efecto de la crecida de las aguas, el cesto fue a parar al pie del Palatino,
El mundo clásico II
Alba Longa, capital del
Lacio
Alba Longa había sido el centro político y religioso de todos
los pueblos latinos. Cerca de
Alba, en el monte Cavo, estaba
el santuario federal dedicado
a Júpiter Latiaris. No es extraño, pues, que Alba Longa fuera elegida por la tradición para ser el escenario ideal de algunos de los más importantes
acontecimientos de la "prehistoria mítica" romana.
una de las colinas de Roma, donde los dos gemelos fueron amamantados por
una loba. Seguidamente, fueron recogidos por Fáustulo, el pastor del rey, y
criados en su casa.
Genealogía mítica
Una vez crecidos, los gemelos descubrieron su origen, mataron a Amulio y
repusieron a su abuelo Numitor en el trono. Con todo, los dos gemelos no se
instalaron en Alba Longa, sino que decidieron fundar una nueva ciudad. Ahí
empezaron los problemas entre los dos hermanos, puesto que no se pusieron
de acuerdo sobre su emplazamiento y decidieron dejar la elección al arbitrio de
las divinidades. Rómulo consideró que los dioses lo habían favorecido, por lo
que fundó la nueva ciudad, a la que dio su nombre, en la cumbre del Palatino.
Mientras Remo intentaba traspasar los límites de la nueva ciudad, fue muerto
por su hermano.
1.3. La creación de la versión canónica
Tal como nos ha llegado, la versión�canónica es fruto, no del todo logrado, de
un proceso de estratificación, en el que varios acontecimientos, extraídos de
distintas tradiciones, se han relacionado entre sí para crear una secuencia narrativa lógica y coherente. Con todo, se hace difícil analizar todo este conjunto
Ved también
La leyenda de Rómulo y Remo
está desarrollada en el apartado 2, titulado "Un poblado de
pastores".
CC-BY-SA • PID_00178895
11
El mundo clásico II
de mitos y leyendas sobre la Roma primitiva, dados el carácter fragmentario
de algunas fuentes, la existencia de tradiciones diversas y contradictorias, y
la actuación y la intervención de varias tendencias historiográficas sobre este
proceso de estratificación de la información.
En primer lugar, las versiones de las fuentes más antiguas –las más interesantes
para captar la génesis de la tradición– se conservan de forma fragmentaria
y parcial en citas hechas por autores posteriores. Por lo común, se ignora la
trama general de estas leyendas y se conocen sólo algunos de sus detalles.
En segundo lugar, hay varias�fuentes de las que se ha extraído información
para construir y forjar la versión canónica. Así, hallamos motivos�de�tradición�indoeuropea, herencia del patrimonio mítico común de los pueblos indoeuropeos. También hay motivos�de�tradición�griega, incorporados por influencia de la historiografía griega, como son las leyendas que hablan de la
presencia de héroes de la mitología griega. Hay elementos�romanos, como
por ejemplo anacronismos, es decir, atribuciones a las fases iniciales de la historia romana de realidades que nacen y se desarrollan en épocas posteriores,
o motivos�etiológicos, esto es, explicaciones de valor histórico que intentan
justificar la existencia de una realidad histórica concreta (topónimos, instituciones, rituales religiosos). Tampoco hay que olvidar la presencia de motivos
etnográficos o folclóricos, es decir, relatos e historias que se reencuentran en
otras culturas y que provienen de una especie de fondo común de la humanidad que parece que pertenence a una suerte de inconsciente colectivo. Se trata
de motivos de cuento propios del imaginario universal, como por ejemplo el
abandono de un joven a quien le espera un gran futuro.
Por último, varias�tendencias�historiográficas intervienen en el tratamiento de este conjunto de relatos. Así, actúa una fuerte tendencia�racionalista,
que tiende a minimizar los hechos maravillosos y a negar la intervención de
la divinidad, y que quiere encontrar explicaciones racionales y lógicas a los
diversos acontecimientos. Es también evidente una tendencia�helenizante,
en la medida en que muchos acontecimientos de la historia de Roma son explicados y modelados a imagen de la mentalidad y la historia de los griegos,
para intentar encontrar elementos que vinculen Roma al mundo griego. Por
otro lado, también actúa una tendencia�nacionalista�o�patriótica, que tiende a minimizar la influencia foránea y las desgracias militares y políticas sufridas por los romanos, y a glorificar, por el contrario, las realizaciones y las
conquistas de Roma.
1.3.1. La prehistoria mítica: Evandro y Hércules
En la versión canónica, la tradición situó un conjunto de leyendas –aquello
a lo que se denominará "la prehistoria�mítica"– en el período anterior a la
guerra de Troya (siglo XII a. C.).
Etiológico
Este adjetivo, derivado del
griego aitia, 'causa, motivo',
significa 'aquello que explica el
origen, que determina la causa, que expone los motivos
que han creado una cosa, un
acontecimiento'.
CC-BY-SA • PID_00178895
12
El mundo clásico II
Entre estos primeros relatos que hablaban de acontecimientos míticos
anteriores a la guerra de Troya, hemos de mencionar los mitos relacionados con la presencia en el Lacio de Hércules y las leyendas relativas al
establecimiento en Roma de un grupo de prófugos griegos de Arcadia,
guiados por el rey Evandro.
a)�Evandro�y�el�poblado�arcadio�del�Palatino
Desde el punto de vista temporal, el primer acontecimiento mítico es la llegada
al Lacio del rey griego Evandro y de su séquito, procedentes de Arcadia. En este
episodio mítico, algunos estudiosos modernos han visto el recuerdo de una
antigua migración griega hacia Occidente que habría tenido lugar en época
micénica.
Según la tradición más difundida, Evandro, hijo del dios Hermes y de la ninfa
Carmenta, había nacido en Pallantion, una ciudad de Arcadia, de donde habría
sido expulsado por sus conciudadanos (episodio que volvemos a encontrar en
otros relatos griegos relativos a las fundaciones de colonias). Tras un periplo,
Evandro llegó al lugar en el que surgiría Roma sesenta años antes de la caída
de Troya. Allí fundó un pequeño poblado, ubicado en el futuro Palatino, al
que dio el nombre de Pallanteum, o bien en recuerdo de su ciudad de origen
o bien en honor de Palante, que la tradición consideraba hijo, nieto o esposa
de Evandro (en esto, no se llegó al acuerdo). Es importante destacar que la
tradición estimaba que el Palatino era la zona habitada más antigua de Roma,
lo que concuerda con la documentación arqueológica, tal como veremos en
el siguiente apartado.
Evandro es descrito en todo momento como un soberano de talante pacífico, reverent, religioso, devoto, piadoso, respetuoso, tolerante y hospitalario.
De hecho, Evandro es un nombre hablante, puesto que en griego quiere decir
precisamente 'hombre bueno'. No es extraño, pues, que en el imaginario colectivo Evandro se convirtiera en el prototipo del "buen rey". Además, la tradición le atribuyó la creación de varias instituciones políticas, sociales, militares
o religiosas, en especial las Lupercalia, fiestas centradas en el culto a Fauno,
identificado con el dios griego Pan, que era venerado con particular devoción
en la región griega de la Arcadia. Además, Evandro tuvo un papel destacado
en la erección del Ara Máxima, en honor de Hércules.
Si analizamos críticamente el conjunto de leyendas relacionadas con Evandro
y el primitivo poblado de origen arcadio, que en realidad nunca existió, podremos hacernos una idea de la�manera�en�la�que�ha�sido�forjada�la�leyenda,
a pesar de que, naturalmente, se mantienen todavía muchos puntos oscuros.
Carmenta
Carmenta era una divinidad
de carácter profético. Su nombre está relacionado con carmen, palabra que en latín quiere decir 'poema, himno, cántico, profecía'.
CC-BY-SA • PID_00178895
13
El mundo clásico II
1) Es probable que el carácter arcaico de las Lupercalia y su semejanza con algunos rituales arcadios hayan contribuido a hacer suponer, entre los primeros
historiadores griegos que se interesaron por Roma, un origen arcadio para esta
fiesta romana. Por eso, para explicar su origen, se sintió la necesidad de hacer
venir a un grupo de prófugos arcadios que habrían traído estas instituciones
y festividades de Arcadia a Roma.
2) Al frente de estos prófugos arcadios inventados por la tradición, se puso a
un guía caracterizado con los rasgos de un verdadero ecista: Evandro. Como
su nombre sugería, fue descrito como el prototipo del rey bueno, pacífico,
civilizador, creado a imagen y semejanza de Alcínoo, el hospitalario rey de
Ecista
Ecista, del griego oikistés, quiere decir 'fundador de la ciudad'.
Feacia que acoge generosamente a Ulises, tal como podemos leer en La Odisea.
3) La celebración de las Lupercalia en el Palatino da pie a buscar una explicación etimológica para el topónimo, y de aquí vino el acercamiento de la palabra Palatino al nombre de la ciudad arcadia de Pallantion, de la que se hicieron
originarios estos prófugos y el propio Evandro.
Con todos estos elementos, se forjó la tradición del poblado arcadio del
Palatino, descrito con tonos idílicos y gobernado por Evandro, quien se
convirtió en el prototipo del rey hospitalario.
b)�Hércules
El segundo conjunto de relatos legendarios se centra en la figura de Hércules.
La vinculación de este héroe a las tierras de Italia, bastante antigua, se estableció a partir de los diversos "trabajos" del personaje localizados en Occidente.
La presencia de Hércules en tierras itálicas fue aprovechada también para relacionar al héroe con la fundación mítica de varias localidades o con episodios
mitológicos que servían a menudo para explicar el origen de instituciones y
prácticas religiosas, políticas y sociales. Así, por ejemplo, a Hércules (o a sus
descendientes) se le asignó la fundación de varias ciudades de Italia, como por
ejemplo Herculano, la famosa ciudad de la Campania destruida por la erupción del Vesubio del 79 d. C.
Los trabajos de Hércules
Euristeo obligó a Hércules a
llevar a cabo doce acciones o
"trabajos": la muerte del león
de Nemea, la muerte de la hidra de Lerna, la captura del jabalí de Erimanto, la captura de
la cierva de Cerinia, la muerte de las aves del lago Estínfalo, la limpieza de los establos
del rey Augias, la captura del
Minotauro, la doma de las yeguas de Diomedes, la adquisición del cinturón de la reina
Hipólita, la recuperación de los
bueyes de Gerión, la captura
del can Cerbero y, por último,
el robo de las manzanas de oro
del jardín de las Hespèrides.
CC-BY-SA • PID_00178895
14
La vinculación de Hércules con Roma aparece, sobre todo, en el famoso
episodio de Hércules y Caco, una invención que ha sido generada en
el ámbito etruscorromano, sin mucha influencia de la mitología griega.
Después de arrebatar al gigante Gerión los bueyes de la isla de Eritia, ubicada
cerca de Iberia, Hércules volvía a Grecia con estos bueyes para cumplir uno
de los preceptos que Eristeo le había ordenado. Cansado del viaje, decidió
reposar cerca del Tíber. Mientras el héroe dormía, Caco, hijo de Vulcano, le
robó los bueyes y los escondió en una cueva. Al despertar, Hércules se dio
cuenta del hurto; gracias al mugido de los bueyes, pudo recuperar el ganado;
a continuación, Hércules mató a Caco.
Este episodio de Hércules y Caco nació en ambiente etrusco. En efecto, para
los etruscos, Caco era un adivino de apariencia apolínea; en Roma, Caco, con
la pareja femenina Caca, era el numen, 'fuerza divina', que presidía el fuego;
de aquí que fuera considerado hijo de Vulcano, el dios del fuego. En cualquier
caso, el episodio de Hércules y Caco alude a la función codificadora de la civilización (Hércules) ante la barbarie (Caco). Servía, pues, para reafirmar la vigencia de las normas de conducta respetuosas con la propiedad ajena y para
ejemplificar el castigo a los hurtos de los bienes ajenos.
c)�La�institución�del�Ara�Máxima�de�Hércules
La saga de Hércules y la leyenda de Evandro –dos complejos míticos inicialmente independientes entre sí– fueron puestos en relación por la tradición
gracias a la institución del Ara�Máxima. Este episodio tiene también una clara
motivación etiológica: servía para explicar el culto a Hércules que tenía lugar,
desde época muy arcaica, en esta ara, ubicada en el Foro Boario, en Roma.
Hércules, después de matar a Caco, decidió regraciar a Júpiter con un sacrificio,
en el que también participó Evandro. Este último, consciente de la majestad
del héroe, resolvió erigirle en el Foro Boario un altar, conocido como el Ara
Máxima. Ahora bien, no se sabe con certeza si el altar fue consagrado por el
propio Hércules o bien por Evandro en presencia del héroe. Éste es el relato
del historiador Tito Livio:
El mundo clásico II
El nombre de Caco
El nombre de Caco aparecía
en varios topónimos menores
de la ciudad de Roma, como
por ejemplo las scalae Caci, literalmente 'escaleras de Caco', situadas en el Palatino, o
el atrium Caci, 'atrio de Caco',
ubicado entre el Capitolio y el
Velabre. El nombre de estos lugares sirvió para situar la pelea
entre Hércules y Caco tocando
al Tíber, cerca del Ara Máxima,
que se halla en el Velabre.
CC-BY-SA • PID_00178895
15
"Entonces, Evandro, alertado por la gran concurrencia de pastores que se aglomeraban
en torno al recién llegado [Hércules], culpable de un crimen tan manifiesto [el asesinato
de Caco], tras haber escuchado el crimen y la causa del crimen, intuyendo que el hombre tenía un aspecto bastante más majestuoso y augusto del que le corresponde a una
persona, le pidió su identidad. Después de oír su nombre, el nombre de su padre y el
nombre de su patria, dijo:
'–¡Yo te saludo, Hércules, hijo de Júpiter! Mi madre [Carmenta], intérprete verídica de
la voluntad de los dioses, me profetizó que un día tú harías aumentar el número de las
divinidades celestiales; que a ti, en este mismo lugar, te sería erigida un ara que el pueblo
más poderoso de la tierra denominaría 'Máxima' y que se dedicaría a tu culto.'
Dándole la mano, Hércules le dijo que aceptaba el contenido de la profecía y que estaba
dispuesto a fundar y a dedicar el altar. Entonces, por primera vez, tras haber escogido un
magnífico buey del rebaño, se realizó un sacrificio en honor de Hércules."
Tito Livio, Ab urbe condita 1, 7, 9-13.
El Ara�Máxima estaba situada tocando al Tíber, donde se encontraba el puerto
fluvial de Roma. Este sitio era, desde época pretérita, un lugar privilegiado,
puesto que constituía un vado de paso fácil para los rebaños trashumantes. Por
lo tanto, pronto se convirtió en el marco ideal para efectuar la compraventa
del ganado. Así, recibió el nombre de Foro Boario, es decir, 'mercado de los
bueyes'.
Desde época muy antigua, el Foro�Boario fue consagrado a una divinidad itálica, asimilada posteriormente a Hércules, que protegía los rebaños y tutelaba las transacciones de ganado que tenían lugar allí.
El centro de Roma, con la ubicación del Foro Boario
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
16
Con el paso del tiempo, este lugar se convirtió en un emporio comercial situado originariamente fuera del pomerium de la ciudad y, por lo tanto, abierto
a la concurrencia de comerciantes foráneos; éstos podían tomar parte en las
transacciones, con garantía y seguridad total, gracias a la protección de la divinidad indígena.
Los Poticios y los Pinarios toman parte en el sacrificio en honor de
Hércules
El culto de Hércules en el Ara Máxima tuvo, hasta las postrimerías del siglo IV a. C., un
marcado carácter gentilicio, puesto que lo llevaban a cabo y lo controlaban dos gentes, es
decir, dos estructuras suprafamiliars de carácter clánico: los Poticios y los Pinarios.
"Se dice que [Hércules] pidió a los habitantes [del poblado de Evandro] que, puesto que
ellos habían sido los primeros en honrarlo con honores divinos, conservaran sin cambios
estos honores, sacrificando cada año un ternero no sometido al yugo y celebrando la
ceremonia según el ritual griego. Dicen que él mismo enseñó el ritual a dos familias ilustres para que los sacrificios le resultaran gratos. También dicen que entonces aprendieron
el ritual los Poticios y los Pinarios, cuyas familias continuaron durante mucho tiempo
dedicándose a los sacrificios tal como el propio Hércules había establecido: los Poticios
dirigían la ceremonia y tomaban las primicias de las víctimas inmoladas; los Pinarios,
excluidos de la participación en las entrañas, ocupaban la segunda posición en todos
los otros actos que debían realizar conjuntamente las dos familias. Este deshonor cayó
sobre ellos por haberse presentado con retraso: a pesar de haber recibido la instrucción
de llegar por la mañana muy temprano, hicieron acto de presencia cuando las entrañas
de las víctimas ya habían sido comidas".
Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades romanas, 1, 40, 4.
Los datos arqueológicos han demostrado la gran antigüedad del Ara Máxima,
en la que se documenta un culto a una divinidad indígena ya en el transcurso
de los siglos IX-VIII a. C. Este culto tomó fuerza con la presencia de comerciantes
griegos, que asimilaron la divinidad indígena con Hércules, y de comerciantes
fenicios, que lo habrían identificado con el dios Baal Melkart, el héroe de Tiro
de Fenicia.
El episodio del Ara Máxima tiene un claro valor etiológico, es decir, ha sido
creado para explicar el origen de esta institución religiosa. En efecto, dada la
existencia del altar y del culto a Hércules, la tradición hizo necesaria la intervención del propio Hércules. Consideró que el ara había sido erigida como
agradecimiento a Hércules por haber recuperado el rebaño robado por Caco.
Además, la tradición hizo coincidir también a Evandro en la dedicación del
Ara Máxima, con lo que se ponían en contacto estos dos conjuntos míticos.
En conclusión, para la tradición, las sagas de Hércules y Evandro, inicialmente independientes, se enlazaron gracias a la dedicación del Ara
Máxima. Así constituyeron una secuencia histórica coherente –que se
denomina prehistoria�mítica–, situada temporalmente en una cronología "alta", es decir, anterior a la guerra de Troya.
El mundo clásico II
Pomerium
El pomerium era una franja de
terreno ubicada al abrigo de
las murallas que debía estar libre de edificaciones y que no
se podía cultivar. Marcaba los
límites sagrados de la ciudad.
CC-BY-SA • PID_00178895
17
El mundo clásico II
1.3.2. Eneas
Según la mentalidad griega, el origen de una determinada ciudad ha de ser
explicado en términos de ktísis, 'fundación', atribuida a una determinada persona, que recibe el nombre de oikistés, 'ecista, fundador'. El ecista era el jefe de
una expedición de personas expulsadas por diversos motivos de su patria que
debía fundar una nueva apoikía, 'colonia'. Al morir, los ecistas, considerados
héroes del nuevo centro, eran objeto de culto público.
A imitación de las colonias griegas de la Magna Grecia y de Sicilia, muchas
ciudades itálicas (etruscas, latinas, campanas) sintieron la necesidad de tener
un fundador de la mitología griega que las ennobleciera. Así dejaban de aparecer a los ojos de los griegos como poblaciones bárbaras e incivilizadas.
Esta tendencia a vincular el origen de las ciudades itálicas a héroes de la mitología griega es muy antigua. Debieron de circular ampliamente leyendas de
este tipo entre las poblaciones itálicas ya en el transcurso del siglo
VI
a. C. En
cualquier caso, fueron potenciadas por la historiografía griega de época helenística, interesada en incorporar la Hesperia, es decir, las tierras de Occidente,
a la historia del mundo griego.
En cuanto a Roma, ya desde época muy antigua (siglo
VI
a. C.) circula-
ron leyendas, según las cuales Roma habría sido fundada, poco después
de la caída de Troya, por un héroe griego (Ulises, Diomedes, etc.). Sin
embargo, muy pronto se impuso la leyenda�troyana, que vinculaba la
fundación de Roma con la llegada de los prófugos de Troya y, especialmente, con Eneas.
No hay acuerdo a la hora de fijar la fecha en la que empieza a circular la leyenda troyana. Hace tiempo se creía que había aparecido a mediados de siglo III a.
C., concretamente tras la guerra contra Pirro, rey del Epiro (280-272 a. C.). Los
últimos estudios tienden a situar el origen de la leyenda en época arcaica (siglo
VI
a. C.), puesto que la documentación arqueológica –como por ejemplo un
grupo de estatuillas que muestran la figura de Eneas, acompañado de Anquises y de Ascanio, huyendo de Troya, y varios vasos cerámicos decorados con
escenas de una ilioupersis, 'caída de Troya' (finales del siglo VII a. C.)– certifica
la antigüedad de la tradición relativa a la presencia de los prófugos troyanos
y de Eneas en Occidente.
Fundaciones míticas
Patavium (Padua) declaraba
que había sido fundada por
Antenor, un prófugo de Troya compañero de Eneas. Falerii, una ciudad situada al norte de Roma, habría sido fundada por Halaesus, un héroe originario de Argos. Y a Tarconte,
un héroe mítico procedente de
Lidia, le fue atribuida la fundación de las ciudades etruscas
de Tarquinia, Pisa y Mantua.
CC-BY-SA • PID_00178895
18
Las excavaciones hechas en la antigua Lavinium (hoy Pratica di Mare) han
confirmado de manera definitiva la antigüedad de la leyenda troyana. En efecto, en esta localidad del Lacio, donde según la tradición Eneas habría desembarcado, se ha encontrado una inscripción dedicada al lar Eneas (del siglo IV a.
C.) y un monumento funerario (heroon) dedicado a un héroe divinizado (datado en época arcaica). El heroon, que ha sido identificado con el túmulo dedicado a Eneas que cita el historiador Dionisio de Halicarnaso, y la inscripción
del lar Eneas serían las señales que confirmarían la existencia de un culto a
El mundo clásico II
El lar Eneas
La inscripción de Lavinium,
datada en el transcurso del
siglo IV a. C., dice: "Lare Aeneia d(ono)", 'exvoto para lar
Eneas'. Hay que tener presente
que la palabra lar, con la que
se califica a Eneas, designa en
latín a la divinidad que protegía el hogar.
Eneas divinizado (como si se tratara del ecista de la localidad) y certificarían
la alta antigüedad de la leyenda de Eneas (que en ningún caso puede ser posterior al siglo IV a. C.).
La divinización de Eneas
La muerte de Eneas está rodeada de misterio. Según las fuentes, habría muerto o desaparecido en una batalla cerca del río Numicio. A continuación, Eneas habría sido divinizado. He aquí el relato de Dionisio de Halicarnaso relativo a la "desaparición" de Eneas:
"No lejos de Lavinium tuvo lugar una batalla [...]. Hubo muchas bajas en los dos bandos,
pero al llegar la noche, los dos ejércitos se separaron. El cuerpo de Eneas no aparecía
por ningún lado; unos pensaron que había marchado hacia los dioses; otros que había
muerto en el río, cerca de donde había tenido lugar la batalla. En su honor, construyeron
un heroon con esta inscripción: 'Al dios patrio de esta tierra que preside la corriente del
río Numicio'. Otros dicen que este heroon lo había erigido el propio Eneas en honor de
Anquises, que había muerto el año anterior a esta guerra. Actualmente, hay un pequeño
montículo de tierra en torno al que ha crecido una hilera de árboles dignos de ser vistos."
Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades romanas, 1, 64, 5.
Las obras de los primeros poetas épicos latinos (Ennio y Nevio, activos
en época mediorrepublicana) y la tarea llevada a cabo por los autores de
época de Augusto, in primis Virgilio con su Eneida, han servido para fijar
en el imaginario colectivo de Occidente la figura y las gestas de Eneas.
La Eneida de Virgilio es un poema épico que narra las aventuras de Eneas, el
troyano hijo de Anquises y de la diosa Venus, a quien el destino tiene asignado el papel de fundador mítico de la civilización romana. Virgilio fundió y
retomó buena parte de las leyendas sobre el origen mítico de la ciudad y los
episodios más importantes de la historia de Roma, que hacía culminar con el
advenimiento del emperador Augusto. En su visión de la historia, el destino,
superior incluso a los deseos de las divinidades, provoca todas las peripecias y
las acciones de Eneas, justificadas según el fin último de sus actos: la fundación
de Roma. Recurriendo a Eneas, se alaban las virtudes y las realizaciones de la
civilización romana, que ha alcanzado el cenit con la figura de Augusto, de
manera que, indirectamente, este emperador, como punto final de la historia
romana, representa su máxima realización y justificación, fruto de la voluntad
inmutable del destino.
Roma. Ara Pacis. El sacrificio de Eneas
CC-BY-SA • PID_00178895
19
El protagonista de la Eneida, el pius�Aeneas, no es un héroe épico stricto sensu:
no es astuto ni hábil como Ulises, ni valiente ni soberbio como Aquiles; es
un héroe más reflexivo, consciente de los peligros y de las dificultades que
tiene sobre los hombros como guía de su pueblo. Es el representante ideal del
pueblo troyano. Ha de hacer frente a sus enemigos y a la inflexibilidad de
los dictámenes del destino. Sus disparos personales están poco marcados, y
destacan su magnanimidad y su sentimiento de pietas o veneración hacia los
antepasados.
1.3.3. Los elementos indígenas: la loba y Rómulo y Remo
En el relato de la fundación de Roma, la parte central –la relativa a Rómulo y
Remo– se puede considerar fruto de una tradición romana autóctona, aunque
algunos detalles revelan que ha sido reformulada bajo la influencia de tradiciones diversas.
Según la versión canónica, a la muerte de Proca, rey de Alba Longa y descendiente de Eneas, el trono fue ocupado, siguiendo la voluntad paterna, por Numitor. Sin embargo, su hermano Amulio lo destronó y mató sus hijos. Además,
condenó a su sobrina, Rea Sílvia (también llamada Ilia), a hacerse sacerdotisa
vestal para no tener descendencia. Rea fue fecundada por el dios Marte y dio
a luz a dos gemelos: Rómulo y Remo. Para salvarlos de una muerte segura, la
madre los abandonaron en un cesto a la orilla del río. Después de un largo
periplo, el cesto, con los gemelos en su interior, se paró en los márgenes del
Velabre, concretamente cerca de la ficus Ruminalis, 'higuera Ruminal', al pie
del Palatino.
Alertada por el alboroto de los gemelos, una loba que acababa de parir se acercó
al cesto y amamantó a los bebés. A continuación, los gemelos fueron recogidos
por Fáustulo, el pastor de la casa real de Alba. Rómulo y Remo crecieron como
hijos de Fáustulo hasta que les fue revelada su verdadera identidad. A partir
de este momento, los acontecimientos se precipitaron: los gemelos decidieron
vengar a su abuelo, mataron a Amulio y reinstauran a Numitor en el trono
de Alba Longa.
Los gemelos no quisieron permanecer en Alba Longa y decidieron fundar un
nuevo centro. Discutieron sobre su emplazamiento. Para dirimir la cuestión,
pusieron la elección en manos de las divinidades. La observación del vuelo
de las aves favoreció a Rómulo, quien había escogido la colina del Palatino.
Ofendido por la decisión final, Remo pisó el límite sagrado del recinto del
nuevo centro, desafiando de este modo la potestad divina. Remo, culpable de
sacrilegio, fue asesinado por su hermano.
El mundo clásico II
Pietas
Ésta es una palabra latina difícil de traducir. En principio, indica aquel sentimiento que hace reconocer y llevar al cumplimiento todos los deberes que
el hombre tiene hacia aquello
a lo que ama y respeta, como
por ejemplo los dioses, los padres o la patria. Ser pius quería decir en un principio ser 'íntegro, virtuoso, comportarse
con rectitud y respeto, adoptar
la actitud moral de devoción a
las cosas sagradas'.
CC-BY-SA • PID_00178895
20
El mundo clásico II
En el relato fundacional, figuran dos elementos centrales: la presencia
destacada de la� loba, un animal totémico, y el protagonismo de los
gemelos.
El�mito�del�animal�totémico que alimenta a un hombre no es desconocido
en el patrimonio mítico de los pueblos antiguos. Así, por ejemplo, Capis, el
fundador de Capua, la principal ciudad de la Campania, fue amamantado por
una cierva; Ciro y Darío, reyes de Persia, fueron amamantados por una perra
y una yegua respectivamente. En el caso de Roma, la leyenda de la loba ha de
ser bastante antigua.
También la�leyenda�de�los�gemelos se ha de remontar muy atrás en el tiempo.
De hecho, la tradición itálica conoce a otros gemelos o parejas de hermanos
que participan en la fundación o en el gobierno de ciudades, como por ejemplo Gabias o Preneste, dos importantes centros del Lacio. Además, la historia
universal conoce a otras parejas de hermanos enfrentados, como Caín y Abel,
o Etoocles y Polinices, los hijos de Edipo que lucharon por el control de la
ciudad de Tebas.
Estas dos leyendas están modeladas sobre un conjunto de mitos folclóricos universales, presentes en diversas civilizaciones, que sustentan la
idea de la "regalidad", es decir, la condición y el origen de gobernante
supremo. Entre estos mitos figuran el abandono�de�un�bebé y su salvación prodigiosa por parte de un animal, y la�hierogamia, es decir, la
unión entre un mortal y una divinidad, de la que nace un héroe.
a) El primer mito, la exposición�de�un�bebé, su salvación, prodigiosa, por
parte�de�un�animal y su educación�en�un�ambiente�de�pobreza o de servidumbre, que tras varias peripecias, es reconocido como el heredero legítimo
de un reino o de riquezas fabulosas (o que se convierte en rey por matrimonio), es un tema predilecto de las sagas populares de todos los pueblos y de
las leyendas novelescas universales. Puede servir como legitimación pseudohistórica de una usurpación, de un cambio de dinastía, de la fundación de una
ciudad o de un reino. Entre los personajes que siguen este esquema, podemos
citar a Semíramis, a Sargón de Asiria, a Moisès, a Ciro y Darío de Persia, y a
varios héroes griegos.
b) Ahora bien, en la leyenda de los gemelos también hay otro elemento típicamente relacionado con la idea de "regalidad" y de predestinación: la hierogamia. En el caso de Roma, la hierogamia aparece en la unión entre Rea Silvia
y el dios Marte. El patrimonio mítico universal conoce multitud de uniones
sagradas de un mortal con la divinidad, que tienen como fruto el nacimiento
de criaturas divinas o inmortales, predestinadas a la gloria.
La Loba capitolina
La llamada Loba�capitolina
(Roma, Museos Capitolinos)
es, desde tiempos inmemoriales, el símbolo de Roma. Se
desconoce el origen de la estatua, aunque por criterios estilísticos ha sido datada entre
los años 480 y 470 a. C. Desde época carolingia estuvo colocada en el Laterano y se convirtió en el símbolo de la justicia del papa. En 1471, gracias a la munificencia del papa Sixto V, fue donada al pueblo romano y llevada al Capitolio, para que formara parte
de la primera colección pública de antigüedades. Probablemente, en este momento le
fueron añadidos los gemelos,
obra del escultor Antonio Pollaiuolo (1426-1496).
21
CC-BY-SA • PID_00178895
El mundo clásico II
La conexión entre la saga de los gemelos y la leyenda de la loba, inicialmente
independientes, debe de ser bastante antigua. La primera noticia cierta data
del 296 a. C., año en el que dos hermanos, Cneo y Quinto Olgunio, erigieron
una estatua de la loba con los dos gemelos.
"Este año [296 a. C.], Cneo y Quinto Olgunio, ediles curules, condenaron a muchos usureros; tras multarlos, con los bienes que les habían confiscado, pusieron umbrales de
bronce en el Capitolio, vasos de plata en las tres mesas de la cella de Júpiter y una estatua
de Júpiter con la cuadriga en lo alto del templo, y erigieron cerca de la higuera Ruminal
una estatua de los dos niños fundadores de la ciudad bajo las ubres de la Loba."
Tito Livio, Ab urbe condita 10, 23, 12.
A partir del siglo
III
a. C., las representaciones de la loba con los gemelos se
multiplican. Las escenas más antiguas aparecen en unas monedas romanas
del siglo
III
a. C. En el transcurso de la segunda mitad del siglo
II
a. C., este
mismo motivo iconográfico figura en la cerámica de Cales; también se vuelve
a encontrar en las monedas y las gemas de época tardorrepublicana. Progresivamente, esta escena se fue enriqueciendo con las representaciones de otras
figuras de la leyenda, como Fáustulo, los pastores, la diosa Roma o la Cueva
Lupercal.
Desde entonces, la imagen de la loba amamantando a los gemelos representa, para el imaginario colectivo, el origen de la ciudad de Roma.
1.4. La elaboración de la versión canónica y la ampliación
erudita
Tras analizar los elementos más importantes de la versión canónica, en este
subapartado estudiaremos el proceso de elaboración, de consolidación y de
enriquecimiento de la tradición.
La consolidación de la versión canónica es un proceso largo en el que
las diversas leyendas se combinan y se fusionan, después de eliminar
los motivos de fricción y de contradicción entre ellas, y de crear e inventar los episodios que permiten ligar todos los acontecimientos con
la voluntad final de establecer una�secuencia�temporal�continua.
Así, tal como hemos visto, la fundación del Ara Máxima, que servía para explicar el origen del culto, fue utilizada para ligar dos sagas míticas, la de Hércules y Caco, y la de Evandro, al hacer coincidir al héroe y al rey en la dedicación del altar. Al mismo tiempo, Evandro fue puesto en relación con Eneas
por medio del recibimiento hospitalario que el primero dispensa al segundo
en el poblado arcadio del Palatino. Con este encuentro, la prehistoria mítica
de Roma se unía a los episodios de la leyenda troyana, centrada en Eneas.
CC-BY-SA • PID_00178895
22
Observaremos ahora cómo se liga la leyenda troyana con el conjunto de mitos
indígenas centrados en la loba y en los gemelos. El procedimiento más simple
consistió en el establecimiento de un parentesco directo entre Eneas y los gemelos. Ésta es la solución que presentan las versiones más antiguas, para las
que Eneas era el padre o el abuelo de Rómulo y Remo. En este último caso,
hubo que "inventarse" una hija de Eneas que fuera la madre de los gemelos.
Inicialmente, a esta hija de Eneas se le dio el nombre de Ilia, es decir, 'la troyana', en alusión a los orígenes de su padre. Ésta es la situación que reflejan
los poemas épicos de Nevio y de Ennio, de la primera mitad del siglo II a. C.
Ahora bien, esta peculiar versión no se acabó de consolidar plenamente. En
efecto, en época tardorrepublicana, las búsquedas históricas tendieron a fijar
la fundación de Roma en un momento comprendido entre el siglo IX y el siglo
VIII, es decir, con mucha posterioridad a la caída de Troya. Por eso, dada la gran
distancia temporal entre los dos acontecimientos, resultó incongruente hacer
contemporáneas la caída de Troya y la fundación de Roma. En consecuencia,
fue imposible considerar a Rómulo y Remo como hijos o nietos de Eneas.
La historiografía tardorrepublicana se encargó de solucionar el problema. Para
cubrir este vacío de más de cuatrocientos años, comprendidos entre la caída de
Troya y la fundación de Roma, se inventó una sucesión familiar que garantizara el parentesco entre Eneas, por un lado, y Rómulo y Remo, por el otro. Así,
este vacío fue "cubierto" con los llamados reyes�albanos, es decir, la dinastía
de reyes que se consideraron descendientes de Eneas. Esta dinastía habría gobernado en Alba Longa, la ciudad fundada por Ascanio, hijo de Eneas.
Sin embargo, hemos de decir que la tradición no se puso de acuerdo ni en el
número ni en el nombre ni en el origen de los reyes albanos, y tampoco fue
unánime a la hora de determinar el número de años que reinaron. Todo esto
revela que se trata de una solución "reciente", que no se consolidó plenamente
en el seno de la tradición.
"Después reinó Silvio, hijo de Ascanio, nacido por casualidad entre las selvas [es decir,
los bosques]; éste engendró a Eneas Silvio, y éste, a su vez, engendró a Latino Silvio, que
fundó varias colonias, cuyos habitantes se denominan prisci latini ['latinos primitivos'].
Desde entonces, se conservó el nombre de Silvio para todos aquellos que reinaron en
Alba. De Latino nació Alba; de Alba, Atis; de Atis, Capis; de Capis, Capet, y de Capet,
Tiberino, quien, por haberse ahogado cruzando el Albula, dio nombre al río, célebre para
la posterioridad. Después reinó Agripa, hijo de Tiberino y, después de Agripa, Rómulo
Silvio, que recibió el mando de su padre. Muerto Rómulo por un rayo, dejó el reino a
Aventino. Éste fue enterrado en la colina que ahora forma parte de la ciudad de Roma,
a la que dio nombre. Después reina Proca; éste engendró a Numitor y a Amulio y legó el
antiguo reino de la familia Silvia a Numitor."
Tito Livio, Ab urbe condita 1, 3, 6-11.
Los nombres de estos reyes son indicativos del modo en el que opera la tradición. En primer lugar, todos ellos forman una dinastía familiar –la gens Silvia–, lo que sirve para garantizar la relación de parentesco directo entre Eneas
y Rómulo y certificar la legalidad dinástica. El nombre de la familia –Silvia–
aludía al carácter boscano e indómito que caracterizaba al Lacio en la Anti-
El mundo clásico II
Ilión
La ciudad de Troya también
era llamada Ilión. Por eso, Ilia
quería decir 'originaria de Ilión'
y, por lo tanto, 'la troyana'.
23
CC-BY-SA • PID_00178895
güedad (silva en latín quiere decir 'bosque'). En segundo lugar, los nombres de
los reyes responden a motivaciones etiológicas. Surgidos del patrimonio onomástico latino, han sido "inventados" a partir de determinadas instituciones
o lugares de época histórica.
Los nombres de los reyes de Alba Longa
Algunos nombres de la dinastía de reyes albanos (Latino, Alba, Capis, Capet, Tiberino,
Aventino) derivan de topónimos muy conocidos, lo que servía para explicar el origen
del topónimo. Latino es el epónimo del Lacio; el rey Alba habría tomado su nombre de
la capital; Tiberino servía para justificar el nombre del río Tíber a partir de una explicación legendaria según la que Tiberino habría muerto ahogado en el río; el rey Aventino
habría dado nombre a la colina del Aventino. La presencia de Capis, el mítico fundador
de Capua, se debe probablemente a la tendencia a hacer de Capua, –la metrópoli de la
Campania definida por Cicerón como altera Roma, 'la segunda Roma'– una ciudad fundada por los latinos y, por lo tanto, "hermana" de Roma; el nombre de Capet hace pensar
en una localidad vecina a Roma llamada Capena.
A partir del siglo
IV
a. C., se detecta la helenización�del�relato�legen-
dario, con la incorporación progresiva de elementos de origen griego
(leyendas, personajes) que se van introduciendo en las sagas tradicionales, con lo que las modifican parcialmente y las adaptan a la mentalidad griega.
Es la época en la que Roma conquistó la Campania y entró en contacto con
las ciudades griegas de Sicilia. Ante este hecho, los historiadores griegos de la
Magna Grecia y de Sicilia se empezaron a interesar por la ciudad que se iba
convirtiendo en la dueña de Italia.
En el transcurso de los siglos II y I a. C. intervienen tres tendencias principales: la racionalización de los elementos más escabrosos o maravillosos del relato; la ampliación�erudita, consistente en enriquecer con
elementos novelescos y fantasiosos los acontecimientos principales, y
el falseamiento�patriótico, que quiere ennoblecer a los protagonistas
principales y evitar los episodios moralmente reprobables en los que
participaran los romanos.
En efecto, se impuso una tendencia�racionalista, presente en la historiografía
griega, que quería reducir al mínimo la aparición de lo sobrenatural o lo maravilloso y que intentaba encontrar explicaciones racionales, lógicas y científicas para los fenómenos, que resultaran sorprendentes o racionalmente incomprensibles.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
24
La racionalización del relato mitológico tiene una larga tradición que se remonta por lo menos a la obra de Hecateo de Mileto (finales del siglo VI a. C. principios del siglo V a. C.). Consiste básicamente en la aplicación del método
de la reducción de lo que es maravilloso a lo que es verosímil. Por efecto de
esta tendencia racionalista, aparecieron las dudas sobre la participación del
dios Marte en la concepción de los gemelos que recoge Tito Livio. También se
defendió que la loba no era un animal, sino una prostituta llamada, por razón
de su oficio, precisamente Lupa.
Por otro lado, también tuvo lugar lo que se conoce como la ampliación�erudita, obra de los historiadores griegos de época helenística y también de los
llamados annalistas y anticuarios latinos. Consistió en enriquecer el relato con
multitud de anécdotas y detalles de diversa índole, muchos de los cuales son
anacronismos o explicaciones etiológicas. Entre estos episodios, hemos de destacar la multiplicación de detalles sobre estos personajes míticos o, por ejemplo, la invención de la dinastía de los reyes albanos.
Por último, también se produce el falseamiento� patriótico, una tendencia
que consiste en la eliminación de los hechos escabrosos, especialmente de los
que pueden ser moralmente reprobables. Por ejemplo, para exonerar a Rómulo
del asesinato de su hermano, en algunas versiones tardías, la muerte de Remo
se atribuye a un colaborador de Rómulo llamado Celer.
La "versión�canónica" es el resultado, más o menos congruente, de la
fusión de todo un amplio conjunto de leyendas de origen diverso, sometido a las tendencias historiográficas descritas anteriormente. Al final de este proceso, los romanos se podían enorgullecer de tener unos
orígenes míticos que no desmerecían a ninguna otra ciudad y que los
encaminaban desde los orígenes más remotos, según su visión, al más
alto de los destinos.
El mundo clásico II
Lupa
En latín, la palabra lupa, además de designar a la hembra
del lobo, quiere decir asimismo 'prostituta, bagasa', significado que también conservan
algunas lenguas románicas.
25
CC-BY-SA • PID_00178895
El mundo clásico II
2. Un poblado de pastores
En el apartado anterior, hemos analizado el conjunto de tradiciones relativas
a la prehistoria mítica de Roma, aislando los diversos episodios que forman
la llamada versión canónica. Este segundo apartado se centrará en el estudio
crítico del período relativo a los siglos
VIII
y VII a. C. en general, y de la fun-
Lectura recomendada
T.�J.�Cornell (1999). Los orígenes de Roma. Barcelona: Crítica.
dación de Roma en particular. Tomaremos en consideración tanto la información de la tradición literaria como los datos de la búsqueda arqueológica con
el objetivo último de obtener una imagen clara y completa de la Roma arcaica.
En estos siglos, Roma aparece como un pequeño poblado dedicado a la
ganadería y a la agricultura. Situada en un territorio fronterizo, la ciudad
se vio favorecida por los contactos con las poblaciones vecinas.
2.1. ¿Cómo ve la tradición la fundación de Roma?
Tal como hemos visto en el apartado anterior, la tradición nos ha legado una
cuidadosa descripción, no exenta de elementos novelescos y fantasiosos, sobre
la fundación de Roma. Además, los romanos creían firmemente que todo el
proceso fundacional se habría llevado a cabo por inspiración divina y que los
dioses habían tutelado en todo momento el destino del nuevo centro.
En el imaginario colectivo romano, el origen de Roma era explicado
en términos de ktísis, 'filiación', y se concretaba en la fundación de la
ciudad, atribuida a Rómulo.
La descripción de la fundación de Roma que la tradición nos ha legado revela
cuatro características esenciales que analizaremos a continuación:
1) La tradición se imaginaba la fundación de Roma como un acto�puntual
que había tenido lugar en una fecha concreta (el 21 de abril) de un año determinado de mediados del siglo VIII a. C. (fijado por convención en el 753 a. C.).
Esta concepción contrasta con los datos de la búsqueda arqueológica, por la
El nombre de Roma
No hay acuerdo entre los estudiosos a la hora de determinar la etimología de la palabra Roma. La tradición de origen griego se inventó un personaje epónimo llamado Rhome, Rhomos o Rhomis y vinculó
el nombre a la palabra griega
rhome, que quiere decir 'fuerza, potencia'. Con todo, las etimologías más válidas son las
que hacen derivar el topónimo de Roma de ruma, 'pecho,
mama' (en alusión a la forma
de las colinas de la ciudad) o
de una palabra etrusca que
aludiría al nombre del río (rumon).
que la constitución de Roma es resultado de un proceso gradual y prolongado
en el tiempo.
Ved también
2) La manera en la que ha sido descrita esta fundación revela una cierta influencia�etrusca, por el hecho de que la ciudad fue creada tal como preveían
las reglamentaciones etruscas.
El peso determinante de la civilización etrusca sobre Roma
será analizado detenidamente en el apartado siguiente, llamado "La gran Roma etrusca
de los Tarquinios".
CC-BY-SA • PID_00178895
26
El mundo clásico II
3) La tradición asignó un papel�protagonista�al�Palatino, colina que ya era
el escenario de buena parte de los acontecimientos de la prehistoria mítica
romana.
4) La tradición creía que al principio Roma había sido poco más que una aglomeración de personas que vivían al margen de la ley. La marginalidad�social
era uno de los rasgos característicos de la Roma primitiva. La ciudad habría
crecido gracias a la afluencia de personas de otras poblaciones y a la emigración de grupos étnicos diversos. Así se han de entender las noticias relativas a
la fusión�entre�latinos�y�sabinos, plasmadas en el famoso rapto de las sabinas.
2.1.1. La fundación de la ciudad, un acto puntual
Las fuentes recuerdan que, después de matar Amulio y de reponer su abuelo
Numitor en el trono de Alba Longa, Rómulo y Remo quisieron encontrar una
sede estable para sus compañeros de aventuras. Por eso, los gemelos decidieron
fundar una nueva ciudad en los lugares en los que los dos habían crecido.
Los dos hermanos discutieron sobre la ubicación exacta del nuevo centro. Para
determinar el lugar y el fundador de la ciudad, Rómulo y Remo decidieron
confiar en las señales divinas y utilizaron la técnica del auspicium, 'auspicio'.
En el Aventino, la zona escogida por Remo, aparecieron seis buitres, mientras
que en el Palatino Rómulo pudo ver doce. Dada la ventaja numérica, Rómulo
se consideró el escogido por los dioses, a pesar de la oposición de su hermano:
"Como Rómulo y Remo eran gemelos y ninguno de los dos podía tener preeminencia
por razón de la edad, decidieron consultar los auspicios para que los dioses, bajo cuya
protección estaban esos lugares, escogieran quién había de dar nombre a la nueva ciudad y quién había de gobernar el nuevo centro. Para ello, Rómulo escogió el Palatino,
mientras que Remo eligió el Aventino. Se dice que en un primer momento le llegaron
a Remo seis buitres como señal de buen agüero, y ya estaba a punto de ser anunciado
este augurio, cuando un número doble de buitres le apareció a Rómulo, de forma que los
partidarios del uno y del otro los saludaron, respectivamente, como reyes. Unos aducían
la anticipación en el tiempo; los otros, el número doble de las aves. De ahí, se enzarzaron
en una agria discusión y, airados, llegaron a las manos; entonces, en medio del tumulto,
Rómulo mató a Remo."
Tito Livio, Ab urbe condita 1, 6-7.
La tradición asignó a Rómulo el papel de oikistés, 'fundador, ecista', y
de héroe epónimo que da nombre a Roma. Además de fundar el nuevo
centro, fijó sus límites y lo dotó de instituciones políticas.
2.1.2. Una fundación hecha etrusco ritu
El modo en el que la tradición evoca el momento preciso de la fundación revela
influencia etrusca, puesto que los romanos imaginaron que la fundación de
Roma había tenido lugar tal como prescribía el ritual�etrusco. Este se basaba
en una cuidadosa doctrina sacralizante del espacio urbano con toda una serie
de normas muy estrictas. En Etruria, los augures –los sacerdotes encargados
Auspicium
El auspicium era una técnica
para observar los presagios,
que permitía conocer la voluntad de los dioses a partir del
vuelo de las aves.
CC-BY-SA • PID_00178895
27
El mundo clásico II
de consultar los auspicios– habían codificado todos los procedimientos que
había que emprender para crear un nuevo centro, para edificar un templo o
para hacer cualquier acto público de cierta importancia.
En el caso de la fundación de una ciudad, el ritual etrusco prescribía que había
que someter la elección de la ubicación al juicio de las divinidades mediante
la práctica del auspicium. Esta ceremonia certificaba que los dioses aprobaban
la nueva fundación. A continuación, se tenía que determinar la posición del
mundus, una especie de pozo sagrado que ponía en comunicación el mundo
terrenal con el mundo infernal, que teóricamente era el centro del espacio
urbano.
Uno de los elementos esenciales del proceso de fundación era la determinación
del pomerio, es decir, el límite exterior de la ciudad. Se llevaba a cabo con
la ayuda de un par de bueyes y un arado que trazaban un surco –el sulcus
primigenius, 'surco primigenio'– en torno al perímetro escogido. Los puntos en
los que el arado se levantaba y, por lo tanto, la tierra no se removía, constituían
las puertas del futuro centro.
En Etruria, el pomerio estaba formado por dos fajas de tierra libre de edificaciones situadas a ambos lados de los límites de la ciudad. En Roma, esta práctica de origen etrusco se aplicó sólo a la cara exterior de la muralla. Por lo tanto,
en el mundo romano, el pomerio era el trozo de tierra libre de edificaciones
situado inmediatamente fuera murallas (de ahí le viene el nombre, puesto que
pomerium proviene etimológicamente de *post-moerium, es decir, 'tras los muros, después de la muralla'). Era una zona considerada sagrada que marcaba los
límites de la ciudad. En ella no se podía vivir, ni edificar, ni cultivar, ni llevar
a cabo ninguna actividad fabril, ni enterrar a los muertos; tampoco podía ser
atravesada por los ejércitos. Marcaba, pues, el límite sagrado de la ciudad.
Los augures del pueblo romano, en la obra Sobre los auspicios, definieron el
significado de pomerio de este modo:
"Pomerio es la franja de terreno establecida por los augures alrededor de la ciudad, detrás
de la muralla, delimitada por hitos precisos que constituyen el límite para la toma de
los auspicios dentro de la ciudad. El pomerio más antiguo, que fue trazado por Rómulo,
acababa a los pies del Palatino. Pero a causa del crecimiento de la ciudad, este primer
pomerio se amplió varias veces y acabó incluyendo las otras colinas."
Aulo Gelio, Noches áticas, 13, 14, 1-2.
Por último, había que llevar a cabo la inauguratio, 'inauguración', del espacio
urbano, es decir, el acto mediante el cual, tras el dictamen favorable de los
dioses, los augures sacralizaban el espacio urbano y lo hacían utilizable para
todos.
La inauguratio es una compleja ceremonia religiosa mediante la cual los augures consideraban sagrada una cosa determinada. En el caso de un terreno, la
inauguratio empezaba con la consulta de auspicios, durante la que el augur de-
El mundus
En Roma, el mundus, el pozo
que comunicaba el mundo
de los vivos y el mundo de los
muertos, se abría sólo tres días
al año (el 24 de agosto, el 6 de
octubre y el 8 de noviembre)
en los que había toda una serie
de tabúes y prohibiciones.
CC-BY-SA • PID_00178895
28
limitaba con la ayuda de un bastón un templum, 'templo', es decir, un espacio
dividido en cuadrantes orientados según los puntos cardinales o según referentes astronómicos.
La fundación de Roma por parte de Rómulo
A la hora de describir cómo había tenido lugar la fundación, la tradición romana se inspiró en todos estos rituales de origen etrusco, que la experiencia romana conocía bastante bien, tal como se puede leer en la Vida de Rómulo, del historiador griego de época
imperial Plutarco:
"[Rómulo] fundó la ciudad, después de haber hecho venir desde Etruria a hombres que
lo ilustraran y lo adoctrinaran en las leyes y los textos sagrados. Trazaron el perímetro
de la ciudad; el fundador ligó una reja de bronce a su arado, unió un buey y una vaca y
los guió él mismo, trazando un surco profundo a lo largo del término. Era obligación de
todos los que lo seguían volver a echar dentro del surco las glebas que el arado removía y
estar atento de que nadie quedara fuera. Con este trazado, pues, fijaron el circuito de las
murallas, circuito que, con una palabra sincopada, denominan 'pomerium', que [en latín]
quiere decir 'después o detrás del muro'. En donde querían poner una puerta, sacaban
la reja, levantaban el arado y dejaban un intervalo vacío. Por este motivo, consideran
sagrado todo el lienzo de la muralla salvo las puertas, puesto que si consideraran también
sagradas las puertas, no sería posible hacer entrar o salir, sin temor religioso, las cosas
necesarias e impuras."
Plutarco de Queronea, Vida de Rómulo 11, 1-5.
Gracias al historiador Tácito, podemos conocer la extensión del pomerio de
Rómulo y determinar los límites originales de la ciudad:
"El surco trazado para determinar los límites de la ciudad partió del Foro Boario, donde
todavía hoy en día se ve la estatua de un buey, para poder incluir el Ara Máxima de
Hércules; desde este punto, a intervalos regulares, se colocaron hitos de piedra a lo largo
de toda la falda del Palatino hasta el Ara de Consus [situada cerca del Circo Máximo], y,
después, hasta las Curias Viejas [ubicadas cerca de las Termas de Trajano] y el Santuario
de los Lares [situado en la Velia] y, desde aquí, hasta el Foro Romano."
Tácito, Annales 12, 24.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
29
El pomerio de Rómulo
En conclusión, la tradición imagina que Roma ha sido fundada etrusco
ritu, 'según el ritual etrusco', siguiendo todos los pasos previstos por el
ritual etrusco, es decir, la consulta de los auspicios, la determinación de
la posición del mundus, la definición del pomeri y la inauguración ritual
del espacio urbano.
2.1.3. El papel central del Palatino
Como afirma el relato tradicional, el núcleo original de Roma se situaba en la
cumbre del Palatino, colina que tenía un papel central en los acontecimientos de la llamada prehistórica mítica por el hecho de ser sede del poblado de
Evandro.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
30
El área del pomerio original de Rómulo, que incluye la colina del Palatino y parte de la Velia, ha sido identificada por algunos autores con la
Roma�quadrata de la que hablan algunas fuentes clásicas. Parece que
el Palatino tiene un papel clave en la estructuración de esta primera entidad política.
La Roma quadrata
Los límites originales coinciden a grandes rasgos con el recorrido que hacían
los participantes en las Lupercalia, una fiesta religiosa de origen muy antiguo
relacionada con este primitivo establecimiento del Palatino.
Quedaban fuera del núcleo original todas las otras colinas de Roma, como el
Capitolio, el Quirinal, el Viminal, el Esquilino, el Celio, el Aventino, y también
buena parte de la depresión del Foro Romano, zonas que se incorporaron a la
ciudad en época posterior gracias a ampliaciones sucesivas del pomerio.
2.1.4. Fusión entre latinos y sabinos
La tradición recuerda que la ciudad de Roma fue fundada para acoger a los
compañeros de Rómulo y Remo, un grupo de indeseables, violentos y marginados formado por jóvenes sin oficio, esclavos fugitivos y hombres privados
de medios que vivían de robos. A pesar de que posteriormente la tradición
intentó ennoblecerlos, lo cierto es que la marginalidad�social preside los orígenes de la ciudad y de alguna de sus instituciones más características.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
31
La presencia de bandas de jóvenes que viven al margen de la sociedad también
se halla en muchos relatos míticos relativos a la etapa de juventud de héroes
y futuros soberanos. Sin ir más lejos, el mítico fundador de Praeneste, otra
ciudad del Lacio, llamado Caeculus, hijo del dios Vulcano, había sido un pastor
que vivía de razias y hurtos.
A este clima de marginalidad social corresponde una de las primeras acciones
de Rómulo: la creación del llamado assylum, 'asilo', un lugar que servía de cobijo y refugio. Gracias al assylum, Roma pudo aumentar su población en poco
tiempo. El asilo de Rómulo era, en realidad, un recinto delimitado ubicado
en una pequeña depresión entre las dos cimas del Capitolio y situado entre
dos bosques sagrados (por este motivo, se le llamaba inter duos lucos, 'entre dos
bosques sagrados'). No era conocida con certeza la divinidad que allí se veneraba o a quién estaba dedicado. Aunque el nombre y algunas características
del assylum son de origen griego, la institución se puede referir a una realidad
indígena de naturaleza jurídica y religiosa.
El assylum del Capitolio
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
32
La mayor parte de los nuevos habitantes de Roma eran hombres. Según la tradición, para solucionar la carencia de mujeres, Rómulo intentó firmar acuerdos con los pueblos vecinos. Sin embargo, éstos rehusaron las propuestas de
alianzas matrimoniales que provenían de unos jóvenes indeseables. Ante el
rechazo, Rómulo ideó una estratagema: organizó unos juegos para atraer la
concurrencia de los vecinos y, en medio del espectáculo, ordenó secuestrar a
las hijas de los sabinos, pueblo que habitaba la zona montañosa situada al
norte de Roma. El�rapto�de�las�sabinas, inmortalizado en el famoso cuadro
del pintor francés David, motivó la primera guerra entre romanos y sabinos.
El rapto de las sabinas
Según la tradición, el rapto de las sabinas habría tenido lugar durante la celebración de
los Consualia, es decir, los juegos en honor del dios Consus (una antigua divinidad agraria
que velaba por el almacenamiento bajo tierra de los cereales), que tenían lugar el 21 de
agosto. Consus tenía un altar de origen muy antiguo situado cerca del Circo Máximo,
razón por la que se creyó que el rapto había tenido lugar allí durante la celebración de
unos juegos.
El enfrentamiento acabó con el acuerdo de fusión entre los dos pueblos, unidos
ahora por vínculos familiares, para constituir uno solo, que sería gobernado
conjuntamente por dos reyes: el latino Rómulo y el sabino Tito Tacio.
El episodio de un conflicto armado entre dos grupos sociales que tiene
como solución la fusión entre estos dos pueblos responde a un esquema
de origen indoeuropeo al que se ha llamado "mito� de� fundación� de
sociedad". Este esquema describe la constitución, completa y armoniosa, de un determinado colectivo a partir de la fusión de dos componentes diferentes, los cuales, antes de fusionarse, se enfrentan bélicamente.
Los mitos de tradición indoeuropea tienden a situar este esquema en un
nivel divino o sobrenatural como un enfrentamiento entre grupos de
divinidades; en Roma este mito indoeuropeo de fundación de sociedad
ha sido situado en el plan terrenal e incorporado a la pseudohistoria
nacional.
El llamado "mito indoeuropeo de fundación de la sociedad"
En la mitología de los pueblos escandinavos, dos pueblos –los ases, que cuentan con la
ayuda de los dioses Odín y Thor, y los vanes, dirigidos por los dioses Njördhr, Freir y
Freia– se enfrentan militarmente antes de constituir una única unidad. Se documenta
un episodio semejante en la mitología celta con la guerra entre los tuatha dé dannan y
los fomore, que acaba con la unión entre los dos colectivos. También en la mitología de
los pueblos de la India se documenta la guerra y la posterior asociación entre los dioses
superiores y los nasatya.
Como oponentes de los romanos, la tradición escogió a los sabinos, con los
que los romanos entraron en conflicto sólo –según parece– en la primera mitad del siglo
V
a. C. Por eso, algunos autores sostienen que, por el hecho de
El mundo clásico II
Los sabinos
Los sabinos vivían en el curso
medio del río Tíber, al norte de
Roma. En el transcurso del siglo VIII a. C., los poblados sabinos eran aglomeraciones de
pequeñas dimensiones, más o
menos organizadas y estructuradas, dispersas por territorio
montañoso. Sus ciudades principales fueron Cures y Reate.
CC-BY-SA • PID_00178895
33
El mundo clásico II
elegir a los sabinos, la tradición cometió un anacronismo, puesto que atribuyó a las fases originales de la ciudad acciones que, en realidad, eran bastante
posteriores en el tiempo.
Otros autores ven en estas leyendas de ascendencia indoeuropea y, en particular, en el episodio de los sabinos, que evoca la fusión entre poblaciones étnicamente distintas, alusiones al carácter multiétnico de la Roma primitiva. Esto
ha servido para fundamentar la teoría –la teoría�del�origen�sabino– según la
que Roma surgió de la fusión entre poblaciones diversas mediante un proceso
de sinecismo, es decir, mediante la unificación política de varios poblados –
latinos y sabinos– que habrían creado una nueva entidad política. El rapto de
las sabinas escondería el origen doble de los pobladores de la Roma primitiva.
Guiados por estas tradiciones y estas teorías, los estudiosos han descrito el crecimiento de Roma del siguiente modo: el poblado de Rómulo habría resultado insuficiente para meter a nuevos contingentes de población; la venida de
gente foránea, en especial los sabinos de Tito Tacio, habría hecho necesario
ensanchar la superficie del nuevo centro, englobando las colinas más cercanas
al Palatino. De este modo, de la primitiva Roma quadrata de Rómulo, limitada
al Palatino y a la Velia, se habría pasado a la Roma del Septimontium, 'siete
colinas', que comprendía, además de las dos cimas del Palatino y de la Velia,
las tres secciones del Esquilino (el Opio, el Cispio y el Fagutal) y el Celio.
La liga del Septimontium
Septimontium
Con el nombre de Septimontium se conocía una ceremonia
religiosa que consistía en una
procesión ritual que recorría el
Palatino, la Velia, el Fagutal, la
Subura, el Germal, el Opio, el
Celio y el Cispio. Algunos autores relacionan la palabra con
saepti montes, es decir, 'colinas
rodeadas', expresión que alude
al circuito murario que protegía las colinas.
CC-BY-SA • PID_00178895
34
El mundo clásico II
Además de servir para evocar los pretenciosos orígenes multiétnicos de la Roma primitiva, el episodio del rapto de las sabinas también fue utilizado para
explicar otras cosas. En efecto, la tradición lo ha enriquecido con multitud de
elementos�etiológicos que explicaban el origen de instituciones o de topónimos romanos.
Motivos etiológicos en el rapto de las sabinas
El rapto de las sabinas sirvió para explicar el origen de la institución conyugal romana.
De hecho, en muchas civilizaciones antiguas el rapto es uno de los modos en los que se
efectúa la unión entre hombres y mujeres. Con el paso del tiempo, el rapto es sustituido
por otras acciones, aunque algunas manifestaciones externas del rapto pueden quedar
fosilizadas en la liturgia matrimonial. En este sentido, nos hallamos ante un episodio
que la tradición sitúa en el origen de algunos de los usos y costumbres del matrimonio
romano, como por ejemplo el grito nupcial T(h)alassio o Talasse, de etimología oscura.
2.2. La documentación material
Hasta ahora hemos analizado la tradición literaria relativa a la fundación de
Roma, que vio este acto como una ktísis, es decir, una fundación puntual. En
este apartado, examinaremos los datos que proporcionan la arqueología y la
topografía.
La ubicación de Roma fue decisiva en su desarrollo histórico. En efecto,
su situación cerca de la desembocadura del río Tíber le permitió controlar las comunicaciones entre el norte y el sur de la península Itálica, y
también entre el litoral y las montañas del interior. Así, Roma pronto se
convirtió en un punto�de�encuentro entre pueblos y culturas diversos.
Debido a su situación geográfica, Roma fue un punto clave de las comunicaciones terrestres entre el sur y el norte de la península Itálica. En efecto, a la
altura de la isla Tiberina, el Tíber, que en la Antigüedad presentaba un cauce
mucho más estrecho y profundo que el actual, hacía una amplia curva y calmaba sus aguas. De este modo, el lugar se convirtió en un vado fácil de atravesar, especialmente indicado para los rebaños trashumantes que recorrían regularmente la península de norte a sur en busca de pastos.
Roma dominó también, desde época muy antigua, el tráfico fluvial por el Tíber, la principal vía de comunicación entre el interior y la costa. Así controló
también el comercio de la sal –un producto básico para la conservación y la
manipulación de los alimentos– que, obtenida en la desembocadura del Tíber,
era objeto de un intenso tráfico comercial por el interior peninsular. Ahora
bien, la posición retirada respecto a la línea de la costa y la presencia de humedales y marismas en su tramo costero protegían a la ciudad de posibles ataques marítimos.
Lectura recomendada
J.�Poucet (1967). Recherches
sur la légende sabine des origines de Rome. Lovaina: Universidad de Lovaina.
35
CC-BY-SA • PID_00178895
El mundo clásico II
Los datos topográficos indican que el lugar en el que surge Roma parece haber favorecido la presencia humana desde época muy antigua. Presenta una
notable�diversidad�orográfica formada por una serie de colinas escarpadas,
de escaso relieve y cimas planas, mesetas de vertientes suaves y hondonadas
fácilmente inundables.
2.2.1. El Lacio en época prehistórica y protohistórica
Durante buena parte de la edad�del�bronce�(1600-900�a.�C.), la práctica totalidad de la península Itálica compartió una cultura material bastante homogénea, sin excesivas diferencias en la elaboración de productos manufacturados,
que los estudiosos han llamado "cultura apenínica" y, posteriormente, a partir
del cambio de milenio, "cultura subapenínica".
La protohistoria de la península Itálica
Período
Cultura
Cronología
Edad del bronce medio
Apenínica
1600-1200 a. C.
Edad del bronce final
Subapenínica
1200-900 a. C.
Edad del hierro
Protovilanoviana
Lacial I
Lacial II
Lacial III
1200-900 a. C.
1000-900 a. C.
900-770 a. C.
770-730/720 a. C.
Orientalizante inicial y medio
Lacial IV A
730/720-640/630 a. C.
Orientalizante tardío
Lacial IV B
640/630-580 a. C.
En esta época, el Lacio estaba ocupado por multitud de pequeños asentamientos que practicaban una economía pastoril de trashumancia. Uno de estos poblados tuvo su sede en Roma, concretamente en la colina del Capitolio. Posteriormente, este primer asentamiento humano desapareció sin solución de
continuidad.
La unidad cultural, común en los territorios itálicos durante buena parte del
segundo milenio antes de Cristo, se desvaneció progresivamente en la edad
del�hierro (900-720 a. C.). Entonces se fueron desarrollando las culturas regionales, que hallan correspondencia, grosso modo, con los grupos etnicolingüísticos establecidos en Italia.
Durante la edad�del�hierro (900-730/720 a. C.), los latinos, instalados
en el Lacio, desarrollaron una cultura material propia y diferenciada llamada cultura�lacial, que reflejó este proceso�de�diferenciación�regional�de�base�étnica presente en toda la península Itálica.
La vegetación de la Roma
primitiva
Roma aparecía, pues, como
un lugar de bosques frondosos
que ocupaban las cimas de las
colinas con densas concentraciones de encinas, hayas, carrascas, cipreses, lotos y brezos, que se alternaban con extensas maquias de higueras,
arrayanes, laureles, ciruelos y
colas de caballo. Las hondonadas estaban cubiertas de estanques y marismas palustres, llenas de salcedas, alamedas, juncales y cañizares. Además, había numerosas grutas y fuentes.
CC-BY-SA • PID_00178895
36
El desarrollo de la cultura lacial
A finales de la edad del bronce, durante el período lacial�I�(1000-900�a.�C.), se consolidó un conjunto de núcleos de población que ocuparon capilarmente las mejores tierras
del Lacio. Estos asentamientos, formados por diversas cabañas ovales o circulares que
acogían a un número reducido de agrupaciones familiares, no presentaban estructuras
defensivas. El ámbito funerario da más información. Las tumbas, en forma de pozo, presentan un contenedor globular que guarda las cenizas del difunto. La simplicidad y la
homogeneidad de los depósitos funerarios son indicios de una sociedad homogénea, sin
distinción de grupos sociales ni diferencias de riqueza entre sus miembros. Se trata, por
lo tanto, de una sociedad bastante igualitaria basada en el parentesco que practicaba una
economía agropecuaria de subsistencia, sin una clara especialización productiva.
En el período siguiente –el período lacial�II�(900-770�a.�C.)–, se observa un incremento
demográfico general que hizo aumentar las dimensiones de los asentamientos. También
hay que notar que algunas de las comunidades más pequeñas desaparecieron en beneficio de los asentamientos más grandes, situados en colinas dotadas de estructuras defensivas (fosos, terraplenes). Se documentan también cambios significativos en la estructura
económica y social. Así, la "privatización" creciente de los medios de producción sentó
las bases de una incipiente especialización productiva. En las necrópolis, situadas cerca
de los poblados, se combinaron el ritual de la incineración (al principio, mayoritario) y el
ritual de la inhumación (que usó tumbas de fosa). Sin embargo, hay que advertir que esta
diferenciación de ritual funerario no necesariamente implica la coexistencia de grupos
étnicos diferentes, tal como a veces, de manera simplista, sostienen algunos estudiosos.
En el transcurso del siglo VIII a. C. –período lacial�III�(770-730/720)–, se fueron consolidando en todo el Lacio unos asentamientos de población que se pueden calificar como
protourbanos. En efecto, las mejoras económicas, ligadas a la especialización productiva
y al progreso agrícola, provocaron un incremento demográfico y una serie de transformaciones urbanísticas, sociales y políticas. Aumentaron la dimensión y la complejidad
de los asentamientos, que en algunos casos unificaron sus necrópolis en una única gran
área sepulcral común. Continuaron siendo comunidades fundamentalmente agrícolas y
ganaderas en las que se generalizó el uso del hierro y el bronce pasó a ser un metal de
prestigio. La introducción del torno permitió hacer cerámica de más calidad y resistencia.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
37
Italia. Los grupos etnolingüísticos
Contemplada con perspectiva histórica, la consolidación de núcleos estables de población fue un proceso lento y gradual que coincidió con
una acentuación de las diferencias sociales en el seno de estas comunidades.
Gracias al control de los medios de producción y de defensa, se desarrolló una
aristocracia�gentilicia, integrada por los antiguos clanes familiares, que dominaba la comunidad. Progresivamente, estas aristocracias emergentes, favorecidas en este proceso de acumulación, tomaron conciencia de su poder y se
afanaron en exhibirlo ostentosamente.
Las necrópolis reflejan este proceso�de�estratificación�y�de�jerarquización
social. En efecto, la documentación funeraria, fuente principal de información
para este período, muestra cómo las tumbas abandonaron progresivamente la
simplicidad y la homogeneidad de las fases anteriores. Las sepulturas de los
personajes eminentes presentan un depósito funerario digno de su posición
social: armas, objetos de metal, cerámica importada, productos exóticos y preciados, y contenedores de vino y aceite, comercializados por fenicios y griegos.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
38
El mundo clásico II
2.2.2. Roma en época prehistórica y protohistórica
En cuanto a Roma, sólo podemos intuir vagamente el proceso de desarrollo
urbano, puesto que la documentación material de la ciudad es bastante escasa.
La reducida documentación�arqueológica�de�la�edad�del�hierro (900-720 a.
C.) revela la existencia de varios núcleos de población formados por grupos
de cabañas localizados en las cimas de los cerros, de difícil acceso pero de fácil
defensa. En cambio, las necrópolis se situaban en las faldas de algunas colinas
(Palatino, Quirinal y Esquilino) y, sobre todo, en las depresiones (valle del
Foro). A pesar de ser entidades autónomas, los poblados debían de tener una
cierta complementariedad manifestada, entre otros factores, en una progresiva
utilización de espacios comunes, especialmente de las necrópolis.
Roma. Necrópolis de época arcaica
La arqueología demuestra que la configuración de Roma como entidad urbana
plenamente definida fue resultado de un prolongado proceso de crecimiento y
de desarrollo que se insertó en la dinámica de grandes transformaciones producidas en toda la vertiente tirrena de la península Itálica durante los siglos
IX
y VIII a. C. Entonces tuvo lugar la afirmación de la polis como estructura
política en el Lacio y al sur de Etruria. Maduraron las tendencias apuntadas
en las fases anteriores, que condujeron al afianzamiento�de�los�centros�protourbanos y a la consolidación�de�la�jerarquización�social, con el dominio
de unas aristocracias gentilicias abiertas al exterior.
Polis
La palabra polis, en griego,
quiere decir 'ciudad'. Se utiliza
para referirse a unidades políticas territoriales que tenían como centro principal un casco
urbano. Por influencia francesa, la palabra ha sido traducida, sin demasiado acierto, con
el término ciudad estado.
CC-BY-SA • PID_00178895
39
El mundo clásico II
Por lo tanto, desde el punto de vista arqueológico, no se puede hablar
de la fundación de Roma entendida como una ktísis, es decir, como un
'acto puntual' hecho en un momento concreto, sino como un proceso
muy gradual en el tiempo que se reafirmó y se consolidó a mediados
del siglo VIII a. C.
El núcleo principal de población de la Roma primitiva se situaba en la cima del
Palatino y en la colina cercana de la Velia, donde la tradición ubicaba la Roma
quadrata. En efecto, en el Palatino se han encontrado restos de este poblado,
en concreto, partes de varias cabañas, como por ejemplo la llamada Casa�de
Rómulo.
En las pendientes del Palatino y de la Velia, especialmente en el valle, en la
zona del futuro Foro Romano, se localizó la zona de enterramientos, en la que
prevalece el rito de la incineración. Las ofrendas funerarias se caracterizaban
por su miniaturización; en la tumba se depositaba también vajilla con restos
de comida que se ofrendaban al alma del difunto.
Datado aproximadamente de esta misma época, se conoce otro poblado situado en el Esquilino; en esta zona, los restos de cabañas son prácticamente
inexistentes. En cambio, los enterramientos, documentados desde finales del
siglo
IX
a. C., son mucho más abundantes. En ellos prevalece –aunque no es
exclusivo– el ritual de la inhumación dentro de fosa, lo que contrasta con el ritual funerario (incineración) documentado en la necrópolis del valle del Foro.
Para algunos autores, esta diferencia de costumbres funerarias sirve para postular la existencia de dos comunidades étnicas diferentes: el núcleo del Esquilino, que inhumaba, y el núcleo del Palatino, que incineraba. Otros autores
han llevado más allá todavía estas ideas. Recogiendo la teoría del origen sabino, identificaron, erróneamente y sin mucho fundamento, a los incineradores del Palatino con los latinos y a los inhumadores del Esquilino con los
sabinos. Actualmente, esta teoría se ha descartado completamente.
Recientemente, se sostiene que la duplicidad de costumbres funerarias no necesariamente implica la existencia de una diferenciación étnica entre dos comunidades ni obliga a postular la existencia de dos comunidades. En el Esquilino se documenta también un número significativo de incineraciones, por lo
que la fractura entre necrópolis no es tan clara. Además, las diferencias en la
cultura material de las dos necrópolis son muy escasas.
La Casa de Rómulo
La Casa de Rómulo, llamada
así en recuerdo de una estructura homónima citada por los
autores antiguos, es en realidad una cabaña de planta oval
localizada en el ángulo suroccidental del Palatino. Allí se han
hallado diversos agujeros destinados a aguantar los palos clavados en tierra que sostenían
un tejado hecho con ramas,
paja y otros elementos vegetales.
40
CC-BY-SA • PID_00178895
Todo esto ha hecho cuestionar la idea de la comunidad doble. Las diferencias
en el ritual funerario podrían corresponder a varios momentos temporales de
una única comunidad étnica, y no necesariamente a la presencia de diversos
grupos de población ni a la existencia de dos comunidades étnicamente diferenciadas. En conclusión, actualmente se prefiere hablar de una cierta complementariedad entre estos poblados, complementariedad manifestada en la
utilización progresiva de áreas de sepulturas comunes (en lugar de hablar de
"comunidad doble").
El mundo clásico II
Sinecismo
Este término, derivado del
griego synoikismós (y formado a su vez por la preposición
griega syn, 'con, juntamente',
y el término oikízein, 'habitar,
colonizar', de oikia, 'casa'), designa el fenómeno por el que
los habitantes de uno o más
poblados se reunían a vivir en
una única aglomeración para
constituir así una nueva entidad política.
Teniendo presente la documentación arqueológica, no podemos determinar con plena certeza si Roma surgió por un proceso de sinecismo,
mediante la agrupación de asentamientos cercanos, o por un proceso
de expansión�nuclear, es decir, a partir de la ampliación de uno de los
núcleos (el del Palatino) en detrimento del resto, que habrían sido progresivamente abandonados. Sin embargo, esta última tesis cuenta con
más defensores.
A finales del siglo
VIII
a. C., Roma era un centro protourbano más del Lacio
que controlaba un territorio –el ager Romanum antiquum, 'antiguo territorio
romano'– de unos 150 km2. Había experimentado importantes transformaciones internas que consolidaban un proceso de estratificación y de jerarquización social dominado por una aristocracia gentilicia que favorecía los contactos con pueblos foráneos.
2.3. La monarquía romana y la trifuncionalidad indoeuropea
El proceso de crecimiento y de desarrollo de Roma se prolongó en el transcurso
de los siglos
VII
y
VI
a. C. Según la leyenda, en este período la ciudad habría
sido gobernada por una monarquía no hereditaria de reyes de origen latino
o sabino. A los dos primeros reyes, el latino Rómulo (753-715 a. C.) y el sabino Tito Tacio, les sucedieron Numa Pompilio (715-672 a. C.), Tulio Hostilio
(672-640 a. C.) y, finalmente, Anco Marcio (640-616 a. C.).
Algunos estudiosos –en particular Georges Dumézil (1898-1986)– han visto
en buena parte de la tradición relativa al período monárquico rastros de la mitología indoeuropea y reflejos de la primitiva organización social de los pueblos indoeuropeos. El método de Dumézil, de inspiración estructuralista, es
también heredero de la gramática comparativa del siglo XIX. Resumiendo, podemos decir que Dumézil ha intentado la�reconstrucción�del�universo�social
e�ideológico�de�los�pueblos�indoeuropeos a partir de la comparación entre
las tradiciones, las costumbres, las prácticas y las concepciones religiosas, y los
sistemas cosmológicos y míticos de estos pueblos.
Lectura recomendada
R.�Ross�Holloway (1994).
The archaeology of Early Rome and Latium. Londres:
Routledge.
CC-BY-SA • PID_00178895
41
El mundo clásico II
En este estudio comparado, Dumézil identificó importantes analogías y paralelismos entre los pueblos indoeuropeos. Una de sus principales aportaciones
fue la identificación de la "ideología�de�las�tres�funciones", es decir, un esquema tripartito de la sociedad indoeuropea primitiva, en la que los individuos
estaban repartidos en grupos (en algunos casos abusivamente denominados
castas) que estaban especializados en una función social y que tenían, cada
uno de ellos, mitos e instituciones religiosas propias.
La primera función social la llevaban a cabo individuos dedicados a la religión
y a la justicia (la casta sacerdotal, los brahmanes de la India); la segunda función social –la militar– estaba formada por las personas dedicadas a la guerra
y a la defensa (casta militar o guerrera). Los individuos dedicados a la esfera
productiva (agricultores, ganaderos) integraban la tercera función social (productiva).
Según Dumézil, esta tripartición funcional, claramente presente en la sociedad
de la India, tuvo también su reflejo en algunas instituciones romanas, en particular en el campo de la religión. Por ejemplo, la existencia de tres flaminados
mayores, formados por el flamen de Júpiter, el flamen de Marte y el flamen de
El flaminado
El flaminado era uno de los
cargos religiosos más importantes de la religión romana.
De hecho, la palabra flamen
está emparentada etimológicamente con la palabra india
brahmán y designa realidades bastante parecidas. Precisamente en la India, la palabra brahmán hace referencia
al miembro de una casta sacerdotal que tiene por misión el
estudio y la enseñanza de los
Vedas y la celebración de ceremonias religiosas.
Quirino, sería una herencia de esta primitiva trifuncionalidad indoeuropea.
La partición trifuncional y las tres tribus originarias de Roma
En algún momento también se ha propuesto, exagerando los datos y forzando los elementos comunes, que la antigua repartición romana en tres tribus (Luceres, Ramnenses
y Titienses), según la tradición instituidas por Rómulo, fuera también una herencia de
esta partición trifuncional de origen indoeuropeo.
Ahora bien, Dumézil también hallaba restos de esta trifuncionalidad en el relato tradicional de la historia de Roma gracias al hecho de que la tradición
romana había convertido en (pseudo)historia nacional buena parte del patrimonio mítico de raíz indoeuropea. Es decir, mitos de ascendencia indoeuropea
están camuflados bajo la apariencia de episodios y anécdotas históricas reales.
La primera función social tenía una doble vertiente, mágica y religiosa, por un
lado, y jurídica o normativa, por otro, que se hallan reflejados, entre otros, en
el episodio de Váruna (la divinidad mágica) y Mitra (la divinidad normativa)
de la mitología india. En Roma este doble aspecto de la primera función social
tuvo su reflejo en el tratamiento de los reinados de Rómulo, el rey que instituye normas y reglas políticas y administrativas, y de Numa, el soberano piadoso que lleva a cabo el ordenamiento religioso. Así, Rómulo y Numa serían las
dos caras de la primera función social. La segunda función, la guerrera, queda
claramente identificada en las gestas del tercer rey de Roma, Tulio Hostilio,
el rey guerrero (de hecho, su gentilicio está relacionado con la palabra hostis,
'enemigo'); la tercera función –la productiva– quedaría enmarcada en las actuaciones atribuidas al cuarto rey, Anco Marcio, favorecedor del comercio.
Lectura recomendada
G.�Dumézil (1987). La religion romaine archaique. París:
Payot.
CC-BY-SA • PID_00178895
42
Aunque en los últimos años las teorías y las pruebas aducidas por Dumézil
han sido cuestionadas, actualmente se considera probado que muchos de los
episodios, más o menos legendarios, referidos a la historia primitiva de Roma
son reelaboraciones, con más o menos retoques, de mitos relacionados con
el patrimonio mítico compartido de los pueblos indoeuropeos. Ha sido, pues,
mérito de Dumézil poner de relieve los estrechos paralelismos entre las instituciones religiosas, sociales y políticas de los indoeuropeos, lo que ha abierto
una línea de análisis que, estudiada con cautela, puede dar las claves necesarias
para contextualizar adecuadamente su génesis y posterior reelaboración.
2.4. La Roma primitiva
Cualesquiera que fuesen el origen, la entidad y la extensión del asentamiento
primitivo, la Roma arcaica fue una sociedad fundamentalmente agropecuaria
de carácter clánico basada en la gens, la agrupación suprafamiliar que englobaba a todos los descendientes por vía masculina de un determinado personaje.
Varios elementos de naturaleza política, militar y religiosa revelan esta primitiva estructuración gentilicia de la sociedad romana. Se trataba de una estructura social que basaba el acceso a los recursos económicos y la participación
en las estructuras sociales, políticas, militares y religiosas siguiendo criterios
de amplio parentesco.
El carácter gentilicio de la sociedad romana primitiva repercutió en la
estructura de las primeras instituciones políticas y religiosas de Roma.
La curia, la agrupación de varias gentes, constituía la base de la organización política y militar del primitivo Estado romano.
En efecto, en cuanto a las instituciones�políticas, los ciudadanos tomaban
parte en las asambleas del cuerpo cívico romano no individualmente, sino
agrupados según su curia (treinta según la tradición). En estas asambleas –los
llamados comitia�curiata, 'comicios por curias', según la tradición creados por
Rómulo–, los ciudadanos votaban en el interior de las curias y posteriormente
cada curia emitía un solo voto por medio de una especie de delegado o procurador que reflejaba la voluntad mayoritaria de los miembros de la curia.
Por lo que respecta a las instituciones�militares, también la curia era la base
del ejército. Cada curia abastecía cien soldados de infantería y diez soldados
de caballería. En total, las treinta curias originarias proporcionaban tres mil
soldados de infantería y trescientos soldados de caballería, cifras que representan, según parece, el número original de componentes de la legión romana.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
43
El mundo clásico II
En cuanto a las instituciones�religiosas, los miembros de las curias compartían festividades religiosas y podían tener sacerdotes propios. Por ejemplo, en
las Fordicidia, las festividades celebradas el 15 de abril en honor de la diosa
Tellus, 'Tierra', las treinta curias sacrificaban, cada una, una vaca preñada.
Algunas festividades religiosas romanas –como las Lupercalia o las Palilia– confirman el marcado carácter agropecuario de la Roma primitiva.
Las Lupercalia, de origen muy antiguo, se celebraban el día 15 de febrero (el
mes dedicado a las purificaciones), en honor de Luperco, una divinidad que
protegía el ganado del ataque de los lobos (lupus en latín) y que posteriormente
se identificó con el dios silvestre Fauno. La ceremonia se celebraba en torno al
Palatino. Así, en la Cueva Lupercal tenía lugar el sacrificio inicial, consistente en la inmolación de un animal. A continuación, los luperci, unos jóvenes
vestidos con taparrabos de piel de cabra, con la cara pintada con la sangre
del animal sacrificado y tocados con una corona de hierbas, hacían una carrera propiciatoria de la fecundidad en torno al Palatino. Mientras corrían, los
luperci golpeaban con los februa, unas tiras de piel de cabra, las manos y las
espaldas de todas las mujeres que encontraban por el camino para favorecer
la fertilidad.
Los Palilia eran las fiestas en honor de una divinidad de sexo no determinado
llamada Pales y protectora de los pastores y de los rebaños. Las Palilia eran uno
de los rituales más arcaicos, como lo demuestra la presencia de elementos que
se remontan a prácticas propias de una sociedad pastoril muy primitiva. La
ceremonia comenzaba con la purificación del encierro del ganado. Los pastores rociaban el suelo con agua purificadora y lo barrían con ramas de laurel. A
continuación, como medida de protección, adornaban las vallas y las puertas
con guirnaldas y ramaje, y se efectuaba entonces la fumigación del área con
azufre y suffimen. Se encendía una hoguera con ramas de olivo, pino y laurel.
Entonces el icono de Pales se rociaba con leche y recibía como ofrenda una
cesta llena de pastelitos de mijo, y tenía lugar la plegaria. Los pastores, mirando hacia Levante, recitaban cuatro veces una oración para pedir la protección
de la divinidad o su perdón en caso de que la hubieran ofendido. Después
de lavarse las manos, los pastores bebían una mezcla hecha de leche y mosto. Entonces encendían tres hogueras dispuestas una tras otra y saltaban por
encima. Una de las muestras del primitivismo de esta ceremonia radica en el
hecho de que los pastores encendían el fuego golpeando dos pedernales.
No sólo la esfera religiosa revela la importancia de las actividades agrarias y
pastoriles. La lengua latina y, en especial, su léxico es revelador de la importancia de esta base económica agropecuaria de la Roma primitiva.
Suffimen
Se le llama suffimen a un producto de carácter sagrado que
elaboraban las vestales mezclando las cenizas provenientes
de los fetos de las vacas sacrificadas durante las Fordicidia, la
sangre y las cenizas de la cola
de un caballo inmolado durante el mes de octubre (el llamado October equus) y las cenizas
de las vainas de las habas.
CC-BY-SA • PID_00178895
44
El mundo clásico II
En muchos de sus términos, la lengua latina refleja el carácter esencialmente agrícola y ganadero de la Roma primitiva, puesto que el latín
conserva muchas palabras de origen agropecuario que revelan una visión del mundo propia de un pueblo de pastores y labradores.
El latín, lengua de labradores
Por ejemplo, el vocablo que designa el dinero, pecunia, refleja la medida de la riqueza en
términos ganaderos, puesto que precisamente pecunia es el conjunto de reses (en latín
pecus). El rico –en latín, locuples– era la persona que tenía su trozo (locus) lleno (ples).
El emolumentum, 'ganancia, provecho, beneficio', es probablemente también un término
agrario, ya que en su origen designaba la cantidad de harina que se había molido. Laetus, 'contento', quería decir originariamente 'fértil, productivo' y se aplicaba en general
a tierras y campos de cultivo o a animales. Precisamente en el léxico de los augurios, un
laetum augurium era la señal que presagiaba abundancia, buenas cosechas y prosperidad.
Pauper, 'pobre', era precisamente lo contrario de laetus, y designaba las tierras o los animales poco productivos o poco fértiles. Las palabras luxus, 'lujo', y luxuria, 'lujuria', se referían primitivamente al crecimiento incontrolado y desordenado de la vegetación. Egregius, adjetivo formado a partir de la preposición ex, 'sacado de, fuera', y de grex, 'rebaño',
indicaba una res escogida de entre la totalidad del rebaño y, por lo tanto, más tarde pasó
a significar 'escogido, selecto, egregio'. Contumax, 'terco, obstinado', y calcitro, 'dar coces',
se aplicaban originariamente a los animales indomables, díscolos, no sometidos al yugo.
Los trabajos del campo también dan un caudal léxico importante. Delirare, 'enloquecer',
quiere decir, etimológicamente, 'apartarse del surco (en latín, lira) que hace el arado', de
donde deriva 'salirse del camino, de la recta vía', y posteriormente 'estar loco'. También
praeuaricari, 'prevaricar', quería decir originariamente 'hacer un surco torcido', y posteriormente pasó a utilizarse en el léxico jurídico para designar al abogado que actúa en
connivencia con la parte contraria. Subigere, 'hacer avanzar, empujar', quería decir en
origen 'poner la hembra bajo el macho' o 'poner el buey bajo el yugo', mientras que
posteriormente significó 'someter, subyugar'. Impedire, 'trabar, ligar, sujetar, impedir', y
expedire, 'liberar, salvar, expedir', querían decir en su origen 'ligar' y 'desatar los animales'
respectivamente. Incohare, 'empezar, iniciar', quería decir 'unir al cohum, el agujero del
yugo en el que se empotraba el timón'. Verbos comunes como cernere, 'contemplar', y
putare, 'pensar', son palabras de origen agrario que designan respectivamente 'cribar' y
'podar' (de putare deriva precisamente el verbo podar). Propagare, 'transmitir, hacer durar',
es etimológicamente 'plantar un esqueje'.
También el léxico jurídico es revelador de la influencia de las actividades agrarias y ganaderas. Así, riualis, 'rival', era originariamente 'el vecino con el que se compartía el curso
de un riachuelo'. El término legal stipulari, 'estipular', proviene de la ruptura simbólica
de una brizna de paja (stipula) que se hacía al concluir un contrato. El forum, 'el centro
de la ciudad romana, el lugar de encuentro y de mercado', indicaba en origen la valla
que rodeaba la casa del labrador. Al mismo tiempo, cohors, 'cohorte', era un término que
indicaba el patio,el corral o el cercado en el que se guardaba el rebaño y las herramientas, mientras que más tarde designó la parte de un campamento militar y, por último, la
unidad que acampaba en esta parte.
En conclusión, aspectos relacionados con las instituciones religiosas o
con el léxico hacen pensar que la Roma primitiva no era más que una
pequeña aldea dedicada a las actividades agrarias y pastoriles en la cual
las estructuras gentilicias determinaban el modo en que sus habitantes
tomaban parte en los diversos acontecimientos de la vida pública.
Le latin, langue de paysans
En efecto, le debemos a un trabajo del latinista francés J. Marouzeau titulado Le latin, langue de paysans la mención de
esta cosmovisión de origen
agropecuario que persiste en
muchas palabras y proverbios
romanos.
CC-BY-SA • PID_00178895
45
3. La gran Roma etrusca de los Tarquinios
Después de haber analizado los orígenes de Roma en los dos apartados anteriores, examinaremos ahora un período decisivo de época arcaica: el siglo�VI�a.
C. En ese momento, las relaciones de Roma con las ciudades de Etruria fueron
especialmente intensas, por lo que este apartado servirá también para valorar
la influencia determinante que la civilización etrusca tuvo en el desarrollo del
mundo romano.
Etruria
En primer lugar, comentaremos la tradición histórica y literaria de este período
que recuerda la existencia de la llamada monarquía�etrusca. Con este nombre se designa el período de la historia de Roma fijado entre el 616 a. C. y el
510/509 a. C. durante el que reinaron tres reyes –Tarquinio Prisco o el Viejo,
Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio– que la leyenda tiende a presentar como
miembros de una dinastía familiar de origen etrusco.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
46
En los apartados finales tomaremos en consideración los datos de la búsqueda arqueológica de esta etapa histórica, también conocida con el nombre de
período orientalizante. Se trata de una época de gran esplendor y vitalidad,
no solamente para Roma sino para toda la vertiente tirrena de la península
El mundo clásico II
Lectura recomendada
T.�J.�Cornell (1999). Los orígenes de Roma. Barcelona: Crítica.
Itálica, desde Etruria hasta la Campania.
3.1. El relato legendario
La tradición�romana tuvo tendencia a describir el período de la Roma etrusca,
es decir, el siglo VI a. C., como la época de gobierno de una dinastía forastera:
los Tarquinios. Con todo, hay que señalar que las informaciones tradicionales
han sido objeto de una intensa reelaboració con la incorporación de elementos novelescos y fantasiosos, derivados en buena parte de la historiografía helenística: escenas de género, descripciones de batallas, disputas de combates
Orientalizante
Estilo artístico vigente desde finales del siglo VIII hasta finales
del siglo VII a. C., así denominado por la gran influencia del
arte oriental en general y del
arte sirio, fenicio y chipriota en
particular. También se usa la
palabra para referirse genéricamente a este período histórico
(finales del siglo VIII - finales del
siglo VII a. C.), que corresponde al siglo VII a. C.
singulares, asesinatos, crueldades de todo tipo, discursos inflamados y grandilocuentes en boca de los personajes, intervenciones sobrenaturales o maravillosas y otras anécdotas curiosas de rigor histórico escaso o nulo.
Junto a la tradición romana, se conoce una tradición�etrusca no tan favorable
a los romanos. A pesar de que nos ha llegado de manera muy fragmentaria y
marginal, esta tradición etrusca se puede reconstruir parcialmente a partir del
testimonio de diversos autores antiguos, de las pinturas de una famosa tumba
etrusca (la Tumba François, de la ciudad etrusca de Vulci) y de un discurso del
emperador Claudio –la conocida oratio Claudiana– conservado en una inscripción de Lyon. La tradición etrusca presuponía la existencia de algún tipo de
conquista de Roma por parte de aventureros militares de origen etrusco.
3.1.1. Lucumón, alias Lucio Tarquinio Prisco
Para la tradición romana, el primer rey de origen etrusco fue Lucio�Tarquinio
Prisco. Tarquinio era en realidad un aristócrata llamado Lucumón originario
de Tarquinia, una de las grandes poleis del sur de Etruria.
Tarquinio era hijo de Demaratos, un miembro de la familia de los Cipsélidas –
Lucumón
Lucumón es, de hecho, una palabra etrusca que quiere decir
'rey, gobernante supremo, tirano'.
los tiranos que gobernaban la ciudad griega de Corinto– que se había exiliado
a Tarquinia. En esta ciudad se había hecho rico con el comercio siguiendo el
ejemplo de otros mercaderes griegos. Como resultado de esta ascensión social,
el hijo de Demaratos, Lucumón, se casó con Tanaquil, una importante dama
de la aristocracia de Tarquinia. Sin embargo, dado el origen extranjero de su
padre, Lucumón no pudo seguir la carrera política en su ciudad natal, por lo
que emigró con su séquito a Roma, una ciudad nueva y políticamente más
abierta que le ofrecía más oportunidades. Un vez en Roma, Lucumón, llamado
ahora Lucio Tarquinio, pasó a ser célebre por sus buenas acciones. Se ganó el
favor del rey Anco Marcio y del pueblo y, a la muerte del soberano, fue elegido
rey.
El nombre del primer rey
Al llegar a Roma, Lucumón
cambió su nombre adoptando
la fórmula onomástica típicamente romana, formada por
tres elementos –praenomen,
nomen y cognomen– y pasó a
llamarse Lucio (en recuerdo de
su antiguo nombre Lucumón),
Tarquinio (por razón de su ciudad de origen) y Prisco, literalmente 'viejo, antiguo' (este
cognomen parece una creación
de la tradición para distinguirlo
del último rey homónimo, Tarquinio el Soberbio).
CC-BY-SA • PID_00178895
47
El mundo clásico II
3.1.2. El enigmático Servio Tulio
Según la tradición romana, a Tarquinio Prisco le sucedió Servio�Tulio, un personaje de procedencia controvertida. De hecho, la tradición daba versiones
alternativas sobre su origen. Varios autores antiguos lo definían ápolis, 'sin
ciudad, apátrida', y xénos, 'extranjero'. Otros, a partir de su praenomen Seruius
(seruus, 'siervo, esclavo'), lo consideraron hijo de esclavos. La tradición intentó ennoblecerlo haciéndolo hijo de una princesa extranjera capturada, pero
en cualquier caso no pudo esconder completamente que era un personaje de
origen humilde y forastero. Criado y educado en el palacio de los Tarquinios,
Servio se casó con Tarquinia, hija del rey Tarquinio. A la muerte de este último,
gracias a las maniobras de su suegra Tanaquil, la influyente esposa de Tarquinio, Servio se convirtió en rey de Roma.
Para la tradición romana, Servio fue un rey�reformador, amigo del pueblo, razón por la que le son atribuidas toda una serie de medidas de progreso: la introducción de la moneda, la división de la ciudad siguiendo
criterios territoriales, la ampliación del pomerio, la construcción de una
nueva muralla –la Muralla Serviana– y la famosa reforma serviana que
modificaba la organización del ejército y la composición de los comicios.
Servio dividió Roma en cuatro distritos correspondientes a las nuevas cuatro
tribus de carácter territorial, que sustituyeron a las tres viejas tribus de carácter
gentilicio instituidas por Rómulo. Al propio Servio se le atribuyen la ampliación�del�pomerio y la construcción de un nuevo circuito murario, la Muralla
Ved también
Para las transformaciones urbanísticas, ved el subapartado
3.2 de este mismo apartado.
Serviana.
Servio modificó también la composición de las asambleas del pueblo, los antiguos comitia curiata creados por Rómulo. En efecto, estas asambleas en las
que los ciudadanos participaban agrupados por unidades de carácter gentilicio (las curias), cedieron el paso a los nuevos comitia�centuriata, en los que
el pueblo votaba por centurias, es decir, por agrupaciones determinadas no
según criterios gentilicios sino según la riqueza censal de cada individuo.
Con estas medidas, la riqueza determinó la manera en la que los ciudadanos
participaban en las asambleas políticas. La reforma�serviana, de carácter timocrático, reflejó una tendencia histórica documentada también en otros centros
de Etruria. Gracias al debilitamiento de los vínculos gentilicios, propios de las
sociedades arcaicas, y a la nivelación de la riqueza, se podían articular mecanismos de participación ciudadana más amplios, plurales y abiertos.
Timocrático
Este adjetivo hace referencia a
todo sistema político en el que
la participación de los ciudadanos en la vida política se hace
teniendo en cuenta la riqueza.
CC-BY-SA • PID_00178895
48
Para la tradición�etrusca, Servio Tulio sería en realidad Macstarna, un
subalterno de dos famosos condotierri etruscos que conquistaron Roma.
Gracias a las representaciones de la tumba François de Vulci, que reproducen
las gestas de los hermanos Vibenna, ha sido posible reconstruir las líneas generales de la versión etrusca. Macstarna –el Servio Tulio de la tradición romana–
habría estado al servicio de los hermanos Aulo y Celio Vibenna, dos aristócratas originarios de la ciudad etrusca de Vulci. Estos dos condotierri habrían conquistado militarmente la ciudad de Roma después de matar el soberano local,
miembro de la gens de los Tarquinios. En efecto, una de las representaciones
de la tumba muestra cómo uno de los compañeros de los Vibenna asesina a
Cneve Tarchunies Rumach, 'Cneo Tarquinio de Roma', que ha sido considerado un miembro de la dinastía real de Roma. Los Vibenna habrían controlado
Roma durante un cierto período de tiempo hasta la muerte, violenta según
parece, de los dos hermanos. Después, Macstarna asumió el poder y el control
de Roma. Sin embargo, hay que señalar que la parte final de la versión etrusca
resulta desconocida.
3.1.3. Tarquinio el Soberbio, prototipo del tirano
La tradición romana pintó al último rey, Tarquinio�el�Soberbio, llamado así
por las vejaciones y crueldades que cometió, como un auténtico tirano. Esto,
y el hecho de que había muchas acciones que se atribuyen indistintamente a
Tarquinio Prisco o a Tarquinio el Soberbio, ha hecho pensar que la figura de
Tarquinio el Soberbio es en realidad una pura invención de la tradición.
Con la técnica de la duplicación y la aportación de episodios de origen
griego alusivos al comportamiento de los tiranos, la tradición habría
forjado esta figura que aparecería como prototipo del déspota cruel.
Los dos Tarquinios y las reduplicaciones
Así pues, parece que la figura de Tarquinio el Soberbio ha nacido en parte como duplicación de acciones hechas por Tarquinio Prisco. Inicialmente, las fuentes atribuyeron
indistintamente a uno y a otro rey la realización de una misma acción, por ejemplo,
la construcción del templo de Júpiter Capitolino. Ahora bien, en las versiones más elaboradas de la tradición, conscientes de estas duplicaciones, se intentaron evitar estas incongruencias, atribuyendo a cada rey una parte distinta de la acción. Así, en el caso del
templo de Júpiter Capitolino, la votación del templo (es decir, la formulación de la promesa de construcción) habría sido atribuida a Tarquinio Prisco, mientras que Tarquinio
el Soberbio se habría encargado de la finalización de la construcción y de su posterior
consagración.
Uno de los episodios que revela más influencia griega es la expulsión del rey.
La abolición de la monarquía se produjo, según la cronología tradicional, en
el 510/509 a. C., el mismo año en el que en Atenas fue expulsado Hiparco, el
hijo del tirano Pisístrato; una casualidad que resulta bastante sospechosa.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
49
Para la tradición, la desaparición del régimen monárquico fue consecuencia
de un conflicto privado que desencadenó una conspiración aristocrática antimonárquica. En efecto, un hijo de Tarquinio el Soberbio, Sexto Tarquinio,
se enamoró locamente de una aristócrata romana, Lucrecia, y en ausencia del
marido, la forzó. Lucrecia, ultrajada, se suicidó ante su marido y su padre, no
sin antes reclamar la venganza del ultraje. Padre y esposo, junto con otros
aristócratas, entre ellos Lucio Junio Bruto, expulsaron a los hijos del rey y se
enfrentaron con el monarca, que entonces estaba fuera de Roma. A continuación, amos de la situación, eligieron a los dos primeros cónsules. Éstos decretaron la expulsión de la familia de los Tarquinios e hicieron jurar al pueblo
con toda solemnidad que Roma nunca más volvería a aceptar la autoridad de
un rey, tal como recoge el historiador Tito Livio:
"Antes de nada, para evitar que el pueblo, con las súplicas o los sobornos del rey, cambiara
de parecer, [Bruto] obligó a los ciudadanos, ávidos de la libertad recién conseguida, a jurar
que nunca más estarían dispuestos a permitir que un rey reinara en Roma."
Tito Livio, Ab urbe condita, 2, 1, 9.
3.1.4. Balance de las tradiciones relativas a la monarquía etrusca
Del conjunto de informaciones relativas a la monarquía etrusca, hay que señalar los rasgos característicos siguientes:
1) En primer lugar, la tradición romana tiende a hacer del gobierno etrusco
el reinado� de� una� dinastía� familiar, razón por la que se inventó, cuando
hizo falta, el parentesco entre los tres reyes: Servio Tulio se habría casado con
Tarquinia, hija de Tarquinio Prisco y de Tanaquil, mientras que Tarquinio el
Soberbio, hijo o nieto del primer Tarquinio, se habría casado con Tulia, hija de
Servio. Así, la tradición creaba la imagen�de�una�dinastía�real�hereditaria.
Con todo, el resultado no ha sido del todo logrado por el hecho de que la
figura de Servio representa una cesura demasiado grande en esta pretendida
continuidad�dinástica de los Tarquinios.
Por influencia de la historiografía helenística, amante de la dramatización del
relato histórico, los años de gobierno de esta dinastía se llenaron de actos ilegítimos, usurpaciones, vejaciones y parricidios. Recordemos el asesinato dramático de Servio Tulio, que fue embestido por su propia hija Tulia, o la violación
de Lucrecia. Todos estos crímenes tienden a acentuar el carácter despótico de
la dinastía, en especial de su último miembro, Tarquinio el Soberbio, que aparece como el prototipo del tirano. No es extraño, pues, que, después de esto, la
palabra rex y la institución monárquica resultaran odiosas entre los romanos.
2) En segundo lugar, la tradición atribuyó un papel� destacado� a� la� mujer
etrusca, en especial a algunas de las mujeres de esta dinastía familiar: la poderosa Tanaquil, mujer de Tarquinio Prisco y protectora de Servio, o Tulia, la
ambiciosa hija de Servio y mujer de Tarquinio el Soberbio. Este hecho revela
la alta consideración social que la mujer tenía en la sociedad etrusca.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
50
El mundo clásico II
A pesar de que hay que rehuir el concepto de "matriarcado etrusco", parece
que en la sociedad etrusca había una paridad formal entre hombre y mujer. A
las mujeres les era confiado el control de la casa y de la principal producción
doméstica (la hilatura y el tisaje). Símbolo de la riqueza acumulada por la familia, la mujer era una protagonista clara del mundo de las gentes aristocráticas, objeto de intercambios matrimoniales y prenda de alianzas entre clanes
gentilicios.
Este elevado estatus social de la mujer etrusca no pasó inadvertido a los griegos,
quienes se quedaron escandalizados por el hecho de que las mujeres etruscas
participaran activamente en los banquetes. En el mundo griego, a los banquetes sólo asistían los hombres o, en todo caso, las heterai, 'prostitutas'.
3) La tradición revela la imagen de una sociedad�dinámica desde el punto de
vista económico y social. Hay que prestar atención al fenómeno de la llamada "movilidad social horizontal" de las sociedades arcaicas. Es un fenómeno
mediante el que los aristócratas de una determinada ciudad no encuentran
muchos inconvenientes para trasladarse e instalarse, acompañados de su séquito de clientes, a otra ciudad. El ejemplo de Demaratos, el padre de Tarquinio, que había emigrado de Corinto a Tarquinia, o del propio Tarquinio, que
se trasladó de Tarquinia a Roma, son indicativos de esta movilidad social que
afecta especialmente a las capas más altas de la sociedad (éste es el origen de
la denominación "horizontal").
La tradición recuerda la importancia de la figura del comerciante griego, personificado en Demaratos, el padre de Tarquinio. Este hecho refleja una realidad
histórica que documenta la presencia en determinadas ciudades de Occidente
de mercaderes de origen griego. Éstos tuvieron un papel central en la organización de los tráficos marítimos y en el desarrollo de los emporia, es decir, los
establecimientos que se convirtieron en punto de encuentro y de intercambio
comercial. En estos emporios, regulados y controlados por las autoridades locales, se llevaba a cabo el comercio entre griegos, fenicios e indígenas (etruscos, latinos, campanos), con todas las garantías de la ley y bajo la protección
de las divinidades.
Comerciantes griegos en Etruria
Además del padre de Tarquinio, Demaratos de Corinto, enriquecido con el comercio,
hay que mencionar el caso del famoso Sóstrato de Egina, recordado por el historiador
griego Heródoto de Halicarnaso como un comerciante extraordinariamente rico. Pues
bien, este comerciante, que podía haber pasado por un personaje mítico inventado por
la tradición, es en realidad un personaje histórico. En efecto, un áncora hallada en el
templo de Hera del santuario marítimo de Gravisca, un emporion situado en el territorio
de la ciudad etrusca de Tarquinia, fue dedicada a Apolo Egineta por un Sóstrato que hay
que identificar, sin duda, con el personaje mencionado por Heródoto. Es otro ejemplo de
estos comerciantes griegos instalados en Etruria, donde hicieron grandes fortunas gracias
a la actividad mercantil.
4) Por último, la tradición fue unánime a la hora de asignar a los tres reyes
una participación activa en la construcción�de�edificios�y�obras�públicas,
como por ejemplo la Muralla Serviana, la Cloaca Máxima o el Templo de Júpi-
Emporion
Emporion es una palabra griega
que quiere decir 'mercado, lugar de comercio'. Precisamente de esta palabra recibió su
nombre la colonia griega de
Emporion, 'Ampurias'.
CC-BY-SA • PID_00178895
51
ter Capitolino. Sumando las actuaciones en materia de urbanismo y arquitectura de los reyes etruscos, se puede afirmar que en este período Roma adoptó
la fisonomía externa de una auténtica ciudad. La consolidación de Roma como una entidad plenamente urbana se produjo sobre todo durante el período
de la monarquía etrusca, tal como podremos comprobar en el subapartado
siguiente.
3.2. La documentación arqueológica
La época de la monarquía etrusca coincide con las fases finales del período
orientalizante y del período lacial�IV�B�(640/630-580�a.�C.). La documentación arqueológica de esta época, bastante más abundante, permite trazar las
líneas fundamentales de la evolución topográfica de Roma.
En el siglo VI a. C. Roma experimentó un conjunto de transformaciones
(aumento de los recursos económicos, incremento demográfico) que
tuvieron una traducción inequívoca en una expansión�topográfica�y
urbanística, en una especialización�funcional de los espacios urbanos
y en una primera monumentalización�arquitectónica. El siglo VI a. C.
fue para Roma una época de esplendor.
Como consecuencia del incremento demográfico, causado, entre otros factores, por la afluencia de contingentes étnicos foráneos, se produjo la ampliación�del�espacio�urbano con la incorporación de áreas más periféricas, como
el Viminal, el Quirinal, el Capitolio, la depresión del Circo Máximo, el Aventino y el Celio.
La ciudad experimentó también cambios cualitativos, puesto que la ampliación del perímetro fue acompañada de una unificación� estructural de los
espacios urbanos. Las señales de este proceso son la división de la ciudad en
cuatro regiones, la ampliación del pomerio y la construcción de la Muralla
Serviana, actos atribuidos por la tradición al rey Servio Tulio.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
52
El mundo clásico II
La Muralla Serviana
De manera errónea y por tradición, se denomina también
Muralla Serviana a los restos de
la muralla de época republicana construida a principios del
siglo IV a. C., después de la toma de Roma por parte de los
galos.
La Muralla Serviana
Según la tradición, el rey Servio hizo construir una nueva muralla de cerca de
siete kilómetros de longitud que englobaba unas doscientas ochenta y cinco
hectáreas. Con esta obra, que ampliaba el perímetro urbano para incorporar
nuevos sectores, Roma adoptó la fisonomía externa propia de una ciudad. La
muralla, como símbolo de la urbanitas, se convirtió en la obra emblemática de
este nuevo estatus de ciudad.
La Muralla Serviana
La Muralla Serviana no era una obra continua. Probablemente no rodeaba todo el perímetro urbano, sino que se limitaba a proteger los puntos más vulnerables, como los flancos septentrional y oriental. En estos lugares, la fortificación tomaba la forma de un muro
de cinco metros de altura, veinticinco de anchura en la base y catorce en la plataforma
superior. Los muros estaban formados por un paramento de opus quadratum ('de sillares
regulares') de cappellaccio (un adobe local).
53
CC-BY-SA • PID_00178895
El mundo clásico II
Además de esta unificación estructural, las transformaciones experimentadas durante el siglo
VI
a. C. facilitaron una reestructuración�de
las�funciones�de�los�espacios�urbanos.
En este sentido, durante el siglo VI a. C. los principales sectores de la ciudad de
Roma –el Foro Romano, el Capitolio y el Foro Boario– experimentaron cambios
trascendentales que la arqueología ha podido documentar.
Se llevó a cabo el drenaje de las depresiones situadas entre las colinas de la ciudad, que dejaron de ser empleadas definitivamente como necrópolis o como
sedes de habitáculos esporádicos y se convirtieron en zonas de uso público.
Así pues, se desecaron la laguna del Velabre, la depresión del Circo Máximo
y el futuro Foro Romano. Estas obras de drenaje, atribuidas por la tradición
a los reyes etruscos, se efectuaron con la construcción de una red de cloacas
que confluían en un canal central, la Cloaca�Máxima. Este canal, en parte
cubierto y en parte al aire libre, recogía las aguas de las colinas centrales y,
después de atravesar el Foro y el Velabre, las vertía en el río Tíber.
Gracias a la Cloaca Máxima, el área del Foro�Romano, drenada definitivamente, pudo convertirse en el centro de la vida pública y en el marco ideal para
la celebración de los mercados, para las reuniones de las asambleas populares
y para la administración judicial. Todo parece indicar que la transformación
del área forense en espacio público fue precedida de algún tipo de ceremonia
religiosa, en particular, de una inauguratio ritual.
El sector�occidental�del�Foro, al pie del Capitolio, se configuraba como una
pequeña plataforma de adobe que sobresalía del fondo del valle, circunstancia
que impedía la inundación del lugar en caso de lluvia o de crecida repentina
de las aguas. Hasta la segunda mitad del siglo
VII
a. C. fue un lugar ocupado
por cabañas y enterramientos. A partir de este momento, el área fue objeto
de una pavimentación con arcilla y guijarros. Poco después, se construyeron
un primer edificio noble –identificado con la Curia� Hostilia– y un tipo de
recinto al aire libre de planta circular, orientado astronómicamente, que ha
sido identificado con el Comicio, la sede de las asambleas populares.
La Curia Hostilia
Según la tradición, la Curia
Hostilia era la sede del Senado
y fue construida por el rey Tulio Hostilio (672-640 a. C.).
CC-BY-SA • PID_00178895
54
El mundo clásico II
El cippus del Foro
El cippus del Lapis Niger
En el Vulcanal se halló un hito
cuadrado –llamado cippus�del
Foro�Romano– con inscripciones en los cuatro lados. Aunque la inscripción, grabada en
caracteres arcaicos, es de lectura difícil, menciona instituciones de época monárquica,
razón por la que ha sido considerada una ley sagrada de
época monárquica.
El sector occidental del Foro Romano
Así, gracias a la construcción de dos edificios de notable solidez arquitectónica –la�Curia, destinada a ser sede del Senado, y el Comicio, preparado para acoger las asambleas populares–, el ángulo�occidental�del
Foro�Romano se convirtió en un espacio de uso público reservado a las
actividades políticas.
En el sector occidental del Foro, determinados espacios –las fuentes o los estanques desecados– se consideraron sagrados por alguna circunstancia determinada y, por lo tanto, se reservaron para la práctica religiosa. Entre éstos hay
que destacar el lacus�Curtius, 'Lago Curcio', una de las últimas balsas del Foro,
que fue sacralizada por el hecho de haber sido calcinada por un rayo.
Merece una atención especial el análisis del Vulcanal, el santuario de Vulcano
situado cerca del Comicio. Éste era considerado uno de los lugares sagrados
más antiguos de la ciudad, y en torno a él surgieron toda una serie de leyendas
pseudohistóricas. Precisamente, de ahí proviene el hito del Lapis Niger, que
contiene una de las inscripciones latinas más arcaicas.
CC-BY-SA • PID_00178895
55
El mundo clásico II
El sector�oriental�del�Foro, al pie de la Velia y del Palatino, se convirtió
en un foco�religioso, puesto que, además de la Regia, el palacio del rey,
allí se edificaron el Templo� de� Vesta, la divinidad tutelar del pueblo
romano, y la Casa�de�las�Vestales. Así, este sector pasó a ser un área
funcionalmente religiosa con presencia de cultos públicos.
A pesar de las reestructuraciones sucesivas, en el transcurso del siglo
VI
a. C.,
la Regia se presentaba como un edificio de planta irregular estructurado en
torno a un patio central, rodeado de ambientes diversos y adornado con una
rica decoración arquitectónica. Se trata de una disposición que volvemos a
encontrar en otros palacios aristocráticos de Etruria, como las residencias de
Murlo y de Acquarossa. En todas ellas, el patio –lugar de encuentro y de aparición del monarca o del noble ante el pueblo– se convertía en el elemento
central de la residencia.
Planta de la Regia
Regia
Según la tradición, la Regia sería la residencia que se habría
hecho construir el rey Numa.
En la Regia se conservaban los
sacraria de Ops Consiua, diosa
de las cosechas, y los de Marte, dios de la guerra.
Junto a la Regia se levantaba el Templo�de�Vesta, tradicionalmente considerado el hogar del Estado. La forma circular del templo recordaba las cabañas
primitivas, de planta circular u oval. Como en las cabañas primitivas, también
el fuego tenía un papel central. En el templo, custodiado por las sacerdotisas
vestales, se veneraba a los Penates, las divinidades que se ocupaban de velar
por la vida de la colectividad y por el bienestar del Estado. Allí también se
guardaba el fuego sagrado y otros objetos venerables, como el Palladium, 'Paladio', la estatua de Minerva que, según la tradición, había sido traída de Troya
por el mismo Eneas.
La colina del Capitolio pasó a ser una especie de acrópolis urbana presidida por el imponente Templo�de�Júpiter�Capitolino, erigido en honor de la tríada capitolina (Júpiter Óptimo Máximo, Juno y Minerva).
El templo, el principal edificio de este período, es heredero de la tradición arquitectónica etrusca y se ha convertido en el prototipo del templo tuscánico.
El Templo de Júpiter Capitolino
El templo, construido en la cima del Capitolio, era períptero sine postico (es decir, con columnas externas por todos los lados, excepto por la parte trasera) sobre podio elevado. El
interior presentaba el típico esquema tuscánico, con pronaos, 'vestíbulo' muy profundo,
y cella tripartita para venerar a las tres divinidades –Júpiter, Juno y Minerva– a las que
estaba dedicado. Según la tradición, la decoración arquitectónica fue obra de Vulca, un
artesano de Veyes, circunstancia que revela las intensas relaciones artísticas que ligaban
a Roma con la Etruria meridional. Además, se atribuyó a los reyes etruscos una intervención directa en la votación, en la construcción y en la finalización de este edificio. En
efecto, el templo lo prometió Tarquinio Prisco y lo acabó Tarquinio el Soberbio. Con todo,
finalmente fue consagrado en el 509 a. C. por los dos primeros cónsules de la República.
Vesta
Vesta era la diosa romana del
hogar y del fuego. Los romanos atribuyeron al fuego sagrado que quemaba en el Templo
de Vesta, en medio de la ciudad, el mérito de la eternidad,
la pujanza y la inexpugnabilidad de Roma. Por eso, Vesta
era un tipo de diosa protectora
y tutelar de la ciudad.
56
CC-BY-SA • PID_00178895
En el siglo
VI
El mundo clásico II
a. C., el Foro�Boario se consolidó como emporio fluvial,
es decir, como enclave comercial abierto a los comerciantes extranjeros,
presidido por un área sagrada donde tenían lugar, bajo el amparo de las
divinidades y de manera segura, los intercambios comerciales y donde
se desarrollaba la práctica de la prostitución sagrada.
Las excavaciones hechas bajo la iglesia de Sant'Omobono han permitido conocer las diversas fases de la vida del Foro�Boario. Así, durante el siglo VI a. C.
se desecó de manera casi total la laguna del Velabre, cercana al Foro Boario. De
este modo se ganó espacio para una nueva área residencial –el Vicus Tuscus,
literalmente, 'barrio etrusco'–, donde, según las interpretaciones más habituales, se instaló un contingente de inmigrados de origen etrusco.
Además, en el Foro Boario se construyeron el Templo�de�Portunus, el dios
protector del puerto y, por iniciativa del rey Servio Tulio, el Templo�de�Fortuna
(575-550 a. C.), una divinidad central en la ideología monárquica de época
arcaica, porque se relacionaba con la "suerte" y los "éxitos" del soberano.
La decoración del Templo de Fortuna
Se conserva parte de la decoración escultórica del frontón y del entablamento del Templo�de�Fortuna. Se trata de placas de terracota que muestran dos felinos enfrentados,
un esquema de origen orientalizante, o que representan la ceremonia del triunfo y desfiles militares, iconografías de origen etrusco. Ahora bien, lo más interesante es un grupo coroplástico que representa a Hércules acompañado de una divinidad femenina. Para algunos autores, la escena aludía a la entrada de Hércules en el Olimpo acompañado
de Atenea-Minerva (una iconografía muy apreciada por las tiranías griegas de época arcaica); según otros estudiosos, en cambio, la representación reproducía la hierogamia o
unión sagrada entre Hércules y una divinidad armada identificada con la Ishtar-Astarté
oriental. La hierogamia aludía a la unión purificadora y regeneradora entre el monarca,
identificado con Hércules, y la diosa.
En toda la ciudad, durante el siglo
VI
a. C., mejoró la calidad de las construc-
ciones públicas y privadas. Las cabañas hechas con material no duradero fueron sustituidas por casas construidas con ladrillo cocido. Los recintos de culto
y algunos edificios públicos se decoraron con terracotas arquitectónicas fieles
a la koiné estilística de raíz orientalizante común en la Italia tirrena.
Estas terracotas –el mejor indicio de la monumentalización arquitectónica del
El Templo de Júpiter Capitolino
El templo tuscánico
El templo tuscánico se caracteriza por estar construido sobre un podio relativamente alto que facilita el acceso únicamente por la parte delantera.
El edificio consta de un gran
pronaos que da acceso a la cella de estructura tripartita.
La apoteosis de Hércules
La entrada de Hércules en
el Olimpo es una iconografía muy grata a las tiranías
de época arcaica (figura, por
ejemplo, en varios frontones
arcaicos de la Acrópolis de Atenas), porque aludía a la apoteosis de un mortal, conseguida gracias a sus "trabajos" y a
sus acciones para con los otros
mortales.
siglo VI a. C.– son placas de revestimiento y elementos de decoración arquitectónica (molduras, frisos, antefijas, acroterios, estatuas) destinados a proteger
y a adornar la estructura de madera del entablamento de los edificios. Están
decoradas con motivos que derivan del patrimonio iconográfico orientalizante: desfiles de carros y jinetes, asambleas de divinidades, "teorías" (hileras) de
animales o seres fantásticos de origen oriental: gorgonas, felinos, grullas, minotauros...
Acroterio
Placa colocada en el coronamiento de las cornisas para disimular el extremo de las tejas.
CC-BY-SA • PID_00178895
57
El mundo clásico II
En el siglo VI a. C., Roma experimentó un cambio de fisonomía externa
e interna. De cara al exterior, la ciudad consolidó su carácter "urbano"
con la construcción de una muralla. En el interior, aumentó la superficie urbana, se ocuparon las zonas bajas, ahora desecadas, y se hizo una
división funcional del espacio urbano con una monumentalización arquitectónica.
3.3. La influencia etrusca
Los mismos romanos creían que la aportación etrusca había sido determinante
en la formación de la civilización romana. Los contactos entre los dos pueblos
serían constantes a lo largo de muchos siglos y, en algunos momentos, tal
Lectura recomendada
M.�Pallotino (1985). Etruscologia. Milán: Hoepli.
como hemos visto, las relaciones fueron extremadamente intensas.
Las fuentes romanas han tenido tendencia a minimizar u olvidar la conquista militar de Roma por parte de militares etruscos. Ahora bien, no
dudaron en reconocer la importancia de algunas instituciones políticas,
sociales, culturales y religiosas que Roma tomó de la civilización etrusca.
En cuanto al período analizado –el siglo VI a. C.–, hay que partir de una constatación: no debemos considerar el período de la monarquía�etrusca como
una época de sumisión a los etruscos, sino como un período en el que Roma
fue gobernada por unos aristócratas y caudillos de origen etrusco instalados
en la ciudad gracias al carácter abierto e integrador del nuevo centro. Roma
continuó siendo una ciudad latina independiente que manifestó –eso sí– unos
vínculos intensos en el campo religioso, político y cultural con las poleis de la
Etruria meridional, participando de la koiné cultural y estilística que une buena
parte de la vertiente tirrena de Italia.
La Roma del siglo VI a. C. es pues una gran polis. Todas las informaciones que
se ha analizado permiten hablar de la "gran�Roma�de�los�Tarquinios". La ciudad, abierta a las influencias de los pueblos foráneos (griegos, fenicios, sabinos, etruscos), experimentó un dinamismo económico y comercial notable
que se tradujo en una expansión urbanística y topográfica. Al mismo tiempo,
este crecimiento hizo necesario modificar las instituciones políticas y militares
con una serie de reformas más "democráticas", que intentaron limitar el poder
gentilicio de los grandes clanes aristocráticos y abrir los órganos de poder a la
nueva realidad social, más heterogénea. En este contexto histórico hemos de
entender las medidas de la "reforma serviana".
La influencia etrusca fue especialmente intensa en el período que se ha analizado. En efecto, en el período orientalizante se impuso entre las gentes aristocráticas etruscas una peculiar vida de costumbres refinadas introducidas en
La gran Roma de los
Tarquinios
Esta denominación nace de un
artículo del estudioso italiano
Giorgio Pasquali en el que, con
relativa oposición a la visión
tradicional, se describía una
nueva imagen de la Roma arcaica, configurada como una
ciudad relativamente grande,
de apariencia griega (según el
autor, Roma era "una ventana
abierta al mundo griego") y dinámica desde el punto de vista
económico, social y político.
CC-BY-SA • PID_00178895
58
El mundo clásico II
Etruria por los griegos de Jonia, famosos también por la molicie de sus costumbres, quienes a su vez habían tomado estas habitudes de las cortes de los
monarcas de Oriente (Lidia, Siria y Persia).
Esto se plasmó en el refinamiento de las costumbres, el sibaritismo, el cultivo
del bienestar y el uso y la exhibición del lujo que se hacían presentes en cualquier momento de la vida cotidiana de los príncipes etruscos: en la disposición
de los palacios, en la frecuencia de las comidas y de los platos exquisitos servidos en la mesa, y también en la riqueza de las camas, de la vajilla y del atuendo
(con la utilización de los famosos calcei repandi, los zapatos acabados en punta
realzada realzada, o del tutulus, el distinguido sombrero de forma cónica).
Además, por una clara voluntad de Selbstdarstellung, 'autorrepresentación', todos estos motivos tuvieron su traducción directa en la decoración y en las representaciones artísticas, que participan plenamente de la koiné artística orientalizante. Reflejaron el imaginario aristocrático, con preferencia por la exaltación de la figura del guerrero cazador, los desfiles de prisioneros y de bienes
capturados al enemigo, las cacerías y las persecuciones de fieras (especialmente del león, símbolo del poder real), las escenas de guerra con el rey encima de
un carro o las celebraciones de banquetes.
Placa de estilo orientalizante con representación de una carrera de carros
Ahora bien, las influencias etruscas continuaron después de la expulsión
de los reyes y se hicieron notar en todos los ámbitos de la vida pública
y privada.
En el terreno de las instituciones�políticas, Roma tomó de Etruria toda una
serie de símbolos�externos�del�poder�supremo que pasaron posteriormente
a los magistrados de la República.
Los símbolos etruscos del poder supremo
En Etruria los gobernantes supremos usaban toda una serie de objetos para exhibir su
autoridad. Entre éstos, figuran el hasta –la lanza, considerada summa armorum imperi, 'la
más importante de las armas del poder', símbolo del poder unitario del monarca–, el cetro
de oro y marfil con el águila, la toga bordada de púrpura, la corona de oro hecha de hojas
de encina, la sella curulis –el antiguo trono real de marfil–, los fasces, 'haces', el conjunto
de varas ligadas en torno a una hacha de doble corte (bipennis) que llevaban los lictores,
es decir, los 'maceros' que acompañaban a los magistrados, o la bulla, la cápsula de metal
que los niños se ponían al cuello para protegerse de los espíritus malignos.
El lujo etrusco
Las fuentes definen el comportamiento de las aristocracias
etruscas de época orientalizante utilizando dos términos: la
llamada habrosyne (en griego,
'lujo, esplendor, aire de delicadeza, magnificencia, opulencia'), que hace referencia al refinamiento de las costumbres,
y la tryphé (en griego, 'molicie,
afeminamiento'), que alude al
ceremonial y a la exhibición de
la riqueza.
CC-BY-SA • PID_00178895
59
El mundo clásico II
La ceremonia�del�triunfo�romano también proviene de Etruria. Es probable
que tenga su origen en algún rito de pasaje o de iniciación juvenil. En general,
el triunfo consistía en un desfile encabezado por el general vencedor, montado
sobre una viga o sobre una cuadriga (elemento también de origen etrusco). La
procesión recorría un circuito establecido, acompañada de lictores, que enarbolaban lanzas, haces y hachas; de apparitores, portadores de la sella y de las
tabellae, 'registros, mesas'; de músicos, y del botín que se había arrebatado a
los enemigos.
La religión fue uno de los campos en los que la aportación etrusca sobre la civilización romana fue más importante. Esto no es de extrañar,
puesto que los etruscos eran definidos como "los más religiosos entre
los hombres" o "los más excelentes en la práctica religiosa".
Estatua de niño con bulla
La influencia etrusca es especialmente importante en el campo de la adivinación. En efecto, muchos de los sacerdocios, objetos y prácticas rituales relacionados con el arte de la adivinación son de origen etrusco. Los etruscos habían
desarrollado y codificado, incluso por escrito, todo un sistema de técnicas –la
Etrusca disciplina– para poder llegar a conocer la voluntad de los dioses a partir
de la interpretación de las señales divinas, tanto si eran fortuitas y casuales
(como la caída de un rayo, los fenómenos naturales) como si eran el resultado
de una petición que se formulaba a la divinidad.
Etrusca disciplina
Todos estos conocimientos
que forman la llamada Etrusca
disciplina establecían con rigor
y precisión las medidas que
había que adoptar y los pasos
que había que seguir para interpretar correctamente las diferentes manifestaciones de la
voluntad divina.
La ceremonia del auspicium, literalmente 'contemplación de las aves', empezaba con la delimitación de un templum, es decir, una división del territorio
por medio de dos líneas perpendiculares trazadas con el lituus, el bastón corto
acabado en forma curva de origen etrusco. Así se obtenían cuatro cuadrantes
en cuyo interior se podían observar las señales divinas. La interpretación de
todas estas señales se dejaba en manos de especialistas, los augures, 'augures'.
Otra importante práctica adivinatoria de origen etrusco era la haruspicina,
basada en el análisis visual de las vísceras de los animales sacrificados. Entre
estas técnicas ocupaba un lugar destacado la hepatoscopia, práctica que, como
su nombre indica, consistía en el examen visual del hígado (hepar, hepatos,
'hígado', en griego) de la víctima por parte de un sacerdote llamado haruspex,
'arúspice'.
Se utilizaban otras técnicas etruscas en la adivinación de la voluntad divina.
La fulguratura o keraunoscopia se ocupaba de la observación y la interpretación
de los rayos (fulgur en latín, keraunós en griego). En este tipo de técnica era
muy importante determinar el momento del día y el lugar exacto en el que
Espejo etrusco que representa a Calcante
observando las entrañas de una víctima
CC-BY-SA • PID_00178895
60
El mundo clásico II
caía el rayo. Hemos de señalar, por último, que el lugar tocado por el rayo se
convertía automáticamente en sacer, 'sagrado, poseído por la divinidad' y que,
por este motivo, había que aislarlo y señalizarlo oportunamente.
En el�campo�de�la�cultura, la principal herencia etrusca fue la introducción
del alfabeto y de la escritura. El alfabeto latino deriva de un alfabeto etrusco,
a su vez basado en el alfabeto griego usado en la colonia de Cumas, en la
Campania.
C y G en el alfabeto etrusco y en el alfabeto latino
Una prueba de esta dependencia etrusca es el hecho de que, inicialmente, el alfabeto
latino no tuviera una grafía para representar el sonido de la oclusiva velar sonora /g/,
puesto que la lengua etrusca no hacía distinción entre oclusivas sordas y oclusivas sonoras. Por eso, en el alfabeto etrusco, un mismo signo, la C, derivada de la gamma griega, se
empleaba para reproducir el sonido oclusivo velar. En consecuencia, los romanos adoptaron esta misma grafía, C, para reflejar tanto el sonido oclusivo velar sordo (/c/) como
el sonido oclusivo velar sonoro (/g/). Posteriormente, para distinguir correctamente entre los dos sonidos, se modificó ligeramente la grafía C para crear la G. Se conserva un
recuerdo de la situación primitiva en el hecho de que los praenomina latinos Gnaeus y
Gaius se abrevien Cn. y C. (y no Gn. y G.).
Varias actividades lúdicas o culturales, como la�música,�la�danza�y�algunos
espectáculos, también son de origen etrusco. En un principio, estas actuaciones estaban estrechamente relacionadas con determinadas celebraciones religiosas. En cuanto a la música, hay que señalar que son de origen etrusco los
tibicines, 'flautistas', y el subulo, 'flautista'. Los actores, denominados con un
nombre de origen etrusco, histriones, también se introducen de Etruria, y también son de origen etrusco algunos espectáculos teatrales –el mimo y la danza– introducidos en el 364 a. C., y los juegos de gladiadores, introducidos en
Roma a partir del 264 a. C.
En los campos de�la�ciencia�y�de�la�técnica, las aportaciones de los etruscos –a
los que el escritor griego Ateneo denominaba philotechnoi, 'amantes de la técnica'– fueron muy importantes. Se centraron en la arquitectura (con el templo
tuscánico), la coroplastia, la agrimensura y la ingeniería civil o hidráulica.
El alfabeto etrusco
Ved también
En el apartado 10, titulado
"Panem et circenses", analizaremos más profundamente el
combate de gladiadores.
En resumen, de todos los datos examinados en este apartado se deduce una
conclusión general. No se puede entender el desarrollo histórico de la civilización romana sin recordar las aportaciones, determinantes en algunos períodos, que Roma tomó de los pueblos de Etruria.
Los etruscos y la música
Hay que recordar la gran importancia que la música tenía
en la civilización etrusca, hasta tal punto que, según recoge
Eliano, los etruscos cazaban a
los jabalíes al son de la música.
CC-BY-SA • PID_00178895
61
El mundo clásico II
4. La adustez republicana
En el último apartado, hemos analizado diversos aspectos relativos al período
de la llamada monarquía etrusca. En este apartado, nuestro interés se centrará
en el estudio de la República (509-31 a. C.). En primer lugar, examinaremos
el funcionamiento del sistema político republicano con el estudio de los tres
estamentos –las asambleas del pueblo o comicios, los magistrados y el Senado–
que detentaban el poder supremo. A continuación, examinaremos el sistema
de valores considerado propio del hombre romano, con el estudio del modelo ético de comportamiento público y privado. Este modelo de pensamiento
ideológico, ciertamente conservador y tradicionalista, configura la base ideológica de este régimen.
4.1. El sistema político de la República
Según la tradición, después de la expulsión de Tarquinio el Soberbio (509 a. C.),
el poder pasó a manos de dos magistrados elegidos anualmente: los cónsules.
De la monarquía se pasaba a un régimen republicano, sistema político que
estuvo vigente hasta la instauración del régimen imperial (31 a. C.).
La tradición ha evocado con elogio la proclamación de la República. En efecto,
en la literatura y en las artes plásticas, este acto ha sido descrito como un
momento de gran heroísmo, puesto que se vinculaba la llegada del nuevo
régimen al logro de la libertad.
En la República, el poder se repartía entre los comicios, es decir, las
asambleas de ciudadanos romanos que disfrutaban de todos los derechos políticos; los diversos colegios�de�magistrados, elegidos por estas
asambleas, y el Senado, el antiguo consejo consultivo que acabó siendo una asamblea permanente integrada por exmagistrados, con poder
legislativo y ejecutivo.
Una de las características esenciales del sistema republicano fue la peculiar distribución�de�funciones entre estos estamentos: los comicios, los magistrados
y el Senado. Las competencias de cada uno de estos órganos no eran exclusivas
ni excluyentes, de manera que teóricamente se podían producir injerencias
e interferencias en el ejercicio regular de sus funciones. Por eso, no se puede
hablar con propiedad de la existencia de división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) entre estamentos, teóricamente independientes los unos de
los otros.
Lectura recomendada
T.�J.�Cornell (1999). Los orígenes de Roma. Barcelona: Crítica.
CC-BY-SA • PID_00178895
62
El mundo clásico II
4.1.1. Las asambleas del pueblo: los comicios
Las distintas asambleas populares –los comicios–, en las que tomaban parte los
ciudadanos romanos (hombres) que disfrutaban de la totalidad de los derechos
políticos, constituía la fuente última de poder y de legitimación popular.
Había diversas asambleas diferenciadas según el criterio de participación: comicios�curiados (cuando los ciudadanos votaban por curias),
comicios�centuriados (cuando los ciudadanos tomaban parte agrupados por centurias) y comicios�tributos (cuando los ciudadanos votaban
por tribus).
El poder del pueblo
Un precepto de las Leyes de
las XII Tablas reafirmaba el papel fundamental del pueblo:
"Que sea ley todo aquello que
el pueblo mande en última instancia."
Tito Livio, Ab urbe condita, 7,
17, 12.
A la hora de valorar el funcionamiento de este tipo de asambleas, hay que tener presente que los ciudadanos romanos votaban en una determinada agrupación electoral (curia, centuria o tribu, según el tipo de comicios) y que, a
continuación, cada agrupación emitía un solo voto. Esto limitaba el funcionamiento "democrático" de este tipo de asambleas, puesto que no todas estas
agrupaciones estaban formadas por el mismo número de personas. En general,
las agrupaciones de las clases más acomodadas tenían más poder e influencia.
Además, los comicios eran asambleas que no se celebraban regularmente (tal
como pasaba con la ekklesía de Atenas), sino que sólo se reunían cuando eran
convocadas por un magistrado. Tampoco tenían iniciativa legislativa. Sólo se
limitaban a elegir a los candidatos y a aceptar o a rechazar, en bloque, las proposiciones que los magistrados les presentaban, sin posibilidad de enmendarlas.
a)�El�papel�residual�de�los�comicios�curiados
Durante la República continuó vigente la más antigua de estas asambleas populares –los comicios�curiados–, que se había creado en época monárquica.
Pero, de hecho, debido a la reforma serviana, esta asamblea había perdido
prácticamente toda su significación política.
En época republicana, los comicios�curiados tuvieron una importancia
simbólica, puesto que, al fin y al cabo, se limitaban a dar validez formal
a actos ya aprobados por otras asambleas populares.
Funciones de los comicios curiados en época republicana
En realidad, los comicios curiados pasaron a ser la asamblea de treinta representantes de
cada curia que actuaban por delegación, acompañados probablemente por el sacerdote
de la curia. La asamblea era convocada por un magistrado superior con un objetivo único: ratificar a los magistrados, elegidos por las otras asambleas populares, mediante la
aprobación de una lex curiata de imperio, 'ley curiada sobre el poder supremo'.
Ved también
Sobre la importancia de la Curia, ved el subapartado 2.4, "La
Roma primitiva".
CC-BY-SA • PID_00178895
63
El mundo clásico II
b)�Los�comicios�centuriados
En los primeros siglos de la República, la asamblea más importante fueron las
de los comicios�centuriados, creados por la reforma del rey Servio Tulio. En
estas asambleas, los ciudadanos participaban votando por centurias, es decir,
las unidades censales que agrupaban a los ciudadanos según su nivel de riqueza.
En época republicana, los comicios�centuriados, que tuvieron inicialmente amplias competencias electivas, legislativas y judiciales, elegían
a los magistrados superiores: cónsules, pretores y censores.
En los primeros siglos del régimen republicano, los comicios�centuriados fueron el principal órgano legislador del Estado. Aprobaban o rechazaban las leyes que les proponían los magistrados, sin posibilidad de introducir cambios
en ellas. Sus decisiones obligaban a todos.
Progresivamente, los comicios�centuridos fueron perdiendo importancia. Por
último, sólo se convocaron para elegir a los magistrados superiores y para votar
actos cargados de simbolismo: declaraciones de paz y de guerra, ratificación de
pactos y alianzas, concesión de la ciudadanía romana o fundación de colonias.
c)�Los�comicios�tributos
La prouocatio ad populum
Los comicios centuriados también tuvieron competencias
judiciales, puesto que, de hecho, eran el tribunal supremo
de apelación, especialmente
en casos de perduellio ('acusación de alta traición'). También eran el tribunal que veía
la prouocatio ad populum. La
prouocatio era el derecho que
tenía cualquier ciudadano romano a apelar al pueblo reunido en comicios contra las sentencias de los magistrados que
consideraban abusivas o injustas, y en particular, contra las
que imponían la pena capital.
La asamblea más importante de época tardorrepublicana fueron los comicios
tributos, en los que los ciudadanos romanos participaban agrupados según
su tribu.
En época tardorrepublicana, los comicios�tributos, con amplias competencias electivas, legislativas y judiciales, se convirtieron en el verdadero centro de la vida política romana.
Los comicios�tributos elegían a varios cargos políticos y militares: los magistrados inferiores, es decir, los ediles curules y los cuestores; los tribunos militares, los comandantes de las legiones del ejército, y algunos magistrados especiales.
4.1.2. Los magistrados
La configuración política republicana intentó limitar el poder de los magistrados y evitar que nadie pudiera volver a concentrar todos los poderes del rey.
El odio a la institución monárquica había calado profundamente en la mentalidad colectiva.
La tribu
La tribu durante la República
no era más que una agrupación electoral basada, en principio, en criterios territoriales.
Inicialmente, constituía pues
una especie de "circunscripción electoral".
CC-BY-SA • PID_00178895
64
El mundo clásico II
El sistema de magistraturas republicanas se configuraba como una estructura�colegial�de�cargos elegidos por el pueblo, estructurados jerárquicamente, especializados funcionalmente y limitados temporalmente.
Los magistrados�superiores –cónsules, pretores, censores– disfrutaban del imperium, es decir, de la potestad última y suprema; los magistrados�inferiores
–ediles, cuestores– disponían sólo de potestas, es decir, un poder menor que
consiste en la facultad de obligar a las personas. Los magistrados superiores
tenían también el derecho de auspicium, es decir, el derecho a consultar y a
interpretar la voluntad de los dioses a partir del vuelo de las aves. También
podían usar algunos de los objetos que eran símbolo del poder, como los fasces, llevados por los lictores que los acompañaban, o la sella curulis, el antiguo
trono real que heredaron los magistrados republicanos.
Los símbolos del poder republicano
Especialmente relevantes son algunas de las manifestaciones externas del poder supremo
de orígen etrusco (la sella�curulis, los lictores, las fasces, el cetro�de�marfil con el águila,
la corona�de�oro con hojas de encina, etc.) que perduran en época republicana.
El funcionamiento de este sistema de magistraturas republicanas estaba regido
por varios principios:
1) Prevalecía un claro principio de jerarquía, que establecía la gradación en
importancia de las magistraturas. Así, arriba de todo había los dos cónsules, y
por debajo de ellos, respectivamente, los pretores, los ediles curules y los cuestores. En circunstancias excepcionales, este principio aseguraba que el poder
Hacha y, debajo, fascis romana
supremo quedaba en manos de un dictador al que todos obedecían.
De acuerdo con el principio de jerarquía, las magistraturas se ejercían
siguiendo un orden más o menos establecido denominado cursus�honorum.
El cursus honorum quedó estrictamente regulado con la promulgación de la Lex
Villia annalis (180 a. C.). Empieza con el ejercicio de un cargo administrativo
o militar menor. El primer cargo político importante era la cuestura (que una
vez ejercida, daba acceso al Senado). A continuación, y dejando un intervalo
de tiempo entre el ejercicio de una y otra magistratura, se podía ser elegido
edil curul, pretor y, finalmente, cónsul. El ejercicio de varios consulados era un
hecho extraordinario. Muchas carreras políticas culminaban con la censura.
Cursus honorum
Esta expresión quiere decir literalmente 'carrera de cargos'.
Se usaba para referirse al orden en el que habían de ser
ejercidas las magistraturas. Por
extensión, también quiere decir 'carrera política'.
CC-BY-SA • PID_00178895
65
El mundo clásico II
2) Regía el principio de especialización. Cada magistratura tenía una esfera
de competencias específicas, en la que no podía intervenir ninguna otra. Ahora bien, en el ámbito específico de competencias de cada magistratura, cualquiera de los miembros del colegio de magistrados disfrutaba de las mismas
atribuciones.
3) El sistema establecía una limitación�temporal en la duración de los cargos, generalmente un año. Al acabar el año de mandato, el magistrado cesaba
automáticamente. Quedaban fuera de este principio de anualidad el dictador
(elegido por un período no superior a seis meses) y el censor (dieciocho meses).
Ved también
Para el auspicium y los objetos símbolo del poder, ved el
subapartado 3.3, "La influencia
etrusca".
4) Este sistema se basaba en el principio de elección. Es decir, los magistrados
eran elegidos y ratificados por los comicios, con participación del pueblo. La
autoridad de los magistrados emanaba, en última instancia, de la voluntad
popular.
5) Hemos de tener presente, además, la gratuidad de los cargos; es decir, las
magistraturas no estaban remuneradas con un salario, sino que, al contrario,
a menudo resultaban onerosas para quienes las ejercían.
6) Los magistrados tenían que jurar que actuaban con respeto y cumplimiento
de las leyes. Es decir, se aplicaba el principio de responsabilidad. No se podía
juzgar a un magistrado mientras durase su cargo, pero al acabar el mandato,
podía ser procesado si se había extralimitado en el ejercicio de sus funciones.
a)�Los�cónsules
Los dos cónsules eran los máximos dignatarios de la República. Además, eran
los magistrados epónimos, es decir, sus nombres quedaban recogidos en los
fasti, 'fastos', y servían para designar el año. Elegidos por los comicios centuriados, los dos cónsules tenían las mismas atribuciones: disponían del imperium y del derecho de auspicium, y podían convocar y presidir los comicios y el
Senado. Se sentaban en la sella curulis y se repartían mes a mes los doce lictores
que llevaban las fasces, símbolo de su autoridad.
Si un cónsul se oponía a la decisión del otro, ésta quedaba sin efecto. Por eso,
era importante el acuerdo entre los dos magistrados. Cuando las desavenencias entre los dos cónsules ponían en peligro el funcionamiento normal de la
administración romana, el Senado los podía deponer y nombrar a un dictador
en su lugar.
b)�Los�pretores
Los fasti
Los fasti recogían el nombre
de los cónsules en ejercicio y
los acontecimientos políticos
más importantes, como triunfos y victorias singulares. Con
el paso del tiempo, servían como calendario.
CC-BY-SA • PID_00178895
66
Por debajo del consulado estaba la pretura, creada en el 367 a. C. Inicialmente, hubo un único pretor –llamado pretor�urbano–, encargado de la jurisdicción civil. El número de pretores aumentó progresivamente. En el 242 a. C.
fue elegido un segundo pretor –el pretor�peregrino–, para juzgar las causas
en las que estuviera implicada una persona que no fuera ciudadano romano
(técnicamente, un peregrino). Posteriormente, el número de pretores elegidos
El mundo clásico II
El edicto del pretor
A principios del año, el pretor hacía público un edicto –el
edicto del pretor– en que exponía los principios de derecho que utilizaría en la instrucción de las causas judiciales.
por los comicios centuriados aumentó para hacerse cargo del gobierno de las
provincias.
c)�Los�ediles�curules
Por debajo del pretor estaban los ediles�curules, que fueron creados en el 367
a. C. a imitación de los ediles de la plebe (existentes desde el 496 a. C.). Elegidos por los comicios tributos, se ocupaban del orden público, del mantenimiento de las calles y de determinadas infraestructuras públicas, del control
de los mercados y del aprovisionamiento de productos básicos. También eran
Edil curul
La denominación curul hace
referencia a que estos magistrados tenían derecho a sentarse en la sella curulis.
los encargados de la organización de los juegos públicos.
d)�Los�cuestores
Los cuestores, elegidos por los comicios tributos, apoyaban a los magistrados
superiores en tareas relacionadas con las finanzas y la contabilidad pública.
Inicialmente, hubo sólo dos cuestores, que se encargaban de la administración
de la ciudad de Roma. En el 421 a. C. se crearon dos nuevos cuestores, llamados consulares, con la función de ayudar a los cónsules. A mediados del siglo
III
a. C., se crearon cuatro nuevos cuestores, llamados itálicos o provinciales,
que se ocupaban de la administración de varios territorios de Italia y de las
provincias. Más adelante, se crearon algunos más para dar apoyo administrativo y financiero a los gobernadores provinciales.
e)�Los�censores
La censura fue creada en el 443 a. C. para llevar a cabo una tarea complicada
y pesada: determinar el censo y la riqueza de los ciudadanos romanos. Los
censores se elegían cada cinco años y duraban en su cargo no un año, sino
dieciocho meses. Posteriormente, con la aprobación de la Lex Ouinia (promulgada entre el 339 a. C. y el 318 a. C.), fueron los encargados de confeccionar el
album senatorial, es decir, la lista de senadores. También velaban por la administración del patrimonio del Estado y subastaban la construcción de las obras
públicas y el abastecimiento del ejército.
Fue pues un cargo de gran prestigio que era ejercido por personas con gran
experiencia política y de probada integridad moral. A pesar de la limitación de
sus atribuciones, el cargo a menudo representaba la culminación de la carrera
política.
Nota censoria
A menudo, a la hora de efectuar la lista de senadores, los
censores manifestaban comentarios críticos a las actuaciones
deshonestas de determinados
senadores. Incluso, si su conducta había sido infamante,
podían ser expulsados del Senado.
CC-BY-SA • PID_00178895
67
El mundo clásico II
f)�Las�magistraturas�extraordinarias:�la�dictadura
El sistema republicano preveía la activación de mecanismos excepcionales si
la situación lo requería: la dictadura. Se trataba de una magistratura extraordinaria (en el sentido etimológico del término), activada en tiempo de crisis,
que preveía la suspensión del funcionamiento normal del ordenamiento político. El dictador acaparaba, durante un período máximo de seis meses, todos
los poderes para hacer frente a circunstancias dramáticas: invasiones, derrotas
militares o rebeliones.
g)�La�asamblea�y�los�magistrados�de�la�plebe
Los primeros tiempos de la República estuvieron marcados por el enfrentamiento constante entre los dos principales componentes del cuerpo social romano: los�patricios�y�los�plebeyos. Aunque se ha escrito mucho sobre el origen de este conflicto, no se conoce con certeza a qué responde la distinción
originaria entre estos dos grupos sociales. Sólo se sabe que desde época monárquica los patricios tenían reservado el ejercicio de una serie de cargos políticos
o religiosos, como el interrex (el patricio escogido para llevar a cabo la elección
de un nuevo rey), el pontífice máximo y otras dignidades religiosas.
Poco a poco, el patriciado se fue constituyendo como un estamento privilegiado cerrado. La condición de patricio, transmitida hereditariamente de padre
a hijo, pasó a ser exclusiva de un determinado grupo de familias. Incluso se
prohibieron (sin demasiado éxito) los matrimonios mixtos. Esta tendencia del
patriciado a convertirse en una casta excluyente de carácter hereditario –lo que
se ha denominado "atrincheramiento�del�patriciado"– marcó la evolución
Prohibición de los
matrimonios mixtos
Tal como reflejan las Leyes de
las XII Tablas, se prohibió el
connubium entre patricios y
plebeyos, que fue derogado al
cabo de pocos años gracias a
la Lex Canuleia (445 a. C.).
del siglo V a. C. Con la marginación de los plebeyos, los patricios consiguieron
el monopolio total del poder.
Ante la arbitrariedad de los patricios, y como mecanismo de defensa,
la plebe reaccionó con varias medidas de fuerza, como la secesión o la
formación de una asamblea propia. Con todo, el enfrentamiento entre
patricios y plebeyos duró más de un siglo. No se resolvió definitivamente hasta la promulgación de las Leyes Licinias Sextias (367 a. C.).
Lecturas
complementarias
J.�C.�Richard (1978). Les origines de la plèbe romaine. Essai
sur la formation du dualisme
patricio-plébéien. Roma: MEFRA.
R.�E.�Mitchell (1990). Patricians and plebeians. The origen
of Roman State. Ithaca: Cornell University Press.
CC-BY-SA • PID_00178895
68
La primera medida de presión fue la reunión de todos los plebeyos en asamblea. Las decisiones de esta asamblea –llamadas técnicamente plebiscita, 'decisiones de la plebe'– tuvieron el valor de lex sacrata, 'ley sagrada', aunque vinculaban y obligaban sólo a los plebeyos. Son pues resoluciones unilaterales de
la plebe, efectuadas mediante un juramento, la efectividad de las cuales dependía de la solidaridad entre plebeyos. Sus decisiones, por lo tanto, no eran
aceptadas ni reconocidas por los patricios.
Seguidamente, la asamblea de la plebe eligió también a unos magistrados –los tribunos�de�la�plebe y los ediles�de�la�plebe– creados específicamente para defender los intereses de los ciudadanos plebeyos.
Ediles de la plebe
El nombre de edil proviene de aedes, 'templo'. Hace referencia al hecho de que estos magistrados se ocupaban del templo de Ceres, Liber y Libera del Aventino, símbolo de las
aspiraciones plebeyas. Estos tres dioses romanos corresponden a las divinidades griegas
Deméter, Dionisos y Perséfone, el culto a las cuales llegó a Roma desde el sur de Italia. El
templo guardaba copia de los decretos del Senado en una medida impuesta por la plebe
para impedir que los magistrados interpolaran o alteraran las decisiones legales. Los ediles de la plebe también organizaban los llamados Ludi Plebei, 'Juegos Plebeyos'.
La autoridad de los tribunos de la plebe se basaba también en una lex sacrata,
votada por la asamblea de la plebe, que les confería numerosos privilegios y
prerrogativas. El representante de la plebe pasaba a ser sacrosanto e inviolable.
Quien lo atacaba se convertía automáticamente en alguien detestable y execrable. A pesar de todo, al principio estos magistrados tuvieron potestad sólo
sobre los plebeyos, puesto que los patricios no les reconocían ningún tipo de
legitimidad.
La plebe luchó para que fueran reconocidas legalmente las competencias de
sus magistrados y las decisiones de la asamblea de la plebe. La Ley Valeria
Horacia (449 a. C.) dio validez legal a la organización de la plebe y reconoció
a los tribunos de la plebe diversas prerrogativas:
a) el ius intercedendi, 'derecho de veto', mediante el cual los tribunos de la plebe
podían paralizar las actuaciones legislativas, deliberativas o ejecutivas de los
magistrados ordinarios, si lesionaban los intereses de la plebe;
b) el ius coercendi, 'derecho de castigar', por el cual los tribunos de la plebe
podían imponer su voluntad por medio de la coerción, y también multar o
encarcelar a las personas que se opusieran a sus decisiones;
c) el ius auxilii, 'derecho de auxilio', con el que los tribunos de la plebe podían
proteger a los plebeyos e impedir que fueran perseguidos o castigados, concediéndoles su auxilio y amparo.
El mundo clásico II
La secesión de la plebe
Según la tradición, en el año
494 a. C. un grupo de plebeyos pobres, oprimidos por las
deudas, ocupó el Monte Sacro o el Aventino (dependiendo de las versiones) y amenazó con fundar un nuevo estado. Reunidos en asamblea, eligieron a sus propios magistrados y decidieron erigir un templo dedicado a Ceres, Liber y
Libera en el Aventino, la colina
situada fuera del pomerio que
se convirtió en el área plebeya
por excelencia.
CC-BY-SA • PID_00178895
69
El mundo clásico II
Todas estas medidas eran inicialmente mecanismos de autodefensa de los plebeyos ante las vejaciones y la arbitrariedad de los magistrados patricios. Posteriormente, a raíz de la promulgación de las Leyes Licinias Sextias (367 a. C.),
los plebiscitos –las decisiones de la asamblea de la plebe– pasaron a tener validez legal plena. Por lo tanto, las propuestas que presentaban los tribunos de
la plebe, un vez aprobadas por la asamblea de la plebe, tenían rango de ley y
pasaban a ser de cumplimiento obligado por parte de todos, patricios y plebeyos. A partir de esta fecha, las diferencias entre patricios y plebeyos quedaron
reducidas a aspectos prácticamente simbólicos.
4.1.3. El Senado
En época monárquica, el Senado fue una asamblea consultiva, cuyos miembros eran nombrados por el rey. Se reunían cuando el monarca los convocaba
para tratar un asunto concreto, determinado y específico. No parece, pues, que
fuera un órgano permanente formado por miembros vitalicios. Era un grupo
de consejeros reunidos para tratar de un asunto determinado cuando el rey
Origen de la palabra
senado
Etimológicamente, la palabra
senatus está relacionada con
senex, 'viejo, anciano'.
los llamaba.
En los inicios de la República, el Senado continuó teniendo estas mismas características. Sólo se reunía cuando era convocado por un magistrado (como
las asambleas populares). Aparte de no tener tareas concretas o específicas, sus
competencias eran muy limitadas; no tenía potestad de acción ante los magistrados. Además, sus resoluciones no tenían valor de ley.
Sin embargo, de manera progresiva, el Senado fue aumentando sus competencias y llegó a dominar la vida política republicana, puesto que ejerció un control absoluto sobre la política económica, la política militar,
la política exterior, la ley, el orden, y la religión del Estado.
La promulgación de la Ley Ovinia (entre el 339 a. C. y el 318 a. C.) marcó un
punto de inflexión en el desarrollo de las competencias del Senado. A partir de
este momento, los censores se encargaron del nombramiento de los senadores
y del control de la composición del Senado. El de senador pasó a ser un cargo
vitalicio cuyo nombramiento ya no dependía de la voluntad de los magistrados en ejercicio. Progresivamente, la condición senatorial se fue adquiriendo
de manera más o menos automática: todos los magistrados (empezando por
el cuestor) se convertían en senadores después de haber acabado el año de
mandato.
La emancipación del
Senado
Según las palabras de Mommsen, el gran historiador alemán, la Ley Ovinia significó "la
emancipación del Senado respecto del poder de los magistrados".
CC-BY-SA • PID_00178895
70
Como estaba integrado por ex magistrados –personas con gran experiencia
política–, el Senado fue acumulando prestigio y competencias. La ampliación
territorial y la creciente complejidad de la estructura estatal hicieron que muchas de las decisiones no pudieran ser tomadas por los magistrados consultando directamente al pueblo, sino por esta junta permanente de miembros expertos y experimentados. El Senado pasó a controlar la tarea de los magistrados; podía hablar, discutir y decidir sobre cualquier aspecto. Sus resoluciones
El mundo clásico II
Asamblea de príncipes
Los embajadores extranjeros,
recibidos por esta asamblea
de hombres maduros y experimentados, con gran formalismo, quedaban deslumbrados.
A los ojos de los foráneos, el
Senado se configuraba como
una asamblea de príncipes.
–técnicamente llamadas senatus consultum, 'decisión del Senado'– adquirieron
valor legal y obligaron a todos, tanto a los magistrados como al pueblo.
Esta evolución llevó, de hecho, a la instauración de un régimen�político�oligárquico. La tendencia oligárquica se manifestó en la creciente limitación de
las competencias de los magistrados, en la limitación de la iteración de sus
mandatos (estableciendo un intervalo entre el ejercicio de un consulado y el
siguiente) y en la práctica desaparición de la dictadura. Esto impedía la aparición de personajes ambiciosos y carismáticos que pudieran acumular mandatos, prestigio y favor popular. Por el contrario, las magistraturas se repartieron
entre un número reducido de familias pujantes. En definitiva, con todas estas
medidas se hacía del Senado –convertido en la asamblea de antiguos magistrados– el verdadero centro del poder político. La República se había convertido
en una verdadera oligarquía.
Los políticos conservadores romanos –los llamados optimates, 'los mejores'–
vieron el Senado como fundamento y garantía del funcionamiento del régimen republicano, sin tener presente que el papel preponderante que este órgano tuvo en época tardorrepublicana había sido fruto de la evolución histórica singular apenas descrita. Ésta es, por ejemplo, la visión que da uno de los
optimates, Cicerón:
"Nuestra ciudad fue constituida por nuestros antepasados de la manera más sabia posible.
Como no podían soportar el poder de los reyes, escogieron magistrados anuales de forma
que, al frente del Estado, colocaron al Senado como un consejo permanente. Con todo,
los miembros de este consejo eran escogidos por la totalidad del pueblo, y el acceso a
este estamento superior estaba abierto a los méritos y a las virtudes de cualquiera de
los ciudadanos. Nuestros antepasados hicieron del Senado el guardián, el defensor y el
protector del Estado. Quisieron que los magistrados se sirvieran de la autoridad de este
estamento, como si fueran los servidores de este consejo extremamente importante. En
cuanto al Senado, quisieron fortalecerlo con el esplendor de los otros estamentos con el
objetivo de proteger y aumentar la libertad y los privilegios de la plebe."
Cicerón, Discurso en favor de Sestio, 137.
4.2. Virtudes públicas: República y libertad
La peculiar organización política de la República, en la que varios estamentos
–los comicios populares, los colegios de magistrados y el Senado– se repartían
y compartían el poder, fue a menudo objeto de elogio y de alabanza en la
Antigüedad.
Roma. Visión del Foro Romano
CC-BY-SA • PID_00178895
71
El historiador griego Polibio�de�Megalópolis fue el primero que teorizó sobre
la superioridad de la estructura política romana. Se basó en las ideas de la teoría política griega, interesada, cuando menos desde La República de Platón, en
intentar definir las características del régimen político ideal. Polibio recogió,
en parte, el pensamiento de la Política de Aristóteles, para quien el mejor régimen político era el régimen�de�constitución�mixta, es decir, el sistema político que combinaba rasgos del régimen monárquico, del régimen aristocrático
y del régimen democrático.
Para Polibio, la República romana era el ejemplo históricamente documentado de este régimen de constitución mixta en el que el poder se repartía equilibradamente entre los magistrados (rasgo propio del régimen monárquico),
el Senado (elemento del régimen aristocrático) y el pueblo (característica de la
democracia). La colaboración entre estos colectivos en momentos de peligro
explicaba la pujanza de Roma:
"Como cada uno de los órganos de gobierno [es decir, los magistrados, el Senado y el
pueblo] tiene el poder suficiente para obstaculizar o cooperar con los otros, sucede que
ellos hacen frente común ante cualquier eventualidad y, por lo tanto, resulta imposible
encontrar un régimen político mejor que éste. En efecto, siempre que un peligro exterior
y común les obliga a ponerse de acuerdo y a colaborar entre todos, la fuerza de este
régimen político es tan grande que no sólo no se deja de hacer nada de lo que hay que
llevar a cabo, sino que además todos rivalizan en las deliberaciones para encontrar una
solución; los acuerdos se llevan inmediatamente a la práctica, porque todo el mundo,
en público y en privado, ayuda al desempeño de los decretos y decisiones. Por eso, este
sistema político, gracias a sus particularidades, resulta irresistible y es capaz de conseguir
cualquier objetivo."
Polibio de Megalópolis, Historias, 6, 18, 1-4.
Las ideas de Polibio tuvieron una descendencia fecunda. Su concepción, con
una cierta idealización de la República, fue recogida por Cicerón, político y
escritor de época tardorrepublicana. A pesar de las convulsiones políticas de su
tiempo, Cicerón consideró que el sistema republicano era el régimen político
ideal:
"Éste [Catón el Censor] acostumbraba a decir que nuestra República era superior a todos
los otros Estados porque en todos los otros Estados fueron unos individuos determinados quienes, autónomamente, crearon el Estado y lo dotaron de leyes y de instituciones
[...]. En cambio, nuestra República no ha sido creada por el talento de una sola persona,
sino por el de muchas; no ha sido constituida en el período de vida de un solo hombre,
sino que ha sido labrada durante muchos siglos y muchas generaciones. Además, decía
que nunca había existido una inteligencia tan grande para que no se le escapara ningún
detalle, cualquiera que fuera la época; decía que ni todas las inteligencias reunidas, en
un momento concreto, serían capaces de prever una estructura que comprendiera todos
estos aspectos, sin contar con la experiencia que da el paso del tiempo."
Cicerón, Sobre la República, 2, 1, 2.
El mundo clásico II
Polibio de Megalópolis
Polibio de Megalópolis
(210/200-118 a. C.) nació en
Megalópolis, en la Arcadia. Fue
hecho prisionero por los romanos después de la batalla de
Pidna (168 a. C.) y se trasladó
a Roma, donde escribió unos
cuarenta libros sobre la historia
de Roma.
CC-BY-SA • PID_00178895
72
Los espíritus conservadores de época imperial, y especialmente los exponentes
de la nobleza senatorial, consideraron que la República había sido el mejor
de los regímenes políticos. En consecuencia, añoraron la libertad republicana,
perdida para siempre bajo el poder de los emperadores. Esta imagen nostálgica y deformada del sistema republicano se perpetuó en las generaciones posteriores.
Todos los regímenes republicanos han querido hacer suya la idea de libertad de
la República romana y de oposición feroz a la tiranía de las dictaduras unipersonales. Muchos movimientos revolucionarios y republicanos han reivindica-
El mundo clásico II
La Revolución Francesa
La Revolución Francesa contribuyó a idealizar todavía más la
República romana y a hacer sinónimos los términos de república y libertad, al tiempo que
se apropiaba de sus símbolos,
como la gorra frigia (el antiguo
pileus, un casquete que los esclavos se ponían en el momento de conseguir su libertad y
que indicaba su nueva condición de personas libres), que
se convirtió en el símbolo de la
libertad conseguida.
do la vigencia de los principios de la República romana, como la experiencia
republicana de Cola di Rienzo (1347), o la República romana proclamada por
Napoleón (1798-1802).
4.3. Virtudes privadas
En el imaginario colectivo de los romanos, y también en el de las generaciones
para las que Roma ha sido un referente de su sistema educativo, la República
fue un régimen marcado por la existencia de grandes héroes, quienes, con
su actuación, se convertían en modelos y ejemplos de virtud dignos de ser
emulados.
La República se presentó como una sociedad rica en virtudes y en valores
que vivía armónicamente aferrándose al cumplimiento de las leyes y al
respecto al mos�maiorum, 'costumbre de los antepasados'.
Uno de los fundamentos del hombre republicano era la�exaltación�y�la�defensa�de�la�libertad�individual�y�colectiva. La libertas iba indisolublemente
unida al mantenimiento del orden republicano; por eso, caló en la mentalidad
colectiva romana un odio visceral contra la institución monárquica.
El hombre romano tenía que ser un patriota. Nada podía justificar la traición
a Roma, y ni siquiera eran bien vistos los traidores que, por motivos de oportunismo, ayudaban los romanos en contra de su patria. El amor a la patria
quedaba ejemplificado en el episodio de Publio Decio Muro, que sacrificó su
propia vida para conseguir la victoria para Roma:
"Publio Decio Muro, que fue el primero de su familia que llegó al consulado (340 a. C.), al
ver que, durante una guerra contra los latinos, el ejército romano se encontraba doblegado y ya casi vencido, ofreció su propia vida para salvar al Estado. A continuación, espoleó
a su caballo y, reclamando para sí mismo la muerte y la salvación de la patria, se lanzó
contra las filas enemigas. Después de hacer grandes estragos entre los enemigos, herido
por muchas flechas, cayó. De sus heridas y de su sangre, surgió una victoria inesperada."
Valerio Máximo, Dichos y hechos memorables, 5, 6, 5.
El odio al rey
"Cuando el rey Eumenes visitó
Roma, el Senado le hizo un recibimiento extraordinario. Entre los prohombres de la ciudad hubo competencia y desasosiego a su alrededor; sin embargo, Catón lo miraba con
suspicacia y lo evitaba. Alguien
le dijo:
'–Aun así es un hombre excelente y amigo de Roma'.
'–Quizás sí, –replicó Catón–
pero este animal que se llama "rey" es carnívoro por
naturaleza" (Plutarco de Queronea, Vida de Maro Catón, 8,
12-13).
CC-BY-SA • PID_00178895
73
El mundo clásico II
En todo momento había que tener respeto�a�la�autoridad, con la acatamiento
de las leyes y el cumplimiento estricto de las instrucciones que emanaban de
sus representantes, incluso cuando éstas iban en contra de los intereses personales. Varios episodios históricos alababan estas cualidades, como la ejecución
de los hijos de Bruto, ordenada por su padre por haber conspirado contra la
República, o el episodio de Tito Manlio, ejecutado por su propio padre, porque a pesar de haber conseguido la victoria había desacatado las órdenes de
su superior.
Las virtudes�militares, el ardor bélico, la disciplina y el valor fueron objeto de
alabanza, puesto que se consideraba que garantizaban la grandeza de Roma.
Por eso, eran tomados como modelos los militares, que consiguieron mantener
las inflexibles y férreas leyes de la disciplina castrense, y la observación estricta
de las ordenanzas militares. Incluso se elogiaba a los que, sin tener en cuenta
los vínculos familiares, castigaban a los culpables de traición o de sedición.
"Paso ahora a tratar aquello en lo que se basa la mayor gloria de Roma y que fundamenta
la grandeza de su imperio y que se ha conservado hasta el presente íntegro e indemne
con una continuidad saludable, es decir, hablaré de las inflexibles reglas de la disciplina
militar, bajo cuya protección y tutela el Estado romano se mantiene seguro, confiado y
en paz."
Valerio Máximo, Dichos y hechos memorables, 2, 7.
Se valoraba también la fortaleza�de�espíritu y la impasibilidad�ante�el�dolor.
La conducta debía estar guiada por un sentimiento de lealtad pública y por
un espíritu de justicia. Se tenían que mantener los juramentos y preservar la
fidelidad a la palabra dada, tal como ejemplifica el famoso episodio de Atilio
Régulo.
El hombre romano debía ser religiosus, 'religioso, cuidadoso de las prácticas
cultuales', temeroso y reverente de la pujanza divina, y fiel�cumplidor�de�las
prácticas�religiosas. La observancia de los deberes religiosos estaba muy presente en la mentalidad tradicional romana, tal como revela Valerio Máximo:
"Así pues, no nos hemos de extrañar si los dioses, con una indulgencia perseverante, han
cuidado de conservar y agrandar este imperio, en el que, según parece, incluso los aspectos más insignificantes de la religión son objeto de una preocupación tan escrupulosa,
puesto que nuestra ciudad nunca ha perdido de vista el cumplimiento más exacto del
ceremonial relativo a los cultos de las divinidades."
Valerio Máximo, Dichos y hechos memorables, 1, 1, 8.
En la esfera privada se elogiaba la�moralidad. A ello ayudaba la actuación de
los censores, que intentaban eliminar la corrupción de las costumbres y mantener la severidad de la conducta tradicional. Por lo tanto, se alababa la�frugalidad,�la�sencillez,�la�austeridad�y�la�continencia. Se elogiaba a las personas
que vivían de manera simple, sin lujos, contentándose con pocas cosas. Catón�el�Censor (234-149 a. C.), paradigma de este modelo de comportamiento
Atilio Régulo
Hecho prisionero en el 256 a.
C. por los cartagineses, le fue
permitido ir a Roma a parlamentar, bajo la promesa de
que volvería. Atilio se opuso
ante el Senado a cualquier tratado de paz, siendo consciente de que aquello comportaba su condena. A pesar de las
súplicas de su familia, volvió a
Cartago, donde fue torturado
y ajusticiado.
CC-BY-SA • PID_00178895
74
El mundo clásico II
del hombre republicano, tenía como modelo a Manio Curio, que a pesar de
haber triunfado tres veces, no había sucumbido a las ofertas tentadoras de los
enemigos:
"Manio Curio, el modelo más exacto de la frugalidad romana, y al mismo tiempo el ejemplo más perfecto de valor, ofreció a los embajadores de los samnitas el espectáculo de verlo a él, todo un triunfador, sentado junto al fuego en un taburete rústico, cenando en un
plato de madera [...]. Despreciaba las riquezas de los samnitas del mismo modo que éstos
admiraban su pobreza. En efecto, después de que los samnitas le hubieran traído, mediante una comisión pública, una suma considerable de oro, con halagos le rogaron que
hiciera de ella el uso que quisiera. Sin embargo, él rompió a reír y añadió a continuación:
'–Llegados de una embajada, si no inútil, sí necia, por así decirlo. Decid a los samnitas
que Manio Curio prefiere dar órdenes a los hombres ricos antes que ser rico él mismo.
¡Llevaos de aquí este metal, tenido por precioso! No es más que un objeto inventado para
desgracia de los hombres. Entended bien que yo ni puedo ser vencido en el campo de
batalla ni puedo ser corrompido por el oro' (290 a. C.)."
Valerio Máximo, Dichos y hechos memorables, 4, 3, 5.
La frugalidad�en�la�comida era propia de los antiguos romanos, que se contentaban, como el propio Manio Curio, con unos nabos hervidos:
"La sencillez que tenían los antiguos a la hora de comer es un buen índice de su frugalidad
y de su contención. En efecto, los hombres más ilustres no se avergonzaban de comer o
cenar al aire libre [...]. Hasta tal punto eran atentos a la continencia en la comida que
entre ellos era más frecuente comer papillas que pan."
Valerio Máximo, Dichos y hechos memorables, 2, 5, 5.
El ideal de la mujer romana fue la matrona, respetuosa, obediente al
marido, dedicada a la familia y al hogar y, especialmente, a sus hijos.
La casta Lucrecia, o Virginia, que se opuso con firmeza a las vejaciones
de un magistrado romano, se convirtieron en auténticos referentes para
la mujer romana.
"Lucrecia es la heroína de la castidad [...]. Violentada por la fuerza por Sexto Tarquinio,
hijo del rey Tarquinio el Soberbio, después de haber denunciado ante el consejo de su
familia con palabras llenas de indignación la injuria que con ella había sido cometida,
se suicidó haciendo uso de un puñal que tenía escondido bajo el vestido. Esta muerte
tan valerosa ofreció al pueblo romano la ocasión para cambiar el régimen monárquico
por la República (509 a. C.).
Virginio, plebeyo de nacimiento pero patricio de espíritu, para que su familia no se contaminara con una infamia, no perdonó ni a su propia hija. En efecto, después de ver que
el decenviro Apio Claudio anhelaba con todas sus fuerzas la violación de la chica, la llevó
al Foro y allí la mató, puesto que prefirió ser el asesino de una hija pura antes que ser el
padre de una hija deshonrada (449 a. C.)."
Valerio Máximo, Dichos y hechos memorables, 6, 1, 2.
El máximo defensor de este sistema de valores y de comportamiento
tradicionalista es Catón�el�Censor (234-149 a. C.), que se presentaba
como un conservador austero y adusto, opuesto a las innovaciones foráneas.
La dedicación a los hijos
"Una matrona de la Campania
que se hospedaba en casa de
Cornelia, la madre de los Gracos, le mostró las joyas más ricas de aquella época; Cornelia,
por su parte, la entretuvo con
la conversación hasta que sus
hijos volvieron de la escuela.
Entonces ella le dijo: '–He aquí
mis joyas'."
Valerio Máximo, Dichos y hechos memorables, 4, 4, 1.
CC-BY-SA • PID_00178895
75
El mundo clásico II
Elegido censor (184 a. C.), Catón se dedicó "a cortar en trozos y a quemar como
una hidra todo tipo de lujurias y voluptuosidades". Su vida, narrada entre otros
por Plutarco, está plagada de anécdotas en las que Catón manifiesta, con hechos y de palabra, la aversión por las nuevas costumbres que venían de Oriente y su defensa enérgica de los valores tradicionales. Impuso multas por vestir
ropas costosas, por llevar joyas, por poseer carruajes o esclavos afeminados.
Además, promulgó leyes antisuntuarias para poner fin al dispendio excesivo:
"Se dice que [Catón] nunca había llevado ropas que valieran más de cien dracmas; que
bebía, siendo pretor o cónsul, el mismo vino que sus trabajadores; que para cenar nunca
había comprado en la plaza por más de treinta ases de vianda, y esto, por amor a la
ciudad, para que tuviera fuerzas de cara a la guerra; que una vez recibió como herencia
una manta pintada de Babilonia y que inmediatamente la vendió; que ninguna de sus
villas estaba llena de polvo; que nunca había pagado más de mil quinientos dracmas por
un esclavo, puesto que no necesitaba ninguno bello o afeminado, sino trabajadores y
robustos, como mozos de cuadra y pastores de bueyes."
Plutarco de Queronea, Vida de Marco Catón, 4 4-5.
Un descendiente de Catón el Censor, Catón�de�Útica (95-46 a. C.), uno de
los líderes senatoriales que se opuso más enérgicamente a César, tuvo siempre
presente el ejemplo de su antepasado homónimo. Gracias a los dos Catones,
este nombre –Catón– sirvió para definir a la persona severa y moralmente
íntegra.
"Su patrimonio [de Catón de Útica] era exiguo; sus costumbres estaban presididas por
una estricta continencia; su clientela era pequeña, y su casa permanecía cerrada a las
ambiciones; entre sus antepasados por parte de padre, sólo había un personaje importante [Catón el Censor]; su semblante era severo, pero su virtud fue perfecta en todos
los aspectos. Por eso, cualquier persona que quiera designar con una sola palabra a un
ciudadano venerable y egregio, lo puede hacer con el nombre de 'Catón'."
Valerio Máximo, Dichos y hechos memorables, 2, 10, 8.
Todo este sistema de valores, revelador de un pensamiento ideológico
conservador, se perpetuó en el imaginario colectivo en forma de anécdotas referidas a los personajes que encarnaban estas virtudes.
Así, Bruto representó la adhesión a los principios de la libertad colectiva; Horacio Cocles, que defendió con su vida el puente Sublicio y que impidió la
entrada del rey Porsena, o Mucio Escévola, que resistió el dolor ante el propio
Porsena, se convirtieron en los modelos de combatientes republicanos opuestos a la tiranía de un monarca extranjero. A Cincinato (cónsul del 460 d. C.) lo
fueron a buscar a su granja, que él mismo estaba labrando, para que comandara la guerra contra los pueblos vecinos. Así se convirtió en el modelo de dirigente sin ambiciones personales que acudía cuando la patria lo necesitaba.
Publio Decio Muro, que se inmoló para conseguir la victoria, fue el representante del sacrificio personal máximo en beneficio del bien público.
Estas y otras anécdotas se fueron difundiendo y, con ellas, los valores que representaban también se perpetuaron y se idealizaron. Fruto de un cierto fatalismo, algunos héroes republicanos se convirtieron a su vez en auténticos
Cincinnati
Esta ciudad de Ohio recibió
el nombre de la Sociedad de
los Cincinnati, una agrupación
de soldados que lucharon en
la Guerra de Independencia
Americana. La Sociedad, que
fue presidida por George Washington, tomó el nombre del
héroe romano Lucio Quincio
Cincinato.
CC-BY-SA • PID_00178895
76
El mundo clásico II
mitos. Por ejemplo, sobre Marco Junio Bruto, el asesino de Julio César, planeó
el recuerdo de su antepasado, Lucio Junio Bruto, que había instaurado la República.
En resumen, imperaba, pues, una visión moral (o moralista) de las relaciones
sociales y de la conducta humana que tendió muy pronto a la idealización
irreal, tal como refleja este fragmento de Valerio Máximo:
"Lo que entonces tenía importancia en Roma era el carácter de los hombres y de las
mujeres; el prestigio se calculaba valorando las virtudes. Éstas eran las que hacían ganar
los cargos, éstas eran las que creaban los vínculos de parentesco, éstas eran las que tenían
más poder en el Foro y en la familia. Todo el mundo se afanaba en engrandecer el poder de
su patria, no el patrimonio personal. Prefirieron vivir pobres en una patria rica que ricos
en un imperio empobrecido. Ésta era la recompensa que se concedía a estos sentimientos
tan nobles: no estaba permitido comprar con dinero nada de aquello que se debía a la
virtud, y la indigencia de los hombres célebres era socorrida por el Estado."
Valerio Máximo, Dichos y hechos memorables, 4, 4, 9.
4.4. El retrato republicano
Muchos estudiosos han defendido la idea de que el retrato romano de época
republicana reflejaba este sistema ideológico y de valores que hemos analizado
en el apartado anterior. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas.
La génesis y el desarrollo del retrato�romano ha sido objeto de muchas controversias. Parece que ha influido la costumbre de hacer las imagines maiorum,
'retratos de los antepasados', es decir, las máscaras funerarias de los difuntos,
hechas en cera, destinadas a su exhibición en el atrio del hogar familiar. Para
algunos estudiosos, este hecho explicaría el realismo marcado que caracteriza
al retrato romano de época republicana.
El retrato romano de época republicana aparece como un retrato simple
y objetivo que manifiesta una exigencia volumétrica y una voluntad
de individualización fisonomista, sin renunciar a la minuciosidad en la
ejecución de los detalles (especialmente en el tratamiento de la barba
y de los cabellos).
La obra maestra del retrato republicano es el llamado Bruto� Capitolino
(300-250 a. C.; Roma, Museos Capitolinos), una cabeza de bronce de datación
controvertida que representa un hombre de edad madura con barba y pelo
corto; ha sido identificado, sin fundamento, con Lucio Junio Bruto, el fundador de la República. A este mismo estilo pertenece otra cabeza masculina de
bronce, procedente del Samnium (300-250 a. C.; París, Gabinete de las Medallas), que presenta recursos impresionistas, como el punteado de la barba.
Bruto Capitolino (300-250; Roma, Museos
Capitolinos)
CC-BY-SA • PID_00178895
77
En las producciones menos exigentes, como las cabezas de cerámica destinadas
a su exhibición como exvotos en los santuarios, se observa una simplificación
de formas y una tendencia muy fisonomista.
Por todas estas características –realismo marcado, voluntad simplificadora, sobriedad estilística– el retrato republicano aparece a menudo como el símbolo
visual de este sistema de valores y de pensamiento ideológico, conservador y
moralista, que impregna incluso ahora nuestra visión, ciertamente idealizada,
de la República romana.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
78
5. La lujuria helenística
En el apartado anterior, hemos visto los fundamentos institucionales del régimen republicano y el sistema ideológico –con el conjunto de virtudes públicas y privadas– al que la República romana se ha asociado. En este apartado,
intentaremos analizar el impacto del mundo griego sobre Roma y el proceso
de helenización de la sociedad romana en los siglos III, II y I a. C.
Examinaremos, en primer lugar, las fases de la conquista romana del mundo
griego desde la sumisión de la Magna Grecia y Sicilia hasta la anexión de Egipto, el último de los reinos helenísticos. En las secciones centrales, comprobaremos los cambios en el sistema de valores tradicionales que comporta el proceso de helenización. Por último, en la parte final veremos algunas de las realizaciones artísticas de época tardorrepublicana, que son una síntesis lograda
entre la tradición romana y las innovaciones helenísticas.
Es innegable el peso de todo el bagaje cultural que Roma tomó de la civilización helénica en todas sus manifestaciones. Los propios romanos eran plenamente conscientes de ello y reconocieron en todo momento la superioridad
cultural del mundo griego. Ahora bien, también la mentalidad romana trató
a menudo de manera despectiva a los griegos: los acusaba de indolentes, de
demasiado propensos a las discusiones inútiles y estériles, de ser excesivamente aficionados al lujo, a los espectáculos y al desenfreno. Según esta visión, el
contacto con el mundo griego podía corromper las virtudes romanas. He aquí
un texto ilustrativo de Polibio:
"Algunos mozalbetes se habían entregado por completo a la pederastia, otros a las prostitutas, y aún otros muchos al desenfreno de los espectáculos y de los banquetes, con
la disipación que éstos últimos comportan. En fin, durante la guerra contra Perseo (168
a. C.), habían hecho propia muy pronto la desinhibición que, en este sentido, es típica
de los griegos. La disipación del comportamiento de los jóvenes llegó a tal punto que
incluso algunos se gastaban un talento para comprarse un efebo; otros muchos daban
300 dracmas por un ánfora de pescado con garo del Ponto. A propósito de esto, Catón
[el Censor], en un discurso pronunciado ante el pueblo, se quejó de que en el mercado
los esclavos jóvenes valían más que las tierras, y las ánforas de pescado con salsa más
que los esclavos pastores de bueyes. Durante este período, este tipo de comportamiento
se manifestó de forma muy clara, sobre todo por el hecho de que, aniquilado el reino
de Macedonia, a los romanos les pareció que poseían un poder absoluto sobre el mundo
entero, porque, habiendo sido transferidas a Roma las riquezas de Macedonia, se hacía
gran ostentación de bienestar en la vida pública y privada."
Polibio de Megalópolis, Historias, 31, 25, 4-7.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
79
El mundo clásico II
5.1. Graecia capta
A pesar de que Roma tuvo contactos con el mundo griego desde época arcaica,
estas relaciones se hicieron más intensas y directas a partir del siglo
IV
a. C.,
cuando se produjo la conquista�romana�de�las�poleis�griegas�de�la�Magna
Grecia (Cumas, Nápoles, Posidonia, Velia). Las críticas de los escritores griegos
contra Roma, considerada una ciudad bárbara, se incrementaron en el siglo III
a. C. a raíz de la Guerra Tarentina (282-272 a. C.) y de la guerra contra Pirro,
rey del Epiro. Con la toma de Tarento (272 a. C.), la más pujante de las poleis
griegas del sur de Italia, Roma completó el dominio de la península Itálica.
Graecia capta
A menudo se cita una frase de
Horacio –"Graecia capta ferum
uictorem cepit et artes intulit agresti Latio", 'una vez conquistada Grecia, ésta conquistó a su vez a su rudo vencedor
y las artes se introdujeron en
el salvaje Lacio' (Epístolas, 2, 1,
156-157)– para resumir las relaciones ambivalentes que se
establecieron entre Roma y el
mundo helénico.
Poleis griegas del sur de Italia
Un nuevo punto de fricción entre Roma y el mundo helénico estalló con la
conquista�de�Sicilia. La anexión de la isla fue resultado de la Primera Guerra
Púnica (264-241 a. C.), que enfrentó a Roma y a Cartago. Precisamente, por
una de las cláusulas del tratado de paz, Cartago cedía a Roma la isla de Sicilia,
que se convertió de este modo en la primera provincia romana.
A raíz de la Segunda Guerra Púnica (218-201 a. C.), Roma estableció relaciones
más estrechas con los territorios situados en la otra orilla del mar Jónico. Se
trataba de actuaciones que pretendían contrarrestar la política de Filipo V, rey
de Macedonia y aliado de Cartago.
En el transcurso del siglo II a. C., se produce la intervención�militar�romana�en�Grecia. En efecto, Roma dirigió su mirada a Oriente temerosa
de la política expansionista que llevaban a cabo los reinos helenísticos
surgidos del desmembramiento del imperio de Alejandro Magno.
Arquímedes
En la defensa de Siracusa, la
última polis siciliota que cayó
en manos de los romanos, intervino Arquímedes, el famoso
científico, que aplicó varios de
sus inventos contra las tropas
romanas.
CC-BY-SA • PID_00178895
80
En un primer momento, Roma derrotó a Macedonia, pero decidió retirarse
de Grecia. Flaminio, el general vencedor, representante del sector de la clase
dirigente romana más abierta a la influencia helénica, proclamó, durante los
Juegos Ístmicos del 196 a. C., la libertad�total�de�los�pueblos�griegos. Con la
retirada de las guarniciones romanas, las poleis griegas dejaban de estar sometidas a Macedonia y recuperaban –teóricamente– su independencia política:
"Poco tiempo después, se celebraron los Juegos Ístmicos. Una multitud ingente se reunió
para ver estas competiciones atléticas que se volvían a celebrar, puesto que Grecia, que
se había entregado a las guerras durante tanto tiempo, había estado esperando con ansia su libertad y quería celebrar con fiestas una paz segura. De repente, en medio de la
celebración, el sonido de una trompeta ordenó silencio general; el heraldo avanzó por
en medio de la pista y dijo:
–El Senado de Roma y Tito Quincio, emperador, revestido de la potestad consular, tras
haber vencido el rey Filipo y a Macedonia, proclama: 'Son libres de todo presidio, están
exentos de todo tributo, y pueden vivir según sus propias leyes los habitantes de Corinto,
de Locri, de la Fócida, de Eubea, de Acaya, de la Ftiode, de Magnesia, de Tesalia y de
Perrehebia.'
No todos lo entendieron ni lo oyeron perfectamente. Por eso, empezó por todo el estadio
una conmoción desigual y tumultuosa. Unos se admiraban; otros preguntaban y pedían
que se volviera a repetir la proclama. Así pues, se hizo nuevamente silencio, y después
de que el heraldo se hubiera esforzado para repetirlo en voz más alta y de comprender el
pregón, fue tan increíble el griterío y el gozo que estalló, que llegó hasta la playa; todo
el mundo se puso en pie y nadie prestó atención a las competiciones, sino que corrieron
a postrarse a los pies de Flaminio; le estrechaban la mano derecha y lo saludaban como
salvador y liberador de Grecia."
Plutarco de Queronea, Vida de Tito Quincio Flaminio, 10.
Esta "política�de�no�intervención" de Roma en los asuntos de Grecia fue un
espejismo que pronto desapareció. En los años siguientes, Roma se enfrentó al
reino seléucida de Siria (192-188 a. C.) y, nuevamente, al reino de Macedonia
por tercera y última vez (171-168 a. C.). Esta Tercera Guerra Macedónica acabó
con la batalla�de�Pidna (168 a. C.), que significó el fin del reino de Macedonia, la constitución de la provincia romana del mismo nombre y el fin de la
independencia de los estados griegos.
La intervención de Roma continuó con la destrucción�de�Corinto (146 a. C.),
la principal competidora comercial de Roma, y la derrota de la Liga Etolia.
Todos estos territorios se incorporaron a la provincia romana de Macedonia.
La incorporación de los otros territorios orientales tuvo lugar de manera más
pacífica. Varios monarcas legaron sus reinos –Pérgamo, Bitinia, Cirenaica– al
pueblo romano para evitar la intervención militar romana. De este modo, estos
territorios se convirtieron, respectivamente, en las provincias romanas de Asia,
Bitinia y Ponto, y Cirenaica.
Las intervenciones de Roma en Oriente continuaron en el siglo I a. C. Entonces, la principal amenaza contra Roma fue el rey Mitrídates VI Eupátor, rey del
Ponto (132-63 a. C.), que extendía su influencia por todo Oriente, oprimido
por la presión fiscal de Roma. Roma y Mitrídates se enfrentaron en tres largos
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
81
conflictos –las guerras�mitridáticas– que obligaron a intervenir a los mejores
generales romanos (Sila, Lúculo, Pompeyo) hasta que se consiguió la victoria
definitiva.
Las guerras mitridáticas
La actuación de Roma en Asia durante toda la primera mitad del siglo I a. C. está dominada por el enfrentamiento contra Mitrídates VI Eupátor el Grande, rey del Ponto (132-63
a. C.), quien había creado un vasto imperio a las orillas del mar Negro. Mitrídates buscaba
ampliar su esfera de influencia aprovechando los sentimientos antirromanos. Se enfrentó
a Roma en tres largos conflictos. La Primera Guerra Mitridática (88-84 a. C.) empieza con
las llamadas Vísperas de Efeso, en las que murieron, según parece, más de ochenta mil
romanos. En la Segunda Guerra Mitridática (83-81 a. C.) participó activamente el propio
Sila. Acabó con la incorporación del Ponto y de Cilicia, y la constitución de toda una
serie de protectorados sometidos a Roma. Por último, en la Tercera Guerra Mitridática
(74-63 a. C.) tomaron parte Lúculo y Pompeyo.
Después de la derrota definitiva de Mitrídates, Pompeyo el Grande, con los
poderes extraordinarios que le había confiado la Ley Manilia, reorganizó los
territorios de Oriente. Creó las nuevas provincias de Bitinia, Cilicia y Siria, y
estableció una serie de reinos vasallos, desde Armenia hasta Judea, para proteger la frontera oriental del Imperio. La actuación de Pompeyo, completada en
época de Augusto con la incorporación del último de los reinos helenísticos
independientes –el Egipto de los Ptolemeos (31 a. C.)– fue la base del dominio
romano en Oriente.
El Oriente romano en época de Pompeyo el Grande
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
82
El mundo clásico II
A la hora de juzgar la política de Roma en relación con Oriente, hay
que tener presente que Roma no siguió una línea precisa, constante y
prefijada. Más bien está configurada por toda una serie de intervenciones políticas y militares adaptadas a las circunstancias coyunturales de
cada momento.
En una primera etapa, la intervención en Oriente se inscribió en clave anticartaginesa; quería debilitar el papel de Macedonia, aliada de Cartago. Ahora
bien, en esta fase inicial, la actuación de Roma estaba llena de complejos. No
todos veían con buenos ojos la presencia constante de guarniciones en Grecia o el envío de tropas romanas a Grecia. En este sentido de política de no
intervención, se ha de interpretar la "proclamación de la libertad de Grecia"
de Flaminio.
Sin embargo, más tarde Roma endureció su oposición a los principales reinos
helenísticos (Macedonia y la Siria de los seléucidas) favoreciendo, por el contrario, a los estados aliados (Pérgamo, Rodas y las ciudades griegas). Además,
Roma actuó con mucha dureza contra los estados rebeldes (Corinto, la Liga
Etolia) e incluso contra antiguos aliados (Rodas). Ante estos hechos, varios reyes helenísticos se dieron cuenta de la situación de predominio absoluto de
Roma y legaron sus reinos (Cirenaica, Pérgamo, Bitinia) a Roma como solución para evitar un mal mayor.
Las guerras mitridáticas, que fueron un auténtico dolor de cabeza para la clase
dirigente romana, representan un punto de inflexión de la política de Roma
hacia Oriente. A partir de aquel momento, se dieron cuenta de la necesidad de
una intervención extraordinaria, confiada a Pompeyo el Grande, para poner
orden y establecer las bases que permitieran un control pacífico y sin problemas de los territorios orientales. Se garantizó un grado de autonomía notable
para las administraciones locales, lo que ayuda a entender en parte la solidez
de la dominación romana en época imperial.
Tras la conquista de Oriente, Roma se erigió de modo paternalista en la heredera y la protectora de Grecia y en la depositaria de su bagaje cultural. Como
ha afirmado algún autor, los romanos tuvieron a menudo, en relación con el
mundo griego, una actitud "arqueológica" o "museal".
5.2. La mutación de los valores de la sociedad
La cultura griega fascinó a buena parte de los exponentes de la clase dirigente
romana. Tras la conquista, se inició un proceso progresivo de helenización de
la sociedad romana.
Ved también
Para la oposición del tradicionalismo romano a las costumbres y modas que venían de
Grecia, ved el subapartado
4.3, "Virtudes privadas".
CC-BY-SA • PID_00178895
83
El mundo clásico II
La helenización fue favorecida por algunos exponentes de la aristocracia romana, especialmente el círculo�de�los�Escipiones, que dominó la
escena política romana durante buena parte del siglo II a. C.
Las grandes familias romanas, por competencia y emulación, empezaron a
educar a sus hijos a la griega, a aprender el griego, a coleccionar obras de arte, a
comisionar obras de teatro o a promover la construcción de edificios públicos.
Estas novedades suscitaron la crítica de los sectores tradicionales, que vieron
en este tipo de "lujurias" una forma de corrupción que venía de Grecia. Por
eso, la oposición conservadora a menudo se tradujo en medidas legislativas
que perseguían las nuevas "modas", tanto en el ámbito público como en la
esfera privada.
5.2.1. Cambios en la educación y en el sistema de valores
La influencia griega provocó cambios en el sistema de valores que se tradujeron
en la difusión de un nuevo ideal de "comportamiento" humano.
La educación es un campo privilegiado para poder ver la difusión de esta nueva mentalidad. Los griegos otorgaban mucha importancia a la paideia, es decir,
a la educación y la formación de los jóvenes. El alumno tenía que conseguir
un perfecto dominio de las técnicas de expresión oral y escrita (retórica) bajo
la tutela de un rhetor, 'rétor'. El estudio de la filosofía entendida como ideal
formativo completaba el proceso educativo.
En Roma, las grandes familias romanas se afanaron porque sus hijos recibieran una educación "a la griega". Se quiso implantar el modelo griego de la paideia y adaptarlo a los esquemas y a los contenidos de la educación romana.
Por este motivo, hicieron venir de Grecia a profesores de todas las disciplinas:
gramática, filosofía, retórica, arte. En Grecia, las obras de Homero –la Ilíada y
la Odisea– eran el fundamento de la educación. No es extraño pues que una
de las primeras obras de la literatura latina fuera la Odussia, la traducción al
latín de la Odisea de Homero hecha por Livio Andrónico, un griego originario
de Tarento. Desde entonces, la Odussia de Andrónico fue utilizada como libro
de texto.
La importancia de la
educación
Isócrates, uno de los padres
del sistema educativo de la sociedad antigua, declaraba: "Se
llaman griegos todos los que
comparten nuestra educación,
más que los que tienen el mismo origen que nosotros".
CC-BY-SA • PID_00178895
84
La educación de los hijos de Lucio Emilio Paulo
Lucio Emilio Paulo, vencedor de Pidna, fue uno de los primeros aristócratas romanos que
educó a sus hijos con la ayuda de profesores griegos:
"[Emilio Paulo] vivía tranquilamente, sólo preocupado por su sacerdocio y la educación
de sus hijos, a los que dio la formación tradicional, tal como él mismo la había recibido.
Ahora bien, también puso mucho interés en la educación a la griega. En efecto, colocó
junto a sus hijos no solamente a gramáticos, filósofos y rétores, sino también a pintores,
escultores, domadores de caballos y de perros, y maestros de caza procedentes de Grecia.
Él mismo, si los asuntos públicos no se lo impedían, asistía a los estudios y a los ejercicios
gimnásticos de sus hijos, y se mostraba, entre los romanos, como el más afable de los
padres."
Plutarco de Queronea, Vida de Emilio Paulo, 6, 8-10.
Este nuevo sistema educativo se oponía a la enseñanza tradicional romana por el hecho de que daba más importancia a la educación filosófica y a la formación retórica; por eso suscitó la oposición de los conservadores.
Se conocen varias medidas impulsadas por los sectores tradicionales contra la
introducción de este nuevo sistema educativo. Así, el Senado acordó la expulsión de filósofos y rétores, mayoritariamente esclavos o libertos, con un decreto del 161 a. C.; nuevamente, otro decreto del Senado, del 92 a. C., ordenó la
expulsión de los rétores latinos:
"Siendo cónsules Cayo Fannio Estrabón y Marco Valerio Mesala (161 a. C.), se promulgó
este decreto del Senado sobre los filósofos y los rétores:
'El pretor Marco Pomponio ha elevado una consulta al Senado. A partir de las opiniones
versadas sobre los filósofos y los rétores, el Senado ha decretado que Marco Pomponio,
pretor, tenía que afanarse y preocuparse de que éstos no permanecieran más tiempo en
Roma, de acuerdo con los intereses del Estado y de su propia conciencia'."
Suetonio, Sobre los gramáticos y los retóricos, 25 (en Aulo Gelio, Noches áticas 10, 15, 1).
"Nos hemos enterado de que hay hombres que han introducido un nuevo tipo de enseñanza al que acude la juventud para ser instruida. Ellos se han llamado a sí mismos
'rétores latinos'. Allí nuestros adolescentes pasan los días enteros. Nuestros antepasados
establecieron qué querían enseñar a nuestros hijos y las escuelas que habían de frecuentar. No nos gustan, ni consideramos justas estas novedades que son contrarias a los usos
y costumbres de nuestros antepasados. Por eso, parece que hemos de hacer saber nuestro
juicio a aquellos que regentan estas escuelas y a aquellos que acostumbran a frecuentarlas: 'Esto no nos gusta'" (92 a. C.).
Suetonio, Sobre los gramáticos y los retóricos, 25.
Estas medidas, puntualmente repetidas, no tuvieron mucho éxito. De hecho,
a principios del siglo I a. C. aparecieron las primeras obras retóricas en latín,
lo que respondía a la necesidad imperiosa del sistema educativo romano de
disponer de manuales en latín. Entre estos primeros manuales de retórica latina, destacan la Retórica a Herenio, de autor desconocido (86-82 a. C.), y el De
inuentione, 'Sobre la invención', de Cicerón (81 a. C.).
El mismo rechazo suscitaba entre los sectores más tradicionales la enseñanza
de la filosofía, puesto que consideraban que los razonamientos sofistas pervertían a la juventud. En este sentido, además de los ya mencionados decretos
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
85
de expulsión, vale la pena recordar la famosa anécdota de los embajadores
filósofos del 156 a. C. Resulta un buen indicador de la adhesión que suscitaban las nuevas ideas entre la juventud y de la oposición feroz de los sectores
tradicionales.
La embajada de los filósofos de Atenas (156 a. C.)
En el 156 a. C. llegaron como embajadores de Atenas tres filósofos (uno por cada una
de las tres principales escuelas filosóficas): Carnéades de Cirene, director de la Academia
Nueva, de inspiración platónica; el estoico Diógenes de Babilonia, y el peripatético Critolao. La llegada de los filósofos revolucionó la vida de la ciudad, honorada con la visita
de los ilustres embajadores. Los sectores más tradicionales, encabezados por el venerable
Catón el Censor, se escandalizaron por su actuación:
"Llegaron a Roma, como embajadores de Atenas, Carnéades el académico y Diógenes,
filósofo estoico [...]. Enseguida, los jóvenes más enérgicos de la ciudad se acercaron a
estos hombres y entraron en contacto con ellos. Los escucharon y quedaron admirados.
Especialmente el encanto de Carnéades, que tenía una mayor vehemencia y una fama
no inferior, consiguió muchas adhesiones y seguidores entusiasmados. Su fama, como
un vendaval, recorrió toda la ciudad. Por eso, corría el rumor de que un griego de talento
extraordinario lo cautivaba y lo dominaba todo; que había inspirado una pasión terrible
a los jóvenes, por la que dejaban los otros placeres y las otras discusiones, y se quedaban
'poseídos' por la filosofía. Esto gustaba a los romanos, que veían bien que los jóvenes se
hicieran con la cultura griega y que frecuentasen a hombres tan admirables. Sin embargo,
Catón, desde el principio, cuando esta obsesión por la discusión filosófica se esparció
por la ciudad, se entristeció, puesto que temía que los jóvenes, al interesarse por estas
cosas, quisieran más la gloria de la oratoria que el honor de las guerras y de las campañas
militares [...] Decidió echar a los filósofos usando cualquier excusa. Se presentó en el
Senado y criticó a los magistrados por el hecho de que permanecía sin hacer nada durante
tanto tiempo una embajada formada por hombres que fácilmente podían persuadir a la
realización de cualquier cosa. Sostenía que había que afanarse lo antes posible y decidir
algo sobre el motivo de la embajada para que los filósofos regresaran a sus escuelas para
enseñar a los hijos de los griegos y que la juventud de Roma volviera a escuchar sus leyes
y a sus magistrados."
Plutarco de Queronea, Vida de Marco Catón, 22.
Poco a poco, la oposición de los sectores tradicionales cedió. Se consideró provechoso aprender la lengua griega y hacer una estancia formativa en las principales ciudades de Oriente (Atenas, Rodas, Pérgamo, Alejandría de Egipto),
profundizando en los conocimientos filosóficos y perfeccionando las técnicas
retóricas.
5.2.2. Cambios en el comportamiento privado
A pesar de los excesos y de las críticas, la "lujuria" helenística se abría paso en
la sociedad romana, especialmente en la esfera privada.
Con las costumbres griegas, entró una nueva cultura culinaria que veía
en el acto de comer un acontecimiento social, un momento de exhibición de riqueza y de buen gusto por parte del anfitrión.
Las clases dirigentes se aficionaron a las comidas y a las bebidas más sofisticadas procedentes de todos los rincones del Imperio. Este nuevo interés por la
gastronomía, a veces desmesurado, tuvo su reflejo en la aparición de algunos
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
86
tratados de gastronomía, como los Hedyphagetiká (palabra griega que quiere
decir 'manjares placenteros') de Ennio o el De re coquinaria, 'El arte de la cocina', de Apicio.
El mejor ejemplo de refinamiento lo representa el ya mencionado Lúculo
(110/104 a. C. - 58/56 a. C.). Una vez retirado de la política (desde el 66 a.
C.), se entregó a todo tipo de placeres. Por las muchas anécdotas que se recuerdan, Lúculo se ha convertido en el paradigma del sibaritismo. El lujo y
la opulencia de su residencia –los Horti Luculliani, situados en el Pincio, en
Roma– se hicieron proverbiales. Disponía de doce comedores, donde celebraba cenas opíparas. De aquí proviene la expresión cena luculiana. He aquí una
anécdota famosa:
"Las comidas diarias de Lúculo eran propias de un nuevo rico. Por los mantos de púrpura,
por la vajilla de plata, por los espectáculos de danza y de recitación, y también por el hecho de que se servían todo tipo de platos y dulces exquisitamente elaborados, era objeto
de la envidia de los libertos [...]. Un día que cenaba a solas, le sirvieron sólo una cena
mediocre; indignado, hizo venir el esclavo que estaba al cargo. Éste le dijo que, como no
había ningún invitado, había pensado que no era necesaria una cena de grandes gastos.
Lúculo le replicó: '–¿Qué dices? ¿No sabes que hoy Lúculo cena en casa de Lúculo?'."
Plutarco de Queronea, Vida de Lúculo, 40, 1 y 41, 3.
Se originó una desenfrenada pasión por el pescado y el marisco, especialmente por las ostras y las morenas. A muchos ilustres romanos de esta época se
les llamó piscinarii, 'amantes de los viveros', por el hecho de poseer viveros
de peces. Sergio Orata (cuyo apellido quiere decir 'dorada' en latín) hizo una
fortuna inmensa con la cría de ostras en Bayas (en la Campania):
"Cayo Sergio Orata, para no tener sometida su glotonería a los caprichos del mar, se
creó mares particulares cerrando las aguas del mar en los estuarios y poniendo varios
tipos de peces en recintos cerrados por muelles; así ningún temporal impediría que en su
mesa faltara ningún tipo de plato. Llenó también de edificaciones espaciosas y elevadas
las orillas del lago Lucrino [en la Campania], que hasta aquel momento habían estado
desiertas, para poder disfrutar siempre de ostras bien frescas."
Valerio Máximo, Dichos y hechos memorables, 9, 1, 1.
Lúculo también se hizo construir en su villa de Nápoles unas piscinas especiales para criar morenas. A su muerte, fueron valoradas en más de 40.000
sestercios. Una anécdota relativa a un censor romano de esta época revela la
predilección que se tenía por este tipo de pescado:
"Craso, que había sido censor con Cneo Domicio (92 a. C.), que fue tenido por uno de los
hombres más elocuentes y que se consideraba el primero entre los más ilustres, se vistió
de luto cuando se murió una morena de su vivero y la lloró como si fuera una hija."
Macrobio, Saturnales, 3, 15, 3-4.
Estas exhibiciones de opulencia en la comida provocaron la crítica de
los sectores tradicionales, que promovieron leyes�antisuntuarias, destinadas a limitar estas muestras desmesuradas de lujo.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
87
Ya en el 275 a. C. Publio Cornelio Rufino había sido expulsado del Senado por
poseer más de diez libras de vajilla de plata. Un decreto del Senado del 171 a.
C. restringía el peso de la vajilla de plata a cien libras. Pocos años después, la
Ley Fannia (161 a. C.) limitaba nuevamente los gastos de los banquetes.
"Entre los antiguos romanos, la frugalidad y la moderación en la alimentación no sólo
estaba asegurada por los usos y costumbres privados, sino también por prohibiciones públicas y por numerosas disposiciones legales. [...] Un viejo decreto del Senado, promulgado durante el consulado de Cayo Fannio y de Marco Valerio Mesala (171 a. C.), ordenó
a los prohombres de la ciudad, que según una antigua costumbre se invitaban a comer
en los Juegos Megalenses, que juraran ante los cónsules [...] que no gastarían en cada
cena más de ciento veinte ases, sin incluir el aceite, la harina y el vino; que no beberían
vino forastero, sino sólo vino del país, y que no pondrían en la mesa más de cien libras
de vajilla de plata. Después de este decreto del Senado, se aprobó la Ley Fannia (161 a.
C.), que permitió gastar cien ases diarios durante la celebración de los Juegos Romanos,
de los Juegos Plebeyos, de las Saturnales y en otros días de fiesta, y al mismo tiempo fijó
para cada mes diez días en los que sólo se podían gastar treinta ases, mientras que para
el resto de días se permitía gastar sólo diez."
Aulo Gelio, Noches áticas, 2, 24, 14.
Ahora bien, la "lujuria", procedente de Grecia, también tuvo una vertiente intelectual y cultural. Se fomentó la creación de cenáculos literarios o filosóficos y la aparición de bibliotecas privadas de uso público.
La moda de considerar el libro como parte del botín fue inaugurada por Lucio
Emilio Paulo, el vencedor de Pidna (168 a. C.), que se llevó a Roma la biblioteca de los reyes de Macedonia. Después, el propio Lúculo creó una biblioteca
personal abierta al público, tal como describe Plutarco:
"Lo que [Lúculo] hacía con los libros es digno de aprecio y de elogio. En efecto, reunía
muchos libros muy bien escritos. El uso que hacía de ellos era más honorable que la
simple posesión, puesto que estaban disponibles para todo el mundo, sin restricciones.
Tanto las galerías como las salas de estudio estaban abiertas a los griegos, de forma que
acudían a ellas a menudo, como si fuera la residencia de las Musas, y departían unos con
otros dejando de lado felizmente sus preocupaciones. Lúculo en persona muchas veces
pasaba el tiempo paseando por los pasillos, y ayudaba los políticos si se lo pedían. En
definitiva, la casa de Lúculo era un lugar de encuentro y de calidez griega para los que
venían a Roma."
Plutarco de Queronea, Vida de Lúculo, 42, 1-2.
Sin embargo, fue Julio César quién planeó por primera vez la creación de una
gran biblioteca, con una sección latina y una sección griega, abierta al público.
En esta tarea contó con la ayuda inestimable de Varrón, uno de los escritores
más prolíficos y eruditos de la romanidad, que escribió para la ocasión uno de
los primeros tratados de biblioteconomía: el De bibliothecis (que no se ha conservado). El proyecto de César lo llevó a cabo, ya en época de Augusto, Asinio
Polión, un colaborador suyo que, tal vez con una cierta dosis de provocación,
instaló la biblioteca en el Atrio de la Libertad.
Algunas de las críticas de los sectores tradicionales tuvieron sus efectos. La
práctica de determinadas actividades artísticas (danza, música, teatro, escultura y pintura) siempre estuvo mal vista y fue considerada impropia de un ciu-
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
88
El mundo clásico II
dadano romano. También se criticó el acaparamiento de obras de arte en el
ámbito privado, puesto que se entendía que las riquezas debían estar destinadas en todo momento a la magnificencia pública.
5.3. Innovaciones religiosas
Los contactos con las civilizaciones orientales comportaron la introducción de
nuevas divinidades en el universo religioso de los romanos. En principio, dado
el carácter permeable de la religión romana, la introducción de nuevos cultos
podía tener lugar de manera oficial, con diversos mecanismos que tenían como objetivo incorporar a las divinidades foráneas en el panteón romano.
Ejemplos de introducción de divinidades extranjeras
A principios de la época republicana se introdujeron en Roma los primeros cultos griegos.
Así, los Dióscuros —Cástor y Pólux— fueron "evocados" de Tusculum a principios del
siglo V a. C. Como resultado de unas epidemias que afectaron duramente a la ciudad
de Roma, se decidió llamar la presencia de Apolo Médico y, posteriormente, se le asoció
Esculapio, dios griego de la medicina.
Lectura complementaria
Un buen análisis de los cultos orientales y de su influencia en la religión tradicional
romana se puede leer en la
obra siguiente:
F.�Cumont (1987). Las religiones orientales y el paganismo
romano (trad. de J. C. Bermejo). Madrid: Akal.
Con todo, en algunos casos la introducción de cultos orientales se hizo a menudo al margen de las reglamentaciones oficiales, lo que provocó las suspicacias, la oposición e incluso la represión de los sectores más conservadores.
"El cónsul Lucio Emilio Paulo (218 a. C.), después de que el Senado hubiera ordenado la
destrucción de los santuarios de Isis y de Serapis, al ver que ningún obrero osaba acercarse,
se quitó la toga pretexta, tomó un hacha y, él mismo, rompió las puertas de los templos."
Valerio Máximo, Dichos y hechos memorables, 1, 3, 4.
La introducción de estos cultos, que tuvo en la Campania su vía de entrada
natural a Roma, respondía a la crisis de valores que experimentó la sociedad
romana a finales de la República. Las traumáticas experiencias políticas vividas
por los romanos a lo largo de más de un siglo, la acentuación de los contrastes
sociales, el reparto cada vez más desigual de las riquezas y la marginación de
la vida pública de importantes sectores sociales provocaron, entre otras cosas,
una pérdida progresiva del sentimiento de formar parte de una colectividad y,
en consecuencia, un individualismo creciente.
Para buscar respuestas, los romanos decidieron confiar en una serie de religiones y de cultos que les ofrecían la salvación a título individual y que les prometían la inmortalidad. Así, para satisfacer estas necesidades humanas, entraron en Roma toda una serie de divinidades orientales de procedencia diversa,
como Cibeles, la diosa frigia introducida de manera oficial en el año 205 a.
C. por prescripción de los Libros Sibilinos. Asociado a este culto, tenemos a
Atis, el castrado frigio dedicado a venerar a la diosa, y a los galos, sacerdotes
también castrados, protagonistas de unas famosas procesiones.
De una manera menos oficial, se difundieron en Roma, especialmente entre
las clases menos favorecidas, cultos en honor de Dionisos-Baco y de las divinidades egipcias (Isis y Serapis), que a menudo toparon con la oposición del
Ved también
Sobre la crisis de valores de
época tardorrepublicana, ved
el apartado 6, titulado "Dilacerata res publica".
CC-BY-SA • PID_00178895
89
El mundo clásico II
Senado. En efecto, el famoso asunto de las Bacanales del 186 a. C. evidenció
los límites de esta nueva mentalidad y práctica religiosa, consideradas potencialmente subversivas.
La represión de las Bacanalia
El culto a Baco, extendido con gran fuerza por toda Italia, era de tipo mistérico y comportaba la celebración de rituales ocultos a los que sólo podían acceder un grupo de iniciados. El gran favor popular del que disfrutaba este culto entre las clases sociales menos
favorecidas se explica en gran parte porque ofrecía a los creyentes una esperanza de salvación y de fusión íntima con la divinidad. En la práctica, parece que estas reuniones
orgiásticas y secretas provocaban todo tipo de incidentes que escapaban del control de las
autoridades. Por este motivo, el Senado activó medidas represivas contra los adeptos de
este culto, acusándolos de conspiradores, criminales y subversivos. Se conserva el relato
del historiador Tito Livio sobre este asunto, y también una carta enviada por el Senado
a una comunidad del sur de Italia, posteriormente grabada en bronce. En este documento, conocido incorrectamente como Senadoconsulto de las Bacanales, se especifican las
nuevas condiciones, extremamente restrictivas, bajo las que se podía continuar rindiendo culto a Baco.
La difusión de cultos a las divinidades egipcias –Isis, Osiris y Serapis– tiene su
epicentro en Delos, la isla griega bajo protección de los soberanos de Egipto
primero y de Roma después, que se convirtió en un puerto franco muy próspero durante el siglo II a. C. De aquí, los cultos egipcios se trasladaron a la Campania (de donde eran la mayoría de comerciantes itálicos instalados en esta
isla), y de la Campania, a Roma. Con todo, el gusto egiptizante fue más allá de
la esfera religiosa, y pasó a ser una auténtica moda (una de las manifestaciones
del gusto por el exotismo típico de la sociedad romana), como evidencia, entre
otros, el famoso mosaico con escenas nilóticas hallado en el Santuario de la
Fortuna Primigenia de Praeneste.
Muchos de estos cultos orientales compartieron una serie de características relativas tanto a su concepción religiosa como a los rituales seguidos.
En cuanto al sistema�doctrinal, algunos de estos cultos creían en la existencia
de un dios que moría y que resucitaba; buscaban la salvación del individuo,
no la de la colectividad; postulaban la existencia de un alma inmortal; no eran
excluyentes, es decir, admitían la veneración de otros dioses, y tenían carácter
universalista (en ellos estaban admitidas todas las clases sociales).
En cuanto al conjunto de prácticas�rituales, estas religiones compartieron la
existencia de ritos de iniciación, a menudo desconocidos debido a su carácter
mistérico; rememoraban en la liturgia la vida, los sufrimientos, la muerte y
la resurrección de su dios; propiciaban la unión mística entre el fiel y la divinidad mediante banquetes sagrados u otras ceremonias; hacían sus prácticas
rituales por la noche o en lugares subterráneos y, además, solían hacer procesiones en las que los instrumentos de percusión y la música estridente eran
los protagonistas.
El dios Serapis
CC-BY-SA • PID_00178895
90
El mundo clásico II
5.4. Influencias en el arte y en el urbanismo
Las manifestaciones artísticas son uno de los otros terrenos fecundos de interacción entre el mundo griego y el mundo romano. Inicialmente, la influencia
helenística se centró en el ámbito privado (menos expuesto a las prohibiciones y a las limitaciones que emanaban de las autoridades) y fue más intensa
en las zonas del sur de Italia, más helenizadas, que en la propia Roma, en la
que el peso de la tradición y la oposición a las innovaciones se hacían sentir
con contundencia.
El estudio de la arquitectura de época tardorrepublicana puede resultar
ilustrativo de la interacción entre Roma y Grecia. Buena parte de las
realizaciones arquitectónicas de este período son resultado de la fusión
entre las tradiciones constructivas itálicas y las innovaciones arquitectónicas procedentes del Oriente helenístico.
La expansión territorial romana permitió acceder a nuevos materiales que,
junto con los tradicionales (los adobes volcánicos locales, como el peperino o
el adobe del Aniene), se emplearon tanto en la arquitectura como en la escultura. En época tardorrepublicana se utilizaron por primera vez piedras como
el travertino (una tosca caliza de Tibur, blanca y porosa) y mármoles blancos
y de colores, empleados en forma de placas de revestimiento o de bloques estructurales decorados.
Por lo que respecta a las técnicas�constructivas, el descubrimiento del opus
caementicium (probablemente de origen campano) ofreció grandes oportunidades a la arquitectura romana. Se trata de un hormigón constituido por los
caementa (piedras pequeñas, guijarros, fragmentos cerámicos) ligados con un
mortero formado por arcilla, cal y puzolana, una singular arena volcánica de
la Campania (de Pozzuoli, la antigua Puteoli). Esta técnica puede ser utilizada
en la construcción de edificios de dimensiones relativamente grandes.
En el campo de las tipologías�constructivas, la tradición itálica fue bastante
flexible a las influencias helenísticas. Adoptó, con mínimas modificaciones,
los edificios helenísticos (tholos, macellum, porticus). En otros casos, modificó
y reelaboró los modelos helenísticos hasta conseguir creaciones plenamente
originales, como la basílica, el anfiteatro, las termas o el teatro.
En efecto, la arquitectura tardorrepublicana adoptó de la arquitectura griega
formas como el tholos (el templo perípter circular), el macellum (el mercado
cuadrangular formado por un períbolo externo con tiendas que delimitan un
patio central al aire libre, ocupado por un tholos), y la porticus (la sala alargada
con columnas que deriva de salas hipóstilas y de las stoai helenísticas).
Estatuilla del dios Mitra
CC-BY-SA • PID_00178895
91
El mundo clásico II
La basílica, un edificio judicial y administrativo, aparece a principios del siglo
II
a. C. Se discrepa a la hora de determinar el origen y la estructura primitiva.
Parece que era un edificio alargado, sin fachada monumental, con un ancho
sector central (a cielo abierto, según unos autores, o cubierto con un tejado de
dos vertientes, según otros). A los lados de esta nave central, se abrían varias
naves laterales, más bajas, delimitadas por filas de columnas que creaban un
períbolo externo. Inicialmente, el tribunal, la sede de los jueces, estaba en el
lado largo, pero más tarde, ocupó uno de los lados cortos.
El origen de las basílicas
Basílica quiere decir en griego 'pertinente al rey, real'. Para unos autores, el nombre hace
referencia a un atrium regium, 'atrio de los reyes', un edificio del Foro Romano destruido a
finales del siglo III a. C. Otros creen que la denominación responde al hecho de que la basílica es una adaptación funcional de las salas de representación de los reyes helenísticos.
También en esta época surgieron las construcciones destinadas a satisfacer las
necesidades de ocio –teatros, anfiteatros, termas– en cuya elaboración la Campania volvió a tener un papel preponderante.
Ved también
La arquitectura de ocio es objeto de un análisis más detallado en el apartado 10.
5.4.1. La arquitectura privada
Libre de las restricciones contra la lujuria helenística que sufría la arquitectura
pública, la arquitectura privada se convirtió en un marco privilegiado para
aplicar las experiencias más innovadoras procedentes del mundo griego.
En toda Italia se modificó el tipo de vivienda tradicional de las clases pujantes,
la domus� de� atrio, estructurada en torno a un atrio central. Por influencia
helenística, apareció la domus�de�atrio�y�de�peristilo. Este tipo arquitectónico
presentaba dos espacios a cielo abierto: el atrio en la parte anterior y el peristilo
en la parte posterior. En torno a estos dos espacios se situaban los aposentos,
muchos de los cuales dejaron de tener valor funcional y pasaron a ser simples
espacios de "representación", destinados a la exhibición del lujo y las obras de
arte del propietario.
Al mismo tiempo, se difundieron las grandes residencias rurales –las uillae, 'villas'–, que integraban una parte productiva (la denominada pars rustica) y una
parte residencial (la pars dominica), reservada al propietario. La pars dominica
se engalanaba con todo tipo de aposentos y mobiliario fiel a las nuevas modas.
Así, estas residencias, con jardines, porches, vestíbulos, aposentos amplios y
bibliotecas se convertían también en un lugar de descanso. Lejos del estrés de
la ciudad, el propietario y sus invitados se pueden dedicar a la contemplación
y a la discusión intelectual.
Pompeya. Casa del Fauno. Peristilo
CC-BY-SA • PID_00178895
92
El mundo clásico II
En la Campania, la zona escogida por la clase dirigente romana para construir
sus residencias de ocio, se difundió un tipo particular de villa: la villa�marítima. Este tipo arquitectónico intentaba adaptarse e integrarse al terreno que lo
rodeaba. El resultado era un conjunto escenográfico magnífico. El litoral campano, desde Cumas hasta Sorrento, Bayas, Puteoli, Nápoles, las islas de Prócida
y de Isquia, y los territorios de Estabia, Pompeya y la península de Sorrento,
se llenó de lujosas villas, ocupadas por las familias acomodadas de Roma, que
encontraban allí la calma y el reposo.
Pompeya. Casa del Fauno. Planta
El litoral de la Campania
5.4.2. El papel decisivo de la Campania
Fuera de Roma, la oposición a las influencias helenísticas no era tan contundente. Por eso, en el siglo II a. C. las ciudades de la Campania y del Lacio, sin
las restricciones legales ni el boicot de los sectores tradicionales que condicionaban negativamente el desarrollo artístico, pasaron a ser focos de irradiación
de las influencias helenísticas y núcleos de creaciones artísticas originales.
La Campania fue una zona de vanguardia con una extraordinaria capacidad de asimilación y de creación, de donde provienen innovaciones
en el campo de los materiales, de las técnicas y de la tipología constructiva (termas, anfiteatro, teatro) ligadas a las nuevas necesidades sociales.
Los primeros edificios�termales conocidos están en la Campania. Los ejemplos más antiguos, como las Termas de Capua (anteriores a la Segunda Guerra
Púnica), las Termas Centrales de Cumas (anteriores al 180 a. C.) y la primera
fase de las Termas Estabianas de Pompeya (del 180 a. C.), presentaban un esquema bastante simple basado en una sucesión de aposentos rectangulares.
Pusilla Roma
Frecuentada por todos los exponentes de la clase dirigente, la Campania se convirtió en
una pusilla Roma, una 'Roma
en miniatura', tal como la denomina Cicerón.
CC-BY-SA • PID_00178895
93
El mundo clásico II
Pompeya. Termas Estabianas. Primera fase (180 a. C.). Reconstrucción axonométrica y planta
Inicialmente, los teatros de la Campania continuaron la tradición griega, con
la cávea apoyada en una colina, y con el edificio de la escena separado de la
grada. En el transcurso del siglo II a.C., diversas innovaciones llevarán a la aparición del teatro romano. Por ejemplo, el Teatro de Teano Sidicino (de finales
del siglo II a. C.) es uno de los primeros en los que la cávea no aprovechaba la
vertiente de una colina, sino que se sostenía en galerías abovedadas.
Los primeros anfiteatros campanos (Puteoli, Capua, Cumas) datan del siglo
II
a. C. El ejemplo más antiguo que se conserva es el anfiteatro de Pompeya
(de época de Sila), en el que son visibles algunas deficiencias estructurales que
hay que atribuir al proceso de experimentación.
5.4.3. Los primeros cambios en Roma
La segunda mitad del siglo II a. C. fue el período más brillante de la arquitectura
y el urbanismo republicanos.
A pesar de la oposición de los grupos conservadores, en Roma, progresivamente, se abrió también camino la influencia helenística. La figura
más representativa de este período fue el arquitecto griego Hermodoro�de�Salamina, que utilizó formas (perípteros jónicos) y materiales de
construcción (el pentélico) típicamente griegos.
Hermodoro� de� Salamina construyó varios edificios de la parte meridional
del Campo de Marte: el Pórtico de Metelo, con los templos de Juno Regina y
de Júpiter Stator, el templo bajo San Salvatore in Campo o el tholos del Foro
Boario.
En efecto, Hermodoro de Salamina participó en la construcción del Pórtico
de�Metelo (hacia el 147 a. C.), en la parte sur del Campo de Marte. El Pórtico
englobaba los templos de Juno Regina y de Júpiter Stator, también reconstruidos. Este último templo, un períptero de orden jónico, fue el primer edificio
de Roma en el que se empleó el mármol pentélico, originario del Ática. Así,
el Pórtico de Metelo se convirtió en un santuario para exhibir los tesoros cap-
Pompeya. Inscripción del anfiteatro
CC-BY-SA • PID_00178895
94
El mundo clásico II
turados a Grecia, como el conjunto ecuestre de Alejandro y sus veinticinco
compañeros caídos en la batalla del Gránico, obra del gran escultor griego de
época clásica Lisipo.
Se ha atribuido a Hermodoro de Salamina un templo�de�Marte�in�circo, situado bajo la actual iglesia de San Salvatore in Campo. Era un templo períptero
(seis por nueve columnas) de orden jónico hecho también con pentélico.
A esta oleada helenizante (sin que se pueda asegurar que también sea obra de
Hermodoro) pertenece el tholos�del�Foro�Boario (120 a. C.), de orden corintio,
hecho también de pentélico, con escalinata de acceso y sin podio. El edificio,
erróneamente conocido como el "Templo de Vesta", en realidad es el Templo
de Hercules Oliuarius, comisionado por un importante mercader de aceite de
Tibur.
El sector central del Campo de Marte fue objeto de una monumentalización con la construcción de templos como los templos�del�área�de
Largo�Argentina. Esta zona, uno de los complejos mejor conocidos de
la arquitectura republicana, muestra el compromiso entre las tradiciones itálicas y las innovaciones helenísticas que caracterizó la evolución
posterior de la arquitectura romana.
El área sagrada de Largo Argentina
El área sagrada de Largo Argentina se configura como un espacio ocupado por una serie
de templos alienados datados en época tardorrepublicana. El templo A (de mediados del
siglo III a. C.), un períptero hexástilo, fue el segundo en ser construido y dedicado a Juno
Curitis o a Juturna. El templo B (del 101 a. C.), el más reciente, fue construido por Quinto
Lutacio Catulo para conmemorar la victoria sobre los cimbros y dedicado a la Fortuna
huiusce diei, la 'Fortuna del día de hoy'. Es una síntesis entre tradiciones itálicas y griegas:
en la forma (un tholos de orden corintio) son evidentes las influencias griegas; en cambio,
por el hecho de alzarse sobre podio y por tener escalinata sólo por la parte central seguía
la tradición itálica. En su interior se encontraron fragmentos de un acrolito atribuido
a Escopas Menor, un escultor griego activo en Roma en torno al 100 a. C. El templo C
(finales del siglo IV a. C, - principios del siglo III a. C.), el más antiguo, dedicado a Feronia,
es un períptero sinepostico. El templo D (del 179 a. C.) está dedicado a los Lares permarini.
Toda el área estaba rodeada de un vasto pórtico, denominado Porticus Minucia.
Roma. Largo Argentina. Planta de los templos
Roma. Tholos del Foro Boario
CC-BY-SA • PID_00178895
95
El mundo clásico II
5.4.4. La profusión de las estatuas
La influencia helenística avanzó también en el campo de la estatuaria. Muy
pronto se empezó a difundir la moda de tener estatuas, de pie o a caballo. Esto
resultaba todo un escándalo a los ojos de la mentalidad conservadora. Sin embargo, el colmo de la provocación fueron las estatuas de los notables completamente desnudos, a imitación de las estatuas de los soberanos helenísticos.
La influencia de la estatuaria griega fue ya muy evidente a partir de principios
del siglo
II
a. C. Una de las primeras obras que revela esta influencia es el lla-
mado Soberano helenístico, también conocido como Príncipe o déspota helenístico (III-II a. C.; Roma, Museo de las Termas). Es una estatua masculina desnuda
apoyada sobre una lanza, esquema que probablemente deriva del Alexandro
con la lanza, del escultor griego Lisipo. La iconografía remite a los retratos de
los soberanos helenísticos (especialmente en la ejecución de la barba y de los
cabellos), pero a diferencia de éstos, no presenta la característica diadema real.
Por eso, algunos estudiosos la han considerado la estatua de un general romano no identificado (y, por consiguiente, han bajado su datación al 180-150
a. C.). Sea quien sea el personaje representado, el estilo es plenamente helenístico.
La isla�de�Delos, puerto franco bajo protección romana, se convirtió en un
marco privilegiado para esta fusión entre elementos itálicos y helenísticos. En
la estatuaria se asiste a la mezcla entre la desnudez heroica propia de la estatuaria griega, de inspiración lisipea, y el retrato realista de tradición medioitálica.
Las estatuas de Delos
La isla de Delos fue un lugar de encuentro entre Roma y Oriente. De esta isla proviene la
estatua de Cayo�Ofelio (100 a. C.; Delos), obra de dos escultores neoáticos, o el Pseudoatleta (90 a. C.; Atenas, Museo Nacional). Muy parecido por su estilo resulta el llamado
General�de�Tibur (90-70 a. C.; Roma, Palazzo Massimo alle Terme), una estatua de mármol pentélico hallada en el Templo de Hércules Vencedor en Tibur, obra de un escultor
griego. Representa a un militar en posición heroica con el torso y la pelvis desnudos. En
tierra, como apoyo, está la coraza. El rostro, en cambio, presenta el componente realista
propio de la tradición medioitálica.
En época tardorrepublicana estuvieron activos en Delos y en Roma varios talleres de escultores�neoáticos (como Pasíteles de Nápoles y sus discípulos, denominados "pasitélicos") que hacen copias de esculturas griegas de época clásica destinadas a la aristocracia romana. Sin embargo, en realidad el estilo de
estas producciones neoáticas es bastante ecléctico, lo que contentaba el gusto
de los clientes romanos, ávidos de poseer "esculturas griegas".
En definitiva, las nuevas tendencias de la escultura y la arquitectura, como
todas las otras manifestaciones de la vida cultural o de la organización política
y social, se revelan como el resultado de una solución de compromiso entre
las tradiciones romanas y las nuevas influencias helenísticas que provenían
El llamado Soberano helenístico, III-II a. C. Roma.
Museo de las Termas
CC-BY-SA • PID_00178895
96
del mundo griego. A pesar de la oposición de los sectores conservadores, los
contactos con el mundo griego habían transformado los fundamentos de la
sociedad romana.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
97
El mundo clásico II
6. Dilacerata res publica
En el apartado anterior, hemos visto que los contactos con el mundo griego y
el proceso de helenización de los siglos III y II a. C. contribuyeron a cuestionar
el sistema de valores éticos, ideológicos y religiosos de la Roma republicana.
En este apartado, examinaremos fundamentalmente el siglo
I
a. C., en con-
creto el período comprendido entre la elección de Tiberio Sempronio Graco
como tribuno de la plebe (133 a. C.) y la batalla de Actium (31 a. C.). Para
Roma fue una etapa�de�crisis�económica,�social,�política�y�cultural que, a
la larga, llevó a la liquidación del régimen republicano; por eso, nos ha parecido oportuno estudiar, en los primeros apartados, algunos de los factores –de
naturaleza económica, social y política– que contribuyeron a este desenlace
dramático.
En la sección final, examinaremos la� aparición� y� la� consolidación� de� los
líderes�carismáticos –Mario, Sila, Pompeyo César–, puesto que la presencia
de caudillos enérgicos constituyó uno de los elementos más visibles de esta
época de convulsiones que caracterizó la vida de la última generación de la
República.
Lectura complementaria
E.�S.�Gruen (1974). The last
generation of the Roman Republic. Berkeley: University of
California Press.
6.1. Las causas de la crisis tardorrepublicana
Los romanos analizaron la crisis desde una posición moralista.
Los escritores antiguos centraron su interés en determinar las causas
'morales'�de�la�crisis, puesto que consideraron que habría sido provocada por la pérdida de las virtudes tradicionales, el abandono del mos
maiorum y la adopción de costumbres extranjeras.
Ésta es, por ejemplo, la visión del historiador Salustio, qien atribuyó la causa
de la crisis a la aparición de ambiciones políticas desenfrenadas y al afán de
riqueza:
"Cuando la República hubo crecido gracias al trabajo y a la justicia, después de haber
vencido a los reyes en grandes combates, de haber subyugado por la fuerza a naciones
salvajes y a pueblos ingentes, y cuando Cartago, la rival del poder romano, hubo sido
destruida de raíz y todos los mares y las tierras mostraban las puertas abiertas, la fortuna
empezó a mostrarse cruel y a confundirlo todo. El ocio y las riquezas, deseables en otro
tiempo, pasaron a ser una carga demasiado insoportable para quien anteriormente había
soportado, sin demasiada dificultad, esfuerzos, peligros y situaciones dudosas o difíciles.
Así pues, primero, surgió el afán de dinero y, después, la sed de poder. Ésta fue, por así
decirlo, la fuente de todos los males."
Salustio, La conjuración de Catilina, 10.
Una ciudad en venta
Salustio hace afirmar a Yugurta, rey de Numidia, que en Roma todo estaba en venta:
"Dicen que, fuera ya de Roma,
[Yugurta] volvió la vista hacia la ciudad y, mirándola una
y otra vez en silencio absoluto, al fin exclamó: '–¡Oh, ciudad venal y que desaparecería al instante si encontrara un
comprador!'" (Salustio, La Guerra de Yugurta, 35.)
CC-BY-SA • PID_00178895
98
El mundo clásico II
Sin embargo, en realidad la crisis tuvo causas económicas, sociales y políticas, mucho más profundas y determinantes que estas simples motivaciones "morales".
En efecto, la crisis se debió sobre todo a factores�de�índole�económica –desaparición de la pequeña y mediana propiedad, desarrollo de la villa esclavista
y del latifundio, irrupción del comercio a gran escala–, social –desaparición
del consenso, reivindicaciones opuestas por parte de los distintos agentes sociales– y política –rivalidades familiares y partidistas, debilidad e inacción del
sistema republicano– que serán objeto de un análisis más detallado en las secciones siguientes.
6.1.1. Cambios de la estructura económica
Las conquistas y la expansión territorial modificaron la estructura económica
que había permitido y asegurado la dinámica expansionista de Roma.
La conquista había representado a menudo la llegada de tesoros inmensos.
Los autores antiguos están especialmente atentos a la descripción de las ceremonias de triunfo, en las que los vencedores llevaban a Roma las riquezas saqueadas a los enemigos. Cada triunfo significaba la afluencia a la urbe de una
cantidad ingente de numerario y de obras de arte.
Uno de los factores esenciales para entender las transformaciones eco-
La abolición del impuesto
personal
Después de la batalla de Pidna
(168 a. C.), el traslado a Roma
del tesoro del rey de Macedonia hizo que se aboliera el impuesto personal hasta la muerte de César. Gracias a las victorias en Oriente, los ciudadanos
romanos dejaron de pagar impuestos.
nómicas de este período radica en los cambios en los derechos de propiedad de la tierra, cambios que provocaron la� crisis� de� la� pequeña
propiedad�itálica y el�desarrollo�del�latifundio�y�de�la�villa�esclavista.
La duración creciente de las campañas militares y el hecho de que el ejército fuera formado por los propios ciudadanos romanos, mayoritariamente labradores, dificultaron el mantenimiento de la pequeña y mediana propiedad
campesina. El descontento era creciente y proliferaron las reivindicaciones a
favor de una ley agraria.
Las conquistas militares habían significado el aumento del ager publicus, es decir, las propiedades estatales. Ahora bien, esto no había comportado el reparto
de estas tierras públicas entre todos los ciudadanos. Se habían apropiado de
ellas las clases dirigentes romanas, y las habían sometido a formas no extensivas de explotación (pastos).
Plano de una villa rústica
CC-BY-SA • PID_00178895
99
El mundo clásico II
El ager publicus también se podía privatizar y convertirse en el núcleo inicial de
extensos dominios en manos de propietarios absentistas. En el latifundio, la
tierra era cultivada por pequeños campesinos (esclavos, libres) vinculados a los
propietarios con diversas modalidades de contratos; el cultivo era extensivo y
mayoritariamente se dedicaba a cereales o a pastos.
También se desarrolló, en determinadas zonas, un nuevo tipo de explotación
agraria: la villa�esclavista. Se trata de propiedades de dimensiones medianas
que se dedicaban a cultivos intensivos, con prevalencia de los productos mejor
remunerados (vino, aceite), que podían ser objeto de una comercialización a
gran escala. El trabajo, racionalizado y especializado, era ejercido tanto por
Settefinestre
Settefinestre es una localidad
del centro de Italia en la que
ha sido excavada una importante villa esclavista.
esclavos como por trabajadores libres asalariados bajo el control de un uilicus,
'capataz'.
La explotación esclavista tenía, sin embargo, unos límites de rentabilidad claros. Era una estructura económica relativamente frágil, puesto que dependía
del mercado, tanto en relación con la oferta de factores de producción (los esclavos) como en relación con la demanda de sus productos. Las rentas podían
ser bastante altas a corto plazo, pero la viabilidad a largo plazo era mucho más
comprometida. Una de las maneras de incrementar los rendimientos fue la
ampliación del margen de beneficio, después de aumentar el grado de explotación de la fuerza de trabajo esclava. Esto provocó las revueltas de esclavos
de época tardorrepublicana.
Las revueltas de esclavos (73-72 a. C.)
Espartaco, de origen tracio, fue capturado como esclavo y conducido a una escuela de
gladiadores de Capua, de donde escapó con unos setenta compañeros (73 a. C.). Después
de derrotar a varios ejércitos romanos, entre los que estaban los ejércitos de los cónsules
del 72 a. C., se dedicaron a atacar a las ciudades del sur de Italia y llegaron a ser cerca
de noventa mil efectivos. Sólo la intervención de Craso, con ocho legiones, consiguió
derrotar al ejército de Espartaco.
6.1.2. La desaparición del consenso social
Los cambios en el aprovechamiento de los recursos comunes y, en particular, la
decadencia creciente de la pequeña y mediana propiedad itálica en beneficio
de las nuevas estructuras agrarias –latifundio, villa esclavista–, provocaron la
ruptura del consenso que había sustentado hasta entonces la sociedad romana.
Con la desaparición�del�consenso�social, los diversos grupos de la sociedad romana tendieron a buscar la satisfacción de sus intereses de clase.
La oligarquía�senatorial, es decir, el grupo reducido de familias que monopolizaba el poder político, detentaba la propiedad agraria y controlaba la utilización del ager publicus, dedicado ahora en buena parte a la cría de ganado
trashumante, negocio que les proporcionaba una fuente importante de rédi-
Espartaco
Espartaco es un hombre desarraigado y de nacionalidad
débil que se ha convertido en
un mito de la clase obrera,
símbolo universal de la lucha
de clases y de la rebelión ante
las injusticias y la explotación
de la fuerza de trabajo.
Lectura complementaria
P.�A.�Brunt (1973). Conflictos
sociales en la República romana. Buenos Aires: Eudeba.
CC-BY-SA • PID_00178895
100
El mundo clásico II
tos. Por eso, le interesaba mantener el statu quo y sus privilegios. Se oponía a
cualquier intento de reforma que alterara los derechos sobre el ager publicus.
Por esta razón, la clase senatorial fue especialmente hostil a los intentos de
reforma agraria de los Gracos (133-123 a. C.) y de los denominados populares.
El ordo�equester, los caballeros, formado por los individuos con un censo superior a los 400.000 sestercios, basaban su riqueza en la actividad mercantil.
Controlaban el comercio, se hacían cargo de las licitaciones del Estado y de
diversos servicios de la administración, como la recaudación de impuestos. A
pesar de su pujanza económica, los caballeros estaban desterrados de los órganos de gobierno y ocupaban una posición de clara inferioridad respecto a
los senadores.
La plebe�romana deseaba disponer de más medios de subsistencia y, por eso,
veía con buenos ojos el reparto de tierras o de alimentos con cargo a las arcas
del Estado. Ahora bien, no quería compartir estos privilegios con los que no
disfrutaban de la ciudadanía romana. No obstante, su importancia era capital,
puesto que resultaba decisiva en los procesos electorales.
Las élites�de�Italia se sumaban al descontento general. A pesar de ser legalmente aliadas de Roma, se veían marginadas políticamente, aunque compartían todos los sufrimientos de las campañas militares. Por eso, sus aspiraciones
eran disfrutar de la plena ciudadanía romana, por lo que se enfrentaron con
la autoridad de Roma en la Guerra Social (92-88 a. C.).
Los habitantes�de�las�provincias no siempre podían hablar bien de los métodos de la administración romana. Roma los dejaba en manos de un gobernador, sin sueldo, y de las compañías de publicanos, ávidos de enriquecerse
con la explotación y la opresión de los administrados. Los excesos conducían
a menudo a juicios de repetundis, 'de extorsión', en los que los provinciales
acusaban a sus antiguos gobernadores. El ejemplo más dramático de ello fue
el juicio contra Verres, el antiguo gobernador de Sicilia acusado por Cicerón
a instancia de los sicilianos.
En el 70 a. C. los sicilianos escogieron a Cicerón, que se había encargado pocos
años antes del gobierno de la isla, para que acusara al ex gobernador Verres,
quien, durante su mandato, había expoliado la isla. Los discursos pronunciados contra Verres –las Verrinas– evidencian que el proceso no fue un mero
asunto judicial, sino que tenía importantes implicaciones políticas, puesto que
Cicerón denunciaba también los excesos y la corrupción del régimen oligárquico. Las evidencias acumuladas en estos discursos fueron tan grandes que
Verres marchó al exilio antes de que el tribunal dictara la sentencia de condena.
La Guerra Social
Del 92 al 88 a. C. tiene lugar
la Guerra Social, en la que se
enfrentan los romanos con sus
antiguos y viejos aliados itálicos (los socii, 'compañeros,
aliados'). Aunque Roma resultó
vencedora del conflicto, tuvo
que conceder a los vencidos lo
que querían. En pocos años,
los itálicos pasaron a ser ciudadanos romanos de pleno derecho.
CC-BY-SA • PID_00178895
101
El mundo clásico II
6.2. Las luchas partidistas
La desaparición del consenso social se tradujo en una lucha�partidista�feroz
que partió por la mitad a la sociedad romana. Ahora bien, las grandes rivalidades políticas se explicaban también por otras razones, como ambiciones personales, odios viscerales, rivalidades ancestrales, deseos de venganza o alianzas estratégicas.
La sociedad romana de época tardorrepublicana vivió una auténtica polarización�política entre los optimates, partidarios del sistema oligárquico y de mantener los poderes del Senado, y los populares.
Los optimates, defensores del sistema oligárquico basado en la preponderancia del Senado, pretendían limitar las actividades políticas de los tribunos de
la plebe, frenar las concesiones de la ciudadanía romana, parar cualquier intento de reforma agraria y mantener el poder entre los miembros de la clase
Lectura complementaria
C.�Nicolet (1964). Les idées
politiques à Rome sous la République. París: Armand Colin.
senatorial.
Los populares, partidarios del pueblo, intentaban satisfacer los intereses de la
plebe y, en particular, llevar a cabo los proyectos de reforma agraria que habían
de solucionar la crisis de la pequeña y mediana propiedad campesina. Además,
querían que se repartieran alimentos, con cargo a las arcas del Estado, para
subvenir a las necesidades de los más desfavorecidos.
En las secciones siguientes se podrá comprobar la virulencia de los enfrentamientos políticos con el estudio de la llamada "revolución de los Gracos", la
guerra civil entre Mario y Sila, el derrumbamiento del orden republicano tras
la muerte de Sila y los enfrentamientos dramáticos de los años sesenta y cincuenta antes de Cristo, que llevaron finalmente a la guerra civil entre César
y Pompeyo.
6.2.1. La experiencia revolucionaria de los Gracos
Con la actuación de los Gracos (133-121 a. C.) empezó uno de los "problemas"
políticos que contribuyeron a romper la estructura política romana.
Lectura complementaria
C.�Nicolet (1967). Les Gracques ou crise agraire et revolution à Rome. París: Julliard.
Los dos hermanos Gracos ejercieron el tribunado de la plebe de manera
contraria a lo que había sido la tradición. Hicieron de él una tribuna
política desde donde se podía llevar a cabo su programa político, favorable a los intereses de la plebe. Para el Senado, era una revolución en
toda regla.
Ved también
Sobre el origen del tribunado
de la plebe, ved la sección dedicada a la asamblea de la plebe y a los magistrados plebeyos, en el subapartado 4.1.2,
"Los magistrados".
CC-BY-SA • PID_00178895
102
La reforma agraria de los Gracos
Tiberio� Sempronio� Graco (169/164-133 a. C.) estaba bien relacionado con todas las
grandes familias aristocráticas de Roma (era nieto de Escipión el Africano y yerno de Apio
Claudio Pulcro). Ideó un paquete de medidas que preveían la redistribución del ager publicus entre los campesinos desocupados. Por eso, se ganó la oposición de los poderosos.
Fue elegido tribuno de la plebe para el año 133 a. C. Su reforma no fue aprobada a causa
de la oposición de otro tribuno de la plebe. Además, el Senado limitó la financiación
de sus medidas. Tiberio recurrió nuevamente al pueblo para obtener los fondos, lo que
comportaba una nueva violación de la práctica tradicional. Fue asesinado por una conjura senatorial.
Diez años después, Cayo�Sempronio�Graco (153-121 a. C.) recuperó los proyectos de su
hermano. Fue elegido tribuno de la plebe para el 123 a. C. y para el 122 a. C. Intentó
atraerse a los itálicos, que no disfrutaban de la ciudadanía. Persiguió a los opositores de
su hermano y promovió la instalación de colonias de ciudadanos romanos y latinos, en
Italia y fuera de Italia. Con todo, la oposición senatorial urdió un complot y lo asesinó.
6.2.2. Mario y Sila
Mario (156-86 a. C.), originario de Arpinum, una pequeña ciudad del Lacio,
pertenecía a una familia modesta que no había ejercido ningún cargo político. Se significó como un importante militar, en particular durante la guerra
contra el rey númida Yugurta (111-105 a. C.) y en el transcurso de la guerra
contra los cimbros y los teutones (113-101 a. C.). Pronto se convirtió en el
representante de los intereses de los populares. El favor de la plebe le hizo ganar
siete veces el consulado –un hecho muy inusual– y la oposición decidida del
bando senatorial.
A los ojos de los conservadores, Mario fue todo un revolucionario, especialmente debido a sus reformas castrenses. En efecto, fue el primero que permitió
el alistamiento en el ejército de los miembros más desfavorecidos de la sociedad romana a cambio de un sueldo. Se abrió así una vía para la profesionalización del ejército, pero también para la utilización política de la tropa, puesto que los soldados sólo obedecían al comandante que les aseguraba puntualmente el estipendio.
Para contrarrestar la figura y el ascendiente de Mario, el Senado le opuso a un antiguo colaborador suyo, Sila, que finalmente, después de derrotar a los partidarios de Mario, se convirtió en amo absoluto de Roma.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
103
El mundo clásico II
De Mario a Sila
El mando de la primera guerra contra Mitrídates representó un primer motivo de fricción
personal entre Mario y Sila. Inicialmente, el Senado había concedido el mando a Sila,
pero los tribunos de la plebe revocaron la decisión y lo otorgaron a Mario. La reacción
de Sila fue fulminante, puesto que con las legiones ocupó Roma, mató a un tribuno de la
plebe y echó a Mario. Era la primera vez en la historia que un ejército romano ocupaba
militarmente la ciudad. Tras las campañas de Oriente y la muerte de los principales líderes
de los populares –Mario (86 a. C.) y Cinna (84 a. C.)–, Sila llevó a cabo una intensa política
represiva contra los populares con ejecuciones, confiscaciones, proscripciones y exilios.
Desde el 82 hasta el 80 a. C., Sila, apelado Felix, 'afortunado', fue nombrado dictador
con poderes constituyente, legislativo, ejecutivo, militar y judicial. Fue la primera vez en
la historia que no se limitaba la duración de la dictadura. Puso en marcha una política
legislativa que tendía a restaurar la autoridad del Senado y limitar los poderes de los
tribunos de la plebe. El 79 a. C. se retiró voluntariamente de la vida pública. Dejó el poder
en manos de sus colaboradores y murió poco después (78 a. C.).
La figura de Sila ha sido objeto de interpretaciones contrapuestas. Para los partidarios de los optimates, su obra habría sido un último intento de mantener
intactas las estructuras de la República, preservando en todo momento las prerrogativas del Senado. Para sus detractores, Sila ha pasado a la historia como
el dictador despótico y cruel capaz de llevar a cabo cualquier atrocidad.
A pesar de la "restauración" de los poderes del Senado, las acciones de Sila –
la ocupación militar de Roma por primera vez en la historia, la acumulación
de la dictadura con el objetivo de reformar las instituciones, la crueldad mostrada hacia sus enemigos– sirvieron de ejemplo dramático. Por eso, hay quien
considera que la actuación de Sila contribuyó a erosionar los fundamentos de
la República.
6.2.3. La guerra civil entre Pompeyo y César
El orden (re)establecido por Sila, favorecedor de los intereses de los optimates,
se deshizo con rapidez relativa gracias a la creciente rivalidad interna en el
bando de los optimates e incluso entre los propios colaboradores de Sila.
A partir de este momento, se articularon una serie de alianzas, determinadas siempre por el enfrentamiento entre optimates y populares, que
culminaron en una nueva guerra civil, entre Pompeyo y César.
Después de la "restauración" silana, se sitúa la ascensión política de Cneo�Pompeyo, denominado Magno, 'grande', en recuerdo de sus triunfos militares. Hijo
de un general de origen itálico, Pompeyo había servido fielmente en el bando
de Sila, a pesar de que las relaciones entre Sila y Pompeyo siempre habían sido
un poco especiales. Para sus enemigos, Pompeyo fue siempre el "carnicero de
Sila".
Pompeyo no dudó en utilizar su ascendiente frente a los ejércitos para conseguir lo que quería. En el 70 a. C. se unió a Craso, un noble millonario, para
solicitar el consulado mientras acampaba a sus legiones cerca de Roma como
medida de presión. Pompeyo y Craso abolieron las leyes promulgadas por Si-
Retrato de Pompeyo Magno
CC-BY-SA • PID_00178895
104
El mundo clásico II
la y reestablecieron los poderes de los tribunos de la plebe. Después de reclamarlo insistentemente y de desplazar a Lúculo, antiguo lugarteniente de Sila,
Pompeyo consiguió el mando de la tercera guerra contra Mitrídates y poderes
extraordinarios para restablecer la situación en Oriente gracias a la Ley Manilia. Su actuación fue memorable y estableció la base de la dominación romana
en Oriente. Ahora bien, un sector de los optimates no le perdonó nunca la jugada. El Senado siempre vio con suspicacia el comportamiento de Pompeyo,
de quien criticaba la ambición desmesurada y la actitud titubeante y ambigua.
La Ley Manilia
El otorgamiento de estos poderes extraordinarios a Pompeyo fue objeto de un intenso
debate en el Senado. Además, el Senado rehusó ratificar los acuerdos y las disposiciones
de Pompeyo en Oriente, lo que significó la ruptura entre Pompeyo y el Senado.
Julio�César, miembro de una de las familias patricias más nobles de Roma, fue
muy pronto un líder destacado de los populares, puesto que estaba emparentado con los líderes populares Mario y Cinna. Por eso, a pesar de los riesgos
que comportaba, no dudó en reivindicar la memoria de su tío Mario y de su
suegro Cinna, y en explotar su recuerdo ante la plebe.
"Después de la muerte de Julia [64 a. C.], esposa de Mario, César, que era su sobrino,
pronunció en el Foro un brillante panegírico y, en el cortejo de la pompa fúnebre, se
atrevió a hacer desfilar las imágenes de los dos Marios, que se veían entonces por primera
vez después del gobierno de Sila, puesto que los dos Marios, padre e hijo, habían sido
declarados enemigos públicos. Como por este motivo algunos criticaron a César, la plebe reaccionó decididamente recibiendo con aplausos aquella exhibición, maravillándose como si, después de tanto tiempo, se hicieran venir a Roma desde el mundo de los
muertos los honores debidos a Mario."
Plutarco de Queronea, Vida de César, 5.
Más adelante, César supo aprovechar las disensiones internas entre los optimates, y promovió un acuerdo contra natura con dos antiguos partidarios de
Sila: Craso y Pompeyo. El llamado primer�triunvirato (60 a. C.) catapultó al
poder a sus tres signatarios. La alianza entre los tres hombres se reforzó con
la boda entre Julia, hija de César, y Pompeyo. Los triunviros se repartieron el
gobierno de las provincias y el mando de ejércitos. Craso planeó una guerra
contra los partos, mientras que César obtuvo el gobierno de la Narbonesa, de
la Cisalpina y de la Dalmacia. Desde aquí, inició la conquista�de�las�Galias
(58-51 a. C.), empresa que le dio fama, botín y honores.
Busto de Julio César
CC-BY-SA • PID_00178895
105
El mundo clásico II
La conquista de las Galias (58-51 a. C.)
Con todo, a partir del 54 a. C. las relaciones entre César y Pompeyo se enfriaron. La muerte de Julia (54 a. C.) y la derrota de Craso en Carres contra los
partos (53 a. C.) contribuyeron a tensar las relaciones entre suegro y yerno.
En estas circunstancias, el Senado, olvidando las antiguas reticencias, buscó
la ayuda de Pompeyo, que era considerado el único capaz de enfrentarse a las
ambiciones de César. En el 52 a. C. el Senado nombró a Pompeyo cónsul sine
collega, 'sin colega', una medida que no estaba prevista en el ordenamiento
político republicano. Además, la legislación del Senado iba en contra de los
intereses de César, puesto que lo obligaban a licenciar sus tropas y a renunciar
a su cargo de gobernador. Poco antes de que expirara el mandato de César
como gobernador de las Galias (que acababa en el año 50 a. C.), el Senado
se opuso a cualquier prórroga de los poderes de César. Ante este ultimátum,
César decidió enfrentarse directamente al Senado y a Pompeyo.
El siete de enero del 49 a. C. el Senado declaraba el estado de guerra; cuatro
días más tarde, el once de enero, César atravesó el Rubicón, río que servía
de frontera entre la Galia Cisalpina, bajo control de César, e Italia, bajo la
jurisdicción del Senado. Era el inicio de una nueva guerra civil. Pompeyo y
el Senado huyeron de Italia y buscaron refugio en Oriente, donde Pompeyo
tenía muchos partidarios. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar en Farsalia
(49 a. C.), en Grecia. Acabó con la victoria rotunda de César.
6.2.4. El asesinato del dictador
Con la derrota de Pompeyo y de todo el bando senatorial en Farsalia (49 a. C.),
César consiguió dominar completamente la escena política romana durante
todos estos años (49-44 a. C.).
Iacta alea est
Al atravesar el Rubicón, César
pronunció estas palabras, "el
dado ha sido lanzado", sacadas
de una comedia de Menandro,
para indicar que no había ninguna posibilidad de contemporización.
CC-BY-SA • PID_00178895
106
El mundo clásico II
César acumuló cargo sobre cargo (el consulado, la dictadura, siguiendo
el ejemplo de Sila), con el encargo de reformar el Estado, lo que hizo
temer por una posible instauración de un régimen unipersonal.
La concentración de excesivo poder en manos de una sola persona asustó a
algunos de sus mismos colaboradores. Corrían rumores sobre el hecho de que
César quería convertirse en rey. El dictador, por su parte, sondeaba la opinión
popular con todo tipo de "prodigios" y de "profecías" para comprobar su reacción.
Los prodigios que avanzaban la regalidad de César
A principios del 44 a. C. se sucedieron rumores y prodigios. Las cabezas de varias estatuas
de César aparecieron decoradas con una cinta blanca (la diadema), símbolo de los reyes
helenísticos; en una ocasión, la plebe lo saludó con la palabra rex (que en latín quiere decir
'rey', pero que también era un apellido romano), a lo que César contestó que él se llamaba
Caesar y no Rex. Durante las Lupercales, a mediados de febrero, Antonio, que era cónsul,
le había ofrecido varias veces la diadema, pero César la había rechazado ostensiblemente.
En los primeros días del mes de marzo, mientras César preparaba una campaña contra
los partos, se hacía correr el rumor de que en los Libros Sibilinos estaba escrito que sólo
un rey podría derrotar a los partos. Se afirmaba que Lucio Aurelio Cotta, tío de César y
encargado de la custodia de los Libros Sibilinos, tenía previsto conferirle el título de rey
en la siguiente reunión del Senado.
Naturalmente, para sus enemigos todos estos prodigios eran indicios claros de
que César quería llevar a cabo una reforma institucional que lo colocaría al
frente del Estado como gobernante único con el título de rey. Esto alarmó a
todo el mundo, incluso a algunos de sus antiguos colaboradores, que urdieron
una conjura contra el dictador. El día elegido para matar al "tirano" fueron los
idus de marzo (15 de marzo). Después de entrar en la Curia de Pompeyo, donde
tenía lugar la reunión del Senado, César fue rodeado por los conspiradores, que
le clavaron veintitrés cuchilladas al pie de la estatua de Pompeyo, su antiguo
adversario. Según la tradición, César no hizo caso de las muchas señales que
le anunciaban la muerte:
"El harúspice Espurinna le había advertido, mientras realizaba un sacrificio, que 'se guardara de un peligro que no iría más allá de los idus de marzo'. Además, el día antes de los
idus, pájaros de varias especies persiguieron desde un bosque cercano a un pájaro llamado reyezuelo que se escondió en la Curia de Pompeyo con una rama de laurel y lo despedazaron allí mismo. La noche anterior al día de su asesinato, le pareció ver en sueños que
él mismo volaba sobre las nubes y que le daba la mano a Júpiter. Su mujer, Calpurnia,
soñó que se derruía el techo de su casa y que su marido moría a golpes en su regazo [...].
Después de dudar mucho tiempo por causa de estos prodigios y de su frágil salud, de si
debía quedarse en casa y posponer las mociones que había decidido presentar al Senado
[...], salió de su casa a la hora quinta. Más tarde, al ver que no tenía auspicios favorables,
a pesar de que había sacrificado muchas víctimas, entró en la Curia menospreciando los
prodigios y burlándose de Espurinna, a quien llamó 'farsante' porque habían llegado los
idus de marzo sin que él hubiera sufrido ningún mal. Espurinna, en cambio, le continuaba diciendo que 'sin duda habían llegado, pero todavía no habían pasado'."
Suetonio, Vida del divino Julio, 81.
Tras su muerte, la figura de César fue objeto de una intensa utilización política.
La plebe de Roma, conmocionada por el magnicidio, transformó su funeral en
una auténtica manifestación de delirio colectivo:
"¿También tú, hijo?"
"César, sorprendido por tan repentina violencia, no dijo nada, aunque algunos autores
sostienen que, al ver que Bruto, hijo de Servilia, su amante,
también tomaba parte de la
conjura, murmuró en griego:
'–¿También tú, hijo?'"
(Suetonio, Vida del divino Julio,
82.)
CC-BY-SA • PID_00178895
107
El mundo clásico II
"Durante los juegos fúnebres se recitaron versos apropiados para suscitar la compasión
o la indignación por su asesinato, sacados del Juicio de las armas de Pacuvio, como éste:
'¿Los he salvado tal vez para que fueran ellos quienes me quitaran la vida?'; y de la Electra
de Atilio, en el mismo sentido. En lugar del elogio fúnebre, el cónsul Antonio anunció
mediante un heraldo el decreto del Senado, por el que se le habían concedido todos los
honores divinos y humanos, y el juramento por el que se habían comprometido, todos
juntos, a defenderlo a él solo, y añadió muy pocas palabras. Los magistrados y todos
los que habían ejercido algún cargo llevaron el lecho fúnebre al Foro ante la tribuna
de los oradores; unos proponían quemarlo en el Santuario de Júpiter Capitolino, otros
en la Curia de Pompeyo cuando, de repente, dos desconocidos, armados con espadas y
llevando dos lanzas cada uno, incendiaron por debajo el lecho con antorchas de cera;
entonces la multitud que había alrededor amontonó ramas secas, asientos, tarimas y todo
aquello que había cerca. Los flautistas y los actores, después de quitarse las ropas propias
de la ceremonia de los triunfos que utilizaban en aquel acto y de rasgarlos, los lanzaron
a las llamas; los legionarios veteranos echaron al fuego las armas con las que se habían
engalanado para los funerales, y las matronas, las joyas que llevaban, los amuletos y las
togas de sus hijos."
Suetonio, Vida del divino Julio, 84.
El Senado decretó la divinización de César, una medida que buscaba calmar
los ánimos de la exaltada plebe. Durante la celebración de unos juegos en su
honor, apareció una estrella –el sidus Iulius– que fue tenida como la confirmación de la apoteosis del dictador. La divinización de César, aprovechada convenientemente por la propaganda de Augusto, fue cantada por Virgilio en la
quinta Bucólica (donde César se esconde tras la figura de Dafnis) y por Ovidio
en las Metamorfosis:
"Tan pronto como hubo dicho esto, la benefactora Venus se metió en el edificio del Senado, invisible a todos, tomó el espíritu del cadáver de César y, sin dejar que se disipara
en el aire, lo colocó entre los astros del cielo; mientras se lo llevaba, notaba que cobraba
luz y empezaba a brillar y lo soltó de su regazo; el alma voló por encima de la luna, y
brilló una estrella que arrastraba una cabellera de llamas de proporciones colosales."
El sidus Iulius
"Durante los primeros juegos
que su heredero Augusto hacía en su honor, una vez divinizado, una estrella que surgió
cerca de las cinco de la tarde
brilló durante siete días seguidos; se creyó que era el alma
de César que había sido recibida en el cielo; por esta razón
se colocó una estrella sobre su
cabeza en las estatuas."
(Suetonio, Vida del divino Julio,
82.)
Ovidio, Metamorfosis, 15, 843-850.
El elogio de la figura de César ha sido una constante en la historia. Se le ha
considerado autor de una misión providencial. Su personalidad, su capacidad
de mando y su autoritarismo han hecho de él un referente ideal para los regímenes autocráticos de inspiración o legitimación popular. De hecho, el cesarismo es la defensa de un gobierno fuerte y autoritario presidido por un líder
carismático.
La idealización de César
Napoleón III escribió un Précis des guerres de César e impulsó toda una serie de investigaciones históricas sobre el personaje, vinculado a la romanidad de Francia. No hay que
decir que, a la caída del Segundo Imperio (1870-1871), su figura, émula de Napoleón,
fue ampliamente criticada. Algunos historiadores alemanes también lo idealizaron, empezando por el gran Mommsen, que vio en Bismarck, el canciller prusiano responsable
de la unificación alemana, a un nuevo César.
Ahora bien, la figura de César también fue objeto de críticas. Sus asesinos emitieron unas monedas con la leyenda "Idus de marzo" y los puñales como símbolos de la libertad reconseguida. En la Farsalia del poeta épico Lucano, César,
con una desmesurada ambición de poder, aparece como una figura "demoníaca", dominada por las pasiones y carente de pietas, causante de la desgracia
colectiva que significó la guerra civil:
El nombre de César
El cognomen de César, una especie de talismán, pasó a ser
una de las denominaciones del
gobernante único, del emperador. También sirve para designar al emperador (Kaiser) del
Sacro Imperio Romanogermánico (y después a los emperadores de Alemania y de Austria), y también a los reyes o
emperadores de Bulgaria y de
Rusia (zar).
CC-BY-SA • PID_00178895
108
"En cuanto a César, no sólo tenía el renombre y la fama de buen general, sino una valentía que no sabía permanecer inactiva y un solo sentimiento de vergüenza: 'vencer sin
combate'. Era violento e indomable; allí donde la esperanza y la cólera lo llamaban, allí
ponía su mano, y nunca dejaba de ensuciar su espada persiguiendo con obstinación sus
propios éxitos, pidiendo con insistencia el favor de las divinidades, pasando ante todo
aquello que representaba un obstáculo para su ilimitado afán de poder, contento de haber sabido hacer camino con la destrucción."
Lucano, Farsalia, 1, 145-150.
6.3. Carisma y demagogia
Las convulsiones sociales y políticas de la época republicana se vieron aumentadas por la existencia de fuertes rivalidades personales entre los líderes políticos, que desarrollaron un auténtico aparato de propaganda para conseguir
el apoyo del pueblo y el favor de la opinión pública. La trayectoria vital de
Julio César permite ver el proceso de formación y de consolidación de un líder, e identificar los mecanismos utilizados para convertirse en un cabecilla
carismático.
César explotó el recuerdo de los líderes populares (Mario y Cinna), con
los que estaba emparentado, sus relaciones familiares, sus alianzas políticas, sus glorias militares, su "generosidad" hacia la plebe, para convertirse en un auténtico ídolo para la plebe.
En efecto, en los años iniciales de su carrera, César exaltó el recuerdo de los
populares Mario y Cinna. Además, también hizo un uso amplio de las estrategias matrimoniales, tal como revela este fragmento:
"César, para participar más plenamente del poder de Pompeyo, hizo que se casara con su
hija Julia, que estaba casada con Servilio Cepión; a Servilio le prometió como esposa a la
hija de Pompeyo, que no estaba casada, sino sólo prometida con Fausto, el hijo de Sila.
Poco después, César se casó con Calpurnia, hija de Pisón, a quien hizo designar cónsul
para el año siguiente (58 a. C.). Entonces Catón [enemigo de César] clamó y protestó
públicamente con la mayor de las vehemencias, diciendo que no se podía tolerar que el
imperio se prostituyera con esos matrimonios y que, mediante las mujeres, se promovieran los unos a los otros en las magistraturas, en el mando de los ejércitos y en el poder."
Plutarco de Queronea, Vida de César, 14.
Además, todos los líderes buscaron en todo momento el apoyo de la propia
clientela personal y la ayuda de los partidarios de sus familiares y amigos para
movilizarlos en los momentos decisivos, como los comicios, con el objetivo
de ganar las elecciones e imponer a sus candidatos. No es extraño pues que
las votaciones fueran ocasión de enfrentamientos que acababan en trifulcas
y violencias. Los años cincuenta fueron los más críticos, puesto que los partidarios de populares y optimates se organizaron en bandas (comandadas por el
tribuno Clodio, partidario de César, y por Milón, partidario del Senado) que
practicaron el terrorismo urbano.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
109
Todos los líderes políticos republicanos intentaban conseguir el favor de la plebe, concediendo generosas donaciones en dinero o en especie, u organizando
juegos y espectáculos. La plebe, si se sentía lo suficientemente satisfecha, podía abrir el camino a las magistraturas y al mando a los candidatos ambiciosos.
La munificencia de César
Por ejemplo, Julio César fue famoso por la magnificencia de los juegos que organizó, con
lo que se ganó la fama de generoso amigo del pueblo.
"[César] Organizó también espectáculos de varios tipos: combate de gladiadores y juegos
(tanto por barrios como por toda la ciudad) con actores de todas las lenguas, juegos de
circo, competiciones atléticas, naumaquias. En un combate de gladiadores celebrado en
el Foro, se enfrentaron Furio Leptino, de familia de pretores, y Quinto Calpeno, un antiguo senador y abogado. En la danza pírrica participaron los hijos de los prohombres de
Asia y Bitinia. En los juegos escénicos, el caballero romano Décimo Laberio representó
una de sus obras de mímica; se le dieron quinientos sestercios y el anillo de oro y, a continuación, dejó la escena a través de la orquesta y se sentó entre las catorce primeras filas.
En los espectáculos del circo, ampliando el espacio del circo por los dos lados, añadió
un canal. Jóvenes de las familias más nobles condujeron bigas y cuadriguas y caballos
adiestrados para saltar por encima. Un doble escuadrón de jóvenes, grandes y pequeños,
ejecutó la cabalgata troyana. Organizó cacerías durante cinco días seguidos y, el último
día, presentó un nuevo tipo de combate entre dos bandos en el que se enfrentaban quinientos infantes, veinte elefantes y treinta jinetes, distribuidos en uno y otro bando. Y
para que pudieran luchar con más espacio, se retiraron las 'metas' del circo y en su lugar
se levantaron dos campamentos, uno frente al otro. En un estadio construido expresamente para esta ocasión en el Campo de Marte, los atletas compitieron durante tres días.
También presentó un combate naval en la Codeta, en un lago excavado, en el que se
enfrentaron birremes y trirremes de las flotas de Tiro y de Egipto con un gran número
de combatientes. Para contemplar todos estos espectáculos, vino mucha gente de todas
partes, de manera que por todas partes, en medio de calles o callejuelas, se plantaron
cabañas para los forasteros, y a menudo muchos fueron aplastados y asfixiados por la
multitud, entre ellos dos senadores."
Suetonio, Vida del divino Julio, 39.
Los líderes republicanos necesitaban disponer del mando del ejército y
de encargos militares que les dieran botín, triunfo y gloria. La dirección
de las campañas militares fue pues objeto de ambición desmesurada.
La experiencia de Mario y de Sila había demostrado la importancia de tener un
ejército fiel y, en cierto modo, "comprado" por la soldada. Pompeyo consiguió
su primer consulado porque acampó con su ejército a las puertas de Roma.
Ahora bien, también había que recompensar a los soldados con la promesa del
licenciamiento retribuido y la distribución de tierras después de haber cumplido los años reglamentarios de servicio. Así se entienden todos los esfuerzos
de César para garantizar la instalación de sus veteranos en el ager publicus de
la Campania.
Este afán de gloria, triunfo y honor personales explica las rivalidades internas
entre los optimates (como los enfrentamientos entre Lúculo y Pompeyo por el
control de la guerra contra Mitrídates, o las suspicacias del Senado por la intervención de Pompeyo en Oriente), y el afán de los triunviros para conseguir
el mando de campañas militares contra los enemigos de Roma (Craso y César
contra los partos, César contra los galos).
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
110
El mundo clásico II
Los líderes republicanos no dudaron en utilizar y modificar para fines partidistas y personales las "trampas" de la estructura constitucional romana, con
la intención de acaparar cada vez más parcelas de poder. Así, el primer triunvirato fue una medida "alegal", puesto que no estaba prevista por la ley; además, en algunos casos se forzó la legalidad, como cuando el Senado impidió la
presentación de candidaturas a quienes estaban ausentes de Roma o cuando
el propio Senado eligió a Pompeyo como único cónsul.
Varias actividades –la publicación de escritos, la difusión de libelos, la
erección de estatuas, la emisión de monedas o la celebración de juegos–
pasaron a ser auténticas armas de propaganda al servicio del combate
político.
En efecto, estos líderes quisieron dar su propia visión de los acontecimientos
para ganarse la opinión pública. Los comentarios bélicos que escribió Julio
César se entienden como instrumentos de justificación de su actuación y de
glorificación de sus gestas.
En efecto, la obra escrita de César –los Comentarios�de�la�Guerra�de�las�Galias
y los Comentarios�de�la�Guerra�Civil– se explica como un intento de poner
de manifiesto sus conquistas, fruto de sus virtudes y de su valor, y de justificar
su actuación política. Por este motivo, varios autores sostienen que la obra
de César responde a una voluntad consciente y decidida de autopropaganda
mediante la que el dictador intenta legitimar sus acciones y hacer resaltar la
propia personalidad, su capacidad de mando, su habilidad militar, su civismo,
su lealtad y su clemencia.
Los líderes tardorrepublicanos intentaron promover un incipiente "culto�a�la
personalidad" considerándose personalmente favorecidos por la divinidad.
Sila, llamado Felix, 'afortunado', se sentía especialmente protegido por Venus;
Pompeyo Magno, que también atribuía a Venus buena parte de su fortuna,
dedicó a esta divinidad el Templo de Venus Victrix, 'vencedora', en lo alto de
su teatro. César explotó sus pretendidos orígenes divinos presentándose como
La obra histórica de César
Los Comentarios�de�la�Guerra�de�las�Galias constan de
siete libros en los que se narra la conquista de las Galias,
desde el inicio del proconsulado de César (58 a. C.) hasta la conquista de Alesia (52 a.
C.). Destacan las digresiones
de carácter geográfico o etnográfico, como la descripción
de la Galia, las costumbres de
los suevos, la descripción de
la zona comprendida entre el
Mosa y el Rin, el excursus sobre la Britania o la descripción
de la vida entre los germanos
y los galos. Los Comentarios
de�la�Guerra�Civil constan de
tres libros en los que se relatan
los episodios de este conflicto
(49-48 a. C.).
descendente de Jul, hijo de Eneas, nieto de Venus:
Ved también
"[César] Siendo cuestor hizo el elogio fúnebre de su tía Julia y de la esposa Cornelia en
los Rostra, según costumbre. En el elogio de su tía habló sobre su ascendencia y sobre su
padre con estas palabras:
'–Por parte materna, el linaje de mi tía Julia tiene su origen en los reyes; por parte paterna
está unido a los dioses inmortales. La familia de los Marcii Reges, de la que forma parte
su madre, proviene del rey Anco Marcio, mientras que los Julios, linaje al que pertenece
nuestra familia, descienden de la diosa Venus. Así, en este linaje se da la inviolabilidad
de los reyes, que tienen el máximo poder entre los hombres, y la veneración debida a los
dioses, bajo cuya potestad están los propios reyes'."
Suetonio, Vida del divino Julio, 6.
Sobre la leyenda troyana, ved
el apartado 1.
CC-BY-SA • PID_00178895
111
Los cabecillas republicanos –Sila, Pompeyo y César– tomaron a menudo como
modelo a los héroes griegos, como Hércules, Dionisos o Alejandro. Especialmente este último fue objeto de una predilección especial por parte de estos
políticos que propiciaban conscientemente la imitatio Alexandris, 'imitación
de Alejandro'.
Con todo, hay que decir que después de la Guerra Civil, César, consciente del
trauma colectivo, intentó presentarse ante la opinión pública como un líder
moderado que había sido obligado al enfrentamiento a causa de los excesos de
sus enemigos. Explotó su imagen de líder clemente, y así, apareció a menudo
perdonando a sus antiguos opositores. El propio Cicerón, que con muchas
dudas se había decantado por Pompeyo, fue perdonado por César y se dedicó
a pedir gracia para los antiguos partidarios del bando senatorial. La clemencia
de César fue un eslogan repetido por todas partes.
Ahora bien, la figura de estos grandes líderes no debe hacer olvidar a otros
personajes menores que intentaron también conseguir su cuota de popularidad. En algunos casos aparecieron líderes "revolucionarios", deseosos de alterar, con violencia si era necesario, la situación política. Entre éstos destacan
el famoso Clodio, el violento tribuno de la plebe que ejercitó un verdadero
terrorismo urbano durante los años cincuenta (y que en cierto modo era utilizado por César para contrarrestar las maniobras de los optimates), o Catilina,
el conspirador del 63 a. C.
Catilina, símbolo de la degradación moral de la aristocracia romana
Catilina, un aristócrata empobrecido y endeudado, había reunido a su alrededor a una
masa de descontentos de diversos grupos sociales, en torno a un proyecto revolucionario
que preveía la abolición de las deudas y la reforma agraria. Había intentado un golpe de
Estado y había anunciado su candidatura al consulado del 63 a. C. Ante la posibilidad de
que venciera, los optimates decidieron prestar como candidato a Cicerón, que finalmente
ganó. Con todo, Catilina no se dio por vencido e intentó un golpe de estado, que fue
reprimido por el propio Cicerón. Gracias a la acusación de Cicerón y al retrato de Salustio
en La conjuración de Catilina, Catilina se ha convertido en el exponente de la decadencia
moral en la que ha caído toda la sociedad romana que vive en un clima de corrupción.
He aquí el retrato que de él hace Salustio:
"En una ciudad, tanto y de tantas maneras corrompida, Catilina reunía en torno suyo,
cosa muy fácil, a una muchedumbre de hombres disolutos y criminales, como si fueran
su propia escolta personal. Efectivamente, todos los sinvergüenzas, los adúlteros, los libertinos que habían malgastado la fortuna de sus padres con el juego, con las fiestas o
con las orgías, los que habían contraído enormes deudas para librarse de la infamia o del
crimen, los parricidas y los sacrílegos por cualquier motivo, los convictos en juicio o los
temerosos por sus culpas, todos los que alimentaban la mano o la lengua en el perjurio
o en la sangre de sus conciudadanos y, por último, todos aquellos a los que atormentaba
la infamia, la pobreza o los remordimientos, todos estos eran los amigos y los íntimos de
Catilina. Pero si alguien libre de culpa llegaba a ser su amigo, con el trato diario y con
sus halagos, fácilmente se volvía parecido o igual a los otros."
Salustio, La conjuración de Catilina, 14.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
112
El mundo clásico II
6.4. La política "cultural" de los líderes tardorrepublicanos
En este clima de rivalidad personal y política tan intensa, los líderes de los
bandos enfrentados intentaron aprovechar cualquier elemento. La cultura y
el arte fueron utilizados también como instrumentos al servicio de las ambiciones políticas.
6.4.1. El retrato tardorrepublicano
El retrato, presente en las estatuas o en las monedas, se convirtió en uno de los
elementos de propaganda más apreciados, puesto que permitía singularizar la
imagen del líder.
El retrato tardorrepublicano es una buena muestra de las contradicciones estilísticas, de la sobrecarga de contenidos, de la dificultad de comprensión y de la ambivalencia del mensaje artístico, que deriva en última instancia del peso de las consignas políticas.
La tradición romana había favorecido la aparición de un retrato simple y objetivo caracterizado por un realismo�minucioso. Esta tendencia realista se acentuó en el siglo I a. C., favorecida por el hecho de que el retrato de la última generación de la República se convirtió en un arma política al servicio del prestigio personal de los grandes líderes. Hacía falta que el retrato se acercara lo más
posible a la realidad para que el personaje representado fuera identificado sin
dificultades. El realismo está presente en los retratos de los grandes personajes
públicos (César, Casio, Cicerón), y también en toda una serie de retratos privados, como la Testa Stroganoff (90 a. C.; Nueva York, Museo Metropolitano)
o el Viejo Torlonia (Roma, Colección Torlonia).
A pesar de que, en general, se acentuó la representación de los aspectos más
individuales del personaje, la influencia�helenística se manifiesta en algunos
detalles, especialmente en el tratamiento de cabellos y barba, tal como se puede ver en el retrato de Aulo Postumio Albino (90 a. C.; París, Louvre).
La influencia helenística también es visible en los retratos de Pompeyo. A pesar de que son bastante realistas, presentan un remolino en el peinado que
evocaba la anastolé de los retratos de Alejandro Magno; así, el general romano
se comparaba con el rey de Macedonia, creador de un auténtico imperio universal.
6.4.2. El embellecimiento de Roma
El combate político tuvo también su plasmación en los intentos de embellecimiento de la ciudad de Roma.
El llamado Arringatore de Cortona, circa 80 a. C.
Florencia. Museo Arqueológico
CC-BY-SA • PID_00178895
113
El mundo clásico II
Pompeyo y César intentaron llevar a cabo un vasto proyecto de monumentalización urbanística de clara inspiración helenística que tenía que
hacer de Roma una capital "helenística".
El programa de Pompeyo se centró en el Campo de Marte. A raíz de su gran
triunfo del 61 a. C., Pompeyo inició una vasta política constructiva de inspiración helenística que preveía la construcción de un gran complejo lúdico, con
un teatro y un recinto porticado a cielo abierto detrás de la escena.
El Teatro�de�Pompeyo, con capacidad para 17.000 espectadores, era un edificio enorme formado por un edificio escénico muy elevado y una inmensa cávea sostenida por galerías abovedadas. En lo alto de la cávea, se abrían un pórtico y un templo dedicado a Venus Victrix, la divinidad tutelar de Pompeyo.
Con el hecho de que el templo presidiera la cávea (una tradición presente en
otros santuarios del Lacio a los que se accedía mediante gradas semicirculares),
Roma. Teatro y Pórtico de Pompeyo, mediados
del siglo I a. C.
se eludía la prohibición de construir teatros estables. El teatro era oficialmente
un santuario de Venus.
El Pórtico� de� Pompeyo era un cuadripórtico con un jardín central decorado con fuentes y estatuas griegas. Entre este recinto y el vecino Porticus Minucia, estaba la Curia de Pompeyo, una sala destinada a las sesiones del Senado
(donde César fue asesinado). En el flanco norte, dos generales de Pompeyo,
los Cornelios Lentulos, construyeron un largo pórtico (el Porticus Lentulorum
o ad nationes) decorado con las estatuas de las catorce "naciones" sometidas
por Pompeyo.
También César impulsó la reforma de la ciudad, sancionada con la promulgación de una lex de urbe augenda, 'ley sobre la ampliación de la urbe', que preveía el desvío del Tíber y la unión del Vaticano y el Campo de Marte. En el 54
a. C., con el botín de las Galias, se remodelaron dos edificios del Campo de
Marte ligados al proceso electoral: el Diribitorium (el pórtico para el escrutinio
de los votos) y los Saepta Iulia, un gran espacio (286 × 94 m) reservado a las
votaciones.
Poco después, el interés de César se trasladó al área central de la ciudad. Desde
finales de los años cincuenta, y para solucionar la falta de espacio, se inició la
construcción de un nuevo espacio forense, al norte del antiguo Foro Romano.
El Forum�Iulium o Foro�de�César (160 × 75 m) fue inicialmente concebido
como un ágora, es decir, una plaza abierta rodeada de pórticos. Pero después
de la promesa formulada en la batalla de Farsália (49 a. C.), la plaza se transformó en una especie de santuario presidido por el Templo de Venus Genetrix,
'Venus engendradora', considerada la antepasada de la gens Julia. En el lado
occidental del Foro de César, después de rebajar la carena que unía el Capitolio
y el Quirinal, se construyó un templo octástilo períptero sine postico erigido
sobre un podio muy elevado dedicado a la divinidad. Los otros tres lados se
Roma. Foro de César, segunda mitad del siglo
I a. C.
CC-BY-SA • PID_00178895
114
cerraron con pórticos de dos naves y tabernas (sólo en el lado suroeste). En el
centro había una estatua ecuestre de Alejandro que presentaba, sin embargo,
el rostro de César.
El Foro�Romano, el verdadero centro de la vida política, también fue remodelado por César. Se derribó la Curia Hostilia y, en el espacio ocupado por este
edificio y por el Comicio, se construyeron los nuevos Rostra –las tribunas de
los oradores– y la nueva sede del Senado: la Curia�Julia. La Basílica Sempronia
fue derribada para dejar espacio a la nueva Basílica�Julia, un imponente edificio de tres naves que ocupaba todo el flanco sur del Foro Romano, del Vicus
Iugarius al Vicus Tuscus.
El asesinato del dictador truncó todos estos proyectos de reforma que habrían
hecho de Roma una auténtica capital "real" y que la querían poner al mismo
nivel que las otras capitales del Oriente helenístico.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
115
El mundo clásico II
7. Una ciudad de mármol
En los apartados anteriores, hemos analizado diversos aspectos de la República
romana (509-31 a. C.): organización política, sistema de valores y pensamiento ideológico, proceso de helenización... En el capítulo sexto, hemos examinado la crisis de época tardorrepublicana y hemos identificado los principales
factores de su desencadenamiento. Varios autores sostienen que la salida natural a esta crisis pasaba por la instauración de un régimen unipersonal.
En este apartado, examinaremos el principado�de�Augusto (31 a. C. - 14 d. C.),
que da inicio a la época imperial. Primero, evaluaremos los cambios políticos
y las mutaciones ideológicas de este nuevo régimen político. En las secciones
finales, examinaremos las manifestaciones culturales de la época –literarias y
artísticas– para ver hasta qué punto reflejan los valores emanados desde el
poder.
Entre sus propios contemporáneos y entre los historiadores de todos los
tiempos ha costado pronunciarse sobre la figura de Augusto y valorar
sus actuaciones, puesto que ha merecido todo tipo de juicios, desde las
alabanzas más excelsas hasta las críticas más abyectas.
A menudo este período ha sido considerado un aureum�saeculum, 'siglo dorado', una época de expansión económica, de estabilidad social y de renaci-
La Gemma Augustea
miento cultural. Por el contrario, también ha habido quien lo ha visto como
un período de tiranía y de despotismo camuflado: Augusto habría conseguido
construir un régimen en el que todo el poder real se habría concentrado, gracias a su habilidad maquiavélica y al despliegue de un efectivo aparato propa-
Lectura complementaria
R.�Syme (1989). La revolución
romana. Madrid: Taurus.
gandístico, en manos de una sola persona, manteniendo –eso sí– la apariencia
de la libertad republicana.
7.1. El régimen de Augusto
Augusto consiguió dominar de manera efectiva y real todos los resortes del
poder. Desde esta situación de predominio, pudo proceder a una transición
gradual del sistema republicano a una nueva forma de gobierno basada en la
autoridad de un gobernante único, denominado césar, augusto, emperador o
príncipe.
Ved también
Sobre los fundamentos políticos de la República, ved el
subapartado 4.1.
CC-BY-SA • PID_00178895
116
El mundo clásico II
Augusto, o mejor dicho Octavio, nieto de una hermana de Julio César, entró
por primera vez en la escena política tras haber sido adoptado post mortem por
el dictador y de haberse convertido en su heredero legítimo (44 a. C.). Tomando el nombre de su padre adoptivo, quiso aprovechar en beneficio propio el
carisma de César.
A raíz del asesinato de César, sus colaboradores –Lépido y Marco Antonio– y
su heredero Octavio se encargaron de poner orden y de enfrentarse con los
asesinos del dictador. La victoria definitiva sobre el bando "republicano" se
produjo durante el otoño del 42 a. C. en dos batallas que tuvieron lugar en Fi-
Ved también
Sobre la muerte de César, ved
el subapartado 6.2.4 "César
dictador".
lipos, una localidad de Macedonia. En Filipos, César hijo (Octavio) y Antonio
vencieron a los "cesaricidas" Bruto y Casio, los cabezas visibles de la conjura
contra Julio César.
Para una parte de la mentalidad romana, Filipos, con la muerte de Bruto y de
Casio, representó el finalde la libertad republicana. En cambio, los partidarios
de Augusto presentaron esta batalla como el primer ejemplo de la pietas de Augusto, por haber podido vengar el asesinato de Julio César, su padre adoptivo.
La muerte y la apoteosis de César, y la venganza de Augusto
Ovidio, en los Fastos, recuerda el asesinato de César y la batalla de Filipos, que es presentada como un deber moral de cumplimiento obligado por parte de Augusto:
"Quería pasar por alto los puñales que traspasaron a nuestro príncipe, cuando la diosa
Vesta me habló así desde su casto hogar:
'–¡No dudes en recordarlos! César fue mi sacerdote; fue contra mí que aquellas manos
sacrílegas atentaron con sus armas. Yo misma me llevé a aquel héroe y, en su lugar, dejé
un simulacro ilusorio: el que cayó bajo el puñal era sólo la sombra de César.
Ahora César, en el cielo, contempla el palacio de Júpiter y tiene dedicado un templo en
el Foro Romano. Aun así, todos aquellos atrevidos sacrílegos que, desafiando la voluntad
de los dioses, habían profanado la cabeza de un pontífice, encontraron la muerte que
merecían. Sed testigos de ello, campos de Filipos, y vosotros, que emblanqueáis la tierra
con vuestros huesos. Vengar a su padre con una guerra justa: esto fue lo primero que
había que hacer, esto fue el deber filial, esto fue la primera gesta de César Augusto."
Ovidio, Fastos, 3, 697-710.
Desde el 44 a. C. hasta el 31 a. C. –el llamado período�triunviral– los herederos
de César se convirtieron en los amos del poder. Para dar cobertura legal a esta
situación de predominio, los tres personajes –César hijo, Antonio y Lépido–
firmaron un acuerdo reconocido por la legislación romana. Con este pacto –el
segundo�triunvirato– se repartieron el poder y se dedicaron a eliminar, con
proscripciones y ejecuciones, a los partidarios del bando republicano.
Sin embargo, la situación pronto derivó hacia un enfrentamiento abierto entre
César hijo y Antonio. El 2 de septiembre de 31 a. C. se produjo, ante el Santuario de Apolo en Actium, en las costas occidentales de Grecia, una decisiva
batalla naval en la que César hijo resultó vencedor. El combate de Actium fue
presentado por la propaganda augustea como acto inevitable y necesario para
La virtud republicana
La tradición recuerda que, antes de suicidarse, Bruto dijo:
"¡Virtud! Ya no eres más que
una simple palabra."
CC-BY-SA • PID_00178895
117
El mundo clásico II
salvaguardar las esencias de Roma, puesto que Antonio había sucumbido a los
encantos de Cleopatra VII, la soberana de Egipto, y estaba dispuesto a entregar
el Imperio a los caprichos de su amante.
Después de Actium, la propaganda imperial se dedicó a glorificar las gestas
de César hijo, amo absoluto del poder, con toda una serie de actos de gran
significado político y religioso. Así, los días 13, 14 y 15 de agosto de 29 a. C., el
príncipe celebró un triple triunfo: por la victoria de Actium, por la conquista
de Alejandría de Egipto y por la sumisión de la Dalmacia. Dos años más tarde,
en concreto durante una famosa sesión que tuvo lugar el 16 de enero del 27
a. C., el Senado le otorgó el título honorífico de Augusto, con el que pasaría
a la posteridad.
A partir de ese momento, el poder puso en circulación toda una serie de símbolos�apolíneos –la lira de Apolo, el trípode de Delfos, cisnes, candelabros,
grifos, ramos de laurel, esfinges– que aludían a la intervención de Apolo en
favor de Augusto en la batalla de Actium. Estas imágenes aparecen, por ejemplo, en las terracotas de estilo arcaizante que recubrían el entablamento del
Templo de Apolo Actíaco o Palatino (28 a. C.).
Roma. Templo del divino Julio. Fragmento del
friso
Todas estas medidas de carácter simbólico eran indicio de que Augusto
se había convertido de facto en el amo de Roma. Su poder se basaba
sobre todo en su autoridad personal y su ascendencia ante el pueblo,
los soldados y los antiguos partidarios de Julio César.
Ahora bien, a partir del 27 a. C., Augusto quiso hacer ver que su autoridad derivaba del ejercicio legal de las disposiciones republicanas. Es la llamada restauración�de�la�República. Introdujo algunas medidas que intentaban legitimar
su posición de predominio para hacer creer que había restaurado el antiguo
sistema de las magistraturas republicanas. Por eso, devolvió todo el poder a los
dos cónsules. Ahora bien, el poder efectivo continuó en manos de Augusto,
puesto que desde el 31 a. C. hasta el 23 a. C., ocupó año tras año el consulado, lo que constituía una violación flagrante de la legalidad republicana, que
prohibía la renovación anual del ejercicio de este cargo. Además, el segundo
cónsul era a menudo un personaje de su entorno. Augusto también se hizo
dotar del imperium proconsulare maius, es decir, de las prerrogativas de un cónsul, en todas las provincias; se reservó el control directo de varias provincias
especialmente importantes desde el punto de vista militar, como la Hispania
Citerior, Siria y las Galias, y naturalmente, continuó controlando el ejército.
En realidad, la restauración de la República fue una simple ficción.
CC-BY-SA • PID_00178895
118
El poder difundió una serie de motivos propagandísticos relativos a la restauración�de�la�República. Augusto quería remarcar que él había podido restaurar
el antiguo sistema político después de los años de anarquía y enfrentamientos
civiles de época tardorrepublicana. Esto tuvo su traducción en la codificación
de un nuevo lenguaje artístico. Se abandonaron los símbolos apolíneos y se
impuso un nuevo programa que pretendía recuperar los valores tradicionales
(la virtud, la clemencia, la justicia, la pietas) con nuevos símbolos como la corona cívica de encina que el Senado había concedido al emperador ob ciues se-
El mundo clásico II
El escudo del valor
En el 27 a. C. el Senado hizo
colocar en la Curia un escudo
con la inscripción siguiente: "El
Senado y el Pueblo Romano
dieron al emperador César Augusto, hijo del divino Julio, en
su octavo consulado, este escudo por el valor, la clemencia, la justicia y la piedad hacia
los dioses y hacia la patria."
ruatos, 'por haber salvado la vida de los ciudadanos', el clipeus uirtutis, el 'escudo del valor', otorgado por el Senado en recuerdo de los méritos de Augusto, la
palma de la victoria, y también toda una serie de objetos del ámbito religioso:
bucráneos, guirnaldas, cintas, páteras.
En el 23 a. C., a raíz de una enfermedad y de una conjura de palacio, hubo
una nueva serie de cambios políticos. Augusto renunció al consulado, pero en
cambio, se atribuyó anualmente la potestad tribunicia, es decir, las prerrogativas y los poderes –inmensos– de los tribunos de la plebe; además, conservó
el imperium proconsulare maius sobre la totalidad del Imperio. Continuó utilizando a parientes y amigos para cubrir las magistraturas tradicionales. Progresivamente, se aseguró la lealtad de los senadores, de los caballeros, de las
élites municipales de Italia y de las aristocracias provinciales. Su ascendiente
se reforzó con el otorgamiento del pontificado máximo (14 a. C.) y del título
de pater patriae, 'padre de la patria' (2 a. C.), en un clima de adhesión incondicional a su figura:
"El sobrenombre de 'padre de la patria' le fue otorgado por un acuerdo, repentino y total,
de todo el mundo. En primer lugar, tomó la iniciativa la plebe, después de haberle enviado una delegación a Antium; posteriormente, como él no lo aceptaba, una multitud
coronada de laurel lo saludó con esta denominación en el momento en el que entró en
un teatro; al fin, se le otorgó oficialmente en la Curia del Senado, no mediante un decreto
ni por aclamación, sino por boca de Valerio Mesala. Éste, por mandato de todos, le dijo:
'–¡Bienaventuranza y gloria a ti y a los tuyos, César Augusto! Con este acto, nosotros
estamos realmente convencidos de pedir felicidad perpetua para el Estado y prosperidad
para ti mismo. El Senado, de acuerdo con el pueblo romano, te saluda como 'padre de
la patria'.'
Augusto, con lágrimas en los ojos, le respondió de este modo (cito sus propias palabras,
tal como he hecho con las de Mesala):
'–Ahora que veo cumplidos mis votos, senadores, ¿qué más me queda pedir a los dioses
inmortales, sino que me sea permitido mantener vuestro consenso hasta el fin de mi
vida?'"
Suetonio, Vida del divino Augusto, 58, 1-3.
Lectura complementaria
A.�Fraschetti (1990). Roma e
il principe. Bari / Roma: Laterza.
CC-BY-SA • PID_00178895
119
El mundo clásico II
En conclusión, Augusto concentró de facto todo el poder efectivo, aunque fue lo bastante habilidoso como para conservar un respeto formal,
más aparente que real, por el sistema político republicano. El nuevo sistema de gobierno establecido gradualmente por Augusto se basaba sobre todo en la auctoritas, 'autoridad moral', del nuevo príncipe, fruto
de su carisma personal y de la adhesión, espontánea o forzada, explícita
e implícita, de amplios sectores de la sociedad romana.
El régimen imperial, inaugurado por Augusto, era de hecho una "monarquía",
en el sentido que el poder estaba en manos de una sola persona. Por razones
históricas, dado el odio secular de los romanos hacia la figura del soberano,
Augusto de Prima Porta
se evitó utilizar el término rex, 'rey'. Augusto fue lo bastante habilidoso como
para mantener, cuando menos externamente, el sistema republicano y aprovecharlo en beneficio propio. Las magistraturas y las disposiciones republicanas se mantuvieron en buena parte, aunque vacías de contenido. A pesar de
la ficción de la vigencia de las instituciones republicanas, a todo el mundo le
Monarquía
Monarquía es una palabra griega que quiere decir 'gobierno
de una única persona'.
quedaba muy claro quién mandaba en realidad.
La ascensión de Augusto
El historiador Tácito, no muy favorable a la figura de Augusto ni a la propia institución
imperial, describe el proceso mediante el que Augusto pudo hacerse con el poder:
"Después de que, con la muerte de Bruto y de Casio, desapareciera el ejército del Estado,
vencido Sexto Pompeyo en Sicilia, apartado Lépido del poder y muerto Antonio, no había
quedado en el bando de los partidarios de Julio César ningún otro dirigente que no fuera
César Augusto. Renunciando al nombre de 'triunviro', asumiendo el consulado, contentándose con la potestad tribunicia para proteger a la plebe, después de haberse ganado
el favor de los soldados con donativos, del pueblo con el reparto de trigo, y el de todo el
mundo con la dulzura de la paz, empezó a elevarse poco a poco, asumiendo las competencias del Senado, de los magistrados y de las leyes, sin que nadie se le opusiera, puesto
que los más valientes habían caído víctimas de las guerras o de las proscripciones, y el
resto de los nobles, recompensados con tantas riquezas y honores como predisposición
mostraban hacia la servidumbre, preferían el estado actual, más seguro, que el pasado,
lleno de peligros."
Tácito, Annales, 1, 1.
7.2. Los valores morales y éticos del nuevo régimen
Augusto quiso consolidar la nueva realidad política impulsando una�regeneración�moral que recuperara los valores tradicionales de la sociedad romana,
echados a perder por los enfrentamientos civiles.
Ved también
Sobre los valores tradicionales
de la sociedad romana, ved el
apartado 4, "La adustez republicana".
El objetivo fue la recuperación de los mores�maiorum, es decir, las costumbres de los antepasados. La idea de regeneración, de restitución, de
recuperación de los valores tradicionales, de vuelta al pasado, idealizado
y glorificado, fundamentó ideológicamente el régimen de Augusto.
Lectura complementaria
J.�Béranger (1953). Recherches sur l'aspecte idéologique
du principat. Basilea: Reinhardt.
CC-BY-SA • PID_00178895
120
El mundo clásico II
Entre los valores que había que recuperar, figuran el�patriotismo�y�la�exaltación�de�Italia�y�de�Roma, dos realidades que, a pesar de haber estado enfrentadas en el pasado más reciente, pasaron a ser ahora perfectamente complementarias.
Se exaltaban sobre todo los�valores�y�el�modo�de�vida�tradicional, que eran
considerados los responsables de la expansión y de la grandeza de Roma. Por
eso, se alababan la sencillez, la frugalidad, la simplicidad, la valentía y el vigor. La recuperación de estos valores considerados propios de la raza itálica
se alzaba como bandera contra el lujo, el refinamiento y las extravagancias
que venían del Oriente helenístico. Significaba una crítica directa contra el
comportamiento de Antonio, culpable de haber caído en la molicie. En este
sentido, el régimen de Augusto aprovechó en beneficio propio una antigua
actitud de recelo hacia las costumbres orientales, característica de la mentalidad conservadora romana.
Además, en la alabanza de los valores tradicionales la propaganda imperial podía aprovechar todo el caudal de la filosofía epicúrea y de la literatura helenística. El epicureísmo consideraba que el placer supremo –la felicidad– consistía
en adecuarse a las limitaciones y a los rasgos del propio carácter, y en contentarse con el goce de los pequeños placeres del día a día. También se recuperaron motivos de la literatura helenística, que veía el campo, en contraposición
a la ciudad, como el escenario ideal de la alegría humana. No es extraño ver
cómo circulaban tópicos alusivos a la felicidad rural.
Beatus ille
Este conocido tópico literario, presente en el poema siguiente de Horacio, evoca la felicidad y la serenidad que proporciona la vida en el campo:
"¡Hombre feliz, que lejos de negocios, como la raza de los primeros mortales, trabaja
los campos paternos con sus bueyes, libre de toda deuda! Soldado, no lo despierta el
clarín batallero ni tiene miedo de las iras del mar, evita el foro y el soberbio dintel de
los ciudadanos poderosos. O marida los tallos adultos de la vid con los altos álamos, o
en el valle retirado mira errar a sus rebaños, que mugen, o con la hoz corta las ramas
inútiles e injerta otras más pujantes; o en claras jarras pone densa miel, o esquila a sus
tiernas ovejas."
Horacio, Epodos 2, 1-16.
Por otro lado, también se exaltaron las virtudes relacionadas con el ámbito
militar, consideradas propias e inherentes de las poblaciones itálicas. La audacia, el valor y el sacrificio personal habían hecho que los romanos consiguieran dominar y subyugar todo el mundo conocido.
El régimen de Augusto también se preocupó porque todas estas virtudes
"públicas" se acompañaran de una estricta moralidad privada.
Ved también
Esta actitud de recelo arranca como mínimo de Catón el
Censor. Sobre esto, ved la parte final del subapartado 4.2.
CC-BY-SA • PID_00178895
121
En efecto, a las "virtudes públicas" habían de corresponder también unas "virtudes privadas". Por eso, se intentó atacar el lujo, el adulterio y los comportamientos considerados poco dignos mediante una serie de medidas legales que
regulaban la vida privada de los ciudadanos. Tampoco faltaron las medidas
fiscales para favorecer el matrimonio y promover la natalidad. En este último
sentido, sin embargo, la legislación augustea tuvo muy poco éxito.
Las Leyes Julias
Las Leges Iuliae, 'Leyes Julias', regulaban diversos aspectos de la vida pública y privada.
Hacia el 18 a. C., paralelamente a la celebración de los Juegos Seculares, Augusto promulgó la Lex Iulia de maritandibus ordinibus, 'Ley Julia sobre la regulación del matrimonio',
y la Lex Iulia de adulteriis, 'Ley Julia sobre el adulterio'. La primera tendía a promover el
matrimonio, puesto que permitía que los magistrados autorizaran el matrimonio de los
hijos sin que hiciera falta la aprobación paterna. La Ley Julia sobre el adulterio castigaba
toda relación extramatrimonial salvo que fuera estable. La Lex Papia Poppaea (9 d. C.)
prohibió el matrimonio entre senadores y libertos y fomentó la natalidad.
Augusto también tomó algunas medidas ejemplares contra el lujo y el
dispendio privado e intentó que los recursos se canalizaran hacia la publica magnificentia, es decir, que se gastaran en la construcción de obras
y edificios que pudieran ser aprovechados por el conjunto de la colectividad.
Uno de los aspectos más singulares de esta "regeneración" moral de época augusta fue la restauración religiosa. En efecto, la sociedad tradicional se caracterizaba por su profunda religiosidad. El régimen de Augusto intentó recuperar
y potenciar este sentimiento, al menos en el ámbito público. Había que expiar
los crímenes y la negligencia hacia los dioses de la que habían hecho gala las
generaciones pasadas. La restauración�religiosa de Augusto fue una auténtica
obra de arqueología religiosa que comportó la restauración de templos –los
aurea templa– y la reintroducción de toda una serie de ceremonias, festividades
y sacerdocios de origen muy antiguo que habían caído en el olvido por culpa
de la "negligencia" de las generaciones pasadas.
La restauración religiosa
En esta tarea de restauración religiosa, el régimen de Augusto pudo contar con la colaboración del erudito escritor Varrón, quien llegó a escribir dieciséis libros, Antiquitates
rerum diuinarum, 'Antigüedades divinas', en los que salía todo aquello que se había podido salvar del olvido.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
122
El mundo clásico II
Para la propaganda imperial, gracias a la restauración religiosa, desapareció la
incuria que había caracterizado los últimos tiempos de la República. Se podía
inaugurar una nueva pax deorum, 'paz con los dioses', es decir, un nuevo clima
de entendimiento entre hombres y dioses. La propaganda augustea hizo correr
toda una serie de símbolos alusivos al inicio de una nueva etapa de esplendor,
de un nuevo ciclo de la historia, de un nuevo saeculum, que no dudaron en
calificar de aureum, 'dorado'. Por eso, se hizo circular el tópico del retorno de la
edad�de�oro, con las ideas de paz, bienestar, concordia y felicidad que llevaba
implícita esta época paradisíaca. La celebración de los Ludi Saeculares, 'Juegos
Seculares', (17 a. C.), sancionó la inauguración de una nueva etapa histórica.
La evocación de la Edad de Oro
Los poetas describieron a menudo el principado de Augusto como el retorno de la mítica
Edad de Oro, que revivía gracias a los méritos del príncipe. Este tópico aparece en la
famosa IV Bucólica de Virgilio, que anunciaba en tono profético la llegada de un nuevo
saeculum. He aquí la evocación que del mismo hace el propio Virgilio en la Eneida, en la
que se vincula el retorno de la Edad de Oro con la llegada de Augusto:
"Ahora gira hacia aquí tus ojos y contempla a tu descendencia y a tus romanos. He aquí
César y todo el linaje de los Julios que ha de venir a la luz bajo la inmensa bóveda del cielo.
Aquí está: es él, aquel hombre que, como sabes, te ha sido prometido tantas veces, César
Augusto, hijo de un dios. Él hará renacer la Edad de Oro en el Lacio, por los campos en los
que en otro tiempo reinó Saturno, y extenderá su imperio por encima de los garamantes
y de los indios hasta las tierras que hay más allá de los signos del Zodíaco, más allá de las
rutas del año y del Sol, allí donde Atlante, portador del cielo, hace girar sobre sus hombros
la bóveda sembrada de estrellas ardientes. Ya desde ahora, a la espera de su llegada, las
profecías de los dioses sobrecogen de horror sagrado los reinos del Caspio y las orillas de
la marina Meótica y conturban y estremecen, llenas de miedo, las siete bocas del Nilo."
Virgilio, Eneida, 8, 788-800.
Estatua de Augusto de Via Labicana. Roma
Todo este programa de regeneración moral tuvo su traducción en términos
artísticos y literarios. En efecto, las manifestaciones artísticas de época de Augusto, especialmente las comisionadas por el príncipe, fueron muy receptivas
a los nuevos valores (paz, bienestar, consenso, concordia, exaltación de las
virtudes tradicionales) emanados desde el poder. A medida que el régimen se
consolidaba, se difundieron imágenes alusivas a la paz, al bienestar, a la prosperidad y a la abundancia, como las imágenes de la diosa Tierra alimentando a
los niños, o de Ceres, la diosa de la agricultura, coronada de espigas. El resultado fue una profusión de símbolos con una polivalencia de significados que
exaltaban el nuevo saeculum aureum que representaba el gobierno de Augusto.
7.3. La literatura al servicio de los valores del poder
Augusto consiguió ganar el consenso de amplios sectores de la sociedad, exhausta de los conflictos internos y deseosa de colaborar en la restauración política, social, moral y religiosa que el príncipe ponía en marcha. En esta tarea,
meramente propagandística para algunos autores, tuvo un papel destacado
Mecenas, estrecho colaborador de Augusto, que reunió a su alrededor a un
selecto grupo de intelectuales que transformaron en literatura las inquietudes
del régimen.
Roma. Ara Pacis. Relieve con la diosa Tellus
CC-BY-SA • PID_00178895
123
Se ha discutido mucho sobre las vinculaciones entre los intelectuales y el régimen político de Augusto. Para algunos autores, los literatos de época augusta
representan simplemente la voz del nuevo régimen y sus escritos son obras de
auténtica propaganda. Otros consideran que los intelectuales comparten de
manera sincera y espontánea los nuevos valores propugnados desde las altas
instancias.
Sea como fuere, los motivos, los símbolos y los tópicos que hacía circular
la propaganda imperial y que emanaban directamente de las instancias
del poder están también presentes, en mayor o menor medida, con más
o menos sinceridad, en la obra de los principales literatos de esta época.
7.3.1. Virgilio
Virgilio (Mantua, en la Cisalpina, 70 a. C. - Brindisi, 19 a. C.) fue la máxima
expresión de la renovación de la poesía latina de época de Augusto.
Virgilio fue autor de las Bucolica, 'Bucólicas', las Georgica, 'Geórgicas',
y la Aeneis, 'Eneida', tres hitos de la literatura universal de todos los
tiempos.
Biografía de Virgilio
Hijo de un pequeño propietario de la Cisalpina, Virgilio estudió en Cremona, en Milán, y
posteriormente en Roma. Alejado de las tribulaciones políticas de la época, en su juventud se mostró cercano al estilo de los poetas neotéricos. Entre el 54 y el 43 a. C. se trasladó
a Nápoles, donde pasaría buena parte de su vida y donde estudió la filosofía epicúrea con
Sirón. Los triunviros confiscaron las tierras de su padre para entregarlas a los veteranos;
Virgilio, sin embargo, gracias a la influencia de sus amigos Asinio Polión y Cornelio Galo,
consiguió recuperar la heredad paterna. En esos momentos entró en contacto con Mecenas y con su círculo. Pasó a ser parte del grupo de ideólogos del régimen de Augusto. En
el año 19 d. C., mientras volvía de Oriente, murió en Brindisi. Fue enterrado en Nápoles.
En las Bucólicas se reúnen diez poemas bucólicos en hexámetros dactílicos
elaborados entre el 43/42 y el 39/38 a. C., es decir, al inicio del período triunviral. Virgilio adopta los tópicos del género de la poesía bucólica en cuanto
a la ambientación, los personajes y la temática. El escenario es un locus amoenus idílico e idealizado, normalmente un bosque en el que no faltan árboles
frondosos, riachuelos de aguas corrientes, fauna silvestre, brisas y auras suaves.
Los protagonistas son pastores que evocan sus preocupaciones, principalmente amorosas, lo que contrasta con las tribulacions mundanas de la vida urbana.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
124
El mundo clásico II
El tono profético de la IV Bucólica de Virgilio
En la IV Bucólica Virgilio profetiza el inicio de una nueva edad de oro. El poema, por alusión a la "virgen" y al niño que tenía que nacer, fue también objeto de una interpretación
alegórica por parte de los autores cristianos:
"¡Musas de Sicilia, cantamos cosas algo más grandes! No a todo el mundo gustan la floresta
y los humildes tamariscos. Si queremos cantar a los bosques, al menos que sean dignos de
un cónsul. Ha llegado por fin la última Edad profetizada por la Sibila de Cumas; después
de una larga cadena de siglos, nace una nueva época. Ya vuelve también la constelación
de la Virgen y vuelve el reinado de Saturno; ya se nos envía desde las alturas del cielo
una nueva descendencia. Tú, casta Lucina, ayuda al niño que acaba de nacer, ahora que
empieza a declinar la raza de hierro y surge en todo el mundo una nueva generación
dorada."
Virgilio, Bucólicas, 4, 1-7.
Escritas entre el 38 a. C. y el 30 a. C., en pleno período triunviral, las Geórgicas
son un extenso poema didáctico de temática geórgica de influencia alejandrina. Para muchos autores, las Geórgicas, de clara intencionalidad política, fueron pensadas para sostener la ideología de la "restauración" de Augusto. Según
esta interpretación, en concomitancia con la restauración de César hijo, Virgilio habría exhortado a la recuperación de la agricultura italiana, exhausta tras
los conflictos civiles, y al regreso a las virtudes y a las costumbres tradicionales
de la Italia rural. A pesar de que en la obra está presente una clara alabanza de
Augusto y de sus realizaciones, hay que tener en cuenta que las Geórgicas se
insertan, como las Bucólicas, en la tradición de la literatura helenística, en la
que se exaltaba el campo como marco ideal de la felicidad humana.
Siendo ya un autor consagrado, Virgilio compuso la Eneida, que es una
alabanza indirecta de la figura de Augusto.
La Eneida es una obra centrada en las peripecias de Eneas, aunque exalta de
manera indirecta todas las gestas de la historia de Roma, consideradas como
una empresa colectiva de todo el pueblo romano. En efecto, varios procedimientos técnicos –anticipación de acontecimientos futuros, profecías de las
divinidades, descripciones de escenas futuras– permiten entrever y alabar las
realizaciones de Roma, de forma que el presente del autor –la época de Augusto– se convierte en el punto culminante de toda la evolución histórica de
Roma.
7.3.2. Horacio
Horacio (Venusia 65 a. C. - Roma? 8 a. C.) es otro referente importante de la
literatura augustea. Cultivó la poesía lírica y la sátira.
Ved también
Sobre la figura de Eneas, ved el
apartado 1 "Alba mítica".
CC-BY-SA • PID_00178895
125
El mundo clásico II
Una de las aportaciones más significativas de la obra de Horacio es la
formulación poética de preceptos éticos de inspiración epicúrea –como
el rechazo de la carrera política, el elogio de la vida sencilla y retirada, el
goce de los pequeños placeres que proporciona el simple hecho de vivir
o la contemplación de los espectáculos de la naturaleza–, que constituyen el núcleo de la famosa mediocritas aurea, 'preciada moderación'.
Se trata de mantener una actitud serena y desenfadada ante la vida, sin renunciar, sin embargo, al goce del placer que proporcionan las cosas inmediatas y el
día a día, como la compañía de los amigos, la contemplación de la naturaleza,
el buen vino y la buena comida. También se reivindica la vigencia de los valores tradicionales de la sociedad romana –la moderación, la cordura, el respecto
de las costumbres– afirmando que la simplicidad de la vida es la condición indispensable para conseguir la serenidad de espíritu y, por lo tanto, la felicidad.
Horacio fue muy valorado por el establishment político y se convirtió, en cierto
modo, en el "poeta lírico oficial". Le fue encargada la composición del himno
–Carmen saeculare– que se tenía que recitar durante la celebración de los Juegos
Seculares. En toda su obra está presente un tono panegírico hacia Augusto y
una alabanza de su programa político. De acuerdo, pues, con los postulados del
programa de renovación ideológica propugnado desde el poder, Horacio alaba
todos los viejos valores de la sociedad romana –la austeridad, la sobriedad y
la religiosidad tradicional– y, en contrapartida, critica el lujo, la afectación, la
molície y el libertinaje. Se lamenta de los conflictos y de las guerras civiles,
y valora la paz y la concordia que ha traído el régimen de Augusto como los
más altos dones.
7.3.3. La elegía: de la experiencia erótica a la alabanza del
príncipe
La época de Augusto significa la consolidación de un género poético muy particular: la poesía�elegíaca. Fundamentalmente, en la elegía latina predominan
la temática amorosa y el tono intimista y subjetivo. Como típica literatura
de evasión, es un género "escapista" y apolítico, centrado en la temática privada. Por lo tanto, podía entrar en contradicción con el programa de renovación ideológica propugnado por Augusto, que incidía fundamentalmente en
las "virtudes públicas".
Ahora bien, incluso este tipo de literatura de evasión no se escapa de la influencia de la restauración ideológica de Augusto. En efecto, la elegía recupera
también algunos de los motivos caros al nuevo régimen, como la alabanza
de la vida rural. También hay composiciones que se dedican íntegramente a
referir el origen de determinadas prácticas culturales, leyendas o episodios de
la civilización romana o, simplemente, a alabar las gestas del nuevo príncipe.
El Carmen saeculare
Para celebrar los Juegos Seculares del 17 a. C., el propio Augusto encargó a Horacio la redacción de un himno dedicado a Apolo y a Diana que debía recitar un coro de chicos y
de chicas. El Carmen saeculare es pues un himno coral a las
divinidades, a las que se pedía
protección, el retorno de las
antiguas virtudes y el desempeño del programa de Augusto.
CC-BY-SA • PID_00178895
126
El mundo clásico II
En este sentido, la evolución del poeta elegíaco de Propercio (50/47 a. C. 2 d. C.) es indicativa de la receptividad de la elegía ante los nuevos valores
augusteos.
Propercio se hizo famoso con tres libros de elegías, mayoritariamente
de temática amorosa, en las que la amada del poeta –la famosa Cintia–
tenía un protagonismo destacado. Ya en estos libros, Propercio no se
limitó a la temática erótica, sino que afrontó también otros temas y
motivos, como el enaltecimiento de las virtudes tradicionales o el amor
por la patria.
Es en el último libro de Elegías donde Propercio participa más plenamente de
la renovación augustea, al cantar los valores y los símbolos del nuevo saeculum aureum. Propercio evoca las glorias del pasado, los valores de la Italia tradicional, la fides, la pietas, la austeridad de los antepasados y otros motivos
patrióticos.
Ovidio (Sulmona, en el centro de Italia, 40 a. C. - Tomi, Constanza en Rumanía, 18 d. C.) fue una de las otras grandes figuras de la poesía de época de
Augusto.
Con sus contradicciones y debilidades, Ovidio fue tal vez el más augusteo de los poetas de época augusta.
Ovidio fue sensible a los valores, a las imágenes y a los símbolos de la Roma
de Augusto. En efecto, en varias obras Ovidio incluyó alabanzas a Augusto
o evocó las virtudes tradicionales. Con todo, la carga metaliteraria, es decir,
Los Fastos de Ovidio
La obra de Ovidio que mejor
se adapta al clima de renovación augustea son los Fasti,
'Fastos', en los que Ovidio hace
una especie de comentario y
exégesis de las festividades romanas, mes por mes, narrando su origen y refiriendo sus
leyendas míticas. Así pues, los
Fastos, que son un auténtico
calendario poético de las festividades religiosas romanas,
se insertan en la gran cantidad
de erudición y en la obra de
arqueología religiosa llevada a
cabo por Augusto.
el recuerdo de las obras y de las expresiones de otros autores es tan notable
que hace dudar de la sinceridad de los versos. Esto revelaba más una actitud
estética o una moda literaria que la expresión sincera de una postura política.
Su actitud parece interesada, relativamente falsa o poco convencida.
7.3.4. Tito Livio: la visión "coral" de la historia
El clima político instaurado por Augusto modificaba los parámetros de actuación de la historiografía tradicional. El nuevo régimen imponía unas limitaciones más claras y evidentes a la obra de los historiadores, que tenían que
ir con mucho cuidado a la hora de tratar la historia contemporánea. En este
sentido, el "historiador del nuevo régimen" fue, sin duda, Tito�Livio (64/59 a.
C. - 12/17 d. C.), cuya obra, formalmente inspirada en la tradición, renovaba
profundamente la historiografía romana.
Ved también
Sobre los problemas de libertad de expresión, ved el
subapartado 9.1.
CC-BY-SA • PID_00178895
127
Tito�Livio es autor de una voluminosa obra histórica conocida con el
nombre de Ab�urbe�condita, 'Desde la fundación de la ciudad'. En ella
exponía la historia de Roma, desde sus orígenes hasta el principado de
Augusto.
A pesar de sus ideas aparentemente filorrepublicanas, Livio es un escritor plenamente augusteo. Es un espíritu conservador que escribe desde una férrea
perspectiva nacional y tradicional. En el prefacio, critica la corrupción de las
costumbres y defiende los valores de la antigua Roma, en sintonía con la propaganda augustea. Manifiesta un gran reconocimiento y una admiración intensa por las realizaciones de Augusto. El gran valor de su obra es haber podido reanimar la historia romana, entendida desde una perspectiva patriótica,
como una gran historia colectiva en la que participa todo el mundo y que
culmina con Augusto.
De alguna manera, tal como sucede en la Eneida, su obra representa una justificación teleológica del presente, que encuentra en el pasado las razones que
justifican el estado actual de cosas del presente. El principado de Augusto representa el zenit necesario, previsto y previsible del desarrollo histórico. En
este sentido es una historia teleológica, puesto que el destino ha hecho a Roma
grande gracias a la práctica de todo un conjunto de virtudes –el respecto del
mos maiorum, la pietas, la veneración y el respeto hacia las cosas sagradas, la
clemencia hacia los vencidos– tradicionales e inherentes al pueblo romano y
que configuran la base del programa de renovación propugnado por Augusto.
A pesar de los personalismos, se trata de una obra "coral", en el sentido de que
el verdadero protagonista de la historia es el pueblo romano, que parece haber
sido escogido por los dioses y por el destino para hacer avanzar y expandir los
progresos de la civilización.
7.4. La magnificencia pública
Para hacer evidente ante todo el mundo los nuevos valores, el régimen se hizo
con un importante patrimonio iconográfico, difundido y presente en diversos
lugares y en distintos campos (la escultura, el retrato, la decoración arquitectónica, las gemas, las monedas). Las imágenes, los símbolos y los motivos que
la propaganda imperial puso en circulación, aceptados con mayor o menor
espontaneidad, se multiplicaron por todas partes en todos los ámbitos, ya fueran públicos o privados.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
128
En la ciudad de Roma la intervención imperial se tradujo en una política de monumentalización y de embellecimiento. Sin embargo, no fue
resultado de un programa unificado, sino de una serie de actuaciones
El mundo clásico II
Lectura complementaria
P.�Zanker (1992). Augusto y el
poder de las imágenes. Madrid:
Alianza.
puntuales en sectores privilegiados de la urbe, como el Foro Romano,
los nuevos foros imperiales (el Foro de César, el Foro de Augusto), el Palatino (convertido en residencia imperial) y el Campo de Marte (reservado al ocio). Con razón, Augusto se pudo enorgullecer de haber transformado Roma en una ciudad de mármol.
Las primeras actuaciones de Augusto, llevadas a cabo en pleno período triunviral (44-31 a. C.), se centraron en el Foro Romano, el espacio político por excelencia. Intentaron hacer realidad los proyectos de César. Así, sirvieron para
mantener vivo su recuerdo y para exaltar su memoria, todo en beneficio de
su heredero.
Las actuaciones de Augusto en el Foro Romano
Augusto llevó a cabo los proyectos inacabados de César, como la construcción de la Basílica Julia, la Curia Julia y el Foro de César. En el lado oriental del Foro Romano, allí donde
la turba había incinerado el cadáver de César, Augusto construyó el Templo del divino
César. El interés por el Foro Romano continuó después de Actium (31 a. C.), cuando se
rehicieron todos los edificios del Foro (los Rostra Iulia, la Curia Julia, la Basílica Julia, la
Basílica Emilia, los templos de la Concordia y de los Cástores, los dos a cargo de Tiberio);
algunos de estos edificios fueron decorados con elementos de fauna marina (tritones,
delfines, etc.), que evocaban la victoria naval de Actium. Así, los Rostra Iulia, la nueva
tribuna de los oradores, fue decorada con los espolones de la flota egipcia.
Roma. El Foro Romano en época imperial
El origen divino de la gens
Julia
Para evocar el origen divino de
la gens Julia, que descendía de
Jul, hijo de Eneas (a su vez, hijo
de Venus), Augusto hizo colgar
en el Templo del divino César
la Venus Andayomene, un cuadro del famoso pintor griego
Apeles.
CC-BY-SA • PID_00178895
129
El mundo clásico II
Gracias a las actuaciones de Augusto, el Foro Romano pasó a ser un espacio
cerrado reservado a los más altos honores hacia el príncipe, una especie de
museo propagandístico a mayor gloria del emperador y de su familia.
Augusto construyó también un nuevo recinto forense: el Foro�de�Augusto. Se trata de un recinto cerrado que se desarrolla en un espacio
relativamente reducido, presidido por el Templo�de�Marte�Ultor.
Roma. Foro de Augusto, con el Templo de Marte Ultor
Los lados laterales del Foro de Augusto, ocupados por dos largos pórticos, se
adornaron con estatuas de los grandes personajes de la historia mítica y real de
Roma. Una pequeña inscripción grabada en la base recordaba las principales
gestas del personaje representado. En esta galería museo, por ejemplo, estaban
las estatuas de Eneas y de sus descendientes, de los reyes de Alba Longa, de
los miembros más destacados de la gens Julia, de Rómulo y de los summi uiri,
'hombres importantes', es decir, los hombres más significativos de la historia
de Roma. De este modo, además de recordar la tarea de Augusto como vengador (Vltor) de su padre y de las afrentas infligidas a los romanos, el Foro
de Augusto pasó a ser un verdadero museo de la historia de Roma destinado
a glorificar las gestas de la gens Julia e, indirectamente, las realizaciones del
propio Augusto.
El templo de Marte Ultor
Augusto había prometido un
templo a Marte Ultor, 'Vengador', en la batalla de Filipos
(42 a. C.), en la que se había
enfrentado a los cesaricidas
Bruto y Casio. Gracias a la intervención del dios, Augusto
había podido vengar la muerte
de su padre. El templo guardaba toda clase de objetos y representaciones simbólicas de
las acciones de venganza llevadas a cabo por Augusto. Por
eso, allí se guardaba la espada
de César y los estandartes de
las legiones romanas de Craso
derrotadas por los partos y recuperadas por Augusto.
CC-BY-SA • PID_00178895
130
El frontón del Templo de Marte Ultor
En el libro V de los Fastos, dedicado a las fiestas del mes de mayo, Ovidio evoca la inauguración del Templo de Marte Vengador, que tuvo lugar en los idus de mayo del 2 a. C.:
"El dios omnipotente [Marte] contempla los pináculos de su excelso templo, y le complace que los dioses invictos ocupen los lugares más elevados. Ve también en las puertas
dardos de diversas clases y las armas de todas las naciones derrotadas por sus soldados.
Aquí divisa a Eneas, que lleva sobre sus hombros la estimada carga y cerca de él, a tantos
antepasados de la noble familia de los Julios. Allí, ve al hijo de Ilia [Rómulo], blandiendo
las armas de un cabecilla vencido y, a su lado, las famosas gestas grabadas en el pedestal
de las estatuas alineadas de los héroes. Admira también el templo donde flamea el nombre de Augusto. El edificio le parece todavía más grande cuando lee el nombre de César.
Éste, muy joven, había hecho la promesa de construir un santuario, cuando tomó las
armas, movido por la piedad filial."
Ovidio, Fastos, 5, 545-598.
El Palatino fue también un área privilegiada por el príncipe, desde que
se convirtió en la sede de dos de sus residencias: la Casa de Augusto y
la Casa de Livia. Además, el área se ennobleció con la construcción del
imponente Templo�de�Apolo�Actíaco�o�Palatino (28 a. C.).
El Templo�de�Apolo�Actíaco, prometido por Augusto en Actium, domina la
falda del Palatino que da al Circo Máximo. Lo más interesante es la decoración.
A las puertas del templo había dos escenas míticas que aludían al castigo de los
sacrílegos por parte de Apolo: la muerte de los hijos de Níobe y la expulsión
de los galos del Santuario de Delfos. Así, Augusto recordaba la desmesura de
Antonio, a quien él mismo, gracias a la ayuda de Apolo, había podido castigar
en Actium. Era el símbolo de que toda soberbia merecía, tarde o temprano,
su punición.
El Templo de Apolo Actíaco
El poeta elegíaco Propercio se sumó también a las voces que alababan las glorias de Augusto. En este poema describe la inauguración del Templo de Apolo Actíaco, situado en
el Palatino, que tuvo lugar en medio de grandes solemnidades el 9 de octubre de 28 a. C.
"¿Me preguntas por qué he llegado tan tarde? El gran César ha inaugurado el santuario
dorado de Apolo Febo. Ante mis ojos, había un alineamiento magnífico de columnas
de mármol púnico, entre las que se podían ver las estatuas de las hijas de Dánao. En
verdad, la estatua del dios, más hermosa que el propio Febo en persona, parecía recitar
un cántico con la callada lira; en torno al altar, estaban las estatuas del rebaño de Mirón,
cuatro bueyes, una obra que parecía llena de vida. Después, justo en medio, se alzaba el
templo de mármol resplandeciente, al que Febo ama más que a su patria de Ortigia. Sobre
el frontón estaban el carro del Sol y las dos puertas, obra insigne de marfil de Libia; en
una puerta, se representa la expulsión de los galos de la cima del Parnaso; la otra puerta
lamenta la ruina de Níobe, hija de Tántalo. Por último, el propio dios [Apolo] Pitio, entre
su madre y su hermana, con una larga túnica, acompaña con la lira sus cantos."
Propercio, Elegías 2, 31.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
131
El Campo�de�Marte, que en época republicana había sido el escenario
de la conmemoración de los triunfos militares, pasó a ser el gran espacio de ocio de la Roma de Augusto. Siguiendo las tendencias de época tardorrepublicana, se llenó de edificios lúdicos y de construcciones
conmemorativas.
En el sector� meridional� del� Campo� de� Marte se llevó a cabo una amplia
política de restauración de los edificios existentes y de construcción de nuevos
edificios con finalidad lúdica. En pocos años, esta zona dispuso de tres teatros:
el Teatro�de�Pompeyo, objeto de una vasta restauración, el Teatro�de�Balbo
(13 a. C.) y el Teatro�de�Marcelo (acabado en torno al 13-11 a. C.), que Augusto
dedicó a la memoria de su sobrino y yerno, muerto prematuramente.
Roma. Campo de Marte. Sector meridional
El sector�central�del�Campo�de�Marte, al norte de los conjuntos electorales
de época republicana, fue ocupado por una serie de edificios y de complejos
relacionados con el ocio, construidos por iniciativa de Agripa, yerno y mano
derecha de Augusto. Uno de los puntos básicos de la reorganización de Agripa
fue la construcción de dos nuevos acueductos que garantizaron el aprovisionamiento de agua al complejo formado por las Termas�de�Agripa y los edificios anexos. Así pues, gracias a Agripa, el centro del Campo de Marte se convirtió en un espacio lúdico de encuentro y de diversión, a imagen y semejanza
de los gimnasios de las ciudades helenísticas.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
132
El mundo clásico II
La intervención de Agripa en el Campo de Marte
Las Termas de Agripa estaban rodeadas de toda una serie de edificios y construcciones
destinados al ocio de los ciudadanos. Entre éstos, hay que destacar el Pórtico�Vipsania,
en el que se exhibía un inmenso mapa que mostraba la expansión territorial del Imperio;
el Campus� Agrippae, un gran jardín famoso por sus laureles; el Estanque� de� Agripa,
fruto del drenaje de las marinas del Campo de Marte, que constituía la natatio, 'piscina',
de las Termas; la Basílica�de�Neptuno (25-19 a. C.), la divinidad tutelar de Agripa, y el
Pantheon (27-25 a. C.).
El Panteón original (el aspecto actual es fruto de una remodelación de la época de
Adriano) era un templo con la cella más ancha que profunda destinado al culto de sus
divinidades protectoras de la casa imperial. En el frontón, el águila de Júpiter sostenía
la corona cívica; la inscripción, aún legible, recordaba el nombre del primer promotor.
La zona fue decorada con estatuas griegas, como el Apoxiomeno, 'Atleta que se limpia',
de Lisipo; la Hidra del Foro; el grupo escultórico de Quirón y Aquiles, o la estatua de Pan
enseñando a tocar la flauta al joven Olimpo.
El sector�septentrional�del�Campo�de�Marte también experimentó notables
transformaciones que hacían presente la munificencia de Augusto. Estaba presidido por un gran reloj de sol y tenía dos construcciones emblemáticas: el
Altar de la Paz Augusta y el Mausoleo de Augusto.
El área estaba presidida por un gran reloj de sol, el Horologium�Augusti (10 a.
C.). Se trataba de una enorme plaza (160 × 60 m) pavimentada con losas de
travertino; el gnomon, 'aguja', del reloj era un obelisco de Psammético II, de
treinta metros de altura, traído expresamente desde Heliópolis de Egipto.
A una milla del pomerium, fuera del espacio urbano, a los lados de la Vía Flaminia, se erigieron dos altares monumentales: el Ara�Pacis�Augustae, 'Altar
de la Paz Augusta', y el Ara�Prouidentiae, 'Altar de la Providencia'.
El Ara�Pacis�Augustae (13-9 a. C.), el monumento más representativo
de la plástica de época de Augusto, es un pequeño altar erigido por el
Senado para conmemorar el regreso victorioso de Augusto de la Galia
y de Hispania.
El altar se levanta sobre una escalinata y está rodeado por un recinto marmóreo (11 × 10 m) con dos puertas. La parte superior del muro exterior del recinto estaba decorada con una serie de relieves narrativos. A los dos lados de la
puerta oriental, había sendas escenas míticas: en una, bajo la mirada de Marte, el pastor Fáustulo observaba cómo la loba amamantaba a los gemelos en
el Lupercal; en la otra, Eneas, bajo la mirada de los penates de Troya, con la
cabeza cubierta, sacrificaba enfrente una cerda con treinta lechones. A los dos
lados de la puerta occidental, había sendas escenas alegóricas: en un paisaje
bucólico, una divinidad femenina –Tellus, 'Tierra', o la Paz–, acompañada de
dos auras o ninfas acuáticas, alimentaba a dos criaturas; en el otro relieve, mal
conservado, estaba la diosa Roma y las personificaciones de Honos, 'Honor', y
Virtus, 'Virtud'. En la pared exterior de los lados largos, se desarrollaba una procesión en la que participaban la familia de Augusto y los colegios sacerdotals.
Roma. El Panteón
CC-BY-SA • PID_00178895
133
El mundo clásico II
Todas estas actuaciones de Augusto y de sus colaboradores hacían presentes
por todas partes la cara y la voz del príncipe. Acompañadas de los mensajes
"regeneradores", corroboraban ante todo el mundo que las cosas habían cambiado de modo irreversible, sin posibilidad de marcha atrás.
Roma. Ara Pacis Augustae, 'Altar de la Paz
Augusta'
CC-BY-SA • PID_00178895
134
8. Urbi et orbi. Romanización y contacto de culturas
A menudo, a la hora de abordar el estudio de la civilización romana, la ciudad
de Roma concentra nuestro interés y se convierte en nuestro punto de referencia, si no único, sí privilegiado. Ahora bien, Roma habría pasado a la historia
como una simple polis más, si no hubiera sido capaz de construir uno de los
imperios más extensos de todo el mundo ni de difundir la cultura grecorromana. Por eso, para valorar correctamente las realizaciones y las aportaciones
de la civilización romana, hemos de hacer un pequeño cambio de óptica y
analizar también el proceso de construcción del Imperio, y las interacciones
que se establecieron entre Roma y sus provincias.
Sin embargo, es difícil analizar las relaciones ambivalentes establecidas
entre Roma y su Imperio, y aún resulta más problemático valorar el alcance de la tarea "civilizadora" de Roma. En este sentido, tanto el análisis objetivo de la presencia romana en los territorios conquistados como
el estudio de los factores de interacción cultural que se establecen entre
Roma y las culturas y las civilizaciones con las que entra en contacto,
se han visto notablemente condicionados por los presupuestos ideológicos y mentales, y por los modelos interpretativos de cada época y de
cada escuela.
Durante mucho tiempo, la mayoría de esquemas interpretativos han derivado
de un modelo�difusionista, aceptado y compartido implícitamente o explícitamente. Cualquier modelo difusionista presupone la existencia de una cul-
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
135
tura dominante que elimina, mediante un proceso�de�asimilación, con más
o menos presencia de elementos de coacción o de adhesión "espontánea", las
diferencias que presentan las otras culturas con las que entra en contacto, a
menudo consideradas inferiores desde algún punto de vista. Este proceso se
describía en términos de difusión –de aquí viene el nombre del modelo–, con
lo que se hacía referencia a la expansión de los atributos y las características de
una cultura en la otra por medio de contactos de naturaleza política, militar,
económica, social, cultural o religiosa. El resultado final era la homogeneización, es decir, la total asimilación de la sociedad "más atrasada" y la pérdida
de su identidad cultural, tras la adopción de valores, creencias y prácticas de
la cultura dominante.
El modelo difusionista ha tenido –y tiene aún hoy– una larga lista de adhesiones. Considera que los romanos, dotados de una cultura superior, habrían
llevado la civilización a toda una masa de pueblos indígenas, con un grado de
desarrollo inferior, hasta el punto de que, mediante un proceso de asimilación
–la romanización–, se habrían eliminado las diferencias culturales.
La visión de los romanos
Así describe el geógrafo Estrabón de Amasia, activo en época de Augusto, la romanización
de los turdetanos, el pueblo íbero que habitaba en la actual Andalucía:
"Con la prosperidad del país, les vino a los turdetanos la civilización y la organización
política [...]. Los turdetanos, en particular los que viven cerca del río Betis [el actual Guadalquivir], se han asimilado completamente al modo de vida de los romanos y ni siquiera se acuerdan ya de su propia lengua. La mayoría ha obtenido la ciudadanía latina y
hay también muchos ciudadanos romanos, de modo que falta poco para que todos ellos
pasen a ser plenamente romanos."
Estrabón de Amasia, Geografía, 3, 2, 15.
Esta concepción difusionista tiene raíces sólidas y lejanas. Los romanos desarrollaron un aparato ideológico fundamentado en una vocación "imperial". El
destino inmutable habría atribuido a Roma el papel de potencia "civilizadora":
era la nación encargada de llevar la "cultura" a las comarcas más remotas. Ésta
es la visión de este fragmento de la Eneida de Virgilio:
Las "artes" del pueblo romano
"Otros pueblos serán más habilidosos a la hora de infundir a las estatuas de bronce el
espíritu que parece hacerlas respirar, extraerán de los bloques de mármol figuras llenas
de vida, defenderán sus causas judiciales con mayor elocuencia, medirán con más precisión los movimientos del Universo y predecirán el nacimiento de los astros: tú, romano,
recuerda gobernar a los pueblos con tu imperio, imponer las leyes para conseguir la paz,
perdonar a los vencidos y vencer por las armas a los soberbios. ¡Éstas son tus únicas artes!."
Virgilio, Eneida, 6, 847-853.
En las versiones más perfeccionadas del modelo difusionista, se define el fenómeno en términos de "romanización", aunque no siempre se da una definición unívoca o precisa de este concepto, y no siempre se habla de las mismas
cosas cuando los estudiosos lo utilizan.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
136
Por norma general, el término romanización supera los conceptos de conquista y de dominación, que tenían una acepción demasiado sesgada hacia la idea
de dominio exclusivamente militar. Tiene pues la ventaja de recoger dos acepciones fundamentales: por un lado, insiste en la "gradualidad" como característica esencial del proceso; por otro, implica, en mayor o menor grado, la asimilación por parte de las sociedades receptoras de rasgos culturales –adopción
de la lengua y de la cultura de los romanos– o sociopolíticos –extensión de la
organización política y administrativa, de las costumbres, del modo de vida,
de la religión– que se consideran típicos de la civilización romana.
La romanización definiría el proceso mediante el que, con gradualidad,
con progresos y regresiones, determinados rasgos característicos de la
civilización romana, relativos a la estructura económica, al régimen po-
El mundo clásico II
La romanización
En general, por romanización
se entiende la acción y el efecto de romanizar, es decir, de
imponer las costumbres romanas y la lengua latina a los
pueblos conquistados; otras
fuentes definen la romanización como la acción de difundir la civilización romana por
un determinado territorio. De
este modo, el término se relaciona también con la asimilación de los países que han vencido a los romanos. La definición que da la Gran enciclopèdia catalana es todavía más general: "Proceso de implantación de la organización y de la
cultura romana por todo el Imperio romano."
lítico y administrativo, al sistema social, a la lengua y a la cultura, a la
religión, al sistema de valores y al imaginario colectivo, son adoptados,
con mayor o menor dosis de coacción o de adhesión espontánea, por
parte de sociedades con las que Roma ha entrado en contacto después
de la conquista.
A menudo el análisis de los fenómenos de "romanización" ha estado demasiado sesgado hacia los aspectos meramente lingüísticos. En este sentido, a menudo se acostumbraba a aportar como prueba de intensa romanización el hecho de que extensos territorios de Occidente (Hispania, las Galias, parte de los
Balcanes) asumieran progresivamente la lengua de los dominadores, de la que
derivan, en última instancia, las lenguas románicas habladas aún hoy en estos
territorios. Por eso, se ha asociado el éxito o el fracaso del proceso de romanización a la implantación del latín. Según esta visión, la romanización habría
logrado su plenitud en el momento en el que la lengua de Roma se convertía
en la lengua propia de los provinciales.
La latinización de los Balcanes
Las provincias balcánicas –Dalmacia, Nórico, Panonia, Recia, Tracia, Épiro– fueron objeto de una romanización más o menos intensa que, en algunos casos, culminó con la
adopción del latín por parte de las poblaciones indígenas. A pesar de que las invasiones
de los pueblos eslavos, ávaros y húngaros han desdibujado la demografía original de los
Balcanes, se reconocen en ellos rastros de lenguas derivadas del latín, como el rumano,
el dálmata, el valaco (hablado por varias poblaciones de Grecia, Albania y Macedonia) y
también el meglenita o meglenorrumano (prácticamente desaparecido, hablado al norte
de la Macedonia griega, y en la frontera con el estado de Macedonia y con Bulgaria).
A pesar de que, evidentemente, la adopción del latín como lengua propia ha
de ser tomada como señal de la profunda asimilación e integración de las sociedades provinciales, esto no implica necesariamente el triunfo o el fracaso
del proceso de romanización. La latinización es sólo una de las caras de este
proceso –la lingüística–, y no necesariamente siempre la más importante. En
efecto, el multilingüismo fue una realidad muy arraigada en el Imperio Ro-
La pervivencia de las
lenguas indígenas
Incluso en Occidente no siempre el proceso de romanización comportó la desaparición
de las lenguas indígenas. Así,
en el interior de África continuó vivo el uso del púnico y de
otras lenguas indígenas como
el bereber. Hay que recordar
también que los vascones y sus
descendientes han continuado
empleando hasta hoy su propia lengua.
137
CC-BY-SA • PID_00178895
mano. En muchos territorios el latín convivió con las lenguas y las culturas
propias de los pueblos sometidos. Esto es especialmente cierto en el caso de
Oriente, donde el griego disfrutó de la consideración de lengua oficial.
Una variante del modelo difusionista insiste en la idea�de�predominio�militar
y�político. Esta visión se ha consolidado en época moderna ante las aventuras
coloniales de los siglos
XIX
y
XX,
que a su vez, se reflejaron en la experiencia
romana para encontrar argumentos que las avalaran y las justificaran. En efecto, cuando los países europeos se lanzaron a la ocupación militar de extensos
territorios de África y Asia, se autopresentaron como auténticos herederos de
Roma, destinados a expandir el progreso occidental en beneficio de la humanidad. De rebote, la conquista romana era valorada con tonos entusiastas por
el hecho de representar el primer paso de la expansión de la "civilización".
Francia, la nueva Roma
En el norte de África, Francia se presentó como heredera de la obra de Roma. No es extraño que la dominación francesa comportara a menudo un impulso de las investigaciones
sobre la romanidad y sobre la cristiandad africanas. El prólogo de los editores de una historia de África publicada en París el 1844, pocos años después de la conquista de Argelia,
es muy explícito:
"Un gran número de páginas que contiene esta obra se refieren a la parte de la África que
nosotros hemos adquirido recientemente con inmensos sacrificios y al precio de nuestra
propia sangre. Para nosotros –ésta es nuestra opinión– nadie puede, a partir de ahora,
quedarse indiferente al leer los hechos que hacen referencia al antiguo esplendor de esta
Argelia, en la que nosotros hemos podido volver a empezar, por el bien de la civilización
y de la humanidad, y con esfuerzos heroicos, la obra de los romanos, y donde hoy no
hay ni un solo trozo de tierra que no pueda testimoniar la gloria y la pujanza de nuestros
ejércitos."
F. Didot Frères (1844). "De l'éditeur". En: Afrique. Esquisse générale de l'Afrique et Afrique
ancienne (pág. III). París.
Al ser comparada con las potencias neocoloniales modernas, el paso siguiente era hablar del imperialismo� romano. Así, autores como C. P. Lucas, en
su Greater Rome and greater Britain (1912), o el conde de Cromer, en Ancient
and modern imperialism (1910), acentuaron las ideas de subyugación militar, de
dominio político y de explotación económica de los territorios conquistados.
Roma, pues, se había convertido en una potencia imperialista avant la lettre.
Ahora bien, los teóricos del imperialismo, empezando por el propio Lenin,
tenían muy claras las diferencias sustanciales entre el imperialismo de época
moderna y el "imperialismo" antiguo:
"Política colonial e imperialismo existían ya antes de la fase actual del capitalismo, incluso antes del propio capitalismo. Roma, basada en la esclavitud, llevó a cabo una política colonial y activó el imperialismo. Ahora bien, las consideraciones 'generales' sobre el
imperialismo que olvidan o no tienen en cuenta las diferencias fundamentales entre las
diversas formaciones economicosociales, degeneron inevitablemente en meras banalidades o en fanfarronadas, como la comparación de 'la Gran Roma con la Gran Bretaña' [en
referencia al libro de Lucas citado anteriormente]."
V. I. Lenin (1946). "El imperialismo, fase superior del capitalismo". En: Obras escogidas de
Lenin. Moscú: Progreso.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
138
El mundo clásico II
Todas estas concepciones de inspiración difusionista han sido modificadas y enriquecidas por aportaciones de varias disciplinas y escuelas
que han ido cuestionando la validez de sus planteamientos y la unidireccionalidad de los procesos de romanización.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la interpretación de los procesos de
romanización se vio enriquecida por la aportación de las concepciones y de
las metodologías de varias escuelas de pensamiento y de diversas disciplinas.
Los movimientos de descolonización modificaron en parte los parámetros interpretativos difusionistas, aunque no pusieron explícitamente en cuestión el
modelo. En la mayoría de casos, se trataba de reacciones a los supuestos progresos que, según la visión predominante, comportaba la conquista y la presencia romana.
Del mismo modo que los movimientos anticolonialistas cuestionaban la actuación de las potencias metropolitanas y luchaban para conseguir la independencia de las colonias, algunos estudiosos recuperaron ideas que insistían
en la dureza de la subyugación militar, política y económica de las provincias.
Es más: se remarcaba ahora la superficialidad de los procesos de romanización,
que según esta interpretación, afectaron sólo la facies externa de las sociedades provinciales. Fueron especialmente las élites las que adoptaron las señales externas de la romanidad. En el interior, sin embargo, siguieron vivos los
sentimientos, los valores e incluso la conciencia étnica de las poblaciones indígenas. Se tendió pues a buscar por todas partes la pervivencia de elementos
indígenas –en las prácticas religiosas, en la onomástica, en la organización social, en las lenguas habladas–, considerándolos señales de esta resistencia indígena y de este rechazo a la romanización. También se prestó atención a las
revueltas y a las guerras entre romanos e indígenas, de forma que los caudillos
y los rebeldes contrarios a la presencia romana aparecían como mártires de la
resistencia y antecedentes de los movimientos anticolonialistas "de liberación
nacional" avant la lettre.
El desarrollo de las corrientes antropológicas, después de la Segunda Guerra
Mundial, representa la introducción, especialmente entre los estudiosos anglosajones, de modelos interpretativos que tendieron a evidenciar la complejidad de los procesos de contacto entre culturas y la inexistencia de pautas universalmente válidas. Se criticaba el modelo difusionista –y los términos asociados– porque se consideraba demasiado unidireccional y no prestaba suficiente
atención a los fenómenos de interacción entre culturas. Es en este momento
cuando entran en juego conceptos como aculturación –el proceso de cambio
producido en la cultura originaria de grupos que entran en contacto directo y
continuo–, contacto�de�culturas o cambio�cultural.
Lectura recomendada
El ejemplo más evidente de
estas interpretaciones anticolonialistas es el libro siguiente:
M.�Benabou (1976). La résistance africaine à la romanisation. París: François Maspero.
CC-BY-SA • PID_00178895
139
El mundo clásico II
El término aculturación se utiliza para indicar que determinadas formas de
vida o de cultura de una sociedad han sido introducidas en las funciones sociales de otra sociedad, diferente parcial o totalmente, por medio de contactos
como la conquista militar y la imposición política, intercambios económicos
o relaciones de cooperación. El grado de introducción de estas formas de vida
o de cultura depende de la intensidad, de la continuidad y de la frecuencia
o duración de estos contactos, y también de las relaciones de poder relativas
que se establecen entre las dos culturas.
Los estudios de aculturación parten de una concepción esencialmente dinámica, en la que intervienen elementos de la cultura donadora y de la cultura
receptora. En las dos se provocan fenómenos más o menos intensos de readaptación cultural. La aculturación implica pues un proceso de reorganización de
la propia cultura y del propio sistema social y mental. Considera la estructura cultural de un pueblo como el resultado de un proceso de adaptación que
incluye, por un lado, la forma de vida que le es propia y, por otro, el análisis
de las formas culturales que son consecuencia del contacto con otros pueblos.
La "cultura" pertenece a entidades en movimiento que se interrelacionan, no
a realidades estancas.
8.1. Mecanismos de intervención y de interacción
El análisis de los fenómenos que afectan a las relaciones de Roma con los pueblos sometidos a su potestad ha de partir de una constatación: la diferencia
de� actuación� por� parte� de� Roma. La diversidad geográfica y la disparidad
cultural de los territorios sometidos a la autoridad romana provocaron, obviamente, que la presencia y la actuación de Roma fuera diferente según la zona y
que se adaptara a las características de los territorios conquistados. Esto ya era
reconocido por los propios romanos, que afirmaban que "no se podía tratar a
los griegos del mismo modo que a los iberos".
La diversidad de los territorios conquistados obligaba pues a aplicar diferentes medidas y a actuar de manera sensiblemente distinta, en función de las diversas características de los territorios subyugados. En este
sentido, la estrategia adoptada dependía esencialmente del tipo de organización social existente y del grado de cohesión interna del territorio conquistado.
En cualquier caso, es difícil hablar de "una política colonial" o de "una política
imperial" romana, como si se tratara de un cuerpo doctrinal o de actuación
política definido, unívoco, invariable. Roma no siguió siempre las mismas directrices, sino que su actuación hacia las poblaciones con las que entraba en
contacto experimentó cambios de ritmo, vacilaciones, paradas y vueltas atrás.
Lectura recomendada
F.�Jacques;�J.�Scheid (1990).
Rome et l'integration de
l'Empire, 44 av. J. C. - 200
ap. J. C. I. Les structures de
l'Empire romain. París: PUF.
CC-BY-SA • PID_00178895
140
A menudo la situación final no fue sino el resultado de una Realpolitik, es decir, una solución de compromiso, adaptada a las circunstancias, a los condicionantes geográficos y al momento temporal.
Ahora bien, la constatación anterior no implica que se no puedan identificar
una serie de constantes en el estudio de las relaciones del mundo romano con
los territorios conquistados que intentaremos detallar en los dos subapartados
siguientes.
8.1.1. La integración de las personas
Roma llevó a cabo una selectiva pero generosa política�de�integración�personal�de�los�pueblos�conquistados, es decir, procuró que determinadas personas, a título individual, o determinadas comunidades, a título colectivo, pasaran a ser y se consideraran miembros de pleno derecho de la sociedad romana.
La política de integración de los individuos tiene una de sus expresiones
más genuinas en la concesión�de�la�ciudadanía�romana, que implicaba un estatuto personal privilegiado en términos políticos, jurídicos y
fiscales.
Roma, a diferencia de las poleis griegas, fue muy generosa a la hora de otorgar
derechos y privilegios a los pueblos sometidos, lo que ya era reconocido por
los propios enemigos de Roma. El otorgamiento de la ciudadanía romana lo
podían hacer las autoridades políticas (los magistrados, el Senado, el emperador) a título colectivo o a título individual. Gracias a la actuación de las autoridades romanas, la ciudadanía romana se fue extendiendo progresivamente
a los territorios conquistados: fue concedida a toda Italia a raíz de la Guerra
Social (92-88 a. C.) y a la Galia Cisalpina en tiempo de César; otras formas
privilegiadas de estatuto jurídico personal fueron también objeto de amplia
difusión. Así, la ciudadanía latina fue concedida a la totalidad de Hispania por
parte del emperador Vespasiano. Por último, en el 212 d. C., el emperador Caracalla, mediante la llamada Constitutio Antoniniana, concedió la ciudadanía
romana a la totalidad de los "peregrinos", es decir, a todos los habitantes libres
del Imperio:
"El emperador César Marco Aurelio Severo Antonino Augusto establece:
'Ahora ciertamente [...] conviene más bien preguntar cómo puedo dar gracias a los dioses
inmortales que me han salvado con esta victoria. Así pues, la manera más espléndida
y conforme a la tradición religiosa de honorar su majestad es hacer que los peregrinos,
sea cual sea su condición, entren en la religión de los dioses. Así pues, doy a todos los
peregrinos que habitan en mi imperio la ciudadanía romana'."
Constitutio Antoniniana (Papiro de Giessen, 40).
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
141
El mundo clásico II
El otorgamiento de la ciudadanía romana fue pues un mecanismo que facilitó
la integración de los extranjeros y de los vencidos. Resultaba sorprendente
ver que los hijos de los vencidos podían disfrutar, en un plazo relativamente
breve, de los mismos derechos políticos que los hijos de los vencedores.
La equiparación en derechos y deberes era a menudo uno de los primeros pasos
hacia la integración social y cultural, y hacia la asimilación, puesto que incentivaba que los "indígenas" adoptaran los usos y costumbres sociales y culturales
que se consideraban propios de un ciudadano romano y que se identificaran
plenamente con el sistema de valores y normas de la nueva administración.
No hay que decir que este proceso de integración personal generó tensiones
en los dos sentidos, que se pueden conocer por referencias aisladas. En efecto,
hubo reticencias por parte de los sectores más conservadores de la sociedad
romana a la plena incorporación de los provinciales a la administración romana, especialmente, en los cargos más elevados. Así, por ejemplo, el emperador
Claudio tuvo que hacer frente a las críticas que se le formulaban por haber
permitido que los notables de la Galia entraran en el Senado con un famoso
discurso, la Oratio Claudiana, conservado en una inscripción de Lyon, en la
que hacía ver que Roma había crecido gracias también a la incorporación de
los extranjeros.
8.1.2. La integración de los territorios sometidos
La política de integración personal se complementó con una política�de�integración�territorial, que a la larga comportó la interdependencia social, económica y cultural entre los diversos territorios del Imperio. En este sentido,
este proceso de integración siguió unos pasos bastante claros y definidos:
1) El primer paso era ciertamente la�conquista�y�la�subyugación�militar de
los territorios conquistados. Fuera cual fuere la motivación de esta política de
expansión territorial, especialmente agresiva en época tardorrepublicana, lo
cierto es que Roma aplicó diversas estrategias para imponer la pax romana. A
menudo se aplicaba la táctica del diuide et imperas, 'divide y vencerás', mediante la cual Roma aprovechó en beneficio propio las divergencias que se daban
tanto entre las comunidades vecinas como en el propio interior de estas colectividades. Roma confió en las élites locales y en determinadas poblaciones
fieles a la causa del Imperio. En cambio, fue especialmente cruel con las poblaciones que desafiaban repetidamente el poder central, hasta el punto de llevar
a cabo traslados forzosos de grupos étnicos, e incluso auténticos genocidios.
Peregrini
Los peregrini, 'peregrinos, foráneos', eran las personas que
no tenían la ciudadanía romana. El sentido etimológico de
la palabra ('cosa o persona foránea, extraña') se conserva todavía en locuciones como idea
peregrina, que indica una idea
disparatada.
CC-BY-SA • PID_00178895
142
Los tratos de Roma
Después de la conquista, Roma firmaba pactos con los centros de los territorios conquistados: las llamadas ciuitates peregrinae, 'ciudades peregrinas', que no disfrutaban de la ciudadanía romana. Las cláusulas del pacto variaban según el grado de oposición que habían
mostrado hacia los romanos; así, había ciuitates liberae, que cuando eran teóricamente
independientes, se gobernaban según sus instituciones y su derecho y estaban exentas
de pagar tributo a Roma; también había ciuitates foederatae, 'ciudades federadas', es decir,
centros que habían suscrito un pacto (foedus) con Roma y que, de hecho, habían quedado
bajo la autoridad romana, manifestada a menudo en el pago de un tributo, razón por la
que también se llamaban ciuitates stipendiariae, 'ciudades estipendiarias'.
Hay que tener presente el importante papel�integrador�del�ejército. Los pueblos sometidos no podían formar parte del ejército romano, integrado exclusivamente por ciudadanos romanos, pero se podían incorporar a las unidades
auxiliares de las legiones. Así, se adaptaban al ritmo de vida del ejército romano y poco a poco iban conociendo los valores y los modus uiuendi de los
vencedores. A veces, como recompensa por acciones de destacado heroísmo
bélico o por los años de servicio, los aliados podían ser recompensados con el
otorgamiento de la ciudadanía romana, con lo que servían de ejemplo para sus
compatriotas. Además, como a menudo se servía lejos de las tierras de origen,
se creaban sentimientos de intensa solidaridad entre individuos procedentes
de diversos territorios del Imperio.
El ejército era también un agente muy activo de romanización en los territorios cercanos a los campamentos. Participó activamente en la construcción
de las infraestructuras públicas de las provincias. Además, servía de efecto demostración, de forma que a la sombra de los principales campamentos legionarios podían surgir aglomeraciones urbanas que se convertían, a su vez, en
focos de irradiación de la cultura y del modus uiuendi romano en territorios
inicialmente hostiles.
2) Después de asegurarse el control militar, Roma procedía a la organización�administrativa�de�los�territorios�conquistados. Se promulgaba una lex
prouinciae, 'ley sobre la provincia', que determinaba entre otras cosas la extensión territorial, las divisiones administrativas internas, la administración judicial, el importe total de los tributos y las otras condiciones impuestas a las
poblaciones sometidas.
Roma procedía a menudo a una delimitación�de�las�entidades�territoriales
en el interior de cada provincia para definir claramente los territorios y las poblaciones que estaban sujetos a las diversas contribuciones. Frecuentemente,
esto implicaba la medida y la descripción del territorio y el establecimiento de
hitos o mojones entre las diversas entidades locales.
3) Para asegurarse el control político del territorio conquistado, el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y la correcta recaudación de los impuestos, la administración romana llevó a cabo una política�de�construcción
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
143
de�una�red�de�infraestructuras�públicas (vías, puentes, puertos) que aseguraba las comunicaciones en el interior de los territorios conquistados y, a su
vez, la conexión de estos territorios con Roma.
4) La delimitación de entidades territoriales y el desarrollo de una red de comunicaciones comportaron a menudo un primer paso en el proceso de "urbanización", puesto que se favoreció y se estimuló la creación de centros administrativos que regularan y controlaran sus respectivos postpaíses. El poder
central participó activamente en la fundación de nuevos centros urbanos. En
algunos casos, estos nuevos centros, creados ex nouo, se dotaron de determinados privilegios jurídicos, como la ciudadanía romana (y entonces se habla
de colonias�romanas, poco abundantes fuera del territorio de Italia), o la ciudadanía latina (y entonces nos hallamos ante colonias�latinas).
Las colonias
A menudo se exagera el impacto demográfico que comportó la fundación de este tipo
de colonias. Es cierto que está documentada la fundación de numerosas colonias, pero
todo parece indicar que la aportación demográfica procedente de Italia fue en conjunto
relativamente modesta. La aportación itálica fue importante en el caso de las colonias
fundadas para instalar a los veteranos de las legiones –ciudadanos romanos originarios de
Italia– que habían acabado su servicio en el ejército. En otros casos, la mayor parte de la
población de estas colonias estaba formada por indígenas romanizados que podían haber
conseguido la ciudadanía romana o latina por sus méritos individuales o colectivos.
Son abundantes las colonias romanas formadas por veteranos. Muchas están en territorio
italiano –la patria de origen de estos soldados–, pero las hay también en las provincias:
así, los veteranos de la VI Legión se instalaron en Arlés; los de la X Legión, en Narbona;
veteranos de Augusto fundaron precisamente Emerita Augusta (Mérida), que toma su
nombre de los emeriti 'eméritos', es decir, de los soldados licenciados.
Además, hay que tener presente que en época imperial el otorgamiento del
estatuto de colonia se convirtió en una simple medida simbólica destinada a
honorar a una determinada población, sin que implicara necesariamente una
nueva aportación de población.
La presencia romana, especialmente en Occidente, representó el impulso�del�proceso�de�urbanización, consistente en la creación de una importante red de centros urbanos capaces de articular su propio territorio.
La urbanización de la Britania
Tácito recuerda la actuación de Agrícola, el primer gobernador de la Britania:
"Para que estas poblaciones, dispersas por el territorio, con un nivel de vida rústico y,
por eso, demasiado propensas a hacer la guerra, se acostumbraran a una vida pacífica,
Agrícola, con invitaciones personales y facilidades públicas, favorecía la construcción de
templos, foros, casas, felicitando a quien se mostraba activo y censurando a aquel que
era indolente."
Tácito, Vida de Agrícola, 21.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
144
5) La conquista militar y la existencia de una buena red de comunicaciones
aseguraban la explotación�económica�del�territorio. Por un lado, garantizaba el aprovechamiento de las materias primas de los territorios conquistados y,
por otro, comportaba la imposición de una serie de tributos a las poblaciones
vencidas. En las fases iniciales de la dominación romana, tanto la explotación
El mundo clásico II
Lectura recomendada
P.�Garnsey;�R.�Saller (1991).
El imperio romano. Economía,
sociedad y cultura. Barcelona:
Crítica.
de los recursos naturales como la recaudación de los impuestos no fueron llevadas a cabo directamente por funcionarios de la administración romana, sino
arrendadas a compañías comerciales formadas por los llamados publicanos.
Las actuaciones de los publicanos y de los gobernadores provinciales provocaron la aparición de numerosas arbitrariedades, abusos y vejaciones. Los provinciales, sin embargo, tenían que esperar al final del mandato del gobernador
para acusarlo formalmente. Entonces se iniciaba un juicio de repetundis, 'de
concusión', en el que los provinciales, con la ayuda de algún influyente personaje que les hacía de patrón y de valedor, acusaban al antiguo gobernador
de malversación, de corrupción o de extorsión. Con el paso del tiempo y, en
especial, en época imperial, este tipo de abusos se hicieron menos frecuentes,
puesto que la ley tendió a regular con más determinación las competencias y
las obligaciones de los gobernadores provinciales.
Las reformas de Augusto ayudaron a mejorar la administración provincial. Augusto efectuó una división del Imperio entre provincias�senatoriales (que con
más corrección deberían ser llamadas "provincias del pueblo romano") y provincias�imperiales. Las provincias�senatoriales quedaban bajo el poder del
Senado y eran administradas por un gobernador –con el título de procónsul–
elegido entre los senadores que habían ejercido el consulado o la pretura. En
general, eran provincias –la Bética, la Narbonesa, el África proconsular, Asia–
sin peligro de ataques exteriores y que, por norma general, no contaban con
tropas estacionadas en su territorio. Las provincias�imperiales, bajo la autoridad del emperador, disponían de importantes destacamentos militares para
afrontar posibles problemas, revueltas o ataques de los bárbaros. Eran gobernadas por el gobernador, nombrado por el propio emperador. Otras provincias
–Egipto o Judea– eran administradas por un gobernador (procurador) de rango
ecuestre, también nombrado por el emperador.
La división provincial según Estrabón
"[César Augusto] se reservó para sí la parte en la que había necesidad de presidio militar,
es decir, la parte bárbara y cercana a los pueblos aún no sometidos, o estéril y difícil de
cultivar; [...] otorgó al pueblo la otra parte, toda aquella ya pacificada y que se puede
gobernar sin armas. A la parte reservada al César, envía a legados y administradores [...];
a la del pueblo, el pueblo envía a pretores o cónsules."
Estrabón de Amasia, Geografía, 17, 3, 25.
6) Con la presencia de comerciantes romanos ocupados en la explotación de
los recursos naturales y en la recaudación fiscal, se procedió a la progresiva
integración�de�las�economías�provinciales�en�la�economía�romana.
Publicano
Con esta palabra se designaba
al adjudicatario de las licitaciones para el aprovisionamiento
de material, para la construcción de obras públicas o para
la recaudación de los impuestos. A menudo, tal como refleja el Evangelio según san Mateo, tenían muy mala fama entre la población.
CC-BY-SA • PID_00178895
145
La explotación inicial de las provincias, basada en el aprovechamiento de los
recursos naturales y en la recaudación de impuestos, dio paso a otras formas
de explotación del territorio, como la villa de tipo esclavista y el latifundio.
Con la integración creciente, se produjo la especialización�productiva�de�las
El mundo clásico II
Ved también
Sobre estos tipos de explotación, ved el subapartado 6.1.1,
"Cambios de la estructura económica".
provincias, que se tradujo en la existencia de un comercio de larga distancia
de productos básicos (aceite, garum, vino) o de productos de alto valor añadido, con destino a los grandes centros de consumo (las ciudades o los campamentos del ejército). En algunos casos, este comercio de productos básicos
estaba organizado y controlado por el Estado.
Progresivamente, al convertirse en centros productores, las provincias sucedieron a Italia como motores económicos del Imperio. Egipto, África y Sicilia
abastecieron el trigo necesario para el ejército y para la población de los principales centros urbanos, mientras que África e Hispania producían cantidades
Lectura complementaria
R.�Duncan-Jones (1974). The
economy of the Roman Empire.
Cambridge: CUP.
ingentes de aceite destinado al consumo del ejército y de Roma.
7) El proceso de urbanización de las provincias culmina con la consolidación
de una red relativamente consistente de cascos urbanos. Éstos toman conciencia de la necesidad de una cierta dignitas urbana. Por eso, experimentan un
proceso de monumentalización�urbana con la construcción de toda una serie
de infraestructuras (acueductos, murallas, vías, alcantarillado) y edificios públicos (foros, termas, basílicas, pórticos, templos), en buena parte destinados
a satisfacer las necesidades políticas y de ocio de los ciudadanos. No hay que
decir que toda esta panoplia de construcciones públicas, ricamente decorada,
otorgaba categoría y distinción al centro.
Buena parte de este proceso de monumentalización se puso en práctica gracias
al evergetismo de los notables locales o del poder imperial. Se podía tratar
de la construcción (y la financiación) de una determinada obra pública, de la
entrega gratuita de algún producto básico (trigo, aceite, vino) o de cualquier
otra acción que pudiera ayudar a la ciudad y a sus habitantes. Este tipo de
acción podía ser llevada a cabo o bien el mismo poder imperial, que por algún
Evergetismo
Con este término, que en griego quiere decir 'realización de
buenas obras', se indica la realización de alguna liberalidad
por parte de algún personaje
vinculado a la ciudad.
motivo quisiera congraciarse con la ciudad, o bien por los notables de la propia
ciudad. En este último caso, se trataba de personajes que querían consolidar
su reputación y posición social en la ciudad o de personajes enriquecidos que
necesitaban ascender socialmente. A cambio de estas actuaciones, el promotor
y su familia eran oportunamente honorados por parte de la ciudad con la
erección de una estatua, la concesión de algún cargo o alguna otra acción de
agradecimiento.
En el terreno del urbanismo y de la arquitectura, la influencia de las realizaciones "urbanas" (es decir, de Roma) e "itálicas" se extendió por todo el Imperio. En las zonas más romanizadas, por iniciativa del poder imperial y de las
élites locales, los espacios públicos experimentan un proceso de monumentalización, en el que se realzan los espacios del culto imperial. Las ciudades culminan su proceso de embellecimiento con la construcción de varios edificios,
Ved también
Sobre el evergetismo, ved el
apartado 10.
CC-BY-SA • PID_00178895
146
mayoritariamente de carácter lúdico (teatros, anfiteatros, termas), que cierran
el conjunto de construcciones definidoras de la urbanitas. En este sentido, la
intervención directa del poder imperial, la rivalidad entre las diversas ciudades, la concurrencia entre los notables locales, el evergetismo y la emulación
fueron los responsables de esta profusión de edificios de alto contenido simbólico.
El centro monumental de las ciudades romanas tendió a adoptar una estructura cerrada formada por un recinto de culto presidido por un templo o más
y rodeado de pórticos. Cerca de este recinto se abría una amplia y vasta plaza
porticada y una basílica. Este último edificio, que podía tener en su interior
diversos espacios especializados, dedicados a acciones judiciales, ocupaba una
posición variable en el interior del foro.
8) La pujanza económica de las provincias tuvo su traducción en los campos
político, social y cultural.
En este sentido, la educación a la romana fue muy pronto una necesidad sentida por las élites municipales provinciales. A menudo representaba el primer
paso indispensable hacia la promoción política. No sólo había que dominar
la lengua de la administración –el latín–, sino también la regulación jurídica
–el derecho romano.
Pronto se experimentó la integración�política�y�social�de�las�élites�provinciales, que progresivamente participaron en la administración del Imperio y
en el gobierno de Roma. En época de César, se documenta el primer senador de
origen provincial –Lucio Cornelio Balbo, originario de Gadis (la actual Cádiz)–,
lo que significó el primer paso para la plena incorporación de los provinciales
en los órganos de poder. En el transcurso del siglo
I
d. C. hubo también el
primer cónsul de origen provincial y, al acabar el siglo, el primer emperador
–Trajano– nacido en provincias. Junto a estos personajes, hay que recordar la
presencia en Roma de numerosas familias de origen provincial que accedieron
al orden ecuestre o al orden senatorial y que se relacionaron con familias originarias de otras provincias.
Las�provincias�pasaron�a�ser�centros�de�creación�cultural. Muchos escritores nacieron en provincias: la familia de los Annei (con Séneca y Lucano) era
originaria de Corduba (Córdoba), la capital de la Bética; Quintiliano, el famoso rhetor, había nacido a Calagurris (Calahorra); el poeta Marcial era nativo de
Bilbilis (Calatayud).
9) La religión fue terreno abonado para el encuentro entre romanos e indígenas. Las dos culturas incorporaron elementos de la religión ajena mediante
los procesos de asimilación (por los que algunas características de divinidades
foráneas se atribuyen a divinidades ya existentes en el mundo romano, que
amplían así su esfera de competencias), de sincretismo (tendencia a fundir
elementos considerados en principio heterogéneos) o de interpretatio (proceso
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
147
El mundo clásico II
por el que se aplica a una determinada divinidad foránea el nombre de una
divinidad romana con la que comparte atribuciones, características y ámbitos
de actuación religiosa).
No hay que decir que la religión en general y el culto�imperial en particular
se convirtieron en un factor de gran cohesión social entre todos los territorios
del Imperio. El culto al soberano fue objeto de una reglamentación oficial que
tuvo como resultado la institucionalización de unos rituales. En las provincias,
el culto imperial no sólo actuó como un mecanismo de adhesión al Estado y a
su máximo representante, sino también como un instrumento de solidaridad
entre los diversos territorios que formaban una determinada realidad territorial.
Santuarios confederales
Hubo localidades en las que se
situaron santuarios comunes
a varias provincias. Así, en Éfeso había un santuario confederal de todos los pueblos de
Asia Menor. Lugdunum (Lyon)
era el centro religioso de todas
las provincias de la Galia. En
Ara Ubiorum, la actual Colonia, había un altar que era común en todas las poblaciones
germánicas sometidas a Roma.
La romanización de Occidente fue favorecida por diversos mecanismos
que explican la progresiva integración de los provinciales en el sistema
de valores, en la mentalidad, en la religión y en la cultura de Roma. Naturalmente, las aristocracias provinciales y las élites municipales fueron
los líderes de este proceso de adopción de la forma de vida romana, que
conducía al olvido de su propia conciencia étnica y de su lengua, y de
la adaptación de sus costumbres y creencias en el mundo romano.
Por todas partes hay vida
"Ciertamente, ahora la misma tierra –tal como se puede comprobar– está más cultivada
y más organizada que antes. Todos los lugares son accesibles, todos son conocidos, todos
están abiertos al comercio; han desaparecido los desiertos de una vez; ahora son deliciosas
propiedades cultivadas; las plantaciones han vencido a las selvas; los rebaños han puesto
en fuga a los animales salvajes; se siembran los desiertos; se plantan los roquedales; se
secan los pantanos. Ahora hay más ciudades que cabañas antes. Ahora ni las islas nos
atemorizan ni los escollos nos provocan pánico. Por todas partes hay casas, por todas
partes hay pueblos, por todas partes hay ciudades; por todas partes hay vida."
Tertuliano, Sobre el alma, 30, 3.
En conclusión, progresivamente, con la equiparación legal, con la interdependencia y la integración económica, con la adopción de un sistema de vida y
de valores romanos y, en algunos casos, con la extensión del uso de la lengua
latina, se difuminaban las fronteras entre vencedores y vencidos, entre conquistadores y sometidos, entre romanos e indígenas.
8.2. Las peculiaridades del Oriente romano
El Oriente romano está formado por un conjunto de territorios muy diversos
que presentaban realidades muy diferenciadas. Había regiones, como las costas del Egeo o de Anatolia, en las que la vida urbana era una realidad consolidada desde hacía siglos, mientras que también había zonas, por ejemplo el
interior de Anatolia, en las que no se había avanzado mucho en el proceso de
Ved también
Sobre la conquista romana de
Oriente, ved el subapartado
5.1.
CC-BY-SA • PID_00178895
148
El mundo clásico II
urbanización. Tampoco era una unidad desde el punto de vista cultural, puesto que había importantes particularidades regionales bastante diferenciadas:
Egipto, Siria y las mesetas interiores de Anatolia.
Tal vez los dos rasgos que singularizan el Oriente romano son la profunda helenización de las élites ciudadanas y la utilización del griego
como lingua franca.
Las relaciones entre Roma y las poblaciones orientales oscilaron desde el desprecio hasta la admiración mutuos.
Provincias de Oriente a finales del siglo I d. C.
En general, después de las fases iniciales de la conquista, la presencia militar
romana en Oriente –Siria excluida, para hacer frente al peligro que representaban los partos– fue relativamente limitada. Además, la administración romana dejó bastante margen de maniobra a la autonomía local. Las ciudades de
Oriente a menudo eran gobernadas por las oligarquias locales, colaboradoras
de Roma.
En general, los romanos aceptaron sin muchos problemas la superioridad cultural griega. Dado este reconocimiento de la superioridad cultural de los pueblos griegos, Roma no intentó imponer en Oriente el uso del latín. El griego
continuó siendo la lingua franca de los pueblos de Oriente y, por lo tanto, durante el Imperio Romano disfrutó de la consideración de la lengua oficial en
las provincias orientales.
Los pueblos de Oriente también variaron su actitud hacia Roma. En las etapas
de contacto inicial a menudo consideraban que los romanos eran casi bárbaros
incivilizados, de costumbres poco refinadas y de escasa cultura. En las fases
iniciales de la dominación romana, se difundió entre los griegos de Oriente
Ved también
Sobre la conquista romana de
Oriente, ved el subapartado
5.1.
CC-BY-SA • PID_00178895
149
un profundo sentimiento antirromano, motivado especialmente por las altas
imposiciones tributarias de las compañías de los publicanos y por la pérdida
de autonomía.
A partir de un momento determinado, especialmente a partir del siglo II d. C.,
las élites orientales pudieran entrar en el Senado y compartir con los colegas
de Occidente las riendas del Imperio.
Entonces, las aristocracias orientales, copartícipes del poder, quedaron
fascinadas por las realizaciones y las conquistas de Roma y empapadas
de este sentimiento de responsabilidad histórica que Roma se autoatribuía. Para muchos de ellos, había cuajado la idea de que el Imperio Romano era el heredero espiritual del helenismo, el encargado de unificar
el oikumene y de difundir la civilización grecorromana.
Esta concepción tiene una de sus máximas expresiones en el famoso Discurso
a Roma, pronunciado por el orador Elio Aristides:
"Ahora todas las ciudades griegas se levantan fundamentadas en vosotros; sus monumentos, las artes y toda la decoración repercuten en honor vuestro como la decoración en
un suburbio. Han sido pobladas, con ciudades, fundadas y agrandadas en vosotros y por
vosotros, las costas, las riberas y las tierras interiores [...]. Han desaparecido todas las rivalidades salvo una: cada ciudad quiere aparecer como la más bella y la más complaciente.
Todo está lleno de gimnasios, fuentes, propileos, templos, obras de arte, escuelas, y de
manera sensata es posible decir que la oikumene, que hacía tiempo que estaba enferma, ha
conseguido recuperarse. Nunca faltan regalos vuestros hacia las ciudades, ni tampoco es
posible determinar quién ha recibido los dones mayores, puesto que vuestra filantropía
es la misma para todo el mundo. Las ciudades resplendeixen con alegría y encanto, y
toda la tierra está engalanada como un jardín [...]. Y después de haber medido toda la
tierra habitada, después de que los ríos hayan sido cruzados por puentes de todo tipo,
que se hayan bajado las montañas para que fueran aptas para el paso de los carruajes,
que se hayan cubierto los desiertos con fortalezas y que se haya civilizado la tierra con
vuestra manera de vivir y con vuestro orden, habéis convertido en realidad aquello que
Homero dijo: 'Que la tierra sea común para todo el mundo'."
Elio Aristides, Discurso a Roma, 94-102.
En materia de organización territorial, las actuaciones de Roma fueron limitadas, puesto que en Oriente la vida urbana era una realidad bastante consolidada; tal vez la presencia romana provocó la intensificación de un proceso –
el de urbanización– que se había puesto en marcha en época helenística. Con
todo, Oriente no rehuyó las transformaciones que la dominación romana y,
sobre todo, el régimen imperial imponía. En algunos casos, la actuación de
Roma acentuó tendencias ya muy presentes en la sociedad helenística y que
tendían a la creación de infraestructuras (acueductos, murallas, puertas) y al
embellecimiento urbano.
En este sentido, uno de los rasgos distintivos de Oriente es el avance decidido
en la divinización del emperador. En efecto, gracias a la pervivencia de tradiciones helenísticas que atribuían a los soberanos naturaleza divina, se multiplicaron los altares dedicados al culto imperial y los templos de Roma y de
Augusto. Esto fue especialmente visible en las principales metrópolis orienta-
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
150
les: Pérgamo, Nicomedia (capital de la provincia de Bitinia), Éfeso o Ancyra
(la actual Ankara, capital de la provincia de Galacia). Precisamente del gran
complejo dedicado al culto imperial de esta última ciudad proviene una de
las copias conocidas de las Res gestae, la inscripción en la que Augusto hacía
repaso de sus actuaciones.
Desde el punto de vista artístico, a la pervivencia de las tradiciones helenísticas
e indígenas se unió la influencia creciente de la arquitectura y del urbanismo
romanos; de esta interacción resultan construcciones híbridas, destinadas a
tener una gran fortuna en el ámbito oriental.
Con todo, sería un error infravalorar la persistencia de tradiciones indígenas
propias, especialmente en Egipto, en Siria y en el interior de Asia Menor. En
estas zonas, la vigencia de tradiciones locales es especialmente intensa. Se continuaron utilizando las lenguas indígenas (el copto, el arameo, el siríaco, el armenio), junto al griego, y se mantuvo y se potenció el culto de las divinidades
locales, como el culto del dios Baal-Bel en Palmira.
El resultado final de todo esto fue la creciente articulación y la interdependencia entre los territorios orientales, en los que, a pesar de la persistencia de
costumbres y tradiciones indígenas, se impuso la lengua griega como lengua
vehicular, y en los que una capa de helenización cubrió buena parte de Oriente. De este modo, las sociedades orientales quedaron empapadas de los valores
y los comportamientos que venían de Roma.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
151
El mundo clásico II
9. Lo que es del César
En el apartado 7 –titulado "Una ciudad de mármol"–, hemos examinado la instauración de un nuevo sistema político –el régimen imperial– que tuvo consecuencias importantes en la evolución política y social de Roma y, naturalmente, en el campo cultural. En este apartado, queremos profundizar en el estudio
de las consecuencias del cambio de los parámetros políticos en la creación literaria y artística. Precisamente, el primer subapartado estudia los límites de
la libertad de expresión y de creación cultural en un régimen autocrático.
En los subapartados siguientes, partiendo de la constatación de que el poder
condiciona por activa o por pasiva de manera decisiva el desarrollo de la vida
artística y cultural, examinaremos algunas actuaciones llevadas a cabo en los
dos primeros siglos del Imperio (I y II d. C.). En este sentido, se cree que estas
actuaciones impulsadas directamente por el poder imperial pueden resultar
significativas y ejemplificadoras de su momento histórico.
9.1. Los límites de la libertad de expresión
Con la instauración del régimen imperial, el margen de actuación de los intelectuales y los artistas quedó notablemente limitado. Esto ya lo había insinuado Cicerón en uno de sus tratados de retórica, en concreto, en el Brutus,
cuando había ligado indisolublemente la fortuna de la oratoria a la existencia
de libertad política. La actividad artística e intelectual de época imperial se resintió de un clima de autoritarismo creciente. Se tuvo que convivir dentro de
unos márgenes cada vez más estrechos y más condicionados por las directrices
del poder central. Asinio Polión, uno de los grandes prohombres de época de
Augusto, denunciaba, en unos versos contra el príncipe, que "no es fácil escribir contra quien puede proscribir" (Macrobio, Saturnales, 2, 4, 21).
Los terrenos más peligrosos eran la oratoria y la historiografía. Especialmente
los relatos de la historia contemporánea podían herir numerosas susceptibilidades, empezando por la del propio emperador. En la primera composición de
su segundo libro de Odas, Horacio advertía al mismo Polión de los peligros de
escribir sobre las guerras civiles:
"Pretendes relatar la conmoción entre los ciudadanos iniciada en el consulado de Metelo
[60 a. C.], las causas de la guerra, los vicios, los juegos de la Fortuna, los acuerdos funestos
entre príncipes y sus armas manchadas de crímenes aún no expiados –una obra llena de
riesgos peligrosos–, y caminas sobre brasas cubiertas por ceniza engañosa."
Horacio, Odas, 2, 1, 1-8.
El propio Augusto, a pesar de que la propaganda lo quería hacer aparecer como
una persona tolerante, se mostró beligerante contra los escritores que iban en
contra de su "visión de la historia". Así, en el 8 d. C. envió al exilio al poeta
Ved también
Sobre la instauración del régimen imperial, ved el apartado
7, "Una ciudad de mármol".
CC-BY-SA • PID_00178895
152
El mundo clásico II
Ovidio (todavía se discute sobre la razón exacta) y al orador Casio Severo bajo
la acusación de haber escrito libelos infamantes contra su persona. Progresivamente, el margen de actuación se fue haciendo aún más estrecho, sobre todo
a raíz de la promulgación de las leyes de lesa majestad que castigaban cualquier ofensa infligida al príncipe. La primera víctima de esta nueva situación
fue Tito Labieno, un orador vehemente, hijo de un enemigo de Julio César,
que había escrito una historia de las guerras civiles abiertamente contraria al
emperador Augusto.
En época del emperador Tiberio (14-37 d. C.), sucesor de Augusto, causó verdadero horror la condena a Cremucio Cordo, un viejo y venerable senador con
quien Sejano, el "primer ministro" de Tiberio, se había enemistado. Se le acusó
de haber elogiado a Bruto y a Casio, y de haber criticado el régimen imperial
en su obra histórica. El asunto es relatado por los historiadores Casio Dión y
Tácito. Este último recoge el pretendido discurso de Cremucio, que constituye
una verdadera apología de la libertad de expresión:
"Cremucio Cordo fue obligado a suicidarse porque había entrado en desacuerdo con Sejano; como no se le pudo acusar de nada serio –en efecto, estaba a las puertas de la vejez
y había vivido sin que se le pudiera dirigir ningún tipo de censura–, fue procesado por
culpa de su obra histórica sobre las gestas de Augusto, que él había escrito hacía mucho
tiempo y que el propio Augusto había leído. Se le acusaba de haber elogiado a Bruto y
a Casio, de haber criticado al pueblo y al senado y, por último, aunque en ningúm momento había hablado mal ni de Julio César ni de Augusto, se le acusó de no haberles
mostrado el respeto debido."
Casio Dión, Historia romana, 57, 24, 2-3.
"En el consulado de Cornelio Cosso y de Asinio Agripa [25 d. C.], Cremucio Cordo fue
acusado de un delito nuevo y hasta entonces nunca antes oído por el hecho de que en
sus Annales, después de haber alabado a Bruto, decía textualmente que Casio había sido
el último de los romanos. Lo acusaban Satrio Segundo y Pinario Nata, clientes de Sejano.
Esto y el ademán feroz que hizo Tiberio mientras escuchaba la defensa resultaron funestos
para el acusado. Cremucio, decidido a morir, empieza su defensa de este modo:
'–Mis palabras –senadores– han sido llevadas a juicio. Soy inocente de los hechos de los
que se me acusa, puesto que mis palabras no han sido dirigidas ni contra el príncipe
ni contra la madre del príncipe, los cuales son los únicos amparados por la ley de lesa
majestad. Se dice que he alabado a Bruto y a Casio, cuyas gestas, narradas por muchos
autores, todo el mundo ha recordado con elogio. Tito Livio, el más insigne entre los
primeros por la elegancia de su estilo y por la veracidad de su relato, alabó con tanta
energía a Pompeyo que el propio Augusto lo denominaba 'partidario de Pompeyo'. Y no
por eso se acabó su amistad. Livio nunca tildó de 'ladrones' o 'parricidas' –palabras que
ahora se estilan– ni a Escipción, ni a Afranio, ni al propio Casio, ni a Bruto, sino que en
todo momento los denominó 'hombres insignes'. Los escritos de Asinio Polión dan de
ellos un recuerdo espléndido. A Mesala Corvino, le gustaba referirse a Casio como 'mi
comandante'. Y, aun así, tanto Asinio como Mesala vivieron honorados con riquezas y
cargos. El propio Julio César, siendo dictador, replicó el libro en el que Cicerón exaltaba
a Catón como un ser celestial con un discurso escrito como si se encontrara ante un
tribunal. Las cartas de Antonio o los discursos de Bruto tienen muchos ultrajes falsos
dirigidos contra Augusto, y revelan mucha acidez. Todavía hoy en día se leen los versos de
Bibaculo o de Catulo, que están llenos de ofensas contra César. Aun así, el propio divino
Julio y el propio divino Augusto soportaron todos estos ataques y los dejaron pasar, no
sabría decir si por moderación o más bien por sabiduría. Si no se presta atención a estas
cosas, tarde o temprano desaparecen; pero si te molestan, se hacen pasar por verdaderas.
No hablo de los griegos, entre los que no sólo la libertad, sino incluso la licencia, no
han sido nunca castigadas: si alguien era blanco de las críticas, vengaba con palabras las
palabras. Sobre todo se podía actuar con total libertad y sin impedimentos en relación
con aquellos a los que la muerte había liberado de odios y simpatías. ¿Es que yo recurro
los comicios e inflamo a los espíritus del pueblo hacia una guerra civil mientras Casio
y Bruto, con sus ejércitos, ocupan la llanura de Filipos? ¿Es que no es verdad que ellos,
muertos ya hace más de setenta años –tal como se puede ver por sus retratos, que ni
siquiera el vencedor hizo destruir–, ocupan ya su lugar en la historia? La posteridad le da
La obra histórica del
emperador Claudio
En esta misma época, el futuro
emperador Claudio había empezado una obra histórica que
comenzaba con el asesinato
de Julio César, pero que "abandonó cuando se dio cuenta
de que no podía tratar de los
tiempos pasados de manera
libre ni veraz, siendo retomada a menudo por su madre y
por su abuela [es decir, Livia, la
mujer de Augusto]".
Suetonio, Vida de Claudio, 41.
CC-BY-SA • PID_00178895
153
El mundo clásico II
a cada cual los honores que le corresponden. Si se me condena, no faltará en el futuro
quien se acuerde no sólo de las figuras de Casio y de Bruto, sino también de mí'.
A continuación, salió del Senado y se dejó morir de hambre. El Senado ordenó a los ediles
que sus libros se quemaran."
Tácito, Annales 4, 34-35.
En el transcurso del siglo I d. C. son muchos los autores –y no solamente los
historiadores– que recibieron la hostilidad imperial. Así, Nerón hizo condenar
a varios miembros de la aristocracia senatorial, de filiación estoica, como el
filósofo Séneca o el sobrino de Séneca, el poeta épico Lucano, implicados en
una conjura antiimperial.
Durante buena parte del siglo I d. C., a pesar de los riesgos, la aristocracia
senatorial continuó produciendo obras contrarias a la institución imperial, aunque esto podía comportar la muerte o el exilio de sus autores.
Entonces también surgió una envenenada publicidad antiimperial que analizaba el período más reciente de la historia de Roma. Contenía ataques feroces
al emperador y a la institución imperial. A menudo iba más allá de cualquier
límite de credibilidad por el hecho de incluir todo tipo de chismes, de exageraciones, de interpretaciones tergiversadas y de calumnias atroces. Buena parte de este material ha confluido en las Vidas de los Césares de Suetonio.
9.2. La Domus Aurea de Nerón
A raíz de la muerte de Augusto (14 d. C.), el régimen imperial se consolidó de
la mano de sus parientes, miembros de las gentes Julia y Claudia: Tiberio (14 37 d. C.), Calígula (37 - 41 d. C.), Claudio (41 - 54 d. C.) y, por último, Nerón
(54 - 68 d. C.). Desde el punto de vista político, el régimen imperial de los
Julio-Claudios fue abandonando progresivamente la ficción de la vigencia de
La Farsalia de Lucano
Lucano es autor de la Farsalia
(también llamada Bellum ciuile,
'La guerra civil'), una epopeya
que abordaba el enfrentamiento entre Julio César y Pompeyo. Los dos personajes aparecen cegados por su ambición
desmesurada de poder. El verdadero héroe es Catón de Útica, el jefe de la resistencia republicana, convertido para
siempre en el ideal de la oposición senatorial de tendencia filorrepublicana.
Vidas de los Césares de
Suetonio
Suetonio (69/70 - 140 d. C.)
fue el secretario encargado de
la correspondencia del emperador Adriano, cargo que le
permitió tener acceso a los archivos oficiales. En las Vidas
de�los�Césares, Suetonio relata
las biografías de los primeros
emperadores (de César a Domiciano), recogiendo acríticamente anécdotas de muy diversa índole y de escaso fundamento histórico y recreándose
en la reproducción ordenada
de los rasgos característicos de
los emperadores, con una especial predilección por los detalles escabrosos y por los chismes.
la legalidad republicana, y aumentó el carácter autocrático de sus decisiones
y disposiciones.
La actuación�de�Nerón en el centro de Roma –caracterizada por las ansias de renovación urbanística y por la voluntad de construir una gran
residencia– evidencia los condicionantes que el poder imperial encontraba a la hora de intervenir en la ciudad de Roma, donde las limitaciones de todo tipo –empezando por la topografía y la historia de la ciudad– eran demasiado importantes para que sus proyectos se pudieran
aplicar directamente.
El Palatino
El Palatino fue un área privilegiada por el propio Augusto
desde el momento en el que
se convirtió en la sede de dos
de sus residencias: la Domus
Augustana, 'Casa de Augusto',
y la Casa de Livia. Tiberio amplió estas dos residencias con
la construcción de la llamada
Domus Tiberiana, que ocupaba
buena parte del sector noroeste del Palatino.
CC-BY-SA • PID_00178895
154
El principal objetivo de Nerón fue la construcción de una vasta residencia imperial que dignificara la posición del príncipe en el interior de la ciudad de
Roma. Augusto había decidido vivir en un palacio del Palatino bastante modesto, palacio que, con ampliaciones, fue la sede también de los otros emperadores. Nerón tenía, sin embargo, otros planes.
El punto de partida de la actuación de Nerón fue la reorganización de las propiedades imperiales. Este primer proyecto quiso unir físicamente las residencias del Palatino, construidas por Augusto y Tiberio, con los extensos jardines
de Mecenas, ubicados en el Esquilino, mediante la construcción de un nuevo
palacio imperial: la llamada Domus�Transitoria, 'casa de paso', que facilitaría
el paso de un complejo al otro.
El incendio del 64 d. C., que arrasó el centro histórico de Roma, también puso
fin a este primer proyecto de Nerón. El emperador, sin embargo, aprovechó
las destrucciones del incendio –uno de los muchos que tenían lugar a Roma–
para emprender con plena libertad un plan mucho más ambicioso.
Roma. Palatino. Planta de la Domus Augustana y de la Domus Flavia
Las destrucciones del incendio del 64 d. C.
En un pasaje de los Annales, el historiador Tácito rememora las destrucciones ocasionadas
por el famoso incendio que, durante el gobierno de Nerón, asoló el centro de Roma (64
d. C.):
"De las casas, de las islas de casas y de los templos que se perdieron, no sería fácil referir
el número; pero, de entre aquellos que estaban relacionados con los cultos más antiguos,
quemaron del todo el templo que Servio Tulio había consagrado a la diosa Luna; el Ara
Máxima, y el santuario que, estando el propio Hércules presente, le había dedicado el
arcadio Evandro; el templo de Júpiter Stator, prometido por Rómulo; la Regia de Numa, y
el Santuario de Vesta con los Penates del Pueblo Romano; y, además, quemaron las riquezas conseguidas en tantas victorias, las obras de arte griegas y, en fin, los monumentos
literarios antiguos y los aún inéditos, de forma que todavía hoy en día, en esta ciudad
que ahora renace con tanta magnificencia, los más viejos recuerdan las muchas cosas que
no fue posible recuperar de ninguna forma."
Tácito, Annales, 15, 41.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
155
El mundo clásico II
La Vida de Nerón Claudio de Suetonio recoge la versión más contraria a Nerón:
"Le desagradaban profundamente –decía Nerón– el mal gusto de los edificios antiguos, la
estrechez y la irregularidad de las calles y, por eso, hizo quemar la ciudad [...]. Los graneros cercanos a la Domus Aurea, cuyos terrenos deseaba, fueron incendiados y derruidos
con la ayuda de máquinas de guerra, puesto que estaban hechos con bloques de piedra.
Las desgracias duraron siete días y siete noches, y el pueblo no tuvo ningún otro refugio
que las sepulturas y las tumbas. Además de un gran número de casas particulares, el fuego
consumió los hogares de los antiguos generales, adornados con los despojos arrebatados
al enemigo; los templos consagrados a las divinidades por los reyes de Roma, alzados
durante las Guerras Púnicas o durante la Guerra de las Galias; en fin, el fuego consumió
todo aquello curioso y digno de memoria que había legado la Antigüedad. Nerón contempló el incendio desde la parte más elevada de la Torre de los Jardines de Mecenas,
fascinado –tal como él mismo decía– por la belleza de las llamas mientras, vestido como
un actor, cantaba 'La toma de Troya'."
Suetonio, Vida de Nerón Claudio, 38.
Después de llevar a cabo las expropiaciones necesarias, Nerón inició la construcción, en medio de Roma, de la Domus�Aurea, 'Casa Dorada', un inmenso
palacio de ciento cuarenta hectáreas que se extendía por el Palatino, el Esquilino, el Celio y la depresión pantanosa entre el Esquilino y el Celio.
La Domus Aurea retomaba el tipo arquitectónico de la villa marítima, con
una fachada porticada abierta sobre una terraza en la falda meridional del
Esquilino. Por los pocos restos que se conservan, se puede suponer que la parte
principal de la residencia presentaba una estructura simétrica. Dos grandes
exedras trapezoidales enmarcaban una singular sala octogonal, que constituía
el elemento más original del complejo.
La entrada de la Domus�Aurea, situada en el fondo de la depresión entre el
Celio y el Esquilino, estaba presidida por una reproducción del Coloso de Rodas –en realidad, una estatua del dios Helios– con el rostro de Nerón. Cerca
de la estatua, en el lugar donde posteriormente se levantó el Coliseo, había
un lago artificial. Además, la residencia se apropió del Claudianum, es decir,
el Templo del Divino Claudio, situado en el Celio, que pasó a ser una fuente
monumental de los jardines de la nueva residencia.
Una descripción de la Domus Aurea
"Para conocer la extensión y la magnificencia de la Domus Aurea sólo habrá que decir
esto: en el vestíbulo había una estatua colosal de Nerón de ciento veinte pies de altura;
la casa tenía pórticos de tres hileras de columnas y de mil pasos de longitud; había un
lago grande como el mar; estaba rodeada por edificios como si fuera una ciudad; por
todas partes se veían explanadas, campos de trigo, viñas, pastos y bosques con rebaños
y fieras. El interior era dorado y estaba decorado con piedras y perlas. El techo estaba
formado por tablitas de marfil que se podían mover para que se pudieran derramar flores
y perfumes. De estas salas, la principal tenía forma circular y giraba noche y día imitando
el movimiento de rotación de la Tierra; los baños se alimentaban con las aguas del mar
y del acueducto del Albula. Acabada la residencia, en el día de su inauguración, Nerón
exclamó: '–Por fin puedo vivir como un hombre'."
Suetonio, Vida de Nerón Claudio, 31.
Roma. Interior de la Domus Aurea
CC-BY-SA • PID_00178895
156
La construcción de la gran casa del emperador Nerón significa la expresión
más elevada de la arquitectura de la villa, difundida desde época tardorrepublicana y de lejana ascendencia helenística. También es la aplicación más rotunda del principio de rus in urbe, 'el campo en la ciudad', también de origen
helenístico. Lo más importante: la villa, situada en el centro de Roma, sancionaba la posición de predominio del emperador ante todo y ante todos.
9.3. La restitutio flavia
Con la muerte de Nerón (68 d. C.), se abrió una nueva etapa de conflictos
civiles, de la que resultó vencedor Vespasiano. Vespasiano (68 - 79 d. C.) y sus
hijos Tito (79 - 81 d. C.) y Domiciano (81 - 96 d. C.), que conforman la dinastía
flavia, hubieron de rehacer el consenso en torno a la autoridad imperial y
de recuperar la legitimidad popular. Uno de los lemas de su gobierno fue la
restitutio, 'reintegración a la situación original', es decir, el retorno al orden
establecido por Augusto.
En esta política flavia de restitutio, las manifestaciones culturales y artísticas de la época de Augusto pasaron a ser el principal referente ideológico y artístico. Dado pues el modelo escogido, no es extraño que las
principales actuaciones de la dinastía flavia en Roma fueran muy conservadoras y fieles a la tradición clasicista de época de Augusto.
La política flavia de restitutio preveía medidas simbólicas, plenas de significado
religioso, con las que se quería renovar el espíritu de la ciudad y del Imperio.
Vespasiano procedió a la ampliación del pomerio. Así, subrayaba su deseo de
recuperar el consenso y de restablecer el equilibrio del pasado.
La restitutio de Vespasiano
Numerosas inscripciones documentan la voluntad del emperador Vespasiano de poner
fin a los abusos y a las ocupaciones de los espacios públicos por parte de privados y
de volver al original estado de cosas. En la primera inscripción, Vespasiano devolvió a
la municipalidad de Pompeya los terrenos ocupados abusivamente por privados; en la
segunda, hallada en Arausio (Orange, en la Provenza), Vespasiano ordenó la publicación
del catastro:
"Por la autoridad del emperador César Vespasiano Augusto, Tito Suedio Clemente, tribuno, después de haber escuchado a las partes y de haber hecho las medidas correspondientes, ha restituido a la municipalidad de Pompeya los espacios públicos que habían
sido ocupados por privados."
Corpus Inscriptionum Latinarum X, 1018.
"El emperador César Augusto Vespasiano, pontífice, en el ejercicio de su octava potestad
tribunicia, aclamado emperador en dieciocho ocasiones, cónsul por octava vez, censor,
para restituir las propiedades públicas que el divino Augusto había concedido a los soldados de la II Legión Gálica y que, durante mucho tiempo, han sido ocupadas por particulares, ha ordenado que fuera publicado este catastro en el que ha indicado, para cada
centuria [trozo de tierra], el vectigal que se habrá de pagar cada año."
A. Piganiol (1963). Les documents cadastraux de la colonie romaine d'Orange. París: CNRS.
El mundo clásico II
La Domus Aurea
"Roma domus fiet: Veios migrate, Quirites / Si non et Veios
occupat ista domus", 'Toda Roma se convierte en una sola
casa. Romanos, marchaos a
Veyes, si no es que esta casa
no ocupa también Veyes'.
Suetonio, Vida de Nerón Claudio, 39.
CC-BY-SA • PID_00178895
157
El mundo clásico II
En Roma, el eje central de esta política de restitutio fue el desmantelamiento de la Domus Aurea. El espacio de esta fastuosa residencia, del
que se había apropiado abusivamente el emperador Nerón, fue devuelto
para disfrute del pueblo con la construcción de dos edificios lúdicos: las
Termas�de�Tito (80 d. C.) y el Anfiteatro�Flavio (80 d. C.).
Las Termas�de�Tito (80 d. C.), iniciadas por Vespasiano y acabadas por Tito,
ocupaban una parte del sector residencial de la Domus Aurea, en la falda meridional del Esquilino. Se puede considerar que son uno de los primeros ejemplos de termas de tipo imperial, una categoría arquitectónica que se caracteri-
El emperador Tito
za por la simetría en la disposición de los aposentos, la preciosidad de la decoración y el gigantismo. El acceso tenía lugar desde la parte sur, desde una
escalinata monumental y un propileo porticado, en una disposición muy escenográfica.
La principal realización flavia fue el Anfiteatro�Flavio (80 d. C.), más
conocido como el Coliseo por la proximidad con la estatua del Coloso
de Rodas que adornaba el atrio del palacio de Nerón. El edificio, construido en el espacio ocupado por el lago artificial de la Domus Aurea,
fue destinado, gracias a la munificencia imperial, al disfrute de todos
los ciudadanos.
El Coliseo revela una gusto arquitectónico conservador, en consonancia con la
política de restauratio de la dinastía flavia. La fachada, de acuerdo con las disposiciones tradicionales, estaba formada por cuatro pisos de galerías arqueadas
decoradas con varios órdenes arquitectónicos: el primer piso, con columnas
de orden tuscánico; el segundo, con columnas de orden jónico; el tercero, con
columnas de orden corintio y, arriba de todo, un ático ciego con lesenas de
orden corintio.
Roma. El Coliseo
Las realizaciones flavias, alabadas por el poeta Marcial
"Aquí donde el Coloso celestial ve las estrellas más de cerca y donde crecen en medio de
la calle los elevados andamios, antes resplandecían los atrios envidiosos de un rey feroz,
y una sola casa ocupaba casi toda la ciudad. Aquí donde se levantan las masas ingentes
de un anfiteatro venerable, estaban los estanques de Nerón. Aquí donde admiramos el
rápido regalo de las termas, unos campos soberbios habían arrebatado los hogares a los
más humildes. Aquí donde los pórticos del templo de Claudio extienden una vasta sombra, estaba la última parte de una residencia abatida. Gracias a César [Vespasiano], han
sido devueltas a Roma y son ahora del pueblo las delicias que antes habían sido de un
solo amo."
Marcial, Epigramas, 1, 2.
CC-BY-SA • PID_00178895
158
Con estas actuaciones que devolvían al pueblo los espacios que habían sido
expropiados abusivamente por Nerón, la dinastía flavia se quería legitimar
ante la ciudadanía. Las elecciones arquitectónicas, en especial la preferencia
por el tradicionalismo, derivan de esta política de restauratio y de esta voluntad
implícita de enlazar con la obra del primer emperador.
9.4. Una ciudad de provincia: Pompeya
La presencia de un fuerte poder central implicó cambios a escala local. En estos
casos, las transformaciones eran promovidas por las autoridades locales y por
las élites municipales, que adoptaron rápidamente los modelos de conducta
(interés por la publica magnificentia y por el aprovechamiento socialmente útil)
y las tendencias artísticas e ideológicas emanadas por el poder central de Roma.
Así, Pompeya, la famosa ciudad de la Campania devastada por la erupción del Vesubio del 79 d. C., es un buen indicador de las transformaciones que el régimen imperial provoca en una ciudad itálica de medianas dimensiones.
La erupción del Vesubio del 79 d. C. es un buen punto ante quem para valorar la
amplitud de las intervenciones durante el primer siglo del Imperio. La mayor
parte de las transformaciones se localizan en el Foro Central, el área pública por
excelencia. Se convirtió por primera vez en un espacio cerrado al adoptar una
estructura orgánica y unitaria, gracias a la construcción de un largo pórtico que
enmarcaba los lados occidental y oriental. Todo esto comportó el derribo de
las tiendas y de los otros edificios comerciales, considerados poco adecuados
a la dignidad del lugar.
Pompeya. Planta del Foro en época republicana y en época imperial
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
159
El mundo clásico II
Algunos de los edificios más importantes ya existentes –el Templo de Júpiter,
el Templo de Apolo, el Macellum, 'mercado'– experimentaron sólo algunas restauraciones que incorporaron –eso sí– las tendencias artísticas, decorativas e
ideológicas del momento. Por ejemplo, en el Macellum fue habilitada una pequeña exedra dedicada al culto imperial presidida por una estatua del emperador sentado, que recordaba la iconografía de Júpiter. Implícitamente se aludía
a la naturaleza divina del príncipe.
En el Foro también se construyeron toda una serie de edificios nuevos que
revelan la omnipresencia del príncipe. Las primeras manifestaciones de una
veneración hacia el emperador, experimentadas en época de Augusto, fueron
tibias y ambiguas. Mientras Augusto estaba vivo, inmediatamente al norte del
Foro, en uno de los cruces más frecuentados de la ciudad, un notable local hizo
construir –solo et pecunia sua, 'en terrenos de su propiedad y con su dinero'– el
Templo�de�la�Fortuna�Augusta, una construcción de orden corintio revestida
de mármol. El templo, que muy probablemente emulaba el Altar de la Fortuna Redux erigido en Roma por el Senado, era el primer edificio de Pompeya
dedicado (de manera indirecta) al culto imperial.
Todo el lado�oriental�del�Foro, anteriormente dedicado a actividades comerciales y económicas, fue dignificado según correspondía a la naturaleza del lugar. En el centro, las viejas tiendas republicanas fueron derribadas para construir dos edificios específicamente dedicados al culto imperial. El primero,
erróneamente llamado Lararium, fue construido en la primera mitad del siglo
I
d. C. En realidad, se trata del Augusteum, es decir, un edificio dedicado al
culto imperial, que contenía una galería de estatuas y de retratos de la familia
imperial.
Al lado, se construyó otro edificio dedicado al culto imperial –el mal llamado
Templo�del�Divino�Vespasiano– que, en realidad, es el Templo�del�Genio�de
Augusto (7 a. C.). Se trataba de un espacio cuadrangular a cielo abierto presidido por un pequeño templo en posición central. El altar de mármol presenta
una típica escena de sacrificio y está decorado con los motivos apreciados por
la propaganda augustea: el clipeus uirtutis, la corona cívica y los ramos de laurel.
En la parte�meridional�del�lado�oriental�del�Foro se construyó el llamado
Edificio�de�Eumaquia, dedicado por Eumaquia, una importante aristócrata
local, a la Concordia Augusta y a la Pietas. El programa iconográfico dependía
estrechamente de los modelos de Roma. La estatua de la Concordia Augusta
presentaba los rasgos de Livia, la mujer de Augusto, con lo que la divinidad se
identificaba con la propia Livia. Los relieves estaban decorados con motivos
vegetales que recuerdan el Ara Pacis de Roma. Son una señal más de que las
modas urbanas viajaban rápidamente a Italia y a las provincias.
El Genio de Augusto
El Genius era una divinidad
que simbolizaba el principio de
fecundidad genética y era, por
lo tanto, quien aseguraba la
continuación de la familia. En
vida de Augusto, la veneración
a la persona del emperador se
hacía rindiendo honores a su
Genius protector.
CC-BY-SA • PID_00178895
160
El mundo clásico II
El área central del Foro, al aire libre, se adornó con estatuas de miembros de la
casa imperial y de la aristocracia local, émula de las actuaciones del príncipe.
A los lados del Templo de Júpiter se construyeron dos arcos honorarios, tal
como se había hecho también en el Foro de Roma.
Como en Roma, el Foro de Pompeya se fue convirtiendo progresivamente en un espacio cerrado destinado a la autorrepresentación de las
élites municipales, y a la exaltación y la adhesión incondicional a la
casa imperial de principios del nuevo régimen.
9.5. La exaltación de las gestas militares: Trajano
La política de entendimiento entre el emperador y el Senado llevada a cabo
por los emperadores flavios se truncó en los últimos años de gobierno de Domiciano, hijo de Vespasiano. Entonces el emperador adoptó un talante más
autocrático y antisenatorial y, al fin, murió víctima de una conjura. A la muerte de Domiciano, el Senado reaccionó con rapidez y nombró emperador a un
viejo y distinguido senador, Nerva (96 - 98 d. C.). La continuidad de las instituciones imperiales quedaba garantizada por la adopción, por parte de Nerva,
de Trajano, un intrépido y carismático general de origen hispano.
Las conquistas de Trajano
Pompeya. Restos del porticado del Foro
CC-BY-SA • PID_00178895
161
El mundo clásico II
Durante el principado de Trajano (98 - 117 d. C.) hubo un fuerte entendimiento entre el emperador y el Senado hasta el punto de que Trajano fue nombrado optimus princeps, 'el mejor de los príncipes'. Al mismo tiempo, Trajano emprendió una política de expansión militar que
culminó con la estabilización de las fronteras del Rin y del Danubio, la
sumisión del reino de los dacios y la incorporación de las nuevas provincias orientales.
El Imperio se amplió con la creación de nuevas provincias: la Dacia, en la otra
orilla del Danubio; las tres nuevas provincias mesopotámicas, situadas entre
el Tigris y el Éufrates –Armenia, Asiria y Mesopotamia–, y la Arabia Pétrea.
Las conquistas de Trajano ampliaron el Imperio hasta la máxima expansión
territorial de toda su historia. Trajano quiso evidenciar en Roma los éxitos de
su expansión militar con la construcción de un nuevo e inmenso complejo
forense: el Foro�de�Trajano. El recuerdo de la conquista de la Dacia, la actual
Rumanía, llevada a cabo por el emperador era omnipresente.
Apolodoro de Damasco
A pesar de su origen sirio, Apolodoro de Damasco es el representante más genuino de
la tradición arquitectónica romana. Sus primeras obras fueron el Odeón de Domiciano y
el famoso puente sobre el Danubio (105 d. C.), de cerca de
mil setenta metros, a las puertas de Ferro (en Turnu Severin,
cerca de Belgrado).
Por iniciativa de Trajano, Apolodoro�de�Damasco, la figura clave de la
arquitectura de esta época, se encargó de la construcción del Foro�de
Trajano (107 - 113 d. C.) y de los Mercados�de�Trajano (107 - 112 d. C.).
La primera gran obra maestra de Apolodoro fueron los Mercados�de�Trajano,
un articulado complejo comercial con terrazas que ocupaba la falda rebajada
del Quirinal. El complejo, completamente independiente del Foro de Trajano,
era accesible gracias a tres calles horizontales que seguían la orografía de la
colina, adaptándose a los desniveles del terreno. La parte inferior, que limitaba
con el Foro de Trajano y con la Basílica Ulpia, presentaba una gran fachada
semicircular de dos pisos. A diferencia del conservadurismo del Foro de Trajano, Apolodoro de Damasco llevó a cabo un proyecto vivo e imaginativo,
plenamente adaptado a la difícil orografía del terreno, con el uso de materiales
innovadores como el ladrillo.
El Foro� de� Trajano es el último, el más grande y el más espléndido de los
elementos que forman los llamados foros�imperiales. Se configura como un
complejo monumental cerrado en sí mismo, independiente de los Mercados
de Trajano, formado por el Foro�de�Trajano propiamente dicho, la Basílica
Ulpia (con los aposentos anexos), la Columna�Trajana y el Templo�del�Divino�Trajano, construido por iniciativa de Adriano, el sucesor de Trajano, al
margen del proyecto original. Para llevar a cabo el proyecto, fueron necesarios
unos ingentes trabajos de desmontajes para rebajar la cresta que unía el Quirinal y el Capitolio.
Los foros imperiales
El complejo de los foros imperiales está formado por el Foro
de César, el Foro de Augusto,
el Foro de Vespasiano, el Foro de Nerva (también llamado
Foro Transitorio) y, por último,
el Foro de Trajano.
CC-BY-SA • PID_00178895
162
El mundo clásico II
Roma. Los foros imperiales (reconstrucción tradicional)
El Foro�de�Trajano era una amplia plaza porticada con dos grandes exedras
semicirculares en los lados largos, a imitación del Foro de Augusto. El espacio
estaba lleno de símbolos propagandísticos alusivos a las victorias militares del
emperador: estandartes militares, estatuas de prisioneros dacios e inscripciones conmemorativas. El centro de la plaza estaba presidido por una estatua
ecuestre de Trajano de grandes dimensiones.
Al fondo del Foro se abría la Basílica�Ulpia, una inmensa basílica (170 × 60 m)
de cinco naves con dos exedras semicirculares en los lados cortos. Detrás de la
basílica había un pequeño recinto porticado a cielo abierto, donde se levantó
la Columna�Trajana (113 d. C.), flanqueado por dos aposentos rectangulares
(la Biblioteca Griega y la Biblioteca Latina), desde cuyo piso superior se podía
"leer" el friso de la columna.
La Columna�Trajana constituye la realización más grande de la plástica
romana. El friso, de carácter narrativo, reproduce los principales acontecimientos de las guerras dacias.
Sus cuarenta metros de altura recordaban la magnitud de la rebaja hecha para construir todo el complejo. El zócalo, con la inscripción conmemorativa,
adornado con armas y trofeos, estaba coronado por una moldura con una gran
guirnalda de laurel. En un segundo momento, en el interior del zócalo, se creó
una cámara para colocar la urna con las cenizas del emperador. En lo alto de
la columna se puso la estatua de Trajano.
A pesar de que en la realización de los relieves participaron varios talleres, la
concepción del friso parece obra de un único responsable, a quien el estudioso
italiano R. Bianchi Bandinelli denominaba el�Maestro�de�las�Gestas�de�Trajano. La mitad inferior del friso narra la Primera Guerra Dacia (101 - 102 d.
C.); la parte superior se centraba en los acontecimientos de la Segunda Gue-
La inscripción de la
Columna Trajana
La inscripción del zócalo de la
Columna Trajana dice: "ad declarandum quantae altitudinis mons et locus tantis operibus sit egestus", 'para hacer
ver cuál fue la altura de la colina y del lugar que fue bajada
con unos trabajos de tanta envergadura'.
CC-BY-SA • PID_00178895
163
El mundo clásico II
rra Dacia (105 - 107 d. C.), que acabó con la conquista total de la Dacia. Las
dos mitades estaban interrumpidas por una figura de la Victoria, flanqueada
por dos trofeos, representada mientras escribía en su escudo la crónica de las
gestas de Trajano.
Episodios de las guerras dacias
Entre los principales episodios representados en la Columna Trajana figuran la construcción del puente sobre el Danubio, la batalla contra la caballería sarmática la tortura de
los prisioneros, los premios y las recompensas ofrecidos por Trajano, las embajadas de
los dacios, diversas escenas de batalla, el sacrificio de Trajano ante el Danubio, la travesía
del río, la captura del tesoro de Decébalo, el rey de los dacios, o su suicidio.
Los diversos episodios se encabalgan mediante la ayuda de elementos convencionales y repetitivos, como los árboles u otros objetos del paisaje natural, que
sirven como elementos de cesura para pasar de un episodio a otro. El estilo,
bastante realista en su conjunto, presenta toda una serie de convencionalismos, como la jerarquía de dimensiones, la deformación de la perspectiva o la
llamada perspectiva abatida, según la que las figuras se hacen más grandes en
la parte más elevada del fuste. En general, se ofrece un realismo documental
y se prefiere la verdad conceptual a las normas del realismo visual. Así, por
ejemplo, en la representación del asalto de unos bárbaros a un campamento
romano, la perspectiva del campamento ha sido deformada para poder captar
las dificultades de los asediados. Este enfoque que intenta, mediante un cierto
grado de esquematización y de deformación, captar la verdad conceptual tuvo
una amplia difusión en el arte de época medioimperial y tardoimperial.
Para algunos autores, las disposiciones del Foro de Trajano, plenamente partícipe de la tradición romana, manifiestan un carácter deliberadamente arcaizante y ultraconservador que muestra una dependencia demasiada estrecha
del adyacente Foro de Augusto. Augusto y sus realizaciones arquitectónicas
volvían a ser pues, otra vez, punto de referencia inevitable.
La admiración del Foro de Trajano
El Foro de Trajano suscitó muy pronto la admiración de todos. Incluso en el 356 d. C. era
objeto de elogio por parte del emperador Constancio, de visita en la ciudad de Roma:
"Cuando el emperador Constancio llegó al Foro de Trajano, complejo realmente singular
como ningún otro bajo la capa del cielo –ésta es mi opinión–, [...] permaneció estupefacto
fijando la mente en aquel contexto gigantesco que no puede ser descrito con palabras ni
deseado de nuevo por los mortales. Así pues, después de eliminar cualquier esperanza de
intentar nada semejante, dijo que lo único que habría querido hacer hacer es el caballo
de Trajano, ubicado en medio de la plaza, que llevaba el propio príncipe."
Amiano Marcelino, Historias, 36, 10, 15.
Así pues, Trajano, considerado "el mejor de los príncipes", se convirtió en el
modelo de administrador civil y guerrero, que gobernaba con el consenso popular y la colaboración del Senado, que tenía éxito en sus campañas militares
y que expandía las fronteras del Imperio. No es extraño pues que personajes
como Napoleón lo tomaran como un referente. En este sentido, hay que recordar que el emperador francés, émulo de Trajano, después de su campaña de
Italia, quiso hacer llevar a París la Columna Trajana para que presidiera la plaza
Roma. Columna Trajana
CC-BY-SA • PID_00178895
164
El mundo clásico II
Vendôme, precisamente en el lugar en el que hoy se levanta otra columna: la
Colonne Vendôme. Fue construida por Napoleón con el metal de los cañones
capturados a los ejércitos rusos y austríacos en la batalla de Austerlitz (1805);
en lo alto, Napoleón saludaba vestido a la romana.
9.6. La ciudad en el campo: Villa Adriana
Después de la muerte de Trajano y casi durante todo el siglo
II
d. C., el trono
imperial fue ocupado por una dinastía familiar, convencionalmente denominada antonina, en la que se sucedieron los emperadores Adriano, nacido quizás en Itálica (117 - 138 d. C.); Antonino Pío (137 - 160 d. C.); Marco Aurelio,
el emperador filósofo (160 - 180 d. C.) y, finalmente, el hijo de este último,
Cómodo (180 - 193 d. C.).
En política exterior, esta dinastía renunció a la política expansionista de Trajano y consolidó las posiciones. El Imperio vivió una época de relativa paz y
tranquilidad. Fue también una época de gran desarrollo económico, especialmente para las provincias orientales y africanas. Por este motivo, ya desde el
historiador inglés Gibbon, el período de los Antoninos se ha presentado como
la época más gloriosa y de más esplendor de todo el Imperio.
Una de las grandes realizaciones y de las novedades arquitectónicas del
período adrianeo es, sin duda, la Villa� Adriana (118 - 134 d. C.), la
residencia de ocio que el emperador se hizo construir en Tibur (Tívoli).
La Villa�Adriana se configura como un conjunto de edificios independientes
formado por pórticos, palestras, palacetes, teatros, bibliotecas, piscinas y jardines, insertados en el paisaje y decorados con una ingente cantidad de estatuas
(se han encontrado cerca de mil quinientas). La Villa intentaba reproducir la
arquitectura y las características de diversas localidades emblemáticas del Imperio, especialmente del Oriente griego, como se afirma en una biografía de
Adriano:
"Hizo construir en Tibur una villa con todo tipo de magnificencias, hasta el punto de que
hizo inscribir en ella los nombres más conocidos de las provincias y otros lugares, y los
denominaba el Liceo, la Academia, el Pritaneo, el Canopo, el Pecilo, el valle de Tempe y,
para que no faltara nada, incluso ideó unos Infiernos."
Història augusta. Adriano, 26, 5.
El único edificio reconocido con seguridad es el Canopo, denominación de
uno de los brazos del Nilo, que desembocaba precisamente en la ciudad de
Canopo, en Egipto. En la Villa Adriana, el Canopo es un canal rodeado de
estatuas que acababa en el llamado Serapeo, un santuario lleno de estatuas de
divinidades egipcias.
CC-BY-SA • PID_00178895
165
Edificios no reconocidos
Hay que decir, sin embargo, que no todos estos edificios mencionados por las fuentes han
sido reconocidos entre las ruinas de la Villa Adriana. Se ignora, por lo tanto, la localización exacta de los Infiernos y del valle de Tempe –el famoso valle de Tesalia–, el edificio
del Pecilo, el famoso pórtico ateniense decorado con pinturas (de aquí viene su nombre
en griego, Stoá Poikile, es decir, 'pórtico pintado'), la Academia, el Liceo o el Santuario
de Pan. Tampoco se ha descubierto el tholos, un templo circular que imitaba el famoso
Santuario de Cnidos, en Asia Menor, donde se veneraba la preciada estatua de Afrodita
Cnidia, obra de Praxíteles.
Tibur. Villa Adriana. Planta
Entre las construcciones de la Villa Adriana, sobresale el llamado Teatro Marítimo. Se trataba de un pequeño pabellón circular construido en un islote,
aislado por una fosa llena de agua, que servía probablemente de residencia
privada del emperador.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
166
El conjunto de la Villa Adriana es una yuxtaposición muy creativa de toda
una serie de elementos palaciegos que revela la influencia de las formas y las
tradiciones de la arquitectura griega. La Villa de Tibur refleja la difusión de un
clasicismo helenizante y la preferencia por las composiciones axiales, por la
simetría, por la exaltación de la frontalidad, por el gigantismo, y también por
un retorcido barroquismo especialmente decorativo. Ejemplifica bastante bien
la mezcla de estilos y de construcciones, fruto del gusto ecléctico, manierista
y barroquizante del siglo II d. C. Estos mismos rasgos estilísticos están presentes en las grandes realizaciones arquitectónicas de las ciudades de África y de
Oriente, que vivieron en esta época un gran momento de esplendor.
El mundo clásico II
La ascendencia púnica de
Septimio Severo
El propio emperador se avergonzó de que su hermana no
fuera capaz de expresarse con
corrección en latín: "Una hermana suya lo vino a ver desde
Lepcis. Como apenas se podía
expresar en latín, el emperador
se avergonzó mucho de ella y,
después de conceder a su hijo
la consideración de senador y
otros muchos regalos, la hizo
volver a la patria".
Historia augusta. Vida de Septimio Severo, 15, 7.
9.7. Una capital de provincias: Lepcis Magna
Después de la muerte de Cómodo, el último de los Antoninos, hubo unos
años de conflicto civil en el que se enfrentaron varios pretendientes al trono.
Finalmente, resultó vencedor Septimio Severo, un aristócrata originario de la
ciudad de Lepcis Magna, en la Tripolitania, famosa por ser uno de los núcleos
comerciales más importantes de la costa del norte de África.
Septimio Severo (193 - 211 a. C.) inició una nueva dinastía –la severiana–,
formada por sus hijos Caracalla y Geta y por otros parientes (Heliogábalo y
Alejandro Severo), que intentó legitimarse enlazando con la dinastía antonina.
De la política severiana destaca la promulgación, en el 212 d. C., de la llamada
Constitutio Antoniniana, mediante la que el emperador Caracalla concedió la
ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio.
Lepcis�Magna había sido un antiguo emporio comercial fundado por los fenicios cerca de la desembocadura del Wad Lebdah, en la Tripolitania (Libia).
Debía su riqueza al hecho de que era el puerto de llegada de las rutas de caravanas que, desde el interior del continente africano, llegaban a los puertos del
Mediterráneo. Era pues un importante centro redistribuidor de objetos preciados (oro, marfil, fieras, maderas exóticas, esclavos) y exportador de aceite.
En época de Augusto y de Tiberio, Lepcis había vivido un ingente proceso de
renovación, iniciado por los notables locales de origen púnico. Por un lado,
se amplió la superficie del viejo emporio siguiendo un plan regular de inspiración ortogonal. Además, los aristócratas locales dotaron a la ciudad de todos
los elementos indispensables de la urbanitas: un teatro y un centro comercial
porticado dedicado al numen de Augusto. El viejo centro urbano fue objeto
también de la atención renovadora. Así, se modificaron dos antiguos templos
poliádicos de la ciudad dedicados a los dioses púnicos Melkart (Hércules), y
Shadrapa (Liber Pater). Además, en el Foro se construyeron dos edificios fieles
al espíritu de Roma: un templo de Roma y Augusto (14 - 19 d. C.) y una basílica, según los criterios tradicionales de la arquitectura itálica.
Tibur. Villa Adriana. El llamado Teatro Marítimo
CC-BY-SA • PID_00178895
167
El mundo clásico II
Ahora bien, Lepcis Magna experimentó un cambio radical en época severiana,
puesto que el emperador Septimio Severo quiso honorar la ciudad de donde
era originario.
Los proyectos de la dinastía severiana para Lepcis Magna incluían la
renovación total de la ciudad, con la construcción de un nuevo puerto,
la ampliación de la parte residencial (siguiendo un esquema regular de
carácter ortogonal) y un nuevo complejo monumental.
Uno de los puntos centrales fue la construcción�de�un�nuevo�puerto cerca
de la desembocadura del Wad Lebdah, un pequeño riachuelo que atravesaba
la ciudad. La actuación de los Severos, motivada por el hecho de que el antiguo puerto había quedado cubierto de arena, comportó la construcción de un
dique, el consiguiente desvío del curso del riachuelo y la construcción de una
dársena portual casi cerrada. De este modo, el puerto se adaptó al esquema
púnico del kothon.
La nueva ampliación fue presidida por un nuevo recinto forense, el llamado
Foro�Severiano, puesto que el antiguo foro, situado detrás del puerto de origen
púnico, resultaba demasiado pequeño. El nuevo foro es uno de los más impresionantes de todo el Imperio, con un total de seis mil metros cuadrados. Se
configuraba como un espacio cerrado presidido por dos edificios imponentes:
el Templo�del�Genio�de�Severo, caracterizado por un impresionante podio (de
seis metros de altura), en el lado sur, y la Basílica�Severiana, en el lado norte.
La Basílica�Severiana de Lepcis Magna se configuraba como un edificio inmenso, con cerca de treinta metros de altura, formado por tres naves acabadas
en ábsides en los dos extremos cortos. El aparato decorativo, obra de talleres
originarios de Asia Menor, era impresionante. Se utilizaron todo tipo de piedras (granito rojo de Egipto, pórfido rojo, mármol verde de Eubea), y tenían
un especial protagonismo las aventuras de Hércules (el Melkart púnico) y Liber-Dionisos (el Shadrapa púnico), los dioses protectores de Lepcis y de la dinastía severiana.
Kothon
Esta palabra, de origen semítico, indica un puerto artificial construido con la ayuda de
dársenas y muelle. En general,
recibían este nombre el puerto
circular interior de Cartago y
otras localidades de África, como Hadrumetum o la propia
Lepcis Magna.
CC-BY-SA • PID_00178895
168
El acceso desde el casco antiguo a la nueva ampliación severiana estuvo garantizado por la construcción de una larga vía�columnada –una disposición
originaria de Asia Menor– consistente en una amplia avenida rodeada de pórticos que iniciaba en el puerto de la ciudad y pasaba por el lado sur del nuevo
foro severiano.
La ciudad de Lepcis Magna, patria de Septimio Severo, puede resultar un
buen ejemplo de los procesos de crecimiento y monumentalización que
experimentan determinados núcleos provinciales gracias al evergetismo
de las familias senatoriales locales o a la actuación del poder imperial y
la corte. Es una buena muestra del proceso de descentralización de las
actuaciones culturales y artísticas del poder.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
169
El mundo clásico II
10. Panem et circenses
En los tres apartados anteriores, hemos analizado las transformaciones que
provocó la instauración del régimen imperial. En este apartado, continuaremos dedicando atención al período imperial con el análisis de determinados
fenómenos económicos, sociales y culturales –el suministro de productos alimentarios, los espectáculos de masas, la cultura del ocio– que a veces otorgan
a la sociedad romana de época imperial un regusto decididamente moderno.
El análisis parte de la constatación siguiente: para asegurar su viabilidad como
colectivo organizado, toda sociedad ha de garantizar que una parte consistente
de sus miembros tengan satisfechas sus necesidades básicas de alimentación,
vestido y calzado; aún más: este colectivo necesita también contar con toda
una serie de actividades de ocio con las que los individuos complementen el
tiempo dedicado a la actividad laboral. La situación en Roma no es muy distinta. El poeta Juvenal lo resumía diciendo que la plebe romana se interesaba
sólo en panem et circenses, es decir, en la obtención del alimento y en la asistencia a los juegos de circo.
Examinaremos los mecanismos económicos y sociales que la sociedad romana desarrolló para hacer más accesible el consumo de bienes alimentarios de
primera necesidad a determinados colectivos. Un interés especial recibirá el
estudio del papel de las distribuciones públicas de alimentos (anona).
A continuación, sin embargo, procederemos al estudio sociológico de las actividades de ocio y, en particular, de los espectáculos de masas. El espectáculo de
masas, como punto de encuentro de los diversos miembros de la comunidad
y como momento privilegiado de comunicación entre el pueblo y sus gobernantes, puede actuar como mecanismo de válvula de escape de tensiones y
conflictos sociales, o también como detonante de crisis y revueltas.
10.1. Evergetismo y evergetas
El nombre evergetismo deriva de una palabra griega que quiere decir 'buenas
acciones'. Con este término se designa el modelo de comportamiento social
y económico en el que los representantes del Estado o las clases dirigentes o
económicamente pujantes sienten la obligación moral de procurar el bien de
sus conciudadanos y de subvenir económicamente a sus necesidades.
Lectura complementaria
P.�Veyne (1976). Le pain et
le cirque. Sociologie historique
d'un pluralisme politique. París: Éditions du Seuil.
CC-BY-SA • PID_00178895
170
Se distinguen tres ámbitos fundamentales de actuación de la conducta
evergética. Así, se habla de evergetismo�anonario, cuando se produce
el reparto gratuito o subvencionado de alimentos (de los que la anona es
la expresión más clara); de evergetismo�lúdico, consistente en el ofrecimiento de juegos y espectáculos, y de evergetismo�edilicio, cuando
el "mecenas" subvenciona la construcción de un determinado edificio.
Hay que tener presente que la conducta evergética no siempre era una obligación marcada y fijada por la ley. A menudo se trataba de un deber�moral que
las clases pujantes adquirían hacia sus conciudadanos. De hecho, este principio moral quiere que el primer interés de los ciudadanos sea, en la medida
de sus posibilidades, la atención a la propia ciudad y el servicio a la propia
comunidad. De este modo, los ciudadanos más ricos y más afortunados tenían
que hacer partícipes de sus riquezas a sus conciudadanos.
El evergetismo podía ser también un medio�de�propaganda�política. En efecto, varios privados, a título individual, podían subvenir a estas actuaciones
por diversos motivos, como intentar ganarse el favor del pueblo para iniciar,
continuar o consolidar su carrera política.
A menudo, las actuaciones evergéticas estaban guiadas por la necesidad de
asegurar la promoción�social. Los casos más visibles, conocidos gracias a las
inscripciones, son los de varios libertos –esclavos que conseguían la libertad–
que pagaban todo tipo de construcciones en nombre propio o en nombre de
sus hijos, quienes, libres del estigma que representaba la esclavitud, podían
acceder a todos los cargos políticos.
La promoción de un liberto y de su hijo
En esta inscripción procedente de Pompeya, Numerio Popidio Celsino, de seis años, pagó
la restauración de un templo, por lo que la municipalidad de Pompeya lo eligió como
miembro del consejo municipal. Naturalmente, detrás de todo esto estaba el padre de
Popidio, un liberto que, por su origen, no podía ser miembro del consejo. En su lugar,
fue su hijo quien inició la ascensión social vetada al padre.
Pompeya. Inscripción de Numerio Popidio Celsino
"Numerio Popidio Celsino, hijo de Numerio, ha restaurado con su dinero y desde los
fundamentos el templo de Isis, que había sido derruido por un terremoto. A éste, cuando
tenía seis años, dada su generosidad, los decuriones de Pompeya lo han admitido gratuitamente como miembro del consejo municipal."
Corpus Inscriptionum Latinarum X, 846.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
171
En cualquier caso, en época imperial el emperador –el primer ciudadano– se
convirtió en "el primero, el más grande y el común benefactor" (Filón, Relación
a Gaius, 149). Las actuaciones evergéticas del príncipe y de los miembros de la
casa imperial se multiplicaron por todas partes.
Las actuaciones evergéticas del emperador Augusto
"Tres veces ofrecí espectáculos de gladiadores en mi nombre y cinco en el nombre de
mis hijos o de mis nietos. En estos espectáculos lucharon cerca de diez mil hombres. Dos
veces ofrecí al pueblo un espectáculo de atletas, venidos de todas partes en mi nombre
y una tercera en el nombre de mi nieto. Cuatro veces celebré juegos en mi nombre y
veintitrés veces en el nombre de otros magistrados. Durante el consulado de Cayo Furnio
y de Cayo Silano (17 a. C.), celebré los Juegos Seculares, con Marco Agripa como colega,
en mi condición de presidente del colegio de los quindecimviros. En mi decimotercer
consulado (2 a. C.), celebré –y fui el primero en hacerlo– los Juegos Marciales (en honor
de Marte), que desde entonces, en los años siguientes, presidieron conmigo los cónsules
en virtud de un decreto del Senado y de una ley. Bien en mi nombre, bien en el de mis
hijos o nietos, ofrecí, veintiséis veces, en el circo, en el Foro o en los anfiteatros, cacerías
de animales procedentes de África, en las que murieron cerca de tres mil quinientas fieras.
Di también una naumaquia al otro lado del Tíber, donde hoy está el bosque sagrado del
César, en un estanque excavado de mil ochocientos pies de largo y mil doscientos pies
de ancho. Participaron trescientas naves, trirremes o birremes, adornadas con espolones,
y un número todavía mayor de barcos más pequeños. En este combate tomaron parte,
sin contar a los remeros, unos tres mil hombres."
Augusto, Res gestae, 22-23.
A imagen del emperador, diversos representantes de la administración central,
provincial o local podían hacer, espontánea y libremente, actos de benemerencia en relación con sus administrados. Progresivamente, sin embargo, el
pueblo consideró que los magistrados habían adquirido una obligación moral
hacia sus administrados. Por este motivo, consideraron obligatorios toda una
serie de manifestaciones evergéticas que debían tener lugar para la elección de
un magistrado o durante el período de ejercicio de su cargo (honor, en latín).
En este último caso, se habla de evergetismo�ob�honorem. Progresivamente,
estos actos se fueron convirtiendo en munus (plural munera), es decir, un 'deber', reputado inherente a la condición de magistrado y considerado de cumplimiento obligado.
A menudo, a cambio de sus actuaciones evergéticas, los promotores recibían
todos los honores de la ciudad o podían ser objeto de homenajes públicos
que culminaban con la erección de una estatua o con su nombramiento como
patrones.
Honores en Puteoli
En esta inscripción, relativa a la base de una estatua, se recuerdan los honores concedidos a Gavia Marciana por parte del consejo de la municipalidad de Puteoli. Al mismo
tiempo, el pedestal conservaba copia de la resolución municipal en la que se acordaba
la concesión de estos honores.
"A Gavia Marciana, mujer de conducta honesta e incomprable, hija de Marco Gavio Puteolano, decurión en Puteoli, que ejerció todos los cargos de la municipalidad de Puteoli;
esposa de Curcio Crispino, caballero romano, que ejerció todos los cargos de la municipalidad de Puteoli; hermana de Marco Gavio Fabio, caballero romano. Como por culpa de una muerte prematura y cruel nos ha sido arrebatada, en recuerdo de su eximia
honestidad y de su admirable castidad, la municipalidad de Puteoli le ha concedido el
honor de un funeral público [...] y la erección de tres estatuas. Su padre, Marco Gavio
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
172
El mundo clásico II
Puteolano, en virtud de un decreto municipal, ha puesto esta inscripción con su propio
dinero en el lugar que le ha sido concedido por decreto de los decuriones.
En el consulado de Lucio Bruttio Crispino y Lucio Roscio Eliano, el día 5 de las calendas de
septiembre. En el Templo del Divino Pío hicieron de secretarios Cepio Próculo, Cossutio
Rufino, Claudio Prisco y Calpurnio Pisto.
En relación con la solicitud de Annio Próculo, hombre honorado, relativa a la concesión
de un funeral público a Gavia Marciana, hija de Marco, mujer de recuerdo memorable,
y a la determinación de los tres lugares en los que, según demanda del propio Próculo,
hay que poner las estatuas de la misma Marciana [...], ha placido al consejo de esta municipalidad concederle el honor de un funeral público, de gastar diez libras de aceite, y
concederle, de acuerdo con la solicitud de Annio Próculo, hombre honrado, el lugar que
escojan para instalar las tres estatuas, con nuestra aprobación."
Corpus Inscriptionum Latinarum X, 1784.
10.2. El evergetismo anonario
Las sociedades necesitan, para ser viables en el tiempo, garantizar el acceso
de todos sus miembros al consumo de bienes alimentarios de primera necesidad (generalmente cereales o arroz) que cubran la aportación calórica vital
mínima.
Cuando el funcionamiento normal de los sistemas de producción y distribución de una determinada economía deja el consumo de estos bienes de primera necesidad en manos de un grupo reducido de individuos,
se pueden poner en cuestión sus fundamentos económicos, sociales y
políticos.
Muchas sociedades necesitan establecer mecanismos de regulación económica, permanentes o puntuales, que aseguren la existencia de una oferta suficiente de estos productos y que eviten alzas significativas y repentinas de su
precio. Así se entienden, por ejemplo, las disposiciones que regulan la fabricación de pan o harina, como el control de precios (con la fijación de precios
máximos), o la prohibición de exportar cereales (que quiere garantizar que la
oferta local se destine al mercado local, como las Corn Laws inglesas vigentes
hasta el siglo XIX).
Adicionalmente, a menudo, en momentos de alza puntual y repentina de los
precios, hay que articular mecanismos�de�redistribución que permitan y garanticen el consumo de una amplia capa de miembros de la comunidad. Así
se entienden las medidas de la sopa boba o las diversas expresiones de la caridad pública o privada. En otros casos, las medidas de redistribución están
institucionalizadas y forman parte sustancial de la estructura económica de
una determinada sociedad.
Los productos
alimentarios
Hay que recordar que estos
productos son bienes de baja elasticidad de precio, con
lo que su consumo no disminuye cuando se producen alzas significativas. Además, son
productos que acaparan buena
parte del gasto en las sociedad
con bajo nivel de renta.
CC-BY-SA • PID_00178895
173
Todas estas medidas de "redistribución", puntuales o generales, tienen
como objetivo último sedar�o�reducir�el�descontento�social y aumentar�el�grado�de�cohesión�social en una determinada colectividad. Además, son más efectivas y más intensas cuanto mayor es el sentimiento de solidaridad intersocial. Sin estos mecanismos, en casos de grave
asimetría en el consumo de estos productos básicos, la viabilidad a largo plazo de esta estructura socioeconómica podría resultar seriamente
cuestionada y comprometida.
En muchas sociedades, esta función redistributiva se deja en manos de las clases sociales más pujantes o de los representantes políticos (o religiosos) de la
colectividad. En cambio, en las sociedades modernas el gasto público, financiado por los impuestos pagados por todos los individuos, es el principal mecanismo de redistribución económica.
En Roma actuaban los dos mecanismos. Por un lado, el Estado intervenía directamente en la donación o la subvención de productos de primera necesidad
destinados a determinados colectivos sociales; por otro lado, también las clases dominantes o emergentes sentían la obligación moral de subvenir a las necesidades de los sectores más desfavorecidos mediante conductas evergéticas.
Roma conoció distribuciones gratuitas o a precios subvencionados de
productos alimentarios, fundamentalmente trigo y aceite, lo que se conoce con la palabra latina annona, que quiere decir 'producción anual,
añada', de la que se beneficiaban determinados colectivos "sensibles",
como las poblaciones urbanas o los contingentes militares.
En época tardorrepublicana, en concreto desde el 123 a. C., Cayo Graco estableció distribuciones gratuitas de trigo que perduraron hasta que fueron abolidas por Sila. Fueron restablecidas gracias a la Ley Clodia, impulsada por el
tribuno Clodio. Las fuentes dan cifras dispares sobre el número de beneficiarios de época republicana: desde ciento cincuenta mil hasta más de trescientas
veinte mil personas.
En época imperial, el Estado se aseguró, mediante una compleja red de comercialización y distribución, de que determinados colectivos –la población de
las grandes ciudades y el ejército– tuvieran asegurado el suministro, constante
y barato, de productos alimentarios básicos. Organizó una flota especial para
asegurar que el trigo de África y de Egipto llegara de manera regular a Roma.
Por otro lado, también aseguró, mediante una serie de organismos y cargos
estatales, que las legiones estacionadas en las fronteras del Imperio dispusieran
de suficiente cantidad de aceite producido en el sur de Hispania y en África.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
174
El mundo clásico II
El praefectus annonae
Durante la República no hubo un magistrado específico sólo dedicado a garantizar el
aprovisionamiento de trigo, aunque eran los ediles curules los que se ocupaban del aprovisionamiento. En época tardorrepublicana se otorgó a Pompeyo, durante cinco años,
la sobreintendencia del mercado (medida que implícitamente reconoce la importancia
otorgada a esta cuestión). Augusto hizo lo mismo y encargó a dos ex magistrados de rango
elevado la atención de garantizar el aprovisionamiento. Por último, creó el cargo específico del prefecto de la anona, que tenía jurisdicción sobre todos los asuntos relacionados
con el aprovisionamiento del trigo.
Los privados también podían subvenir a las necesidades alimentarias de la
población. En efecto, se conoce, gracias a las inscripciones, varias donaciones
testamentarias que tienen como objetivo contribuir a la alimentación de los
chicos y chicas de una determinada población. Por ejemplo, Plinio el Joven
dio 500.000 sestercios –una cantidad muy elevada– a los jóvenes de Comum,
su patria.
10.3. El evergetismo lúdico
Cualquier sociedad que presente una estructura social y económica rígida, que
tenga un grado de movilidad social bajo o que defina nítidamente los roles
sociales de los individuos necesita momentos y mecanismos que permitan aligerar, sedar y eliminar los conflictos generados en el interior de la colectividad.
El�espectáculo�de�masas, en el mundo antiguo y en el actual, cumple
perfectamente con esta función, puesto que al distraer al individuo y
hacerle olvidar momentáneamente los problemas ligados a su existencia diaria, actúa como mecanismo aligerador�de�tensiones�sociales.
En Roma, los juegos actúan como mecanismo de cohesión y como válvula de
escape de eventuales conflictos sociales. Además, se entendía también que la
celebración del espectáculo otorgaba un aumento de la licencia, un momento
de libertad y de respiro en el que se podía manifestar públicamente un cierto
descontento o una cierta oposición al poder sin temor a las represalias.
En cualquier caso, dada la gran concentración de gente y el aumento de la
permisividad, la autoridad tenía que poner atención en organizar bien los juegos y en evitar cualquier tumulto. Por eso, los espectáculos se debían celebrar
en lugares de fácil acceso y control, a menudo alejados del centro de la ciudad y de los edificios políticos. No es extraño pues que en muchas ciudades
los anfiteatros se situaran prácticamente en las afueras o en los extremos del
recinto amurallado.
La oposición de los
caballeros a las medidas
de Augusto
Después de que Augusto hubiera decretado las famosas
Leyes Julias, extremamente
duras, para favorecer el matrimonio y la natalidad, el orden ecuestre –los caballeros–
le manifestó públicamente su
oposición mientras se celebraban unos juegos. Después Augusto efectuó un encendido
discurso en defensa de sus disposiciones.
CC-BY-SA • PID_00178895
175
Si el descontento social era generalizado, la libertad que se respiraba durante
el espectáculo podía representar el inicio�de�fricciones�y�revueltas que evidenciaran o bien la oposición al poder o bien la rivalidad entre personas y
entre ciudades. En este sentido, el episodio más conocido de expresión�de�la
rivalidad�local es la famosa trifulca entre los habitantes de Nuceria y los de
Pompeya, en la Campania. La matanza obligó a cerrar el anfiteatro de Pompeya por un período de diez años:
"En este mismo tiempo [58 d. C.], a partir de un motivo sin importancia, tuvo lugar
una matanza atroz entre los habitantes de Nuceria y los de Pompeya por causa de un
espectáculo de gladiadores que había sido organizado por Livineio Régulo [...]. En efecto,
a causa de la intemperancia propia de las ciudades de provincia, empezaron a dirigirse
insultos los unos a los otros; después se lanzaron piedras y, por último, llegaron a las
manos, teniendo la mejor parte los habitantes de Pompeya, entre los cuales se celebraba
el espectáculo. Así pues, muchos de los habitantes de Nuceria fueron llevados a su ciudad
con los cuerpos mutilados por las heridas, y la mayoría lloraba la muerte de sus hijos o
de sus padres. El príncipe delegó el asunto al Senado, y el Senado, a los cónsules. Una vez
que el tema volvió a los senadores, éstos prohibieron a los pompeyanos que organizaran
este tipo de celebraciones por un período de diez años, disolvieron las asociaciones que
habían sido creadas en contra de las leyes y enviaron al exilio a Livineio y quienes habían
fomentado la rebelión."
Tácito, Annales, 14, 17.
Los juegos eran un momento�privilegiado�de�diálogo�o�de�comunicación
entre�el�poder�y�el�pueblo, entre el emperador y sus súbditos. Por este motivo,
la presencia del emperador (o del magistrado) en los juegos era considerada
necesaria e imprescindible. Se trataba, para el emperador, de una medida de
legitimación de su poder, puesto que se tenía que someter a la decisión del
pueblo, que era, teóricamente, el depositario de ese poder. Por eso, hacía falta
que el emperador preparara, pagara, asistiera y contemplara activamente el
espectáculo, aceptando pasivamente las decisiones de los espectadores.
El mundo clásico II
El inicio de la Revolución
Liberal de 1835
El ejemplo romano es universal. Por ejemplo, la Revolución
Liberal de 1835 de Barcelona
se originó por el mal desarrollo
de una carrera de bueyes en la
Barceloneta. Al volver a la ciudad, pasando por el Pla de Palau, donde estaba el Gobierno
Civil, el descontento se dirigió
contra el gobierno.
Pintura mural procedente de Pompeya que
representa la pelea entre los nucerinos y los
pompeyanos. Nápoles, Museo Arqueológico
CC-BY-SA • PID_00178895
176
El mundo clásico II
La presencia del emperador en los espectáculos
"Él [Augusto], por otro lado, contemplaba generalmente los juegos del circo desde los
comedores de sus amigos y libertos, y a veces desde su palco, acompañado entonces de
su mujer y de sus hijos. Se ausentaba del espectáculo durante muchas horas e incluso
durante días enteros después de excusar su ausencia y de encargar a otros que lo sustituyeran en la presidencia. Pero siempre que asistía a estos espectáculos, no hacía otra cosa,
o para evitar los comentarios que recordaban que su padre César había sido criticado por
el pueblo porque, durante la celebración del espectáculo, se dedicaba a leer o a responder
cartas y memoriales, o porque él mismo sentía pasión y placer de presenciarlos, pasión
que nunca disimuló, sino a la que a menudo confesaba que se sentía enganchado."
Suetonio, Vida del divino Augusto, 45.
El espectáculo de masas era un acto social más y, por lo tanto, en una
sociedad estamental como la romana, la asistencia a los espectáculos
estaba también rígidamente regulada a partir de los principios de jerarquía y autoridad que impregnaban el funcionamiento de la vida política romana.
Se reservó un lugar de honor a las autoridades en el palco o en las primeras
filas al menos desde el 195 a. C. En época tardorrepublicana, el sistema quedó
totalmente fijado, y reservaba al orden senatorial las catorce primeras filas de
la grada y al orden ecuestre –los caballeros– las filas traseras. El emperador
Augusto lo perfeccionó con una serie de medidas:
"Corrigió y reglamentó el sistema anárquico y arbitrario de asistir a los espectáculos, movido por una injuria que había sido cometida a un senador, al que durante la celebración
de unos juegos muy concurridos en Puteoli nadie le había hecho sitio. Así pues, se promulgó un decreto del Senado por el que siempre que se ofreciera un espectáculo público
en cualquier lugar, se tenía que reservar la primera fila de asientos para los senadores.
También prohibió que los embajadores de los pueblos libres o aliados se sentaran en la
orquesta, puesto que había descubierto que enviaban como embajadores incluso a personas de origen liberto. Separó a los soldados del pueblo. Asignó unas filas especiales a
los hombres de la plebe casados, y las cercanas a éstas, a los niños, y el sector de al lado,
a los pedagogos. Prohibió que los plebeyos se sentaran en la parte media de la grada. A
las mujeres no les permitió ver las luchas de gladiadores, que hasta aquel momento contemplaban mezcladas con los hombres, sino desde las localidades superiores. Sólo a las
sacerdotisas vestales les concedió un lugar especial en el teatro, ante el palco del pretor.
Además, excluyó a las mujeres de la asistencia a los juegos atléticos hasta el punto de
que, en los juegos pontificales, retrasó la actuación de una pareja de púgiles hasta el día
siguiente, e hizo saber mediante un edicto que no le gustaba que las mujeres fueran al
teatro antes de la hora quinta."
Suetonio, Vida del divino Augusto, 44.
En época imperial, los juegos proliferaron, puesto que se utilizaban para celebrar todo tipo de acontecimientos privados o públicos: victorias, conmemoraciones históricas, inauguraciones, nacimientos, enlaces matrimoniales, defunciones, etc. Esto hizo aumentar los días de fiesta y la competencia para organizar juegos cada vez más elegantes y dispendiosos. Esta proliferación de los
días de fiesta continuó hasta época tardía. El Cronógrafo del 354 enumera más
de doscientos días de fiesta y más de ciento setenta y siete días de celebración
de juegos.
Díptico consular de marfil. Primera mitad del
siglo V. Brescia, Museo Civico Cristiano
CC-BY-SA • PID_00178895
177
El mundo clásico II
Los representantes del Estado, desde el emperador hasta los magistrados
locales, pusieron atención en financiar toda una serie de medidas encaminadas a garantizar la celebración de los juegos.
En la ciudad de Roma, inicialmente, los ediles –tanto los ediles curules como
los ediles de la plebe– se ocuparon de la organización de los juegos. Ahora
bien, Augusto delegó en el pretor (desde el 22 a. C.) la cura ludorum, es decir, la
organización de los espectáculos que tenían lugar durante la celebración de las
festividades religiosas. A escala provincial y local, los magistrados y los notables ponían especial cuidado en gustar al pueblo y en no mostrarse muy avaros
en la edición de estos espectáculos. Por eso, su organización se fue haciendo
cada vez más compleja. Esta preocupación por los juegos continuó hasta época tardía, tal como revelan varios episodios de época tardía, como el del hijo
del político Símmaco a finales del siglo IV d. C.
Los juegos organizados por Símmaco hijo
Quinto Memmio Símmaco (junior), hijo del orador Símmaco, fue elegido pretor para el
año 401 d. C. Este cargo, desde las reformas de Constantino, había perdido sus funciones
tradicionales. Su única obligación era la cura ludorum, es decir, la organización de los
diversos juegos, atribuida por primera vez al pretor por Augusto en el 22 a. C. Por este
motivo, constituía una gran carga para la clase senatorial, pero era imprescindible para
los que querían hacer carrera política. Era una prodigalidad sentida como mecanismo de
promoción por las familias con clara vocación para la vida pública. Pues bien, Símmaco
padre, durante tres años (398 - 401 d. C.) usó sus contactos para preparar los juegos. Pedía
caballos a Hispania, osos a la Dalmacia, y toda clase de bestias (antílopes, gacelas). En
total, la organización de estos juegos le costó 2.000 libras de oro.
10.3.1. Los combates de gladiadores
Los autores antiguos afirmaban que los combates de gladiadores eran juegos
fúnebres de origen etrusco. En la civilización etrusca los funerales de los principales prohombres se acompañaban del degüello de los prisioneros o de luchas entre prisioneros, como manera de honrar y aplacar el espíritu del difunto. Esta costumbre pasó de Etruria a la Campania y de la Campania a Roma
en el 264 a. C.
"El primer combate de gladiadores se celebró en Roma, en el Foro Boario, siendo cónsules
Apio Claudio y Quinto Fulvio (264 a. C.). Lo organizaron Marco y Décimo [Junio Bruto],
hijos de Bruto, honorando las cenizas de su padre con una memoria fúnebre."
Valerio Máximo, Dichos y hechos memorables, 2, 4,7.
En Roma, el pueblo se entusiasmó con este tipo de espectáculos que,
desde el 105 a. C., dejaron de estar vinculados necesariamente a los
funerales.
Combates de gladiadores. Túnez, Museo del
Bardo
CC-BY-SA • PID_00178895
178
Las familias aristocráticas continuaron ofreciendo espectáculos de gladiadores
en los funerales de sus miembros, tanto hombres como mujeres. César fue el
primero que organizó unos juegos en honor de una mujer, en concreto para
honorar la memoria de su hija Julia, esposa de Pompeyo.
A partir del 105 a. C., el Estado empezó a legislar sobre la materia promulgando
leyes�gladiatorias que regulaban estrictamente las condiciones en las que este
tipo de espectáculos tenían lugar. Se quería limitar el número de parejas de
gladiadores que participaban en ellos y el dispendio que comportaba en la
organización.
La limitación del número de gladiadores
César, durante su edilidad, organizó un gran espectáculo en recuerdo de su padre. A pesar
de la oposición del Senado, en los combates tomaron parte más de trescientas parejas
de gladiadores:
"César añadió a estas prodigalidades un combate de gladiadores, pero con menos parejas
del que él habría querido; en efecto, como sus enemigos se asustaron al ver la gran multitud de gladiadores venidos de todas partes, se legisló sobre su número, de manera que
no se permitió que nadie superara un cierto número máximo."
Suetonio, Vida del divino Julio, 10, 3.
En el año 22 a. C. Augusto limitó el número máximo de parejas de gladiadores
a cien y estableció que sólo se pudieran celebrar dos espectáculos cada año:
"Encargó a los pretores la organización de todos los espectáculos, ordenándoles que el
dinero les fuera dado del tesoro público y prohibiéndoles poner dinero personal en este
tipo de espectáculos, ofrecer combates sin la autorización previa del Senado, celebrar más
de dos combates anuales y alquilar más de cien veinte gladiadores por espectáculo."
Casio Dión, Historia romana, 54, 2.
La Lex Italicensis, una ley municipal del 176 - 178 d. C. hallada en Itálica (Sevilla), revela numerosas disposiciones que intentaban limitar los elevados gastos
asociados a la celebración de este tipo de espectáculos:
"Se establece que los combates llamados assiforana permanezcan en su forma actual y que
no superen la suma de treinta mil sestercios. Quien celebre un combate que cueste entre
treinta mil y sesenta mil sestercios, tendrá que ofrecer a los gladiadores distribuidos en
tres grupos de igual número. El precio máximo del gladiador del primer grupo será de
cinco mil sestercios; el del segundo grupo, de cuatro mil sestercios; el del tercer grupo,
de tres mil sestercios [...]. Por encima de esta cantidad, es decir, entre ciento cincuenta
mil y doscientos mil sestercios y, por encima de esta cifra, el precio de un gladiador de
calidad ínfima será de seis mil sestercios, siete mil el de segunda clase, nueve mil el de
tercera clase, doce mil el de cuarta clase, hasta llegar a un máximo de quince mil. Ésta
será la cantidad fijada para el mejor y más distinguido de los gladiadores."
Corpus Inscriptionum Latinarum II, 6278, VIII (Lex Italicensis).
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
179
A pesar de la promulgación de estas leyes, el combate de gladiadores
disfrutó en todo momento del favor del público y se extendió por todas
partes, en Roma, en Italia y también en las provincias, al mismo tiempo
que aumentaban el dispendio y el lujo asociados a la celebración de
estos espectáculos.
El espectáculo de gladiadores consistía en el enfrentamiento de parejas de gladiadores de diversos tipos que luchaban hasta la muerte. Los gladiadores eran
prisioneros de guerra, presos comunes, condenados a trabajos forzados o esclavos. También había personas libres que se convertían en gladiadores por
decisión propia. Incluso había gladiadors de alquiler, a menudo de ínfima calidad. Todos ellos eran obligados a combatir para sobrevivir. Los gladiadores
eran considerados infames y despreciados por el resto de la sociedad. Por eso,
se prohibió en varias ocasiones a los miembros de las clases pujantes –caballeros y senadores– que participaran en los combates:
"Se prohibió severamente que los caballeros romanos se deshonraran en los combates de
gladiadores en la arena, cosa que habían fomentado los primeros príncipes, ya fuera por
dinero ya fuera, más a menudo, por la fuerza. La mayor parte de los municipios y de las
colonias competían contratando a sueldo a los jóvenes más corrompidos."
Tácito, Historias, 2, 62.
Los gladiadores aprendían las técnicas de lucha con un entrenador llamado
lanista en escuelas –los ludi– instaladas cerca de los anfiteatros. La mayoría de
estas escuelas (entre las más famosas, hay que citar las de Capua, Preneste,
Rávena, Pérgamo o Alejandría de Egipto) eran de propiedad imperial, razón
por la que a los gladiadores se les llamaba cesarianos. Al ingresar, adoptaban
un nombre de guerra –Furor, Pavor, Destructor– y efectuaban un juramento solemne –el sacramentum gladiatorium– por el que soportarían "ser quemados, ser
vencidos, ser azotados y ser muertos por la espada" (Petronio, Satiricón, 117).
Los tipos de gladiadores
Había muchas categorías de gladiadores, las cuales se distinguían por el armamento defensivo y protector que llevaban y por el estilo de combate. Entre los más conocidos figuran el tracio, armado con un pequeño escudo redondo, un pequeño sable curvado,
grebas y protector, y un casco con visera; el samnita (o secutor, 'perseguidor'), que tenía
un casco en forma de huevo con grandes agujeros para los ojos, grebas en una pierna,
protector y un escudo legionario y espada, o el reciario, armado con un protector de brazos, un largo tridente, una pequeña daga, sin casco, con la cara descubierta y una amplia
red y una pequeña daga. Era el más móvil de los gladiadores. El bestiario, el encargado
de luchar contra los animales y de perseguirlos, llevaba lanza y puñal.
Los gladiadores experimentados podían vivir bastantes años; en muchos casos, no se luchaba más de dos o tres veces el año; si se conseguía la victoria,
se les concedía una palma. Los mejores gladiadores se convertían en héroes
populares y podían conseguir una importante cantidad de dinero. El éxito total llegaba cuando se les concedía una espada de madera que simbolizaba el
logro de la libertad.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
180
El mundo clásico II
La celebración de los juegos estaba rodeada de gran solemnidad. Se empezaba
con una procesión en la que participaban los combatientes y el patrocinador
de los juegos, llamado editor, que avanzaban al son de la música. Normalmente, el espectáculo se iniciaba con luchas de broma, exhibiciones de fieras, escenas de doma, persecuciones de animales a cargo de los bestiarios o enfrentamientos entre bestias. Al mediodía se ejecutaba a los criminales condenados
a la pena capital, públicamente para que sirviera de escarmiento. Por la tarde
venía la parte más esperada, con la celebración de los combates entre gladiadores.
El combate de gladiadores
El combate de gladiadores presentaba muchos rituales. Si el gladiador esquivaba los golpes, se le obligaba a luchar con el uso de hierros calientes y con latigazos. Cuando un
gladiador era herido o se declaraba vencido, se dejaba caer a tierra, se deshacía del armamento y levantaba el dedo índice. A continuación, la multitud indicaba con gestos
si quería que el vencido fuera muerto o que se salvara. No hay constancia de que bajar
el pulgar significara la muerte del gladiador y de que, por el contrario, levantarlo equivaliera a salvarlo. Las fuentes hablan de pollicem uortere, 'girar el pulgar' para condenar
al vencido. En cambio, pollicem premere, 'apretar el pulgar', equivalía a la salvación del
gladiador. Además, el público agitaba el pañuelo y gritaba missum, 'soltadlo'. La decisión
final estaba en manos del editor, es decir, del patrocinador y presidente de los juegos. La
tradición quería que si no se salvaba al gladiador, muriera de forma ritual, sin gritos ni
llantos. Después, un hombre disfrazado de Caronte –el barquero de la muerte– se aseguraba de que estaba muerto y un esclavo se llevaba el cadáver por la Porta Libitinensis, la
puerta dedicada a Libitina, la diosa de la muerte. Al ganador se le concedía la palma en
señal de victoria, y daba la vuelta al recinto.
En el Satiricón, de Petronio, Norbano, un político local, ha gastado muy poco dinero en
la organización de un combate de gladiadores. Obviamente, no ha gustado al público:
"Presentó a unos gladiadors de dos reales, ya decrépitos, quienes, si hubieras soplado,
habrían caído a tierra [...]. Hizo morir a un pelagatos. Hubieras dicho que eran unas
auténticas gallinas. Uno era completamente bobo; el segundo, cojo; el que hizo salir en
tercer lugar, estaba más muerto que vivo, como si le hubieran cortado los nervios. El
único que luchó con una cierta energía fue un tracio, quien, aun así, no se apartaba del
guión. Al final, todos acabaron degollados, puesto que el público no hacía más que gritar
'–Venga! Fuerza!'. Sólo tenían piernas para huir. '–Aun así –me dijo Norbano– yo ya te
he ofrecido un espectáculo de gladiadores'. '–En efecto –le dije– y yo te he aplaudido.
Súmalo: te doy más de lo que he recibido'".
Petronio, Satiricón, 45.
Las uenationes, 'cacerías', consistían o bien en persecuciones de fieras a
cargo de los bestiarios o bien en enfrentamientos entre fieras exóticas.
"Aue Caesar, morituri te
salutant"
Según la tradición, en el momento del combate los gladiadores pronunciaban esta expresión, que quiere decir: 'Salud, César, los que se disponen
a morir te saludan'. De hecho,
sin embargo, la única constancia que tenemos de esta frase
proviene de un fragmento de
Suetonio. Habría sido pronunciada durante la celebración
de la famosa naumaquia organizada por el emperador Claudio.
CC-BY-SA • PID_00178895
181
El mundo clásico II
La introducción de las uenationes
Parece que las uenationes se introdujeron en Roma después del final de la Segunda Guerra
Púnica, si es verdad que M. Fulvio Nobilior organizó la primera cacería en el 186 a. C.:
"En aquel tiempo, M. Fulvio organizó, con gran dispendio, los juegos que había prometido durante la guerra etólica. Vinieron muchos artistas de Grecia en honor a su gloria.
Entonces se ofreció por primera vez a los romanos un certamen atlético y una cacería
con leones y panteras."
Tito Livio, Ab urbe condita, 39, 22, 2.
La experiencia debió de gustar al público, puesto que se repitió pocos años después (169
a. C.):
"Y como muestra del aumento de la magnificencia, hay que notar que en los juegos
de circo, organizados por los ediles Publio Cornelio Escipión Nasica y Publio Léntulo,
participaron sesenta y tres fieras procedentes de África, cuarenta osos y elefantes."
Tito Livio, Ab urbe condita, 44, 18.
En el siglo I a. C. hubo una auténtica inquietud por presentar animales exóticos, nunca vistos hasta entonces, favorecida por el hecho de que una ley de
Cneo Aufidio (104 a. C.) autorizó la importación de fieras de ultramar destinadas al circo:
"Hubo un antiguo decreto del Senado que prohibía la importación a Italia de fieras procedentes de África. Contra este decreto, Cneo Aufidio, tribuno de la plebe, presentó una
propuesta al pueblo para que fuera permitido importarlas con destino a los espectáculos
del circo."
Plinio el Viejo, Historia natural, 8, 64.
En el siglo I a. C., los políticos republicanos compitieron para presentar ante
el público romano las fieras y las bestias más exóticas, como el hipopótamo
(en un combate del 58 a. C.), el cocodrilo o la jirafa (44 a. C.). Este afán de
presentar en el anfiteatro nuevos y excitantes combates condujo a todo tipo de
extravagancias y de excesos, por ejemplo, combates nocturnos de gladiadores
o luchas entre mujeres y pigmeos.
Especialmente dramática era la ejecución de los condenados a muerte,
en la que se quería acentuar la teatralidad. A menudo, además de someter a los condenados a toda una retahíla de torturas, se recreaban acontecimientos históricos o mitológicos que acababan con la muerte del
condenado. Había pues una voluntad clara de dramatizar la ejecución.
Las descripciones más dramáticas provienen de las actas y de las narraciones
de los mártires cristianos, sometidos antes de morir a todo tipo de torturas y
vejaciones. He aquí el relato de la muerte de los mártires de Lyon (177 d. C.):
Relieve con escena de uenationes
CC-BY-SA • PID_00178895
182
"Así pues, Maturo, Santo, Blandina y Atalo fueron lanzados a las fieras, muestra de inhumanidad para el pueblo y para todos los paganos. Fue reservado sólo para nuestros
compañeros un día entero de juegos. En el anfiteatro Maturo y Santo tuvieron que pasar
otra vez por toda clase de tormentos, como si antes no hubieran sufrido ninguno [...].
Soportaron de nuevo el suplicio de los azotes, según costumbre de estos lugares, y los
ataques de los animales, y todo aquello que el pueblo enloquecido les gritaba de todas
partes. Después soportaron el fuego, por lo que sus carnes crepitantes apestaron al público. Los espectadores no tenían bastante, sino que enloquecían cada vez más porque
querían vencer su resistencia. Pero de Santo no oyeron otra cosa que no fuera lo mismo
que había dicho desde el comienzo. Éstos, pues, después de que su alma hubiera resistido
tanto tiempo en este gran combate, al fin cayeron sacrificados, tras haber sido durante
todo aquel día el único espectáculo que se había celebrado, en sustitución del combate
de gladiadores. Por su parte, Blandina, colgada de un palo, fue ofrecida a los ataques de
las fieras que le saltaban encima. [...] Después de los azotes, después de las fieras, después
del fuego, fue finalmente encerrada en una red y ofrecida a un toro. Después de que el
animal la hubo lanzado hacia arriba varias veces, finalmente perdió el conocimiento de
todo lo que sufría [...]. También ella fue sacrificada; los propios paganos reconocieron
que nunca antes una mujer había soportado tales y tantos tormentos."
Actas de los mártires de Lyon, 37-56.
Dada la crueldad de la que se hacía gala, los combates de gladiadores habían
recibido la crítica feroz de los políticos conservadores –Cicerón–, de los filósofos estoicos –Séneca– y también de la animosidad visceral de los cristianos,
que veían en los juegos el escenario del martirio. Por eso, fueron abolidos en
el 325 d. C. por Constantino:
"El emperador Constantino Augusto a Máximo, prefecto del pretorio:
Los espectáculos cruentos no convienen ni al ocio de los ciudadanos ni a la tranquilidad
doméstica. Por eso, prohibimos de manera absoluta que haya gladiadores. A todos aquellos que, a causa del delito cometido se hayan hecho merecedores de esta condición y de
esta pena, tendrás que condenarlos más bien a trabajos forzados, de forma que puedan
pagar las penas de sus crímenes sin derramamiento de sangre. Promulgada en Beirut en
las calendas de octubre, siendo cónsules Paulino y Juliano [1 de octubre de 325 d. C.]".
Código de Teodosio, 15, 12, 1.
Aun así, según parece, se continuaron celebrando esporádicamente hasta la
época del emperador Honorio (395 - 423 d. C.), cuando fueron definitivamente suprimidos. Una disposición del 399 d. C. establecía la clausura de las escuelas de gladiadores de propiedad imperial.
10.3.2. Las carreras de carros
Uno de los espectáculos por el que los romanos sintieron auténtica pasión
fueron las carreras de caballos que tenían lugar en el circo.
Los juegos de circo empezaban con una gran procesión –la pompa circensis–
en la que desfilaba todo aquello que se exhibía en el circo (carros, aurigas),
acompañado de las estatuas de los dioses puestas sobre plataformas de madera.
En la carrera tomaban parte carros de dos caballos (bigas) o de cuatro caballos
(cuadrigas) guiados por un auriga. Los aurigas, vestidos con una túnica corta y
protegidos con un casco de metal, se dividían en cuatro facciones: la prassina
(verde), la russata (roja), la ueneta (azul) y la alba (blanca).
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
183
Los participantes esperaban la salida en las carceres, tras una cuerda. La carrera
se iniciaba cuando se dejaba caer un pañuelo –mappa– a tierra. A partir de este
momento, se tenían que dar hasta siete vueltas a la arena. Había que acercarse
lo más posible a la izquierda, puesto que así la vuelta a los extremos del circo
era más corta. Al mismo tiempo, había que dificultar las maniobras de los
contrincantes.
Las carreras de carros fueron un espectáculo extremamente popular, tanto en
Roma como en Constantinopla. De hecho, se tiene noticia de que estas carreras se continuaron celebrando en Constantinopla hasta el asedio de los venecianos de 1204.
10.3.3. Las naumaquias
La palabra griega naumaquia quiere decir 'combate naval'. Se trata de un término que indica un simulacro de un combate naval hecho en un lago artificial.
La primera naumaquia fue organizada por Julio César durante la celebración
de su triunfo (47 a. C.). Tuvo lugar en un lago artificial en el Campo de Marte,
alimentado por las aguas del Tíber. Se simuló un combate entre las flotas de
Tiro de Fenicia y de Egipto y participaron en él cuatro mil remeros y dos mil
combatientes, en su mayoría prisioneros de guerra. El ejemplo de César fue
seguido por Augusto cuando, con motivo de la dedicación del Templo de Mars
Ultor (2 a. C.), fue construida una nueva laguna, al otro lado del Tíber (540 ×
360 m), en la participaron más de tres mil soldados en una nueva naumaquia.
Representaron la famosa batalla de Salamina, entre persas y atenienses.
Ahora bien, la naumaquia más famosa fue la organizada por Claudio en el
año 52 d. C. para conmemorar el desecamiento del lago Fucino. Antes de abrir
las compuertas, organizó un combate en el que participaron diecinueve mil
hombres.
"Cuando se disponía a drenar el Lago Fucino, antes organizó una naumaquia. Pero como,
cuando los participantes en la naumaquia le dijeron 'Salve, emperador, los que están a
punto de morir te saludan', él les respondió 'O no', y como después de haber dicho esta
palabra, como si les hubiera concedido el perdón, nadie quiso luchar, entonces, después
de dudar mucho tiempo de si los tenía que condenar a tortura, finalmente se levantó
de su asiento y, andando en torno al lago no sin balancearse, en parte amenazándolos y
en parte exhortándolos, consiguió que lucharan. En este espectáculo, se enfrentaron una
flota siciliana y una flota de Rodas, cada una con doce trirremes. Dio la señal de inicio
una bocina de plata en forma de tritón que había emergido del fondo del lago gracias
a una máquina."
Suetonio, Vida del divino Claudio, 21, 6.
Se conocen otras naumaquias celebradas por Nerón, Tito y Domiciano, pero
no hay constancia de combates navales organizados más allá de finales del
siglo I d. C.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
184
10.4. El evergetismo edilicio
Muchas de las actuaciones evergéticas, de los privados, de las corporaciones
municipales, de las autoridades provinciales o centrales, consistían en subvenir a la construcción de edificios –teatros, anfiteatros, circos, termas, acueductos– destinados a satisfacer estas necesidades de divertimento lúdico popular.
La construcción de un templo por parte de Plinio
"Cayo Plinio a su querido Mustio:
Por advertencia de los harúspices, tengo que rehacer el templo de Ceres, situado en una
de mis propiedades, haciéndolo más grande y más majestuoso, puesto que actualmente
es un edificio estrecho y viejo, y durante el día de fiesta acoge a mucha gente de todas
partes. En efecto, en los idus del mes de septiembre, hay un gran encuentro de gente de
toda la zona; allí se hacen muchos negocios, se hacen muchas promesas [...], pero no hay
ningún sitio para guarecerse de la lluvia o protegerse del sol. Por todo esto, me parece
que daré prueba de mi munificencia y de mi religiosidad si, al templo que construiré
de la manera más majestuosa posible, le añado un pórtico; uno para uso de la diosa;
el otro para la utilización de los hombres. Querría, por lo tanto, que tú me compraras
cuatro columnas de mármoles, del tipo que quieras, y que compraras también todo tipo
de mármol para decorar el suelo y las paredes. También habría que encargar la estatua
de la diosa, puesto que la antigua, hecha de madera, a causa de su antigüedad, presenta
muchos agujeros en diversas partes."
Plinio, Epístolas, 9, 39.
Inicialmente, en la ciudad de Roma los espectáculos lúdicos tenían lugar en el
centro de la ciudad, en espacios abiertos. Por ejemplo, se sabe que el área del
Foro Romano fue el escenario de los combates de gladiadores desde su institución. En torno al espacio forense se construían, expresamente para los juegos,
tribunas de madera reservadas a las autoridades. Por este motivo, cuando Cayo
Graco (122 a. C.) hizo demoler estas tribunas se ganó el favor de la plebe.
Los intentos de construir edificios estables para los espectáculos toparon con
una fuerte oposición del Senado. La solución pasaba por la construcción de
edificios ad hoc, construidos expresamente para la ocasión, con muchos peligros por el hecho de que se construían deprisa y sin muchas medidas de seguridad; por eso los incendios y las catástrofes abundaban.
Las ciudades, a menudo con la autorización y el concurso de Roma y
mostrando una gran rivalidad entre ellas, se dotaron de una serie de
edificios (teatros, termas y anfiteatros) que se consideraban vinculados
al estatus urbano del centro. Las élites locales, compitiendo entre ellas y
emulando con sus actuaciones evergéticas la actuación imperial, tuvieron un papel fundamental en su construcción.
10.4.1. El edificio teatral
Inicialmente, las representaciones teatrales podían hacerse en cualquier sitio.
Bastaba con montar un escenario con maderas y delimitar con vallas el espacio. Hay noticias de escenas construidas ad hoc, es decir, para la representación
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
185
de piezas teatrales, desde el 179 a. C. Ahora bien, el teatro –tanto el edificio
como la representación– sufrió la hostilidad de los tradicionalistas. Ésta a menudo se tradujo en la promulgación de decretos legales que impedían la existencia de edificios teatrales estables. Así, en el 154 a. C. un decreto del Senado
obligó a destruir un teatro a medio construir:
"Por propuesta de Publio Escipión Nasica se decidió poner a subasta todo lo necesario
para este tipo de representaciones, y también mediante un decreto del Senado se acordó
que: 'Nadie coloque dentro de la ciudad o a menos de mil pasos de la ciudad asientos y
que nadie asista a los juegos sentado'."
Valerio Máximo, Dichos y hechos memorables, 2, 4, 2.
Los teatros de madera continuaron siendo el lugar de las representaciones teatrales hasta el final de la República. No fue hasta el 55 a. C., y gracias a un
subterfugio legal, que se edificó el primer teatro estable. Esto se debió a la audacia de Pompeyo Magno, quien construyó, encima de la grada de su teatro, el
Templo de Venus Victrix. Legalmente, sin embargo, la cávea del teatro –el lugar donde se sentaban los espectadores– era la escalinata de acceso al templo:
"Los censores hicieron a menudo demoler los teatros que se construían para intentar
preservar las costumbres; esto porque intuían que el inmenso peligro de corrupción que
comportaban [...] Así, cuando Pompeyo Magno, inferior sólo a la grandeza de su teatro,
hizo construir aquel edificio cargado de toda clase de disipación, temiendo la crítica de
los censores hacia su memoria, le colocó encima el Templo de Venus y lo anunció al
pueblo con un edicto en el que lo invitaba a la dedicación del templo de Venus y no
a la inauguración de un teatro, al cual –dijo– hemos añadido unos asientos para los espectáculos. Así escondió bajo el nombre de templo una obra condenada y condenable y
burló la ley con una práctica religiosa poco respetuosa."
Tertuliano, Sobre los espectáculos, 10, 3-6.
El teatro romano se presenta como un edificio relativamente reducido formado por una escena, en la que actúan los actores; una orquesta, situada al pie
de la escena, y una grada (o cávea), ante la escena, en la que se sienta el público. No es necesario construir la grada aprovechando la pendiente de una
montaña, puesto que las técnicas constructivas romanas permiten sostenerla
mediante un sistema de arcos y de bóvedas.
En este sentido, la Campania tuvo un papel esencial en la creación del teatro
romano, que a diferencia del griego, es un edificio de aspecto unitario y coherente. La cávea, semicircular, no aprovecha la falda de una colina (como la
mayoría de los teatros griegos), sino que normalmente se sustenta en muros y
en galerías abovedadas. La orquesta, ahora reservada a las autoridades y no al
coro como sucedía en el teatro griego, es también semicircular y queda separada de la escena. Los pasillos laterales (las parodoi) son perfectamente paralelos
a la escena y a menudo se engloban en la grada. La escena –el espacio en el que
se mueven los actores– se eleva de cota. Al fondo se construye la frons scenae;
parecía la fachada de un edificio decorada arquitectónicamente con pórticos,
puertas y nichos, adornada a menudo con estatuas.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
186
El mundo clásico II
El teatro se convirtió en un lugar privilegiado de encuentro de la comunidad.
A menudo fue escenario de este incipiente culto imperial, para el que se reservaba un aposento interior. La frons scaenae o el pórtico in suma cauea se decoraban con estatuas colosales del príncipe y de su familia.
10.4.2. El anfiteatro
Inicialmente, los combates de gladiadores tuvieron lugar en un espacio abierto habilitado para la ocasión. A medida que aumentaba la popularidad y la
frecuencia de los juegos, fue necesario habilitar una estructura más grande y
más permanente.
El anfiteatro, otra creación de la arquitectura campana, nace de la unión de
dos cáveas teatrales en las que se han suprimido las orquestas y los edificios
escénicos para crear un espacio central, la arena, donde tienen lugar los es-
Roma. Anfiteatro Flavio. Planta
pectáculos.
Los primeros anfiteatros estaban hechos de madera; progresivamente, sin embargo, se fueron creando las primeras estructuras completamente de piedra.
Las primeras experiencias parecen provenir de la innovadora Campania. En su
construcción se utiliza el opus caementicium, técnica que permite construir galerías y corredores que facilitan la circulación interna y fundamentan la grada.
Los primeros anfiteatros campanos (Puteoli, Capua, Cumas) datan del siglo
II
a. C. El ejemplo más antiguo conservado es el Anfiteatro de Pompeya (de
época silana), en el que son visibles algunas deficiencias estructurales que hay
que atribuir al proceso de experimentación arquitectónica.
Bajo la arena está la fossa bestiaria, una serie de galerías y pasillos que servían
para encerrar a las fieras y a los prisioneros, y para ubicar la maquinaria que
permitía subir a la arena a las fieras de manera espectacular. La arena estaba
rodeada de un podio relativamente alto que servía de barrera defensiva. La
parte más elevada de la cávea sostenía una especie de ático, del que colgaba el
uelarium, el toldo que podía cubrir la totalidad del anfiteatro y evitar el sol, la
lluvia y las inclemencias meteorológicas.
10.4.3. El circo
El circo –llamado hipódromo en el mundo griego– era una estructura ovalada.
En el centro había un pequeño muro que dividía la arena. Por su forma, parecida a la espina dorsal, se le llamó spina. En los dos extremos había sendas
pequeñas bases con tres cilindros de madera de forma cónica, que parecían
tres cipreses. Por eso, eran llamadas metae, es decir, 'pilón, columna cónica'.
En un extremo había dos columnas que sostenían siete bolas o esferas –llamadas ouae, 'huevos'– que se utilizaban para contar el número de vueltas que se
habían hecho. En el otro extremo, un aparato parecido tenía delfines en lugar
de bolas. El resto de la spina estaba decorado con pequeños obeliscos, estatuas,
templetes o altares. En un lado había las cuadras llamadas carceres. En este la-
Roma. Circo Máximo
CC-BY-SA • PID_00178895
187
El mundo clásico II
do, por la puerta, el circo presentaba torres y puertas, que daban el aspecto
de las murallas de una ciudad. En algunos casos, la spina se adornaba con un
canal de agua, el Euripus, así denominado en recuerdo del canal que separa la
isla de Eubea del Ática.
Gema con imagen del circo
CC-BY-SA • PID_00178895
188
El mundo clásico II
11. Pescadores de hombres
El cristianismo es considerado uno de los pilares que sustenta la civilización
occidental. En sus inicios, sin embargo, fue un fenómeno religioso limitado
en el tiempo y en el espacio. A los ojos de los romanos, aparecía como una de
tantas supersticiones religiosas de origen oriental, caracterizadas por su elevado grado de fanatismo.
Ved también
Sobre la introducción de religiones orientales, ved el
subapartado 5.3, "Innovaciones religiosas".
Gracias a la actividad de Pablo, el cristianismo dejó de ser una secta judía más
para asumir una clara vocación universalista. Progresivamente, los postulados
de la nueva doctrina religiosa se fueron extendiendo entre todos los grupos
sociales y por todo el Imperio. La nueva religión negaba validez al culto imperial, que aseguraba la cohesión social y política del Imperio; por eso, Roma vio
el cristianismo como una amenaza seria, y lo persiguió y reprimió con dureza.
El siglo IV es el período más decisivo de la historia del cristianismo primitivo.
La actuación del emperador Constantino comportó un giro copernicano en las
relaciones entre el Imperio y el cristianismo; en poco tiempo, el cristianismo
pasó a ser no sólo una religión tolerada, sino la religión preferida por el poder.
Este proceso de ósmosis entre el Imperio y la Iglesia culminó con la declaración
del cristianismo como religión oficial por parte del emperador Teodosio (380
d. C.).
Durante el siglo V, la vida de la Iglesia, ya consolidada, se vio turbada por toda
una serie de disensiones doctrinales que en algunos casos rayaron en el fanatismo delirante; a pesar de que la jerarquía creía necesaria la afirmación de la
ortodoxia con la celebración de concilios ecuménicos, esto no pudo impedir la
Lectura complementaria
R.�Teja (1990). El cristianismo
primitivo en la sociedad romana. Madrid: Istmo.
separación progresiva entre las diversas comunidades cristianas y la aparición
de comunidades cristianas con organización propia.
11.1. De secta judía a religión universal
En el siglo II a. C., el pueblo judío, singularizado por la práctica de una religión
estrictamente monoteísta y exclusivista, había caído bajo el control político
de los reyes seléucidas de Siria. Las medidas helenizadoras de Antíoco IV Epífanes, rey de Siria (175 - 164 a. C.), provocaron la oposición de los judíos, encabezados por los macabeos, que llevó a la liberación del dominio seléucida
y a la creación de un estado judío. La independencia real duró poco tiempo,
puesto que Palestina cayó bajo la órbita romana a raíz de la campaña oriental
de Pompeyo (64 a. C.).
Los intentos de helenización habían provocado una fractura neta en el interior de la sociedad judía. Algunos exponentes de las clases dirigentes se mostraron abiertos al proceso de helenización y colaboraron con los dominadores
Ved también
Sobre la actuación de Pompeyo en Oriente, ved el apartado 6.2.3, "La guerra civil entre
Pompeyo y César".
CC-BY-SA • PID_00178895
189
extranjeros. Por el contrario, entre las clases populares siguió vivo aquel sentimiento patriótico que había visto nacer la revuelta de los macabeos, y que
se oponía a la pérdida de la identidad nacional y a la adopción de costumbres
religiosas extranjeras.
Los dominios de Herodes el Grande
El dominio romano en Palestina: el reinado de Herodes el Grande
Los romanos se sirvieron de la fiel colaboración de un príncipe de Idumea, Antípater,
quien, como recompensa por su lealtad, fue nombrado procurador de Judea. A Antípater
le sucedió su hijo Herodes, denominado el Grande (73 - 4 a. C.), a quien Roma concedió
el título de "rey". Herodes continuó la política colaboracionista de su padre y, por eso,
fue recompensado con la incorporación a sus dominios originales (Judea, Galilea y la
Perea, situada al otro lado del Jordán) de nuevas áreas de Palestina (Idumea, Samaria,
Gaza y diversos territorios del nordeste). Herodes fue responsable de una política activa
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
190
de construcción de infraestructuras y de nuevas ciudades, por ejemplo, la propia Cesarea
Palestina (así denominada en honor del emperador César Augusto). A los ojos de su pueblo, en particular de los fariseos, Herodes apareció como un tirano cruel y sanguinario,
responsable de la matanza de los inocentes.
A la muerte de Herodes (4 a. C.), su reino fue dividido entre sus hijos. La parte central
–Judea y Samaria– pasó a manos de Arquelao, quien poco después, fue depuesto por
Augusto (6 d. C.). Entonces Judea fue gobernada directamente por Roma mediante un
gobernador con residencia en Cesarea Palestina. Entre el 25 y el 36 d. C., el gobernador
fue el conocido Poncio Pilato. Galilea y Perea quedaron en manos de Herodes Antipas (el
responsable de la muerte de Juan Bautista), hijo de Herodes el Grande, que gobernó estos
territorios hasta su muerte (39 d. C.); los territorios del nordeste quedaron en manos de
Filipo, otro hijo de Herodes (4 a. C. - 34 d. C.). A raíz de la muerte de Filipo (34 d. C.) y
del exilio de Herodes Antipas (39 d. C.), todos los territorios gobernados por los dos hijos
de Herodes el Grande –Galilea, Perea y los territorios del nordeste– pasaron a manos de
Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande. El emperador Claudio le concedió también
el resto de Judea y Samaria (41 d. C.). A la muerte de Herodes Agripa (44 d. C.), todos
estos territorios fueron de nuevo administrados por los romanos, y en el año 70 d. C.
constituyeron la provincia romana de Judea.
En este contexto, se sitúa la aparición de movimientos que anunciaban en
tono profético y apocalíptico la llegada de un líder político –el mesías de los
textos bíblicos– destinado a liberar al pueblo judío del yugo de los dominadores extranjeros y a devolverle la independencia política. También entonces
tuvo lugar la predicación�de�Jesús, originario de Nazaret de Galilea, quien se
definía a sí mismo como "hijo del hombre". Así lo describe el historiador judío
Flavio Josefo:
"En esta misma época vivió Jesús, hombre sabio, si realmente es lícito denominarlo hombre. En efecto, era el responsable de hechos extraordinarios, enseñaba a los hombres, que
aceptaron la verdad con alegría y convenció a muchos judíos y a muchos griegos [...].
Después de que Pilato, al haber escuchado las acusaciones contra él que habían hecho los
prohombres de nuestro pueblo, lo condenó a la cruz, no menguó el número de aquellos
que lo siguieron desde el primer momento. De hecho, se les apareció de nuevo al tercer
día –los profetas divinos habían dicho esto y otras muchas cosas maravillosas sobre él– y
aún hoy en día, la 'tribu' de los cristianos, que tomó nombre de él, no ha desaparecido."
Flavio Josefo, Antigüedades judías, 18, 63-74.
11.1.1. Los judeocristianos y la actividad de Pablo
Después de la muerte de Jesús (29 d. C.), acusado de sedición por parte de las
autoridades romanas, sus seguidores, mayoritariamente originarios de Galilea
y por eso denominados "galileos", se instalaron en Jerusalén.
Muy pronto surgieron diferencias entre los seguidores de Jesús, provocadas en buena parte por la consideración que les merecían las relaciones con los no judíos (o gentiles).
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
191
Los miembros de la comunidad de Jerusalén –los judeocristianos– estaban liderados por Santiago, denominado el Justo, el hermano de Jesús. Aceptaron y
obedecieron la ley mosaica y no dejaron de lado las normas judías: frecuentaban el templo, predicaban en las sinagogas, aceptaban las costumbres judías
y santificaban el sabbat y las otras fiestas judías. Por lo tanto, se mostraron
hostiles a la incorporación de no circuncidados en el seno de la comunidad
cristiana.
Entre los cristianos surgió también un grupo�helenizado, formado por judíos
helenófonos procedentes de las comunidades judías de la diáspora. El grupo,
liderado por un judío llamado Stéphanos, es decir, Esteban, predicaba ideas
bastantes radicales que se distanciaban abiertamente del templo. Su actuación
suscitó las iras del pueblo de Jerusalén, iras que se tradujeron en la lapidación
de Esteban.
El tercer grupo de seguidores cristianos se estructuró en torno a Saulo�de�Tarso.
Inicialmente, Saulo –sant Pablo–, un fariseo originario de la ciudad de Tarso,
en Cilicia, había colaborado en la represión de los seguidores de Jesús, pero
según se relata, camino de Damasco, tuvo una visión divina y se convirtió:
"Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó
al príncipe de los sacerdotes y pidió que le diera cartas para las sinagogas de Damasco,
para que, si encontraba a hombres o mujeres de esta secta, los pudiera llevar, como prisioneros, a Jerusalén. Mientras hacía el camino, sucedió que, ya muy cerca de Damasco,
de repente, lo rodeó una luz del cielo y, al caer a tierra, escuchó una voz que le dijo: '–
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?'. Él dijo: '–¿Quién sois, señor?'. '–Soy Jesús, a quien
tú persigues' [...]. Temblando y lleno de miedo, Saulo dijo: '–Señor, ¿qué queréis que haga?'. Y el Señor le dijo: '–Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que convendrá que
hagas'. [...] Entonces Saulo predicaba en las sinagogas [de Damasco] que Jesús era el 'hijo
de Dios'. Y todos los que lo escuchaban quedaban estupefactos y decían: '–¿No es éste
quien perseguía en Jerusalén a todos aquellos que invocaban este nombre, y que vino
aquí para llevarnos encarcelados a los príncipes de los sacerdotes?'."
Hechos de los Apóstoles, 9,1-22.
Después de su conversión, Pablo se trasladó a Antioquía del Orontes, capital
de la provincia de Siria, donde ya había una pequeña comunidad cristiana
formada por cristianos de origen judío y gentil. En el interior de la comunidad
surgieron problemas, puesto que algunos cristianos de origen judío pretendían
que los gentiles cumplieran todas las obligaciones de la ley mosaica.
La comunidad de Jerusalén, muy fiel a los mandamientos del templo, vio con
suspicacia el comportamiento más liberal y flexible de los cristianos de Antioquía, liderados por Bernabé y por Pablo. Las actuaciones de este último y, en
particular, sus contactos crecientes con los gentiles, preocuparon a los jerarcas
de Jerusalén. Las dos tendencias intentaron llegar a un acuerdo en el llamado
Concilio�de�Jerusalén (48 d. C.). Pablo, acompañado de Bernabé y de Tito,
un gentil, toparon con el grupo de Jerusalén, encabezado por Santiago y por
Kephas (Pedro), tal como el propio Pablo relata en la Epístola a los Gálatas:
El mundo clásico II
La importancia de los
vínculos familiares
La comunidad judeocristiana
de Jerusalén se organizó en
torno a los hermanos de Jesús
y algunos de sus discípulos,
en particular Simón (Pedro), y
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo.
Esteban Protomártir
El jefe de este primer grupo de
cristianos de tendencia helenizante es venerado por la Iglesia como Esteban Protomártir,
es decir, el primer mártir.
CC-BY-SA • PID_00178895
192
"Al cabo de catorce años, volví nuevamente a Jerusalén con Bernabé, acompañado de
Tito. Fui en virtud de una revelación y les quise exponer el evangelio que predicaba entre
los gentiles [...]. No se obligó a Tito, que iba conmigo, a circuncidarse, a pesar de ser
gentil, y aunque también había intrusos, puesto que unos falsos hermanos se habían
introducido para vigilar la libertad que tenemos en Jesús Cristo, y para hacernos volver
a la servidumbre [de la ley]. Pero nosotros no cederemos ni siquiera un instante, para
que la verdad del Evangelio permanezca entre vosotros. Aquellos que parecía que tenían
más autoridad no me hicieron cambiar nada, sino que, al contrario, se dieron cuenta de
que a mí me había sido encomendada la evangelización de los incircuncisos, tal como
a Pedro le había sido encomendada la evangelización de los circuncisos. En efecto, Dios
había hecho de Pedro el apóstol de los circuncisos, y a mí el apóstol de los paganos. Y
una vez que reconocieron la gracia que me ha sido concedida, Santiago, Kephas y Juan,
que son considerados las columnas [de la Iglesia], me dieron la mano a mí y a Bernabé en
señal de comunión, para que nosotros nos dirigiéramos a los paganos, y ellos al pueblo
de la circuncisión."
Pablo, Epístola a los Gálatas, 2,1-9.
A pesar de este acuerdo aparente, Pablo abandonó la comunidad de Jerusalén, y también se distanció de Bernabé, jefe de la comunidad de Antioquía.
Entonces, solo y marginado, Pablo acentuó sus viajes iniciando una intensa
actividad evangelizadora. Visitó diversos territorios de Asia Menor y de Grecia, donde creó las primeras comunidades cristianas, a menudo al margen de
las sinagogas judías. Su actuación suscitó la oposición de los judíos y de los
judeocristianos.
Los viajes de Pablo
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
193
Por Pentecostés del 58 d. C., Pablo regresó a Jerusalén con las limosnas de las
comunidades cristianas. Quería que la comunidad de Jerusalén reconociera, de
una vez por todas, su obra evangelizadora entre los gentiles. Pablo fue recibido
por Santiago y por los judeocristianos, que le pidieron de nuevo el acatamiento total de la ley judía. Además, le hicieron ir al templo a purificarse por haber estado en contacto con los gentiles. Entonces fue reconocido por la multitud judía, que lo consideraba un traidor, y estuvieron a punto de lincharlo.
Fue salvado por la intervención de los soldados romanos, que querían evitar
a cualquier precio el estallido de un tumulto religioso. Pablo fue trasladado a
Cesarea Palestina, ante el gobernador romano, que lo acusó, por instigación de
los sacerdotes judíos, de sedición. Dada su condición de ciudadano romano,
Pablo apeló directamente al emperador para ser juzgado en Roma. Mientras se
instruía la causa, Pablo permaneció dos años en Cesarea Palestina (58 - 60 d.
C.), hasta que finalmente fue trasladado a Roma, donde permaneció encarcelado dos años más (61 - 63 d. C.). Probablemente murió en Roma durante la
persecución de Nerón (64 d. C.).
El mundo clásico II
Los viajes evangélicos de
Pablo, el Apóstol de los
Gentiles
En el primer viaje, Pablo visitó diversas localidades de Chipre (Salamina), Pisidia, Panfilia y Galacia. Inicialmente fue
a las ciudades costeras, en las
que había comunidades judías
de la diáspora, pero progresivamente también se dirigió a
las zonas del interior, donde la
presencia judía era mucho más
reducida. En el segundo viaje,
visitó Bitinia, Macedonia (donde creó las comunidades de
Tesalónica y de Filipos) y Grecia (donde impulsó la comunidad de Corinto). Estas primeras comunidades, creadas
o impulsadas por Pablo, fueron las más fieles a su mensaje evangélico. En el tercer viaje, llegó a las comunidades de
la costa occidental de Asia Menor: Éfeso, Colosas, Hierápolis
de Frigia y Laodicea del Licos.
A pesar de que Pablo no fue el primero que predicó la nueva fe entre
los gentiles, su actuación, en concreto su oposición decidida al exclusivismo de la comunidad judeocristiana, y la articulación de su doctrina
(en concreto, el papel decisivo de la fe en detrimento del cumplimiento
exacto de los preceptos de la ley judía), establecieron las bases para dar
al mensaje cristiano una vocación universalista clara y decidida.
11.1.2. La segunda generación de cristianos
Poco después estalló en Judea una revuelta general –el Bellum Iudaicum, 'guerra
judía'– contra Roma (66 - 73 d. C.). La sedición, duramente aplastada por los
emperadores Vespasiano y Tito, comportó la destrucción de Jerusalén y del
Templo (70 - 71 d. C.). Además, la represión romana se extendió también hacia
los judeocristianos de Jerusalén, puesto que los romanos no los diferenciaban
del resto de judíos.
La represión condicionó también la difusión del cristianismo. Comprometió,
por un lado, la continuidad de la tendencia judeocristiana. Por otro lado, las
comunidades cristianas más liberales se fueron separando progresivamente de
la sinagoga judía. A los ojos de todo el mundo, los cristianos pasaban a ser una
entidad diferenciada respecto del pueblo judío.
El triunfo romano
El emperador romano Vespasiano y su hijo Tito conquistaron Jerusalén (70 - 71 d. C.).
Eliminaron los últimos focos de
la resistencia judía, conquistando la impresionante fortaleza
de Massada (73 d. C.).
CC-BY-SA • PID_00178895
194
El mundo clásico II
En la segunda mitad del siglo I d. C. aparecieron los primeros textos cristianos. Desde el punto de vista cronológico, los primeros escritos cristianos son las cartas de Pablo a las comunidades cristianas, redactadas en
los años cincuenta. En cambio, quedan muchas dudas sobre los autores
y la cronología de los Evangelios y de las cartas de los otros apóstoles.
Los primeros documentos cristianos
De entre las primeras cartas de Pablo, destacan las dos Epístolas a los cristianos de Tesalónica, las dos Epístolas a los cristianos de Corinto, la Epístola a los Gálatas, la Epístola
a los cristianos de Filipos, la Epístola a los Romanos y la Epístola a Filemón. Otras cartas
atribuidas a Pablo –la Epístola a los cristianos de Colosas, la Epístola a los cristianos de
Éfeso, las dos Epístolas a Timoteo y la Epístola a Tito– parece que son, en realidad, obra
de los discípulos de Pablo. También al grupo de seguidores de Pablo, activo en Roma, o
a las comunidades creadas por el apóstol, se ha atribuido el Evangelio de Marcos (65 - 70
d. C.), probablemente el Evangelio de Lucas (80 - 90 d. C.), y los Hechos de los Apóstoles
(85 - 90 d. C.), escritos también por Lucas.
También en Roma se escribieron la Primera Epístola de Pedro (escrita por Silvano), la
Epístola a los Corintios (atribuida a Clemente, obispo o diácono de Roma, hacia 95 d.
C.), una segunda carta de Clemente (que en realidad es una homilía del siglo II de autor
desconocido) y el Pastor de Hermes (del 140 d. C., de autor desconocido).
Del núcleo de los helenistas de Palestina surgió la Epístola a los Hebreos (86 - 96 d. C.). En
Siria y en Palestina se redactaron el Evangelio de Mateo (90 - 95 d. C., del que se supone
una primera versión escrita en arameo), la Epístola de Santiago (80 - 90 d. C.), el Didaché
(de finales del siglo I d. C.), la Epístola de Judas (90 d. C.) y la Epístola de Bernabé (125 150 d. C.). En Antioquía destacó posteriormente la actividad de Ignacio de Antioquía.
En Asia, en concreto en Éfeso, se escribieron las cartas de Juan (de fecha desconocida), el
Apocalipsis (91 - 96 d. C.) y el Evangelio de Juan (90 - 110 d. C.). Entre las iglesias de Asia
se difundió un espíritu milenarista que se encuentra, por ejemplo, en la obra de Papias,
obispo de Hierápolis de Frigia. En cualquier caso, en el transcurso del siglo II d. C., el
principal responsable de la Iglesia de Asia fue Policarpo de Esmirna, mártir en el 154 d. C.
En definitiva, salvo la obra de Pablo, los primeros textos cristianos son obra
de la segunda generación de cristianos, que se puso bajo el patronazgo de uno
de los apóstoles de autoridad indiscutible. Todos los núcleos cristianos –Jerusalén, Antioquía, Roma, Éfeso– y todas las corrientes del primer cristianismo
intervinieron en la elaboración de estos escritos.
11.2. La extensión del mensaje evangélico
Progresivamente, la posición de los cristianos se fue afianzando. Su consolidación como comunidad religiosa independiente y diferenciada del judaísmo en
buena parte se debió a la actividad de las comunidades fundadas por Pablo.
11.2.1. La consolidación de la doctrina cristiana
En la consolidación de los diversos puntos de la doctrina cristiana –teología,
cristología, ética–, se recibió la influencia de varias doctrinas religiosas y teorías
filosóficas: el dualismo entre el bien y el mal, de origen iraní; los preceptos
de la moral estoica; las ideas de comunión con la divinidad, de intimismo
religioso y de salvación personal propias de los cultos mistéricos orientales.
El arco de Tito
CC-BY-SA • PID_00178895
195
El mundo clásico II
Una parte importante de la consolidación doctrinal del cristianismo se debe a
la obra y a los escritos de Pablo. Además de aceptar la participación activa de
los gentiles y la renuncia al cumplimiento estricto de la ley judía, el apóstol
había defendido que el retorno de Cristo para juzgar a vivos y muertos –la
parousía– tendría lugar en un futuro lejano, no inmediato.
La consolidación y la fijación de la doctrina cristiana fue un proceso
progresivo y que, en cierto modo, se desencadenó por reacción en los
movimientos considerados heréticos que se apartaban de lo que había
sido la communis opinio tradicional en el seno de las comunidades cristianas.
En efecto, pronto surgieron, entre las comunidades cristianas, disensiones relativas al culto (como la fecha de la Pascua) o a la doctrina, disensiones que en
algunos casos llevaron a la aparición de posiciones heréticas o heterodoxas.
Las primeras herejías: marcionismo, gnosticismo y montanismo
El primer hereje fue Marción, originario de Sinop, en el Ponto. Marción abandonó la
comunidad de Roma y fundó su propia iglesia, regida por un fuerte ascetismo moral. El
marcionismo defendía un cierto dualismo, puesto que separaba al dios "duro" del Antiguo Testamento del dios "bueno" del Nuevo Testamento. Una segunda herejía fue protagonizada por Valentiniano, que interpretó la doctrina cristiana con el apoyo filosófico
del gnosticismo. Esta herejía no era un sistema unitario: postulaba la existencia de un
conocimiento superior o gnosis, reservado a un número limitado de iniciados. Este conocimiento garantizaba la salvación, puesto que liberaba al alma de la materia y la acercaba
a la divinidad. Además, la corriente herética de Valentiniano se oponía a la integración
de los cristianos en la sociedad y era contraria a la adopción de una estructura eclesiástica
jerarquizada. El tercer movimiento herético fue liderado por Montano. El montanismo
acentuó los elementos místicos y proféticos del cristianismo practicando un rígido ascetismo y esperando una nueva e inminente parousía.
Ante estas disensiones internas, la jerarquía cristiana reaccionó. Puso por escrito los puntos fundamentales de la nueva religión, tanto en lo que respecta a los aspectos de culto (fijación de la fecha de las fiestas, establecimiento
del ritual de la comunión y del bautismo, enseñanza de la doctrina) como en
cuanto a los contenidos doctrinales (naturaleza de Jesús, relaciones entre Jesús
y Dios Padre, carácter del Espíritu Santo). Para intentar evitar las desviaciones
heréticas, se codificó el llamado Credo de los Apóstoles, que pretendía ser un
resumen de la doctrina cristiana ortodoxa. También se elaboró una primera
lista�de�escritos�canónicos válidos para todas las comunidades, puesto que
El Credo de los Apóstoles
En el siglo II se redactó el llamado Credo de los Apóstoles (o
Credo breve), que se convirtió
en una de las primeras manifestaciones escritas del dogma
cristiano. El Credo insistía en
la verdadera humanidad de Jesús, enfrentándose con los primeros movimientos heréticos
(gnósticos y marcionitas) que
negaban la naturaleza humana
de Jesús.
hasta entonces cada comunidad había utilizado los textos que consideraba
oportunos.
Ante las desviaciones de los heréticos, los ataques de los filósofos y las acusaciones del pueblo, los cristianos sintieron la necesidad de defenderse. Esto explica la aparición de escritos apologéticos. La apología –los escritos en defensa
de la posición de los cristianos– fue un género practicado por cristianos cultos,
en el que se utilizaron los argumentos y las técnicas propios de la discusión
filosófica.
Lectura complementaria
D.�Ruiz�Bueno (1974). Padres apostólicos. Padres apologetas griegos y actas de los mártires. Madrid: Editorial Católica ("Biblioteca de Autores
Cristianos").
CC-BY-SA • PID_00178895
196
El mundo clásico II
Un lugar decisivo en el desarrollo de la literatura cristiana –la patrística– fue Alejandría de Egipto. En esta localidad, la escuela de Orígenes
fundamentó la doctrina cristiana con la ayuda de la filosofía neoplatónica, y llevó a cabo una intensa tarea de interpretación, a menudo en
clave alegórica, del contenido de las Escrituras.
Orígenes�de�Alejandría (185 - 214 d. C.) fue una figura decisiva en el desarrollo de la cristología. Abrió la vía para interpretar en clave neoplatónica el
mensaje cristiano, lo que llevó a un gran desarrollo de escritos doctrinales, y a
una intensa tarea de interpretación, exégesis y comentario de los textos sagrados. La teoría del ser supremo neoplatónica sirvió para explicar el Dios creador, mientras que la teoría del demiurgo fue usada para desarrollar la teología
del logos, es decir, del "hijo de Dios", que encontró apoyo, entre otras cosas, en
el inicio del Evangelio de Juan: "Al principio, había la palabra [logos]."
11.2.2. El surgimiento de la estructura eclesiástica
Los viajes evangelizadores de Pablo pusieron las primeras piedras de la expan-
La escuela neoplatónica de
Alejandría
El avivamiento neoplatónico
de Alejandría en buena parte se atribuye a Amonio Saccas (siglo III), que había abandonado el cristianismo para
dedicarse al estudio del pensamiento platónico. En su escuela estudió Plotino (204 270 d. C.), autor de las Enéadas, la obra más importante
del pensamiento neoplatónico.
A su vez, Plotino fue maestro
de Porfirio (234 - 301 d. C.),
y también del cristiano Orígenes de Alejandría (185 - 254 d.
C.).
sión del cristianismo. Poco después, las principales ciudades marítimas y comerciales del Imperio –Antioquía, Tarso, Éfeso, Corinto, Tesalónica, Filipos,
Alejandría de Egipto, Roma, Lyon– tuvieron comunidades cristianas.
Los núcleos cristianos se organizaron en comunidades locales presididas
por un epískopos, 'obispo', ayudado de presbíteros y diáconos. La comunidad compartía diversas prácticas rituales: el ágape o comida colectiva, la comunión, el bautismo y el banquete en honor de los difuntos.
Este tipo de organización –calificada de jerárquica y monárquica– fue
decisiva para la propagación de la nueva fe y para la conservación de
la ortodoxia.
El culto se practicaba en edificios que, externamente, no presentaban ninguna diferencia respecto a las viviendas. En el interior había una mesa para la
celebración eucarística, la vajilla y los vasos para el rito de la comunión, y los
libros evangélicos. No había ni imágenes ni iconos.
El epískopos, único para cada ciudad, se configuraba como el verdadero jefe de
la comunidad y garantizaba la continuidad apostólica. Progresivamente se fue
acentuando el carácter jerárquico de la comunidad cristiana, y se atribuyeron
al obispo los emblemas de los magistrados y los funcionarios locales. Junto a
la burocracia civil surgió una burocracia eclesiástica, y apareció una división
entre laicos y clérigos que no estaba presente en el cristianismo primitivo.
Ekklesía
Ekklesía es una palabra griega
que quiere decir 'asamblea'.
Pasó a designar a la totalidad
de la comunidad cristiana y,
posteriormente, su estructura
organizativa.
197
CC-BY-SA • PID_00178895
El mundo clásico II
En el siglo II, no había ningún poder superior por encima de los obispos locales.
Como mucho, se aceptaba la autoridad de personajes carismáticos, conocidos
por sus virtudes. En el transcurso de los siglos
III
y
IV,
se empezó a afirmar la
superioridad doctrinal de algunas sedes episcopales, en particular de la sede de
Roma. En efecto, la actuación de algunos obispos que ocuparon la sede romana
en el transcurso de los siglos IV, V y VI –Damas (363 - 384 d. C.), León Magno
(440 - 461 d. C.), Gregorio Magno (590 - 604 d. C.)– ayudaron a consolidar
el papel de Roma como jefe de las iglesias de Occidente. Su obispo –el papa–
pasó a ser un primus inter pares en relación con los patriarcas de las iglesias
orientales.
El primado del obispo de Roma
La superioridad de Roma se basó en la pretendida continuidad apostólica con el apóstol
Pedro, que fue considerado el primer "obispo" de Roma. Además, también se invocaba
un fragmento del Evangelio de Mateo en el que Jesús decía a Pedro: "Tú eres 'Pedro' y
sobre esta piedra yo edificaré mi comunidad y las puertas del Infierno no prevalecerán en
su contra" (Evangelio de Mateo, 16,18). El Concilio de Sárdica, del 342/343 d. C., fue el
primer sínodo que recogió de alguna manera el primado de la sede de Roma, puesto que
reconoció al obispo de Roma la jurisdicción sobre otras sedes episcopales. Es la base para
el desarrollo del primado papal, que todavía tardaría en imponerse en Occidente y, sobre
todo, en Oriente, donde las iglesias ortodoxas no han aceptado nunca la supremacía
doctrinal de Roma.
En el siglo IV, gracias a la acción de Constantino y al apoyo decidido del poder
imperial, la estructura organizativa de las comunidades cristianas –la Iglesia–
parecía plenamente consolidada. Entonces diversas sedes episcopales –Roma,
Milán, Cartago, Cesarea Palestina, Antioquía, Alejandría o Constantinopla–
adquirieron gran importancia, en buena parte gracias a la presencia de obispos
de origen noble, activos y enérgicos.
La actuación de Ambrosio�de�Milán, que fue obispo de esta ciudad en el transcurso de la segunda mitad del siglo
IV,
es altamente significativa del nuevo
papel otorgado a la Iglesia. Ambrosio, un obispo decidido a hacer imponer
la nueva fe, se enfrentó con el poder central varias veces. Para Ambrosio, el
cristianismo tenía que convertirse en la religión de estado, y por eso atacó a
Mosaico con la representación del obispo
Ambrosio de Milán
los paganos y a los herejes arrianos.
Las actuaciones de Ambrosio de Milán: el asunto del Altar de la Victoria
Ambrosio influyó notablemente en el emperador Graciano (373 - 383 d. C.), quien renunció al cargo de pontífice máximo, restituyó al culto católico la basílica arriana de
Milán, hizo retirar el Altar de la Victoria de la sede del Senado y suprimió el estipendio
estatal que recibían los sacerdotes paganos. La influencia de Ambrosio continuó bajo los
emperadores Valentiniano II (375 - 392 d. C.) y Teodosio el Grande (379 - 395 d. C.).
En alguna ocasión, las relaciones con este último fueron muy tensas. Con motivo de
una matanza perpetrada por orden de Teodosio en Tesalónica, Ambrosio excomulgó al
emperador y lo obligó a pedir perdón. En cambio, a instancias de Ambrosio, Teodosio
proclamó el cristianismo religión oficial.
Desde la época de Augusto, la Curia, la sede del Senado, estaba presidida por una estatua
de la diosa Victoria, que simbolizaba la pujanza de Roma. Era costumbre que los senadores ofrecieran sacrificios y ofrendas al Altar de la diosa Victoria antes de iniciar la sesión.
Ambrosio de Milán exigió al emperador la abolición de esta práctica "pagana", y solicitó
Ambrosio de Milán
Miembro de una familia senatorial de la Galia y alto funcionario de la administración central, Ambrosio se convirtió al
cristianismo y llegó a ser obispo de Milán, que entonces era
la sede de la corte imperial.
Desde su cátedra episcopal tuvo una gran influencia sobre
los diversos emperadores.
198
CC-BY-SA • PID_00178895
una y otra vez la retirada de la estatua y del altar. Inicialmente se accedió a las demandas
del obispo. Esta primera retirada, sin embargo, suscitó la oposición de la aristocracia senatorial romana, que consideraba que la medida era contraria al espíritu de tolerancia
religiosa. El senador Símmaco, entonces prefecto de la ciudad de Roma, elevó una relación al emperador solicitando que el altar y la estatua volvieran a su lugar. El emperador
accedió a ello, pero una nueva reacción airada de Ambrosio provocó que, al fin, fueran
retirados de nuevo por orden del emperador Teodosio. El episodio es un símbolo del fin
de la tolerancia religiosa.
El mundo clásico II
Lectura complementaria
A.�Momigliano (1989). El
conflicto entre el paganismo y
el cristianismo. Madrid: Alianza.
11.3. La actuación de los cristianos hacia el poder imperial
En el siglo I d. C., para Roma, los cristianos eran una secta judía que proclamaba la sedición contra la autoridad. Así se explican, por ejemplo, la condena de
Jesús y la de Pablo, acusados, a instancias de los sacerdotes judíos, colaboradores de Roma, de instigar la revuelta. Poco tiempo después, los cristianos, calificados como secta supersticiosa, entraron con nombre propio en la historia de
Roma con ocasión del famoso incendio de la ciudad de Roma (64 d. C.). Nerón
los consideró culpables de provocar la catástrofe. He aquí el relato de Tácito:
"Pero, ni con ningún medio humano, ni con la generosidad del príncipe, ni con ceremonias expiatorias hacia los dioses, perdía fuerza la infamia que creía que el incendio había
sido provocado. Así pues, para acallar este rumor, Nerón inventó unos culpables y sometió a los tormentos más rebuscados a aquellos a los que el pueblo denomina cristianos,
odiados por todos sus crímenes. El responsable de esta denominación es Cristo, que siendo emperador Tiberio, había sido condenado al suplicio por orden del procurador Poncio
Pilato. Reprimida momentáneamente, esta detestable superstición volvía a irrumpir de
nuevo, no sólo en Judea, origen de este mal, sino incluso en Roma, lugar al que llegan
de todas partes y donde son celebradas toda clase de atrocidades y de vergüenzas. En
un primer momento fueron detenidos los que se confesaban [cristianos] abiertamente;
después, por denuncia de éstos, [fue detenida] una multitud ingente y fue condenada,
no tanto por el delito del incendio como por la acusación de odio hacia la raza humana.
También a su suplicio, se le incorporó el escarnio, puesto que, cubiertos con pieles de
fieras, eran muertos a mordiscos por los perros o colgados en la cruz y quemados, cuando se acababa el día, para que hicieran luz durante la noche. Nerón había ofrecido sus
propios jardines para este tipo de espectáculo y daba un juego de circo, ataviado como
un auriga, mezclado en medio de la plebe o subido sobre un carro. Por lo tanto, aunque
fueran culpables y merecieran los castigos más severos, sin embargo, [los cristianos] eran
objeto de compasión, puesto que se creía que morían no en función del bien público,
sino por culpa de la crueldad de una sola persona."
Tácito, Annales, 15, 44.
La persecución de Nerón no fue una medida general ni universal, sino que
fue provocada por una circunstancia coyuntural. Los cristianos sirvieron como
cabeza de turco para desviar las acusaciones de culpabilidad dirigidas contra
el príncipe. No fue promulgado, pues, un decreto de persecución general –el
Institutum Neronianum–, tal como a menudo se ha creído, que situara a todos
los cristianos al margen de la ley.
Durante buena parte del siglo
II
a. C., no hubo ninguna otra base legal para
perseguir a los cristianos que acusarlos de sedición. Por eso, se explican las dificultades legales que tuvieron las autoridades romanas para perseguir el cristianismo.
Los cristianos en Roma
Precisamente, la primera mención de los cristianos en las
fuentes latinas se relaciona
con la existencia de tumultos.
En efecto, Suetonio recuerda que en tiempos del emperador Claudio (49 d. C.) éste
impulsore Chresto assidue tumultuantis Roma expulit, es decir, '[Claudio] hizo expulsar a
aquellos que se habían sublevado con frecuencia por instigación de Cristo" (Suetonio,
Vida del divino Claudio, 25).
Con toda probabilidad se trataba de disensiones internas
generadas en el interior de la
comunidad judía, entre los
partidarios de la nueva fe y los
judíos.
199
CC-BY-SA • PID_00178895
La represión del cristianismo en el siglo II d. C.
En algunas cartas de la correspondencia entre los gobernadores provinciales y la corte
imperial se encuentran reflejadas las dudas legales que había a la hora de perseguir a los
cristianos. Se recuerdan las epístolas intercambiadas entre Plinio el Joven, gobernador
de la provincia de Bitinia, y el emperador Trajano, o la carta enviada por el emperador
Adriano al gobernador de la provincia de Asia que se reproduce a continuación:
"El emperador Adriano a Minucio Fundano:
Recibí una carta que me escribió Serenio Graniano, varón clarísimo, a quien tú has sucedido. Pues bien, no me parece que el asunto tenga que permanecer sin respuesta por mi
parte [...] Si los habitantes de la provincia pueden sostener, con firmeza y con pruebas,
demandas contra los cristianos, de tal manera que les sea posible presentarlas ante un
tribunal, sólo habrá que atenerse a este procedimiento, y dejar de lado las peticiones y el
griterío. En efecto, es mucho mejor que, si alguien quiere hacer una acusación, tú mismo
examines el asunto. Por lo tanto, si alguien acusa a los cristianos y prueba que han cometido un delito contrario a las leyes, tendrás que juzgarlo tú mismo según la gravedad de la
falta cometida. Pero si, por Hércules, alguien presenta la demanda simplemente para calumniar, decide también tú contra esta atrocidad y procura castigarla tal como conviene."
Eusebio de Cesarea, Historia eclesiástica, 4, 9.
Entre el pueblo se difundía un creciente sentimiento contra los cristianos, a
los que se hacía responsables de todo tipo de barbaridades. Se les acusaba de
ateísmo por el hecho de no aceptar la existencia de las divinidades, de despreciar los rituales, de no participar en los sacrificios y de no querer el bien de la
patria. El carácter oculto y secreto de algunos ritos (como el bautismo, el ágape
o la comunión), que contrastaba con la "publicidad" de los rituales paganos, y
la participación mixta de hombres y mujeres suscitaban todo tipo de rumores:
"Y lo que pasa en sus banquetes es suficientemente conocido, puesto que por doquier
todo el mundo habla de ello [...]. Se reúnen para el banquete en un día convenido, todos,
con hijos, esposas, madres, personas de los dos sexos y de toda edad. Una vez que han
comido en abundancia, cuando se calienta la reunión y el acaloramiento de la bebida
hace surgir el deseo incestuoso, entonces obligan a saltar a un perro, atado a un candelabro, después de haber lanzado un trozo de carne más allá de donde llega con la cadena.
Cuando ha caído el candelabro y se apaga la luz, gracias a la impudicia de las tinieblas,
se entregan al deseo detestable de copular, tal como la suerte determine; de este modo,
todos son igualmente responsables, si no del acto, sí de la malicia del incesto, puesto que
todos ellos desean lo que puede pasar sólo a uno de ellos."
Minucio Félix, Octavio, 9, 10.
Durante el siglo
II
d. C., las persecuciones y los ataques contra los cris-
tianos, que en algunos casos habían sido verdaderos pogromos, fueron
acontecimientos relativamente locales, de duración limitada y de alcance circunscrito.
En efecto, se trataba de ataques a las comunidades cristianas más o menos instigados y tolerados por las autoridades locales. Las persecuciones no tuvieron
un carácter general. Respondían a movimientos espontáneos e incontrolados
que acababan con el saqueo de las casas y las iglesias de los cristianos, y con
la condena de los líderes principales. Así, se explican el martirio de Policarpo,
obispo de Esmirna (156 d. C.), y de los cristianos de Lyon y de Viena del Delfinado (177 d. C.), o de Perpetua y Felicidad en Cartago (180-181 d. C.).
El mundo clásico II
Lectura complementaria
M.�Sordi (1988). Los cristianos y el Imperio Romano. Madrid: Ediciones Encuentro.
CC-BY-SA • PID_00178895
200
El mundo clásico II
11.4. Las persecuciones
Progresivamente, el cristianismo se fue convirtiendo en una religión de masas.
Empezó a tener bastantes adeptos entre las poblaciones urbanas, entre las filas
del ejército, entre los funcionarios de la administración imperial y entre la
clase senatorial. A partir de mediados del siglo III d. C., el cristianismo fue visto
como un movimiento que ponía en peligro la cohesión del Imperio, puesto
Lectura complementaria
W.�A.�C.�Frend (1965).
Martydom and persecution
in the Early Church. Oxford:
Blackwell.
que negaba la validez del culto al emperador, el verdadero factor de unificación
de un imperio heterogéneo y complejo.
Las persecuciones�oficiales decretadas contra los cristianos se explican
jurídicamente como crimen de lesa majestad, en la medida en que las
comunidades cristianas rechazaron rendir culto de latría a la persona
del emperador. Esto, para los no cristianos, se interpretaba como un acto
de traición a la patria.
El emperador Decio (249 - 250 d. C.) inició las primeras medidas de persecución generales contra los cristianos. Se obligó a los cristianos a hacer actos
externos y públicos de sumisión religiosa a los emperadores y a sus oficiales.
Quien cumplía adecuadamente los sacrificios y las ofrendas en honor del numen del emperador recibía un certificado (libellus) para no volver a ser molestado. Muchos cristianos, para evitar males mayores, se hicieron de una forma u otra con este libellus; el resto de la comunidad cristiana los denominó
lapsi, es decir, 'caídos'. Por el contrario, exponentes destacados de la comuni-
Los lapsi
En el seno de la comunidad
cristiana surgió una divergencia violenta entre los lapsi y los
puros; en algunos casos, estos
últimos adoptaron una actitud
intransigente y rechazaron la
reincorporación de los lapsi como miembros de pleno derecho de la comunidad cristiana.
dad cristiana rehusaron ostentosamente estos actos de sumisión y sufrieron
el martirio.
Las medidas de persecución se suavizaron en parte por la presión de la opinión
pública, impresionada por los excesos cometidos. Con todo, el emperador Valeriano (253 - 260 d. C.) inició, en el año 258 d. C., una persecución más selectiva que afectó especialmente a la jerarquía eclesiástica (obispos, presbíteros y diáconos) y a los cristianos de las clases sociales más elevadas. En caso
de negarse a manifestar su adhesión al culto imperial, se les privaba de cargos
y bienes, y se les condenaba al exilio o al martirio. Se confiscaron todas las
propiedades eclesiásticas y se requisaron los libros y el mobiliario litúrgico de
las iglesias cristianas.
En el 260 d. C., el emperador Galieno (253 - 268 d. C.) frenó las persecuciones
inaugurando un período de tranquilidad que es denominado la�pequeña�paz
de�la�Iglesia (260 - 303 d. C.).
En el 303 d. C., el emperador Diocleciano (284 - 305 d. C.) y sus colegas –
los tetrarcas– iniciaron la última persecución contra los cristianos, que fue la
más dura y violenta. Afectó tanto a los jerarcas como los simples miembros
Split. Palacio de Diocleciano
CC-BY-SA • PID_00178895
201
de la comunidad cristiana. Muchos cristianos pagaron su fe con el martirio.
La dureza de la persecución se debió en parte al celo de algunos gobernadores
provinciales, deseosos de congraciarse con el poder central.
"Era el decimonoveno año del imperio de Diocleciano, en el mes de marzo, cuando, acercándose la fiesta de la Pasión del Salvador, por todas partes fueron publicados los edictos
imperiales que mandaban derruir las iglesias, hacer quemar por el fuego las Escrituras,
degradar a los cristianos que ejercían cargos y privar de libertad a sus sirvientes si persistían en profesar la religión cristiana. Éste fue el primer edicto contra nosotros [los cristianos], pero no mucho más tarde se publicaron otros en los que se ordenaba, primero,
enviar a las prisiones a todos los encargados de las iglesias de todas partes y, después,
obligarles por todos los medios a hacer sacrificios [...]. Aún más; al primer edicto le siguió
otro en el que se mandaba dejar marchar libres y sin cargos a todos los encarcelados que
hubieran hecho sacrificios y torturar, en cambio, a aquellos que se resistían."
Eusebio de Cesarea, Historia eclesiástica, 8, 2, 4-5 y 8, 6, 10.
La expansión del cristianismo
La persecución se acabó en el 311 d. C., cuando, muerto Diocleciano, el emperador Galerio (305 - 311 d. C.) proclamó un edicto�de�tolerancia que ponía
fin a las persecuciones en la zona oriental del Imperio. Dos años más tarde,
en el encuentro entre Licinio (308 - 323 d. C.), emperador de Oriente, y Constantino el Grande (303-337 d. C.), emperador de Occidente, que tuvo lugar en
Milán, se acordó extender las medidas de tolerancia a la parte occidental del
Imperio. El acuerdo de esta reunión refleja lo que la tradición ha denominado
'Edicto�de�Milán' (313 d. C.).
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
202
El edicto de tolerancia de Galerio (311 d. C.)
"El emperador César Galerio [...], el emperador César Flavio Valerio Constantino [...] y el
emperador César Valerio Liciniano Licinio [...] a los habitantes de las provincias, salud:
Entre las otras disposiciones que hemos establecido, pensando en todo momento en el
bien y en el interés del Estado, nosotros hemos querido que también los cristianos, que
habían abandonado la religión de sus padres, volvieran a los buenos propósitos para que
todo volviera a estar conforme a las leyes tradicionales y al orden público. En efecto,
por motivos que no sabemos, ha sido tan intensa la contumacia que les ha invadido y
tanta la insensatez que los tiene prisioneros que no han querido seguir las costumbres
tradicionales –que habían sido establecidas por sus propios padres por primera vez–, sino
que en función de su arbitrio y de sus deseos, se han llegado a hacer leyes con las que se
regulan y congregan grandes multitudes de procedencia distinta.
El mundo clásico II
In hoc signo uinces
Los historiadores cristianos
consideraban que la victoria de
Constantino del 312 en Puente
Milvio contra Majencio (que,
en realidad, parece haber sido
cristiano) se había conseguido
por haber escrito el nombre
de Cristo en los escudos de sus
soldados.
Por tal causa, después de que se hubiera promulgado otra disposición nuestra por la que
se les quiso obligar a volver a las prácticas tradicionales, como muchos de ellos se expusieron a los peligros y sufrieron incluso la muerte, como la mayoría perseveró en su propósito y como hemos visto que no rendían culto ni a los dioses de la religión tradicional
tal como era debido ni tampoco rendían culto al dios de los cristianos, nosotros, llevados por nuestra clemencia extremamente benevolente y por nuestra costumbre sempiterna de conceder el perdón a todo el mundo, hemos creído oportuno extender nuestra
indulgencia también a los cristianos para que de nuevo puedan ser cristianos y puedan
reconstruir sus lugares de culto, siempre que no hagan nada contra el orden establecido.
Mediante otra comunicación indicaremos a los gobernadores el procedimiento que hay
que seguir. Así pues, de acuerdo con nuestra indulgencia, tendrán que rogar a su Dios
por nuestra salud, por la del Estado y por la suya propia, para que el Estado permanezca
incólume en todos sus territorios y ellos puedan vivir seguros en su casa. Este edicto fue
promulgado en Nicomedia un día antes de las calendes del mes de mayo, siendo Galerio
cónsul por octava vez y Maximino por segunda vez [30 de abril del 311 d. C.]."
Lactancio, Sobre la muerte de los perseguidores, 34 (El texto griego del edicto es transmitido
también por Eusebio de Cesarea, Historia eclesiástica, 8, 17, 3-10.).
11.5. De la tolerancia a la imposición
En pocos años, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ser la
religión privilegiada y preferida por el poder imperial. Convertido en único
emperador, Constantino intentó poner orden en las disensiones internas que
afectaban especialmente a la Iglesia, en particular el problema de los lapsi (que
había roto la unidad de la Iglesia africana) y de la naturaleza de Cristo, que
dividía a las comunidades orientales.
El arrianismo
Roma. Arco de Constantino
El arrianismo le debe el nombre a Arrio, un famoso presbítero de Alejandría de Egipto,
pero originario de Antioquía de Siria. Arrio llevó hasta el extremo la teoría adopcionista de Luciano de Antioquía, sosteniendo que Dios hijo, identificado con el logos, era secundario respecto a Dios padre (subordinacionismo). Fue condenado en 318-319 por un
concilio local de Egipto celebrado en Alejandría, pero su punto de vista se extendió por
Oriente, y fue adoptado por los discípulos de Luciano de Antioquía. Gracias a éstos consiguió el apoyo de buena parte de los obispos de Asia, de Siria y de Palestina.
Para resolver la controversia arriana, Constantino convocó en Nicea el
primer concilio ecuménico con participación de los obispos de todas las
comunidades cristianas (325 d. C.).
Lectura complementaria
P.�Brown (1989). El mundo de
la Antigüedad tardía. Madrid:
Taurus.
CC-BY-SA • PID_00178895
203
El Concilio�de�Nicea intentó poner paz en el terreno de la cristología, es decir, en la cuestión de la naturaleza de Cristo. Las teorías de Arrio habían provocado numerosos problemas entre las iglesias orientales. Constantino, que
quería poner fin a los desórdenes religiosos, reunió a un importante número
de obispos de las comunidades del Imperio, aunque la mayoría de los asistentes fueron obispos orientales. Los obispos occidentales todavía no dominaban
perfectamente las cuestiones teológicas y cristológicas, en parte debido a la
dificultad de adaptar al latín el léxico de la teología y de la cristología griega.
El debate fue monopolizado por la violenta discusión entre Atanasio de Ale-
El mundo clásico II
El Concilio de Nicea
Las sesiones del Concilio debieron de ser bastante espectaculares, desde el momento en
que acudieron trescientos obispos, con todo tipo de honores
y privilegios. Estaba presidido
por el propio Constantino, que
todavía no se había bautizado,
quien se sentaba entre obispos
que aún tenían muy visibles las
señales de las torturas y los tormentos de las últimas persecuciones.
jandría, el defensor más intransigente de la ortodoxia, y el propio Arrio. La
mayoría de los obispos occidentales y, con ellos, el poderoso obispo de Roma, permanecieron del lado de Atanasio; Arrio contó con la influencia no despreciable de numerosos jerarcas de las comunidades orientales y de diversos
miembros de la familia imperial. El Concilio acabó con la condena teórica de
Arrio (aunque años más tarde se buscaron medidas de compromiso) y con la
adopción de una fórmula de compromiso (el Credo de Nicea).
El Credo de Nicea
El Credo de Nicea deriva en parte del llamado Credo de los Apóstoles, elaborado en el
transcurso del siglo II para oponerse a las herejías de los gnósticos. Con todo, la parte
dedicada al hijo del Credo de Nicea está pensada en clave antiarriana, puesto que se
opone a las teorías de Arrio. En él se defiende que el logos, es decir, Cristo, es eterno y
que es Dios verdadero, sin ningún tipo de subordinación a Dios padre, al ser de la misma
sustancia que el padre (en griego homoousios, 'consustancial'). El texto del Credo de Nicea,
en la parte relativa a Dios hijo, decía lo siguiente: "[Creo] en un solo Señor, Jesús Cristo,
Hijo Unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios nato de Dios, Luz
resplandor de la Luz, Dios verdadero nacido de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre: por él toda cosa fue creada. Que por nosotros, los
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo. Y, por obra del Espíritu Santo, se encarnó
de la Virgen María, y se hizo hombre. Crucificado después por nosotros bajo el poder
de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, como decían ya las
Escrituras, y subió al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre. Y volverá glorioso
a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin."
En Nicea se estableció como ortodoxa la "igualdad de sustancia" entre las tres
personas divinas (Dios padre, Dios hijo y Espíritu Santo), con una formulación (homoousios, 'consustancial') que Orígenes había tomado de la filosofía
platónica.
El siglo
V
es una época de elaboración y definición de la doctrina cris-
tiana como dogma en un ambiente de injerencia del emperador en los
asuntos religiosos y de aumento del poder y de la influencia de la Iglesia.
En el siglo V se discutió sobre cristología, es decir, sobre la naturaleza de Dios
hijo. Varios concilios ecuménicos, en especial el Concilio de Éfeso (431 d. C.)
y el Concilio de Calcedonia (451 d. C.), marcaron la consolidación de la or-
Pervivencia del arrianismo
A pesar de la condena, las teorías arrianas continuaron teniendo fuerza y apoyo entre
los obispos orientales y entre la
propia familia imperial. Las discusiones continuaron durante todo el siglo IV. Finalmente,
en el 383 d. C., se llegó a un
acuerdo que fue prácticamente definitivo. Hay que tener
presente, sin embargo, que los
godos (ostrogodos y visigodos) fueron cristianos de obediencia arriana hasta bien entrado el siglo VI d. C.
CC-BY-SA • PID_00178895
204
El mundo clásico II
todoxia cristiana. Así, se defendió el diofisismo, es decir, la creencia en la doble naturaleza, humana y divina, de Cristo, en contra de los que afirmaban la
prevalencia de una de las dos naturalezas.
En el Concilio�de�Éfeso (431 d. C.) se reconoció a la Virgen María como "Madre de Dios" (en griego Theotókos, 'que ha engendrado a Dios'), en contra de
las teorías de Nestorio, patriarca de Constantinopla. Nestorio sostenía la doble
naturaleza de Cristo, pero creía que María había dado a luz sólo a la persona
humana y, por lo tanto, que no podía ser denominada con propiedad Theotókos, 'Madre de Dios'.
El Concilio� de� Calcedonia (451 d. C.) discutió nuevamente sobre la doble
naturaleza, divina y humana, de Cristo. Se atacó a los defensores de una úni-
Nestorio y las iglesias
nestorianas
Las ideas de Nestorio (381 451 d. C.) fueron consideradas
heréticas en el Concilio de Éfeso gracias a los ataques de Cirilo de Alejandría. Nestorio fue
depuesto y exiliado. Sus partidarios extendieron sus ideas
por todo el Oriente creando
una iglesia paralela con centro
en Edesa. Las teorías de Nestorio se expandieron por todo
el Imperio Sasánida, y después
por el Imperio Persa. Muchas
de las comunidades cristianas
de Irak, Irán, Siria y el Líbano
continúan defendiendo el punto de vista de Nestorio.
ca naturaleza de Jesús. Se condenaron las doctrinas de los monofisitas (de monos, 'solo, único', y physis, 'naturaleza'), que negaban la naturaleza humana de
Cristo. La solución final del Concilio –la fórmula de Calcedonia– fue el resultado de una "ardua tarea de filigrana lingüística", con el objetivo de contentar
a todos los ortodoxos y de conseguir la condena de Nestorio.
El monofisismo
El monofisismo afirmaba que la naturaleza divina de Cristo era superior a su naturaleza humana. A pesar de las condenas, las tesis monofisitas continuaron teniendo amplio
apoyo entre las comunidades cristianas del Próximo Oriente. Algunas de las iglesias principales –la Iglesia armenia, la Iglesia copta, la Iglesia etiópica y algunas ramas de la Iglesia
siríaca (la jacobita)– son herederas del monofisismo. Desde la perspectiva histórica, las
diferencias cristológicas entre las diversas ramas son de poca importancia. Así, por ejemplo, la Iglesia copta es considerada tradicionalmente monofisita, aunque las autoridades
coptas defienden explícitamente la existencia de las dos naturalezas de Dios, la humana
y la divina, que están unidas en una sola "sin mezcla, sin confusión y sin alteración".
Todas estas problemáticas teológicas y cristológicas, no exentas de utilización e injerencias del poder político, caracterizaron la historia de
la Iglesia desde la controversia arriana (principios del siglo
IV)
hasta el
Cisma de Oriente (siglo XI).
En algunos casos, se llegó a un clima de auténtico fanatismo religioso, con
puntos de vista exacerbados que a menudo degeneraban en ataques contra los
que se consideraban "enemigos de la fe", ya fueran paganos, judíos o herejes.
De entre los pogromos antipaganos más conocidos, destaca el incendio del
Serapeo de Alejandría de Egipto, provocado por una caterva de monjes fanáticos, o el linchamiento de la filósofa neoplatónica Hipatia, maestra de Sinesio,
obispo de Cirene:
Discusiones bizantinas
Todavía usa la expresión discusiones bizantinas para indicar
controversias fútiles y sin importancia sobre aspectos menores.
CC-BY-SA • PID_00178895
205
El mundo clásico II
"La echaron de su carro y la llevaron a la iglesia llamada del Cesareion, donde la desvestieron completamente y la apedrearon. Después de descuartizarla, llevaron sus miembros
mutilados al lugar llamado Cinarón y allí los quemaron. Todo este asunto causó una gran
consternación no sólo a Cirilo [obispo de Alejandría de Egipto] sino también en toda la
Iglesia de Alejandría. Con certeza no hay nada más lejano al espíritu cristiano que las
matanzas, las luchas y todos los otras actos de violencia."
Sócrates de Constantinopla, Historia eclesiástica, 7, 15.
Todas estas disensiones teológicas fueron aprovechadas a menudo para intereses políticos. Por varios motivos –primado de Roma, controversia iconoclasta–, Roma y las Iglesias de Oriente se fueron separando. Un paso decisivo en
la separación definitiva entre la ortodoxia oriental y la catolicidad occidental
tuvo lugar en el 867 y tomó como excusa la cláusula del filioque y la discusión
sobre la naturaleza del Espíritu Santo. En 1054 tuvo lugar el cisma definitivo,
todavía hoy en día no superado.
La controversia sobre el filioque y la separación entre la ortodoxia oriental
y la catolicidad occidental
La redacción original del Credo de Nicea relativa al Espíritu Santo mencionava sólo "Creo
en el Espíritu Santo". Ahora bien, en el Concilio de Constantinopla del 381, se adoptó la
versión extensa del Credo, que continuaba: "que es Señor e infunde la vida, que procede
del Padre", sin mencionar al hijo, puesto que esta última frase es una citación más o
menos textual de Juan 15,26, en la que se afirma: "Cuando llegue el protector que os
enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre dará testimonio
de mí."
La mención del hijo fue añadida muy posteriormente (en concreto, en el Concilio de
Toledo de la Iglesia hispana, del 589) con la incorporación de la cláusula filioque, es decir,
"[que procede del padre] y del hijo". Desde Hispania la fórmula se expandió hacia las
Galias y fue adoptada por los obispos francos. El papa Nicolás I (858-867) autorizó la inclusión de la cláusula en el Credo, con lo que entró en conflicto con el patriarca de Constantinopla Focio, que había sido elegido en lugar del patriarca legítimo Ignacio, a quien
el papa apoyaba. Focio denunció en el año 867 la inclusión del filioque como una desviación teológica. Desde entonces, la cláusula del filioque (que afecta sólo a la naturaleza del
Espíritu Santo) es el principal argumento teológico de diferencia entre Roma y las iglesias
orientales, denominadas tradicionalmente ortodoxas, es decir, 'de opinión correcta'.
Lectura complementaria
W.�H.�C.�Frend (1986). The
rise of christianity. Londres:
Darton, Longman and Todd.
CC-BY-SA • PID_00178895
206
El mundo clásico II
12. El Azote de Dios
Este apartado se dedicará al estudio de las poblaciones germánicas desde sus
primeros contactos con el mundo romano hasta la instauración de los llamados reinos bárbaros.
Los primeros subapartados se centran en el estudio de las relaciones entre Roma y los pueblos germánicos en época imperial, es decir, en el período anterior a las invasiones germánicas. En los subapartados finales, en cambio, examinaremos la problemática de las invasiones y la trayectoria histórica de los
principales reinos bárbaros. Un estudio sobre la visión tradicional de la figura
del bárbaro, como enemigo de la civilización y como instrumento de castigo
de la degeneración humana, cierra este duodécimo apartado.
Los romanos tomaron una palabra griega de origen onomatopéyico –bárbaros,
'bárbaro'– para referirse a las poblaciones extranjeras en general. Ahora bien,
esta palabra ha quedado fijada en la memoria colectiva para designar a las
poblaciones, mayoritariamente de origen germánico, que vivían más allá del
Rin y del Danubio, ríos que constituían el limes septentrional del Imperio.
Los contactos, pacíficos o violentos, entre las poblaciones que vivían a ambos
lados del limes fueron constantes. Ahora bien, los pueblos "bárbaros" adquirieron un papel protagonista en época tardía, puesto que fueron en gran manera
los responsables de la caída del Imperio Romano. Fue precisamente un caudillo bárbaro –Odoacro– quien depuso en el año 476 d. C. al último emperador
romano –Rómulo Augústulo–, acto que certificó el fin del Imperio Romano
de Occidente.
En Occidente, la desaparición del Imperio Romano dio paso a la creación de
los llamados reinos bárbaros. Con todo, la fractura entre el uno y los otros no
es tan neta como a veces se ha querido presentar. Muchos elementos –económicos, sociales, políticos y culturales– del Imperio Romano continuaron vivos
en estos reinos.
12.1. Los pueblos germánicos
Los pueblos germánicos se extendían en los territorios situados entre el Rin y
el Elba, en la península de Jutlandia y en las costas de Escandinavia.
El limes
Limes (plural limitas) es una palabra latina que indica la franja
de terreno abierto a través de
la cual las tropas avanzan por
territorio enemigo. De aquí,
pasa a significar 'ruta o carretera militar' fortificada. Posteriormente, pasó a tener el sentido
de 'límite o frontera'. Con este
nombre se designan las fronteras del Imperio.
CC-BY-SA • PID_00178895
207
Según parece, no tenían conciencia de formar una unidad étnica. No disponían de un nombre que los designara colectivamente, y estaban divididos en
numerosas tribus. La palabra latina germanus, con la que Roma los designaba
como colectivo, era en realidad el nombre de una tribu celta que vivía a la
orilla del Rin.
Los estudiosos, adoptando criterios lingüísticos, han dividido a las poblaciones germánicas en tres grandes grupos etnicolingüísticos: los germánicos�del
norte, antepasados de los suecos, los daneses, los noruegos y los islandeses;
los germánicos�orientales, poblaciones que emigraron desde Escandinavia al
este del Elba, como los godos, los vándalos y los burgundios, y los germánicos�occidentales, que abarcaban toda una multitud heterogénea de tribus –
anglos, sajones, jutos, frisones, francos, queruscos, ubios, bátavos, suevos (a
su vez integrados por marcomanos, cuados, hermunduros, semnones y longobardos)– que vivían entre el Rin y el Wesser, y en las costas del mar del Norte.
Los pueblos germánicos
12.2. Los contactos con Roma
Los primeros contactos entre Roma y las poblaciones germánicas fueron de
carácter bélico. Se produjeron como consecuencia de la conquista de las Galias
por parte de César (59 - 51 a. C.). El conocimiento que se tenía entonces de la
geografía de la Germania –nombre que designaba a todo el territorio habitado
por estas tribus– era más bien escaso y estaba rodeado de un cierto aire de
misterio, como revela la descripción de la famosa selva de Hercinia hecha por
César:
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
208
"La extensión de esta selva de Hercinia [...] es de nueve días de camino, hechos sin demora. En efecto, no se la puede medir de otro modo, puesto que los germánicos no conocen las medidas de las vías. La selva de Hercinia tiene origen en el territorio de los
Helvecios, de los Nemetos y de los Rauracos y, siguiendo el curso del Danubio, llega hasta
el territorio de los Dacios y de los Anartes. De aquí, tuerce a la izquierda hacia diversas
regiones que se apartan del río y, dada su inmensidad, se acerca a los territorios de muchas naciones. Nadie de esta parte de la Germania puede decir que haya llegado al punto
de origen de esta selva, a pesar de haber hecho sesenta días de camino, o que haya oído
decir dónde empieza. Se sabe que en esta selva nacen todo tipo de animales salvajes, que
no han sido nunca vistos en ningún otro lugar."
César, Comentarios de la Guerra de las Galias, 6, 25-26.
La fijación de la frontera del Imperio en los ríos Rin y Danubio fue obra del
emperador Augusto. Inicialmente se habría querido llevar la frontera hasta el
Elba, pero los excesos de la administración romana provocaron una revuelta general de los germánicos occidentales, dirigidos por un caudillo querusco
llamado Arminio. Éste, buen conocedor del ejército romano, organizó a sus
tropas con mentalidad y táctica romanas. El 9 d. C. se enfrentó a Quintilio
Varo, el gobernador romano de la Germania, en la selva�de�Teutoburgo. Los
germánicos, liderados por Arminio, consiguieron una gran victoria que comportó la aniquilación completa de tres legiones romanas y la muerte de Varo.
"La derrota de Varo fue casi funesta, puesto que fueron aniquiladas tres legiones enteras
con sus comandantes, los oficiales y las tropas auxiliares. Cuando la noticia llegó a Roma,
[Augusto] puso guardias por la ciudad por miedo de que estallara algún tumulto y prorrogó el mandato a los gobernadores de las provincias, para que personas experimentadas
y conocidas mantuvieran a raya a los aliados. También prometió unos grandes juegos
a Júpiter Óptimo Máximo si la situación del Estado mejoraba, tal como se había hecho
durante la Guerra Címbrica y durante la Guerra Social. Dicen que se consternó hasta tal
punto que durante meses se dejó crecer la barba y los cabellos y, en alguna ocasión, se dio
cabezazos contra la puerta, gritando vivamente: '–Quintilio Varo, ¡devuélveme mis legiones!'. Cada año, el aniversario de esta derrota se tuvo como un día de duelo y de tristeza."
Suetonio, Vida del divino Augusto, 23.
La derrota�de�Teutoburgo (9 d. C.) significó la renuncia por parte de
Roma a la incorporación de los territorios situados más allá del Rin y
del Danubio. Estos dos ríos se convirtieron en las fronteras naturales
del Imperio.
Más allá del Rin y del Danubio, se extendían los territorios germánicos no
sometidos a la autoridad de Roma, que configuraban la Germania libera, 'Germania libre'. En cambio, a la orilla izquierda del Rin, en territorio romano,
los romanos crearon las dos provincias de la Germania Inferior y la Germania Superior. El limes del Imperio quedó protegido gracias a la instalación, a
las orillas de los dos ríos, de varios campamentos legionarios. Éstos, con el
paso del tiempo, dieron origen a auténticas ciudades: Colonia Ulpia Traiana
(Xanten), Noviomagus (Nimega), Magontiacum (Maguncia), Ara Vbiorum o
Colonia Ara Agrippinensium (Colonia), Bonna (Bonn), Argentoratum (Estrasburgo), Augusta Vindelicorum (Augsburgo), Castra Regina (Ratisbona)y Vindobona (Viena).
El mundo clásico II
César y los germánicos
César "fue el primer romano
que atacó a los germánicos
que viven al otro lado del Rin,
mediante un puente levantado
sobre el río, causándoles grandes bajas".
Suetonio, Vida del divino Julio,
25.
CC-BY-SA • PID_00178895
209
Durante los cuatro primeros siglos del Imperio, las fronteras establecidas
por Augusto –el Rin y el Danubio– se mantuvieron estables.
Las únicas excepciones fueron la ocupación de los Agri Decumates entre el Rin
y el Danubio en época flavia (74 d. C.) y la incorporación de la Dacia (la actual
Rumanía), al otro lado del Danubio, conquistada por Trajano (101 - 107 d. C.).
A pesar de que Roma renunció a la conquista de la Germania libre, los contactos entre las dos orillas del Rin y del Danubio fueron constantes, y las relaciones entre Roma y las tribus bárbaras fueron muy intensas.
Estos contactos modificaron la estructura social y económica de los pueblos
germánicos. La acumulación de excedentes, derivada de los intercambios, provocó una creciente diferenciación social. Las relaciones con Roma estimularon
el desarrollo del comitatus –el Gefolgschaft–, es decir, los grupos de dependientes de los nobles o caudillos. He aquí el papel de esta institución a los ojos
de Tácito:
"Hay gran competencia entre los seguidores para obtener el primer lugar cerca del líder, y
entre los líderes, para tener a los seguidores más numerosos y más valientes. En esto radica
su dignidad y fuerza: en estar siempre rodeados de una multitud de jóvenes escogidos,
que son un auténtico ornamento en tiempos de paz y una garantía en tiempos de guerra.
No sólo entre su propio pueblo, sino también entre las poblaciones vecinas es motivo de
gloria que la comitiva brille por el número y por el valor de sus miembros. Se les solicita
para las embajadas, se les honora con todo tipos de misiones, y la mayor parte de las
veces su fama decide el resultado de las guerras. En el combate, es deshonroso para un
líder ser vencido en valor, y es también deshonroso para su séquito no igualar el valor
del líder. Se considera, sin embargo, una infamia para toda la vida y una deshonra volver
de la batalla con vida, faltos del líder. El principal compromiso de la comitiva consiste
en la defensa y la protección del líder y en atribuirle la gloria de todas sus acciones. Los
líderes luchan por la victoria; los seguidores luchan para el líder."
Tácito, Germania, 13-14.
El Imperio también se sirvió de las tribus germánicas como mano de obra barata. Muy pronto hubo una creciente integración de los bárbaros como contingentes especiales en el ejército romano o como colonos rurales cerca de la
frontera.
Con todo, antes de las invasiones, fueron frecuentes las presiones que
las tribus bárbaras ejercían sobre las fronteras "naturales" del Imperio. Se
conocen episodios aislados de invasiones y razias. Se trató, sin embargo,
de fenómenos más bien puntuales, locales y limitados.
El mundo clásico II
Agri Decumates
Los Agri Decumates es un territorio comprendido entre el
Rin, el Danubio y el Meno ocupado por una tribu germánica
dividida en diez cantones. Fue
incorporada al Imperio en época flavia (74 d. C.) para asegurar las comunicaciones entre las legiones del Rin y las del
Danubio. Estos territorios fueron abandonados por los romanos hacia el 260 y ocupados por la tribu germánica de
los alamanes.
CC-BY-SA • PID_00178895
210
El mundo clásico II
Presiones de los bárbaros en época imperial
Las campañas más importantes fueron las dos guerras marcomanas (167 - 175 y 178 - 180
d. C.) del emperador Marco Aurelio contra los marcomanos. Las presiones, causadas por
el desembarco en Pomerania de los gépidos procedentes de Escandinavia, provocaron un
movimiento en cadena que afectó a las tribus más cercanas al limes. También en la zona
oriental fueron frecuentes las presiones, especialmente de los godos, que condujeron al
abandono de la provincia transdanubiana de la Dacia (274 d. C.).
12.3. La visión del bárbaro antes de las invasiones
La opinión de los romanos ante estas poblaciones germánicas era bastante
dispar. Se les temía por su carácter feroz, pero también se les alababa por la
frugalidad de su modo de vida y por su capacidad de endurecer la adversidad:
"Los germanos se diferencian mucho en costumbres [de los galos]. No tienen druidas,
que se encargan de las cuestiones religiosas, ni tampoco prestan atencion a los sacrificios.
De entre los dioses, sólo reconocen a aquellos que pueden ver o a los que los ayudan
con sus intervenciones de manera clara, como el Sol, Vulcano o la Luna; del resto, ni
siquiera tienen noticia. Toda su vida consiste en cazar o en guerrear; desde pequeños se
les acostumbra a la fatiga y al endurecimiento. Quienes se mantienen castos durante más
tiempo son objeto de grandes alabanzas. Hay quien piensa que esto incrementa la altura,
la fuerza y la energía. Consideran una auténtica desgracia tener contacto con una mujer
antes de los veinte años. En esto no hay ningún tipo de vergüenza, puesto que se bañan
en los ríos con promiscuidad, y utilizan pieles o pequeñas capas de piel de reno, mientras
queda desnuda buena parte de su cuerpo. No prestan atención a las tareas del campo. La
mayor parte de su alimentación consiste en leche, queso y carne."
Julio César, Comentario de la Guerra de las Galias, 6, 21-22, 1.
Se alababa su espíritu de independencia, su irrenunciable voluntad de libertad, su capacidad de soportar las inclemencias climáticas, su valentía, su acatamiento de las decisiones colectivas, su sobriedad en el comportamiento, su
ausencia de ostentación y otras virtudes morales. Para Roma, vivían en un estado de felicidad, de sencillez y de pobreza característico de los tiempos primitivos, y no habían sido ensuciados ni contaminados por ninguno de los vicios
de la civilización.
"La posesión y el uso del oro y de la plata no les afecta [es decir, a los germánicos] lo
más mínimo. Se puede ver que, entre ellos, la vajilla de plata ofrecida como regalo a sus
embajadores o a sus jefes les resulta de tan poco valor como la vajilla hecha de barro."
Tácito, Germania, 5, 3.
La literatura etnográfica romana comparó, implícita o explícitamente,
las costumbres de los pueblos bárbaros con las habitudes correspondientes de los romanos. Con esta comparación, el autor, desde una posición
moralista, podía criticar los vicios de los romanos, que atribuía a la decadencia moral de la sociedad romana de su tiempo.
Ved también
Sobre el sistema de valores,
ved el apartado 4., "La adustez
republicana".
CC-BY-SA • PID_00178895
211
El mundo clásico II
El ejemplo más significativo de este tipo de literatura etnográfica es la Germania, del historiador romano Tácito. El autor muestra en todo momento una
gran admiración por el modo de vida de las poblaciones germánicas, comparable al de los antiguos romanos. Esto contrasta con la degradación ética de
la sociedad romana de su tiempo:
"Viven con una total honestidad, sin dejarse corromper por la seducción de los espectáculos o por la excitación que provocan los banquetes [...]. Los adulterios son extremamente
raros entre estas poblaciones tan numerosas. El castigo, inmediato, se deja en manos del
marido, quien corta los cabellos a la esposa adúltera, la desnuda en presencia de todos
los parientes y la golpea a latigazos persiguiéndola por todo el poblado. En efecto, para la
castidad públicamente manchada no hay perdón que valga. Ni la belleza, ni la edad, ni
las riquezas servirán a la adúltera para tener un segundo marido. En estos lugares, nadie
ríe los vicios, y al hecho de corromperse o de dejarse corromper no se le llamo 'seguir
la moda' [...]. Aquí, ciertamente, tienen más valor las buenas costumbres que en otros
territorios las buenas leyes."
Tácito, Germania, 19.
Estas descripciones repletas de tópicos etnográficos pintan a los bárbaros como poblaciones rudas y hostiles, pero con una amplia gama de virtudes; se
perpetuaron hasta época tardía. He aquí como Amiano Marcelino (siglo
IV)
veía a los alanos:
"No tienen ningún tipo de cabaña, ni preocupación por labrar la tierra, sino que se alimentan de carne y de una gran abundancia de leche. Viven en carros, recubiertos con
cubiertas curvas de corteza, con los que recorren distancias infinitas. Cuando llegan a un
lugar abundante de hierba, colocan sus carros en forma de círculo y se alimentan como
animales salvajes. Agotado el forraje, transportan –por así decirlo– sus ciudades colocadas
sobre los carros. En estos carros, copulan con sus mujeres y nacen y crian sus hijos. Para
ellos, son sus viviendas permanentes, y dondequiera que vayan, las consideran su hogar
natural. Llevando a las bestias por delante de ellos, las hacen pacer en rebaños, y ponen la
máxima atención en la cría de los caballos. Los campos están siempre verdes, y aquí y allá
hay árboles frutales. Así, vayan donde vayan, no les faltan ni alimentos ni forraje gracias
a la humedad de la tierra y a los numerosos ríos que riegan esta zona. Así pues, todos los
que, por la edad o por el sexo, no son aptos para la guerra, permanecen en torno a los
carros ocupados en tareas no pesadas. Los jóvenes, sin embargo, acostumbrados desde
muy pequeños a montar a caballo, consideran una deshonra ir a pie. Todos, gracias a un
entrenamiento muy variado, son reconocidos buenos guerreros [...]. Casi todos los alanos
son altos y hermosos, con unos cabellos más bien rubios. Por la fiereza de sus ojos son
terribles; por la ligereza de sus armas, pueden actuar con rapidez. En general, son bastante
parecidos a los hunos, pero por su manera de vivir y por sus costumbres, son menos salvajes [...]. Tal como para los hombres plácidos y tranquilos el ocio es un placer, así mismo
a los alanos les gustan los peligros y las guerras. Entre ellos se considera afortunado el que
entrega su alma en combate, mientras que los que envejecen y mueren de muerte natural
son criticados con insultos crueles, considerándolos degenerados y cobardes. Y no hay
nada más honroso de lo que se enorgullezcan que matar a un enemigo, sea como sea."
Amiano Marcelino, Historia romana, 31, 2, 18-22.
CC-BY-SA • PID_00178895
212
El mundo clásico II
Las invasiones bárbaras
12.4. La invasión y la creación de los reinos bárbaros
Las reformas�militares�de�Constantino (306 - 337 d. C.) debilitaron el sistema
de campamentos legionarios instalados cerca del limes que había garantizado,
desde época de Augusto, la estabilidad de las fronteras del Imperio.
En efecto, la creación del ejercido comitensis, que acompañaba el emperador
en sus desplazamientos, contribuyó al desguarnecimiento�de�las�fronteras
naturales del Imperio y favoreció la irrupción, hacia finales del siglo IV y principios del siglo V, de las poblaciones germánicas. El historiador Zósimo echaba
la culpa de las invasiones a las reformas militares de Constantino:
"Constantino tomó otra medida que dejó a los bárbaros acceso libre a los territorios del
Imperio, sin encontrar resistencia. En efecto, Diocleciano, con toda su previsión, tal como ya he dicho anteriormente, había protegido con campamentos, guarniciones y torres
todas las fronteras del ejército, y las legiones vivían cerca de ellas. Por eso, se impedía el
paso a los bárbaros, ya que por todas partes había fuerzas dispuestas a resistir y capaces
de rechazar al invasor. Constantino, después de eliminar esta seguridad y de retirar de las
fronteras la mayor parte de los ejércitos, instaló a las legiones en ciudades que no necesitaban ser protegidas; dejó sin protección las que estaban amenazadas por los bárbaros,
y castigó a aquellas que vivían en paz con las penurias provocadas por los alojamientos
militares, hasta el punto de que la mayoría quedaron desiertas. Los soldados perdieron
su valor mientras asistían al teatro y se entregaban a los placeres de la vida. Para decirlo
brevemente, él fue el instigador y el promotor de esta destrucción del Estado que todavía
hoy en día nos aflige."
Zósimo, Historia nueva, 2, 34.
Lectura complementaria
T.�D.�Barnes (1982). The new
Empire of Diocletian and Constantine. Harvard: Harvard
University Press.
CC-BY-SA • PID_00178895
213
El mundo clásico II
Hay que señalar que el factor último que desencadenó la invasión de los
pueblos germánicos –lo que en la historiografía alemana se define con
el término más aséptico de Volkerwanderung, 'migración de pueblos'– fue
la entrada en escena de los hunos.
Los hunos –o hiong-hu– fueron expulsados de China y, después de recorrer las
estepas de Asia Central, se instalaron en las orillas del mar Negro (siglo
IV
d.
C.). Aquí crearon un gran reino sometiendo a varias poblaciones germánicas
y escitas (sármatas, ostrogodos), y echando a otros (visigodos). En el siglo V d.
C., cuando el Imperio Romano se desintegraba, los hunos, comandados por
el temible rey Atila (441 - 453 d. C.), representaron una amenaza seria para la
supervivencia no sólo del Imperio Romano, sino también de las poblaciones
germánicas. Atila aparece descrito como el prototipo del bárbaro despiadado:
"Después de matar a traición a su hermano Bleda, que reinaba sobre una gran parte de
los hunos, Atila reunió a su alrededor a la totalidad de su pueblo y de las tribus aliadas,
que entonces estaban sometidas a su obediencia, [...], guiado por el deseo de subyugar a
las primeras naciones del mundo: los romanos y los visigodos. Se calculaba el número de
los efectivos de su ejército en unos quinientos mil; era un hombre nacido para sacudir
a todas las naciones del mundo, para infundir miedo a toda la tierra. Atila, no sé por
qué, atemorizaba a todo el mundo con la terrible reputación que se había creado en
torno suyo. En efecto, era arrogante en el andar y clavaba los ojos aquí y allá para que
se hiciera presente su pujanza con cada movimiento de su cuerpo ingente. Era amante
de las guerras, pero también sabía controlarse; era muy sensato, clemente con quienes le
suplicaban perdón; generoso, en cambio, con los que se aliaban con él. Era bajo, ancho
de pecho, de cabeza más bien grande, de ojos pequeños, con la barba poco poblada, el
pelo blanco, la nariz chata, y de color pálido, señales evidentes de su raza."
Jordanes, Historia de los godos, 35.
Atila, que recibía tributo del Imperio, decidió dirigirse a Occidente para atacar
Italia y Roma. Un ejército integrado por las legiones romanas y las tropas de
los visigodos y francos, comandado por el general romano Ecio –considerado
por la tradición "el último de los romanos"– consiguió derrotar al ejército de
Atila y sus aliados (ostrogodos y alanos) en la batalla de Campus Catalaunicus
(451 d. C.). La victoria significó, de alguna manera, un respiro para todo el
mundo y comportó el fin del reino de los huns, que se desintegró a la muerte
de Atila (453 d. C.).
En cualquier caso, la acción de los hunos provocó un movimiento en
cadena y contribuyó a desplazar a las otras poblaciones germánicas. Éstos, aprovechando el desguarnecimiento del limes, invadieron las provincias del Imperio y precipitaron, de alguna manera, la caída del Imperio de Occidente.
Atila y el papa
La batalla de Campus Catalaunicus no significó el final del
reino de los hunos. En 452 453 d. C. Atila invadió Italia,
cosa que provocó la destrucción de Aquileya, el gran centro comercial y administrativo del norte de Italia. Según la
tradición, sólo la intervención
del papa León el Magno hizo
desistir a Atila de continuar la
invasión de Italia y de saquear
Roma. La propaganda pontificia presentó el episodio como
símbolo de la autoridad moral
del obispo de Roma.
CC-BY-SA • PID_00178895
214
El mundo clásico II
12.4.1. Visigodos
A raíz de la irrupción de los hunos, el pueblo godo, instalado al sur de las
llanuras de Ucrania y en las costas del mar Negro, se dividió en dos ramas:
los ostrogodos o godos orientales, y los visigodos o godos occidentales. Los
ostrogodos quedaron bajo el dominio de los hunos hasta la muerte de Atila
(453 d. C.). Los visigodos, en cambio, pidieron la ayuda del Imperio, que los
dejó establecerse como aliados en tierras de Mesia y de Tracia (375 d. C.).
Poco después, el emperador Valente (364 - 378 d. C.) no mantuvo los pactos
con los visigodos, quienes, al verse traicionados, se sublevaron. Guiados por
Frigiterno, vencieron a las tropas imperiales en la batalla� de� Adrianópolis
(378�d.�C.), en Tracia. En esta batalla murió el emperador Valente, junto con
cuarenta mil efectivos de los ejércitos imperiales.
Poco después los emperadores –Teodosio el Grande (379 - 395 d. C.) y su hijo
y sucesor Arcadio (395 - 408 d. C.)– renegociaron los pactos con los visigodos.
A cambio de una soldada, los asociarían a la defensa del Imperio Romano de
Oriente, en concreto a la protección de la Panonia (397 d. C.).
Enemistados de nuevo con el Imperio, los visigodos, guiados ahora por Alarico
(370 - 410 d. C.), destruyeron las defensas alpinas e invadieron Italia. Momentáneamente, fueron rechazados por Estilicón, el general de los ejércitos del Imperio de Occidente, pero a su muerte (408 d. C.), y a raíz del triunfo del partido
contrario al entendimiento con los bárbaros, los visigodos invadieron nuevamente Italia y saquearon Roma durante tres días. El saqueo�de�Roma (410 d.
Lectura complementaria
W.�Goffart (1980). Barbarians
and romans A. D. 418 - 584.
The techniques of accomodation. Princeton: Princeton
University Press.
Ulfilas y la evangelización
de los godos
Ulfilas (311 - 383 d. C.) era hijo de un godo y de una capadocia. Fue ordenado obispo de
los godos por Eusebio de Nicomedia, estrecho colaborador de Constantino y uno de
los principales defensores del
arrianismo. Hacia el 348 d. C.,
Ulfilas completó la traducción
de la Biblia al gótico, traducción que constituye uno de los
textos más antiguos de cualquier lengua germánica.
C.), una ciudad que no había sido conquistada nunca por ningún enemigo
extranjero desde el incendio de los galos (390 - 386 a. C.), significó el segundo
grande golpe psicológico que vivía esta generación, después de Adrianópolis.
El sucesor de Alarico, el rey visigodo Ataúlfo (410 - 415 d. C.), renovó los pactos
con Honorio, emperador de Occidente. A cambio de la cesión de tierras, los
visigodos actuarían contra los enemigos del Imperio. Estos acuerdos fueron
sancionados por el enlace matrimonial entre Ataúlfo y Gala Placidia, hermana
Estilicón
Estilicón, un general de origen
vándalo, fue elegido por Teodosio el Grande como tutor de
su hijo Honorio. Fue partidario de una política de entendimiento con los bárbaros que le
enemistó con la corte del Imperio de Oriente.
de Honorio. Ataúlfo y Gala instalaron su corte en Barcino (Barcelona).
La fusión entre romanos y godos
"En un primer momento, [Ataúlfo] había deseado ardientemente abolir el nombre de
'Roma', que no hubiera ni existiera sino el nombre de los 'godos', y –para decirlo vulgarmente– que fuera Gotia lo que antes había sido Romania, y que él mismo se convirtiera
en aquello que había sido César Augusto. Pero cuando la experiencia le hizo ver que ni
los godos podían obedecer las leyes en su totalidad a causa de su barbarie desenfrenada,
ni convenía que el Estado quedara sin leyes, sin las que el Estado no es un Estado, al fin
decidió buscar la gloria para sí mismo restituyendo por completo y haciendo más grande
el nombre de 'Roma' con las fuerzas de los godos. De este modo, él sería considerado por
la posterioridad como el responsable de la restauración del nombre de 'Roma', después
de que él no podía ser el responsable de su transformación."
Orosio, Historia contra los paganos, 7, 43, 4-7.
Gala Placidia
Hija de Teodosio el Grande y
hermana de los emperadores
Honorio y Arcadio, Gala fue un
importante personaje de la política del siglo V. Fue mujer de
Ataúlfo y posteriormente volvió a la corte de Rávena, donde controló buena parte de la
política del Imperio Romano
de Occidente. Fue madre del
emperador Valentiniano III.
CC-BY-SA • PID_00178895
215
Con los sucesores de Ataúlfo se consolidó un reino�visigodo�con�capital�en
Toulouse (419 - 507 d. C.) que comprendía el sur de las Galias y buena parte
de Hispania. Con todo, el reino gálico de los visigodos no duró mucho más
tiempo, puesto que sucumbió ante el empuje de los francos. La batalla� de
Vouilé (507 d. C.), en la que los visigodos fueron derrotados por los francos,
comportó el abandono de las Galias (salvo la Narbonesa) por parte de los visigodos y la creación de un reino visigodo en Hispania, con capital en Toledo.
El reino�hispánico�de�los�visigodos intentó unificar políticamente la Península enfrentándose a los suevos (instalados en la Gallaecia), a los bizantinos
(instalados en el sur de la Península desde mediados del siglo VI) y a las poblaciones locales del norte peninsular (los vascones). En el transcurso del siglo VII,
el reino de los visigodos vivió una verdadera época de esplendor en el terreno
político y cultural. En esta época destaca la figura de Isidoro de Sevilla, uno de
los últimos intelectuales de la Antigüedad clásica.
Con todo, las divisiones internas del reino visigodo fueron frecuentes. La situación se fue degradando progresivamente. En el año 711, el rey visigodo
Roderico era derrotado por los árabes, llamados en ayuda de un opositor del
monarca, en la batalla de Guadalete. Este hecho –la pérdida de Hispania– significó el fin del reino visigodo.
12.4.2. Ostrogodos
A diferencia de los visigodos, los ostrogodos quedaron bajo el dominio de los
hunos hasta la muerte de Atila (453 d. C.). A partir de este momento, se liberaron del yugo de los hunos y se instalaron en la Panonia como aliados del
Imperio de Oriente. A pesar de no contar con el apoyo de Oriente, Teodorico
el�Grande, el rey de los ostrogodos, educado como rehén en Constantinopla,
venció a Odoacro y conquistó Italia (493 d. c.).
Odoacro y el fin del Imperio Romano de Occidente
La desaparición del Imperio Romano de Occidente responde a una cuestión relativamente banal. En la primavera del 475 d. C., parte de los contingentes germánicos del ejército,
formados por esciros, hérulos, alanos, godos y hunos, liderados por Orestes, un general
de origen panonio, se amotinaron contra el emperador Julio Nepote, que les debía las
soldadas atrasadas. Orestes depuso a Nepote y nombró emperador a su hijo Rómulo, denominado Augústulo, por el hecho de ser poco más que un niño y por su aspecto delicado. La situación financiera no mejoró, y al año siguiente (476) los mercenarios bárbaros
se amotinaron ahora contra Orestes. Eran liderados por Odoacro, hijo de un príncipe
esciro, que derrotó a las tropas de Orestes y depuso a Rómulo Augústulo. Así se acabó el
Imperio Romano de Occidente.
El reinado de Teodorico�el�Grande (493 - 526 d. C.) representó un momento de gran esplendor en el que se fusionan las tradiciones culturales
de la Antigüedad romana y de los ostrogodos.
El mundo clásico II
La Gala Placidia de
Guimerà
La misma idea de fusión entre
Romania y Gotia aparece en
una conocida tragedia de Àngel Guimerà titulada Gala Placidia, en la que se plantea la
caída del Imperio y la continuidad que significa el reino de
los visigodos.
El derecho germánico
Los reyes visigodos ordenaron la compilación del derecho
de origen germánico en el Codex Euricanus, 'Código de Eurico' (470 d. C.), la más antigua compilación de derecho
germánico, hecha por encargo del rey Eurico (466 - 484
d. C.), o el Breuiarium Alaricianum, 'Breviario de Alarico', o
Lex Romana Visigothorum (del
506 d. C.), compilada por orden de Alarico II (484 - 507
d. C.). Se trata de las compilaciones de derecho germánico más antiguas que se conservan.
CC-BY-SA • PID_00178895
216
El mundo clásico II
Teodorico mantuvo las estructuras de la administración imperial romana y
se rodeó de miembros de la alta aristocracia senatorial romana, que pasó a
trabajar al servicio de los nuevos señores. Intentó armonizar las relaciones
entre romanos y bárbaros, a pesar de que no fue partidario de la fusión entre
los dos pueblos.
En política exterior, quería conseguir la hegemonía de los pueblos bárbaros
ante las presiones del Imperio de Oriente. Con todo, la aristocracia romana no
compartía la política antibizantina de Teodorico, y por eso, varios senadores
romanos, como por Boecio o Casiodoro, pagaron su oposición a Teodorico con
la prisión o el ostracismo.
Estos personajes –Casiodoro o Boecio–, últimos representantes de la aristocracia senatorial romana, se pueden considerar los últimos intelectuales herederos de la tradición romana.
Boecio era miembro de una importante familia senatorial romana que se puso
al servicio de los nuevos señores bárbaros. Entró en conflicto con Teodorico
por cuestiones de política judicial, política religiosa y política exterior. Caído
en desgracia, fue encarcelado en Pavía, donde escribió, desde la prisión, la famosa De consolatione philosophiae, 'La consolación de la filosofía', un tratado filosófico capital para entender el paso de la Antigüedad clásica a la Edad Media.
Rávena, la capital del Imperio de Occidente en época tardía, vivió, durante el reinado ostrogodo, un momento de gran esplendor. Teodorico,
guiado por una clara voluntad de continuidad, la escogió como capital
de su reino. En su reinado se construyeron la iglesia de San Apolinar
Nuevo, el baptisterio de los Arrianos y el mausoleo de Teodorico.
Por su situación, cerca de la desembocadura del Po, en la orilla del Adriático,
Rávena
La entrada de Rávena en la historia data del 402 d. C., cuando el emperador Honorio traslada allí a la corte desde Milán.
Desde entonces, Rávena sería
sucesivamente la sede de la
corte del Imperio de Occidente, la capital del reino ostrogodo y la residencia de los gobernadores bizantinos.
Rávena se convirtió en un punto�de�encuentro�entre�Oriente�y�Occidente.
Durante toda la Antigüedad tardía fue un centro muy receptivo hacia las modas y las corrientes estilísticas de las diversas partes del Mediterráneo.
El Mausoleo de Gala Placidia
Inicialmente, Rávena se mostró muy receptiva a las influencias artísticas del norte de
Italia en general y de Milan en particular. Uno de sus primeros monumentos destacados es
el Mausoleo�de�Gala�Placidia (primera mitad del siglo V), una capilla martirial con planta
de cruz latina coronada por una cúpula de inspiración oriental. Dedicada a san Lorenzo,
también servía de sepulcro para Gala, su marido y su hermano. Destaca el interior del
mausoleo, ricamente decorado con mármoles y mosaicos de fondo azul que representan
un magnífico cielo estrellado.
Rávena. San Apolinar Nuevo
CC-BY-SA • PID_00178895
217
La iglesia de San�Apolinar�Nuevo, que era la catedral del culto arriano, es una
de las primeras realizaciones originales de la arquitectura de Rávena. Presenta elementos de la tradición itálica mezclados con influencias orientales. En
efecto, la planta (tres naves divididas por hileras de columnas con arcos y áb-
El mundo clásico II
Ved también
Sobre la arquitectura bizantina, ved el subapartado 13.2.4,
"La renovación arquitectónica".
sides) recuerda las realizaciones de las basílicas de Roma. Ahora bien, la decoración y la articulación del espacio interno (con una gran iluminación y un
espléndido revestimiento en mosaico que representa los milagros, la pasión
y la resurrección de Jesús) revelan la influencia de las corrientes artísticas de
Constantinopla.
El Mausoleo�de�Teodorico (la actual Santa Maria della Rotonda), destinado
a servir de sepultura al monarca, era una construcción articulada en dos órdenes. Del inferior, presumiblemente una capilla funeraria, de planta poligonal,
se accede al superior, donde hay un sepulcro de pórfido que se supone que
pertenece a Teodorico. La tumba estaba coronada por una cúpula monolítica.
Ved también
Sobre las campañas de Justiniano, ved el subapartado 13.3.1, "La política de reconquista".
En definitiva, el reinado de Teodorico el Grande representó un momento de
esplendor efímero para los ostrogodos. La muerte de Teodorico (526 d. C.)
comprometía seriamente la supervivencia del reino ostrogodo, que tenía la
enemistad perenne de los emperadores de Oriente. Pocos años después de la
Rávena. Mausoleo de Teodorico
muerte del monarca, Justiniano, emperador de Oriente, atacaba el reino ostrogodo e iniciaba así la "reconquista" de Italia (535 - 553 d. C.).
12.4.3. Vándalos, alanos y suevos
Para contrarrestar el avance de los visigodos, Estilicón trasladó a Italia las legiones renanas. El desguarnecimiento de la frontera fue aprovechado por toda una serie de pueblos –vándalos siliginos y asdingios, suevos, y alanos (un
pueblo de origen iraní)– para cruzar, el 31 de diciembre del año 406 d. C., las
aguas heladas del Rin.
Estas poblaciones invadieron el Imperio y se instalaron inicialmente en Hispania. Sin embargo, pronto recibieron la hostilidad de los visigodos, que actuaban como aliados del Imperio. Así, en el año 429 d. C., los vándalos, guiados
por el rey Genserico (428 - 477 d. C.), emigraron hacia África. Con capital en
Cartago, crearon un gran reino�vándalo (429 - 534 d. C.), que comprendía la
antigua provincia del África proconsular y las islas centrales del Mediterraneo
(Sicilia, Cerdeña, Córcega y las Baleares).
Los suevos
Inicialmente, se habían establecido cerca del río Elba. Por
la presión de los hunos, un
grupo de suevos se unió a vándalos y alanos, cruzó el Rin y
se instaló en el sector noroeste de Hispania, en la Gallaecia.
Allí formaron un reino que, a
pesar de los ataques de los visigodos, resistió hasta el 585 d.
C.
CC-BY-SA • PID_00178895
218
El reino de los vándalos era una fuente de preocupación para todo el mundo,
puesto que dominaban una zona que tradicionalmente había suministrado los
productos primarios a Italia y a Roma. Además, gracias a su flota, controlaban
el Mediterráneo central, y pudieron saquear Roma durante diez días (455 d.
C.). Con todo, a la muerte de Genserico (477 d. C.), el reino vándalo entró en
crisis por las desavenencias entre los cabecillas bárbaros y los nobles de origen
romano y por las disputas religiosas entre las diversas confesiones cristianas
(arrianos, católicos, donatistas). Los vándalos no pudieron resistir la presión
bizantina. La reconquista del 534 d. C., querida por el emperador Justiniano,
reintegraba al Imperio los territorios sometidos a los vándalos.
12.4.4. Anglos, sajones y jutos
Anglos, sajones, jutos y frisones habían vivido a la orilla del Mar del Norte,
desde donde con frecuencia saqueaban las costas de Britania y de la Galia.
Cuando en el 407 d. C. el emperador Honorio ordenó la retirada de los ejércitos
romanos de Britania para afrontar las invasiones de vándalos, alanos y suevos
a las Galias y a Hispania, Britania quedó desguarnecida. Poco tiempo después,
la isla fue ocupada por anglos, sajones y jutos. La población celta autóctona
huyó. Una buena parte de ellos abandonaron la isla y se trasladaron a la Armórica, es decir, la actual península de Bretaña (que toma su nombre actual
de los celtas procedentes de Britania). En parte, también encontraron refugio
en la parte occidental (Gales, Cornualles) y septentrional (Escocia) de la isla.
El mundo clásico II
Vandalismo
Esta palabra aún quiere decir
'devastación propia de los antiguos vándalos; espíritu de destrucción de las obras de la civilización, de las cosas bellas, sin
ninguna necesidad'.
CC-BY-SA • PID_00178895
219
La heptarquía anglosajona
La migración de las poblaciones germánicas a la isla de Britania fue masiva.
Hacia el 500 a. C. dio lugar a la creación de pequeños reinos germánicos en
la parte oriental de la isla –Northumbria, Mercia y Anglia Oriental (anglos),
Wessex, Sussex y Essex (sajones), y Kent (jutos)–, que experimentó una germanización casi total.
12.4.5. Francos
Todo un conjunto de tribus heterogéneas –formadas por salios, ripuarios, catos, sicambrios y otros– se instalan en las cuencas del Rin y del Mosela. Fueron
designados por las fuentes latinas con la denominación genérica de franci, palabra que originariamente quería decir 'hombres libres'.
Estas tribus, inicialmente bastante autónomas, se unieron a finales del
siglo V d. C. gracias a la actuación del rey Clodoveo. El reinado�de�Clodoveo (482 - 511 d. C.) comportó la unidad política de los francos y
el inicio de la expansión y la conquista de territorios controlados por
otras poblaciones germánicas.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
220
La expansión de los francos
En efecto, Clodoveo y los francos consiguieron una gran victoria sobre Siagrio (486 d.
C.), un gran propietario romano que controlaba el norte de la Galia. Clodoveo consiguió
dominar buena parte de la Europa central. Durante gran parte de los siglos V y VI d. C. el
reino franco consiguió incorporar el sur de la Galia, después de vencer a los visigodos en
Vouillé (507 d. C.); el reino de los burgundios (532 - 534 d. C.); la región de Provenza,
arrebatada a los ostrogodos (535-537); el reino de los alamanes (535 - 537 d. C.), y el
reino de los bávaros (539 d. C.).
En la Navidad del 497 Clodoveo era bautizado en la catedral de Reims y se
convertía al cristianismo. Esto significó la unificación religiosa del reino franco, lo que contribuyó a reforzar la cohesión interna entre los diversos pueblos
sometidos.
La expansión del reino de los francos
La evolución posterior del reino franco
Desde la segunda mitad del siglo VI d. C., el reino franco se vio progresivamente debilitado por los conflictos que enfrentaron a la monarquía y a la nobleza. Aparecieron entidades independientes (Austrasia, Neustria, Burgundia) y, durante el siglo VII, los reyes
merovingios fueron incapaces de enderezar la situación. En el siglo VIII el poder real pasó
a manos de los carolingios (Carlos Martel, Pipino el Breve y, sobre todo, Carlomagno),
que nuevamente intentaron unificar todos los territorios que habían estado una vez bajo
el poder de los francos.
12.5. La visión del bárbaro durante las invasiones
Las fuentes griegas y latinas tienen tendencia a presentar el cruce del limes por
parte de los bárbaros como el avance de una espantosa turba de despiadados.
La imagen de las destrucciones asociadas a las invasiones está presente en muchos autores de esta época que ven en los bárbaros el fuego del infierno.
La derrota de los ejércitos imperiales en Adrianópolis (378 d. C.), sufrida dentro de las fronteras del Imperio, y el saqueo de Roma (410 d. C.) representaron
dos notables choques psicológicos. Se sintieron como auténticas catástrofes,
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
221
comparables a las otras grandes desgracias experimentadas por Roma: el incendio de Roma por parte de los galos (390 - 386 a. C.) o la derrota de Cannas
(216 a. C.) ante Aníbal.
Después de la derrota de Adrianápolis (378 d. C.), Jerónimo reflejaba bien el
espíritu de su tiempo cuando, en el prólogo de su Crónica, afirmaba que "saqueando los bárbaros incluso nuestra tierra, todas las cosas son inciertas" (Jerónimo, Crónica, prólogo). En términos similares, Rufino de Aquilea, compañero de Jerónimo, aludía a las dificultades de un tiempo "en el que, rotas las
defensas de Italia, Alarico, duque de los godos, extendía su enfermedad pestífera y devastaba los campos, los rebaños y a los hombres por todas partes" (Rufino de Aquilea, Historia eclesiástica, prólogo).
El saqueo de Roma (410 d. C.) incrementó los llantos y los miedos de todo el
mundo. El mismo Jerónimo afirmaba: "Mi voz es débil, los llantos ahogan las
palabras: Roma, la ciudad que había conquistado el mundo, ha sido conquistada" (Jerónimo, Comentario a Ezequiel, 3, 1). No había salvación para nadie. Tal
como el mismo Jerónimo decía: ¿"Quién está seguro si Roma muere?". El propio Jerónimo se expresaba en términos dramáticos en el Comentario a Ezequiel:
"Así pues, quedé consternado, de forma que durante días y noches no pensaba en otra
cosa que no fuera la salvación de todo el mundo, y me imaginaba que yo mismo era
prisionero en la cautividad de los santos [...]. En efecto, después de que se haya apagado la
luz más espléndida de toda la tierra, he aquí cómo, cortada la cabeza del Imperio Romano
y, por decirlo de una manera más fiel a la verdad, en una sola ciudad ha muerto el mundo
entero."
Jerónimo, Comentario a Ezequiel, prólogo.
Por todas partes, los cristianos, imbuidos de un espíritu milenarista y apocalíptico, vieron en todas estas desgracias ocasionadas por los bárbaros el anuncio de la parousía, es decir, de la llegada del fin de los tiempos, y el inicio del
Juicio Final. Todas estas catástrofes eran castigos que la divinidad infligía a los
hombres pecadores para que hicieran penitencia y volvieran al camino verdadero de la fe.
Varios textos homiléticos de la época, como un conocido Sermón del tiempo de
los bárbaros, atribuido a Quodvultdeus, discípulo de Agustín de Hipona, o el
Sermón sobre la destrucción de la ciudad de Roma, del propio Agustín, revelan esta
visión de los bárbaros como instrumento de la providencia divina. He aquí las
palabras de Agustín:
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
222
El mundo clásico II
"¿Qué hay que concluir? ¿[El saqueo de Roma] fue debido a la cólera de Dios o, más bien,
a su misericordia? Nadie puede dudar de que este padre misericordioso ha querido corregirnos con el miedo, más que castigarnos, puesto que ningún hombre, ninguna casa,
ningún edificio ha sido ni siquiera tocado por una inminente calamidad que parecía que
nos caía encima. Tal como cuando una mano se levanta para golpear y a continuación
se baja por piedad, después de ver la consternación de aquel que estaba a punto de ser
herido, así también sucedió para Roma. Incluso si la destrucción hubiera tenido lugar
mientras la ciudad estaba vacía porque todo el mundo hubiera huido de ella y Dios hubiera enviado su ira, tal como sucedió con Sodoma, para no dejar nada en pie, nadie
podría dudar de que Roma se habría salvado, porque el lugar habría sido destruido una
vez que toda la población, avisada con antelación y llena de miedo, hubiera huido de la
ciudad. Por lo tanto, no hay motivo para dudar de que Dios ha salvado a la ciudad de
Roma, porque, antes de la devastación causada por el incendio enemigo, ya habían huido
los habitantes de muchos sectores de la ciudad [...]. Muchos que estuvieron presentes en
la desgracia se pudieron esconder de una manera u otra. Muchos, después de encontrar
refugio en los lugares sagrados, quedaron sanos y salvos. La ciudad fue castigada por Dios,
que corrige, más que destruida; fue castigada como un esclavo que sabe la voluntad de
su amo y que, en cambio, hace cosas dignas de castigos y, por eso, recibe muchos."
Agustín de Hipona, Sermón sobre la destrucción de la ciudad de Roma, 7.
En cambio, para los paganos, todas estas desgracias que afligían al Imperio
eran debidas a la extensión del cristianismo y al menosprecio de la religión
tradicional. Los dioses paganos habían protegido a Roma durante muchos siglos, pero a raíz de la proclamación del cristianismo como religión oficial, se
habían enfadado y habían hecho que Roma se entregara a su propia suerte. No
había servido de nada la protección de Dios y de los santos. De estas críticas
paganas se hace eco, para rebatirlas, el propio Quodvultdeus:
"Ciertamente, no faltan las voces que cosquillean a los oídos de la Iglesia diciendo: '–
¡Oh, ojalá se hubieran realizado los sacrificios a los dioses! ¡Oh, si se hubiera inmolado
a los dioses las víctimas como era costumbre! No se habrían producido o se habrían ya
acabado estas desgracias que ahora sufrimos'."
Quodvultdeus, Sermón del tiempo de los bárbaros, 2, 3, 2.
Ante estas críticas, los cristianos, que habían explicado la existencia del
Imperio Romano como el instrumento escogido por la providencia divina para facilitar la extensión de la fe, tuvieron que reaccionar. A partir de este momento, se quiso desligar la suerte del cristianismo de las
vicisitudes del Imperio. En este sentido, la tarea más importante fue la
aparición de De�ciuitate�Dei, 'La ciudad de Dios', de Agustín de Hipona.
Agustín�de�Hipona (354 d. C. - 430 d. C.) es autor de una vasta obra en la que
predomina la temática filosófica y teológica. La ciudad de Dios, escrita desde el
411 d. C., fue inicialmente concebida como réplica a los historiadores paganos,
que imputaban a los cristianos la responsabilidad de las calamidades presentes
y de la decadencia del Imperio. He aquí la respuesta de Agustín:
"Mientras tanto, Roma ha sido destruida a causa de la invasión de los godos, conducida
por el rey Alarico, y por el ímpetu de una gran desgracia. Muchos creyentes de los dioses
falsos, a los que denominamos coloquialmente paganos, intentando hacer responsable a
la religión de los cristianos de esta desgracia, empezaron a blasfemar del Dios verdadero
con una acritud y una amargura hasta aquel momento inusitada."
Agustín de Hipona, Retractationes, 2, 43, 1.
Agustín de Hipona
CC-BY-SA • PID_00178895
223
El mundo clásico II
Agustín intenta hacer una valoración de toda la civilización pagana para exponer el fracaso más absoluto. La ciutat de Dios es pues una síntesis histórica
universal desde una perspectiva cristiana. Agustín quiere recordar que los cristianos son miembros de una comunidad, el reino de Dios, que no se puede
identificar con ningún reino de la tierra; su esperanza se proyecta en el más
allá. En definitiva, Agustín expone en esta obra el fracaso de la civilización
pagana y presenta la visión cristiana de la historia, que espera la llegada del
reino de los cielos.
Estas mismas ideas están presentes en Orosio (390 - mediados del siglo
V
d.
C.), autor de la Historia�adversos�paganos, 'Historia contra los paganos', una
obra de perspectiva providencialista, muy influida por las doctrinas de Agustín
de Hipona, en la que se relata la evolución del hombre, desde el Paraíso hasta
su tiempo. Sin embargo, a diferencia de la obra de Agustín, Orosio defiende
el Imperio Romano, puesto que había unificado el mundo y había permitido
de este modo la difusión del evangelio cristiano. Para Orosio, las desgracias
infligidas por los bárbaros no son sino castigos por los pecados de Roma:
La visión de un cristiano: Roma es castigada por sus pecados
"Finalmente, después de que hubiera un aumento tan grande de blasfemias, sin que hubiera habido ningún tipo de arrepentimiento, Roma recibió el último castigo, diferido
tantas veces. Se presentó Alarico, asedió, atemorizó y saqueó la ciudad de Roma, llena
de miedo. Antes, sin embargo, había dado orden de dejar sanos y salvos a aquellos que
hubieran encontrado refugio en los lugares sagrados, especialmente en las basílicas de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Además, también había ordenado que se abstuvieran de
derramar sangre mientras saqueaban la ciudad. Sucedió también, para hacer todavía más
evidente que el saqueo de Roma se debía más a la cólera de Dios que a la pujanza de los
enemigos, que el beato Inocente, obispo de Roma, se encontraba en Rávena –tal como el
justo Lot había sido sacado de Sodoma gracias a la providencia de Dios–, de modo que
no pudiera contemplar la ruina de un pueblo pecador."
Orosio, Historia contra los paganos, 7, 38-7 y 39, 1-2.
Se insistía en el carácter pecaminoso de Roma, descrita como una nueva Sodoma o como una nueva Babilonia, que no ha hecho caso de las advertencias
de los profetas y que, en consecuencia, ha sido castigada oportunamente.
Se abría así un camino para la vindicación de los bárbaros. Sus actuaciones
pueden tener efectos positivos, puesto que, además de castigar a una civilización soberbia, le hacen ver el camino recto. He aquí una visión vindicativa del
bárbaro presente en Salviano de Marsella (400 - 480 d. C.):
"Mientras tanto, los pobres se arruinan, las viudas lloran, los huérfanos son aplastados,
hasta el punto de que muchos de ellos, nacidos en familias no humildes y educados como
personas libres, huyen hacia el enemigo para no morir por la opresión de la persecución
pública, buscando –por decirlo así– entre los bárbaros la humanidad de los romanos,
puesto que no pueden soportar por más tiempo entre los romanos la inhumanidad propia de los bárbaros. Y aunque hay muchas diferencias en materia de religión, de lengua e
incluso –si así se puede decir– del mal olor de los cuerpos y de los vestidos entre ellos y los
bárbaros entre los que encuentran refugio, con todo, prefieren sufrir entre los bárbaros las
costumbres de los bárbaros que sufrir las crueles injusticias entre los romanos. Así pues,
marchan con los godos o con los bacaudos o con cualquier bárbaro que domine estas
tierras y no se arrepienten de hacerlo. Prefieren vivir libres bajo la apariencia de ser esclavos que vivir esclavos aparentando que son libres. Así, la condición de 'ciudadano romano', que tiempo atrás no sólo era valorada sino incluso objeto de compraventa, ahora
es repudiada y evitada, y es tenida no solamente por vil sino también por abominable. Y
CC-BY-SA • PID_00178895
224
es el testigo mayor de esta injusticia romana el hecho de que muchos hombres honestos
y justos, a los que el Estado romano tendría que conceder la gloria y los honores más
grandes, han sido obligados, por la crueldad de la injusticia romana, incluso a esto, a no
querer ser más ciudadanos romanos. Y esto también provoca el hecho de que aquellos
que no han huido con los bárbaros son obligados a vivir como bárbaros, tal como pasa
con una parte bastante grande de los hispanos y de los galos, y también con todos aquellos a los que, en todo el Imperio Romano, la injusticia ha hecho que no sean romanos."
Salviano de Marsella, Sobre el gobierno de Dios, 5, 19-36.
Esta visión del bárbaro como instrumento escogido por la providencia divina
para castigar la soberbia de Roma se ha perpetuado hasta la actualidad. Esta
idea aparece, por ejemplo, en las películas de tema bárbaro, donde los bárbaros
aparecen como poblaciones rudas que ponen fin a los excesos y a los vicios
de la civilización romana.
Películas de tema bárbaro de los años cincuenta y sesenta
A finales de los cincuenta y de los sesenta, como continuación del peplum, se desarrolló
una subcorriente en el cine histórico centrada en las vicisitudes de los pueblos bárbaros.
En efecto, a mediados de los años cincuenta aparecieron diversas películas centradas en la
figura de Atila, como Sign of the pagan, 'El signo del pagano' (1955), dirigida por Douglas
Sirk, o Atila, il flagello di Dio, 'Atila, el Azote de Dios' (1955), dirigida por Pietro Francisci
(director de varias películas de tema mitológico centradas en las aventuras de Hércules,
protagonizadas por Steve Reeves, el Hércules cinematográfico por antonomasia) y protagonizada por Anthony Quinn, Sophia Loren e Irene Papas. En todas estas películas, el rey
de los hunos, un ser cruel y despiadado, se presentaba como el instrumento divino escogido para castigar a los hombres por sus pecados. Siguieron películas mayoritariamente
de producción italoamericana, con los bárbaros como protagonistas, como Il terrore dei
barbari, 'Terror de los bárbaros' (1959), protagonizada por el propio Steve Reeves; La furia
dei barbari, 'La furia de los bárbaros', de Guido Malatesta (1960), o La vendetta dei barbari,
'La venganza de los bárbaros' (1960). La última gran película de tema bárbaro fue The
fall of the Roman Empire, 'La caída del Imperio Romano' (1964), protagonizada entre otros
por Alec Guiness y Sophia Loren, y dirigida por Anthony Mann, que significó también
la última de las grandes superproducciones históricas de temática romana.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
225
El mundo clásico II
13. Bizancio: la segunda Roma
Uno de los factores más singulares de la historia tardía de Roma es la evolución
dispar entre la parte occidental del Imperio, que sucumbió ante el empuje de
los bárbaros, y su parte oriental, que consiguió mantener hasta el siglo XV las
estructuras políticas del Estado romano.
En efecto, a raíz de la fundación de Constantinopla (11 de mayo de 330 d. C.),
de la división del Imperio a la muerte de Teodosio el Grande (395 d. C.) y de la
caída del Imperio Romano de Occidente (476 d. C.), las provincias orientales
del Imperio fueron adquiriendo progresivamente una entidad propia y defini-
Lectura recomendada
G.�Ostrogorski (1984). Historia del Estado Bizantino. Madrid: Akal.
da, que con el paso del tiempo dio lugar al llamado Imperio�Bizantino, que
subsistió hasta la conquista de Constantinopla por parte de los turcos (1453).
De hecho, sin embargo, la denominación Imperio�Bizantino, que los
estudiosos modernos usan para referirse a la evolución histórica de la
parte oriental del Imperio Romano, apareció en época mucho más tardía. Los "bizantinos" se continuaron denominando romanos, puesto
que, a pesar de la división y la caída del Imperio Romano de Occidente,
la parte oriental se consideró siempre la legítima depositaria de la legalidad institucional romana.
Emperador de los romanos
El título oficial de los emperadores "bizantinos" fue basileus ton Romaion, es decir, 'emperador de los romanos'. Una anécdota, transmitida por Liutprando, obispo de Cremona,
revela la susceptibilidad bizantina. En el transcurso de una embajada enviada por el emperador Otón I en el 968 al emperador de Oriente, Nicéforo Focas, éste les mostró su gran
enojo por el hecho de que el papa de Roma se había dirigido a él llamándolo "emperador
de los griegos". El emperador, airado, se dirigió a los embajadores occidentales, diciéndoles: '–Vosotros no sois romanos, sois sólo simples longobardos'.
Liutprando de Cremona, Relación sobre la embajada a Constantinopla, 12, 192.
Tal como afirma el historiador G. Ostrogorski:
"Los bizantinos quedaron dominados por el prestigio del nombre de "Roma" durante todo
el tiempo que existió su imperio y, hasta el último momento, la tradición del Estado
romano dominó su pensamiento y su voluntad política. El Imperio, heterogéneo desde
el punto de vista étnico, se mantuvo unido gracias al concepto romano de Estado, y su
posición en el mundo fue determinada por la idea romana de universalidad."
G. Ostrogorski (1984). Historia del Estado Bizantino (pág. 42). Madrid: Akal.
Al considerarse "emperador de los romanos", el término Romania servía también para indicar los territorios bajo el dominio de los emperadores de Bizancio, tal como se puede comprobar en la documentación catalana de los siglos
XIV
y XV.
Romaico
Aún hoy el adjetivo romaico,
derivado del griego romaikos,
designa a aquello que pertenece a la Grecia moderna, especialmente a su lengua.
226
CC-BY-SA • PID_00178895
El mundo clásico II
En este sentido, hay que señalar que los tres elementos constitutivos del Imperio Bizantino –la pervivencia de la estructura política y administrativa romana,
el predominio de la lengua y de la cultura griega, y el peso determinante de la
religión cristiana– ya estaban presentes en el último período del Imperio Romano. El historiador August Heisenberg lo definió así: "Bizancio es el Imperio
Romano, convertido al cristianismo, de nación griega."
Bizancio tuvo un papel muy importante en la transmisión del bagaje cultural
de la Antigüedad clásica. Fue uno de los eslabones que permitió a los humanistas del Renacimiento la profundización en el conocimiento de la lengua
griega y el acceso a la lectura directa de los clásicos griegos. Si se tuviera que
valorar la importancia de Bizancio en el desarrollo de la cultura universal, se
podrían aplicar las palabras finales que cierran el manual de Ostrogorski:
"La cultura bizantina tuvo una fuerza de irradiación aún más grande que llegó a penetrar
en Oriente y Occidente. A pesar de que la influencia bizantina en los países neolatinos
y germánicos no fue tan amplia como en los países eslavos, la cultura bizantina influyó
y fecundó también la vida de Occidente. El Estado bizantino había sido el instrumento
mediante el que la cultura de la Antigüedad grecolatina había continuado viviendo a
través de los siglos. Por eso, Bizancio era la parte que daba, mientras que Occidente era la
parte que recibía. Sobre todo durante el Renacimiento, en el que la pasión por la cultura
clásica fue tan fuerte, el mundo occidental encontró en Bizancio la fuente de la que podía obtener los tesoros culturales de la Antigüedad. Bizancio conservó la herencia clásica
y cumplió de este modo una misión histórica de importancia universal. Salvó de la destrucción el derecho romano, la poesía, la filosofía y la ciencia griega para transmitir esta
inestimable herencia a los pueblos de la Europa occidental, ya maduros para recibirla."
G. Ostrogorski (1984). Historia del Estado bizantino (pág. 562). Madrid: Akal.
13.1. La consolidación del Imperio Romano de Oriente
Varios hitos cronológicos marcan la evolución histórica de la parte oriental
del Imperio, desde la fundación de Constantinopla hasta la conquista turca.
El primer hecho de la historia bizantina es, sin duda, la fundación de
Constantinopolis, 'Ciutat de Constantino', (330 d. C.) por parte del emperador Constantino el Grande. El emperador, convertido en gobernante único tras un período de turbulencias iniciado con las reformas de
Diocleciano, decidió crear una nueva capital en el lugar ocupado por
la ciudad griega de Bizancio, donde hoy se alza la ciudad turca de Estambul.
Durante todo el siglo
IV,
Constantinopla, sede preferida de los sucesores de
Constantino, se convirtió en un punto de referencia en la política imperial y
en el centro vertebrador de la administración de la parte oriental del Imperio.
La división creciente entre Oriente y Occidente quedó sancionada en el 395�d.
C., con la muerte del emperador Teodosio (379 - 395 d. C.). Decretó la división
del�Imperio, de forma que lo dividió entre sus dos hijos: Honorio (395 - 423
La Cuarta Cruzada
La Cuarta Cruzada
(1202-1204) empieza con la
conquista de Constantinopla
(1204), que constituyó el saqueo más importante de toda
la Edad Media. La cruzada acabó con la fundación del Imperio Latino (1204-1261).
CC-BY-SA • PID_00178895
227
El mundo clásico II
d. C.), que recibió Occidente, y Arcadio (395 - 408 d. C.), que se hizo cargo de
Oriente. A partir de este momento, se habla de Imperio Romano de Occidente
y de Imperio Romano de Oriente.
No era la primera vez que el Imperio se dividía entre dos o más gobernantes.
Las reformas de Diocleciano (284 - 305 d. C.) habían representado una cierta
descentralización del Imperio que asociaba el poder a diversos gobernantes
que se repartían territorialmente su administración. La división de Teodosio
no implicó, pues, que las dos mitades pasaran a ser entidades independientes.
El Imperio continuaba siendo una única entidad. Además, durante todo el
siglo
V
d. C., a pesar de la división, el Imperio Romano de Oriente, libre de
presiones de los bárbaros, se interesó por las vicisitudes políticas de Occidente.
El otro punto importante en la evolución histórica del Imperio bizantino es, sin duda, el 476�d.�C., año en el que, después de la conquista
de�Roma por parte de Odoacro, desaparecen las instituciones y las estructuras imperiales en Occidente.
Con la caída de Roma, Constantinopla se convirtió en el único referente del
Imperio y en el depositario oficial de la romanidad. Para los bárbaros, los emperadores de Oriente continuaban siendo los auténticos emperadores "romanos", y así lo reconocieron aceptando una sumisión simbólica a Constantinopla.
El reconocimiento de la supremacía teórica del Imperio de Oriente
Después de la deposición del último emperador romano de Occidente, Odoacro, el cabecilla bárbaro que conquistó Roma (476 d. C.) devolvió a Zenón, el emperador de Oriente,
las insignias del poder, hecho que lo reconocía como depositario de la legalidad imperial. En el 508 d. C. Clodoveo, el rey de los francos, recibió en Tours una embajada de
Anastasio, el emperador de Oriente, con la que este último le entregaba las insignias del
consulado. De este modo, el reino de los francos quedaba sometido a la autoridad del
Imperio. Así mismo, Segismundo, rey de los burgundios (516 - 523 d. C.), escribió al propio emperador Anastasio en estos términos que revelan la sumisión teórica a Bizancio:
"Mi pueblo te pertenece. Al mismo tiempo que yo le mando, te obedezco. Soy el intermediario por medio del cual administras las regiones más alejadas de tu residencia" (Avito
de Viena, Cartas, 83).
Esta concepción ayuda a entender el hecho de que en Bizancio no gustara
todo lo que pudiera conducir a la reconstrucción de un "Imperio Romano" en
Occidente. Por eso, no vieron con buenos ojos la coronación de Carlomagno
como emperador de Occidente (800 d. C.) o la entronización de Otón I como
emperador del Sacro Imperio Romanogermánico (962 d. C.).
La separación entre Occidente y Oriente, entre la catolicidad romana y
la ortodoxia griega, es el resultado de un proceso lento y prolongado,
no completamente superado aún hoy en día.
La coronación de
Carlomagno
El día de Navidad del año 800,
el papa León III coronaba emperador a Carlomagno con la
fórmula Romanum gubernans
Imperium. En el 812 d. C. el
emperador bizantino Miguel
I reconocía a Carlomagno como emperador de Occidente
a cambio de la cesión de los
territorios de Venecia, Istria y
Dalmacia.
CC-BY-SA • PID_00178895
228
El mundo clásico II
El alejamiento lingüístico tiene raíces antiguas, puesto que el latín desapareció
de los textos oficiales de Oriente en el transcurso del siglo
VI
d. C., mientras
que, a partir del siglo VIII, el conocimiento del griego se hizo raro en Occidente.
Además, las divergencias teológicas y políticas entre Roma y Constantinopla
aumentaron en el transcurso de los siglos VIII y IX, a raíz del problema sobre el
filioque y la controversia iconoclasta. Continuaron con el cisma de 1054, que
marcó un punto de inflexión en la separación de las iglesias de Oriente y Occidente, todavía hoy en día no resuelto. El divorcio quedó sancionado con la
actuación de los cruzados, especialmente con los episodios de la Cuarta Cruzada (1202-1204), que culminaron con el saqueo de Constantinopla por parte de los cruzados y con la creación del llamado Imperio Latino (1204-1261).
Esto hizo surgir con fuerza un sentimiento "nacional" bizantino, opuesto a la
catolicidad occidental.
El Imperio�Bizantino, heredero legítimo del Estado romano, persistió
hasta la caída de Constantinopla a manos de las tropas turcas del sultán
Mohamed II, ocurrida el 29 de mayo de 1453, otra fecha capital de la
historia de Occidente.
Con todo, la idea de Roma y de la eternidad del Imperio continuó viva más
allá de la caída del Imperio Romano de Occidente y de la conquista de Constantinopla. Después de Roma y de la segunda Roma –Constantinopla/Bizancio–, surgió también una tercera Roma: Moscú.
En efecto, desde la segunda mitad del siglo XV, en el mundo eslavo se habían
ido consolidando las ambiciones de los soberanos del Principado de Moscú,
liberados del yugo de los tártaros, que se consideraron herederos del Imperio
Bizantino y que pretendieron asumir la guía de la cristiandad ortodoxa.
Moscú, la tercera Roma
Las ideas imperiales se habían implantado en Moscú a raíz del matrimonio entre Iván
III el Grande, príncipe de Moscú (1462-1505), y Sofia Paleólogo, sobrina del último emperador de Bizancio, que se celebró en 1472. Ivan III adoptó en el 1497 el águila bicéfala, símbolo del poder imperial, y el ceremonial bizantino. En 1547 Ivan IV el Terrible
(1533-1584) asumió por primera vez el título de zar, derivado de Caesar. Todos estos hechos reflejan las ambiciones imperiales de los soberanos de Moscú, quienes se adjudicaban para sí mismos y para su país el derecho a la herencia espiritual y política del Imperio
de Bizancio.
El monje Filoteo de Pskov recuperó las ideas cesaropapistas bizantinas. Su nueva teología
política justificó y legitimó la actuación de los soberanos de Moscú, verdaderos representantes de Dios en la tierra; de la Iglesia ortodoxa, depositaria legítima de la cristiandad,
y del pueblo ruso. Definió, por primera vez, a Moscú como la "tercera Roma" y la erigió
como protectora de la cristiandad oriental.
La Unión Soviética recogió buena parte de estas ideas que asignaban a Moscú y al pueblo
ruso el papel de protectores de los pueblos eslavos. No en vano, los tratados de Yalta y
de Potsdam, que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), reservaron a la
Unión Soviética el control de la mayor parte de los estados de la Europa Oriental.
Ved también
Sobre las cuestiones religiosas,
ved la parte final del apartado
12.
CC-BY-SA • PID_00178895
229
13.2. La creación de una nueva capital: Constantinopla
Cuando Constantino el Grande adoptó la idea de fundar una nueva capital
hacia el 324 d. C., no era la primera vez –ni sería la última– que una ciudad
que no era Roma se convirtía en sede del poder imperial.
En efecto, durante buena parte de los siglos IV y V, se había aplicado el criterio
de "ubi Caesar, ibi Roma", 'donde está el César, allí está Roma'. Con esta expresión se quería indicar que la capital del Imperio era la ciudad en la que residía
el emperador. De este modo, ciudades como Nicomedia, Treviso, Nicea, Rávena, Milán, Antioquía, Sirmium o Sérdica se convirtieron, en diversos momentos, en capitales efectivas del Imperio Romano por el solo hecho de ser la sede
de la corte y la residencia del emperador.
Mapa de Constantinopla
Ahora bien, la decisión de Constantino de fundar una nueva capital se acompaño de otras medidas que evidenciaron que esta vez no se trataba de otra
simple capital corte. En efecto, Constantino dotó a la nueva capital de unas
estructuras e instituciones políticas y administrativas que representaban un
salto de calidad notable. Fue realmente significativa la creación de un nuevo
Senado, paralelo y complementario del Senado de Roma, que hasta entonces
había sido el único del Imperio. Como en Roma, dotó a Constantinopla de un
prefecto de la ciudad que se ocupaba de garantizar el buen funcionamiento
de la anona, es decir, tenía que garantizar el aprovisionamiento alimentario a
la población de la nueva capital. Por último, inició una amplia política cons-
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
230
El mundo clásico II
tructiva, con una serie de edificios simbólicos, con los que quería poner en
evidencia que la nueva ciudad era una "segunda" Roma, una "nueva" Roma,
una Roma "cristiana".
Constantinopla, que debe de su nombre a su creador, fue fundada sobre
los restos de la ciudad griega de Bizancio, situada en la parte europea
del estrecho del Bósforo. La ciudad se extendía por un promontorio
rodeado por dos brazos de mar: el Cuerno de Oro, en la parte norte, y
el mar de Mármara –la antigua Propóntide–, en la parte sur.
Estambul
Precisamente el nombre de
Estambul, capital del Imperio
Otomano hasta la proclamación de la República de Turquía, deriva de la expresión
griega eis ten polin, 'hacia la
ciudad'.
El elemento central de la nueva ciudad era el palacio�imperial. Actualmente,
el edificio no es muy conocido por las importantes reformas de época otomana que han afectado al extremo oriental del promontorio. Debía de ser una
especie de gran residencia formada por un conjunto de salas de recepción y
edificios de planta variada –rotondas, hemiciclos, octágonos, hexágonos– con
nichos y cúpulas rodeados de jardines, galerías y patios porticados. Toda una
muestra de la gran creatividad artística de la arquitectura de época tardía.
Anexo al palacio, estaba el hipódromo, uno de los edificios más importantes
de la ciudad por el hecho de que el propio emperador hacía allí su acto de presencia ante el pueblo. La spina del hipódromo fue adornada con monumentos
de todo tipo, como el famoso Obelisco de Teodosio o el Trípode de Delfos, que
se hallan todavía in situ.
La base del obelisco
El centro del circo estaba presidido por un obelisco del faraón egipcio Tutmosis III que
fue llevado a Constantinopla por orden de Teodosio I (379-395 d. C.). La base del obelisco presenta una interesante decoración escultórica que hace que sea una de las piezas capitales de la escultura de época tardoantigua. Las representaciones significan una
apología del poder imperial. En una de las caras se ve a Teodosio, sentado en el palco
imperial (káthisma), acompañado de sus hijos y de los notables del Imperio, recibiendo el
homenaje de los bárbaros, que se arrodillan. En otra cara está la representación de unos
juegos de circo presididos por el emperador. En la otra, el emperador entrega la palma
al vencedor de la carrera.
El Foro�de�Constantino, también llamado Plakoton, situado cerca del palacio
imperial, se configuraba como un espacio monumental. Cerraba la Mesé, una
amplia avenida porticada por la que discurrían las procesiones religiosas y las
ceremonias de triunfo imperial. El centro del Foro estaba presidido por una
columna de pórfido, hoy en día aún parcialmente en pie –la Cemberli Tash,
'columna quemada' en turco–, coronada por una estatua de Constantino.
Los sucesores de Constantino y los emperadores del siglo V impulsaron
la monumentalización a gran escala de la ciudad con la construcción
de un gran número de iglesias y basílicas.
Constantinopla. Base del Obelisco de Teodosio
CC-BY-SA • PID_00178895
231
El mundo clásico II
La ciudad disponía de bibliotecas estatales, del edificio de la universidad y de
varios foros, como el Foro de Teodosio I, el Foro de Arcadio o la Plaza del Filadelfion, adornada con grupos escultóricos que representaban a los hijos de
Constantino. Precisamente en este lugar estaba la famosa base con los Tetrarcas, hoy en día en la plaza de San Marcos de Venecia, que los cruzados se llevaron como botín del saqueo de 1204. Hacia el 425 d. C. la ciudad tenía cinco palacios imperiales, tres termas públicas, catorce iglesias, dos basílicas, cuatro foros, dos teatros, cuatro cisternas, trescientas veintidós calles, cincuenta y
dos avenidas porticades, ciento treinta y tres baños privados, y más de cuatro
mil viviendas de una cierta importancia. A mediados del siglo
VI
d. C., en el
momento de su apogeo, la ciudad debía de tener cerca de cuatrocientos mil
habitantes.
Venecia. El llamado Abrazo de los Tetrarcas
(en realidad, son los hijos de Constantino el
Grande)
"[Constantino] amplió Constantinopla hasta hacer de ella la ciudad más grande, de manera que muchos de los emperadores que le sucedieron la escogieron para instalar allí
su residencia. Hicieron venir a una cantidad ingente de población procedente de todas
partes para el servicio militar, la actividad comercial o cualquier otra causa. Por este motivo, la rodearon con una nueva muralla, mucho más grande que la que Constantino
había construido, y se permitió que las casas estuvieran tan cerca las unas de las otras
que los habitantes de esta ciudad, ya se encuentren en su casa o en la calle, no tienen
espacio. Resulta peligroso transitar por las calles a causa de la gran cantidad de hombres
y animales que circulan por ellas. Una parte importante del mar que rodea la ciudad ha
sido transformada en tierra firme mediante la plantación de palos para construir casas
encima."
Zósimo, Historia nueva, 2, 35.
Uno de los principales problemas de la ciudad era el aprovisionamiento�hídrico, que se solucionó con la construcción del Acueducto�de�Valente (373 d.
C.), todavía visible hoy en día, y con la construcción de un gran�número�de
cisternas –algunas de ellas de gran capacidad–, distribuidas por el subsuelo de
la capital, como la Cisterna de Aspar, la Cisterna de Mocio, la Cisterna de Ecio,
la Cisterna de Filoxeno – la Bin-Bir Derek, 'las mil y una columnas' en turco–
o la Cisterna de Justiniano –la famosa Yerebatan Saray, 'palacio sumergido' en
turco– que aprovisionaba de agua el palacio imperial. En todos estos casos, las
cisternas se configuran como construcciones subterráneas relativamente sencillas: una planta rectangular dividida por hileras de columnas que sostienen
las bóvedas.
Dado el peligro de las invasiones bárbaras, las preocupaciones militares fueran
constantes y condicionaron el desarrollo urbanístico de la capital. En época
de Constantino, la ciudad fue fortificada con un primer circuito mural que
resultó fuertemente dañado por el ataque de los godos del 378 d. C. Por eso,
en época de Teodosio II (408 - 450 d. C.) se construyó una nueva muralla. La
Muralla�de�Teodosio�II, todavía parcialmente en pie, constituye una de las
obras más impresionantes de la poliorcética tardía.
Constantinopla. Muralla de Teodosio II
CC-BY-SA • PID_00178895
232
La Muralla de Teodosio II
Hacia el 412 se inició la construcción de una nueva muralla, que ampliaba también la
superficie urbana. El dispositivo era el siguiente: una ancha fosa de cerca de dieciocho
metros, un parapeto relativamente bajo, un camino exterior, un muro de nueve metros
fortificado con torres, un segundo camino y la muralla principal, de once metros de alto
y cinco de ancho, protegida por torres cuadradas de más de veinte metros de altura. Dado
este gran dispositivo, no es extraño pues que las murallas resistieran hasta la conquista
de los cruzados en el 1204. Tenía numerosas puertas, pero la más famosa era la Puerta
Dorada, con tres arcos. A los lados de esta puerta, había torres de mármol y, en lo alto,
varias estatuas: elefantes de bronce, una Victoria, la estatua de Teodosio y una gran cruz.
Constantinopla fue, de alguna manera, la capital�cristiana�del�Imperio y, por este motivo, el poder imperial patrocinó la construcción de
basílicas e iglesias.
Constantino impulsó la construcción de la Basílica�de�los�Santos�Apóstoles
–Apostoleion–, destinada a convertirse en el mausoleo del emperador. La planta original, en forma de cruz, representó un motivo de inspiración para muchas de las iglesias construidas en época tardoantigua.
La Basílica de los Santos Apóstoles (Apostoleion)
Desgraciadamente, no han quedado apenas restos de la basílica, puesto que su planta
original fue remodelada en tiempos de Justiniano (536) y transformada en mezquita a raíz
de la conquista turca (1469). En cambio, conservamos una descripción del historiador
Eusebio de Cesarea que nos permite hacernos una idea general. Situada en la zona de las
Blanquernas, en medio de un conjunto de estanques, jardines y pabellones, la basílica
tenía planta de cruz, con un gran cimborrio que se alzaba en correspondencia con el
crucero. Bajo el cimborrio, en la nave, se hallaba el sarcófago de Constantino, rodeado
de doce pilares con los nombres de los doce apóstoles. Hasta el siglo XI fue el panteón
oficial de los emperadores de Bizancio.
Además de las basílicas de Santa Sofía y de Santa Irene, vinculadas al palacio
imperial, y del Apostoleion, se construyeron toda una serie de iglesias y monasterios que tuvieron un papel decisivo en la evolución de la ciudad.
En la zona de las Blanquernas, la emperatriz Pulqueria, hermana de Teodosio
II, hizo construir la famosa iglesia de Santa�María�de�Blanquernas, donde,
según la tradición, se conservaba la cinta de la Virgen María. Cerca de la Puerta
Dorada se construyó, en el año 463, el monasterio de San�Juan�de�Studio, denominado así en honor de su fundador, el senador Studio. En esta iglesia, que
guardaba la cabeza de san Juan Bautista, se celebraba una de las festividades
más apreciadas en Constantinopla: la Fiesta de la Decapitación.
13.3. La restauración de Justiniano
El gobierno del emperador Justiniano (527 - 565 d. C.), que ya había controlado el poder durante el reinado de su tío Justino (518 - 527 d. C.), representa
uno de los grandes momentos de la historia de los primeros siglos del Imperio
Bizantino.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
233
El mundo clásico II
La acción de gobierno de Justiniano fue presidida por la idea de la restauratio, 'restauración', y, en este sentido, se plasmó en una política de
reconquista de los territorios perdidos a manos de los bárbaros, en la
codificación de la legislación y en la renovación cultural.
13.3.1. La reconquista de Occidente
La idea de la unidad del Imperio continuaba presente. Esto explica las bases
ideológicas de la política de reconquista de Justiniano, que pretendía restaurar
la unidad del Imperio perdida a manos de los bárbaros.
La política de reconquista de Justiniano, llevada a cabo por sus generales
Belisario y Narsés, comportó la recuperación del norte de África, de la
península Itálica, de las islas centrales del Mediterráneo occidental y del
sur de Hispania.
La conquista empieza con la derrota de los vándalos, instalados en el norte
de África y en las islas centrales del Mediterráneo occidental, y con la recuperación de todos estos territorios (534 d. C.), que quedaron bajo dominio
bizantino hasta la conquista árabe (640 - 698 d. C.). Durante estos siglos las
provincias africanas vivieron una etapa de prosperidad, visible en la recuperación de la vida urbana, en la renovación de las infraestructuras públicas y en la
exportación de gran cantidad de productos alimentarios (en especial, aceite)
y de recipientes cerámicos.
La política expansionista de Justiniano prosiguió con la campaña contra los
ostrogodos, instalados en Italia desde finales del siglo
V
d. C. Con todo, hay
que advertir que la reconquista de la península italiana no fue fácil. Hicieron
falta veinte años de guerra (535 - 553 d. C.) para conseguir dominar completamente este territorio. Además, poco después Bizancio perdió la mayoría de
los territorios italianos con la irrupción de los longobardos (568 d. C.).
La reconquista de
Justiniano
"Tenemos la esperanza de que
el Señor nos concederá el resto
del Imperio que los romanos
del pasado extendieron de un
océano al otro y que han perdido debido a su indolencia."
Justiniano, Novellae, 30, 11, 2.
234
CC-BY-SA • PID_00178895
El mundo clásico II
Imperio de Justiniano
Finalmente, Justiniano consiguió reconquistar importantes territorios en la
parte más occidental de su Imperio. En efecto, se adueñó de las islas Baleares
y del sur de Hispania (550 - 554 d. C.), que quedaron bajo dominio bizantino
hasta el reinado del rey visigodo Suintila (621 - 631 d. C.).
En general, sin embargo, los estudiosos modernos no han juzgado muy positivamente los resultados de la política expansionista de Justiniano. A pesar de
que a corto plazo esta política tuvo éxitos evidentes, varios estudiosos sostienen que los recursos invertidos en estas campañas bélicas comprometieron la
supervivencia del Imperio a medio y largo plazo.
13.3.2. La compilación jurídica
En época tardía, el Estado romano había sentido la necesidad de compilar,
ordenar y comentar la vasta producción jurídica que las diferentes instancias
judiciales y legislativas (el emperador, el Senado, los comicios, etc.) habían ido
promulgando.
Los juristas de Justiniano fueron conscientes de la necesidad de poner
orden al cuerpo legal romano. Por eso, se promulgó el Corpus�iuris�ciuilis, 'Corpus de derecho civil', de Justiniano.
El Corpus�de�derecho�civil comprendía cuatro secciones principales:
1) En primer lugar, había recogido la parte más importante de las Institutiones,
'Instituciones', de Gayo, un jurista del siglo
II
d. C. La obra de Gayo se había
convertido en el manual de derecho romano de uso más común.
2) En segundo lugar, el Corpus de derecho civil comprendía el Digestus, 'Digesto', (533) –también llamado Pandectes, 'Enciclopedia'–, que consistía en una
compilación de casos prácticos, con soluciones y comentarios, extraídos de las
El Código de Teodosio
De hecho, en el año 438 se
había publicado, por iniciativa
de los emperadores Teodosio II
y Valentiniano III, el Código de
Teodosio, que recogía la legislación válida tanto para Oriente como para Occidente.
CC-BY-SA • PID_00178895
235
obras de los principales juristas de época imperial, como Papiniano, Ulpiano
o Paulo. Servía, pues, como ejemplificación de la teoría de las Instituciones de
Gayo.
3) En tercer lugar, había incorporado buena parte del llamado Codex Iustinianus, 'Código de Justiniano', que había sido promulgado en el 534 d. C. Esta
obra agrupaba la mayor parte de los edictos imperiales, es decir, las disposiciones legales emitidas por los emperadores, desde Adriano hasta la época de
Justiniano.
4) Por último, el Corpus incluía las Nouellae, es decir, las constituciones promulgadas durante el gobierno de Justiniano.
La promulgación de esta obra proporcionó una sólida base para la administración de la justicia y para la actuación de los gobiernos bizantinos. Se convirtió
en una base jurídica unitaria para el Estado bizantino, que experimentó una
tendencia a la centralización de la actividad judicial. En este último sentido,
hay que advertir que los juristas de época de Justiniano recogieron todo aquello que creyeron útil y lo adaptaron a las necesidades de su tiempo. Por eso,
indirectamente, reforzaron la acentuación del absolutismo imperial.
En cualquier caso, el Corpus de Justiniano marcó un punto en la evolución del
derecho romano, al configurarse como su verdadera fuente y base para el desarrollo de la romanística occidental.
13.3.3. Una literatura de corte
La corte de Justiniano y Teodora condicionó la vida cultural y artística del
Oriente romano. El rasgo más distintivo de su política cultural es la fuerte
incidencia de la corte imperial en el comisionado de obras literarias.
El gobierno de Justiniano vio la aparición de una auténtica literatura
de�corte, vinculada a los intereses de la corte imperial, que se hace eco
de las realizaciones del emperador y de las inquietudes imperiales.
Procopio�de�Cesarea, que había participado activamente en las campañas militares de Belisario, fue el principal historiador de Justiniano. Sus libros bélicos
–titulados genéricamente De�bellis, 'Sobre las guerras'– describen las campañas contra los persas, la campaña de África contra los vándalos y la campaña de Italia contra los ostrogodos. Esta obra se complementa con la Historia
Arcanca (o Anecdota). Publicada después de la muerte de Justiniano, la obra
contiene suplementos y explicaciones al De bellis, con críticas notables a los
emperadores y al propio Belisario, que el autor no pudo incluir en este libro
por miedo a la reacción del emperador y de la emperatriz.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
236
El mundo clásico II
Estas obras de Procopio, junto con la Chronica en griego de Juan Malalas –considerado el primer historiador bizantino– constituyen las fuentes principales
para el estudio del imperio de Justiniano.
La otra obra de Procopio –el De�aedificis, 'Sobre las construcciones'– es también un típico producto de la literatura de corte. A pesar de que no responde a
un encargo oficial, tal como a veces se ha afirmado, la obra enumera y describe
todas las obras públicas llevadas a cabo bajo Justiniano. Está basada en la información de los archivos imperiales. Es pues una obra decisiva para conocer
la realidad urbanística y arquitectónica de la Constantinopla de mediados del
siglo VI d. C.
Un grupo de poetas, muchos de ellos funcionarios y cargos políticos vinculados a la corte de Justiniano, como Pablo Silenciario, Macedonio Cónsul o
Juliano Prefecto, figuran entre los autores de algunos epigramas y poemas de
estilo clasicista recogidos en la Antología palatina. Entre éstos, destaca el poema que Pablo Silenciario dedicó a la restauración de Santa Sofía. Cresconio
Coripo, un poeta épico de origen africano activo en el transcurso del siglo
VI
d. C., fue la voz que alabó la reconquista bizantina del norte de África y la obra
de los sucesores de Justiniano.
También compusieron elaborados himnos litúrgicos destinados a las celebraciones religiosas con participación de los miembros de la corte imperial. Entre
éstos, destacan los kontákia, 'himnos', obra del diácono Romano, que revelan
la influencia de la poesía siríaca y de la homilética.
13.3.4. Fundamentos del arte bizantino
Justiniano llevó a cabo una vasta política de obras públicas consistente en la
construcción de nuevos edificios (iglesias, monasterios, campamentos militares) y en la restauración de viejas construcciones.
La actividad constructora de Justiniano se centró especialmente en los
dos principales centros políticos del Imperio: la capital, Constantinopla, y Rávena, la sede del Gobierno bizantino en Italia.
En Constantinopla, Justiniano procedió a la reconstrucción de varios edificios
religiosos: Santa Irene, Santa Sofía (reconstruida en dos ocasiones), la iglesia
de los Santos Sergio y Baco, y el Apostoleion.
Lecturas
complementarias
J.�Beckwith (1997). Arte paleocristiano y bizantino. Madrid: Cátedra ("Manuales Arte
Cátedra").
R.�Krautheimer (1993). Arquitectura paleocristiana y bizantina. Madrid: Cátedra
("Manuales Arte Cátedra").
CC-BY-SA • PID_00178895
237
El mundo clásico II
Uno de los primeros edificios construidos en época de Justiniano fue la iglesia�de�los�Santos�Sergio�y�Baco (527 - 536 d. C.). El esquema aplicado resultó singular e innovador; dentro de una planta cuadrada se inscribe una sala
octogonal, con alternancia de nichos rectangulares y semicirculares, cubierta
por una cúpula.
Planta de la iglesia de los Santos Sergio y Baco:
planta baja (A) y tribuna (B)
Este mismo principio arquitectónico –la planta central con cúpula– se
aplicó, con más contundencia, en las dos reconstrucciones de la basílica
de�Santa�Sofía, llevadas a cabo por Justiniano.
Hacia el 532 d. C. se inició la reconstrucción de la basílica�de�Santa�Sofía,
que había fundado Constantino. Los trabajos fueron dirigidos por dos insignes
arquitectos –Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto–, que aplicaron también
Constantinopla. Iglesia de los Santos Sergio y
Baco
el esquema basado en la planta central coronada con una cúpula.
El acceso al recinto tenía lugar, por el lado occidental, por un gran atrio que
daba a dos nártex. El esquema aplicado es el de un cuadrado central con cuatro
pilares unidos por arcos. El espacio central fue cubierto por una gran cúpula
de doble casco que descansa sobre cuatro conchas, sobre los arcos y sobre dos
semicúpulas laterales. Desde el exterior, la silueta de Santa Sofía –hoy enmarcada por los cuatro minaretes construidos después de la conquista turca– domina el perfil de la ciudad, con su gran cúpula central.
La articulación del espacio interior de la basílica fue notablemente condicionada por las exigencias litúrgicas. Gracias al juego de arcos, nichos y cúpulas,
el espacio interior parecía mucho más grande del que era en realidad. Las paredes laterales y la cúpula fueron decoradas con losas de mármoles y mosaicos
policromados, de forma que a la luz directa que entraba a través de las numerosas aperturas practicadas en las paredes y en las cúpulas, se sumaba la luz
indirecta reflejada por la decoración parietal.
El interior de la basílica de Santa Sofía
En el ábside, situado en el lado oriental, estaba el synthronon de plata, es decir, los bancos
reservados para los religiosos, ante el que se alzaba el altar de oro cubierto por un cimborrio piramidal. El bema, el espacio del presbiterio, aislado por una reja, avanzaba hasta
ocupar buena parte del espacio cubierto por la semicúpula oriental. Desde este punto
iniciaba la solea, el pasillo elevado que conducía hasta el ambon, la trona desde la que se
predicaba al pueblo. En el interior, había una gran cantidad de objetos preciosos: el altar
de oro, el iconostasio de plata, las luminarias de oro que colgaban entre las columnas
ante el altar y en las naves laterales, las coronas votivas de oro que colgaban encima el
altar, la gran trona revestida de marfil con incrustaciones de plata y piedras preciosas, y
numerosos iconos, relieves y cortinas de seda y oro que aislaban el momento en el que
se producía la consagración.
En conclusión, los arquitectos de Justiniano elaboraron una tipología de iglesia basada en la planta central, cubierta de bóvedas hechas de ladrillos y coronada con una cúpula central, que se adaptaba bastante bien a la liturgia
oriental. Rápidamente, las provincias y los espacios periféricos adoptaron este
modelo urbano, de forma que la planta central con cúpula fue el esquema más
Constantinopla. Basílica de Santa Sofía. Interior
CC-BY-SA • PID_00178895
238
El mundo clásico II
utilizado en la arquitectura religiosa de Oriente. No es extraño que esta misma
tipología fuera adaptada en los Balcanes y en los territorios eslavos. También
se difundió, adaptada a las exigencias del culto islámico, a las mezquitas de
Anatolia y de zonas tan alejadas como Persia, el Asia central o la India septentrional.
El otro punto central de la actividad constructora de la época de Justiniano fue Rávena, la capital bizantina de Italia, centro que recibió y
asimiló con facilidad las tendencias constantinopolitanas. Las nuevas
modas estilísticas que provienen de la capital se observan en la iglesia
de�San�Vital de Rávena, una de las joyas de la arquitectura tardía.
La planta de la iglesia de San Vital (546 - 548 d. C.) es muy parecida a la de
la iglesia de los Santos Sergio y Baco: un esquema octogonal, inscrito dentro
de una planta cuadrada, cubierto por una bóveda que descansa sobre ocho
pilares.
La influencia de la capital es visible en la decoración escultórica y en los mosaicos que revisten las paredes. En efecto, los mosaicos�del�presbiterio�de�San
Vital son una de las obras más conocidas del arte tardío. En el ábside hay representado un Cristo sentado en el trono, ataviado como un emperador, rodeado de arcángeles, en presencia de san Vital, representado como un cortesano bizantino dispuesto a recibir la corona del martirio que Cristo le ofrece.
También está el obispo Eclesio, que ofrece la representación de la iglesia de
San Vital, que él mismo había hecho construir.
A los lados del presbiterio hay mosaicos con las representaciones de Justiniano
y Teodora, que constituyen tal vez una de las imágenes más conocidas del arte
bizantino. En el lado del evangelio está representado Justiniano, que ofrece
una gran bandeja de oro, acompañado de su séquito y de la guardia imperial.
También está la representación, hecha en un segundo momento, del obispo
Maximiano (546 - 556 d. C.) y de dos clérigos de Rávena que sostienen un
Evangelio encuadernado de oro y gemas. En el lado de la epístola está la representación de la emperatriz Teodora, que ofrece un cáliz de oro. Ricamente
ataviada y engalanada con diadema, pendientes y collar, lleva una túnica de
púrpura bordada de oro en la que está representada la adoración de los Reyes
Magos.
Las representaciones eran toda una señal de que la presencia imperial era sentida también lejos de la capital. Además, servían para remarcar la importancia
de la liturgia y de la participación del poder imperial en las celebraciones religiosas, tema que se analizará más detenidamente en el subapartado siguiente.
Rávena. Mosaico del presbiterio de San Vital,
con la representación de Justiniano y su corte
(aprox. 547)
CC-BY-SA • PID_00178895
239
13.4. Corte, ceremonial e iglesia
El Estado bizantino tiene sus raíces en las reformas de Diocleciano y de Constantino, que tendieron a reforzar el poder del emperador y a centralizar las
estructuras administrativas del Estado.
El Estado bizantino disponía de un aparato burocrático muy articulado,
integrado por funcionarios especializados en los campos de la defensa,
el ordenamiento jurídico y el sistema fiscal.
Evidentemente, la principal autoridad del Estado continuaba siendo el emperador. Se rodeó de una especie de gabinete, el sacrum consistorium, formado
por funcionarios de alto nivel. Aunque el consistorio imperial progresivamente fue perdiendo poder y competencias, la aparición ceremonial de los funcionarios de más alto nivel con motivo de las fiestas de la corte imperial era todo
un espectáculo.
La composición del gabinete imperial
Arriba de todo estaba el magister officiorum, 'maestro de los cargos', que progresivamente
fue adquiriendo mucha importancia, porque controlaba todo el aparato burocrático del
Estado, como el correo estatal, el cuerpo de inspectores y el cuerpo de guardias palatinas,
que llegaron a ser cerca de mil doscientos funcionarios. También era el encargado del ceremonial de palacio, por lo que controlaba las embajadas y las legaciones que se dirigían
al emperador. Por debajo suyo estaba el quaestor sacri palatii, que dirigía la administración
de la justicia, preparaba las leyes y confirmaba los decretos imperiales; después, el comes
sacrarum largitionum y el comes rerum privatarum, que eran los encargados de controlar
el patrimonio del Estado y el patrimonio personal y privado del emperador, respectivamente. También fue adquiriendo progresivamente gran importancia el praepositus sacri
cubiculi, el encargado de la administración del palacio imperial y del guardarropa del
propio emperador. Siguiendo la costumbre oriental, la mayor parte de los praepositi eran
eunucos.
En cuanto a la administración�civil, la máxima autoridad teórica tras el emperador eran los prefectos�del�pretorio, que controlaban la administración
de territorios extensos del Imperio. Así, en época de Justiniano había cuatro
prefectos: el prefecto de Oriente, el prefecte del Ilírico, el prefecto de Italia y
el prefecte de África.
Las dos capitales teóricas del Imperio –Roma y Constantinopla– continuaron
bajo la autoridad de su propio prefecto�urbano, el segundo rango de la administración imperial, detrás del prefecto del pretorio. Era el representante del
Senado, que tenía un carácter consultivo, y de la ciudadanía; por eso, era el
único que, en lugar de llevar uniforme militar, llevaba la toga, la indumentaria
civil por antonomasia.
El Estado bizantino desarrolló un importante cuerpo doctrinal relativo a la
economía�y�la�fiscalidad, y desplegó un importante aparato burocrático que
sometió a los territorios a un complicado y costoso sistema tributario. La pre-
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
240
El mundo clásico II
sión de las exoneraciones tributarias ayuda a explicar en parte la facilidad con
la que extensos territorios del Imperio (el norte de África, Egipto, Siria y Palestina) abrazaron la causa de los árabes o de los persas.
En cuanto a la administración�militar, las reformas de Diocleciano y de Constantino el Grande significaron importantes cambios. Desarrollaron el llamado
exercitus comitatensis, es decir, tropas móviles que acompañaban al emperador
allí adonde iba, y redujeron las tropas estacionadas en las fronteras del Imperio. En Bizancio se profundizó en la distribución funcional y territorial de los
mandos del ejército y se nombró a tres generales: uno para Oriente, otro para
Tracia y el otro para el Ilírico.
Al mismo tiempo, se creó un ejército de limitanei, encargado de vigilar las fronteras. Los soldados que formaban parte de este cuerpo recibían como compensación por su servicio militar un trozo de tierra, de forma que se trataba de
un cuerpo militar formado por pequeños propietarios, y se ocupaban de la
defensa de la frontera. Se trata de una organización militar que tendrá gran
trascendencia en época medieval.
Una de las características más singulares de la evolución histórica del
Estado bizantino es la creciente rigidez administrativa del ceremonial
de la corte y del aparato estatal, aparte de la relación peculiar entre la
Iglesia y el Estado.
Uno de los actos más peculiares era la proskynesis, 'postración', que todos los
súbditos tenían que hacer al monarca (o a su imagen) como reconocimiento de
su especial vinculación con la divinidad. Era una costumbre que tenía fuertes
raíces en la civilización helenística, pero que no se aplicó de manera general
en época romana. En Bizancio, según parece, fue introducida desde la corte
de los soberanos persas. A los miembros del consistorio imperial les estaba
reservado la adoratio purpurae, 'adoración de la púrpura', que consistía en dar
un beso al ribete púrpura de la túnica del emperador. En definitiva, la figura
del emperador, representado en forma de icono o de estatua, era objeto de una
gran veneración entre los súbditos y objeto de ceremonias muy codificadas:
"El propio Constantino hizo hacer otra estatua en madera cubierta de oro de sí mismo en
la que sostenía con la mano derecha una imagen de la Fortuna de la ciudad, también de
oro. Decretó también que el día de su aniversario esta estatua de madera tenía que entrar
en el hipódromo con la escolta de soldados ataviados con capas y botas, y sosteniendo
todos ellos cirios blancos, y que el carro debía dar la vuelta a la meta superior y llegar
a la arena, ante el palco imperial, y que el emperador de la época debía levantarse y
arrodillarse ante la estatua del emperador Constantino y de la Fortuna de la ciudad."
Chronicon Paschale, 330, 1.
La relación entre Iglesia y Estado es del todo singular. Esto no ha de interpretarse en términos de tensiones o de conflictos, sino más bien como una simbiosis
progresiva de las dos instituciones en un único organismo politicorreligioso.
El Libro de ceremonias
Progresivamente, la administración bizantina fue codificando de manera muy estricta todo el protocolo imperial y el
desarrollo de las ceremonias
en las que el emperador participaba. Se conoce buena parte de estas reglamentaciones
gracias al Libro de ceremonias
del emperador Constantino
VII Porfirogénito (905 - 959 d.
C.).
CC-BY-SA • PID_00178895
241
Esta peculiar relación –lo que los especialistas denominan cesaropapismo– comporta una colaboración consciente contra todo tipo de peligro que amenace
el orden teocrático. El Estado considera a la Iglesia parte de su aparato institucional; la Iglesia, por su parte, se coloca bajo la tutela del poder imperial (o,
posteriormente, de los poderes estatales "nacionales") y sanciona la legitimidad del gobernante mediante toda una serie de ceremonias litúrgicas.
El cesaropapismo
Los rasgos fundamentales de esta teoría política fueron heredados por Rusia y por el
Imperio Ruso, como atestiguan estas palabras del patriarca de Constantinopla Antonio
dirigidas al gran duque de Moscú Basilio I Dimitrevic:
"No es justo, hijo mío, lo que has dicho: 'Tenemos una iglesia, pero no tenemos un emperador'. Es absolutamente imposible para los cristianos tener una iglesia y no tener un
emperador, puesto que Imperio e Iglesia constituyen un todo único, imposible de separar.
Escucha a Pedro, el príncipe de los apóstoles, cuando en la Primera Epístola dice: 'Temed
a Dios, honrad al emperador'."
G. Ostrogorski (1984). Historia del Estado bizantino (pág. 544-545). Madrid: Akal.
El emperador aparece como protector de la Iglesia y de la fe verdadera, escogido
por Dios, imagen viviente del imperio cristiano que le ha sido confiado por la
gracia de Dios mismo. Por lo tanto, el emperador tenía una relación especial e
íntima con la divinidad, por lo que debía ser objeto de una especial reverencia,
sancionada con un sugestivo ceremonial, cuando hacía acto de presencia en
la corte, ante sus súbditos, o en la iglesia, ante los fieles.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
242
El mundo clásico II
14. La Ciudad Eterna
Las cuatro letras que forman la palabra Roma han construido en el imaginario colectivo un universo mítico que constituye un punto de referencia indispensable para la comprensión de la evolución histórica de los pueblos de Occidente.
Por activa o por pasiva, con entusiasmo o por coacción, por imitación
o por reacción, todas las épocas de la civilización occidental, desde las
generaciones que vieron la caída del Imperio hasta nuestros tiempos,
se han hecho con una imagen propia de Roma y se han servido de las
realizaciones históricas del mundo romano para fundamentar sus propios mitos.
Chiste de La Vanguardia (2000), a raíz de la caída del viaducto moderno de Esparreguera después de una riada
14.1. La caída del Imperio
A raíz de la aparición de otras capitales del Imperio y, sobre todo, a raíz de la
desaparición del Imperio Romano de Occidente, Roma perdió buena parte de
su peso político en beneficio de otras ciudades del Imperio (Constantinopla,
Milán, Rávena).
La decadencia�del�Imperio�Romano –el llamado Gibbon's problem– se
ha convertido en uno de los temas más debatidos y controvertidos de
la historiografía occidental.
Lectura recomendada
La mejor aproximación es el
libro siguiente:
A.�Giardina;�A.�Vauchez
(2000). El mito di Roma. Da
Carlo Magno a Mussolini. Bari/Roma: Laterza Editori.
CC-BY-SA • PID_00178895
243
Desde siempre, había habido interrogantes sobre las causas que habían llevado a la desaparición del Imperio y se habían avanzado hipótesis diversas. Durante el siglo
XVIII
–el Siglo de las Luces–, el debate historiográfico se planteó
con rotundidad total gracias a dos auténticos clásicos de la historiografía occidental: las Considérations sur les causas de la grandeur des Romains et de leur
décadence, 'Consideraciones sobre las causas de la grandeza y la decadencia de
los romanos', de Montesquiu (1734) y, sobre todo, la monumental History of
the decline and fall of the Roman Empire, 'Historia de la decadencia y caída del
Imperio Romano', del historiador inglés Edward Gibbon (1776-1788).
Edward Gibbon y la decadencia del Imperio Romano
Gibbon tuvo la idea de escribir sobre la decadencia y la caída de Roma mientras meditaba
entre las ruinas del Capitolio en el 1764:
"Los griegos, después de que su país hubiera sido reducido a la condición de provincia,
atribuyeron los triunfos de Roma, no a sus méritos, sino a la suerte de la República [...].
El auge de una ciudad que se había transformado en un imperio puede hacerse merecedor,
como prodigio singular, de una cierta reflexión filosófica. Pero la decadencia de Roma
fue la consecuencia natural e inevitable de una grandeza desmesurada. La prosperidad
llevó el principio de la decadencia. Las causas de la destrucción se multiplicaron con
la extensión de las conquistas. Y, tan pronto como el tiempo o el azar removieron su
apoyo artificial, esta extraordinaria estructura cayó bajo la presión de su propio peso.
La historia de su ruina es simple y obvia. En lugar de preguntarnos por qué el Imperio
Romano cayó, nos tendríamos que maravillar por el hecho de que subsistiera durante
tanto tiempo. Las legiones victoriosas que, en guerras lejanas, adquirieron los vicios de los
extranjeros y de los mercenarios, en primer lugar, oprimieron la libertad de la república
y, después, violaron la majestad de la púrpura. Los emperadores, ansiosos por conseguir
su salvación personal y la paz del Estado, se envilecieron promoviendo la corrupción de
la disciplina que los había hecho algo formidable para su supremacía y ante el enemigo.
El vigor del gobierno militar se relajó y, al fin, desapareció con las instituciones parciales
de Constantino. Y el mundo romano fue devastado por el diluvio de los bárbaros. La
decadencia de Roma a menudo se ha atribuido al traslado de la sede del Imperio. Esta
historia, sin embargo, ha mostrado que los poderes del gobierno quedaron divididos más
que trasladados. [...]
La fundación de Constantinopla contribuyó mucho más a la conservación del Imperio
de Oriente que a la ruina del Imperio de Occidente. Como la felicidad de la vida eterna es
el gran objeto de la religión, nosotros podemos escuchar, sin sorpresa ni escándalo, que
la introducción o, cuando menos, el abuso del cristianismo tuvo algún tipo de influencia
en la decadencia y la caída del Imperio Romano [...].
Si la decadencia del Imperio Romano fue acelerada por la conversión al cristianismo, la
religión victoriosa mitigó la violencia de la caída y suavizó el temperamento feroz de los
conquistadores.
Esta terrible revolución puede ser aplicada con utilidad a la explicación de la historia
presente. Todo patriota tiene que preferir y promover el interés y la gloria exclusiva de
su patria. A un filósofo, sin embargo, le ha de ser permitido tener una visión mucho más
amplia y considerar a Europa como una gran república, cuyos diversos habitantes han
conseguido casi el mismo nivel de educación y cultura. La balanza del poder continuará
fluctuante y la prosperidad del propio país o de los países vecinos, alternativamente, podrá crecer o disminuir. Pero estos acontecimientos parciales no pueden malograr nuestro
estado general de felicidad, el sistema de las artes, de las leyes o de las costumbres, que
distingue de manera tan ventajosa a los europeos y a sus colonias del resto de la humanidad. Los pueblos salvajes de la tierra son los enemigos comunes de la sociedad civilizada; nosotros podemos preguntarnos con curiosidad ansiosa si Europa todavía puede ser
amenazada con la repetición de estas calamidades que oprimieron ciertamente las armas
y las instituciones de Roma. Tal vez estas mismas reflexiones podrán ilustrar la caída de
cualquier imperio poderoso y explicar las causas probables de nuestra seguridad actual."
E. Gibbon (1776-1788). "Observaciones generales sobre la ruina del Imperio Romano en
Occidente". Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano (cap. 38).
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
244
El mundo clásico II
La pérdida�de�la�importancia�política�de�Roma, que no disponía ya de un
imperio para gobernar, a la larga provocó la decadencia física de la ciudad. Los
edificios, especialmente los públicos, fueron apropiados para usos privados;
muchos acabaron en ruinas y no fueron reconstruidos; los mármoles fueron
reaprovechados en otras construcciones o quemados para obtener cal.
A partir del siglo VII d. C., a la sombra del esplendor perdido, se difundió
la imagen y la idea de la Roma�viuda, de la capital en decadencia que
ha sido abandonada por el poder político y entregada a su propia suerte.
Este mito aprovecha muchos de los tópicos del género historiográfico que insistían en la corrupción de las costumbres y en la decadencia moral de las generaciones presentes en contraste con una situación pretérita, gloriosa e idealizada. La ruina�material evidenciaba la decadencia de Roma, pero también
servía, indirectamente, como medida del grado de esplendor conseguido en
el pasado. En palabras de Hildebert de Lavardin (siglo
XII):
"quanta Roma fuit,
ipsa ruina docet", 'las propias ruinas hacen ver lo grande que fue Roma'.
Este mito� de� la� ciudad� abandonada y en ruinas aparece también en otras
ocasiones en las que una capital es conquistada por una potencia extranjera.
Constantinopla, ciudad abandonada
Entre 1399 y 1400, Manuel, el emperador de Bizancio, hizo una gira por la Europa occidental para pedir ayuda contra los turcos que asediaban el Imperio Bizantino. Un historiador inglés del siglo XV nos ha legado la impresión que provocó esta visita:
"Yo tenía presente en mi corazón la crueldad que comportaba el hecho de que este gran
príncipe cristiano [el emperador de Bizancio] fuera obligado por las amenazas de los infieles a dejar el lejano Oriente para visitar las lejanas islas de Occidente para buscar ayuda
contra los infieles. ¡Dios mío! ¿Dónde estás, antigua gloria de Roma? Hoy ha sido destruida completamente la grandeza de tu imperio y se te pueden aplicar de verdad las palabras de Jeremías: 'Aquella que era una princesa entre los paganos y una reina entre las
naciones, ahora es obligada a hacer de sirvienta'. Quién hubiera nunca creído que tú habrías caído hasta tanta miseria, hasta el punto de no tener ni siquiera el poder suficiente
para ayudar a la fe cristiana, después de que, en otro tiempo, hubieras gobernado todo
el mundo entero desde tu noble trono."
Chronicon Adae de Usk, citado por G. Ostrogorski (1984). Historia del Estado bizantino (pág.
546). Madrid: Akal.
14.2. La sede de Pedro
Tomando como fundamento algunos fragmentos de los textos evangélicos que
otorgaban a la sede de Pedro una especie de primacía espiritual sobre las otras
sedes, los obispos de Roma fueron desarrollando la idea de que la ciudad y
su obispo disfrutaban del primado sobre toda la cristiandad. Roma tuvo que
hacer frente a los patriarcas de otras sedes –Antioquía, Alejandría y, sobre todo,
Constantinopla– que nunca han acabado de reconocer el primado del obispo
de Roma.
CC-BY-SA • PID_00178895
245
El mundo clásico II
En la consolidación del papel de Roma como cabeza de la catolicidad occidental tuvo mucho que ver la actuación de varios pontífices romanos –como el papa Dámaso (363 - 384 d. C.), León Magno (440 - 461 d. C.), Gelasio I (492 - 496
d. C.) o Gregorio Magno (590 - 604 d. C.). Abandonada por el poder central, el
obispo de Roma se fue convirtiendo progresivamente en la máxima autoridad
política de la ciudad, y así lo tendieron a reconocer incluso los emperadores,
que entregaron al papa algunos de los edificios "públicos" de la ciudad.
En época medieval, los pontífices intentaron encontrar un fundamento "jurídico" que justificara su predominio espiritual universal y que legitimara sus
derechos en el poder terrenal. Por eso, se inventaron un documento –la donación�de�Constantino– por el que el emperador Constantino habría concedido
al obispo de Roma la protección espiritual de todo el Imperio y el dominio
temporal sobre Occidente.
El�mito�de�la�Roma�cristiana ha sido construido en parte gracias a la
cristianización de muchas ideas y símbolos de la Roma pagana.
El obispo de Roma utiliza aún el título pagano de pontífice máximo y, entre sus
atributos, figura la tiara, también de origen pagano. Muchas iglesias y muchas
festividades tienen sus cimientos en templos y celebraciones paganos.
La donación de
Constantino
El documento reproducía una
donación efectuada por Constantino el Grande al papa Silvestre I (314 - 335 d. C.) y les
concedía una supremacía espiritual sobre los otros obispos
y patriarcas en materia de fe
y de culto. También les concedía el dominio temporal sobre Roma y sobre la mitad occidental del Imperio. Según la
tradición, Constantino habría
hecho esta donación por el hecho de curarlo de la lepra y de
convertirlo al cristianismo. La
falsedad del documento fue
reconocida en el Renacimiento
por Lorenzo Valla. Parece que
en realidad el documento fue
escrito entre el 750 y el 800 d.
C.
Cristianización de festividades paganas
Eudoxia, la mujer del emperador Arcadio, hizo traer desde Jerusalén las cadenas de San
Pedro y las depositó en una iglesia construida expresamente llamada Sant Pietro in Vincoli (la denominación vincoli hace referencia a las cadenas). Transformó las celebraciones
en recuerdo de la victoria de Actium en la fiesta de dedicación de la iglesia.
Convertida en "capital" de la cristiandad, la Iglesia recuperó muchas de
las ideas de la propaganda imperial romana, que insistía en el papel
civilizador de Roma. Como decía el papa Dámaso (siglo
IV
d. C.), uno
de los artífices del llamado nacionalismo romano, "es por medio de la
cátedra de Pedro que Roma se ha convertido en la capital del mundo".
De acuerdo con esta concepción, la Roma pagana habría sido regenerada gracias al bautismo cristiano para convertirse en el baluarte del mundo, la salvaguarda de la civilización.
Todavía hoy en día Roma es, por encima de cualquier otra cosa, el símbolo del
poder de la Iglesia católica. Roma locuta, causa finita, dice la sentencia. Cuando
las autoridades de la Curia romana –otra institución eclesiástica con un nombre heredado de la Roma imperial– se han pronunciado sobre un determinado
aspecto, se han agotado todas las instancias posibles.
Roma y el futuro del
mundo
Un poema anónimo del siglo
VII citado por Beda el Venerable recoge esta idea de la eternidad de Roma y de la vinculación entre Roma y el futuro
del mundo: "Mientras el Coliseo esté en pie, también estará
en pie Roma. Cuando caiga el
Coliseo, caerá Roma. Cuando
caiga Roma, caerá también el
mundo entero."
Beda el Venerable, recogido en
Ch. Du Fresne; Sieur Du Cagne
(1762). Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis
(vol. II, pág. 407). Basilea.
CC-BY-SA • PID_00178895
246
14.3. El redescubrimiento de la antigua Roma
A medida que la capital se convertía en el centro de la cristiandad occidental,
el recuerdo de la Roma antigua –de la Roma pagana– fue quedando progresivamente en segundo plano hasta caer en el olvido.
La recuperación material y espiritual de la Roma pagana es fruto de un
prolongado proceso que culmina en el Renacimiento (otra palabra en
absoluto casual).
Las ruinas de Roma
Desde época medieval circulan todo un tipo de obras que describen las grandezas, pasadas
y presentes, de Roma: el Anónimo de Einsiedeln, que contiene una lista de monumentos
y de iglesias; las Mirabilia urbis Romae, 'Cosas dignas de admirar de la ciudad de Roma',
de Nicolás de Munkathvera, de mediados del siglo XII, y la Narratio de mirabilibus urbis
Romae, 'Relato de cosas memorables de la ciudad de Roma', del maestro Gregorio de 1220.
Eran una especie de vademecum para el peregrino que se acercaba a Roma.
El redescubrimiento�material�de�la�Roma�clásica fue obra de hombres de los
siglos
XIV
y
XV,
como Giovanni Dondi, que llegó a Roma en 1375; de Poggio
Bracciolini; de Leon Battista Alberti, o de Biondo Flavio. Todos ellos publicaron
obras descriptivas de la topografía y las ruinas de la antigua Roma que superan
por su profundidad los catálogos de monumentos hechos en época medieval.
La reivindicación de la grandeza de la Roma antigua tiene también su
cara lingüística. La recuperación del latín era, en cierto modo, una de
las facetas de la apropiación del legado romano.
En los siglos XV y XVI, la utilización del latín fue cuestionada por la irrupción
de las lenguas románicas. Con todo, hubo interés por la recuperación del latín;
ahora bien, se defendía un latín purificado y depurado de la deformación a
la que había sido sometido por la enseñanza escolástica eclesiástica y por la
abundancia de giros y expresiones calcados de las lenguas románicas. El latín
era también la lengua del Imperio, tal como recordaba el humanista Lorenzo
Valla:
"La lengua latina es como una prenda sagrada entre los hombres y, sin duda, su potencia
divina es grande, puesto que ha sido guardada piadosa y religiosamente durante tantos
siglos por parte de extranjeros, bárbaros y enemigos, hasta el punto de que nosotros,
romanos, no nos tenemos que doler, sino exultar e incluso enorgullecernos ante todo el
mundo. Perdimos Roma; perdimos el dominio y el Imperio, no tanto por culpa nuestra
como por culpa de los tiempos. Con todo, en virtud del poder mucho más espléndido
[que representa el conocimiento del latín] continuamos reinando todavía sobre una gran
parte del mundo, porque 'el Imperio Romano se encuentra allí donde reina la lengua de
Roma'."
Lorenzo Valla (1444). Elegantiarum linguae latinae libri.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
247
El latín se iba convirtiendo también en un referente y un modelo para las
lenguas vernáculas, que adaptaron términos y construcciones propios de la
lengua latina, considerada más noble y culta.
Los latinismos en la prosa catalana del siglo XV
Los prosistas catalanes del siglo XV mostraron una gran predilección por las construcciones sintácticas latinas. Antepusieron los complementos al nombre, colocaron a menudo
el verbo en posición final y mostraron predilección por el uso del gerundio (que usaron
como si fueran los participios de presente latinos). He aquí un ejemplo de Roís de Corella:
"Fatiga seria de prolixitat enutjosa recitant descriure les discretes raons que, per aconhortar la trista criada, Latíbula parlant recitava."
Joan Roís de Corella, La història de Leander i Hero.
Además, en el Renacimiento se reintrodujo la lengua griega en el sistema educativo. En efecto, durante toda la Edad Media el conocimiento del griego fue
extremamente raro en Occidente. Hubo que esperar a finales del siglo XIV para
que el griego fuera de nuevo objeto de estudio en las ciudades y en las universidades.
El estudio del griego
En 1397 el humanista florentino Coluccio Salutati (1331-1406) hizo venir al diplomático
bizantino Manuel Chrysoloras a enseñar griego a Florencia. Según su alumno Guarino
Veronese, Chrysoloras "explicaba el significado de las palabras con tanta simplicidad y
con tanta claridad y descubría el sentido propuesto por los autores de tal manera que
parecía que ponía las papillitas masticadas en la boca de los niños [...]. Su familiaridad
con el griego era tal que habrías podido creer que había nacido en Atenas". Por la cátedra
de Florencia pasaron importantes maestros, como el cardenal Bessarión (1400-1472). El
conocimiento del griego se extendió gracias a sus discípulos. También hay que mencionar
la tarea de la imprenta veneciana de Aldo Manuzio (1449-1515), que fue la principal
empresa editora de textos griegos.
En el siglo XV surgió una áspera polémica en torno a la "cuestión�de�la�lengua".
La polémica enfrentaba a los que propugnaban el uso de la lengua latina como
instrumento único o privilegiado para la transmisión de los conocimientos y
para el cultivo literario, y los que defendían la validez de las lenguas vulgares.
Los primeros se esforzaban por emplear un latín puro e incontaminado de
vulgarismos, y consideraban las obras de los clásicos –César y Cicerón in primis– como modelos lingüísticos. Los más extremistas propugnaban la imitación servil del latín ciceroniano. En el debate tomó parte todo el mundo. En
el Ciceronianus (1528) de Erasmo de Rotterdam (1469-1536) se ridiculizaban
los disparates y los excesos de los puristas, a los que el autor denominaba despectivamente "los simios de Cicerón".
Progresivamente, la posición y la consideración de las lenguas vulgares fue
mejorando, sobre todo a raíz de la codificación de la ortografía y de la gramática. Entonces aparecieron las primeras obras normativistas o apologéticas de
las lenguas vernáculas, como las Prose della volgare lingua, 'Prosas de lengua
vulgar', (1525), de Pietro Bembo, o la Deffense et illustration de la langue française, 'Defensa e ilustración de la lengua francesa', del grupo de La Pléyade (1549).
El mundo clásico II
248
CC-BY-SA • PID_00178895
El mundo clásico II
La recuperación de los valores de la Roma antigua por parte de los renacentistas fue total. Como afirma Panofsky en una obra capital para
entender este período, Renacimiento y renacimientos en el arte occidental,
lo que distingue al verdadero Renacimiento de los movimientos anteriores no es tanto la fascinación que se sentía por todo lo que era antiguo como más bien la coherencia de sus diversas expresiones artísticas
y culturales, y también la profunda convicción de que la verdad y la
belleza hunden sus raíces en la civilización clásica.
Ahora bien, esta recuperación del paganismo antiguo y del mundo clásico tuvo sus límites. A partir de los años veinte del siglo
XVI,
se empezó a detectar
un importante cambio de actitud por parte de la Iglesia en la recuperación de
los símbolos de la Roma pagana. El saqueo de Roma por parte de las tropas
del Condestable de Borbón (1527) y los inicios de la Reforma protestante señalan un cambio de dirección en la reivindicación de la Antigüedad romana,
especialmente de sus rasgos más paganizantes. Por ejemplo, un papa tan intelectualmente sólido como Adriano VI –Adriano de Utrecht–, el preceptor de
Carlos V, al ver las estatuas clásicas instaladas en los jardines, preguntó en el
año 1522 qué hacían allí "aquellos ídolos de los paganos".
Otro punto de inflexión lo marca el pontificado de Pablo III (1534-1549), de
la noble familia de los Farnese, considerado el último papa del Renacimiento. Pablo III dio un nuevo impulso a la política de embellecimiento de la ciudad. Se modificó, sin embargo, el centro de interés. Ahora, prevalecía la Roma
cristiana, la sede de los papas, más que la Roma antigua. Buena parte de sus
actuaciones estaban destinadas a sancionar la importancia de los peregrinajes
y el papel de Roma como capital de la catolicidad. No hay que decir que los
vientos del Concilio de Trento y la Contrarreforma desterraron para siempre
el mito de la Roma pagana.
14.4. La nueva Babilonia
A principios del siglo XVI, Roma aparecía como una ciudad en ebullición, plagada de obras, vital, que se rehacía sin demasiada vergüenza ni demasiados
complejos en el universo del paganismo clásico.
Esto, unido a las costumbres de la curia papal, en las que el nepotismo,
la simonía, las costumbres licenciosas, el dispendio y el lujo estaban a la
orden del día, provocaba la crítica de todos los que deseaban un retorno
a la pureza y a la pobreza del mensaje evangélico.
No era la primera vez que se criticaba el comportamiento de las altas jerarquías de la Iglesia católica. De hecho, ideas de retorno a la pobreza apostólica
y críticas al lujo de la Iglesia se habían ido generando en época medieval, por
CC-BY-SA • PID_00178895
249
ejemplo, a raíz de la actividad de Francisco de Asís (1182-1226) y de la difusión
de las órdenes mendicantes. Se propugnaba el retorno a la pobreza apostólica,
el ejercicio de la caridad y la práctica de la actividad contemplativa. Progresivamente, estas ideas se fueron extendiendo por toda Europa y dieron lugar a
movimientos más o menos directamente enfrentados a la posición oficial de
la jerarquía eclesiástica.
La Curia papal fue objeto de fuertes críticas durante el tiempo en el que el
papado tuvo su sede en Aviñón, que fue denominado la "cautividad babilónica" (1309-1377). Además, la figura del pontífice fue duramente criticada por
varios personajes, como Cola di Rienzo, promotor de la República romana
(1347), o Savoranola, el predicador que derrocó a los Medici e instauró en Florencia una república teocrática (1494-1498).
Por el centro de Europa se extendieron movimientos contrarios a la actuación
de la jerarquía eclesiástica en general y de la Curia romana en particular. Los
husitas, encabezados por el bohemio Huss (1369-1415), agitaron durante todo
el siglo
XV
los territorios del Imperio lanzando toda clase de críticas contra el
pontífice.
Ahora bien, las amonestaciones más fuertes vinieron de Martín�Lutero, un
fraile agustino alemán que, al visitar Roma en el año 1510, quedó literalmente
escandalizado por la conducta de la curia romana. Hay que recordar la famosa
anécdota atribuida a Lutero, según la que el reformador protestante habría
dado con gusto mil florines, si hubiera dispuesto de ellos, por no haber tenido
que contemplar la ciudad de Roma.
Este nuevo mito fue sancionado por la publicación, en el año 1545, del libro
de Lutero, De captiuitate Babylonica ('Sobre la cautividad babilónica'), que lleva
el significativo subtítulo de 'Contra el papado fundado por el diablo, la gran
meretriz de la que habla el Apocalipsis'.
Entonces nace el mito�de�Roma�como�nueva�Babilonia, de la Roma
plagada de gente pecaminosa que, lejos de los preceptos del Evangelio,
vive en un clima de desenfreno, de pecado, de lujuria, en el cual todo,
incluso la propia salvación personal, puede ser objeto de compra o de
venta.
El mundo clásico II
250
CC-BY-SA • PID_00178895
El mundo clásico II
14.5. La melancolía itálica
Roma e Italia han fascinado a buena parte de los visitadores, ocasionales o
no, a los que acogen. El propio Erasmo decía que sólo las aguas del Leteo le
podrían hacer olvidar el dulce recuerdo de los días romanos.
El embrujo y la fascinación que provocan Italia y su capital tienen una
larga historia, más o menos tópica, en el imaginario colectivo de los
pueblos de Occidente.
A mediados del siglo
XVIII,
se inaugura entre los intelectuales de la Europa
central la moda del viaje�a�Italia y, posteriormente, a Grecia y a Oriente, para
descubrir los restos materiales de civilizaciones antiguas. En general, se trataba
de experiencias que tendían a evocar, con tono nostálgico, el pasado cultural
de la Antigüedad grecorromana.
Entre los iniciadores de este tipo de aventuras figura Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), arqueólogo, historiador del arte y prefecto de las antigüedades de Roma. Winckelmann, gran teórico del neoclasicismo, expone sus
teorías en los Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke, 'Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas' (1755), y en la monumental Geschichte der Kunst des Alterhums, 'Historia del arte de la Antigüedad' (1764), el
primer "ensayo de teoría sistemática" del arte clásico. Para Winckelmann, las
obras de la Antigüedad clásica eran modelos de imitación perenne.
Winckelmann fue el adalid de un movimiento intelectual y espiritual caracterizado por su amor a la Antigüedad. De este espíritu se hicieron eco todos los
primeros románticos: Goethe, Schiller, Herder, Humboldt, Hölderlin, Byron.
La escapada a Italia (o a Grecia) se convirtió en parte esencial de las experiencias de un romántico.
El propio Goethe (1749-1832) escribió un diario en el que recogía la experiencia de los viajes a Italia. En efecto, fruto del viaje que Goethe hizo durante
los años 1786-1788, apareció Die italianische Reise, 'Viaje a Italia' (publicado
en 1816-1817), en el que el autor relata los días inolvidables que vivió en Italia. En las páginas del diario se combinan la libertad personal, las experiencias
eróticas o el descubrimiento de lugares, monumentos y poblaciones que hasta
entonces habían vivido únicamente en el terreno del mito y de la imaginación, es decir, el disfrute total de los sentidos y del placer.
La costa de Amalfi, etapa del viaje a Italia
CC-BY-SA • PID_00178895
251
La evocación romántica del mundo romano está presente también en las Römische Elegían, 'Elegías romanas' (1790-1795), en las que Goethe, además de
recuperar el dístico elegíaco, recreaba con añoranza las experiencias personales y los ambientes de Roma. No es extraño que Goethe, en los últimos años
de su vida, confesara que "sólo en Italia había sido completamente feliz".
"¡Decidme, oh piedras! ¡Hablad, vosotros, palacios elevados!
¡Una palabra, calles! Genio, ¿por qué no te mueves?
Sí, todo está lleno de espíritu dentro de las sagradas murallas,
eterna Roma, sólo todo calla tanto para mí.
Al oído, ¿quién me habla? ¿En qué ventana veré
un día a la gentil criatura que, abrasándome, me refresque?
¿Aún los caminos no adivino, a través de los que, siempre, siempre
para ir hacia ella y dejarla del tiempo precioso haga ofrenda?
Aún contemplo iglesias, palacios y columnas y ruinas,
tal como un hombre prudente hace un uso como se debe del viaje.
Pero esto no tarda en pasar; entonces no habrá más que un templo:
templo de amor solamente, que al iniciado ha de recibir.
Oh quizás sí que eres un mundo, Roma; pero sin el amor
el mundo no podría ser el mundo, ni Roma sería Roma".
J. W. Goethe. Elegías romanas 1.
Entonces se puso de moda "el viaje a Italia", entendido como un viaje
de formación, que permitía el conocimiento directo y no mediato de
los restos materiales de la Antigüedad clásica. Además, mediante la contemplación de las ruinas de Grecia y de Italia, el estudioso, normalmente procedente del norte o del centro de Europa, podía acceder al espíritu
y al ideal humano de la Antigüedad grecorromana y compartirlo.
La literatura y el cine han contribuido a potenciar el mito del viaje a Italia
como etapa formativa del adolescente que accede por primera vez a los placeres
de la vida, como escenario de la belleza suprema o como marco ideal de la
felicidad humana. En mayor o menor grado, estas ideas están presentes en
obras capitales de la cultura occidental, como Der Tod in Venedig, 'Muerte en
Venecia', del novelista alemán Thomas Mann (1912), magistralmente llevada
al cine por Luchino Visconti con el título de Morte a Venezia (1971), o A room
with a view, 'Una habitación con vistas', la novela de E. M. Forster (que llevó
al cine James Ivory en 1986).
14.6. Libertad y República
Durante la edad moderna, Europa se educaba con la lectura de textos escolares
en los que se exaltaba a los grandes personajes de la historia romana, especialmente de época republicana. Ahora bien, en el siglo XVIII, tiene lugar, especialmente en Francia, la recuperación de toda una serie de símbolos alusivos a la
República romana, recuperación que fue favorecida, sin duda, por la oleada
revolucionaria que vivió Francia desde 1789.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
252
El mundo clásico II
Inicialmente, se elogiaba a determinados personajes con la intención de exaltar su heroicidad, sin que esta recuperación tuviera ninguna connotación política. Simplemente eran símbolos del amor a la patria, del respecto de la jerarquía, del ardor bélico, de la honestidad, de la fidelidad a la palabra dada
o del temor a Dios. Es en este sentido como hay que valorar algunos de los
cuadros del pintor neoclásico David, como el famoso Juramento de los Horacios,
comisionado por Luis XVI, o el también muy conocido Rapto de las sabinas.
La ejecución de Luis XVI y la proclamación de la República francesa
(1789) comportó un giro en la recuperación de los símbolos y de las
imágenes de la Antigüedad romana. A partir de este momento, se politizaron en sentido filorrepublicano.
Este hecho era relativamente fácil si recordamos las palabras de Desmoulins,
uno de los famosos revolucionarios de la época: "con la cabeza repleta de griego
y de latín, éramos republicanos de colegio."
La exaltación de Bruto
Los dos Brutos, Lucio Junio Bruto –el primer cónsul de la República– y Marco Junio Bruto –
el asesino de César– se convirtieron en el símbolo de las nuevas libertades. En 1788 Alfieri
dedicó su Bruto primo a George Washington, el héroe de la independencia americana.
Durante la invasión francesa de Italia, en 1796, el papa se vio obligado a dar a la ciudad
de Roma el busto de bronce de Lucio Junio Bruto (que aún hoy en día se conserva en los
Museos Capitolinos, la colección propiedad del común de Roma) y la cabeza marmórea
de Marco Junio Bruto. Era el símbolo de la abolición del poder temporal del papa y de la
recuperación por parte de la ciudad de Roma de su libertad.
Lucio Junio Bruto, el instaurador de la República romana, se convirtió en el símbolo de
la integridad republicana. El pintor David, que ya se había significado por la creación de
cuadros de argumento clásico –como El rapto de las sabinas o El juramento de los Horacios–
presentó en el Salón del 1789, en pleno clima revolucionario, un cuadro con el título
Junio Bruto, primer cónsul, de regreso a casa, después de haber condenado a sus dos hijos, que se
habían unido a los Tarquinios y habían conspirado contra la libertad republicana. Los lictores
le llevan sus cuerpos para que les dé sepultura. Era una exaltación más del creador de la
República romana por parte de la Francia revolucionaria.
Otros símbolos de la República y de la libertad republicana se pusieron de moda. Entre éstos, el pileus, el casquete de fieltro que se ponían los esclavos en el
momento de adquirir la libertad. De hecho, en Roma, el pileus ya había sido
objeto de utilización política, puesto que uno de los asesinos de César había
puesto un pileus en la punta de una lanza para incitar al pueblo a restaurar
la República, y se habían emitido monedas con un pileus colocado entre dos
puñales. Por todos estos motivos, a partir de la Revolución Francesa, las imágenes de la República y de la Libertad llevan la llamada gorra frigia, que en
realidad es un pileus. La gorra frigia –el píleo de los romanos– se ha convertido
en el símbolo de la República y también en el de la libertad.
Billete de 50 céntimos de la República española
CC-BY-SA • PID_00178895
253
El mundo clásico II
14.7. La autoridad y el poder de Roma
La rotundidad de la conquista romana y el ejercicio del poder han fascinado
desde siempre a los regímenes políticos de vocación totalitaria.
El mito�del�imperialismo�romano fue recuperado por las clases dirigentes italianas para reclamar para el recién nacido Estado italiano, descartado de la carrera neocolonialista, un lugar en el reparto del mundo. Es entonces cuando se
recupera la figura de Escipión, el general que derrotó a Cartago (una potencia
africana), con lo que Italia justificaba y legitimaba su expansión imperialista
italiana por tierras de Eritrea, Somalia, Etiopía y Libia. Es sintomático que la
guerra de Libia (1911-1912) fuera definida por algunos contemporáneos como
la Cuarta Guerra Púnica.
Quien más se ha apropiado del mito� del� autoritarismo del Estado
romano han sido los movimientos totalitarios de los estados latinos,
en particular, el fascismo italiano y el falangismo español. Con todo,
las realizaciones arquitectónicas y urbanísticas de Roma, especialmente
aquellas en las que era visible la presencia de las masas, han servido de
modelo y de inspiración para todos los regímenes de inspiración totalitaria.
El fascismo de Benito Mussolini fue el régimen que más intensamente utilizó
la simbología relativa a la Roma antigua para aprovecharla en beneficio propio. El principal símbolo fascista –lo que dio nombre al régimen– es el llamado fascio littorio, es decir, el haz de varas que los lictores llevaban como símbolo de la autoridad de los magistrados romanos. Las palabras de Mussolini
son reveladoras de esta concepción que vinculaba a la Italia emergente con
la antigua Roma:
"Cuando pienso en el destino de Italia, cuando pienso en el destino de Roma, cuando
pienso en todas nuestras gestas históricas, no tengo otra opción que ver en toda esta
sucesión de acontecimientos la mano infalible de la Providencia, la señal infalible de la
Divinidad."
Benito Mussolini (1937). Mostra augustea della romanità. Catalogo (pág. 363 y 371). Roma.
A medida que el régimen fascista se consolidaba, aprovechaba cualquier oportunidad para celebrar las glorias romanas. Se festejó el bimilenario del nacimiento de Virgilio (1930) y de Horacio (1935). En 1937, para celebrar el bimilenario de Augusto, el régimen organizó una gran exposición sobre la romanidad –la "Mostra augustea della romanità"– que sirvió para construir el conocido Museo della Civiltà Romana, que exalta todavía hoy las glorias del Imperio
de Roma.
Por consiguiente, con su voluntad de hacer suyo el pasado romano, el régimen
fascista dio nuevo impulso a las obras de excavación arqueológica del centro
de Roma. El interés del régimen se concentró en el centro monumental de la
Fascio littorio
CC-BY-SA • PID_00178895
254
ciudad, en el área pública y política por excelencia de la Roma antigua. Hay
que decir, sin embargo, que los resultados no siempre fueron positivos, puesto que las campañas arqueológicas estuvieron condicionadas por la voluntad
propagandística del régimen. Así, para sacar a la luz los restos del núcleo más
antiguo de Roma, fueron destruidos, sin ningún tipo de misericordia, notables
edificios de época medieval. Además, para que el ejército y las milicias fascistas
pudieran desfilar triunfalmente por el centro de Roma, se abrieron dos calles
–la llamada Via dell'Impero (hoy Via dei Fori Imperiali) y la Via del Mare (hoy
Via del Teatro di Marcello)– que arrasaron literalmente la colina de la Velia y
la zona de la Meta Sudans, ante el Coliseo.
El régimen fascista impulsó también una política de monumentalidad marmórea que es típica de otros regímenes de inspiración totalitaria. En todos estos casos se trataba de promover la construcción de grandes edificios que sirvieran de escenario a las grandes manifestaciones de masas. Inspiradas en las
realizaciones del Imperio Romano, todas estas obras recuperaban el espíritu
heroico de Roma.
Fue, sin embargo, el Tercer Reich hitleriano quién llevó más arriba la imitación
formal de la arquitectura romana, con preferencia por las grandes construcciones escenográficas de clara intención propagandística. Los ejemplos son
muy numerosos. Así, el Reichssportfeld de Berlín revela la influencia del Foro
de Trajano; el Palacio de Congresos de Núremberg imita el Coliseo, mientras
que el Gran Auditorio de Berlín tiene rasgos del Panteón. El propio Hitler, el
Führer (la equivalencia alemana del término latino dux), era consciente de la
importancia otorgada a este tipo de realizaciones monumentales, inspiradas
en la Roma clásica, cuando afirmaba con rotundidad que "las construcciones
arquitectónicas tenían que hablar a la conciencia de la Alemania de los siglos
que han de venir".
Todos estos regímenes han contribuido a crear una visión de Roma entendida
como una ciudad de mármol, repleta de monumentos espectaculares, destinada a ser la sede de desfiles de ejércitos triunfadores. Esta visión "triunfalista" ha
sido perpetuada gracias también a las grandes realizaciones del cine histórico
de las décadas de los cincuenta y los sesenta.
El mundo clásico II
255
CC-BY-SA • PID_00178895
El contraste: Roma como un mercado árabe
Los autores antiguos describen a menudo Roma como una ciudad llena de bullicio, llena
de gente que iba arriba y abajo, atareada o sin hacer nada, repleta de gritos y de olores,
de calles estrechas con ropa tendida, que el imaginario colectivo atribuye a los barrios
populares de cualquier ciudad italiana. Esta visión, que contrasta con la imagen de la
Roma de mármol que en algunos momentos se ha querido imponer, está presente en la
obra de algún estudioso moderno. Por ejemplo, el historiador francés Jêrome Carcopino
describía Roma como si fuera un auténtico mercado árabe. No hay que decir que esta
descripción, hecha en 1939, habría irritado bastante a las autoridades fascistas, interesadas en presentar a Roma como la ciudad del orden y de la belleza.
"Sobre la domus estaban las viviendas cada vez más invadidas por el pulular de personas
de condición ínfima, donde se amontonaban familias enteras, donde progresivamente se
acumulaba el polvo, los detritus, la basura, lugares llenos de chinches [...]. En general, los
alojamientos de la Urbe, raramente alineados a lo largo de una avenida, se amontonaban
en un laberinto de rampas, calles y callejones, más o menos estrechos, tortuosos y oscuros, en los que el mármol de los 'palacios' contrastaba con la oscuridad de los tugurios."
J. Carcopino (1939). La vie quotidienne en Rome à l'apogée de l'Empire. París: Librairie Hachette.
14.8. La resistencia antirromana
Del mismo modo que Roma se ha convertido en un espejo y en un punto de
referencia para muchas realidades históricas, también los enemigos de Roma
han tenido sus admiradores.
Los ejemplos de estados, grupos, corrientes o personas que han aprovechado
la simbología antirromana son muy numerosos. En particular, la mayor parte
de estas tendencias se inclinan por presentar a los enemigos de Roma –mayoritariamente a los bárbaros– como héroes que se oponían al autoritarismo romano, que rechazaban la servitud y el esclavismo que la dominación romana
representaba y que luchaban, hasta el sacrificio final, por la libertad y la independencia de sus pueblos. Este mito aprovecha el bagaje de tópicos etnográficos de larga tradición presentes ya en la Germania del historiador Tácito.
Durante el siglo
XIX,
varios países europeos reivindicaron la herencia
de los héroes indígenas que se opusieron a la conquista romana como
símbolos de autoafirmación nacional o patriótica.
Francia reivindicó como héroe nacional a Vercingitórix, el caudillo galo que
hizo frente a César, en honor del que se erigió un monumento en el Mont
Auxois, cerca de la localidad en la que había tenido lugar la batalla de Alesia.
Modernamente, la resistencia de los galos ha sido reivindicada, de manera más
lúdica, en las conocidas aventuras del pequeño Astérix.
Entre 1815 y 1870, el movimiento nacionalista alemán, en cambio, utilizó la
figura de Arminio, el feroz opositor de los romanos. Le fue dedicado, en la
selva de Teutoburgo, el escenario de la famosa batalla, un Hermannsdenkmal,
que se convirtió en el primer monumento nacional erigido por todo el pueblo
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
256
El mundo clásico II
alemán. Este lugar pasó a ser pronto una meta de peregrinajes e ideal de la
resistencia teutónica a la invasión napoleónica. El héroe querusco se convirtió
en el símbolo de la unidad étnica y de la libertad de los pueblos germánicos.
Al mismo tiempo, otros países reivindicaron a sus propios héroes nacionales
antirromanos, como los caudillos ilergetes Indíbil y Mandonio en el caso catalán; Viriato, el héroe de la resistencia de la celtibera Numancia en el caso
de España, o Decébalo, el rey de la Dacia, capturado por Trajano, en el caso
de Rumanía.
Los movimientos revolucionarios de izquierda también encontraron en la historia de Roma una buena fuente para su material propagandístico. Así, el ejemplo de los Gracos, los tribunos de la plebe de época republicana, fue recuperado por los sectores más extremistas de la Revolución Francesa y, en particular,
por el sans-culotte François Noel Babeul. Babeul, apodado Gracchus, firmaba
sus artículos con la denominación "tribuno del pueblo" y reivindicaba las ideas
de reforma y de revolución que la tradición atribuía a los Gracos, defendiendo
la abolición de la propiedad privada.
Indíbil y Mandonio
Espartaco, el famoso esclavo tracio protagonista de una famosa revuelta servil
en época tardorrepublicana, fue tomado como un mito por parte de un sector
del comunismo. En efecto, Espartaco aparecía como un hombre de nacionalidad débil que podía fácilmente convertirse en el símbolo universal de la lucha
de clases y de la rebelión ante las injusticias del sistema capitalista. Ésta es la
visión que el propio Karl Marx, en una carta a Engels, reproducía: definía a
Espartaco como un gran general, de carácter noble, la expresión auténtica del
antiguo proletariado. El nombre del personaje pronto se convirtió en un símbolo, y se creó en Alemania la Spartakusbund, 'Liga de Espartaco', de la que
tomaban parte Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo y Klara Zetkin. El famoso
film Spartacus (1960), de Stanley Kubrick, protagonizado por Kirk Douglas, ha
servido para divulgar el componente revolucionario y antisistema del mito de
Espartaco.
14.9. Roma en las artes teatrales y cinematográficas
Roma, su historia, sus personajes y sus mitos han sido fuente de inspiración
inagotable para todas las realizaciones artísticas de la historia de Occidente.
Hacer un repaso, aunque fuera simple, de todas estas realizaciones sería un
atrevimiento. Pero sería bueno recordar algunas. Por ejemplo, en cuanto al
teatro, la comedia y la tragedia romanas han tenido sus imitadores y también
han sido fuente de inspiración.
CC-BY-SA • PID_00178895
257
La comedia�latina, en particular la comedia de Terencio y de Plauto,
ha disfrutado hasta épocas muy recientes del favor del público. Esto
se debe sobre todo al hecho de que la comedia latina pone en escena
temáticas relativas a la vida cotidiana de personajes "burgueses", sin que
estén condicionados por su época o por su lugar de origen.
La comedia latina estaba ambientada en Grecia artificialmente y los personajes eran griegos, lo que le otorga un carácter decididamente cosmopolita (o
universal), y también atemporal, que hace que sus tramas tengan vigencia en
todas las épocas, en todos los territorios y en todos los grupos sociales.
En efecto, las comedias latinas, con una dosis considerable de humor e ingenio, se centran en las peripecias vitales que enfrentan a distintas categorías
de personajes (conflictos intergeneracionales, bretes amorosos, relaciones conflictivas entre amos y sirvientes) y en problemáticas relativas al carácter y al
comportamiento de las personas (la avaricia, la desconfianza, la severidad...),
favorecidas por la "tipificación" y la "estandarización" de los personajes. Se trata de problemas que aparecen en todas las sociedades, independientemente
de los condicionantes y de las circunstancias históricas de cada época histórica concreta. Por lo tanto, los públicos de todos los tiempos y de todas las
sociedades se pueden sentir representados en las tramas y en las problemáticas
puestas en escena. De alguna manera, podríamos afirmar que los "problemas
de la vida cotidiana" no pasan nunca de moda. Así, hay que recordar, entre
otros, el tipo del avaro, ya presente en el Aulularia de Plauto, que sirve de modelo al famoso Avare de Molière (de 1668). Una última muestra es la película A
funny thing happened in the way to Forum (Golfos de Roma), dirigida por Richard
Lester (1966).
Por otro lado, la historia romana ha servido para situar dramas de temática histórica, con la representación de grandes pasiones puestas a
menudo en situaciones límite.
La tragedia occidental a menudo ha tomado motivos e inspiración de la tragedia y de la historia clásica. Algunos de los dramas�de�Shakespeare presentan
argumento romano: Tito Andrónico (1594), Julio César (1600), Antonio y Cleopatra (1607) y Coriolanus (1608), obras que evidencian la influencia de las Vidas paralelas de Plutarco, traducidas por primera vez al inglés en el año 1579.
Estas cuatro tragedias ilustran por medio de toda clase de crímenes el triunfo
doloroso de la razón de Estado. Las tragedias de Shakespeare presentan una
historia de Roma siempre trágica, en la que destino y estoicismo se enfrentan
dramáticamente; el corazón de los personajes que tienen el poder se endurece
hasta la deshumanización total. Es por este motivo que Hamlet, el príncipe de
Dinamarca, acaba diciendo: "Soy más un antiguo romano que un danés."
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
258
En el siglo XVII se difundió, especialmente en Francia e Inglaterra, la tragedia�neoclásica, que mantiene las reglas aristotélicas, especialmente
la unidad de lugar, de tiempo y de acción. Normalmente, estos tipos de
tragedia son excusas para representar a héroes y heroínas colocados en
situaciones límite, sin solución racional posible, o en conflicto insoluble entre pasión y razón o entre deseo y obligación.
En Francia, hay que destacar el desarrollo de la tragedia clásica durante el siglo
XVII
por parte de autores como Pierre Corneille y Jean Racine, autor de Andro-
maque (1667), Britannicus (1669), Bérénice (1670) y Phèdre (1677). En Inglaterra,
el principal representante de la corriente clásica en la tragedia fue Ben Jonson,
autor de tragedias de corte clásico como Sejanus (1603).
A partir del siglo XIX, Roma y su historia son uno de los escenarios privilegiados de la llamada novela histórica. El cristianismo y los bárbaros
tienen en ella un protagonismo especial. Así, el espíritu apologético no
falta en obras de clara inspiración cristiana.
La novela histórica del siglo XIX
De entre las primeras novelas históricas centradas en el mundo romano, hay que destacar
Los mártires de Chateaubriand (1809), Los últimos días de Pompeya de Lord Bulwer Lytton
(1835), Fabiola del Cardenal Wiseman (1854), Ben Hur de Lewis Wallace (1880) o Quo
vadis de H. Sienkiewicz (1896).
Durante el siglo XX ha continuado la moda de la novela histórica centrada en el
mundo romano. De entre las más conocidas, se recuerdan las dos obras sobre el
emperador Claudio de Robert Graves –I, Claudius, 'Yo, Claudio', y Claudius the
God, 'Claudio, el dios' (1934)–, las Mémoires d'Hadrien, 'Memorias de Adriano',
de Marguerite Yourcenar (1951), Der Tod des Vergil, 'La muerte de Virgilio', de
Hermann Broch (1958), o Julian, 'Juliano el Apóstata', de Gore Vidal (1964).
Mención aparte merece el famoso Marco Didio Falco, el detective avant la lettre,
protagonista de varias novelas de Lindsey Davis.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
259
El mundo clásico II
Muchas de estas novelas han sido llevadas al cine, especialmente en las
grandes�superproducciones�de�cine�histórico�de�los�años�cincuenta
y�sesenta.
Entre estas grandes superproducciones, hay que recordar Quo vadis de M. Le
Roy (1951), Julius Caesar de Mankiewicz (1953), el famoso Ben-Hur dirigido
por W. Wyler (1959) o Cleopatra (1963), dirigida por el propio Mankiewicz y
protagonizada por Rex Harrison en el papel de César, Richard Burton en el
papel de Marco Antonio y Liz Taylor en el papel de Cleopatra; esta actriz se ha
convertido desde entonces en el rostro por excelencia de la soberana de Egipto.
Hasta hace poco, es decir, hasta la aparición de Gladiator de Ridley Scott (2000),
el último ejemplo del cine histórico centrado en la Antigüedad clásica había
sido The fall of the Roman Empire de A. Mann (1966). Esta superproducción,
que se inspiró en el título de la obra de Gibbon, contenía todos los tópicos
que el cine histórico había recreado sobre Roma.
Gracias al éxito de estas superproducciones de temática histórica, surgió el llamado peplum, una película de bajo presupuesto en la que se mezclaban como
elementos indispensables un emperador cruel y despótico, la persecución de
los cristianos (y de las cristianas de gran belleza) y la aparición de los bárbaros
como instrumento escogido por la providencia divina para castigar a Roma
por sus pecados.
Una variante del peplum es el llamado neomitologismo, que se inició con el Ercole
de P. Francisci (1957). Esta tendencia fue muy popular en los años sesenta
gracias a dos actores (Steve Reeves y Gordon Scott) vinculados al papel de
Hércules. El propio Reeves también hizo de Eneas en dos películas, La leggenda
di Enea de G. Ribalta (1962) y La caduta di Troya de G. Ferroni (1961).
El cine ha contribuido a dar una idea ciertamente sesgada de Roma. A menudo
aparece gobernada por un personaje cruel y despótico; el arquetipo es Peter
Ustinov haciendo de Nerón en Quo vadis (1951), papel que le valió la primera
nominación a los Óscars de la Academia Americana de Cine. En este tipo de
cine abundan los esclavos cristianos, de buen corazón, felices y resignados,
junto a amos crueles, lascivos, sofisticados y superficiales. Es frecuente verlos
comer, sobre todo uva, estirados en las camas, paseando en litera, vistiendo
largas túnicas, asistiendo a suntuosos banquetes con bailarinas exóticas, frecuentando las termas, contemplando apasionadamente excitantes carreras de
carros o sangrientos combates de gladiadores.
El cartel de Quo vadis
CC-BY-SA • PID_00178895
260
El mundo clásico II
Roma en el cine erótico y pornográfico
Uno de los otros campos que han aprovechado la historia romana para construir su propio universo mítico es el cine erótico y pornográfico, en el que abundan las referencias a
cenas desenfrenadas, orgías, bacanales, desenfrenos sexuales protagonizados por los emperadores y por sus séquitos. Entre las obras de este género que merecen mención destaca
el Caligola de Tito Brass.
A pesar de que el Imperio Romano ya hace muchas siglos que ha desaparecido, su imagen genera aún ahora mitos entre las generaciones de
hoy en día. Muchas de las manifestaciones culturales de la civilización
occidental continúan teniendo su referente en el pequeño pueblo de
pastores situado a la orilla del Tíber.
Después de haber visto el peso innegable del mundo clásico en general y de
Roma en particular –como paradigma de todas las civilizaciones clásicas–, podemos hacer perfectamente nuestras las palabras de Adriano que cierran las
Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar:
"Roma ya no es Roma: tendrá que desaparecer o igualarse desde ahora en adelante a la
mitad del mundo. Estos tejados, estas terrazas, estas islas de casas que el sol poniente
dora con un bellísimo tono rosado, ya no están, como en tiempos de nuestros reyes,
temorosamente rodeadas de murallas; una buena parte de murallas he reconstruido yo
mismo a lo largo de las selvas germánicas y de las landas bretonas. Cada vez que he
visto de lejos, al doblar la curva de alguna carretera soleada, una acrópolis griega, y su
ciudad perfecta como una flor unida a su colina como el cáliz y el tallo, sentía que esta
planta incomparable estaba limitada por su propia perfección, realizada sobre un punto
del espacio y en un segmento del tiempo. Su única posibilidad de expansión, como la
de las plantas, era su semilla: la simiente de ideas con la que Grecia ha fecundado el
mundo. Pero Roma, más pesada, más informe, más vagamente extendida por su llanura
a la orilla del río, se organiza en vista a evoluciones más vastas: la ciudad se ha convertido
en Estado. Yo habría querido que el Estado se ampliara más todavía y pasara a ser el
orden del mundo, orden de las cosas. Las virtudes que bastaban para la pequeña ciudad
de las siete colinas se tendrían que volver más flexibles, se tendrían que diversificar, para
convenir a toda la tierra. Roma, que fui el primero que osó calificarla de eterna, se iría
asimilando más y más a las diosas madres de los cultos de Asia: progenitora de jóvenes y
de mieses, estrechando contra el pecho leones y colmenas de abejas. Pero toda creación
humana que aspire a la eternidad se tiene que adaptar al ritmo cambiante de los grandes
objetos naturales, acomodarse al paso del tiempo. Nuestra Roma ya no es el poblado
de pastores del viejo Evandro, cargado de un futuro que en buena parte ya ha pasado;
la Roma depredadora de la República ha hecho poner su papel; otras Romas vendrán,
de las que no puedo imaginar el aspecto, pero que habré contribuido a formar. Siempre
que visitaba las ciudades antiguas, santas, pero extintas, sin valor presente para la raza
humana, me prometía evitar a mi Roma el destino petrificado de una Tebas, de una
Babilonia, de una Tiro. Roma tenía que escapar a su cuerpo de piedra; con las palabras
Estado, ciudadanía, república, se construiría una inmortalidad más segura. En los países
todavía incultos, a las orillas del Rin, del Danubio o del mar de los batavios, cada pueblo
protegido por una empalizada de estacas me recordaba la cabaña de juncos, el montón de
estiércol en el que nuestros gemelos romanos dormían hartos de leche de loba: aquellas
metrópolis futuras reproducirían Roma. A los cuerpos físicos de las naciones y de las
razas, a los accidentes de la geografía y de la historia, a las incongruentes exigencias de
los dioses o de los antepasados, habríamos superpuesto para siempre, pero sin destruir
nada, la unidad de una conducta humana, el empirismo de una sabia experiencia. Roma
se perpetuará en la más pequeña ciudad en la que haya magistrados que se esfuercen en
verificar los pesos de los mercaderes, en limpiar y en iluminar sus calles, en oponerse al
desorden, el descuido, el miedo, la injusticia, o en reinterpretar razonablemente las leyes.
No desaparecerá sino con la última ciudad de los hombres."
M. Yourcenar (1951). Mémoires d'Hadrien. París: Plon.
Busto del emperador Adriano
261
CC-BY-SA • PID_00178895
El mundo clásico II
Resumen
Los tres primeros apartados se dedican al estudio de la Roma�arcaica. El primero –titulado "Alba mítica"– se centra en el análisis y el examen crítico de la
tradición mítica relativa a las leyendas fundacionales de Roma, transmitidas
por los autores antiguos. Se ha querido describir y valorar cómo estas leyendas
han sido creadas, cómo han sido enriquecidas y ampliadas y, por último, cómo han sido difundidas y transmitidas hasta nosotros.
Con el título "Un poblado de pastores", el apartado segundo se centra en el
estudio crítico del período relativo a los siglos
VIII
y
VII
a. C., en general, y de
la fundación de Roma, en particular. Se han tomado en consideración tanto la
información de la tradición literaria como los datos de la búsqueda arqueológica, con el objetivo último de tener una imagen clara y completa de la Roma
arcaica.
El tercer apartado se centra en las vicisitudes de la Roma bajo dominio etrusco
y de las relaciones entre Roma y el pueblo etrusco.
A continuación, el interés se centra en el estudio de la República (509 - 31
a. C.). En el cuarto apartado, se ha analizado el funcionamiento político republicano, describiendo los tres estamentos que tenían el poder: las asambleas
de ciudadanos –los comicios–, los magistrados y el Senado. Se ha examinado
también el sistema de valores y la base ideológica asociados a este régimen y
que se consideraron típicos y propios del hombre romano.
En el quinto apartado, el período examinado –los siglos
III, II
y
I
a. C.– ha
permitido analizar la conquista romana del mundo griego. En las secciones
finales se ha comprobado el cambio en el sistema de valores tradicionales que
comporta el proceso de helenización. Por último, se han descrito algunas de las
realizaciones artísticas de época republicana, que son una síntesis exitosa entre
la tradición romana y las innovaciones helenísticas procedentes del mundo
griego.
El siglo I a. C., el período comprendido entre la elección de Tiberio Sempronio
Graco como tribuno de la plebe (133 a. C.) y la batalla de Actium (31 a. C.),
ha sido objeto de examen en el sexto apartado. Ésta fue para Roma una etapa
de crisis económica, social, política y cultural que, a la larga, llevó a la liquidación del régimen republicano, por lo que se han examinado los factores –de
naturaleza económica, social y política– que contribuyeron a este desenlace
dramático.
CC-BY-SA • PID_00178895
262
A partir del séptimo apartado se ha estudiado la época�imperial. En concreto,
el séptimo apartado analiza el principado�de�Augusto (31 a. C. - 14 d. C.), que
da inicio a la época imperial. Primero se han evaluado los cambios políticos
y las mutaciones ideológicas que el príncipe quiso implantar. En los subapartados finales se han examinado algunas de las manifestaciones culturales de
la época de Augusto –literarias y artísticas– para ver hasta qué punto reflejan
los valores emanados desde el poder.
En el octavo apartado, "Urbi et orbi. Romanización y contacto de culturas",
se toma en consideración el proceso de romanización de las provincias del
Imperio. En concreto, se ha querido ilustrar el proceso de construcción del
Imperio y las interacciones que se establecieron entre Roma y las provincias.
En el noveno apartado, titulado "Lo que es del César", se ha querido incidir
en algunas de las principales realizaciones artísticas impulsadas por los emperadores de Roma en los dos primeros siglos del Imperio (I y II d. C.). En este
sentido, se cree que pueden resultar significativas y ejemplificadoras, y que
pueden ayudar a captar con mayor profundidad los rasgos determinantes de
cada momento histórico.
Por último, el estudio del período imperial se concluye con el análisis del fenómeno del evergetismo, dedicándole el décimo apartado: Panem et circenses.
Se ha dedicado atención a la sociedad imperial con el análisis de determinados
fenómenos sociales y económicos, como el suministro de productos alimentarios, la predilección por los espectáculos de masas o la predilección por una
cultura del ocio.
Los apartados 11, 12 y 13 analizan varios aspectos de época�tardía. En particular, el apartado 11 –"Pescadores de hombres"– se centra en el estudio de un
fenómeno religioso –el cristianismo–, desde sus orígenes en Judea hasta su implantación como religión oficial y mayoritaria en época tardía. El análisis de
los pueblos bárbaros ocupa el apartado 12, titulado "El Azote de Dios". Al fin,
en el apartado 13, "Bizancio: la nueva Roma", se ha querido dedicar espacio al
estudio de la civilización bizantina, heredera natural del Imperio Romano.
Finalmente, el último apartado –"La Ciudad Eterna"– quiere ser una pequeña
introducción al estudio de la tradición clásica relativa al mundo romano que se
puede hallar en las fases históricas que siguen a la caída del Imperio Romano.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
263
Glosario
aculturación f Proceso de cambio producido en la cultura originaria de grupos que entran
en contacto directo y continuo.
ager publicus m Territorio de propiedad pública.
albano adj Originario de Alba Longa, la capital histórica del Lacio.
album n Lista; en particular, lista con el nombre de todos los senadores.
ambon m Tribuna o trona de las basílicas cristianas.
anastolé f Remolino, especialmente dicho de un remolino presente en el flequillo de los
retratos de Alejandro Magno.
anona f Distribución pública de alimentos.
antisuntuario -aria adj Contrario al lujo. Dicho especialmente de las leyes y de las otras
medidas legales que tendían a limitar o a restringir las manifestaciones del lujo.
antoniniano -iana adj Dicho de la dinastía de emperadores adoptivos que gobernó Roma
en el transcurso del siglo II d. C.
apología f Escrito o discurso en defensa de una determinada persona, posición o creencia.
archaeologia f Literalmente 'relato de historias antiguas'; narración historiográfica centrada en los períodos más antiguos de una determinada civilización.
atrio m Espacio a cielo abierto en torno al que se estructuraba la domus romana.
augur m Sacerdote romano encargado de la toma de auspicios.
augusteum n Templo o santuario dedicado al culto imperial en general y a Augusto en
particular.
auspicium n Literalmente, 'contemplación de las aves'. En sentido general, cualquier señal
divina percibida visualmente.
basílica f Edificio judicial de forma alargada constituido por varias naves divididas por
columnas.
bema m Plataforma o tarima empleada como trona o tarima en las basílicas cristianas.
bucranio m Calavera de buey o de toro.
bulla f (bullae f pl) Cápsula esférica, normalmente de metal, de origen etrusco que llevaban los niños colgada al cuello.
cávea f Grada del teatro.
centuria f Agrupación política de ciudadanos romanos establecida según criterios censales;
extensión de terreno.
cesaropapismo m Sistema político en el que el poder civil (representado por el césar)
controla el poder religioso (representado por el papa) e interviene activamente en asuntos
relacionados con la teología o con la organización eclesiástica.
comicio m Asamblea política romana. Dicho también del lugar en el que tenía lugar la
asamblea.
comitia centuriata n pl Asambleas con funciones electorales en las que los ciudadanos
eran agrupados según la centuria a la que pertenecían.
comitia curiata n pl Asambleas con funciones electorales en las que los ciudadanos eran
agrupados según la curia a la que pertenecían.
comitia tributa n pl Asambleas con funciones electorales en las que los ciudadanos eran
agrupados según la tribu a la que pertenecían.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
264
coroplástica f Producción de elementos de decoración arquitectónica (antefijas, frisos,
placas de revestimiento, acroterios) hechos de cerámica.
cristología f Doctrina que intenta establecer la naturaleza y la característica de Jesucristo.
culto imperial m Veneración de la persona del emperador o de algún miembro de su
familia.
curia f (curiae f pl) Unidad suprafamiliar romana formada por la agrupación de varias gentes que constituía la base de la organización política y militar del primitivo Estado romano.
cursus honorum m Literalmente 'carrera de cargos'. Dicho del orden en el que se tenían
que ejercer las magistraturas. Por extensión, también quiere decir 'carrera política'.
curul adj Dicho del magistrado que tenía derecho a sentarse en la sella curulis.
diáspora f Dispersión de los judíos fuera de Palestina; por extensión, los territorios no
palestinos habitados por judíos.
domus f (domus f pl) Casa aristocrática de desarrollo horizontal.
emporio m Puerto o enclave comercial abierto a menudo a la presencia extranjera.
epónimo -a adj y m Que da nombre. Dicho del magistrado cuyo nombre sirve para designar
el año en el que ejerce su cargo.
etiológico -a adj Del griego aitia, 'causa, motivo, razón de ser'. Relacionado con el estudio
de las causas o de los motivos que provocan la aparición y la existencia de un fenómeno
determinado.
etrusco -a adj Dicho del pueblo establecido en la vertiente tirrénica de la península Itálica
que ejerció una gran influencia en todos los ámbitos de la Roma arcaica.
evergetismo m Literalmente, en griego, 'realización de buenas obras'. Conducta que implica la realización de algún tipo de liberalidad. Modelo de conducta social y económica por
el que los representantes del Estado o de las clases acomodadas sienten la obligación moral de
procurar por el bien de sus conciudadanos y de subvenir económicamente a sus necesidades.
fasti m pl Calendario
flamen m Sacerdote encargado del culto a una determinada divinidad.
frons scaenae f Literalmente, 'frente de la escena'. Dicho de la parte posterior de la escena,
que tomaba la forma de la fachada de un edificio.
galo m Sacerdote castrado dedicado al culto de la diosa Cibeles.
garum n Salsa de pescado (caballa).
genius m Espíritu divino, genio.
gens f (gentes f pl) Agrupación suprafamiliar romana que reunía a varias familias descendientes de un antepasado común.
gentil adj No judío.
gentilicio adj Que se estructura en torno a una gens.
Gorgona f Monstruo de la mitología griega representado en forma de figura femenina con
serpientes en la cabeza (en lugar de cabellos) y alas.
grifo m Animal mitológico con cabeza y alas de pájaro rapaz y cuerpo de león.
grulla f Nombre dado a diversos pájaros de la familia de los grúidos.
harúspice m Sacerdote etrusco que, en las prácticas adivinatorias, examinaba las vísceras
de los animales sacrificados.
hepatoscopia f Técnica adivinatoria basada en el examen del hígado de los animales sacrificados.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
265
heroon n Monumento funerario a un héroe divinizado.
hierogamia f Unión sexual entre un mortal y una divinidad.
homoousios adj Consustancial; formado de la misma sustancia.
imperium n sing Poder supremo de mando que tenían los magistrados superiores durante
el ejercicio de su cargo. También designa a un conjunto de facultades que otorgan un poder
de mando total.
inauguratio f Inauguración; acto mediante el que, después del dictamen favorable de los
dioses, los augures sacralizaban un objeto o un lugar y lo hacían utilizable.
koiné f Lenguaje común; dicho de una corriente artística que presenta rasgos comunes y
compartidos entre diversos pueblos.
kothon m Pequeño puerto interior de forma poligonal.
ktisis f Fundación.
lapsi m pl Literalmente, 'caídos'. Dicho de los cristianos que renunciaron a su fe e hicieron
sacrificios a los dioses paganos.
lar m Divinidad protectora de la casa, de la familia, de las calles y de los cruces.
larari m Hornacina situada en el atrio que contenía las imágenes de los lares. Templo
dedicado a los lares.
Leteo m Río cuyas aguas hacían olvidar el pasado.
lex sacrata f Literalmente, 'ley sagrada'. Determinación o decisión colectiva, tomada en
asamblea, que vincula por juramento.
libros sibilinos m Aquellos que, según la tradición, contenían las respuestas divinas recogidas por la Sibila de Cumas.
lictor m Alabardero que llevaba el haz de los magistrados y que los precedía durante sus
apariciones públicas.
limes m Frontera, límite. Dicho especialmente de las fronteras del Imperio resguardadas
militarmente.
limitanei m pl Dicho de los soldados agricultores que vivían cerca del limes y que combinaban la actividad agrícola con las tareas de defensa militar.
lituus m Bastón corto acabado en forma curva, de origen etrusco, que servía a los augures
para delimitar el templum.
ludi m pl Juegos públicos en honor de las divinidades.
luperco m Miembro de una cofradía religiosa protagonista de rituales de fecundidad.
lustrum n sing Ceremonia religiosa con la que los censores cerraban la confección de los
censos que hacían cada cinco años. Por extensión, pasó a designar un espacio de tiempo de
cinco años.
macellum n (macella n pl) Mercado.
manes m pl Espíritus de los difuntos.
minotauro m Monstruo mitológico con cabeza de toro y cuerpo de hombre.
monofisismo m Doctrina religiosa que defiende una única naturaleza para Jesucristo.
mos maiorum m (mores maiorum m pl) Costumbre de los antepasados.
mundus m Agujero o pozo que ponía en comunicación el mundo infernal y el mundo
de los vivos.
munus n (munera n pl) Deber, juego, espectáculo organizado por un magistrado.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
266
naumaquia f Simulacro de combate naval.
néa f Comedia griega de época helenística.
numen n (numina n pl) Fuerza de origen sobrenatural, considerada divina, que preside
una actividad determinada o una realidad específica de la vida concreta.
oikuméne f El mundo conocido; el mundo habitado.
optimates m pl Nobles, aristócratas; partidarios del partido aristocrático y de la oligarquía
senatorial.
ordo equester m Orden de los caballeros, formado por aquellos que disponían de un censo
superior a los cuatrocientos mil sestercios.
ordo senatorius m Conjunto de miembros de la clase senatorial.
orientalizante adj Estilo artístico vigente desde finales del siglo VIII a. C. hasta finales del
siglo VII a. C. También se usa la palabra para referirse genéricamente a este período histórico
(finales del siglo VIII a. C. - finales del siglo VII a. C.), que corresponde al siglo VII a. C.
orquesta f Parte del edificio teatral, normalmente de forma circular o semicircular, situada
entre la escena y la cávea.
paideia f Modelo de educación griega; el sistema educativo propio de los griegos.
párodos f (párodoi f pl) Pasillo lateral del edificio teatral situado entre la escena y la cávea.
parousía f Advenimiento de la divinidad; en particular, la segunda venida de Cristo destinada a juzgar a vivos y muertos.
pater familias m Jefe jurídico y religioso de la familia.
pátera f Plato de poca profundidad, casi siempre de metal (plata u oro), empleado para
los sacrificios y las libaciones.
patrística f Dicho de la producción literaria de los antiguos Padres de la Iglesia.
penates m pl Divinidades del hogar; divinidades colectivas y protectoras del pueblo romano.
pentélico adj Mármol blanco originario de la región del Ática, en Grecia.
peristilo m Patio rodeado de columnas situado en la parte posterior de la domus romana.
pietas f Sentimiento de veneración hacia los padres, la familia, la patria o los dioses; piedad.
pilleus m Píleo; casquete de fieltro que se ponían los esclavos al ser liberados.
plebiscitum n (plebiscita n pl) Plebiscito, decisión de la asamblea de la plebe.
pogromo m Sublevación popular de una multitud enfurecida dirigida contra determinados
colectivos sociales o étnicos minoritarios.
polis f (poleis f pl) En griego, 'ciudad'; ciutat estado.
pomerium n Franja de tierra libre, sagrada, marcada con hitos, que alrededor de la muralla
de una ciudad, especialmente de Roma, señalaba sus límites.
pontífice m Sacerdote romano que velaba por el buen funcionamiento de la religión en
general.
pontífice máximo m Jefe de los pontífices y máxima jerarquía del cuerpo sacerdotal romano.
populares m pl Populares, partidarios de la plebe; dicho del partido político favorecedor
de los intereses de la plebe y contrario a la oligarquía senatorial.
porticus f (porticus f pl) Pórtico.
potestas f Poder, potestad.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
267
prefecto de la anona m Magistrado romano encargado del suministro de la anona.
prefecto del pretorio m Magistrado romano encargado inicialmente de mantener el orden público en Roma; en época tardía, magistrado que tenía el control de un conjunto de
provincias.
prefecto urbano m Magistrado romano encargado de la administración de las ciudades
de Roma y de Constantinopla.
proskynesis f Adoración; acto de genuflexión.
regalidad f Condición de rey o de gobernante supremo de una determinada colectividad.
regia f Residencia del pontífice máximo.
rostra n pl Literalmente, 'espolones, rostros'. Dicho de la tribuna de los oradores situada
en el Foro.
sabino -ina adj Dicho del pueblo que habitaba la Sabinia, una región situada al norte del
Lacio.
sella curulis f Trono de marfil del que disponían los magistrados curules.
senatus consultum n (senatus consulta n pl) Decisión tomada por el Senado.
sine postico loc Dicho de los templos perípteros que no presentan columnas en la parte
posterior.
sinecismo m Fenómeno por el que los habitantes de uno o más poblados se reunían a vivir
en una única aglomeración y constituían de este modo una nueva entidad política.
solea f Pasillo o corredor elevado que conduce desde el presbiterio hasta el bema.
spina f Parte central alargada de un circo.
stoa f (stoai f pl) Edificio porticado.
suouetaurilia n pl Sacrificio consistente en la inmolación de un cerdo, una oveja y un
buey.
templum n Espacio sagrado que el augur delimita para tomar los auspicios.
tholos f (tholoi f pl) Templo períptero de forma circular.
timocrático adj Dicho de todo aquel sistema político en el que la participación de los
ciudadanos en la vida política se hace según la riqueza.
toga praetexta f sing Toga adornada con un galón de púrpura que llevaban los niños.
toga uirilis f sing Toga completamente blanca que llevaban los adultos.
tríada f En la esfera religiosa, grupo de tres divinidades.
triclinium n sing Literalmente 'triclinio'. Aposento con tres camas donde se celebraban
las cenas.
triunfo m Ceremonia en honor de un héroe militar o de un guerrero vencedor.
triunvirato m Colegio de tres personas; acuerdo político entre tres personas.
uenatio f (uenationes f pl) Cacería en que se enfrentaban un grupo de cazadores con
varios animales salvajes, normalmente exóticos.
uilla f (uillae f pl) Residencia rural de grandes dimensiones.
urbanitas f Urbanidad; rasgos característicos y definitorios de una entidad urbana.
vestal f Sacerdotisa virgen encargada del culto a Vesta.
El mundo clásico II
CC-BY-SA • PID_00178895
268
Bibliografía
Alföldy, G. (1987). Historia social de Roma. Madrid: Alianza.
Ariès, P.; Duby, G. (1993). Historia de la vida privada. I. Del imperio romano al año mil. Madrid:
Taurus.
Bayet, J. (1985). Literatura latina (original en francés. Traducción al castellano de J. I. Ciruelo). Barcelona: Ariel.
Bianchi Bandinelli, R. (1970). Roma. Centro del poder. Madrid: Aguilar ("El Universo de
las Formas").
Bianchi Bandinelli, R. (1970). Roma. El fin del arte antiguo. Madrid: Aguilar ("El Universo
de las Formas").
Bickel, E. (1987). Historia de la literatura romana (original en alemán; traducción al castellano
de J.M. Díaz Reganón). Madrid: Gredos.
Bieler, L. (1992). Historia de la literatura romana (original en alemán; traducción al castellano
de M. Sánchez Gil). Madrid: Gredos.
Carcopino, J. (1993). La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio. Madrid: Temas Hoy.
Curtius, E. R. (1955). Literatura europea y Edad Media latina. México: Fondo de Cultura
Económica.
Ellul, J. (1979). Historia de las instituciones de la Antigüedad. Madrid: Aguilar.
Friedländer, L. (1967). La sociedad romana. Historia de las costumbres en Roma desde Augusto
hasta los Antoninos. México: Fondo de Cultura Económica.
Guillén, J. (1995-2000). Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. 4 vol. Salamanca: Ediciones Sígueme.
Henig, M. (1985). El arte romano. Barcelona: Destino.
Paoli, U. E. (1964). Urbs. La vida en la Roma antigua. Barcelona: Iberia.
El mundo clásico II