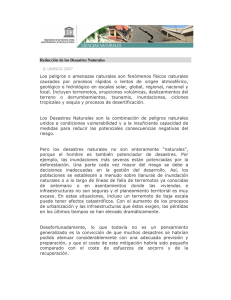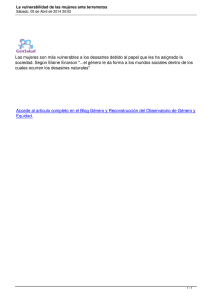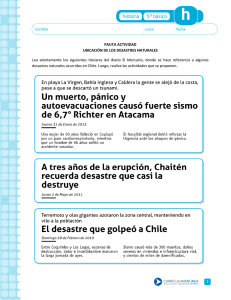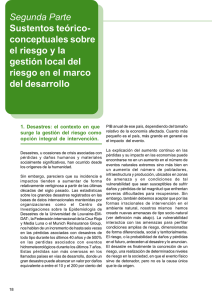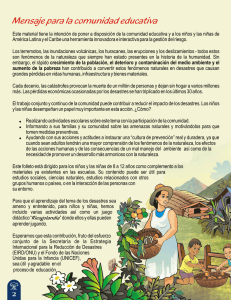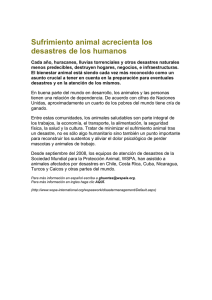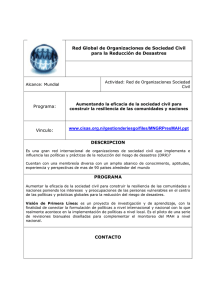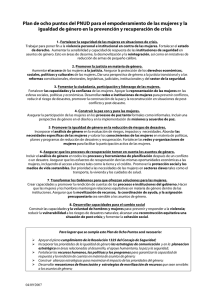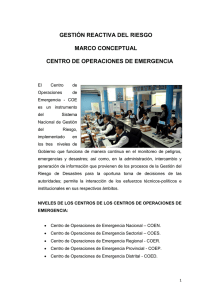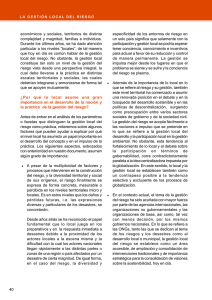Descargar documento
Anuncio

Vulnerabilidad cultural de la población ante inundaciones José Avidán Bravo Jácomea, Jorge Humberto Salgado Rabadánb, Teresa Noemí Parra Alarcónc a, b Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, C.P. 62550, Jiutepec, Mor, email: [email protected]; [email protected] c Universidad La Salle Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos, email: [email protected] Resumen A lo largo de la historia de los asentamientos humanos, los fenómenos hidrometeorológicos han provocado afectaciones a la población, que varían de acuerdo a su naturaleza. Estas afectaciones tienen una magnitud de daños dependiendo de la fuerza e intensidad del fenómeno hidrometeorológico, de la infraestructura de protección y de las condiciones socioculturales de la población. En este último punto se involucran el deterioro de los núcleos familiares, la desinformación, economía, religión, ideologías y educación. El análisis se enfoca en estas condiciones socioculturales, lo cual, puede facilitar la elaboración de medidas o acciones encaminadas a incluir a la población en la participación de reducción de riesgos por fenómenos hidrometeorológicos. Palabras clave: Riesgo, vulnerabilidad, inundación, economía, educación. 1. Introducción Los fenómenos hidrometeorológicos, tales como ciclones tropicales o lluvias severas provocan daños por inundación en centros de población, históricamente han ocurrido con frecuencia en el territorio Mexicano, impactan en la Península de Yucatán, Golfo de México, Pacífico o Península de Baja California. Este tipo de fenómenos traen consigo grandes cantidades de agua precipitable, la cual no tiene los mismos efectos o daños a la población en todo el territorio mexicano. Los daños, independientemente de la intensidad del fenómeno hidrometeorológico, varían debido a condiciones fisiográficas y antropogénicas1. Estas últimas se refieren al cambio de uso de suelo como la deforestación, la creación de zonas agrícolas y urbanización; asimismo el insuficiente diseño u operación de la infraestructura hidráulica, falta de sistemas de alerta temprana, planes integrales de contingencia, entre otros. 1Procesos resultado de actividades humanas 1 En el ámbito técnico se han utilizado gran variedad de herramientas para tratar de predecir la ocurrencia de dichos fenómenos. Se han hecho esfuerzos para el acoplamiento de modelos climatológicos con modelos hidrológicos e hidráulicos, que nos permiten tener cierto grado de confianza en la representación física del fenómeno en aras de determinar la magnitud del daño. No obstante, se sabe de la influencia en los daños que tiene las condiciones políticas, económicas, sociales y religiosas. Un problema genérico que se replica en todo territorio nacional es que existe un gran número de asentamientos irregulares principalmente en las márgenes de los ríos, las causas que se han identificado de esta práctica es la precaria economía de la población que incurre en esta actividad, esto da lugar a la generación de zonas de riesgo, insalubres y poco resilientes debido a la falta de servíos públicos. A esto se suma la problemática en el ámbito familiar, desnutrición, drogadicción, violencia etc., como consecuencia se tiene que la población más vulnerable, habita las zonas de mayor peligro incrementando el riesgo ante inundaciones. Ante esta problemática social, generar conciencia en la población del riesgo en que incurren al establecerse en estas zonas es una tarea compleja. El Programa Asociado de Gestión de Crecidas (APFM) por su sigla en inglés, es una iniciativa conjunta de la Organización Meteorológica Mundial y la Asociación Mundial para el Agua (GWP) que considera la participación de instancias normativas, de los planificadores de desarrollo, en general de todos los que participan en la formulación de estrategias y políticas relacionadas, como uno de los temas que adquieren mayor relevancia en donde no debe excluirse la sociedad directamente afectada y en este sentido se da la motivación de identificar los componentes de la estructura social en este sector de la población. En el presente trabajo, se hace un análisis de la ideología y cultura de la población para identificar los factores socioculturales que impactan en la magnitud de los daños ocasionados por inundaciones. 2. Factores socioculturales involucrados en la vulnerabilidad de la población frente a inundaciones Economía La ubicación de muchas poblaciones pobres en zonas de riesgo constituye una realidad asociada a la poca accesibilidad a los servicios: agua potable, electricidad, transporte, empleo, etc. La exclusión de los pobres del mercado de predios urbanizados, constituye un factor de ubicación subordinado a los anteriores. Tanto por el lado de las necesidades y expectativas, como por el lado del acceso al mercado, la ocupación de las laderas y cauces de los ríos son 2 menos voluntarias que la decisión de una persona de clase media o alta de ubicarse en terrenos inseguros. Esta necesidad va acompañada de construcciones que se convierten en escenarios claves de la vulnerabilidad a los fenómenos repentinos. Su afectación o destrucción determina significativamente la mortalidad y morbilidad, debido a los traumatismos que causan y al deterioro de las condiciones de salud (derivado de las malas condiciones de albergue y de saneamiento básico). Río Atitla, en el cruce de la calle río Atitla y antiguo camino a Chimalpa, Cuajimalpa, DF., viviendas asentadas en la margen derecha con riesgo de inundación. Fuente: Compendio de Identificación de Asentamientos Humanos en Cauces Federales, 2012. Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. Conagua. Las condiciones inseguras derivadas de la mala calidad de las construcciones o su deterioro están en relación directa con la naturaleza de las amenazas: las casas de madera son más vulnerables a los incendios, pero menos vulnerables al movimiento sísmico; las de ladrillo y cemento pueden ser más resistentes frente a las inundaciones, pero no siempre son adecuadas frente a los sismos; las de adobe suelen ser las más inseguras frente a las diferentes amenazas, pero son las más accesibles para la población en condiciones de pobreza. Por otro lado, la inexistencia o precariedad de los sistemas de saneamiento, la débil capacidad de respuesta de los sistemas de salud en las localidades rurales y las zonas más apartadas, la precariedad de la infraestructura productiva y de las viviendas, el menor acceso a los sistemas de educación e información y la carencia de recursos para prepararse para afrontar situaciones de emergencia hacen que las víctimas habituales de los desastres sean los más pobres. 3 Un factor más es la condición de acceso territorial que inciden en la vulnerabilidad de las personas. Las distancias (con relación a las ciudades principales), los medios de transporte y comunicación y la capacidad de convertirse en un problema para los centros de poder nacional pueden ser determinantes; principalmente, ante la insuficiencia de las capacidades locales para atender las situaciones de emergencia. Cultura Una serie de factores como los cambios del entorno ambiental, mala planeación, restricciones económicas y deficientes programas sociales, son los principales causantes de los desastres provocados por inundaciones. Toda esa gama de causas al no ser fácilmente evaluables por la propia población, se ignoran y recurren a salidas simples de compasión como la gran tradición fatalista de nuestra cultura, aquella que en forma simplista dice: “pues ya le tocaba” (Ref.1), o bien para minimizar los propios problemas sociales y la ausencia de la autoevaluación interna de cada individuo, la población genera sus propias salidas con la adopción de la ideología del destino, empleando el refrán “Cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas”. Lo anterior lleva a la conclusión que no solo las causas externas al individuo son causantes de los desastres, la población no es víctima, si no que se convierte en víctima por sus propias circunstancias, a continuación se muestra los tipos de capacidad de percepción de los individuos así como una visualización global de lo que creemos ser. En las Memorias del Seminario-Taller Internacional sobre Prevención y Atención de Desastres en la Educación realizado en Lima, Perú en 2003 (Ref. 2) se trataron temas relacionados con las capacidades de percibir, lo cual está estrechamente relacionado con la percepción que tiene la población de los fenómenos naturales, sus amenazas y el riesgo que representan. Las capacidades las resumen en tres tipos, registral, germinal y de lo trascendente. La capacidad registral es la capacidad por la cual captamos el mundo en torno nuestro, con todos sus objetos y hechos físicos, biológicos y mentales; personales, sociales e históricos. Todos, desde el nacimiento, estamos prestos a notar cómo es la realidad; pues, ello es importante para nuestra existencia y para movernos en el mundo. Es la capacidad que nos permite conocer la realidad, con un conocimiento que se llama vulgar o corriente. Pero, el hombre sabe profundizar esta capacidad y escudriña la realidad con el fin de descubrir sus leyes o principios y llega, de esta manera, al conocimiento científico. La capacidad germinal se dirige a los valores no veritacionales: el bien, la belleza, la justicia, la persona humana, la utilidad. Estos valores siempre han existido y, por 4 eso, son objetivos; pero, la interpretación que los hombres hacen de ellos ha variado de pueblo a pueblo, de época a época. La capacidad de lo trascendente rebasa toda la realidad que es y todo lo que no es, queda más allá, es una realidad sobrenatural, es la dirección a un ser supremo, fundamento de cuánto es y no es. No todos los hombres desarrollan esta capacidad (o ilusión) y así hay quienes llegan a ese ser y hay quienes no llegan. Ahora bien, la mezcla de los tres tipos de capacidades de percepción, y de acuerdo con la perspectiva sociocognitiva de Janoff-Bulman, derivan cuatro aspectos de la visión global que posee cada individuo: ilusión de control del mundo, creencia en que el mundo es justo (cada cual obtiene lo que se merece), creencia en que los sucesos se reparten por azar y creencia en que los demás y el mundo en general es bueno. Las personas “normales” tienden a tener una imagen positiva de sí, de su pasado y de su futuro, tienden a recordar más hechos positivos que negativos. Creen que sus opiniones y emociones son compartidas por la mayoría o por un número grande de personas (fenómeno del falso consenso). Creen que a nivel de capacidades y habilidades están entre los más capaces (fenómeno de ilusión y de falsa unicidad). Además, se sienten relativamente invulnerables y tienden a predecir que su futuro es positivo (Ref. 3). Desconocimiento Una causante más de las “desgracias” de cada individuo ante desastres como las inundaciones es el desconocimiento o desinformación, principalmente resultado del desinterés por un lado, y por el otro la incapacidad de los responsables de transmitir la información en forma adecuada y oportuna, producto de su propio desconocimiento, negligencia o falta de medios adecuados. De acuerdo a las Memorias del Seminario-Taller Internacional sobre Prevención y Atención de Desastres en la Educación plantean que la desinformación constituye otra condición de inseguridad, pues limita la capacidad de respuesta frente a los desastres. Las personas que carecen de información sobre los riesgos o sobre la manera de reducirlos están más expuestas. 5 Registro de huracanes en México de 1970 a 2010 Fuente: Sistema Nacional de Información del Agua, 2012. Conagua. Razonablemente lo anterior es un hecho, pero el verdadero cuestionamiento debe hacerse en torno a ¿Cómo hacer conciencia en la población sobre los riesgos de desastre? ¿Cómo debo transmitir la información? ¿Qué se entiende por riesgo? La percepción del riesgo varía de una zona a otra, dependiendo de su exposición a la amenaza, experiencias pasadas y situación socioeconómica, entre otras. En la mayoría de las comunidades y en específico de cada familia, predomina el desconocimiento de cuál es el grado de vulnerabilidad en el que se desenvuelven diariamente y cómo disminuirlo (Ref. 4). Educación Tomando en cuenta la cita de “Tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y saber lo que no debiera saberse”, ilustra que tanto el olvido, el desconocimiento y la cultura afectan la respuesta de las personas ante las catástrofes por fenómenos meteorológicos. La manera que podemos tener para minimizar el efecto de las tres primeras es educar a la población para darles bases sólidas para reaccionar de manera adecuada ante este tipo de fenómenos. Incluso dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una Mirada desde América Latina y el Caribe, se indica que dentro de los temas 6 emergentes y factores que dificultan la universalización de la educación primaria se tiene a los desastres naturales y conflictos sociales. “La educación es esencial para inculcar la cultura de prevención y desarrollar en los niños desde la más temprana edad las capacidades técnicas, gerenciales y de liderazgo necesarias para formarlos como tomadores de decisiones en este tema. Por eso, es fundamental que el tema de la prevención de desastres tome un papel importante tanto dentro del currículo escolar, las actividades extracurriculares y en la construcción y mantenimiento de las escuelas” (Ref. 5). La educación puede cumplir tres funciones: (a) responder a las necesidades psicosociales humanitarias de los niños afectados, (b) ayudar a reproducir los conocimientos educativos básicos para la sobrevivencia, y (c) contribuir al futuro desarrollo de las capacidades y recursos. Como bien se señala en una reciente publicación en Nicaragua: “en la prevención o reducción del riesgo es muy importante no sólo la educación ambiental y la participación comunitaria a través de brigadas ecológicas con niños, niñas y adolescentes en la escuela y la comunidad, sino también asegurar que éstos cuenten con información adecuada sobre las amenazas y la situación de vulnerabilidad a que están expuestos, que les permita participar de manera consciente de acuerdo a sus edades y nivel de desarrollo.” (Ref. 6). Save the Children ha desarrollado el marco de aprendizaje para los niños afectados por los desastres, que considera las tres áreas principales de educación: destrezas de supervivencia, destrezas individuales y de desarrollo social, y destrezas de aprendizaje. Se trata de enseñar a ‘vivir donde ellos viven’ para poder participar en su comunidad; ‘ser’ para desarrollar resistencia, capacidad y sentido de pertenencia y ‘aprender’ para continuar desarrollando las destrezas básicas. El niño debe estar en condiciones de formarse un juicio sobre los riesgos de desastres y la forma de prevenirlos (Convención de los Derechos del Niño, artículo 12: “El Estado garantizará al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio y el derecho de expresar su opinión sobre los asuntos que le afectan, teniendo en cuenta su edad y madurez”). Deterioro de los núcleos familiares Una causa más es el deterioro del núcleo familiar lo que lleva a la falta de prevención, desinterés o desconocimiento del riesgo a sufrir daños por inundaciones, en específico, el número de niños y sus edades, la ausencia de uno de los padres o la presencia de personas con capacidades diferentes pueden hacer más vulnerable a cada miembro de la familia y a la familia en su conjunto. 7 Su composición, condicionada por factores culturales y económicos, constituye un aspecto clave de la vulnerabilidad. Asimismo, la posición y condiciones de la mujer en la sociedad: mayor pobreza, menor oportunidad de acceso a la educación, la excesiva carga de trabajo, no poder acceder a la tecnología moderna, la ubicación social y económica respecto a los hombres y su posición respecto a la esfera de lo privado y lo público (pasando por los espacios comunitarios) constituyen factores que contribuyen a su vulnerabilidad y a la de las familias. Creencias La religión juega un papel muy importante, ya se mencionó que es una variable relevante a tomar en cuenta para determinar el método de inserción de la información en la población. En México principalmente se practica la religión católica, que a su vez se ha diversificado en otras religiones o doctrinas similares al catolicismo. Ante un desastre la fe toma gran peso en la toma de decisiones, por ejemplo en la fase de pre impacto, el cual inicia cuando los medios alertan a la comunidad marcando expectativas individuales y colectivas generando niveles de estrés y de ansiedad presentándose confusión, indecisión y sensación de impotencia ante la posibilidad real de un desastre. Las personas pueden negar el riesgo, presentan una actitud fatalista, creencia de que el suceso no le traerá consecuencias a él o a su familia. En el aspecto colectivo las reacciones interpersonales aparecen conductas que fluctúan entre la hostilidad y el más estrecho acercamiento para planificar medidas de apoyo. A veces aumenta el fervor religioso como elemento de seguridad. Como caso complementario, en las advertencias más recientes de la erupción del Popocatépetl, México, en abril 2012 (país que se moderniza rápidamente), sólo la mitad de la población de los alrededores del volcán aceptó evacuar; un habitante local exclamaba: "Hace dos días, cuando el volcán quería lanzar fuego, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, llamando a la gente a orar, y así fue como conseguimos calmar al volcán” (Ref. 7). En las prácticas de reducción del riesgo, la religión se percibe como mal comportamiento, por ejemplo: la oración o procesiones pone a más personas en riesgo. Esto debido a que en muchas enseñanzas de las religiones se inculca la idea de que los desastres naturales juegan un papel importante como un acto de un ser divino, una forma de castigo, a veces una consecuencia del pecado para los no creyentes. Los ejemplos más conocidos de esta idea se encuentran dentro de los textos sagrados del cristianismo, el islam, el judaísmo y el hinduismo. 8 3. Conclusiones Las características sociales identificadas que impactan en la reducción del riesgo, son la falta de información, deterioro de los núcleos familiares, religión, economía, cultura y educación. La educación es la característica principal ya que es esencial para inculcar la cultura de prevención y desarrollar en los niños las capacidades necesarias para formarlos como tomadores de decisiones en este tema. Por eso, es fundamental que el tema de la prevención de desastres tome un papel importante dentro del currículo escolar. Las características y niveles de unión de las familias y comunidades pueden contribuir a la reducción de la vulnerabilidad, en la medida que se sustenten en sentimientos y valores grupales y colectivos que puedan traducirse en actitudes y acciones solidarias para afrontar los riesgos y situaciones de emergencia. El sentido de pertenencia, la responsabilidad, la participación, la confianza mutua constituyen elementos determinantes. La capacidad de la comunidad para lograr que sus problemas trasciendan hacia los niveles de decisión, resulta clave; pero, sólo es viable a partir del reconocimiento de sus derechos. Desde el punto de visto cultural y político la población percibe al gobierno como su benefactor, esta visión ha sido reforzada mediante el clientelismo político y porque algunos organismos conciben la ayuda como la única forma de atender las emergencias, olvidándose de que la población tiene capacidad para actuar, que es necesario potenciar esa capacidad apoyándose en la organización de la población y en las instituciones locales. También, los medios de comunicación han contribuido a ello al presentar la imagen de impotencia del damnificado y no difundir el comportamiento solidario y la participación organizada que existe durante la mayoría de los desastres. Sería interesante que la ayuda fuera vista como un complemento a la respuesta de la propia comunidad afectada, como una obligación y no como un favor de las autoridades (Ref. 2). Es conveniente, psicológicamente hablando, fomentar en la población la capacidad germinal no inmediata, es decir la diferida, y que no es otra cosa más que la prevención. Por ella, se internalizan los valores éticos de solidaridad, de apoyo mutuo, de respeto a las personas, sean adultos, ancianos, niños, que pueden ser víctimas de desastres de la naturaleza o generados por los propios seres humanos. Y también interviene el valor de la utilidad en cuanto se prevén los efectos económicos y se hace lo posible para evitar la destrucción de hogares y de instalaciones que al país y a los ciudadanos les ha costado mucho establecer. La cultura de la prevención no implica simplemente la adopción de medidas sensatas de anticipación, sino que requiere, como fundamento sólido y hontanar de diversas acciones, de una nítida conciencia de los valores éticos, personales y utilitarios, conciencia que debe enraizarse en cada ciudadano. Ello, inmediatamente, nos trae al ámbito de la educación. Son las autoridades 9 especializadas, por conducto de maestros de educación básica los que deben ser poseedores de tal conciencia, quienes deben despertar en los niños y niñas, en los adolescentes y en los jóvenes los valores diferidos de la prevención de los desastres, poniendo especial atención en su cultura y en el nivel de arraigo a sus creencias religiosas. "Los factores socioculturales son la base de las reacciones de la población. Entre ellos, la percepción de los fenómenos naturales incluye las actitudes, temores, conocimientos, creencias y mitos. Por lo tanto, es fundamental conocerlos como base de la planificación preventivo y de la mitigación de los desastres." (Ref. 8). La fuerza del mensaje permea y resulta útil a los pobladores de zonas vulnerables, dependerá de múltiples factores que van más allá de la forma cómo emiten sus mensajes las organizaciones del Estado y los periodistas. Los antecedentes y situación actual de esa población, (incluyendo aspectos económicos, sociales, culturales y de ubicación geográfica), así como su historial del riesgo, definen la interpretación del mensaje preventivo. Referencias 1. CONAGUA (2011), “Manual para el control de inundaciones”. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2. Memoria del Seminario-Taller Internacional sobre Prevención y Atención de Desastres en la Educación (2003), “Hacia una cultura de prevención en desastres…desde la educación”. Punto Impreso, Lima, Perú. 3. Janoff-Bulman, R. (1992) “Shattered Assumptions: towards a new psychology of trauma”. The Free Press. New York. 4. DIRDN (1999). “Guía para la Comunicación Social y la Prevención de Desastres”. 5. Briceño, Sálvano. Director de la Secretaría de Naciones Unidas para la EIRD: Lecciones aprendidas en los terremotos de El Salvador. OPS, pág. 15. 6. Federación Nicaragüense de ONGs que trabajan con la niñez y adolescencia y Save the Children (2002). “Manual para la Prevención y atención a niñas, niños y adolescentes ante desastres Managua”, Suecia. 7. British Broadcasting Corporation (2012) – ‘Praying is how we get the volcano to calm down’ says resident, http://www.bbc.co.uk/news/world-latinamerica-17817328 [Accessed 23/04/12]. 8. Bermúdez Chaves, Marlen (1994). "Vulnerabilidad Social y Organización ante los Desastres Naturales en Costa Rica". Tomado del libro Viviendo en Riesgo, Comunidades Vulnerables y Prevención de Desastres en América Latina. FLACSO. LA RED, CEPREDENAC, Colombia. 10