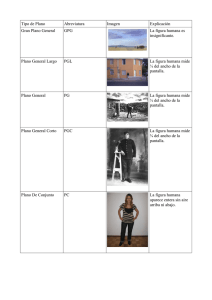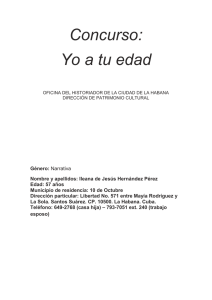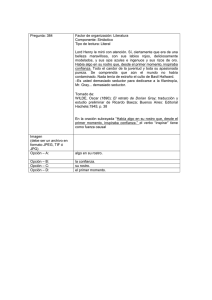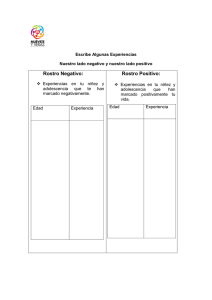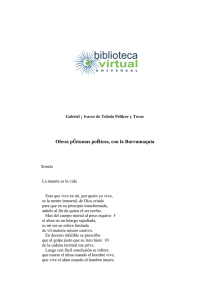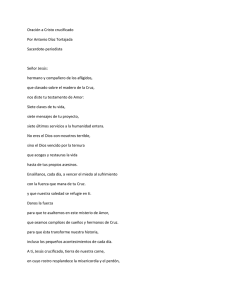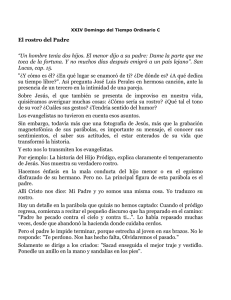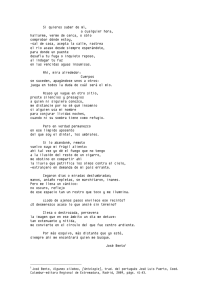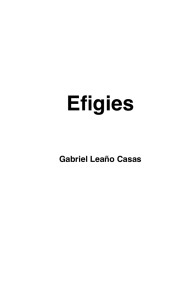Documento PDF - Bel Atreides
Anuncio

DAVID He looked into his own Soul with a Telescope: what seemed all irregular, he saw & showed to be beautiful Constellations & he added to the Consciousness hidden worlds within worlds. S. T. Coleridge, Notebooks Libro I en el que David se enfrenta al significado de la muerte, del pecado original y da una primera versión de su victoria sobre el gigante Goliat. ¿Me importa morir? Cada vez que viajo en un reactor de la fuerza aérea me hago la misma reflexión: ¿me importa morir? Saberme tan por encima de la Tierra, ese espejo de arcilla que reitera su ineludible misión de repetir la falacia hombre, tan por encima de las nubes inconstantes, rodar por pistas fúlgidas que en las alturas construyeron para la Merkabá ángeles tetrafrontes el primer día de su existencia de aquiescente adoración y voluntario servicio, despierta mi instinto de culpa. No me gusta el cielo, al fin y al cabo no soy un cuervo o un dios. Al fin y al cabo aquí arriba soy mucho más vulnerable: un misil enemigo pero anónimo, una bomba que mis guardias de seguridad no han querido detectar, un imprevisto accidente contra el carro de fuego que arrebató a Elías y todavía no ha llegado a puerto quizá porque no hay puerto un accidente contra ese carro cuya fiebre de colibrí de fuego funde la piel blanda del aire inaugurando túneles en busca de las fuentes primordiales de los vientos y quizá no existen esas fuentes como no existen los puertos y los dioses ya no soplan porque alguien les negó el aliento y con él la vida y Elías se narra a sí mismo su fatuo aburrimiento en su viaje sin puerto pero sin dudas y sin iras y el viento se cuela por las bocas abiertas de los túneles con los que el carro caliente de aburrimiento con su vo1ar eterno de mosca o de cuervo o de murciélago interminablemente horada el cielo. No. Confieso que no me importa morir. Yo, que tan poco sé de ese basta al que llamamos muerte, me he permitido comentar sin espasmos —mientras mis dedos tibios se entretenían en la espuma de mis mechones— lo grato y fácil de un final temprano, lo absurdo de prolongar los días hasta que el cabello se vuelva como la sal y la sangre como la arena, y los ojos, como gastadas palomas, apenas pretendan cruzar el aire se desplomen entre blandas pestañas de nata. Yo, que tan poco sé de ese basta al que llamamos muerte, me he permitido hablar con frialdad de lo dulce de una lanza que vaginice el vientre —y no hay nada que dar a luz en ese vientre más que borbotones agónicos de estéril sangre gris— despertando el vuelo indeciso y torpe, de paloma gastada, de paloma sonámbula, del ánima dando fin a toda carencia y a toda duda. Yo, que tan poco sé de ese basta al que llamamos muerte, rodeado de orgánicos camaradas con los que compartir un vino gris como la sangre, compartir acaso aun el tiempo de la muerte —la muerte misma es incompartible—, rodeado de orgánicos sabios con quienes compartir la duda del dualismo espíritu-materia, rodeado de orgánicos amantes con los que esperar que penetren, inevitablemente a media noche, las hieródulas en el tabernáculo de los héroes y nos permitan firmar sobre sus tersas pieles la vida y desatar, en sus entrañas tensas, tibias corrientes esenciales, me he atrevido a descreer de ese breve interludio del que tan poco sé al que llamamos vida. Y quizá sentido sólo lo tenga la vida cuando una lanza está a punto de coser en el vientre un tapiz gris de agonía ... y la esquivamos; o sólo lo alcance cuando las dudas sobre la existencia, tan inaprensibles como la misma existencia, nos asfixian hasta el punto en que desearfamos precipitarnos al cese de toda duda de la inexistencia... y algo nos impide hacerlo; o cuando la sangre gris se nos escapa como un lento lagarto de energía y el alma, tan despacio que quién lo notaría , se va desplacentando. Y quizá sentido sólo lo alcance la vida cuando está tan cerca, tan violentamente cerca la muerte. No, no me importa morir: no temo la caída espiral al infierno quizá porque la Nada, el único puerto, el único reposo, el único diablo, me reclama con la misma lentitud con la que el ocaso apaga mis ojos. No, no me importa morir: soy inmune al vértigo de la ascensión espiral al cielo quizá porque la Nada, el único techo, la única escala, repite en mis oídos el secreto de la gran ausencia: “el que desde aquí juzgaba, el que desde aquí juzgó, el que desde aquí había juzgado...” ¿Mi obra inconclusa? No me preocupa mi obra inconclusa si en realidad existe mi obra, si no es un espejismo más como el nombre y la memoria de los que se desnuda un muerto. Quizá su destino sea el de la décima sinfonía de Mahler o el de la misma Biblia, ese me1ódico y críptico poema como pócima de leche y miel —que cada boca habría de repetir y regurgitar en su propia lengua— que una mano jactanciosa pero diserta y sutil apenas lo empezó a componer y se agotó con su impulso creador. ¿Y por qué no? ¿Acaso no hay una tensión maravillosa en esos movimientos inacabados, la tensión de esperar un basta que no nos impondrá el final? Lo que carece de fin es eterno, incesante. En la contemplación de lo inacabado me hago, también yo, incesante. Sí, quizá el destino de mi obra... Destino, que concepto tan muelle, tan horizontal. Me pregunto qué metafísico sopor ha llevado a la humanidad a acostarse en esa idea, qué conciencias filosóficamente incapaces la han arropado con el fatalismo y sus sucedáneos. ¿Destino? La vida sólo cobra sentido cuando se opone a la muerte: o vivimos contra o desexistimos. No, no me importa morir. Punto y aparte. —Majestad... Me he dormido. He bebido el dulce plasma del sueño o él me ha bebido a mí. Luego, la mano de Yonatán me oprimía el hombro, su mano de cuerda de cítara y de arco. Algo se disponíaa a susurrarme junto al oído, algo que sólo era aliento de fiera agreste resbalando húmedo sobre mi cuello: una lengua, no tu lengua, la lengua del sueño, fría y preposicional como la anestesia. Ah, Yonatán, naamta li meod. Niflatá ajabatjá li me ajabat nashim. —Majestad... Despierto. Una falsa aurora desgarra el falso sueño. Amanece bajo los dátiles de mis párpados, el cambio de luces engaña a mi conciencia. Tu mano, Yonatán, es la mano de mi escriba, mano de tinta y recados, mano alquilable, expropiable, constitucionalmente utilitaria. Ahora, innecesariamente, recuerdo: poco antes de que una mano, mano de Yonatán, de bronce, mano de escriba, me oprimiese el hombro con gesto ácido de adioses había contemplado el rostro de Saúl en el momento de su muerte. —... ¿os ocurre algo? Sí, me ocurre, me inquieta, me corroe algo, pero qué podrías entender tú, mi fiel y joven perro. Ese rostro, todo lo que me ocurre es ese rostro. Un bicho en mi mejilla, un insecto de cien mil pies redondos, transparentes como burbujas: una lágrima. Una lágrima como un diluvio que un dios arrepentido de su apresurada creación de siete días —acaso sea ése muy poco tiempo para crear un mundo— da a beber a unos muñecos de arcilla que llamarán adanes apenas con un pie fuera del tibio paraíso y ya hundido hasta el tobillo en el légamo que rodea al Edén y con una costilla menos y a sus espaldas desprotegidas una espada flamfgera de ángel pudiente y libre de culpa que no sólo es capaz de arrojar la piedra contra lo cual a su tiempo ya prevendrá el profeta sino también de alzar un arma humeante como tubo de escape que ensucia la atmósfera joven, un cáliz de agua de lluvia que apuran ferozmente los recalcitrantes prediluvianos porque así lo exige la constancia —¿y qué adjetivo haría más constante la constancia?— de la caída del agua redentora mientras se deshacen sí sus cuerpos de blanda arcilla y sí los blandos sueños que trataban de velar la nostalgia del tibio paraíso —acaso otro sueño— y flota sobre las aguas arcillosas Noe y su zoológico privado por no se sabe que extraño favor del cielo procurando —versión reciente de Caín— no mirar las aguas que se inflan porque no las dejan ver los cuerpos blandos ya que las inflan ni sentir los apresurados golpes que algunos puños a los que todavía queda sangre y nervio ensayan en el casco de la nave del justísimo reclamando quizá ingenuos pasar a formar parte del favor del cielo y ser recogidos de las aguas que se los beben claro que la piscina para los cetáceos y los tiburones ocupa casi toda la cubierta y hay tanto bicho aparejado por todo el arca que al justo no le queda sitio y por otra parte como es perfectamente lógico teme los motines porque al fin y al cabo esos que el agua va ablandando son los condenados los que nunca podrán arrojar la piedra porque no están libres de culpa y así es justo que el justo piense que sea justo que huya de sus cuerpos el hálito que les insufló el de las ínfulas diciendo que era el alma y el alma la vida de los cuerpos blandos cuyas costillas de arcilla arrastra la corriente en forma de evas ahogadas cuando el de las ínfulas finalmente abre la esclusa y en su aquiescente retroceso el agua va desplayando un Ararat de escombros y cadáveres que ultimarán los carroñeros del arca cuando se les permita desembarcar y lo hagan con violencia de soldados en arquetípica Normandía y basuras tocadas de verdes pelucas de mucilaginosa alga y que exhalan un hedor dulzón y pedazos espontáneos y oblongos de hez de hombre hez de muerto como babosas negras y transparentes babosas de repentino moco de tanta repentina lágrima ante la muerte ante el ahogo en el omnipresente fango y allí en esa isla arrancada a la muerte al infierno del agua el justísimo Noe llevará a cabo sus famosas libaciones con las cuales que sepamos se inaugura la larga tradición de la embriaguez humana. Una lágrima como un océano de metal incapaz de lavar el rostro: todo lo que me ha ocurrido y ocurrirá es esa lágrima. Todo lo que a ti te inquieta es ese bicho transparente en el rostro de tu rey. Por eso, mi fiel y joven perro, tú no podrías comprender nada, absolutamente nada. Pero ese rostro. Yo he visto antes ese rostro, ese mismo rostro. Antes de que la derrota y la espada se lo arrancasen a la cabeza de mármol de Saúl. Rostro de final, de ausencia, rostro de orgasmo. Rostro de adverbio, de cuándo. Rostro de Saúl agonizante. Recorrió toda su vida para llegar a ese rostro ultimado de puerta al final de un pasillo. He visto antes ese rostro. Una mano, mano de Saúl, mano en la que cabe un reino, pasa la última página de un manual barato que ensefia cómo ser aventurero; un ojo rebota en el vacío que sigue a la letra postrera y engasta al pie de ésta su pupila negra como negro punto final. Un alma, alma de Saúl, alma exhausta de inmediato suicida, se desnuda del cuerpo como de una bata y lo deja caer contra la espada afianzada en el suelo por el aprendiz de rey para que su beso escatológico de áspid de bronce perfore su carne de algodón. Ese rostro, por un momento Saúl no es más que ese rostro y todo en el vasto universo lo contempla con el mismo deseo de señales y presagios con el que el paciente astrólogo observa el caligrama de las estrellas: ¿Tú, Saúl, entre los profetas? Acabada la ejecución autorreflexiva de ese rostro incalculable como una galaxia no queda más que la mueca obscena de un cadáver vulgar al que batas blancas y asépticas, ligeramente salpicadas de sangre gris, sacan del quirófano en el que cedió su puesto en la vida. Y yo había visto ese rostro, he sido ese rostro. Yo empecé con ese rostro. Nací a los quince años con ese rostro. En el principio creó el Azar de los mil rostros mi rostro frente a un espejo. Nazco frente a un espejo que vomita mi rostro. Ese espejo. El espejo. El espejo que mi padre regaló al mayor de los hermanos cuando la vejez gris empezó a desdibujar su figura de rotundo progenitor. Ese espejo. Pálido blasón. Espejo dócil y pasivo como un ojo abierto en cuya piel de falso metal reencontraba el primogénito cada amanecer el molde generacional de la cabeza del cabeza de familia. Sólo él tenía derecho a su imagen y con ella a su identidad porque sólo en ella se encerraba el arcano de los rasgos seculares y consagrados del patriarca. No existia en toda la casa otro objeto semejante, otra piel oceánica sobre la que escindir mitóticamente la propia individualidad en apariencias simétricas y opuestas, otra ventana de narciso, otro lienzo en el que ensayar autorretratos. Hasta tal punto importaba el privilegio del primogénito que para peinarse mis hermanas dulces debían buscar un vano reflejo de sí mismas en el ojo ni dócil ni pasivo sino deformante que nuestros ancianos padres compartían como eternas erinias. Ese rostro. Yo iba a ser ese rostro. ¿Qué fue lo que me empujó a los aposentos del primogénito cuando la promesa sensual de la noche lo hubo ausentado? ¿Una voz de eva apremiante, la esperanza de una manzana cuya pulpa endulza el jugo de la prohibición, el canto hermoso de una serpiente que antes de ser castigada tan duramente como el hombre tenía voz de soprano y alma de genio y pendía en la madurez de su sabiduría como fruto alargado de una árbol maniqueo y mal bautizado componiendo y ejecutando canciones que hablaban del comienzo de los siglos y del nacimiento tumultuoso y nada elegante de los incipientes dioses y del famoso jardín y de la poca paciencia de Alguien que llevó a hacerlo todo en siete días y de la tosca calidad de lo creado y de Adán que aunque la poco afortunada metamorfosis de su costilla lo acompaña se siente solo y está frente al árbol dichoso y le embarga el sueño o la pesadilla de que va a ser como un dios? Sea lo que fuese él se ha ido y yo estoy solo como ese adán en unos aposentos que no son los míos. Aparto el trapo gris que cubre el ojo dócil como un párpado postizo y del magma de la indiferencia rescato el espejo discreto. Cuelgo de su mirada de autómata mis ojos. Acerco a su llana faz la mía y una imagen en sucesión infinita rebota de unas pupilas a otras por un pasillo de rostros. Me aparto y la imagen se aleja de mí adentrándose en la inversión del mundo al otro lado de esa cáscara de duro cristal. Nuevamente me aproximo y la imagen se acerca a la ventana hermética. Giro sobre mis talones, gira. Salto, abro los brazos, extiendo las piernas, caigo, me vuelvo: baila. Bailo frente a la imagen que baila en sagrado éxtasis. Me despojo de mis sandalias, de mis ajorcas, de mi túnica talar. La imagen se ha desnudado y ahora, sólo ahora, comprendo: es yo. Vivo como una serpiente, poco a poco duro y brillante como el marfil amarillo, mi sexo proclama su existencia desperezándose sobre la alcatifa de musgo que le sirve de nido. Cinco dedos como cinco áspides tentadores se anudan al tronco del lento reptil de fuego y mi mano, Laoconte enredado en sus orgánicos lazos, se agita en pugna dulcísima. Si tomas de este fruto, éxtasis del éxtasis, serás como los brillantes dioses, serás como los brillantes dioses, serás como los brillantes dioses, serás como los brillantes dioses... proclamo, rujo, gimo, balbuceo todavía antes. Después de ese antes un fuera me arranca mi semilla, un dónde secuestra mi placer y ausente, acabado deshaciendo el exhausto Laoconte los lazos de los que quedara amablemente preso, veo en el espejo, es sólo un espejo, por vez primera ese rostro de David naciente, de Adán transgresor, de Saúl al que rapta su agonía. Ese rostro. Yo habré de volver a ver ese rostro cuando la locura y la derrota lo tallen en la cabeza de granito de Saúl. No escaparé a ese rostro, símbolo por excelencia. Antes de enfrentarse al rostro del mundo el hombre intenta descifrar su propio rostro y sólo porque aprende el sentido de sus sutiles señales, sus alegorías, puede luego hacer profesion de mántico. Desde las entrañas de los cerdos sacrificados, donde la muerte repentina y litúrgica deja claves de sangre y hiel y hedor, al arúspice le mira su propio rostro. Desde las estrellas que vomitan presagios como misivas de náufrago en ánforas mecidas por el silencio de las infinitas corrientes siderales, al astrólogo le mira su propio rostro. Desde el filo de las espirales que ejecutan y abandonan en el aire sangriento del crepúsculo aves de vuelo solemne cuando se descoagulan en el horizonte, al augur le mira su propio rostro. Desde la cabeza espectral de Samuel a quien Saúl nigromante despierta de su reposo de muerto —y acaso consista el infierno en que cualquier saúl se permita despertar a cualquier muerto— para exigirle anticipadamente el mañana, al rey, a ese rey condenado, a ese rey sin mañana, sólo le mira su rostro. También por vez primera comprendo que estoy desnudo: he aqui al hombre. Porque me he reconocido sé que el mundo y yo somos Dos, iremediablemente: tiemblo por primera vez. Por primera vez dejo que el agua corra entre mis muslos como una salamandra bautismal arrastrando la substancia de mi placer, succionando el jugo de mi pecado de eccehomí. Por primera vez camino, por primera vez calculo el número de mis pasos y decido el dibujo de sus plantas en el lienzo arrugado del mundo. He nacido. Por primera vez he nacido. Me dispongo a cubrir el espejo con el trapo gris como un sudario y a abandonar las habitaciones del que es grato al padre cuando descubro en la piel del falso metal, inalterado, el rostro de David naciente, la mano de Saúl concluso, el miembro de Adán transgresor. Impreso, inalterado. Aunque me enfrento al ojo que dócil obedeció el imperio de cualquier imagen no logro otra que la de ese rostro, ese cuerpo, esa mano como anillo de fuego en torno al miembro que se reconoce y exulta: he aquí el pecado, la manzana, el agridulce suero del bien y el mal. Inalterable. Yo soy, he nacido, éste es el pecado. Todo lo que me ocurre y ocurrirá es ese rostro, tomen buena nota mis cronistas. No consigo borrarlo, momento plástico, congelado recuerdo, quizá no quiero borrarlo. Y mientras fascinado contemplo esa piel en la que una mano anónima ha tatuado un cuándo de mi memoria una llave se revuelca estridente como dragón de plata en la espelunca de la cerradura y en el vano de la puerta aparece mi hermano vano. —¡¿Qué haces aquí?!— exclama. Se acerca a mí con mano alzada, celoso de su predio, mano limpia de poseedor, mano derecha, mano vengadora de ángel pudiente, mano pignorable de Goliat mercenario. Lentamente me retiro de delante del espejo y dejo que la imagen impresa lance su inalterable desafío desde la piel de falsa plata. Yo empiezo en esa imagen. Yo me prolongo a partir de esa imagen. Yo existo después de esa imagen. Yo puedo pensarme, declinarme, conjugarme, por esa imagen. Atónito y blando Goliat ante esa imagen puntual: mi génesis, mi a partir de, mi confirmación. Sonrío, esto es, muestro mis dientes como un animal temeroso pretende manifestar fiereza. —¡David!— proclama. Yo empiezo en esa imagen. Porque he nacido me disfraza un nombre. Soy ese nombre, ese sintagma fácilmente memorizable, esa incomprensión, esa incógnita, esa duda infinita, tan infinita como el universo, cuya única ventaja es la de ser articulable en unos pocos fonemas. Goliat sabe ahora que ese predio es irreconquistable, esa imagen es la Imagen, perdurable, transgresora, desafiante, rotunda. Blando, Goliat comprende que he nacido: la Imagen es mi pecado y mi energía secreta. Sonrío, esto es, muestro mis dientes como un animal furente pretende aparentar pánico. Y sin más preámbulos tiendo mis manos recién nacidas hacia su cuello blando de Abel grato al padre, de Goliat victimario, y aprieto hasta que sus ojos se inflaman como rutilantes yemas de húmedo coral aprieto hasta que sus dedos se crispan como orgánicos sietes y su lengua cárdena se descobija para sorber presentidas partículas de aire y sus labios pálidos se rasgan en las comisuras grises y sus venas se hinchan y sus sienes palpitan como corazones de golodrina diminutos y vertiginosos y aprieto y exprimo el zumo de su vida y así tan cerca de la muerte tan violentamente cerca de la muerte que su cuerpo se me cae de entre las manos, en medio de espumosos anillos de agonía, doy sentido a lo que de sentido estaba falto y su alma blanda asciende por fin sin aparente perturbación a las altas moradas como humo de holocausto brutal. Yo, David, he nacido. He nacido a costa de, he nacido contra, empiezo en ese rostro. Yo, David. David que arranca de la pared ese espejo ese cuándo impreso de mi memoria ese a partir de no ya un espejo sino un cuadro —“Pecado original”, “Expulsión del paraíso”, “David autonaciente”—. David, ¿dónde está Goliat, tu hermano? ¿Qué ha sido del guerrero de doradas grebas, del guerrero de dorada espada, del que imantaba los corazones de las doradas hijas de Gat? ¿Qué de sus negras guedejas, de sus ojos negros, de su armadura negra? ¿Qué de sus rasgos seculares de calculado patriarca? Es el colmo, ¿acaso debía yo cuidarme de mi hermano? Acaso permanezcan sus huesos en el tibio paraíso, yo he nacido. ¿Por qué te escondes? Acaso a los pies del árbol, inalterable ya, aunque la manzana del deleite del delito, la que no acabé de comer, destile sobre su calavera gotas de suero ilegal hasta volverla dorada y redimir así a toda la estirpe de Abel muerto porque era grato al padre, porque mediante esa violencia sagrada yo aniquilaba también al padre. ¿Acaso debía yo cuidarme de mi hermano, de mi padre?, sólo contra sus muertes grises cobra sentido mi existencia gris: soy mi hermano menor, mi propia escisión, mi nada. Apéndice al Libro I Texto de la tradición apocalíptica en el que el ángel hermeneuta revela a David por medio de una visión símbolo enigma el sentido de sus dos nacimientos o iniciaciones —la iniciación de Adán y la de Caín— y ejerce su función interpretativa con cierta reticencia y (por qué no decirlo) con cierta ineficacia también. El ángel, el pecado esa perversa versión del comportamiento institucional ese consciente arrancarse al automático y ciego devenir de la tribu es fuerza de primera importancia en la evolución de las sociedades del hombre. David, lo que dices ángel no logra escandalizarme. He oído hablar de la doble naturaleza la doble revelación la doble necesidad del pecado que es también factor esencial en la condenación del transgresor por esa misma sociedad que merced a su perversión singular pluralmente crece. Evito mentar esos grandes pecadores de cuyos nombres victimarios se nutre la disciplina de la historia. El carro de fuego con su auriga el ángel hermeneuta y su ilustre y real pasajero David victorioso sobre Absalón a su vuelta a la capital se desliza por las solitarias pistas celestiales, solitarias y en mal estado desde que el famoso piloto de la Merkabá y su cohorte de ángeles tetrafrontes —ingenieros, mecánicos y albañiles— desparecieron por el vértice agujereado de la bóveda celeste abandonando el mundo a la presión de su absurda ausencia. El carro de fuego rueda y abajo se estira y bosteza el desierto carbonizado y el aire caliente del desierto, caliente y morado, denso como una nube de indistinguibles bacterias, se calienta al violento paso de los caballos de hidrógeno en combustión y al galope de ese aire como caballo de fuego en sentido inverso contra y sobre el carro David junto al auriga angélico siente que sus ojos se le humedecen y resecan y humedecen como si el ardor le llegase de la pulpa neurálgica del inmediato cerebro y estuviese, voluntariamente, llorando. Y quizá lo estaba y he aquí que en la Distancia —la distancia es en sí misma transparente e invisible pero sensible e incuestionable frontera de inviolabilidad calculable— lo que al principio es un punto que sí apenas se deja distinguir se destaca de pronto de la negra arena. Es una duna, joroba solitaria sobre el lomo de ilimitado camello del desierto, un tumor de arena celular que se endurece y se hincha como el cáncer, no una duna, no un tumor, es un poste, es una cruz, es un hombre. Es un hombre que está solo sobre la arena negra y es inmenso como las dunas y violento como el cáncer y está derecho como un poste y con los brazos extendidos en forma de cruz. El ángel, he aquí la visión símbolo enigma. Yo te digo David que éste es el Protopadre. David se frota los ojos, destroza con el dorso de su mano las lágrimas de delgado cristal cuyo polvillo lame el caballo de fuego del aire amoratado sobre y contra el carro y otra vez secos sus ojos como si el ardor, no podré verlo mientras el filtro de esas crines inflamadas siga arrojándome aire hirviendo al rostro. El carro, de madera de zarza mosaica que arde pero no se consume, alcanza la vertical —duna, tumor, poste, cruz, hombre— de la poderosa mole. El auriga sapiente maniobra, relinchan los corceles por las llamas hidrogenadas de sus bocas, desvaran las humeantes ruedas cuando el vehículo, como una abeja cuyas tenues alas incendiara la proximidad del sol, inicia descendentes espirales alrededor de la visión, símbolo, enigma, del Protopadre hasta detenerse a escasa altura del suelo. Y el ángel, esta visión te ofrezco producto del mayor ingenio de mi arte. Y David fascinado y respetuoso con las visiones; más si cabe, al tratarse de auténticas hierofanías. Y el ángel, empiece la función. Y el Protopadre mueve su cabeza de venerable asceta en un lento pero continuado NO. Hirsuta cabellera castaña hasta sus macizos hombros, híspida barba a la conquista del suelo de su rostro. Ojos sin duda como océanos tras los párpados cosidos por las rojas pestañas. Arrugada frente anciana de piel de dátil. Un labio rosa acostado sobre el otro, cárdeno. Ancho cuerpo de musculatura olímpica y coriácea y poderosa y rígida y abundante de joven bárbaro. El Protopadre. Y he aquí que aquel al que el ángel hermeneuta llamaba el Protopadre alzó el pie derecho con lentitud de lenta cámara lenta y con esa misma lentitud pero con violencia golpeó el suelo del desierto desde el que la arena negra se levantó repentina y crispada como cabeza desmenuzada de cobra. Y la figura de un hombre se había ido formando en la inmensa pierna como un rosario de lepra viva y al golpe del pie sobre y contra la arena se desprende de la carne de la pierna y cae su carne lenta pero violentamente hacia delante. Fruto de la pierna derecha del Protopadre. Y he aquí que el Protopadre alzó el pie izquierdo con la misma lentitud de su NO lento pero continuado o de la misma lenta cámara lenta y al golpear la arena cae lenta pero violentamente hacia delante una mujer de carne. Fruto de la pierna izquierda del Protopadre. Y el hombre y la mujer echados o caídos (mejor caídos) miran atrás y he aquí que saben que están en el desértico paraíso de arena negra y celular y no saben nada más y están caídos y están solos y todavía no se han mirado. Y el hombre alzó los ojos y veía a Eva y quiere tocarla y su mano no la alcanzará porque ella forma parte del impenetrable espejismo de la existencia más allá de él y él sabía que estaría siempre solo. Y se levanta, lentamente, con la misma lentitud con la que la cabeza del Protopadre continúa un prolongado NO. Y en Eva se reconoce y se ve a sí mismo en el espejo de la piel de la hembra y se excita —y no por ella sino por sí mismo— y su mano derecha hace el resto con lentitud y precisión del NO del Protopadre y Eva, que todavía está echada o caída (mejor caída), alza sus manos de blanca arcilla inmaculada formando un cáliz o una boca o una vulva y recoge la simiente —fruto de la persistencia de la mano derecha del hombre— del que ahora sabe que se llama Adán y la simiente está caliente y es negra y seca como un chorro de arena, parte consubstancial del desierto, y a Adán le quema y le escuece como si la carnosa confusión de su mano y lo que ella aprieta y endurece y manipula vomitase todo ese desierto negro —y se estremece— o sajante polvillo de cristal o plomo fundido —y se retuerce— y David sabe que está implicado en la visión y que es Adán y que está solo. Y así el arte ha servido una vez más para reconstruir la realidad y, merced a esa asistemática aunque metódica reconstrucción, comprenderla. Y David que dice, he aquí la iniciación adánica. En su original perversión obligado es reconocerme. Y Adán que grita y su grito es un agujero en el sonido (no un silencio sino una violenta bola de antisonido) que sigue a un gesto desgarrado a un rictus de infinito dolor a un resquebrajamiento de la impasibilidad del rostro a una desarticulación del orden del rostro a un agrietamiento de la ecuanimidad del rostro y el eco (reiterante campana de badajazos huecos) no cesará. Y Eva que manipula con maternal meticulosidad y destreza la arena la simiente negra y seca eyección de Adán. Y el ángel que añade, un pecado ingenuo accidental hereditario como la hemofilia. Silencio ahora (no un agujero en el sonido sino algo así como una membrana en oídos de alguien que impenetrablemente duerme). Y otra vez el ángel, he ahí al hombre por cierto y por fin despierto y desvelado merced a su nacimiento perversión iniciación y en su frente hecha para sudar panes es visible su nombre y su nombre es tiempo que dura dentro del Tiempo como una nuez que se pudre dentro de su cáscara impoluta y su nombre no es acción sino pasión: Adán se llama “sufriendo la condena de ser hombre”. Y sopla el viento reseco y áspero del desierto, denso como nubes de flotantes esporas o como rociadas violetas de bacilos o como algodón tenue y añil, y su empuje ladea un poco el carro y chirrían las humeantes llantas al deslizarse sobre la atmósfera de metal y piafan inquietos los corceles cuando el pájaro perpendicular del aire estira hacia occidente las conflagraciones de sus crines arrancándoles lenguas de fuego como cremosos mechones. Y David, ese grito de Adán vacía mis oídos de toda percepción como las feroces tenazas del dentista despojan a una encía de su habitante de marfil. Ese grito ese grito de Adán parece querer medir el tiempo. El ángel, sólo el dolor mide el tiempo. David, pero ese grito ese grito de Adán parece más allá del dolor como si la mano de un cirujano arrancara de pronto en vivo el corazón de un cuerpo y cesase todo dolor en ese cuerpo por falta de tiempo para llegar a sentirlo. El ángel, Adán reclama el dolor y la muerte. David, desde su nacimiento su pecado son su patrimonio y su crédito. El ángel, son su pobreza y su condena. David, pero Adán acaba de nacer, ¿no ha sido dicho por uno de esos meticulosos minuciosos escrupulosos rabinos que pecó en la décima hora de su existencia?: ¿quién condenará a un recién nacido? El ángel, la ausencia de todo juez. Y David mira arriba, a los cielos, que en este acéntrico cosmos es como mirar abajo, al desierto, y en sus oídos se desliza como una fosforescente luciérnaga el secreto de la gran ausencia: el que desde aquí juzgaba, el que desde aquí juzgó... Y Eva escupe sobre la negra y reseca eyección de Adán y su saliva es maternalmente amarillenta y maloliente y forma un amasijo y luego otro y del primero una figurilla y del segundo otra que se distingue porque la costra que la recubre es más quebradiza y las llama hijos y con este sencillo ritual de procreación (o recreación) y apelación queda instituido e inaugurado el lazo de paternidad entre generaciones, rito que de modo igual o incluso de manera más repugnante habrán de repetir los hombres cuando, aceptada tácita o explícitamente la realidad del mundo, caigan en la tentación de reproducirse y al hacerlo reproducir culpablemente la realidad del mundo. Y Adán se sienta en el suelo de negra arena y cruza las piernas y es como un segundo par de ojos de David y los vástagos se miran uno a otro y se llaman mutua y respectivamente Caín y Abel que es una forma tan legítima como otra cualquiera de ignorarse. Y Abel se pone en pie y camina y se entretiene en la fascinante tarea de dar vueltas alrededor de la figura del Protopadre mirando su cabeza con infantil empeño y babeante admiración. Y Adán mira a Caín y Caín a Adán y una sonrisa de complicidad impone un orden nuevo a sus rostros y he aquí que Adán no es en realidad su padre (¿no dijo Eva: “de dios lo tuve?”) sino otro de sus yos y se enciende en Caín la pólvora de la comprensión y sabe que a menos que actúe con eficacia y prontitud jamás hará otra cosa que caminar alrededor del Protopadre observando con obstinada estupidez su cabeza de asceta venerable y todo lo demás descrito en su momento. Y Caín funda la metalurgia (es un acto sencillo y sin parafernalia) y forja un arma de filoso hierro con la que provoca profundas incisiones en los tobillos del Protopadre y empuja y empuja la poderosa mole —duna, tumor, poste, cruz, hombre— hasta que ésta se desmorona y se descabala y se desmembra y se descarna y se desmenuza y queda un tapiz como de talco o tiza sobre el polvo de la arena. Y Abel pedirá misericordia a Caín. Y Caín ya se la ha negado y le permite le deja le hace morir, lo empuja lo precipita lo arroja a la muerte. Y Adán mira con legítima satisfacción la consumación de sí mismo en Caín. Y Caín tiene ahora por delante el desierto monótono de baldosas de arena perfectamente descafiladas y David sabe que está implicado en la visión y que es Caín y que está ante ese mismo ecuánime desierto. Y David que dice, he aquí la iniciación cainita. En su singular perversión me reconozco. Y Caín camina y sus pasos son un indeciso y lento ponerse en marcha (está todavía por ver hacia dónde) y el eco de esos pasos sobre el tambor de la arena no cesará. Y el ángel que añade, un pecado consciente e intransferible: el homicidio diario y doctrinal del prójimo. Y David, esa es su miseria pero también su fuerza y su coraza y su corona. El ángel, y su nombre no es pasión sino acción: Caín se llama “aceptando la condena de ser hombre”. Y David que ha visto y se ha visto suficiente que dice: adelante. Y el ángel que se ha mostrado y ha mostrado suficiente provoca con las riendas las bocas las lenguas los belfos de los combustibles brutos mutantes y éstos, desembrujados de pronto, arrastran en su galope el carro con su auriga el ángel y su ilustre y real pasajero por las sendas solitarias de los cielos, solitarias y en mal estado desde y allí arriba David por las sendas vacías de los cielos (que en este cosmos acéntrico es como decir abajo en el desierto) y allí abajo Caín a través del vacío del desierto (que en este cosmos sin centro y sin ombligo es como decir arriba, en el cielo). Libro II LLEGADA DE SU REAL MAJESTAD A LA CAPITAL Esta tarde, a las 1945 hora local, tomará tierra en el aeropuerto militar del cuadrante este el reactor que transporta al rey David. El monarca será recibido al pie de la escalerilla por una comisión de representantes de las doce tribus presidida por el consejero Hushay. He despertado cuando la nave ya se había despegado del plástico del cielo y la voz del comandante Maalaj Mephasher invadía la cabina para anunciar el inminente aterrizaje. Una voz litúrgica, monocorde, aséptica, una hebra frágil colándose a través de las nervaduras eléctricas del fuselaje y avecindándose en las inmediaciones de nuestros oídos sin ser atendida, como parte de la letanía de los motores. Empezaba a hablar cuando mi escriba estornudó lanzando al aire una microscópica constelación de húmedos astros, un efímero universo de bacterias como máquinas fatalmente vivas e invisibles. Luego nos hundimos en el caldo de la niebla y yo suspiré y mi escriba enderezó el torso y cerró el volumen que tenía entre las manos, el libro de Job, y alguien, alguno de mis cortesanos, pronunció una palabra que no llegué a comprender pero que sonó como una maldición. Luego la tierra. Más que tomarla la nave se la tragó. La pista se precipitaba contra nosotros y percibimos los saltos bruscos y sincopados de garza vulneradaque no se resigna a concluir el vuelo mientras el ruido de los motores aumentaba frenéticamente como si el ave de metal se enfureciese y fuese a vomitar o a echar epsumarajos. Pero no lo hizo: calló de pronto (sólo persistió un silbido enervado) y era como si acabasen de anastesiarla. Fue abierta una brecha en uno de los flancos de su estructura y yo y mi corte fuimos invitados a pisar la tierra de la capital. Su orgullo ya lo habíamos pisado. Como jirones de mortaja, allí, el ondear de los blancos gallardetes reales o como dedos suaves pero electricos haciendo cosquillas en la faringe de la niebla (acaso para provocar su vómito) o como tiras delgadísimas de carne hervida y sin substancia, carne de sepelio, y entonces ocurrió: mi escriba no pudo reprimir un estornudo (todo aquello de los húmedos astros) y yo me sobresalté y los comisionados no dejaron pasar desapercibido el indignante suceso. Por la puerta de cola es bajado el féretro que ocupa el cadáver del centauro. Aunque es hijo de rey, aunque las tribus hicieron de su híbrida y teriforme majestad su guía, su traición pueril y a todas luces falta de ingenio desaconseja que se le rindan honores. Advierto en los representantes y consejeros que me aguardan al pie de la escalerilla furtivas miradas a la caja mortuoria. No es el ébano ni las galaxias de platino que contradicen y embellecen su oscuridad de fúnebre espacio en el que el monstruo rítmicamente desexiste (desexiste no con el ritmo que le impone su corazón incapaz ya de musicar el tiempo, yesca o polvo o vidrio triturado dentro de su carne de algodón, sino con el que determina el de los vivientes, metrónomo estacional que calcula la duración de su desexistencia) ni su original pero inevitable diseño lo que imanta la humedad de sus ojos. Sé que se preguntan: ¿en verdad está él ahí? Pero callarán, ni una queja, ni una maldita queja punzante como el sabor del acíbar o amarga como la seda hinchada del cielo nuboso o gris como el arañazo oblicuo de la tiza en la pizarra quejicosa o chirriante como una bolsa de basura abierta y hozada y olvidada o hedionda como la impronta de una jeringuilla en un vientre tumefacto descobijarán hoy sus bocas contra su rey: nada pueden contra mí sus armas hiperbólicas: estando al otro lado del espejo, extraexistiéndoles, soy dramáticamente inalcanzable. Y porque yo y ellos sabemos todo eso y algunas cosas más o quizá porque las ignoramos se humillan y se postran y observan con encomiable rigor el nada sencillo protocolo y yo, cínicamente, llámoles hijos míos. La capital: matraz en el que bulle el caldo de cultivo vírico: la esperanza. La esperanza con que esperan almas esperantes y falsamente esperanzadas que no saben o no recuerdan o voluntariamente olvidan o ignoran qué esperan y qué les hace esperar lo que esperan pero es un hecho innegable que viven esperando y de la espera y de espaldas a todo lo que no sea esperar, que estimulados por los mitos que inventan quienes no pierden la oportunidad de inventarlos —por sus obras los conoceréis y todavía más por sus omisiones— se enclaustran en el espacio que defienden los muros de la capital pegajosos como cinta aislante (acaso el espacio que protegen es el que queda fuera) para esperar juntos, prietos, espalda contra espalda, ceñidos o incluso averdugados los lomos (según el sugerente decir bíblico) en apetente comunión, como bestias apersogadas por la esperanza de seguir vivos y prietos y juntos para poder seguir esperando, esperanza de que mañana (para ellos el maquínar del tiempo, la calculable, divisible, parcelable pero impredecible e inaplazable e inexorable ósmosis del antes y el después es una amenaza, de ahí la necesidad de la esperanza, de la ilusión de que se detendrá la máquina por el solo hecho de esperar) siga habiendo mañana (tan definitivo como el hoy que se hunde en la noche del ayer) y sobre todo esperanza tan ansiosamente imprescindible como caballo alucinante que desfogar en la pista de una vena previamente congestionada (lo que demuestra que la suya es esperanza del esperar y adicción a la esperanza) y quizá también (por otro lado) la párvula esperanza de que un viento purificador y mesiánico les redima de la presión de la niebla y su gesta permita contemplar los astros altivos, de los que hablan mitos y leyendas, tanto tiempo deshermanados de nuestro existir [y no saben que de éstos no quedan más que fragmentos dispersos y despintados y desportillados y ya nada brillantes y nada hermosos ya, chatarra o materia de desguace desandando vertiginosas espirales atraída por la voracidad centrípeta de los desahuciadds núcleos galácticos. Y, además, si así fuera, si existiera —que no existe— ese viento ese mesías como un mulo (híbrido, estéril, prepotente como un dios) capaz de arrastrar el carro de la niebla, si lograse —que no lo lograría— sacarlo del atascadero donde estan deprimidas sus ruedas hasta el ombligo hace muchp resignadas a la inmovilidad, si así fuera, digo, si ese viento ese mesías ese mulo hiciese desaparecer la niebla con su terca e imperdonable tracción, se perdería definitivamente toda esperanza: esta niebla (lo habéis adivinado) es su cuerpo paralizado y túmido y esclerótico —y no quedaría más remedio (viento mesías mulo) que crucificarlo... aunque fuese fatalmente inaprensible] y entonces aquello tuvo lugar: en el centro del matraz Hushay, mi cubiculario, el consejero enano (no enano sino extractado de la substancia de la paciencia y la tecnócrata habilidad), desde los lomos del paje que lo colocan a la altura de los hombres y le posibilitan participar de su inapelable perspectiva, bosteza con franqueza absoluta y evidente: legítimamente se aburre. —Importantes asuntos os reclaman en palacio— me susurra protocolariamente (nunca me ha reclamado nada en ese lugar) el enano al oído entre bos y tezo. —Vamos— (con)desciendo. Todavía están todos ahí, todos ellos mis inaccesibles súbditos ocupando el recinto de recepción de las llegadas nacionales, todos ellos observándome como si quisieran devaluarme con las limosnas de sus miradas... o miran a través de mí pues no ven mi carne de cristal (¡soy el rey!) y estoy desnudo y solo frente a su indiferencia. Las capas rojas y los pechos cubiertos de articulable cota de malla y las grebas y los dragantes sobre los yelmos denegridos de bronce y las espadas de acero y los escudos de metacrilato de mis guardias abren brecha en el cuerpo omnímodo e informe de la multitud que a la salida del aeropuerto espera (como en todo tiempo y en todo lugar) pero desconoce al rey. —¿Quién es ése?— (miro temo me protejo detrás de mis lentes oscuras noches simétricas y especulares). —Algún famoso. Esos no saben pasar desape_cibidos. —¡Qué boato! y fue precisamente entonces cuando los vi: los mosquitos rojos de palacio (rojos como inquietos soles de laca en las uñas de una arpista) se habían lanzado a la calle y abejorreaban alrededor del coche oficial. Y subí a él. El coche rodará sobre la basura intemporal que forma una cuidada (casí diría que amorosamente cultivada) pátina sobre el (con toda prohabilidad existente todavía —a menos que se haya confundido ya con la mucosa de la tierra—) asfalto. Y cuando haya rodanzado todo lo que tenga que rodeclinar (paradoja:) he aquí que, esencialmente, no se habrá movido de sitio, seguiremos en el centro del matraz: uno arrastra consigo el centro. Desde sus prototípicos muladares, entre los jirones de la niebla, jobitas azorrados por la virulencia de sus salvíficas ascesis observan discretamente nuestro acontecer [la contraseña: no maldecir a los cielos, al fin y al cabo ellos no estaban cuando el de las ínfulas le puso —si los puso— cimientos al orbe (Jb 38,4)] tendidos al pie de edificios tambalbalbalbuceantes [¡oh! (o bien ¡ay!) yo cultivo/ realmente observo la sana costumbre de estimular el cultivo de esos muladares atómicos (donde va a parar el material de desecho de las centrales nucleares) para que en ellos se rasquen (con el último modelo de teja aconsejado para el piadoso uso por el ministerio de insanidad) esos (é)mulos de Job sus humeantes llagas, cobijo y pasto de una floreciente estirpe de platelmintos inteligentes y perezosos (¡esta es mi capital!)] colgaran del vehículo su mirada hasta que la distancia tensa como cuerda de arco les arranque las flechas esféricas de sus ojos y alguien (tenor) grite: —¡Periódicos! —(: la noticia de mi llegada) zurcen los desgarrones de la niebla abuelas pías, delgadas como lápices, frágiles como escarcha, que ayer desbastaban mármol con la furia de sus encías en la plaza intencionalmente elíptica los mutantes vendían sus maulas al pie de un monumento que nadie re(con)cuerda qué conmemonumentora. El chófer vuelve hacia mí su cabeza [un velo de humo surgiendo de la supernova (que se desarrolla con total normalidad) en el incandescente ombligo de su cigarro traduce su rostro de bestial menegilda mora] —Majestad... —ganguea (oh me gusta oh me place oh me reconforta oh me estimula que se dirijan a mí con esa palabra con ese título con ese insulto descolgándoseles de la polea de sus labios plebeyos y dejándolos vacíos como si se tratase del más gravoso de los impuestos) así que ocurrió lo que era de temer: el coche frenó de pronto y patinó sobre la pátina hedionda [el pie del incompetente hundido hasta donde el líquido de los frenos tiene su fuente, sus zarpas estrujando el volante como si no sólo fuese posible sino hasta probable llegar a sacarle algo así como un jugo direccional, sus labios (no llegó a escupir el cigarro) abocetando un apresurado oh detrás del velo que se teñía del violeta de su violento susto ] y Hushay —perdido en algún rincón entre el asíento trasero y el respaldo del delantero— vio interrumpido su enésimo bostezo legal (¡maldición!). Y he aquí (es una fórmula no sólo clásica sino también concluyente —nótese la paradoja— de comenzar una oración. Repito: he aquí) que nos sobrevoló una bandada de urracas postmigratorias —las que han perdido el primer turno— (erran sin duda urracas aunque fue un odeón de ladridos lo que embrujó las membranas de nuestros tímpanos) que quizá también bostezaban como era de esperar a esa hora en la capital. No, no lo hacían porque ya he dicho que ladramatizaban o quizá algunas berreafirmaban mientras otras bostezarpaban (en ornitológicos turnos me refiero). El asfalto levantado de la calzada, la Tierra desnuda algo sucia y algo sangrienta pero tranquila, permitía a los mutantes de aquel sector el cultivo de su humilde porción (algunos celemines únicamente) de maíz y de opio (altos y oscilantes tallos, tantos, tantos penes frágiles surgían de Ella —vi con espanto). Y entonces las descubrí: entre los escombros —las torres desmochadas y las campanas que desde las cimas de sólida roca arrojaron sus gemidos como afiladas piedras verticales y el bronce fundido de las aldabas formando en la acera mortecinos egeos de metal y las descabezadas estatuas de famosos irreconocibles y las gárgolas precipitadas donde en tiempos arrullaron censados palomos y la colocación zen de los monolitos (yo, constructor de ruinas) y la colocación macabra si se quiere pero fatalmente hermosa de los mastines eviscerados y sus vísceras de aspecto mineral y los restos de pilones y columnatas (así como el subrayado) son obra mía —se deslizaban iguanas yo diría que enormes vomitando raticida por sus hocicos azules (¡ésta es mi capital!). Algunas alcanzan el coche oficial: dejad que las criaturas se acerquen a mí. —Majestad... —el coche había dado la vuelta o pretendía darla y también la cabeza y el velo y la lámpara de aladino cilíndrica como el tubo de una linterna que hacía surgir de su incandescencia regular la mutable prenda así que no fue de extrañar: el parachoques trasero turbó la silenciosa permanencia de una masa de derribo cuya franca imperturbabilidad alteró la morfología de nuestro vehículo. Bajo una de las ruedas quedó despanzurrada una rata (¡ésta es mi capital!) que movió espasmódicamente sus patitas como si quisiera sonarse el hocico azul por el que empezaban a salirle borbotones de sangre y veneno y sólo gritó (y ya entonces muy débilmente) cuando el coche arranco dejando la mitad de su cuerpo confundida con la pátina de basura sobre el asfalto. (Por cierto que) un mutante (anima vili) tuvo a bien dejarse atropellar en aquel pandemonium y yo-reconociendo-su-encomiable-gentileza me precipité a arrancarle el cuero cabelludo que lucía una cresta electrocutada de un hermoso verde fosforescente como el capullo de una luciérnaga y entonces miraron los ojos cruzados por vetas amarillas de una venal pero deliciosa mujer de perfil impenetrable como el de una esfinge (el tacón y la espuela —elegante pero fuera de contexto— de una bota acharolada que le cubría la rodilla sobre los restos de un pedestal y la falda de cuero abierta no sólo permitiendo sino invitando a la apetente contemplación de su muslo moreno y elástico y los volcanes de sus pechos no sólo anunciando sino avisando de su congestionada indefectibilidad a través de la abertura de su desabrochada chaqueta de visón blanco) que manipulaba algo que pertenecía perpendicularmente al cuerpo del personaje de los ojos cruzados por vetas rojas, también de pie y junto a ella, y como todavía se estremecía (anima vili) le golpeé en el cráneo (in anima vili) con la llave inglesa que me ofreció el chófer gentilmente y entonces sí se estremeció de verdad —tanto que ella tuvo que soltar lo que pertenecía perpendicularmente a su cuerpo y las vetas rojas reventaron y los ojos parecían desesperado coral— y el zumo de perlas (jugo de la comercial manipulación) decoró el parabrisas del coche oficial impregnándolo de su ofensivo olor a ostra desbullada y ella cobró de inmediato el precio de su venérea pero honesta, terapéutica y necesaria labor y el chófer entre una cosa y otra olvidó el trascendental mensaje del que quería hacerme partícipe (¡ésta es mi capital!). Paciencia. Ante un poste electrónico que tiñe la niebla de carmesí nos detenemos devotamente: nadie sabe qué significa esa señal pero nuestros ancestros la honraban y nosotros (conste) les honramos a ellos. Y paciencia: el ya no quedar lejos de palacio. Continuación del lento chorro de luz sangrienta a través de la niebla como pétalos de geranio en caldo de nácar. Paciencia: el paciente aguaguardar frente al jugo carmesí de la fruta eléctrica que se desgrana. Simulemos paciencia, sí, algo de paciencia (: el ya no quedar lejos de palacio) como simulamos que una calle arrastra a la otra y por otra nos desvinculamos de la anterior y eso es (convencionalmente) trasladarnos: portales como criptas que el fuego callejero de los mendigos arrebola y luego, fríamente, olvidan las cenizas. Ruinas de museos cuyas estructuras mis ansias de destrucción escogieron para cebarse (:vosotros fuisteis los elegidos): entre los escombros cuya indiferencia de sepulcro succiona el musgo reciente se pasean los oficiantes de una nueva arqueología: sin complejos, exhumar la nada. En la puerta del templo (exponenciales mercaderes de esos que no mutarán jamás y nunca ningún zurriago logrará expulsar de sus madrigueras cantan con voz de cobre sus cifras, metonimias de una matemática residual), la clave del éxito: atrévase a cruzar el umbral, el cielo cada día más cerca. Pero simulemos paciencia como simulamos que las esquinas se doblan —y se doblan tanto que crujen y se quiebran— y las dejamos atrás —tan atrás que desoímos su quebranto— y a eso le llamamos (tradicionalmente) desplazarnos y el grito de una sirena (oigámosla) desflora la recatada intimidad del crepúsculo de la capital (esa hora en que el sol que no vemos pero presentimos porque tiñe de tibia plata la niebla se deja tragar por una garganta de densa nada y la niebla se vuelve oscura como tinta o como nada) y su ulular epiléptico es el ay primordial y volcánico de este universo que ahora se invagina ¡Propongo noventa días más antes de que se precinte el esfinter cósmico! —¡Lotería! —: la lotería de mi llegada. Y ved ahí: en la plaza desolada, abroquelado en el silencio fláccido de la niebla, respira el tabernáculo en inviolable y desvaída mudez. En su interior respira el pulmón del arca y allí, en el centro de esa víscera infrangible, el corazón del mundo transforma la arcilla del tiempo en alquimia imperturbable. Bizarros héroes de cuero negro y cadenas sobre piel de bronce y cejas esmeralda y finas como tallos de césped y mejillas y párpados maquíllados de temerario azul detentan la custodia de su soledad y su misterio. Su permanente centinela desconoce el sueño. Son los camaradas hermosos del rey: juntos, como hijos fragmentados, hemos penetrado en los cuerpos sacramentales de las hieródulas por la misma puerta que nos arrojó al mundo y como bestias por la poterna; hemos lamido el umbral, espacio intercarnal entre las esfinges de los labios, y después de apurar cálices de vino gris como la sangre les hemos hablado de amor y (con razón) nos han rechazado. En la plaza desustanciada por las bocas del metro hacen alarde de su fuerza, de su arte para improvisar, sentados en los humedos y sórdidos escalones bajo el asfalto, cantares de gesta cuya composición dedican a su rey; presumen de su pericia con la honda y el arco (sus bólidos perforan como topos los estratos de la niebla, sus flechas describen asíntotas azules como rayos láser) y cimbreñas beduinas de cuerpo caliente como la arena de este desierto que nos circunda y asfixia reclaman desde la piel de los anuncios de viaje el amor de los héroes acaso hartas de que los camellos, antaño complacientes, no las visiten en sus tiendas. No saben que los celosos nómadas, celosos como la arena que apaga los ojos o los hiere, han infibulado a las bestias: ¡Visitadnos! ¡Ésta es mi capital! Yo (lo habéis adivinado) establecí sobre la tibia urbe de mi herencia los cimientos de una nueva arquitectura, nueva y desvencijada. Pervertí el orden clásico del que se enorgullecía, transparente como el de la prosa científica o el silogismo (acaso igual de pobre), en aras de uno original, ambiguo y oscuro como las intenciones de un dios, repugnante como los versos bubónicos —inflamados como ganglios, febriles como lobos o endriagos, luminosos como prismas, hondos como puranas: indefectiblemente son poesía— que vomita el cráter de una conciencia al vulcanizarse en presencia del psicoanalista. Tal como proponen los mitos de fundación conjugué cada uno de los elementos que se me brindaba de acuerdo con el modelo cósmico. Calqué hasta la última intrigante línea de una estructura que estaba lejos de comprender y reconstruí la morfología de las moradas eternas consciente de que el resultado aparecería caótico a mis ojos y a los de mis pares pero que secretamente era gobernado por una armonía esencial (o no lo habéis adivinado) en el tiempo aquel (consigno para que aquí conste el relato de aquella gesta fundacional y le doy por título Salmo Primero de David) llegamos del desierto (el desierto, ¿os imagináis?). Llegué yo, David, rodeado demis pares —yo, que había descubierto mi condición real como el que al escupir dulce coral blando y mucoso exhuma una broncorragia— de esa tierra desnuda como el mármol anónimo de una lápida, ancha como la ausencia, canela y deforme como el lomo de un ilimitado dromedario. De ese infierno llegamos donde no sólo la arena tiene fiebre (y la atmósfera) sino también la piel —que se agrieta, se abrasa, se encoge— y la conciencia, absurdo intruso en el polvo. Permanencia sin estaciones es el desierto, duración sin historia; nada donde cada arbusto abrasado (abrasado hasta la raíz misma de su sed), cada araña crujiente como una cáscara vacía que se desliza entre y bajo y sobre piedras acaso vacías también, es un indulto en el que lo Supremo Inorgánico manifiesta su cósmica condescendencia de dios indiferente. En aquel paisaje mutable como un rostro (de la desesperación al llanto y de éste al grito y de él al asco hasta que —duna sobre cenizas sobre polvo sobre arena— un viento una emoción disloca el rictus) subvivimos como indeterminados nómadas, multiplicados indefinidamente, cumpliendo la condena de nuestras reexistencias durante tantos, tantos siglos —acaso un solo instante en aquella clepsidra inmóvil— que creímos estar alli desde el primer dia del mundo. Tiernos como fieras, feroces como niños, diabólicos como querubes: quien entonces nos desconoció nos llamó Señores del desierto (señores, ¿os imagináis?). Acaso nosotros nos desconocíamos tan profundamente como para creer que lo éramos. Y en aquel no-tiempo, en aquella preduración, en el pridie de aquel nunquam, escuchamos o creímos escuchar la voz de un dios (un dios, ¿os imagináis?), acaso el mismo dios que había de abandonar el mundo poco después desapareciendo en la noche con su corte por el vértice de la bóveda celeste como un rey fugitivo que prevé la revolución y la guillotina. Si, un dios —¿qué otra cosa podíamos desear oír en el desierto? (el desierto, ¿os imagináis?)— y su voz sonaba como el suave resquebrajarse del volcán —todavia carecía de profetas para transmitirla— y le dimos el nombre —nosotros infantilmente preocupados desde el génesis por parcelar el continuo-existente, oficiantes de un no-lenguaje de la arena— de Anciano y compadecimos su perplejo lamento (más por la necesidad que teníamos de compadecer que por el lamento en sí). Y aunque el estruendo de sus ayes nos hería los timpanos, en la noche, cuando el desierto negro del cielo chorreaba como maná sobre el desierto canela y lo volvía púrpura, le prestábamos reverente atención nosotros, guerreros ferales sin más enemigo que la ausencia de todo enemigo, fatigados de yuxtaexistirnos, dejando que el hilo de quebranto que llegaba desde algún lugar del desierto, quizá desde todas partes, cosiera nuestros oídos como cuentas en un collar de frágil bisuteria. Y caímos en la tentación de aprender su lenguaje (el lenguaje de un dios, ¿os imagináis?) y al hacerlo nos desaprendimos aun más minuciosamente y comprendimos que su voz no era un lamento, ni un ay, ni un suave resquebrajarse sino la monótona y rotunda repetición de un código inexorable: decretos y amenazas y sentencias. Y hubo entonces quien lo llamó —nómada de los apelativos— Juez. Y le pareció apropiado a la mayoría el nombre aquel —hubo, sin embargo, quien desesperado se perdió en el desierto, quizá para encontrarse, y no volvimos a saber de él— y corrió de boca en boca y creció la avidez de nuestros tímpanos por escuchar su voz, acaso por la novedad de su naturaleza (más por la necesidad de novedad que teníamos que por su naturaleza en sí). Así que llegaba la noche, desierto de oscuro cristal sobre desierto de ardiente ágata helada, y en piadosa comunión voluntariamente desoíamos el infatigable reproducirse de la arena (sus ásperas y minerales mitosis), el pene del viento —perro de frío oxígeno inalcanzable— contra las grietas de las rocas, la oración de la hiena —indulto, vacío en la funda de una piel absurda e incomprensiblemente inquieta—, el deslizarse crujiente de la tarántula sobre la superficie especular de las piedras, para atender la letanía que parecía surgir del centro del mundo y contestar con nuestra antífona de apetente silencio. Y el mundo — decretos, amenazas, sentencias— se nos antojó ordenado (ordenado,¿os imagináis?). Sí, de aquel orden —creador y criaturas repartidos en la insalvable jerarquía de un mismo búnker ético— sobre cimientos de arena que el viento burla y empuja o descabala y desparrama o disloca arribé en el tiempo aquel (pues entonces dio comienzo el tiempo) yo, David, rodeado de mis pares, a la capital que desmentiría nuestro no-pretérito. Y se nos había dicho: “en ella no entraréis, bastarán cojos y ciegos para impedíroslo”, y no bastaron como no bastaron sus amenazas. Nos pareció ordenado y decidimos ponernos en pie sobre el polvo (polvo consciente sobre polvo que no lo fue o ha dejado de serlo) y seguir la hebra de la voz de aquel almuecín incógnito: habíamos caído en la tentación (tentación, si cabe, aun mayor que la primera) de conocer al dios (conocerlo, ¿os imagináis?). Así que nos pusimos en camino —cadena de espacio-tiempo con la que sujetar desde la distancia una meta, continuación de espacio que conduce a un lugar, distancia entre la carencia y el logro, metáfora espacial del tiempo, metonimia lineal del éxito— y la arena se tragaba las huellas (se tragaba el atrás) como se las traga el inconstante mar y sabíamos (sí, ya entonces lo sabíamos) que después de aquel éxodo no sólo sería inútil sino imposible retroexistirnos. Cada noche, sentados alrededor de la ausencia de un fuego, en idéntica actitud de reverentes escuchas, sentíamos con impaciencia, con impotencia, con hambre, que la voz no sonaba más cerca y nos preguntábamos recomenzando el rosario de esos mismos sentimientos si en realidad nos habíamos movido de sitio (y ¿cómo saberlo, cómo estar seguros de que el ejercicio unidireccional y regular de nuestras piernas —por aquel entonces desconocían éstas la vacilación—, el vaivén consumido de nuestras caderas y hombros, el desvaído pender de nuestros genitales, su lento pero incuestionable agrietarse con sus desvalidas estirpes dentro, el llevar a cuestas un corazón que se mueve rojo por sí mismo como quien carga el reptil de una leucemia, el adherirse de nuestros pies a la bola infinita del camino acercaba al horizonte? ¿Cómo saber que el cambio de paisaje —¡oh! estábamos tan acostumbrados a que el viento trajese unos y se llevase otros como estampas— significaba trasladarse?). Y en el crepúsculo vespertino del séptimo día columbramos la capital, aquella en la que se nos dijo “no entraréis, bastarán cojos y ciegos para impedíroslo” y quizá no los había. Y desde la cima de un cerro o una duna contemplamos aquel éxtasís de formas sobre el cutis apaciguado de la arena. Y del alminar, que se alzaba en el núcleo mismo de la urbe y surgía muy por encima de la muralla como si alguien hubiese pensado (un arquitecto inmortal o un minucioso obrero) que el único modo de escapar del dedierto era alcanzar el cielo (y quizá así era), empezaba a derramarse el suave ronquido de la voz del dios. Y estábamos de espaldas al este (esto es, cara a la muerte) y sentí pesar y el sol desarbolaba ya la escala de su órbita de la bóveda celeste y caía la séptima noche que era el séptimo día boca abajo. Y me dije entonces (me lo dije entonces aunque sospechaba ya que la ciudad aquella que teníamos ante nuestros ojos había sido fundada por Caín y no tenía mayor protección que el alma débil del victimario Abel dormida en el polvo de su cuerpo emparedado entre las piedras de la muralla), me dije: ¿A quién debe esa ciudad su existencia? ¿A una alquimia lenta y sutil que ha dado orden y sentido al caos de la materia, a la voz cosmizadora del dios que no sólo calcula y explora las posibilidades del existir sino que también las actualiza, al viento que ha amontonado sus átomos con diligencia equivocando su destino de restaurador de dunas o al mismo demón sublime que entretiene su hastío de espíritu en la artística tarea de fabricar espejismos (espejismos hacia los que el hombre, ansioso, corre y atraviesa su cuerpo como una cortina de papel de seda y su alma no, su alma permanece adherida a la fina y crujiente lámina de la visión y queda el hombre que ansioso ha corrido escindido: a un lado del espejismo su cuerpo, que ya no espera, y al otro su alma, que sufre el dolor de saber que es inútil esperar?). Y aquella noche, la noche que era como el séptimo dia só1o que boca abajo, la voz del divino almuédano sonó más fuerte que nunca, tan fuerte que aunque hubiésemos querido oír todo aquello que voluntariamente habíamos desoído para escucharla no habríamos podido. Y quizá fue justo entonces cuando empezamos a tener conciencia de que el lenguaje del dios lo habíamos aprendido mal, lo habíamos aprendido a medias, pues aquella noche se nos antojaba su letanía un turbio babel chorreando como llanto desde el ojo de la torre, babel de piedra. Y fue aquella noche, la noche que era como el séptimo día pero boca abajo, cuando comprendimos que si, que nos habíamos movido, que las huellas —el atrás— no se las había tragado el camino (pues en su insensibilidad de materia o de forma o de abstracción no percibió los pasos de los peregrinos) sino que habían quedado impresas en nuestros pies, único registro fiable de nuestro preexistir (de tal modo que para retroexistirnos sólo cabía extirparnos nuestros incalculables atrases acumulados en ellos). Fue aquélla noche de grandes pesares y feroces descubrimientos. Y en la mañana del día octavo que es como decir el primero sólo que con una semana rezada ya como un rosario de impaciencia e impotencia y hambre nos acercamos a la muralla de la capital desde la que nos gritaron aquello de los cojos y los ciegos y no los había para detenernos. Y recordé en aquel entonces que un túnel —densa perforación opaca en lo denso compacto— abría su boca en el lado de la muralla en que nos hallábamos y su deperezarse subterráneo de gusano tenebroso o de durmiente dragón conducía hasta el omphalos mismo de la ciudadela (un túnel proyectado por la precaución de Caín, pensado para el día, no lejano de aquel en que puso los cimientos capitolinos, en que se hartaría de los hombres o de su compañía —su bullicioso estar omnipresentes— y huiría en la noche, fugitivo solemne, a la seducción del desierto donde dio comienzo su inimitable gesta. Y ¿cómo podía recordarlo a menos que alguna vez me hubiese soñado a mí mismo como Caín o Caín se soñase entonces, a sí mismo, como David?). Así que arrojé mi jabalina o la arrojó el azar o quiso el destino que fuese arrojada y partió iónica a través del aire como salamandra que acabasen de descolar e hincó su pico de lápiz o de pájaro lanceolado en medio de unos arbustos y apartamos los arbustos y hallamos una lápida inmemorial que empujamos y descendimos los doce escalones infligidos a la tierra húmeda y algo, algo que nos pertenecía íntimamente, algo excelente o acaso terrible que no habríamos acertado a explicar aunque nos hubiésemos empeñado en hacerlo, quedó fuera del hoyo, al pie de la cortina de muralla sobre la incierta arena. Había a los pocos pasos de la abertura una fuente, un manantial que apenas podíamos distinguir pero cuyo vómito incesante sonaba como un chorro de cristal sobre el cobre de la roca y ¿quién podía negar que estábamos sedientos como nunca antes y que aquella sed oceánica nacía de la proximidad de lo anhelado? Mas recordé o intuí o creí haber oído alguna vez palabras semejantes a éstas: “De esas aguas que hallarás al comienzo de tu tránsito no pruebes ni una sola gota pues si lo hicieras jamás volverías al mundo de la luz” (y ¿cómo podía recordar o intuir o creer haber oído alguna vez palabras semejantes a aquéllas, si no me hubiese soñado a mí mismo como Caín o Caín no se soñase entonces, a sí mismo, como David?). Y llevó un reflejo —esto es, el inconsciente repetir de pronto el gesto de una defensión— mi mano a mi frente y percibió ésta la tácita presencia de una señal que temblaba a punto de explicarse y explicarme y explicar el tránsito y no lo hizo. Así que evitamos la tentación poderosa de robarle al imán de la roca la caída de la lava helada y ágil del agua y seguimos adelante que era, lo empezaba a sospechar, un volver atrás; un, en cierto modo, retroexistirme. Y a medida que avanzábamos oíamos el abrirse —con un crujir de fauces descolmilladas o un rasgarse de telarañas como estropajos de nichos en las paredes del túnel en los que clónicos fantasmas perdían el pez abismal de un antiguo sueño. Y era su despertar de denso y reluciente ectoplasma una suave aurora, un puñal de luz descolmando la copa de nigredo en la que buceaba nuestro transitar. Y quise detenerme allí y quise desasírme del imán del adelante y quise pasar a formar parte de la legión subterránea de estantiguas (ahí estaban todos los ‘Abel’ y todos los ‘Job’ y todos los ‘José’) y no sé por qué y sé que recordé o intuí o crei haber oído palabras semejantes a estas: “Cuida de que las moscas de tus ojos no queden atrapadas en su pegajoso fulgor de espectros pues jamás podrías volver al mundo de la luz” (y ¿cómo podía recordar o creer haber oído alguna vez palabras semejantes a aquéllas a menos que yo o Caín...?). Así que avanzamos desoyendo —tercera seducción— el lamentable balbuceo el balbucear de lamia lentamente balbuceante su eco de larva lenta entre la lama lánguidamente deslaminando y lamiendo el caramelo ecoico de la ecolalia balbuceable las lamias lentas en su deslaminarse larvario con lentitud de lapsos lánguidos como lapas o lampreas lánguidamente ecuo y desoído su ecoico lamento fuera del eco de sus lápidas deslaminadas, paso a paso desdurmiéndose contra la oscuridad luego, por último ya, la indecisión de un dolor aferrándose a mi vientre como si otro yo estuviese a punto de ser desplacentado y por fin el mismo dolor, desconsiderado y franco, cuando la vigilia de un nuevo conocimiento —todo aquello que sospechaba— inundó con su ácida luz mi consciencia, partiéndome y restaurándome. Desmayado alargué la mano — cuando el cordón umbilical del túnel estaba a punto de estrangularnos— para apartar la lápida al final del corredor y era de metal y era la tapa de una alcantarilla. Y uno a uno como ratas salimos en el crepúsculo del undécimo día —tres había durado el tránsito— que es como decir el cuarto pero con una semana rezada ya como un rosario de impaciencia e impotencia y hambre y agonía a una plaza en la que faltaban cojos y ciegos y nada nos impedía invadirla. Y tuve conciencia de recuperar el hambre de una pérdida cuya naturaleza había olvidado y pensé así mismo que no había llegado al omphalos sino que había vuelto. Nuevamente el crepúsculo como una desancorada isla de luz en medio de la estigia de noche que llueve; nuevamente, como si de isla en isla, nautas sin nave, navegásemos. nuevamente como una desancorada estigia sin nave En la plaza omphálica se hace presente nuestra ausencia de hombres del subsuelo o el hipermundo o simples fantasmas o alquitranadas ratas. Soportamos fieramente indefensos la indígena mirada de quienes febrilmente sorprendidos despacio nos rodean, caliente como el incienso, desparramándose sobre las hediondas escamas como sanguijuelas maridadas a nuestros andrajos. febrilmente desparramándose la estigia de noche en la plaza omphálica Crestas de luz húmeda y pesada como fango, los fanales dispersos por la plaza iluminan los planetas de rostros severos de severos enemigos. planetas o simples fantasmas despacio como desancorada isla de luz Acama el occidente las sombras puntiagudas de las torres y las romas de las casas y cortinas de muralla hasta que las duerme plegadas unas sobre otras y sobre todas la del afilado alminar que las aplasta. caliente como el incienso en medio de la estigia de noche que llueve Despertar (¿despertamos?): naufragar, nautas sin nave, (¡naufragamos!) en la insatisfacción del desvelo. caliente como el incienso luz húmeda sobre la del afilado alminat Nosotros, sucias bestias, en la plaza deliciosa frente al mercado de esclavas. Ahí empezamos, ahí estallaron los primeros badajazos del tiempo, empequeñecidos bajo la presión de pupilas como fardos. ¿Éramos, en verdad, o fuimos más allá de donde vinimos fieras como infantes o acabamos de llegar del limbo? naufragar naufragamos como si de isla en isla como fardos Se derrama sobre la capital la diaria noche no como un desierto de cuarzo sobre otro de sémola o como la limosna de una ración de maná sino como un pájaro domesticado y amable (acaso un mirlo suave y levemente herido y estrellado). fieras como infantes sonamos en la insatisfacción del desvelo ¿Hemos ganado un paraíso o lo hemos perdido? nuevamente llueve el crepúsculo o el limbo o el hipermundo Arrastran los indígenas sus ojos indignados como rayos o sacrificios sobre nuestra indigencia. sucias bestias en el paraíso levemente mirlo suave y estrellado Expuestos al contraluz de los faroles que reciben la noche que nos recibe parecemos un mercado paralelo y opuesto al de la deliciosa plaza en el que la mercancia ancilar sensualmente se retuerce húmeda para excitar la compra o la ficción de la compra (que permita una más nitida contemplación) o el sueño de la compra (sueño de soñarse comprador que compra). caliente como el incienso se derrama el afilado alminar Esclavas dulces frente a nosotros al pie del alminar. Desnudas las más frágiles como árboles que desatavía el otoño en su inevitable lascivia. Como tesoros las más sólidas. Al danzar (cuando las obligan) se desalma como humo su cabello y tiemblan tersos los pólipos flexibles de sus muslos. el sueño de soñarse comprador o paraíso Desanclan sus bocas las naves de sus besos. nautas sin nave bajo la estigia de noche que llueve Llegan mis ojos como palomas (aunque otros ojos como fronteras tratan de impedírselo) hasta sus tibios cuerpos a través de la cortina de noche que desciende incapaces de arrastrar mi carne hasta la dicha de su imperfecto goce. Y se desata de su inconsciencia mi deseo de fuego. desanclan sus bocas los pólipos flexibles de sus muslos (El deseo, ese cisexistir en la ansiosa vigilia de la carencia, acaso también en el dolor del destiempo). incapaces de deseo ojos se desanclan como la ansiosa vigilia Desanclan sus bocas las naves oxigenadas de sus besos que, lejos de alcanzar el Magallanes de mi cuerpo, arden en el fiordo de la atmósfera como fúnebres karfis vikingos. en el dolor del destiempo pólipos como mirlos Mis ojos se pierden bajo el alminar entre el desprecio que amuralla y encierra sus muchos pares de labios. ca1ientes como el incienso de mi carne (Los labios de un ojo y los de una boca no se ven a si mismos diferentes; es mi consciencia, o su ignorancia, quien les da distinto nombre). desanclan sus bocas el dolor del destiempo No pasan mis manos, aunque lo desean, el ecuador de nuestras separaciones. indignados como rayos arden ojos fúnebres en el fiordo Sucios como ratas en la plaza en el omphalos antiimagen de la visión que nos proponen las esferas de nuestros ojos, llegamos en busca del almuédano desconocido. Acaba de desplomarse el pájaro de la noche. Ya de noche se clausura el mercado de esclavas encerradas ya en sus jaulas —como el mirlo como la noche— las hembras flexibles. Cae el telón de la noche. Apagados los fanales que reciben la noche rueda el balón de las sombras sobre el frágil tapiz de luz que se deshace. Rueda la bola del desprecio y la indiferencia y la fiebre y abandona la plaza. Rueda el tañido de las campanas y el alminar enmudece. Rueda, solos, la bola de la noche. Y he aquí que cuando la noche como un cíclope de humo acabó de desmayarse sobre el omphalos —no cayó sino que surgió de él como el azulado prólogo de una erupción volcánica— tuvimos consciencia de no haber entendido nada de cuanto nos rodeara —el desdén de los rostros, la ausencia de los profetizados cojos y ciegos [tan densos, tan fatales, tan palpables, tan inaccesibles en su propio plano de la existencia, el de la metáfora, que nos desarmaba la nostalgia por ellos (por los defensores que no habían de enfrentar nuestras espadas, también metáforas) como si el único defensor invencible fuese en realidad su ausencia], la mercantil belleza, el desotoñarse indiferente de ese desdén abandonándonos en el invierno de un desdén más frío, el de la desnuda noche; las esclavas en sus jaulas desplomado el mirlo levemente, aquella nueva forma de sentir la soledad— (¿) y acaso era necesario comprender (?); tuvimos consciencia de haber descomprendido con filosófica minuciosidad todo aquello que en fragmentos había irrumpido en nuestras mentes como los pedazos de una mágica bola de cristal que atesora el tiempo (es decir, almacena los capítulos del pasado que ya no son incorporables más que en forma de fotogramas o recuerdos, los del presente que vertiginosamente se vuelven memoria, y los del futuro que se confunden con lo que el ahora desea o teme) o como los versos de una rapsodia que en el puerto de una voz se desamarran y el viento confunde y mezcla en el océano que une y separa de labios húmedos archipiélagos de tímpanos. Una nueva forma de sentir la soledad, lloviendo acaso dulce y ácida la nostalgia de lo aún no conocido. Y, así, solos (solos en esa tremenda forma nueva de sentir la soledad que ensayábamos), junto a las jaulas que habían sido cubiertas con fundas negras (no tan obscuras como la noche y por eso innecesarias) acaso para confundir la belleza, el dulce sueño de las formas —¿se recordarán a sí mismas esas formas en su frágil hermosura cuando con la llegada de la luz les sean arrebatadas las fundas y con ellas la confusión de saberse confundidas o habrán mncorporado a su existir la horrenda pesadilla de esa confusión?—, al pie del babel de siete pisos que enmudecía, enmudecimos. Que enmudece. Así, pues, nos sentamos sobre el suelo enlosado en espera de la voz del dios como habíamos hecho cada noche fieles durante siglos —acaso un sólo un instante en aquella clepsidra inmóvil— y nos faltó la arena en la que escarabajear trazos que vana y mágicamente sugiriesen la profundidad de aquella espera y vana y mágicamente alejasen de nos el dolor de aquella profundidad. Que enmudece. Y permanecimos en silencio, en el mismo silencio que envolvía el alminar como el hemisferio de una bolsa, hasta que el sopor rozó cariñosa pero profesionalmente nuestras sienes con sus dedos tibios de diserto terapeuta y ya no nos importó (si realmente nos importaba) más que su leve susurro incoherente al pie de Babel incorporando sus siete pisos confusos enmudecen durante vana y mágicamente siglos de sopor... Y he aquí que soñé, soñé no como quien desarticulado el tiempo entierra su consciencia y vuelve al reposo arquetípico de los blandos y evanescentes y brillantes y apacibles y silenciosos racimos de cielos interiores (herencia de la estirpe de los puros, de los perfectos reposantes, de los imperturbables soñadores, de los eue tienen bula para arrojar la piedra no porque no sean culpables como lo es el resto de los hombres sino porque tienen una almeja por conciencia en lugar de un áspid como tiene el resto de los hombres) donde cesa la máquina chirriante del pensamiento e incluso la necesidad misma de pensar sino como el que es despiadadamente empujado al despertar de una perenne locura (herencia de los desheredados): la perenne locura de la sabiduría, la desherencia de los condenados al álgido infierno de la verdad, chispa o relámpago o explosión o lagarto fosforescente intrincando eléctricamente las sombras que proyecta la linterna mágica de la razón en la pantalla sin límites del alma; locura fatal como fatales son los menesteres, menester honesto del saber: deshuesar lo opaco inaprensible: ascender en el descensor perfumado-sonoro que cubre oblicuamente el trayecto de la vía gris-horizontal del conocer. Pero no nos libra la sabiduría de la antigüedad del sol ni de todo lo rancio y mortecino y monótono y moribundo polvoriento sobreabundando solemnidad y ostentando existencia bajo el sol —de todo lo cual a su tiempo ya se quejará el Qohelet— sino que en el mejor de los casos nos exonera únicamente de sus sombras confiándonos la posesión de un petrificado, eterno mediodía quien tenga oídos) Soñé no como el que abandonando el cuerpo exánime en el muelle herbazal del lecho flota al reencuentro de esos atávicos, inofensivos, casi amables, únicos fantasmas cuyo trato consiente el alma inhalando el gas narcótico de las sábanas sino como el que se hunde de pronto, enérgica y decididamente despierta su consciencia, en la ciénaga de la psique propia o acaso ajena para convertirse él mismo en proscrito fantasma, espectro insoportable aun para sí mismo. Exánime el cuerpo, desangelados los dedos en las puntas de las manos, desangeladas las manos en las puntas de los brazos, los brazos vinculados al tronco en su sosiego carnal, carne que el sueño penetra y posee como sosegado diablo, exánime como desarzonado jinete inconsciente contra el campo de batalla del lecho, herboleciendo el tiempo bajo y en torno a su inconsciencia, cubriendo el musgo y el liquen de la eternidad la armadura de su reposo, tumulario reposo de cuerpo exánime sobre el herbazal del incuestionable lecho. Soñé como el que pretendiendo desactivar la batería que alimenta el motor del sueño sueña que éste es inagotable; infinita, circularmente reciclada su onírica energía, obligando, predestinando, condenando al que sueña a comprender no sólo que inagotablemente sueña sino que nada hay más allá de lo soñado. Soñé no como el que sueña con la esperanza de conservar más allá del sueño el recuerdo no del sueño sino de su blando bienestar (blando bienestar en el que se disuelven los absurdos requerimientos, las agobiantes reivindicaciones de la identidad, hasta la misma identidad se confunde o se disgrega o se disocia en no censadas trinidades, en amorfas incipientes hipóstasis de dios durmiente, liberadoras y sedantes esquizofrenias; blando bienestar de dios durmiente, de ebrio Vulcano en la fragua que fragua imágenes también durmientes en sus desmayadas turbulencias individuales, amorfas trinidades sin identidad, desinfartadas, fantasmales e imprescindibles en su abanico de yuxtaexistencias; blando en el cese de toda duda, todo deseo anestesiado) sino como el que sueña consciente de la imposibilidad de olvidar su sueño aunque así lo quisiera y así se lo propusiera y así lo intentase —no su blando bienestar pues no lo hubo sino el mismo sueño, ácido como los más terribles recuerdos que el camposanto de la memoria hospeda recalcitrante como si se tratase de suicidas o muertos apócrifos o renegados o excomulgados y sobre los cuales la pala de la amnesia no acabará jamás de echar tierra o tiempo suficiente pues no lo hay en todo el universo para cubrirlos o disimularlos al menos— porque forma parte ya de la misma esencia de la psique o siempre formó parte de ella y fue necesario ese sueño para despertar a esa comprensión. Soñé no sólo por mí —por todos los que había sido antes de aquel sueño y por los que estaba inexorablemente condenado a ser después de él— (lo cual hubiera sido comprensible y hasta perdonable) sino también por aquellos que no habían soñado jamás y por los que habiéndolo hecho olvidaron voluntariamente aquel sueño condena ecuador privilegio de la estirpe de los Hombres ...El sol me trae la amargura de la boca. Despertar... ¿A qué nueva inconsciencia despierta el canto de los cuervos a David? ¿A qué nueva obscuridad despierta el esclavo que será rey? La Noche me ha confesado ese secreto que el hombve oye sólo una vez y si recuerda se vuelve pájaro. Mas de día el sueño es humo y es olvido y las palabras cruzadas en él son naves que no permanecen en el puerto de la luz. Surjo del sepulcro del reposo a una consciencia en crepúsculo. Y en la plaza vacía, como sueño desvanecido, la ausencia del alminar. Libro III Texto de la tradición apócrifa que ofrece una segunda versión de la victoria de David sobre el titán Goliat y la primera del encuentro del héroe con el rey Saúl. Y los gallos, ¡despertad a los muertos, despertad al durmiente! Primero la niebla, tibia, profunda, plana en su superficie, confiriendo al valle entre las colinas el aspecto de un misterioso lago prehistórico. Luego la extroversión aguda de los gallos agrietando el sueño de las almas bienaventuradas sumergidas, en cuerpos de algodón, saturando de angustia el desvelo de culpables y condenados, el sol abriendo los párpados del cielo y derramando la seda enloquecida de su luz sobre piedras, plantas, bestias y hombres. Puñales de luz oblicua hacia su verticalidad: el día abreviándose. Primero la niebla afantasmando el valle, rompiéndose silenciosa y resignadamente allí donde los árboles sacan sus cabezas de pasmados peces o dinosaurios, descabezando su húmedo sueño vegetal. Luego el tambor de la luz despertando el movimiento, empujando a piedras, plantas, bestias y hombres hacia el cambio y la vejez. Tiempo oblicuo hacia su verticalidad: un día más. Primero la niebla anegando la cóncava catedral del valle, prolongando su sueño, su preexistir, su descanso, su inconsciente eternidad. Luego la aurora, los gallos fieles a la mañana, la luz devolviéndole a la tierra el espacio que confundió la noche, los cielos quedándose sin él: desaparecen del firmamento las lentas constelaciones heladas y aparecen, lentas, las heladas constelaciones de los hombres. Y los gallos, ¡despertad a los muertos, despertad al durmiente! De la tumba de la noche emana la resurrección del día. La niebla se expande, se destensa, se atomiza; la nube única deviene rocío múltiple, alcatifa que cubre no sólo el valle sino también las colinas, el llano. Se lo beben las plantas hasta emborracharse no de humedad sino de sed, no de todo lo que beben sino del recuerdo de todo lo que quisieron beber (tortura que hizo más densa su noche), comulgan las plantas con hostias transparentes de múltiple rocío. Al amanecer todo es reciente. El hombre saliendo del capullo del lecho, la mujer saliendo del capullo del hombre, el niño saliendo del capullo de su insomne y atemerada soledad. Rueda de horizonte en horizonte la luz. No se mueven los seres, son sus sombras las que se mueven. Eso ha cambiado con la restauración de la luz: el reparto de sombras con las que crear la ilusión de que se existe. Y los gallos, ¡despertad al durmiente! Pugna el agua del ojo con la losa del párpado, pugna como una lombriz el ojo con la noche tierra del párpado, pugna el pájaro con la membrana que lo enjaula. A este ingrato combate se le llama despertar. Y las sirenas que avisan. Eso ha cambiado con la destitución de la noche: que los seres dicen, gritan, claman, cantan sombras de lo que acaso quisieran decir. Eso ha cambiado: las sombras por todas partes. Eso sí que ha cambiado: las sombras, negras, densas como agujeros o ceguera, en substitución de las imágenes insombres y fosforescentes de los sueños. Eso ha cambiado: que el tiempo ya no fluye sino arrasa. Acaso no ha cambiado nada más que el cambio, no ha envejecido nada más que la vejez, no ha despertado nada más que el despertar, puñales de luz abriendo el espacio. Primero la niebla única, el valle. Luego el rocío múltiple (cuerpo diseminado), el llano, las colinas, el valle. Con la luz, los gallos como almuédanos invitan a los hombres a los rezos. De alguna caverna recóndita sale el titán Y se encamina al valle. Alrededor de la gruta abandonada bostezan los leones. Anónimamente. Y los gallos, Y Saúl, os esperaba. Hace rato que veo el grito redondo de la sirena rodar el llano. Me preguntaba (La sirena, ¡anuncio que el titán os espera en el valle, anuncio al titán en el valle; eso anuncio, al titán!) Y el general primero, en efecto majestad, vuestros sentidos no os engañan. El general segundo con voz rotunda de portazo, todo está dispuesto, mi señor. Vuestros estandartes ondean ya sobre la colina, el trono ha sido fijado ya por la guardia. El general tercero, el titán... Y Saúl, ¡el titán! ¿Estáis seguros de que nadie se atreverá a enfrentar al campeón enemigo? El general cuarto, seguros, majestad. Y Saúl, ofreced seda, barcos de seda. Los generales cruzan miradas como palomas mensajeras silenciosas pero raudas y elocuentes. Y el general quinto, tu pueblo, mi señor, aborrece la seda. La seda se desgarra en las manos ásperas del soldado y el pastor. Además... Saúl, ¿sí? Y el general sexto en voz baja como de seda, su suave crujir les recuerda el hacha al despedir las cabezas de sus hijos o al rumiar la carnicería de sus miembros cuando los entregamos al verdugo por nuestras faltas. El general séptimo, y el paso de las páginas de los libros de impuestos. El general octavo, oyen en la seda el paso del tiempo y el sigiloso arrimarse de la muerte, deterioro y fallecer. Y Saúl, cierto, cierto. Ofreced grano entonces, depósitos enteros de grano. Ofreced plata, carros de plata. Ofreced oro, joyas. Ofreced a mi hija. Y el general noveno, sería inútil, mi señor, nadie enfrentará al titán. Y Saúl, así, pues, no nos queda un solo valiente. Y el general décimo, así es, majestad. Y Saúl, así sea. De nuestra derrota permanente depende nuestra eterna victoria, de nuestra sumisión externa nuestro secreto dominio. De nuestra humillación nuestra soberbia. Silencio, silencio de metal. Silencio de perplejos. Silencio fugaz como el universo. Y el general undécimo, tu ejército espera, tu carro espera, oh Saúl. Saúl, ¿y el pueblo? Y el general duodécimo, corrió hacia el valle, incontenible. Tan pronto como oyó la sirena corrió hacia el valle. Tu pueblo rodea ya al titán que gesticula, les insulta, nos insulta, te insulta. Y Saúl, ¿sinceramente? Y el general decimotercero, como nunca antes te había insultado enemigo alguno. Y Saúl, bendito sea. Y los caballos relinchan impertinentes y extrovertidos como gallos. Silencio. Silencio de bestias. Silencio del llano. Silencio horizontal del llano. Y el general decimocuarto que ocupa el puesto de auriga en el carro real. Es un honor, majestad. E inclina su bélica cabeza de ave rapaz, rebotan en la arena sus ojos, sobre él puñales todavía oblicuos de luz. Y el general decimoquinto que da la orden de partir y la comitiva se pone en marcha. Partamos. Hincan los caballos las pezuñas en el polvo, hinca el polvo sus uñas minerales en los ojos de los caballeros, hincan los ojos sus puntas en la colina, hinca la colina en el valle sus raíces de cuarzo. No es el rey, no son los generales, no es el ejército, no son los carros ni los caballos los que se mueven sino sus sombras las que avanzan con el tiempo. Ilusión de espacio, de tránsito, de vejez. Y Yonatán, primogénito de Saúl, en voz baja y para sí mismo, es como si un sol ocupase el centro mismo del valle. No lo veo. No veo el valle ni ese sol que menciono. Sin embargo, sé que está ahí. Un sol. No puede ser de otro modo. Un sol descendido a forma de hombre, un hombre con forma de voluntad, voluntad que es aniquilación. Incontenible. Caballos y carros y jaeces se recortan en la luz perpendiculares a sus sombras. Planas. Flotan en la espuma luminosa del polvo. Inmóviles en ese oleaje. Un fragor autoritario como el del agua que se pliega en busca de una nave que amaestrar les empuja o acompaña osobrepasa o contiene. Y Mikal, hija de Saúl, hermana de Yonatán, en silencio, para sí, ahí está, como un sol detrás de la colina y sobre el trono. Su cabellera leonada como haces de sarmiento, su frente de bronce, sus ojos como sombras, el silencio horizontal de su boca. Entre sus labios inmóviles su lema inmóvil: Non serviam. El frente de carros de combate, como la media luna de una hoz, ocupa la cima de la colina. Es el brazo de Yonatán el que ayuda al rey a descender del vehículo y lo conduce al trono ante el clamor del pueblo y las salvas luminosas de los periodistas. Y Saúl, hoy comprenderás, Yonatán de los veloces dardos, por qué ha sido dicho: amad al enemigo como a vosotros mismos. Y Yonatán que pierde momentáneamente los ojos en el valle y descubre al pueblo (veo cuerpos cuyos gestos infinitos gritan su dolor. Esa mujer cuya vagina se disuelve en el ácido de su insatisfacción y se araña los pechos y desparrama sus miembros como si fuese a ser brutalmente crucificada. No es fea ni es hermosa, no es lasciva. Es doliente. Ese hombre cuyos ojos retuercen su cabeza mientras buscan en el aire lo que siempre ha deseado y no lo hallan porque no saben lo que es. Ese niño reciente como pan de horno y ya deudor de la muerte, ese niño cuyo rostro se oculta detrás de manos diminutas e inquietas como lagartijas que empezarán en breve a pagar los plazos. Ese manco del que lo más presente es la ausencia de un brazo —ausencia que oculta a los ojos infinitas torturas y vejaciones posibles— cercenado tantas veces como luegos le sobrevivió el resto del cuerpo y, sin embargo, tanto tiempo pionero ya en la muerte hacia la que se desliza la carne que lo abandonó. Sí, ese brazo ausente, tan visible en un cuerpo que casi no se ve, es lo que veo. Veo cuerpos en los que la lepra —una de las muchas formas de la muerte— puja por nacer con tanta violencia como un hijo. Esos cuerpos que yo veo son el pueblo. Ese ancho anonimato en el valle, a mis pies, es el pueblo. Veo cuerpos. Cuerpos es todo lo que puedo ver. Ese ciego que observa el aire con las manos, torpes como piedras. Desde su obscuro nacimiento ese rictus de incomprensión que hace su nariz más astuta en un rostro que no conoce y es el suyo; bajo sus pies la culebra constante de una amenaza. Ese anciano que se lleva los puños al corazón como si a golpes pudiera darle cuerda y comenzar un nuevo siglo: ¿para qué esa resurrección? Ese loco que relata la historia del mundo... Veo cuerpos cuya voz de carne grita su dolor silencioso. El manco, el ciego, el loco, ese ancho anonimato que se queja y no sabe que se queja es el pueblo. Mi herencia), ¿qué enseñanza es esta de la que me hablas, padre? Y Saúl, es sabiduria de reyes y magos, la quintaesencia de todo conocimiento. Y el rey se sienta en el trono afianzado por la guardia y suenan los tambores y relinchan los caballos violentamente, como si insultasen. Y Yonatán se coloca a la derecha del padre y Mikal, su hermana, ocupa el lado siniestro y porque es dulce y porque es complaciente y porque es sabia también, entrega a Saúl la esponja de su mano. Y Yonatán que piensa, ese clamor que oímos y ante el cual caminamos no celebraba la llegada de Saúl y sus hijos, no recibía al rey y a su corte. Ahora puedo comprenderlo. El pueblo no nos ha percibido, permanece ajeno, inmerso en su queja inconsciente, en la pantomima del titán que la escenifica. Su grito era una exigencia del alma, esa anónima incertidumbre que comparte con sus muertos y con las generaciones que le empujarán a la muerte. El pueblo no sabe que estamos aquí, no nos ha mirado. Acaso mañana nos lean en los periódicos. Y Goliat en el centro del valle, enraizados sus pies en lo más profundo pero sobrepasando todas las cabezas del pueblo estira el brazo derecho con lentitud hacia el frente. El pueblo contiene el aliento: ese brazo aún calla, aún se alarga paralelo a su sombra reptante, neutro. En la punta, el altavoz todavía silencioso de su mano. Y de pronto el brazo se tensa, se recortan en la luz y contra el polvo sus músculos como bestias, empuña la mano un índice nervioso que acañona lo anónimo: tú. Dice tú, esta palabra dolorosa, esta explosión: tú, sí, tú. Lo anónimo teme dejar de serlo ante la amenaza de este pronombre. Un clamor renovado surge del pueblo (no de sus bocas abiertas al anhelo o a la perplejidad ni de sus pulmones soplando arpas en las sepulturas de sus cuerpos sino del dolor unánime que constituyen o que comparten o que son). Clama el ciego que ha olido el gesto. Clama el manco que no puede imitarlo. Clama el loco perdido en el mezcal de su conciencia. Los que temen perder su anonimato se llevan las manos al rostro, se palpan. Ellos, que quieren desconocerse, se reconocen: yo, sí, yo. Yo qué. Y el titán alza ambos brazos (las manos abiertas, los dedos separados como siameses que se escinden, los bíceps de mármol) y golpea su pecho (los dedos prietos como siameses que cosen en una sola cicatriz sus identidades simétricas, los puños secos contra el tambor del tórax). Sí, yo. Yo soy mi enemigo, mi oscuro enemigo, el más real, el más atroz. Aleja de mí esta certidumbre odiosa y llena de luz —¿cómo podría, si no, perderme, ocultarme, salvarme en el pueblo, esa invención romántica?— tú, que me redimes de mí mismo al encarnar en tu cuerpo inmenso como una nación, poderoso como el átomo, mi irreconciliable enemistad. Por ti liberado de mi más íntima naturaleza, ese conflicto, me vuelvo anónimo, me pierdo en lo anónimo, en lo anónimo me oculto, me protejo, me desconozco, me olvido, me salvo. De monstruo me transformo en miembro, de miembro en número, en lista, en pueblo. ¡Oh, Goliat! tú reciclas el odio que respiro, encauzas hacia un destino único la violencia unánime; mas odiado odias, titán, apocalipsis. Siendo así, ¿quién me protegerá del salvador? Y Yonatán que ve algo en la colina opuesta, en la colina norte al otro lado del valle, y que dice a Saúl en voz apenas perceptible: ¿no es aquella colina la punta del desierto? Y Saúl, nunca he creído necesario conocer la geografía de mi reino. Y Yonatán, algo se ha movido allí. Sí, ahora lo veo más nítidamente. Algo camina con lenta vacilación, como un niño que se pusiera en pie por vez primera. Un niño con una mano más grande que otra. Y Saúl, ¿qué mano? Y Yonatán, no lo sé. Sólo logro ver esa desproporción. Acaso la imagino. Y Saúl sin desviar la vista del titán, te engañan tus ojos, no es más que un ave herida a la que le cuelga el ala. Y Yonatán, incomprensiblemente me siento atado a esa forma que se mueve. Y Goliat que amenaza el trono en la colina con el trueno de su puño. Y el pueblo que vuelve la vista hacia Saúl y lo descubre y comprende. Sí, acaso comprende. Él, sí, él. Y Saúl que se endereza en la silla real y echa hacia atrás su capa granate de tribuno y revela un hombro todavía joven y fornido y hermoso, tatuado por besos de vírgenes que dejaron de serlo en sus brazos, y su mano aprieta la empuñadura de la espada y suelta en el rostro el topo de una risa secreta y nerviosa. Y Goliat, alrededor de la solidez alpina de esa amenaza que es su puño, entorna los ojos, separa los labios, muestra su mueca sus dientes de lobo o de perro. Inaudible, musita una palabra o una sílaba, acaso una coma o un punto o un acento en la nada. Perentorio. Él, sí, él me salvará del salvador. Saúl salvador de salvadores. Saúl la verja, la cerca, el muro. Y Yonatán ajeno al triángulo de recíprocas enemistades y redenciones, hipnotizado por la forma, por la vacilación de la forma, por el movimiento de la forma. Complacidos, los generales aplauden. El rey, triunfal. Goliat que vuelve la vista al pueblo que le rodea en el valle que le rodea y ve su sombra empequeñecer. Leve temor le araña el rostro. Y Yonatán, acaso no un niño sino un adolescente que todavía no ha palpado su sexo y no sabe a qué género pertenece. Y, sin embargo. hay cierta armonía en esa vacilación, en ese dudar si sus pasos deben ser provocación o amenaza. Y Mikal que mira a Yonatán atrapada quizá por ese mismo pensamiento o por otro, contrario. Y Yonatán, sé qué piensa. Inexplicablemente sé qué piensa. Inexplicablemente comparto la roca de su pensar. Y Saúl satisfecho y epigramático como un sacerdote, saber es éste de reyes y magos, regla política por excelencia, piedra angular dei imperio: ama a tu enemigo porque de él y no del pueblo depende tu reino. Y el ayudante de campo en voz alta a toda la corte, generales y tropa, en breve será servido un ligero desayuno de campaña, y enumera las viandas. Y Yonatán, sé qué piensa. Inexplicablemente sus pensamientos se piensan dentro de mí y se confunden con los míos. Piensa en el titán que ve en el valle. Piensa en el titán mientras rodea el valle y se dirige hacia aquí a redimirme de mi herencia. Pero no es una desproporción lo que transporta su mano sino un arma, acaso un hacha o una ballesta o una piedra indigesta en el vientre de una honda. Y Saúl, ama a tu enemigo como amas tus entrañas porque es la garantía de tu persistencia, la medida de tu duración. Y la sombra de Goliat que indica la hora: media mañana. Y la sombra de Goliat que se desliza por la ladera de la colina oeste succionada por el vacío que dejó la aurora. Media mañana: el día se encoge. Un hombre, un hombre harapiento, un hombre en el límite de su hora, descosida la piel por llagas, injertos de la muerte, emprende ahora el ascenso a ese cerro. Y Saúl radiante de felicidad, llamad al juglar. Y el juglar que acude de inmediato al requerimiento del rey —bienaventurado quien conoce sus deberes— y le dice que le ordene lo que desee. Sí, que ordene, que él existe para obedecer. Y Saúl, acompaña esta celebración con tu arte. Y el juglar, ¿debe ser llano u obscuro mi trovar? Y Saúl amigo de incomprensiones, que sea obscuro. Y el juglar, ¿cuál de las gestas que conocéis y os placen queréis escuchar? Y la corte a coro, el nacimiento de Goliat. Y el rey que enrojece (no dicen las crónicas si a causa de la rabia o la vergüenza) pero accede. Y el juglar, aunque ciego sabiéndose observado, protagonista por fin de la fiesta hasta que otra atracción reclame a los celebrantes, ensaya las cuerdas del arpa y de su voz. Y el juglar que canta así (aunque ciego): Veo a Saúl conducir perplejas huestes a una victoria inesperada en el amanecer de su reino. Veo al héroe sobrar al enemigo y compadecer luego a la aborrecida gente que le disputó la enemistad. Veo a los ejércitos mercar la paz. Veo a ambos lados del campo de la paz bosques de lanzas y alabardas sostener la amenaza de un cielo al que cabría preguntarle el porqué de la batalla (tan pobre es la condición humana que no conoce ni la razón de sus afanes). En el justo centro del cuadro que yo veo, Agag entrega al vencedor la llave de Amalec (llave que abre la puerta de la subvertida ciudad por la que pasean vientos nómadas, indiferentes a los despojos) y Saúl, en la patria de una armadura negra y oro, conmueve el hombro del que se humilla. Cruzan los monarcas sonrisas conciliadoras de olvido mientras a lo lejos se vuelven olvido las piras de muertos inútiles y la suma y memoria de sus ansiedades vanas. No hay sudor en las frentes que veo ni espuma en el cuello del caballo que caracolea reconfortado junto a Saúl. Veo los labios de los monarcas moverse pero no oigo sus palabras. Acaso no las hay, las fingen; fingen todo aquello que se dirían dos hombres que se abrazaran después de las espadas y las cicatrices. Todo eso es lo que veo. Veo también una difusa indiferencia en los rostros de los combatientes, vencedores y vencidos, como si nada hubiese ocurrido aún, como si todavia hubiesen de asistir al sorteo de la fatiga, la mutilación y la muerte. Se diría que acabada la batalla nadie puede recordar los sudores, el peligro, el desenlace. Veo ahora a todos esos que veo mudárseles el firmamento del semblante. Se diría que acabada la batalla todos se confunden en la misma, unánime nube de temor. Incluso Agag y Saúl, reyes, sufren desde sus privilegios ese temor que confunde. Veo, sí, cuál es la razón de ese temor petrificante: un hombre se acerca. Veo un hombre que se acerca. Un hombre que camina sin elegancia pero sin vacilación. Un hombre que carece de sombra a esa hora en que el mundo presume de ella. Eso es lo que produce pánico: que el hombre que se acerca no vacila, camina con la impertinente seguridad de un profeta, con la amenazante necedad de un limpio de corazón (y sabido es que semejante higiene libra al hombre del tropiezo). Eso es lo que muda el semblante de reyes y tropas, que en el rostro del hombre que se aproxima no existe la inteligencia de la duda, que desde la distancia transparente esa mueca acartonada ha escudado al hombre que se une a la fiesta inmóvil. Ni el cansancio que respira, ni el viento de la prisa que lo empuja, ni las piedras del camino que niegan a sus pies el espejo de las huellas han logrado rectificar ese rostro: el hombre trae el rostro penitente de la vida. Veo el perro del temor amedrentar a las huestes confusas. Veo a los reyes compartir el pavor. Ese hombre al que veo sin poder resistir yo mismo al pánico, ese hombre cuyas vestiduras visten penitencias y disputan el nombre a los harapos, ese hombre que no se avergüenza del polvo y la ceniza que hacen sus canas más violentas es el sage Samuel. Veo los labios de todos aquellos que veo intentar el nombre y reprimirlo la superstición. Veo al sciente detenerse ante Saúl, lo veo mirarlo. Veo los ojos de Saúl probar la huida por las rutas atropelladas que eligen los pájaros y ser capturados. Veo los ojos de Agag buscar fortalezas o bolsillos donde absconderse. Veo los labios como tigres de Samuel moverse pero tampoco ahora oigo lo que se dice. Acaso nada se dice sino que se finge todo aquello que sería inevitable decir. Veo el espanto tomar postura en Agag; por eso, aunque el sciente no lo señale ni tan siquiera lo mire, sé que habla de él. Veo a Saúl alejarse de la escena. Veo a Samuel y al dos veces vencido repartírsela. Veo al primero abrir los brazos a un gesto de cariñoso apremio, prologar una bienvenida. Agag, que se cree llamado al abrazo conciliador, intenta acudir a él pero como viejas sandalias los pies se le han desatado. Entonces empieza la tos, luego el ahogo arranca la gorguera y los botones del cuello desde las manos crispadas que agonizan y lo saben, luego los espasmos, el escorpión del dolor, el colapso que desmonta pieza a pieza la máquina que fue rey. La camisa y el jubón se empapan de sangre, se quiebran los huesos del pecho con un chasquido de muerte irreparable, la carne se desgarra, se descose la piel. Temblores eléctricos sacuden los miembros de Agag derribado confiriendo aspecto de sufriente al que ya nada puede sentir, ni el gremio de ojos aterrados lloviendo como espinas sobre el cadáver ni la desarticulación y refiguración final a que lo somete la muerte. Veo un niño ensangrentado salir de las ruinas del hombre al que no mira (ruinas de todo aquello que fue y que será: ojos como jardines cerrados a cuyo espacio no tornarán los que en ese espacio habitaron, miembros convertidos en pasto, aire estancado en los pulmones volviéndose espeso como plasma y pestilente y criando bestias microscópicas pero feroces, deseos estran gulados en la garganta desde la que creyeron alcanzar sus cuitas con sólo ser gritados, burbujas de sangre como naves perdida su ruta en el huracán de una herida, pedazos de un esqueleto que celebrarán los siglos que los pierdan y tras ellos los que los encuentren: polvo que vuelve al polvo después de su absurda presunción de carne, eso es lo que son las ruinas de un hombre). Lo veo erguirse sin dificultad, contemplar el suelo como si desde ese mismo instante su única meta legítima fuera alejarse de él. Es Goliat, el titán, varón de varón nacido, macho de doble varonía. Veo a Samuel arrancar un pedazo de la capa de Saúl y limpiarlo no de la sangre sino del parricidio original. lo veo luego alzarlo y mostrarlo a la congregación de pueblos bajo las puntas de las lanzas: he aquí al salvador. Por vez postrera el sage se enfrenta a Saúl y mueve los labios como tigres, los frena el rey como caballos. Mientras Samuel se aleja con el recién nacido veo a las tropas intentar sus nombres y reprimirlos el desconcierto. Veo al buitre otear desde su altura de ángel los despojos del padre ayuso, invadirlo el gusano por donde el hijo se hizo pródigo. Saúl, que contempla lo que es del que ha sido, comprende y agradece la enseñanza del que sin vacilación vuelve a la distancia transparente. (Pausa. Pausa breve como el placer). Y la corte, conmovida, aplaude la trova. Y Saúl que disimula. Y el juglar, aunque ciego sabiéndose ignorado ya, se inclina como lo exige el protocolo y dejando a la corte con su emoción pasajera retorna a su invisible lugar. Y la sombra de Goliat desaparece bajo sus pies. Bajo sus pies corre el canal del tiempo. El sol se encima en el monte del cielo, el cielo se vuelve sólida piedra de luz; la luz, columna medial, aguja del reloj de sol. El día queda partido a ambos lados del eje de luz: a un lado la mitad que ha sido, al otro la mitad que resta. Desposeídos los hombres de sus sombras, presencias inmóviles por el sol escultas, dudan en esa hora terrible en que el fuego los inunda y no hay sentimiento que se oculte, de su existencia. la descomunal tarea de dudar les preserva, sin embargo, de la pavura. Rombos y hexágonos vacíos (acaso pájaros) atraviesan el cielo: persecución de geometrías. Y Yonatán, no un adolescente sino un hombre en su mitad. Y Mikal, ese hombre esa epidemia se obstina en su ascenso a la colina del ocaso. ¿Qué grial pretenderá hallar en la cima? ¿Qué ariadna lo conduce? Duda. ¿Duda o es mi deseo de que dude lo que percibo? Se detiene en la mitad de su tránsito, con una teja se rasca las crústulas doradas que zurcen las heridas y las convierte en charcos, reabre las llagas: agujeros incandescentes como el hambre. Por ellos penetra el sol y tizna, pira prematura, los huesos. Y Yonatán, en su mediodía. Hombre sin sombra. Y Mikal, charcos rojos como fresas aplastadas. Y Yonatán, que al caminar vacila. Y Mikal, charcos rojos como la venganza. Y Yonatán, acaso el pecado o la tentación de creerse pecador entorpece las tortugas de sus pies. Y Mikal, ¿quién se venga en esas llagas rojas como la venganza? Y Yonatán, pies como islas que la corriente del camino advierte y evita. Y Mikal, charcos en los que el dolor se ahoga. Y Yonatán, islas o fugas. Y Mikal, si tan sólo pudiésemos tener la seguridad de que un dios nos contempla con inquietud suficiente como para descargar sobre nuestras frágiles esperanzas diluvios. Y Yonatán, no un arma sino un broquel en su mano. Y Mikal, un dios que nos odiase lo bastante como para encargar a un ángel exterminador repartir su catálogo de malatías a todo lo largo y ancho de este egipto de primogénitos que es el mundo. Y Yonatán, broquel o máscara. Y Mikal, mas diluvios o enfermedades lo inevitable o el azar los determinan. Y Yonatán, una máscara para engañar al tiempo. Y Mikal, charcos rojos como cerezas maduras. Y Yonatán, máscara que los años no arrugan. Y Mikal, si alcanzásemos esa certeza justificables serían nuestras ansias, legítimos nuestros pecados. Y Yonatán, veo máscaras. Y Mikal, pues nada hay más absurdo que sentirse culpable cuando, en ausencia de todo juez, no puede ser llamado reo a juicio. Y Yonatán, veo máscaras tras las cuales todos los rostros se convierten en el mismo. No es casualidad sino una pretensión. Y Mikal, nada más absurdo que presumir de culpable cuando no hay justos. Y Yonatán, tras ese rostro unánime el miedo a ser único o infinito. Y Mikal, charcos como monedas, eso es todo lo que queda del diluvio. Dormidos o muertos están los dioses y cubiertos de telarañas, sus tronos sienten por la estirpe de los hombres la misma indiferencia que por los monstruos que los amortajan. Y Yonatán, veo máscaras en las que el dolor grita inmóvil desde un gesto único. Y Mikal, si gozásemos de esa certeza vano nos resultaría el gigante, vano su orgullo. Y Yonatán, veo máscaras tras las cuales el dolor se oculta haciendo de su grito disimulo. Y Mikal, pues ¿qué enemigo puede ser más feroz que un dios desde las alturas vigilante? Y Yonatán, haciendo de sus gritos islas. Y Mikal, pues nada hay más absurdo que sentirse culpable en el charco o en el monte de una duda. Y el juglar que piensa desde su lugar invisible, resurrección de sombras (esto piensa pues muere el mediodía). Sombras en fuga hacia el amanecer. Sombras en fuga hacia el oriente, isla que envejece en soledad desde que el sol la abandonó en el comienzo de las horas. (Horas que no sabemos si se van o nos echan de sus plazas, si permanecen donde nacieron o parten como caravanas en su ansia de paranuncarse. Horas fijas como ciudades en el mapa de los relojes). Sombras que empuja el nauta redondo y brillante en su precipitación al ocaso a través de las rojas horas del horizonte. Hijas bastardas del astro, el éxodo es vuestra herencia, en vano os persigue vuestro esférico padre por las rutas esféricas de las piedras y el polvo que aunque sin descanso os ven pasar no os fatigan y aunque os cubren con tormentas de arena, como machos en celo o como mirlos siempre os halláis encima. Hacia la noche se arrastra herida la tarde, desfrute del mediodia. Eso es la noche: concilio de sombras, aquelarre de mirlos, almacén de silencios, cuerpos que comparten con las sombras su reino de tres dimensiones, sombras reinas durante. Eso es la noche. Hacia la noche se arrastra. Herida de reinas es la tarde. Idénticas a recuerdos se deslizan las sombras por la empinada memoria del día. Sombras como charcos sobre las que el tiempo camina su milagro. Crecen y crecen las sombras, prepara la tarde los siete brazos del candelabro. Pero tanta es la tristeza con la que piensa el juglar que no entrega su trova a la lira. Y he aquí que el titán conmueve ahora poderosamente al pueblo. He aquí que lo invita a un pensamiento otro, ese peligro, esa zozobra, esa condena. Pensamientos ajenos, pensamientos artificiales en secretas fábricas concebidos, implantados mediante cirugía sutil, extranjeros como flechas en el exilio moribundo de una carne, ésa es la herencia del pueblo. (Y el pueblo se sentía inmenso e invencible y soñaba eternas las rutas por las que su glorioso futuro se volvería historia y paraíso, las soñaba veloces autopistas del hay al parasiempre, las soñaba. Comunión en la ignorancia, eso es el pueblo). He aquí que el titán realiza este gesto sencillo pero incalculable: abre su mano derecha (abierta, el sol le arranca la sombra y la arroja al polvo como un despojo), muestra la mano extendida y vacía, inhabitable como la tundra, une luego índice y pulgar alrededor de un ámbito vacío. Como un dragón el pulgar abre sus fauces y devora la cabeza del saurio que se le enfrenta. El círculo se hace más estrecho, ambos dedos se confunden en uno solo, redondo, imprevisto, un dedo alrededor de un ojo transparente. Se detiene (parece) la esfera del cielo para asegurarse de ese gesto. la multitud del pulgar se come al individuo del índice, lo procesa, lo asimila; el dos, pareja original de lo múltiple, metonimia causal de lo múltiple, se han hecho uno, símbolo de lo infinito supraindividual. Pujanza de dragones, beso de serpientes, feria de leviatanes. En la mano que estuvo vacía hay ahora un dedo redondo y un ojo que amanece. Todo eso hay (ese extraño museo) donde nada hubo, ni la presencia ingrávida de una sombra, arrojada al polvo como un despojo. El pueblo abre la boca, se la abre la perplejidad, la incomprensión, su múltiple boca en múltiples rostros repartida. No alcanza a interpretar esa magia, a comprender su significado, guía de perplejos es su ignorancia. Pero la idea, aun sin haber cobrado cuerpo, siendo aún el deseo de un pájaro en una jaula vacía, los ha encadenado ya con bronce y para siempre. Entonces el dedo se parte, vomita el multitudinario pulgar la cabeza que ingiriera (a espantosa, irresistible alquimia la ha sometido en sus entrañas), entonces el titán esconde esa mano que embruja, entonces. Parece que se parten. Como el dedo redondo partido parece que los cielos vayan a partirse. Sin embargo, los cielos ruedan enteros. He aquí la magia que enferma. Una sola voluntad, con esta idea te encadeno. Una voluntad única obediente sólo al automático empeño que determinó el primer impulso, una voluntad acéfala que nadie siente ajena y en nadie habita. Una voluntad enemiga de alturas y profundidades, soñándose en la mañana pueblo, al mediodía ejército, por la noche justa. Con esta idea te encadeno. Yo, tu más íntimo enemigo, lo que más temes, lo que más odias, aquello de lo que no puedes prescindir. Yo doy cohesión y sentido a esa voluntad que te posee desposeyéndote. Y el pueblo grita desde su boca múltiple en incalculables rostros repartida y es su grito lluvia de comprensión, dolor de parto: nace la idea, de la nada del deseo nace el pájaro en la jaula vacía. Y es su grito el de la belleza de la esclava recién comprada cuyo tobillo frágil recibe el oro de la cadena y la oreja la simbólica perforación: no grita hacia fuera, no empapa de dolor el aire con su grito; hacia dentro grita, en sublime soledad ahogándose. (E incontenible se sentía el pueblo y en su absoluta ingenuidad creía no necesitar más a los dioses, inmortal se sentía en la posesión de una voluntad única y grande y heroica y rigurosa y ciega y un solo lema que escupir al enemigo y no recordaba que el lema provenía justa y originalmente del enemigo y que había sido éste el primero en escupírselo al rostro. Ya como escalera viva de prepotentes generaciones —es porque sois mortales por lo que debéis reproduciros— se soñaba el pueblo, ya como depósito de infinitos bienes y legados. Inconsciencia, eso es el pueblo. Ficción, eso es el pueblo. Fuerza fingida, inmortalidad fingida, fingida justicia, todo eso es el pueblo y el pueblo se hizo dioses de barro y tuvo un rey como todas las naciones para que le protegiera de sí mismo, a los unos de los otros, a los doses de los unos, a los múltiples de los individuales, encarnación de voluntad el rey). Mas he aquí que los ojos del titán sombras son. Y Saúl que extraña de su boca un bostezo, a este día perfecto, a esta celebración sublime, sólo le ha faltado una siesta. Y queda flotando en el aire el globo del bostezo hacia las nubes. Y Yonatán, un anciano es lo que se aproxima. Y Mikal, cerca de la cima ya, como bronce sobre cuero resplandecen ahora sus llagas porque la tarde termina, eso es lo que dicen las sombras. las sombras lo dicen, las sombras. Que a esta hora dan comienzo a sus susurros. Opacas. Tensas como gomas a punto de agotar el crédito de su elasticidad, encimándose las unas a las otras. Peces. Peces de tres dimensiones en el estanque crepuscular del polvo a esa hora en que la luz desagua. Bostezos de la luz son las sombras, las sombras. Estruendo son. Ronquidos de la luz son las sombras. Más los ojos del titán. Y Yonatán, es el pasado que pesa como papel escrito lo que entorpece sus pasos, es la memoria astuta como una parca la que teje zancadillas en torno a sus pies. Y Yonatán, no una máscara sino un pergamino, el libro de Job, es lo que hay en su mano. Y Mikal, como las gemas de la corona brillan ahora los infiernos puntuales de sus llagas porque el ocaso comienza, eso es lo que dicen las sombras, las sombras. Que dan curso a sus gritos, las sombras. Gritan, reclaman su hora, por fin su hora. Y Yonatán, sé qué piensa. Y Saúl, extenuado, incapaz de resistir más el ardor de sus posaderas, que llama al ayudante de campo y le ordena, sí, le ordena como podría ordenar un ataque que decidiese la batalla, con la misma solemnidad fría y ardorosa, le ordena que se prepare la cena. Y David, la última cena. Y Yonatán, piensa en el titán al que se le acaba el día a medida que él se acerca al trono rodeando el valle. Y ya no está lejos. Y Mikal, de esas llagas huye el sol como bandada de pájaros incandescentes en secos pozuelos escondidos. Y Yonatán, voluntad es el titán que quiere imponer sus deseos al destino, sus capítulos; sus nombres a los seres (adán gramático); su tiempo al tiempo, sus horas; su morada al espacio que se la niega, sus distancias; la forma que le satisface a su cuerpo que se resiste, su tamaño. Fortaleza, héroe trágico es el titán, pánico de sí. Temiéndose huye por el laberinto de sus anhelos, temiendo. Descubrir su esencial fragilidad. Torbellino es que se arrasa, acaso no conoce otro modo de cruzar la existencia que, temiendo. Tropezar con sus límites. Cierra los ojos y da vueltas en círculo, temiéndose. (Y he aquí que el titán se hizo prepotente y caprichoso como un niño o un dios y amenazó a los cielos y a los ciclos diciendo que él los movería a su antojo. Amargamente rieron ellos en el día aquel pues no hay antojo en todo el universo, ni el suyo propio, que pueda modificar su inevitable devenir). Infante es el titán, niño contra el padre nacido, niño vivo muerto. Lo mismo que un imperio dura su vida, las mismas fugaces doce horas de luz. Mas he aquí que abandonándote. Hacen de ti seis. Y Yonatán, no un anciano sino un muerto. Eres (Y el verbo lo hizo presente). Son tus ojos párpados que vuelan sobre ciudades ermadas sin conceder a sus ruinas el alivio de la lágrima. Tan natural te parece la muerte y la desolación. Y David que llega ante el trono. Y Saúl que tensa los párpados y endereza la espalda y compone el rostro y afila la tormenta de su lengua y se acomoda contra la broncínea majestad de la real butaca y arroja sobre el recién llegado los ojos. Relámpagos. Y el juglar, todavía no era el tiempo en que los bardos habrían de abusar del vocativo. Y David que se detiene irreverente e irrespetuosamente ante la corte, las piernas separadas, paralelos los pies, una mano en la cadera, suave, la otra mostrando enérgica una bolsa de basura. Encierra su rostro la sonrisa impenetrable de una prostituta. Y el hombre llagado que alcanza la cima de su obstinación y al erguirse sobre las piedras que entrañan sus dedos en las ulceras de sus pies vuela su sombra diminuta de avispa y cubre la del titán, inmensa, hasta que el sol se vacía en el ocaso y ambas se ahogan en el aceite de la noche. Y los cocineros del rey que dejan escapar sus imprecaciones con los gallos que no quieren ser hombre. Y el pueblo, que gime desconsolado porque ya no puede ver al enemigo, siente ahora en las entrañas su cosquilla de parásito. Todo eso ocurre a esa hora en que las sombras se vuelven una sola. Y los cronistas repasan sus resúmenes. Todo eso ocurre. A esa hora, la primera de la negra raza de la noche. Y el cielo muestra su incompleta colección de minerales. Y Saúl que goza en su espalda el látigo de escarcha de un escalofrío y teme y acaso sabe que ha llegado la hora, su hora, la hora de sepultar su corona y recorrer los caminos de estas tierras y otras como deshijado anciano que nunca cayó en la tentación de reinar. Pregunta: ¿quién eres y qué portas? Y David que contesta (y el juglar que comprende que no era su canción membranza sino profecía) y es su voz atemporal como el mar o la atmósfera, yo soy David, hijo de Job, y te traigo, Saúl, la maldición de mi padre. Y he aquí que extrae de la bolsa un objeto redondo, aproximadamente una esfera, que gotea y bajo ella se forma un charco y en el charco se ahogan los ánimos y cada gota que renueva el chapoteo en el charco añade desánimo. Y vuelan hasta la maldición los sentidos de los circunstantes y no hay luz (es esa hora en que las sombras pasean sus tres dimensiones) y nadie adivina su naturaleza. Y alguien, acaso alguno de los generales, sugiere la idea del candelabro y son encendidas las siete velas y la luz abre a los sentidos el cofre de las sombras y he aquí que lo que hay en la mano del Portador es la cabeza del titán y el charco que aumenta bajo ella no es de sangre sino de horas, tiempo licuado. Y Saúl (de ese instante se conservan lamentaciones que recogieron los rapsodas y con las que los románticos compusieron primero elegías, luego epopeyas) comprende que el látigo de escarcha era en verdad premonitorio. Y grita y derrama prados de lágrimas. Y su dignidad le sugiere no excederse en sus manifestaciones de amargura. Así que se limita a decir estas palabras cuando logra apartar de su voz el temblor: has devastado la vida de nuestro único enemigo reconocible, ¿pretendías ganarte con ello categoría de héroe? ¿A quién temeremos ahora cuando llegue la noche, qué nombre daremos a nuestros terrores? Maldito seas tú y tu estirpe toda pues has borrado la faz de nuestro pánico. Tu reino jamás será de este mundo. Y Saúl se lava las manos y he aquí que el agua se vuelve sangre. Y piensa, no de Job sino de Goliat eres hijo, se repite la historia mas no veo lanzas ni a nadie que recurra a la distancia transparente. Las revelaciones de otro tiempo se tornan hoy arcanos. Y Yonatán que mira a David con infinita compasión y a la cabeza del titán con asco infinito que piensa en silencio, para sí, lo que convierte a ese busto en algo horrible no es que aparezca como isla o náufrago ante los ojos, que allí donde éstos debieran tropezar con la carne del cuello o el metal de la armadura se extravíen en la ausencia, sino que su rostro sugiera de manera tan exacta y puntual el terror ante la muerte. No es que lo confiese, trata de ocultarlo, mediante ingeniosa astucia trata de ocultarlo y eso lo hace tanto más atroz, su absurdo, inútil, cobarde disimulo. Parece un muerto desvelado, un muerto al que no deja acabar de morir un infeliz insomnio. Matan a los gallos los cocineros, corre por el canal de la noche la sangre que celebrara el amanecer, despiertan sus almas durmientes y abandonan los pequeños cuerpos emplumados. Como el globo de una aurora permanecerá su grito en el aire. Besa Saúl los labios cárdenos, exangües de Goliat, sella con ese beso póstumo su malhadada sociedad. Como ángeles sirven los camareros la última cena. Les palpan los generales las nalgas lampiñas. Reciben el alimento los asistentes con rostro solemne de sagrada celebración, comulgan con hostias de gallo, con hostias de amanecer que no resurgirá. Hace girar el cielo su incompleta colección de piedras. Contritos, comen y callan los héroes. Ahoga y redime la niebla el valle. Libro IV Texto de acaso un excesivo esoterismo en el que David, por incitación de la serpiente del deseo, da lugar —como dios— a una emanación de mundos posibles, realiza —como espíritu— su encarnación en ellos y asiste —como hombre— al apocalipsis de ese sueño creador con desconsuelo inmenso. como el dolor y el vacío (acaso también el temblor) que acompañan o siguen a la desintegración de las imágenes conjuradas por el deseo durante la masturbación (proceso de exaltada autoestima, ritual orgánico de la propia apoteosis, hierogamia del dios que se sabe solo y la soledad, intransigente deesa) que subyugaron, embargaron, excitaron la consciencia; tensaron, inflamaron, desesperaron la muscular perpendicularidad. Y a partir de ese dolor y ese vacío (acaso también de ese temblor), de esa confusión de realidades desfallecidas, de esa muerte esa emoción esa hipoteca, yo, David, doy valor a la palabra. Yo la hallaría en uno de esos locales acondicionado para el goce sen sual de los ojos y el paladar. No estaría sola porque a esos lugares no se va sola a menos que se sea una prostituta y ella no lo sería, o al menos esa noche no. Como tampoco yo estaría solo, como tampoco yo sería un profesional del amor. Ella estaría con ocho personas más, cuatro evas y cuatro adanes. Ellas se sentarían a la derecha de la mesa, ellos a la izquierda. (Se sentiría la falta de una presencia, pero nada se comentaría al respecto). El cosmos formado en torno a la superficie en la que se inscribirían las rúbricas de los vasos sería pues bipolar, primario, casi simétrico, organizado en función de quizá innecesarias precauciones. A medida que avanzase el espectáculo los sexos se mezclarían, intercambiarían sus posiciones, el protoorden sería lentamente substituido por una estructura dinámica de relaciones complejas determinadas por la afinidad, pero ello sería en todo caso cosa del después. Habrían llegado por separado para confluir en ese agobio, cada uno en su momento (como si no sólo fuese posible poseer un momento —o ser poseído por él— sino incluso como si el momento pudiese definir, determinar, ser consubstancial con la esencia del individuo; como acontece, dicen los astrólogos, con el instante del nacimiento) y se habrían sentado en su lugar (como si no existiese más que un lugar preciso, determinante para cada individualidad). Se habrían saludado con cierta efusividad protocolaria, con cierta inevitable sobriedad, denotando una relación cotidiana (sólo días laborables), extensa pero no intensa, una de esas relaciones que predisponen a celebrar comienzos y finales, a festejar llegadas y despedir adioses, a inaugurar gastronómicamente aumentos de sueldo y ascensiones jerárquicas, una relación oficial, diligente, inexorablemente cotidiana (sólo días laborables). Pero ello sería en todo caso cosa del antes y yo no sabría nada ni tendría por qué saberlo. Empezaría a percibir su presencia (la de ella) en el después de todos esos prólogos insatisfactorios, cuando los llegados ya se hubiesen desprendido de abrigos y capas y guantes (necesariamente es invierno en la noche que se estrella fuera), cuando todas las manos desenguantadas (derechas) hubiesen estrujado las soledaddes dactilares de otras manos también nudas, también derechas, y los labios de ellas la hubiesen hallado (la soledad) en las mejillas de las evas (mejillas como cristales que la precaución no desaconseja a las damas recíprocamente besarse pues a nada compromete esa acción fugaz, nada inaugura). Yo no sabría nada de todo eso, no la habría visto llegar, sentarse a escasa distancia de mi lugar en el espacio. Mis ojos como halcones manjolados en el puño de mi rostro habrían estado explorando la materia que ocuparía el extenso alrededor del escenario, esto es, el Premundo; una exploración lenta y desigual, casi desinteresada, y de pronto, desventurados ellos, despertarían en la piel de su existencia y darían este nombre a su tropiezo: Abigail. El innecesario crepúsculo tejido por las arañas de bronce que colgaban del cielo raso del local se desprendió de las alturas amarillas y, como un horizonte, se disolvió en la espuma de su propia luz vertical. Así quedó a oscuras el Premundo. En él todo contuvo el aliento en espera del comienzo del espectáculo. Aquéllos (los que precedieron al inicio de la Encarnación) fueron momentos de disimulada ansiedad. Para entretener su asfixia las mónadas deslizaron en sus cuerpos el deseo de la fresca estimulación y los alcoholes buscaron, en las naves de sus vasos, las grietas entre los labios por las que se deslizaron hacia los depósitos de las máquinas metabólicas. Por fin cesó la espera pregenésica del telón y se escindió su púrpura en mitades ascendentes como nubes aspiradas por sus ángulos. Las mónadas del Premundo pudieron ver desde sus ojos el universo organizado del escenario, admiraron desde la pulpa de sus cráneos que una consciencia había cosmizado aquel espacio para el drama (cosmos orgánico) y la música (cosmos ritmado) y dotado a sus elementos de inapelable voluntad excitativa y simbólica; desde sus limbos particulares las mónadas fueron, pues, conscientes de asistir a la metafísica de la emisión de un mundo posible y prestaron variable grado de atención. Desde sus ojos las mónadas contemplaron en el Mundo plástico que auroraba objetos que significaban tiendas de nómadas en una superficie con voluntad de desierto, desde sus oídos escucharon la voz que les introducía al espectáculo de una fantasía oriental: la historia de Abigail, la codiciada, y David, el afortunado. En ese principio descolmaron las dagas de mis labios la copa que mi mano les ofreció y el David quieto y de pie y como esperando el pájaro de una noticia junto a una de aquellas representaciones de tiendas sobre el desierto (símbolo) eructó. Entonces tú me posees. Sin poseerme me posees. Es extraño, incomprensible que me poseas porque estás tan lejos. Tan lejos. En la punta de la distancia. Me posees y no había entre tú y yo ni el vínculo del aliento, del intercambio de humedad, del contacto casual, del roce siquiera; no había ni una epidermis —puente que nos hiciese mutuamente accesibles— y de pronto me posees. Por eso es extraño (y hasta peligroso) que me poseas, porque surges de pronto en mi carne con tu forma de incandescente deseo. Entonces mi carne, sintiéndose tristemente pasiva en su posesión, se entrega a ti, demonio irresistible, demonio deseado y deseante, en la absurda parálisis de la industria de la razón, en el olvido voluntario de las doctrinas, en la cancelación de todas las urgencias, en la celebrada descreencia del infierno y su Caronte, el pecado. Y aunque quisiera exorcizarte primero y materializarte después, devolverte tu forma de cuerpo, sabe mi cuerpo (lo sabe metabólicamente como sabe la carne) que eso es imposible: tú tan lejos, tan inaccesiblemente lejos: dentro de mí, en la llama patógena, inmaterial del deseo. Diablo deseado y deseante. Ese infierno interior que padezco, esa estigia violada que es mi sangre, produce importantes movimientos tectónicos —míticas orogénesis, tenebrosas mutaciones— en la superficie del planeta que es mi cuerpo. Por ejemplo, una falla encisma mi brazo de mi costado derecho; por ejemplo, un maremoto de pasión arrasa y envicia el archipiélago que es mi rostro; por ejemplo y por último, un volcán orgánico, activo y enérgico surge allí donde coinciden la soledad de mi mano y la soledad de mi pene: ese epicentro vivo, voraz, luminoso. Esa torre de hielo. Tú me posees y no me posees. Me posees porque estás dentro de mí, guiando y previendo y consagrando todos mis movimientos, inmanente al universo que soy yo como el alma de un dos ignoto durante el explosivo y pasional génesis del mundo que no-soy yo. Me posees en la parálisis del pensar, en la parálisis de la duda que es la pregunta y de la cosmización de la duda que es la pregunta y del cuestionarse la utilidad de esa cosmización que es empezar a callar. Me posees en la incandescencia de la materia, previa a todo génesis. Me posees y no me posees. No me posees como posee el amante, contra. No me posees como posee el abrazo, alrededor. No me posees como posee la atmósfera, por todas partes. No me posees desde fuera porque tú no estás. No me posees y me posees. Me posees como posee la electricidad, en un espasmódico y colapsado abrazo que la carne pretende darse a sí misma... y no puede. O como la enfermedad, extenuantemente, invaginando la vida. O como el petróleo, vigorosamente. O como el sueño, padre de monstruos. Me posees desde dentro porque tú no estás. No me posees. Dice el volcán que se inflama que no me posees. No lo dice. Lo lamenta. Lo reprocha. Pero yp conozco la forma trágica en que me posees; si no, no cabría hablar de este génesis como quizá no quepa. Grita el volcán que no me posees. Se exalta en la inarticulación de esa voz carnal. Por eso sé que me posees. Por eso conozco la forma dramática en que me posees: guiándome a mis espasmos, previendo mis espasmos, consagrando el racimo eléctrico de mis espasmos: desposeyéndome. Desahucio el mundo que fui: un génesis es la destrucción del precomienzo. Yo precomenzaba, después de este génesis comenzaré a concluir. Me retiro donde me sé inaccesible para observar también yo el mundo que estoy a punto de dejar de ser. Contemplo la furia primordial de la montaña de fuego, el delicioso cuajarse el yogur de la lava en la raíz del volcán, el ensancharse el precipicio interior por el que el saurio de la dicha caerá hacia arriba. (Si de pronto un mediodía interior, una petrificada claridad íntima: la consciencia de la propia nada y de la nada ajena, apagase tu sombra, me robase tu desposesión, yo me poseería. Desposeyéndome tú me poseería. Se desvanecería tu caricia de incandescente hierro, su metal se diluiría en mi sangre, en mi saliva, en mi sudor, en mi semen, en mi orina, linfa, lágrimas, indistinguible, vírico, patógeno. Desposeyéndome tú me poseería y no me poseería. No me poseería como un espíritu no posee el cuerpo que la enfermedad o la vejez o la válvula del absurdo acaba de arrancarle. Me poseería como el recién nacido posee la carne que la casualidad o el sinsentido acaban de imponerle, con la misma furiosa desgana). No sería exquisita en su belleza. Ésta, de existir, de ser cierta, sería muy peculiar, difícil como un texto hermético en lengua antigua, arriesgada como un diagnóstico. Yo estaría tan poco seguro de que fuera verdaderamente hermosa que se lo preguntaría a uno de mis camaradas (se lo preguntaría así: ¿crees que es hermosa, quiero decir, opinas que se merece que la odien?) y él, recogiendo solícito sus ojos del escenario, la miraría, resbalaría con incierta decisión sobre su superficie al igual que si alguien le pidiese minuciosos detalles de un espejismo que él no puede ver (le preguntase por ejemplo, cuantas jóvenes de aladares taheños se sientan a la derecha de la que desmelena ahora, entpe palmeras, sus cabellos como algas). Contestaría con un sí discretamente dubitativo. Entonces sabría yo que era excelente en su hemosura, criticamente bella. Hasta tal punto dudaría yo y no dudaría de su belleza. Luego descubriría mis ojos atrapadados en esa selva, en ese océano, irrecuperables. De pronto ocurriría algo extraordinario: su mirada me encontraría, sus ojos se estrellarían en mi carne, en mi rostro, ese muro; me percibiría individualizado con respecto al resto de la materia del Premundo, su fantasía podría inventame un nombre. Mis ojos y los suyos, repartiéndose esa isla del encuentro, se buscarían y rechazarían en tímidos relámpagos recíprocos e intermitentes. Después ella abdicaría, solemne y ortodoxa; como noble que viera asediado su castillo alzaría el puente levadizo de su mirada abandonándome, deshabido, al otro lado del foso, lóbrego en ese exilio, lóbrigo en esa cisexistencia. Entonces yo comprendería que el océano, la selva no era exactamente ella sino el desposeerla y pensaría con toda probabilidad algo así: “Atrapados mis ojos en el imán de tu forma mi deseo me impide ver al dios que transexiste en ti y rindo culto, inevitablemente, a lo que en ti hay de más efímero: tu apariencia. De ahí la justicia de mi condena”. Ella cruzaría las piernas y la falda resbalaría levemente por la nieve de sus muslos. Este accidente yo lo percibiría gracias a dos eventualidades: primera, que los cuerpos de las evas interpuestos entre su forma y los nidos de mis ojos dejarían entre sí amplias grietas, oasis de tibia atmósfera; segunda, que la mesa que la separaría de las evas y de mí sería baja como un hongo. Así, detrás de ese horizonte, vería la aurora de sus rodillas, arriesgadas como imanes, amenazantes como esfinges, afiladas como amenazas, redondas como invitaciones, apremiantes como emergencias. En su incapacidad para interpretar el gesto (¿el mensaje?) mis ojos abejorrearían alrededor de los circunstantes disimulando su obsesión, disipando su intriga, irían y volverían al través de las grietas entre las espaldas interpuestas. (Cobras) se alzarían repentinos hasta su rostro y como se supiesen descuidados (buitres) se abatirian sobre sus rodillas, (lombrices) se arrastrarían por la pendiente de apretadas fibras, (topos o luciérnagas) los cubriría de repente la falda con la que el ángel de su mano escondería de nuevo sus rodillas. Así serían erradicados mis ojos (epidemias), así sabría yo que el accidente no habría sido una invitación sino un alto, una frontera, un exorcismo. Yo armaría, asimismo, la defensa de mis piernas, esa cruz, ese broquel, y sentiría cerrado el acceso desde el exterior a mi centro. Sobre las rodillas reposarían mis manos. Me concentraría en el espectáculo, en el aniilo de mi limbo, quizá durante un breve lapso llegase a conseguirlo. Luego mis ojos se amotinarían, se rebelarían contra las formas que les impusiera la orientación de mi cabeza y dejarían de contemplar lo que vieran. Reflexionarían su, espasmo, su derrota, torcerían mi testa hacia su ítaca y como pertinaces ulises izarían nuevamente las velas de sus naves dañadas sin comprender que la auténtica derrota era esta heroica persistencia, este canto de sirena obstinadamente no desoído. Entonces serían como un diluvio sobre sus ojos ausentes, sobre sus ojos de viaje. Mis ojos serian argivos a la conquista de una ilión en la que no quedara un solo teucro —bestia, niño, mujer u hombre— para defenderla (no porque hubiesen caído todos en la batalla o en la espera de la batalla o en el hastío de la espera o en el sueño de soñarse batalladores o derrotas o despojos, sino porque hubieran huido con sus tesoros, con sus cautelas y sus vidas —más preciosas que cualquier pasado—, con sus helenas robadas, abandonando a la voracidad de los conquistadores y sus dioses y sus espadas aquel resto de su memoria: Troya que ermar sobre la tierra). Pero serían como un diluvio, constantes. Mis ojos serían un diluvio horizontal en sus cuencas vacías (las de ella, las de sus ojos de viaje) en las que formarían mares desapaciguados, serían nubes estenuadas que tornarían a mí, viudos menelaos a mí, su limbo, para descansar en los nidos de sus cuencas (las propias) y cerrar, cada uno en su momento, las compuertas de sus párpados tras las cuales aullarían, cegados cíclopes, cada cual su lágrima. Cuando David recibió la noticia de que el magnate Nabal se negaba a acceder a sus apremiantes demandas (se negaba no por principio, no porque fuese o se sintiese esclavo de una mal asimilada ideología o incapaz de prescindir de su moral de intolerante propietario, no porque fuese imbécil como en realidad sugería su nombre —el nombre con el que le lacró no su progenitor o un astrólogo, sino, y para mayor ofensa, el cronista del libro primero de Samuel, individuo éste al que jamás conocería— sino porque era lúcidamente consciente, consciente hasta sus últimas consecuencias, de su destino trágico: debía morir. De abandono y perplejidad debía morir) la guardó en la jaula de su hígado y la alimentó con hiel. Luego alzó los brazos al cielo y se lamentó en términos semejantes a éstos: “¡He perdido el tiempo protegiendo de lobos y ladrones los rebaños de este nabal en el desierto! Mal por bien me paga. ¡No ha de quedar en su casa, mañana a estas horas, quien orine contra el muro!” Las mónadas del Premundo pensaron que éste era un modo esencial, inteligente, preciso y delicioso de nombrar a los varones y celebraron el chiste, que les aportaba, además del regocijo, la posesión de una interesante perspectiva. Lo hicieron de estas tres formas: unas desataron en sus rostros la hiena de la risa, otras dieron alas a los flamencos de sus palmas y estimularon sus batidas; otras, en fin, libaron sus brebajes en honor de aquella ocurrencia que les prometía muchos momentos felices semejantes (felices infantilmente: con la felicidad de entrgarse ingenuamete a la risa, esa inconsciencia). Abigail se puso en pie y en la parte trasera del escenario surgió, vomitado por las visceras del inframundo, un cuadro distinto del que se desarrollaba en el proscenio, un horizonte interior separado de aquél por la distancia infinita de la necesidad dramática. Allí, en aquella inmediata lejanía, Abigail carmenaba sus cabellos cubierta su piel cereza por el vahido de un bata; tan peculiarmente hermosa que el espejo frente al que se restauraba dudaba al reproducirla. No podían verse. David y Abigail no se vefan ni podían verse, separados por esa distancia que no era espacio sino paréntesis: David en el desierto, entre las tiendas, alimentando su propia hiel; Abigail en las montañas, en sus aposentos, peinando sus cabellos, entregada en cuerpo y alma a la obsesionante tarea de organizar su belleza. Cada uno en un extremo de aquel espacio emotivo, de aquella geografía artificial. Por eso, porque estaba tan irrecuperablemente lejos de aquello que tenía al lado, David no pudo ver el pecho que se deslizó como una pantera a través del escote de la bata (para las mónadas del Premundo aquella exhibición era un estímulo, un incendio, la satisfacción de su espera). Si hubiese mirado atrás, hacia aquel horizonte interior, hacia aquella inalcanzable vecindad, aquel pecho en llamas, aquel alimento que reclamaba el infierno de unos labios, el vacío sonoro de una boca hambrienta, habría sido para él, todo lo más, un altar en un cerro, un potro que aprende la ladera, un venado que se desliza en el metal de un risco y se despeña como alud de confusión y sangre. Pero no lo hizo, no miró atrás mientras Abigail era informada por un criado precavido y fiel (acaso sagaz también) del modo descortés e incluso salvaje con que Nabal, su esposo, había despedido la embajada de David. Al oír el nombre del héroe Abigail se turbó (se turbó con turbación preexistente, imperceptible para el criado, clave descifrable sólo en el Premundo que preesperaba), se turbó —comprendieron las mónadas— porque sin habérselo confesado a sí misma (con esa inconfesión de la prudente y recatada esposa que, no obstante sus encomiables y reconocidas virtudes, se aburre púdicamente) sentía algo cercano a la adoración. Abigail en el Premundo puesta en pie se alisó la falda. Abigail en el escenario, despedido el sirviente, rindiéndose al lagarto de fiebre que le subía por los muslos descalandrajó su andriana y expuso a la mirada del Premundo la excelente visión de su cuerpo recóndito, su violenta desnudez. Las mónadas fueron repentinamente absorbidas por los embudos de sus ojos (órganos que les proporcionaban el espectáculo de aquella dicha, la falsa satisfacción de una carencia honda y real; vehículos al infierno de aquella desposesión) y durante un periodo de tenso deseo fijaron en ellos su infinita residencia. Así, cuentan, se aproximaron más y más al Mundo: no por la risa sino por la carencia. La música se hizo húmeda como un pez, sensual. Yo me volví hacia ella y la vi sentarse de nuevo junto a la mesa baja como un hongo (había durado el tiempo de desarrugarse la falda aquella ausencia). David miró, por vez primera, al horizonte interior. Quizá entonces viese el despeñarse de un crepúsculo de bronce como un venado en los precipicios del firmamento, la puerta del desierto sin aldaba y sin cerrojo abierta a cualquier sediento, el largo camino a las montañas orillado de sicomoros como cimbreantes columnas de humo o cedros imponentes como advertencias. Quizá viese eso en el cuerpo de Abigail que no veía, tan lejos como estaba, tan inextricablemente próximo a él. De modo que arengó: “¡Cíñase cada cual su espada!”. Al fondo Abigail, violentamente desnuda, en llamas. Esculpen mis manos, primitivos artistas devotos, tu imagen de diosa en el árbol sin ramas, otoñal y enhiesto, sobre el ónice de mi bajo vientre, en campo enmarañado. Esculpen tus pechos como inclinados firmamentos por los que ruedan lunas, labran tu vulva oscura y profunda, noche larga como la costa. Ahora lo frotan con toda la suavidad de la que son capaces, untándolo con óleo de profeta, tal y como se unge al monarca, extrayendo de él gemidos confusos, tormentas, arrancando el metal del placer como de una mina. Ahora incrementan la velocidad de sus manipulaciones (no les preocupa desflorarlo, despulparlo; les satisface quitarle y ponerle una y otra vez el yelmo) como si fuera pedernal del que exturbar la redención de un fuego sobre una pira de lanzas muertas. Pretenden darle alas. Mis manos pretenden darle alas, que vuele, que se desarraigue, que se despatrie de la irredenta nación que es mi cuerpo, que atraviese la atmósfera con su pico tosco de hipogrifo y su cola cilíndrica de reptil prehistórico; pretenden que se disloque y huya, que parta en busca del pantano del que se siente nativo, pero es un ave de bronce o de arcilla, incapaz de elevarse, un leopardo inquieto pero preso entre los barrotes definitivos de mis dedos. Trabajo su fácil arcilla, lenta y velozmente, veloz y lentamente, lenta, veloz, dulce y dolorosamente, como experimentado alfarero, hacedor de golems y homúnculos, buscando darle tu forma a ese fragmento húmedo y maleable, tu forma escogida en el catálogo de infinitas metamorfosis posibles. Ahora lo siento como de piedra. Ahora lo siento como de piedra, de la misma materia estricta que la estela famosa que reza y proclama el código ancestral de la feroz Babilonia. Y porque es de piedra, porque en su piel de basalto han tallado mis ancestros, mi estirpe inexorable, leyes tan severas como las del eterno Hammurabi, mi mano se contagia y enferma (con el contagio y la enfermedad que produce lo sagrado) y se detiene y te adoro en el silencio erecto, en la petrificada quietud de ese menhir en medio del cromlec de mis dedos (referente de infinitas metáforas porque lo es todo, todo lo engendra con su ácida resina) Yo sabría lo que querría de ella y lo que no obtendría nunca (lo sabría no con el saber del teólogo sino con el saber de dios. Lo sabría no como saben el miedo o la esperanza, confundiéndose a sí mismos con lo por venir, sino como sabe la memoria, ese cronista privado de las propias miserias, recurriendo al archivo de lo que irreversiblemente fue). Yo callaría lo que querría de ella. Enmudecería en el purgatorio de esa ansia y la palabra deseo, tantas y tantas veces usada por mi como una herramienta, como una piel, como una excusa para evitar quizá el silencio, padre de inquietudes, quizá la parálisis, madre de hambres, se convertiría en yo mismo, en un nervio, una sed, una condena, una injusticia, una confusión: yo la desearía, la deseé, la deseo. En esa interpenetración de tiempos, deseándola, solo, yo. Ella sabría todo esto,; todo esto lo intuiría, lo sabría con el saber del espíritu que alcanza donde la razón tropieza pero sin poder explicar cómo llega donde llega y por qué sabe. Lo sabría. De ese modo inapelable lo sabría y por e l mero azar de saberlo yo habría hecho incursión en ella. Por saberlo, saberme, por pretender que no existo, yo estaría en ella, en su cerebro, en la desembocadura del río circular de sus sentidos, como cadáver flotante en la corriente de impresiones, inasequible a la censura, presente en su anonimato con esa presencia desgarrada de las desexistencias. Desde mi yo estaría en ella, en su consciencia, sin acabar de comprender en qué consiste este estar ahí. Inútil consolarse con este pensamiento: “Estoy dentro de ella”. Porque si estuviera, si realmente estuviera, estaría como está el agua en el pozo, insensible bajo su superficie de metal contra la que el sol o la noche, por turnos, se estrellan o como está el alma en la materia, sin saber que está o hasta cuándo, importando poco o nada donde esté hasta que la echen o un infierno la reclame.. Urgente en su deseo de acariciar, de adquirir, de poseer, de penetrar en el área de ese cuerpc de mujer, esa cueva que horada el tiempo, la tarántula de mi mano pasearía su inquietud sobre mi muslo, luminosa y viva en su soledad obscura, letal en su ansia no satisfecha, deletérea en su mendicidad, deslizándose imperceptiblemente de mi ingle a mi rodilla como si en realidad se desplazase sobre un colchón de aire, ligera como la muerte en la alquimia interior de su veneno, hilando en su trayecto el lenguaje desesperado de su mortaja. Observándola y descuidándola mi otra mano, la izquierda, ese saurio torpe y primordial de cinco patas que custodia el tesoro del tiempo (su maldición, el anillo mágico en el que la eternidad se vuelve cifras y las cifras prisa), monstruo petrificado en su deforme reposo, en la mística contemplación de las duraciones, soportando con estoicismo sacerdotal la adhesión de esa exterioridad palpitante. Ella miraría mis manos y sabría todo eso y sabría aun más. Sabría, por ejemplo, que sus troyanos huidizos habían vencido a mis aqueos audaces. Los habían vencido no por el ejercicio de una estrategia superior, no por su mayor destreza en el manejo de las armas, no por el favor de los versátiles dioses, sino por hambre, madre de dolores y angustias, desamparándolos en su asedio a las murallas que se defienden solas y no defienden nada; dimitiendo, exentos de todo sentimiento trágico, de su calidad de víctimas institucionales. De este modo vencidos los conquistadores, de este modo devorados por su propia voracidad, de este modo avergonzado, yo me hallaría en ella en una doble naturaleza, no sólo como intruso sino también como vencido: estaría preso. Ella miraría mis manos que pulularían, se mecerían, se moverían, no para ir al encuentro de algo sino para huir de su imposibilidad de alcanzarlo. Ella miraría mis manos y sabría de sus inquietudes, madres de milagros. Nolo sabría al mirarlas, lo sabría ya antes y por eso las miraría, para humillarlas con ese látigo. Su vergüenza sería su desposesión, su soledad, su impotencia, la conciencia de estas tres derrotas. Órganos concebidos para prender (pinzas), no hallarían donde hincarse. Órganos concebidos para adquirir (desafortunados recaudadores), recibirían por todo impuesto la deuda de sí mismos. Órganos concebidos para contener (cajas o bolsas o depósitos) no contendrían (tumbas) sino su deseo de contener, ese cadáver. Órganos concebidos para acariciar (terciopelo), No ariciarían. Sí acariciarían. Se acariciarían, gemelas entregadas a amores homófilos en los que despistar el dolor de sus carencias. Órganos concebidos para contar (máquinas decimales, libros de historia),callarían. Ella vería reptar el saurio de mi izquierda a través de los surcos de mi diestra llevando de viaje al tiempo por esa telaraña de arrugas, ese otro rostro en la palma de mi mano que es mi biografía, lentamente recorriendo y desandando esa memoria epidérmica del mañana que fue al ayer que será. Ella miraría mis ojos. Ella miraría mis ojos que se multiplicarían en el aire como cristales rotos, vitrinas de gemas desiguales, frágiles y sin valor. Ella miraría mis ojos como quien contempla abalorios o baratijas o peces de colores, con serena y reservada curiosidad, ellos multiplicándose en su exilio de cometas, abanonándome abandonándose yo sabría Al fondo Abigail violentamente desnuda, profundamente en llamas. Quedó de pronto, a oscuras el Mundo y la Tiniebla, el primero y más discreto de los dioses, canceló su geografía artificial, sumergió sus continentes de emociones espaciales. Un pájaro cilindrico de luz en infinita persecución de sí mismo se arrojó sobre el cuerpo de Abigail como si llegada la noche, madre de raptos y oraciones, un sol herido de muerte pretendiese encarnarse en su piel de luna. Las mónadas, excitadas por este fuego, inquietas como espuma de mar, atrapadas en las sondas efusas de sus sentidos, desapaciguadas en el olvido de sus inamovibles esencias, sufrieron el dulce dolor culpable de ver perturbada su inactividad contemplativa por el ruido de su deseo. Abigail atravesó la tiniebla atosigada por la presión del pájaro de luz que le arrancaba su sombra deforme. Caminó hacia un punto que podía ser el centro de cualquier abismo o que adquiría categoría de centro por la única razón de que allí se situaba el objeto de tanta fiebre y tanta ansiedad. Lo hizo con pasos lentos y largos de suave felino, de leopardo elegante y carnicero, sobreaguando en la materia indecisa que quedaba bajo sus pies como un dios que revolotea sobre la superficie de un caldo o suero o plasma indefinido (al-penê hā máyim) mientras reconsidera la obra que desde hace eones le obsesiona y se decide por fin a un génesis. Lo hizo inclinando hacia atrás la viña de su cabeza, descolgando el moscatel de su pelo, alzando el hielo de su mentón (su rostro impasible como un invierno rompió una a una las máscaras de sus nieves hasta quedar desnudo como el dolor de una llaga) torciendo el tronco como si fuera posible llegar a mostrar las iguanas flexibles y húmedas de sus pechos o su sexo inescrutable bajo el musgo desde todas las perspectivas a un tiempo, ofreciéndolos —como se ofrece veneno— a miradas como antorchas o como atmósferas. Las sondas de las mónadas llevaron hasta ella el circo de sus labios que la asediaban petrificados en la distancia. Entonces las helenas de sus piernas se movieron veloces como ríos, felinas y efervescentes como si la pantera que en ella había persiguiese a la cierva que ella era. Y de pronto cesaron bruscamente sus pasos de fauna y su cuerpo se abrió todavía más (en ese instante la música, que se desincrustaba de las fauces planas de potentes serafines electronicos, semejó una tormenta de pájaros atropellados —cigüeñas o buitres— o un crujir de crustáceos que quisieran huir de la cárcel de sí mismos descerrajando su esqueleto, partiéndose o explotándose), se desgarró más todavía como si aún le quedase ropa o piel que arrancarse, como si fuese insuficiente la exhibición de todo aquello que exhibía —como si debiese exhibir incluso la conciencia del impudor—, como si pudiese reconducir las sondas sensitivas de los contemplativos desde el infierno de su forma externa hasta el vacío de su nada redentora (no sólo como si fuese en verdad posible llegar a mostrarles las venecias de su sangre, el vietnam de sus visceras, el vaticano de su hiel, la atlántida incierta de su alma, sino incluso excitar con esa mercadería su feroz concupiscencia). Después de este segundo fuego recomenzó la danza, más primordial, más frenética: Abigail retorciéndose, partiéndose y restaurándose en su deseo imposible de sí misma, en la mística del ritmo fundiéndose el sonido que es tiempo, cadencia, y la impaciencia de su carne. Abigail encarnándose precisa y vertiginosamente en cuerpos inmediatos, inmóviles como estatuas, que posando sensuales la esperaban en el tiempo. Las mónadas, dilatadas en su excitación hasta donde la frontera de sus individualidades les permitía invadirse, sintiéndose monasterios o prisiones de sí mismas, irreversibles en su deseo de Encarnación, trataban de atraparla en las cadenas ingenuas de sus sondas (ojos, oídos, olfato) de los que ella, presa imposible, se deslabonaba sin esfuerzo. Y de pronto se hizo la luz, no como si llegase desde el exilio de un astro sino como si toda aquella que en forma de pájaro había penetrado en Abigail huyese ahora de la jaula de su carne (las mónadas dulces pasiones doloridas y urgentes, iniciado el tránsito El escenario reconstruido por la danza demiúrgica de Abigail David sin poder columbrarla todavía, todavía inalcanzablemente próximo a ella) Desciendo a las profundidades del deseo tenebroso (estas son sus sima: Vestíbulo: la carencia; Círculo Primero: el destiempo; Círculo Segundo: el fuego que se incinera a sí mismo; Círculo Tercero: las cenizas que ningún viento levanta; Círculo Cuarto: la espera que no cesa; Círculo Quinto: el silencio ensordecedor). Una flecha de luz atraviesa mi carne. Siento y resisto su beso de aguja. Sobre las cúpulas de mis ojos cicatrizan los cielos abovedados de mis párpados. Cerrada esta salida de emergencia se coagula una aurora interior. Roja. Como un oso de sangre. El ángel obscuro del anhelo pretende engañarme con esta idea fruto de su bajo vientre: “Eres el creador de esas formas que aparecen contra el horizonte de cúpulas apagadas”. Pero yo conozco la naturaleza independiente de esos espectros rosa: parecen próximos, inmediatos, y son inalcanzables (no es exactamente espacio lo que me separa de ellos: digamos que están al otro lado del opio de este goce que no me niego). El eco de mi ignorancia pregunta y dejo que suene, resuene, que truene y no contesto. El eco de mi carencia pregunta quién soy y a quién busco en el infierno del placer solitario. Respondo que te busco a ti. Me pregunta por qué no te busco al otro lado del opio. Respondo que allí no estás. Que allí no estás para mí. Que para poseerte debo cruzar la Estigia. Respondo que al fin y al cabo esto no es cosa suya. Dice que eso es cierto. Me pregunta si soy Orfeo o tengo algo que ver con ese personaje. Respondo tajante que no, que aunque ambos hayamos desafiado las tinieblas y a los dioses obscuros que en ellas deambulan su gesta difiere radicalmente de la mía. Me pregunta dónde está la diferencia, qué nos hace tan dispares. Respondo que él descendió a los infiernos por amor, como muchos otros (podría citar nombres pero no lo hago), yo desciendo a ellos por todo lo contrario. ¿Por odio?, inquiere. No, por odio no, por desamor. Me dice que todo lo que puede ofrecerme es la contemplación de tu imagen impalpable, helada como un ídolo de metal. Digo que está bien, que no esperaba más, que nunca había esperado más, que no se demore, que a cada instante que pasa arrecia mi fiebre y temo que la rata de mi semen huya de la jaula de mi deseo antes de tiempo, antes de entrar a poseerte, a regar íncubos de Onán. Me dice que aquí los instantes no transcurren, que esa idea debe de ser un reflejo de otro universo, de otra dimensión, y que, por otra parte, poseerte, lo que es poseerte, no te poseeré. Grito que se apresure, que mi enfermedad es urgente. Me ruega que le siga, que busque en el archivo, que mire en qué celda estás, que me fije en tu horario de visitas, que compruebe el lugar preciso en el que se halla tu santuario, que vaya allí, que te contemple (no debo tratar de tocarte porque desaparecerías y yo me volvería estatua de sal, pero puedo imaginar todo lo que quiera, que te acaricio, que me acaricias y resuello o rujo o ronco como), que frente a tu imagen dé curso al ángel de mi anhelo, que en esa soledad de espectro haga lo que desee, ¿comprende?, lo que desee (y se entretiene enumerando posibilidades, juegos). Hago gesto de partir. Me dice que antes. Que antes qué. Que antes debo pagar el precio (es del dominio común cuál es la moneda en curso en el infierno, así que no me extenderé sobre este pormenor). Mientras me precipito hacia ti me advierte de nuevo que no es a ti, exactamente, a quien hallaré. Sino tu sombra (¿cómo decirlo?), tu apariencia, tu forma vacía y transparente, el aire que llena tu nombre pero no sus sílabas, etérea nada, que lo que voy a hacer es violar un sepulcro. Grito que todo eso ya lo sé, lo he sabido siempre... y me despojo del alma. que sus ojos acabarían por cansarse de ese ajedrez intrincado, de esa guerra de húmedos cristales que muerden la atmósfera como relámpagos, de ese huir absurdo, de ese vencer inútil, que no estaban lejos de ese cansancio, que nada les impedía extinguirse, apagarse como faros que olvidan el mar desventurando en él nautas y naves. Porque la distancia dramática entre David y Abigail era un mítico Jericó que aguardaba siete vueltas y un clamor para dejar caer sus murallas David y sus apóstoles danzaron siete veces alrededor del cuerpo que no podían ver y al término de su danza dejaron de ver todo aquello que veían en el cuerpo que no veían para ver el cuerpo. La distancia se había desnudado. Y en ese último instante de prometido gozo que precede a la explosión salvaje bajo el ómphalos Y naves. Entonces mis ojos se perderían —apagada Pharos— en las calles de la atmósfera enladrillada, cada vez más densa y obscura a medida que la noche fuese entrando desde el exterior —donde habría germinado y madurado y ennegrecido— con pasos de vacilante ciego, palpando el aire con sus dedos elásticos de humo, empujando hacia el escenario, concentrando en él, la luz dispersa, escasa y desvaída que flotaría como nube de esporas en el Premundo. Y yo, que miraría a la que no volvería a mirarme y vería en ella todo lo que ella no vería de sí misma (sus orejas como atentos embriones, el foso de su boca repleto de prétores de extasiado marfil y palabras y querellas aún no pronunciadas, latentes como medios hijos que aguardan en el reclamo de un óvulo la llegada de sus mitades desde el espasmo de otro universo, sus ojos brillantes y efusos persiguiendo como caballos al David que en sus siete vueltas se ha desprendido de sus siete prendas y danza desnudo en el Mundo más y más iluminado, su perfil que la noche crepuscularía apagando su indefenso arrebo), yo, que contemplaría todo eso desde las calles de la atmósfera entumecida en las que mis ojos buscarían el retorno a mi rostro, sabría que la definitiva Encarnación estaba próxima, que los contemplativos desaparecerían en lo contemplado; que, mientras, la noche se estrecharía sobre el escenario fundiéndolo todo como anillo de inexistencia. David y sus guerreros atravesaron el túnel espiral del espacio (acaso la espiral hubiera debido hallar su justo centro en el corazón de Nabal que reclamaba desde el principio del tiempo —del espectáculo— el beso promiscuo de sus espadas) para hallarse frente a Abigail, junto a su geometría mítica de templo. Al verlos aparecer ella dio una palmada enérgica y desde el No-Mundo de los bastidores llegaron sus cuatro siervas cubiertas por velos tenues como nimbos. Las cinco mujeres se inclinaron reconciliadoras ante los héroes, las palmas de sus manos en el suelo, las rodillas juntas en tierra, las frentes (como profetas) sobre los sinaís pálidos y minúsculos de sus nudillos; doblegadas como espigas jóvenes que acama el viento o como devotas sorprendidas en sus rezos ingenuos por la presencia feroz de los dioses. La música fue entonces leche hirviendo que escapa del infierno de la olla como blanco ratón desparramado, o porcelana o hielo o luz resquebrajándose en un cristal (que fue jarrón o ventana o copa) que se multiplica en sus fracturas, erizo solitario. Los guerreros, dada al olvido su ira junto con su misión batalladora, arrojaron sus espadas. Ellas se alzaron hirviendo como música, dejando llover sus velos. Las mónadas fueron desplacentadas por sus sondas en las puntas de sus ojos, tremolaron entre tanto fuego y tanta ansia, flotaron como sed sin cuerpo alrededor de los cuerpos de los oficiantes. Las parejas formadas por guerreros y siervas conquistaron con su danza los cuatro puntos cardinales abandonando a sus ductores en el centro del Mundo. En ese gólgota David y Abigail bailaron voluntariamente lentos moviéndose como lobos que se disputan el honor de sus colmillos de jade, reduciendo y recuperando la distancia, ajenos a la prisa, regocijándose en la existencia de esa frágil separación, de ese distar inocuo como el obstáculo de un instante, sabiéndose señores del espacio. David perdiéndose en la contemplación de las piernas de Abigail, esbeltas como helenas, largas como siglos; buscándose en el apocalipsis triangular al cabo de los siglos, cisma en la carne, hoyo profundo como la dicha eterna o como el infierno; David hallándose en su rostro altivo como una acrópolis desafiante, en sus brazos en un mar de gestos entre indecisos rechazos y furiosas invitaciones. Abigail perdiéndose en la contemplación de las piernas de David, aguerridas como menelaos, largas como el diálogo de las causas y los efectos que vertebra el paso de los siglos; buscándose en el cetro de carne, al cabo de tanta trascendencia y devenir, que habrá de sellar el final de los tiempos; Abigail hallándose en su rostro violento como Esparta, en sus brazos que bregaban en un mar de batallas como conteniendo o mutilando su propio deseo imperioso. Las espadas parecieron arrastrarse por el suelo como afiladas salamandras alejándose de su destino de veneno. La luz se hizo tenue y roja, después violeta como noche cuya púrpura descosieran penélopes apresuradas. La música se volvió suave como serpiente que se desliza sobre el musgo o silba quedo amortiguando su amenaza o, inmortal, se descorita de la seda de su piel anochecida. En los cuatro puntos cardinales, las parejas se abrían y cerraban como pájaros o flores que cumplen las estaciones de su danza epitalámica. Las mónadas vibraron, temblaron como hambre no amortiguada en el sentir de un cuerpo sino sufrida sólo por sí misma. David fue entonces generoso y temerario como las nubes que llueven (se disgregan en sus partículas infinitas para no volver a hallar sus cuerpos proteicos hasta el fin de todo lo creado, cuando a lo que fue se le devuelva la forma que tuvo) y se derramó sobre Abigail. Acarició su piel de rayo, fundió sus dedos de metal en el calor de sus cabellos, los forjó de nuevo en las fraguas de sus pechos, los enfrió en el océano de su boca primero y en el océano de su vulva después, los templó en el yunque tierno de su vientre, los enfrentó como dulces dagas a sus muslos muelles como espuma. Luego la acostó en la tierra plana y cayó sobre ella como un desprendimiento de astros. Las mónadas, perdido ya todo recuerdo del Premundo, condenadas a la Encarnación pronta e inexorable empezaron a sentir las descargas entre placenteras y dolorosas de la carne que gozaba eléctrica. Abigail separó las piernas hasta formar un ángulo recto, con sus dedos separó los labios hasta hacer el apocalipsis más atroz, el cisma más profundo, la puerta más ancha, el foso más visible, invitando a David a atravesar el túnel de tiempos perpendiculares y sellar con su cetro viviente el final de los siglos, penetrando y surgiendo del infierno. Lo emulan sus guerreros en infiernos paralelos. Abigail ha gritado su gozo. Las siervas erogan, desde los pozos de sus bocas, el grito de Abigail. Y en ese último instante de prometido gozo que precede a la erupción salvaje bajo el ómphalos, al florecer repentino del cetro viviente que esparce el chorro luminoso de su ramaje, conjuro tu imagen (confieso que le susurro palabras que apenas oyen mis labios como a un ídolo de bronce consagrado al que se le reclama el milagro de su presencia viva) y ela delega la embajada de su ausencia y la perla incandescente, laboriosamente cuajada en la base, al faltarle el imán que provocara su emergencia, se enfría y desciende ácida como inyección de plomo fundido. (grito —mi grito no es agudo sino el resignado e inevitable ay de un árbol cuyo tronco se disloca o de un libro que se estrella desde la altura insondable de un anaquel —como si me partiese el dolor porque el ángel-íncubo del orgasmo al partir apaga la luz de mi deseo y le arranca a mi imaginación la posesión de tu forma) Vería cómo la noche que niega el Premundo afirma el brillo de tus ojos (carbones, planetas, fraguas), vería como la mano de un adán que no vería, junto a ti y ya en la noche que lo niega, surge de la tumba de su cuerpo y estremece tu hombro y las pinzas de sus dedos se estremecen en tu hombro y estremecen la seda que cubre el hombro y vería cómo trepa tu mano hasta tu hombro para acariciar no tu hombro estremecido sino los dedos como pinzas estremecidas en tu hombro y cómo gota a gota tinta la noche, la noche ágata, la noche cuero de África, devora los dedos que se devoran estremeciéndose sobre el hombro estremecido y vería cómo, mía, extraña finalmente, finalmente imposible (sabría, habría sabido) desapareces: vería ese dejar de ver. En los cuerpos entreverados, mutuamente penetrados por exquisitos fragmentos de carne (un pene que escribe su oráculo en el libro de las entrañas, dos lenguas o lagartos mercando su humedad, batallando nudos orgánicos y silenciosos, dientes que se hincan inofensivos en labios, dedos fuertes o suaves que violenta o dulcemente buscan puertas en la carne o las crean con su deliciosa cirugía...) las mónadas murieron la dulce muerte de la Encarnación. No pasó el tiempo, pasó el placer. David y Abigail encismándose volvieron al tiempo, al ritmo del des existir... de la sombra de David Abigail vestida. Nabal, habiendo espiado todos estos acontecimientos desde el gas de una cortina, muere muerte de perpleja soledad. Muero yo la muerte de Nabal. Alcanza la noche (metáfora de) el Mundo y descompone la luz como inestable molécula. Permanece en el centro no Abigail sino el deseo sin nombre, por ahora anestesiado. Es la noche el telón no que cae sino que rueda. No hay quien aplauda. Nada ocurrió. (Sé que estoy muerto. Porque no tengo acceso a todas las imágenes voluptuosas, inaplazables en su excitación que es la propia, inasequibles en su océano que es la desesperanza, felices, nítidas y extenuantes que mi fantasía engendra en la molicie cuando la soledad de mi mano acompaña a la soledad de mi pene, sé que estoy muerto. Quizás sea por eso que no temo dejar de existir. Quizás sea por eso por lo que el orgasmo perentorio como una sentencia, como un infarto, ya no lleva aparejada la idea de morir, porque ya he muerto. Prisionero de esta piel, no pudiendo huir de mí más que a través de los ojos dolientes y tentadores, catadores y fruidores de toda forma, incapaces de arrastrar hasta su imperfecto goce la herida que es mi carne, no formo pare del mundo de los vivientes. Solo, al otro lado del espejo, en el Transmundo, hijo de Onán, muerto. Transturbarse es reconocer que se está muerto). Libro IX En el que David, discípulo y siervo y rey de la intemporal Betsabé, narra cómo recibió de ésla la quinla iniciación, la iniciación en el amor (acaso iniciación central) y el título de Guardián de la Llama. Y cuenta, asímismo, el cómo y el por qué de estos y otros eventos que ocuparon exactamente un lapso de siete días (tiempo de creación) . Y lo hace con un grande dolor. Mas con un dolor glorioso. Día Séptimo He plantado mi rostro frente al espejo, lo he sembrado en él. (Necesito esa superficie material y sentimentalmente extraña a mí para ver, alcanzar, lo que me es más íntimo: mis ojos. Y, a su alrededor mi faz, mapa lleno de vacíos, lugares inexplorados, desconocimientos, lagunas que pueblan monstruos. Parecen revelar la inexperiencia del hacedor y, sin embargo, soy hermoso. Necesito ese ojo plano, que me remila mis ojos). Mi rostro. Lo he dejado contorsionarse, desencajarse, por el dolor que subía de mis entrañas como un humo frío. Lo he dejado: yo estaba y no estaba allí, sujeto y espectador de mi llaga, de mi mueca. Sujeto en la expectación. De mi dolor. En el ojo ajeno, insensible, acaso indiferente aunque no me atrevo a asegurarlo, plano, estaban mis ojos. Y el caos que es mi rostro, incomprensible, alrededor. El humo frío hinchaba mis párpados. Exprimidos por su mano todopoderosa los globos que parecieron cúpulas de mármol enrojecían de sangre y una brillante pátina de locura los ganaba para la miseria. De pronto envían a la nada (pues nadie las espera) las naves redondas de las lágrimas, su singladura atroz por el mar sólido de la cara. En las sienes dos venas se congestionan, serpientes robustas y azules me confieren el aspecto de un caos feroz: soy, parezco, Medusa. Mas mi boca se retuerce y tiemblan los labios en diálogo divergente de llanto. No soy Medusa. Pienso, un histrión (cómo me gusla esta palabra y el universo que acoge o sugiere. Qué bien, qué en paz me encuentro en ella) que tras pedir la limosna no de la risa sino de la mueca vacía de la risa la nada deja tras de si. Pues la misericordía nada es. Sería absurdo y también inútil y pobre y vulgar pensar (pero acaso todo pensamiento es un acto vulgar y pobre e inútil y absurdo) que este dolor, humo frío que me sube de las entrañas al rostro para mirarse en el espejo, complacerse en su monstruosidad, halla su origen en la desposesión de alguien que he desposeído la mayor parte de mi vida sin sentirlo, en la ausencia de alguien que se ha ausentado de mi vida empecinadamente hasla que Casualidad (esa diosa que nada tiene de casual sino el nombre con el que disfraza su terrible habilidad para el cálculo del porvenir) la arrojó a mi vida. No. Esa carencia en la que se ha fijado el cíclico dolor es más honda, más antigua, más arcana. Empieza en el instante en que soy arrancado a Totalidad y obligado a ser individuo, es decir, a estar solo. Comienza en ese entonces brutal para despertar cada instante en que recupero una vislumbre efímera de Totalidad, sea por el cauce del amor o por medio de la cítara o eso que llaman mística iluminación. Mas a pesar de que bien conozco el origen de ese humo helado que se adueña de mi rostro por el placer que sienten los fantasmas inmateriales de corporeizarse (pero ¿lo conozco o lo finjo o lo invento, pues no dijo Ella que todo enigma queda más allá de la palabra o razón y que la palabra o razón no nos hace otro servicio que alejarnos del misterio al que pretendíamos llegar y que en eso, precisamente, consiste nuestro placer oculto, en el laberinto?) me digo que es otro, menos esencial, menos arcano, más absurdo, precisamente el absurdo que he negado (regla para lógica esencial de la conciencia pendular —el péndulo: símbolo material que más exactamente sugiere la inteligencia—: si A Es, entonces no-A, inexorablemente, también Es). Es absurdo, inútil, pobre, vulgar pensar que es así y, sin embargo, me digo: Vivir sin ella me parece una profanación. Diré mejor existir sin ella, ser sin ella. Porque ella está aquí, está aquí su cuerpo adolescente mas intemporal, su cabello, que aunque forma parte de su cuerpo (y, por tanto, parece si no inútil sí al menos retórico incurrir en esa diferenciación) también se distingue de él, por lo insensible, ajeno, brillante, independiente en su profuso crecimiento, en su desarrollo incesante (cabello al que dimos en su día, un poco por juego, un poco por afán de mística profundidad, si es que ambos divertimentos no son uno solo, un nombre propio en lengua antigua y arcana y hoy hemos olvidado, nos hemos permitido el lujo del olvido). Están aquí sus ojos, aunque la mirada que los atraviesa llega o parece llegar de otro universo, vedado, prohibido para mí. Está aquí Betsabé, a la que cuando entró en mi casa por voluntad suya o del destino para ser absolutamente mía cambié el nombre ejerciendo sobre ella mi poder de transubstantivación, poder divino y real, pero también para no poner en mi boca el nombre que habían lamido las bocas de otros hombres y le di el nombre de una ciudad mítica (urbana voluntad la mía) que había existido sólo en el deseo de los hombres y acaso de los ángeles, es decir, había existido poéticamente, es decir, real, verdaderamente; ciudad que albergó los siete tesoros y también su olvido y el olvido de su nombre que sólo recordamos que era el Nombre. Y también la llamé Alminar, comúnmente la llamé así porque Betsabé era una nueva torre de siete pisos (los sugiere su nombre) al que ascendí para mi redención. Ella, el Nombre, Alminar está aquí, al otro lado del mundo, al otro lado del palacio, en el otro extremo del pasillo, de la alcoba, en el lado opuesto de la cama, al otro lado de mi piel encerrada en una piel que se obstina en no confundirse con la mía, es decir, más allá de mí. Otro. Y yo estoy solo. Abandonado. En este pozo absoluto. Pero Ella me aleccionó en el abandono. El tiempo tiene (al menos) dos dimensiones: los siete días del dolor y los doce meses de la gloria. Dicen los sabios, y yo soy uno de ellos, que los doce meses de la gloria son, en cuanto ciclo perfecto, un símbolo del metatiempo o eternidad y, dicen, constituyen la noche del séptimo día que es todo él y por sí mismo veinticuatro horas de noche. Pero los sabios, y yo soy uno de ellos, nos equivocamos. El tiempo tiene dos dimensiones: el compromiso, la acción, la transformación, el cambio y el Absoluto, la Inacción, el Silencio. En este séptimo día ¿por qué, pues, me obstino en la Palabra? ¿Será acaso que no me obstino y todo está escrito desde mucho tiempo atrás, desde el comienzo del mundo, el primer día? ¿Acaso porque acepto que el silencio sea la creación del ruido pero me niego a admitir que sea (también) la cesación del sentido, del significado? Más probable me parece esta tercera hipótesis: hay, en efecto, un séptimo, pero no un séptimo día. Y yo no he penetrado aún en el pozo del Absoluto, la otra dimensión del tiempo, porque el dolor me encadena a la última hora de un día sexto que ya ha pasado ( ya es pasado) mas del que no puedo salir atrapado como estoy en el filo de su media noche. Más probable, he dicho. No, diré más cierta. Más poética y los poetas, y yo soy uno de ellos, no podemos equivocarnos. Más poética, es decir, más verdadera. En el filo de esa medía noche interminable desde la que escribo, el filo de un cuchillo camina en mi vientre arrastrando a mi diestra como excusa y también como centinela. Sólo hiriéndolo suavemente (¿cómo morir si no puedo arrancarme al tiempo?) porque no estás Tú para impedirlo. Me revelaste, Nombre, Alminar, cuál es la puerla para salir del tiempo; me la mostraste, la abriste con las dos manos y me permitiste u obligaste a mirar su tenebrosa profundidad. Pero he olvidado de qué puerla se trata. (Descubro que mi voz sigue a mi mano repitiendo tenue las palabras que acoge el papel, acaso para no reincidir en el olvido u olvidarse de si). Un pájaro ha dejado su cuerpo y su ser en el alféizar de la ventana de mi cámara real. El mismo cuya ala izquierda me prestó la pluma con la que escribo. Dejo la pluma y la palabra y avanzo hacia las plumas sabiendo lo que ha de ocurrir. No en vano he vivido ya este momento. Incomprendiéndome, el ave ve en mi una amenaza. ¿Incomprendiéndome? Abre desmesuradamente sus párpados grises, agila el púrpura de sus ojos, sus alas y por fin succiona (el pájaro siempre permaneció en las alturas) las plumas y el vuelo por las rondas del aire. De nuevo solo, vuelvo a la cila (¿qué compañía pretendí del ave?) con la inefable soledad. Porque el dolor... (cómo odio los puntos suspensivos: ahora sé lo que quise del pájaro: su muerte, ese punto final). Demasiado tiempo he cohabitado con la teoría de maestros antiguos y por nacer. El dolor, dicen, consecuencia es de un deseo insatisfecho, de una carencia. He cohabitado con esta pretensión unánime hasla el aburrimiento y no hay nada menos poético que el aburrimiento, es decir, no hay nada más falso que el aburrimiento. Ergo tal teoría es falsa. Por tedio. El dolor: una fibra esencial del ser cuya vibración se vuelve dominante en el concierto de las emociones cuando al alma, cíclica, le llega su estación. Una expresión de la naturaleza profunda de ser en el mundo que emerge a su hora desde el ombligo (símbolo si se desea del centro excelente pero sobre todo de la separación universal) tatuando las entrañas y crispando la raíz de la lengua (gime la piel de mi vientre besada por el cuchillo), un humo frío. La carencia es sólo el reflejo, efecto, excusa razonable (es decir, inventada), el escenario que se construye para su goce dramático el inteligente dolor. Lo reconozco: es notable que piense de este modo cuando en mi dolor está tan presente una ausencia. La del Nombre, Alminar. Mas quiero huir del escenario y quedarme cara a cara con la bestia, con el humo que ocupa mi rostro, cara a cara con mi rostro habitado por el dolor que lo tuerce. Huir de la Idea como Tú me enseñaste para hallarme solo, finalmente, frente al ojo en el que me mira desde mi rostro mi dolor. Ahogar el ahogo en la estricla soledad de la que expulso incluso el abandono y la soledad. Tal es el retorcido camino de la salvación. Ahora recuerdo (¿estímulo de la agonía?) cuál es la puerla al no-tiempo, la puerla que Tú me mostraste abriéndola con tus dos manos (en tu rostro un rictus infinito de placer o de muerte) hasla que pareció surgir el aliento vivo de su profunda oscuridad: la vagina, que señala la hembra. Y es puerla más allá del placer, en la nada que lo sigue o que lo agota. En sus negras honduras comienza el tiempo mas también acaba. En el espejo veo ahora una mujer que me parece hermosa y siento deseos de hacerla mía. Creo, por ello, en la proximidad de mi salvación, mi salvación de Ti, Alminar, de tu recuerdo, de tu ausencia. Compruebo que esa mujer soy yo torcido por el infierno del dolor que tanto se parece físicamente al gozo. Esa mujer soy yo y por metáfora o por metonimia lo es también Betsabé. (Acaso, sólo acaso, el séptimo día no es el de la salvación sino el de la consumación del pecado... ya que la Inacción, trascendente, el descanso. y por vía del pecado, el conocimiento. Dolor: puedo ver a través de Ti pues donde estuvo tu cuerpo hay ahora sólo el transparente vacío. Día Primero (Veréis, yo dormía y ella velaba. Yo dormía, es decir, estaba vivo como lo está el común de los mortales: viendo desde mis ojos el mundo deslizarse llevado por el tiempo. No viendo el mundo: viendo su cola. Ella velaba, es decir, habitaba al otro lado del velo, adonde el tiempo lleva el mundo con sus sombras. Yo dormía. No es que durmiese sobre sus muslos porque todavía no conocía ese paraíso y mi cabello no se había aficionado al río de sus manos en el lecho impetuoso de la caricia. Yo dormía en la inexistencia de la luz. Me pedís un sueño pero no lo hubo. Nada parecido a él. Imaginad tan sólo esto (y no es poco lo que os pido): el matrimonio de un vacío y una pulsación. De pronto un número (¿visto, oído, imaginado? ¿Con qué ojos, oídos, sinrazón?), el uno, inabarcable, y amanezco a otro sueño. Y en este sueño me digo: yo dormía y ella velaba, sin saber aun o todavía quién es la que reside al otro lado del velo). Las escaleras me acompañarán a la terraza. El rey ha despertado antes que la luz. Llamad a las esclavas. El harpa, que el rey está poseído por la melancolía de Saúl. Dejad el harpa, proseguid el brumoso sueño, la noche reclama una música que no sabríais ofrecerle (yo tocaría la cítara pero ya he despertado). Y yo quiero la noche. Volved al sueño y soñad que aún duermo, que el rey duerme todavía y que, por tanto, podéis proseguir el sueño. Volved a soñar que sueño. Las escaleras me abandonarán en la terraza. Erguida bajo el paso de la noche, bajo su vientre que se ofrece a mi beso silencioso. Humillado por su monstruosa majestad. Noche. Reina Noche. Reina en mi reino. Viento y arpa: la noche arrecia y pasa. Veo su cola ornada por el cascabel del sol, su sombra. Y el agua de la aurora. El sol sopla el polvo rosa de la aurora sobre mi capital y mis ojos son invitados al tránsito de la visión. Bajo mi terraza, mis jardínes son un laberinto de plantas. En los pasillos del laberinto las arañas han trazado sus calles colgantes y luminosas. La luz, que es sombra, me las muestra y me las oculla al columpiarse en los hilos de fino mercurio y nada. Más allá de mis jardínes, de los que es soberano mi jardínero, mi soberanía: el mundo que pasa llevado por el tiempo o el mundo en el espejo cóncavo del tiempo o el mundo como duna veloz que el tiempo pierde entre sus dedos. Más allá de mis jardínes, mi soberanía: lo que para siempre se gasla y se pierde. ¡Despertad! El rey está en la terraza. Ha perdido sus ojos en su propio laberinto o en las calles de las arañas. ¡Cómo permite el jardínero...! El harpa. ¿De quién es ese grito, ese error? No. No los he perdido entre las ramas sino en un dédalo más atroz: el mundo que se lleva el tiempo. Contemple, pues, mi señor lo eterno (¿quién se atreve a estas palabras, a herirme con esta profanación? Sólo el sonido del harpa). Mas en esa casa, en su terraza. . . (Ayer compuse un canto esperable, me obedecieron las palabras, pero hoy mi voz me arrastra por versos de los que no soy dueño). En el cielo el blanco esqueleto de la cola de un dragón. ¿Es una sola nube aserrada por el viento o por la luz veloz o cirros traídos de la diáspora por pájaros o águilas para esa efímera configuración? Sé que es un símbolo, es decir, un vínculo entre mi corazón y el hondo cielo. Una revelación. Lo sabe mi alma y, sin embargo, no puede decir qué revela o qué vela esa revelación. ¿Iré por la rula del símbolo para perderme? Un vínculo entre mi corazón y el hondo cielo: ¿creamos los símbolos o nos encuentran o los hallamos en la sutil arqueología que es el sentimiento? ¡Esa música, esclava...! Toca algo más hondo, una música que me hiera. Vea mi señor lo eterno (¿quién habla? ¿Es el arpa que se atreve a esta profanación?). En esa casa, al otro lado de los jardínes del rey, en su terraza ... Iré por la rula del símbolo mas no al hondo cielo sino a mi honda alma, sintaxis, interlocutor temible. Y yo me dije: sí, eso es, aquí estoy frente al misterio. Solo junto o sobre o bajo el peso de una verdad que no me cabe en el cuerpo. Yo y la verdad arracimada a mí solos en el universo que se lleva el tiempo. Y por un instante, eterno, recordé cuando era dios y acababa de crear la luz porque no me cabía en el cuerpo. Y despierto, dolorido, al dos, partición y repetición. En aquella casa de mármol al otro lado de los jardínes del rey, en su terraza... Cuerpo de hembra adolescente que se desnuda junto a la piscina en la que se baña la luz. Si te sumerjes haré de mis ojos anclas o peces. ¿Quién es? Es de otro. ¿Es esa su identidad, ser de? ¿Te bastaría con un nombre, mi señor? ¿Cómo podría bastarme con un nombre? Pero escríbelo en mi oído. Betsabé. ¡Esclava, esa música...! Que deje heridas en mis entrañas. ¿Qué derecho tiene a esa belleza? Es una adolescente, mi señor. ¿Quieres decir que es la falla de edad, de tiempo, la que le otorga ese derecho? Es de otro. Pero yo no lo sabía y ya la consideraba hermosa. Acaso no tenga derecho. Tú lo has dicho. Y la belleza es una agresión. Pero es una niña. Y, además, mi señor, sois el primero en considerarla bella. Eso no. Mira cómo ha metido su cuerpo en el agua quedándose ella en la luz. ¿Mandaré que os la traigan? Iré yo. Ella os mira. ¿Qué derecho tiene a esos ojos? La falla de edad, de tiempo, de cambio. Tú lo has dicho. No una adolescente, sino eterna. Repite su nombre, más con cuidado. No lo digas. Ponlo en tus labios y yo lo veré. Bajo la cola del dragón, a través del laberinto. ¿Iré por las rutas del símbolo? Sin luz propia. El viento la empuja y la transforma: espada. Símbolo histórico: sólo llega su sentido cuando acaba el movimiento. Corro hacia ti y no sé quién eres y no sé qué te pediré. Porque aunque te pida tu amor, que es lo primero que me sugiere mi sangre, ¿qué te estaré pidiendo? ¡Llamad al jardínero! El rey se ha perdido en el laberinto cuando corría en busca del becerro de oro. Día Segundo Hora Prima Te ofrezco el derecho a amarme. Bien. Pero yo quiero además el derecho a herirte, David. Tuya es mi alma. Y mi carne. Heriré en ambas constelaciones. No sé amar de otro modo. Cuando Alminar fue traída a mí, en mi lengua se amontonó el sabor de una frase deliciosa. Las palabras eran sencillas pero su vínculo exquisito, como un pequeño dardo. Pedí la cítara (he aprendido a reconocer la promesa de la hermosúra en el paladar) mas el olvido me portaron. Alminar (yo no pude llegar a ella) fue traída a mi en la noche por mi guardía de ciegos y cojos cuando los rostros del pueblo inquisidor se hubieron vuelto hacia el lado de los sueños. Alminar estuvo ante mí, en mi cámara, y yo deseé que le fuesen arrancados los siete velos (órdenes son mis deseos) aun antes de la danza (ella transformó en apoteosis esta vejación) y sugerí que ella sería aquella noche mi noche y mi soledad y mi sábana y mi silencio. Y nos dejaron en la soledad partida del dos. Estoy ante su cuerpo. Blanca piel. Cabellos solares. Ojos. Desde ellos me busca y me caza lo insondable. Eterna, ante ella me siento solo y humillado como bajo el peso de la monstruosa majestad de la noche. ¿Qué misterio es este? Hable mi señor. En tu busca he ido y no he logrado llegar a ti. Los jardínes de mi rey son impenetrables. Sí, mis jardínes son impenetrables. Es éste un hecho tan evidente que no es lo que quieren decir tus labios. ¿A qué terror me invitas? ¿Irá la Casa al Espíritu o aguardará al Espíritu la Casa? ¡Habla! Mi señor no es mi señor sino mi siervo. ¿Hasla ese punto ensalza el amor? Sin saberlo acaso el rey me ha otorgado derecho de parasitaje (porque eso es el amor: derecho a herir desde dentro) y he sido llamada a su vientre. ¿Cómo pretendías llegar David a mí por los caminos del mundo cuando yo ya habitaba el púrpura de tus entrañas? Y yo me digo: esta hembra es poderosa e injustamente sabia. La naturaleza escribe sus máximas en los actos de los hombres y en los símbolos de la materia en continua transformación, los hombres lo hacen en los libros que arrojan a las generaciones desde la puerla de la tradición. La sabiduría se persigue en el tiempo, cuyo nombre secreto es Dolor, y la experiencia domestica. El sabio pierde dientes y garras y las alas que le crecen son del metal de los sueños. Mas esta criatura reciente sin otra madre que la inverosímil Tierra... a través de sus ojos se filtra la mirada incalculable del Ángel del Principio. Y siento terror. El terror despierla y azuza en mi el deseo de herirla. Ella lo sabe y cierra sus ojos azules, contiene el paso de la eternidad en las presas efímeras de sus párpados. Y espera. Y yo, con dedo tembloroso señalando un plato de carne y un cáliz de vino rojo, le ordeno (me siento conminado a ordenarle): aliméntame desde tu boca. Hora Tertia Muchos han sido tus amantes. Sólo mi amo , mi poseedor. ¿Todos estos besos dispersos por tu piel son de Urías? ¿Cuánto tiempo ha dedicado a esta cosecha inefable? Su boca, que trae a mi boca la carne cruda y el vino. El suelo de mármol soporla mi espalda de mármol. Mi lengua busca en el pico del águila el alimento y aunque el toro y la oliva y el desfrute de la uva la inundan por la puerla del sabor, no se siente saciada y hurga en boca ajena. Tan hambrienta está de lo que no conoce. “El amor, que tan cerca nos coloca de la muerte”. La amargura de este verso irrita mi boca. Ella to prueba. Mis ojos cerrados: veo la fiereza en su rostro. Sus dedos arrancan a mis párpados el acceso a mis ojos y su fuerza me obliga a mostrárselos, desnudos, desvariados, brillantes por el miedo y por las lágrimas. Impenetrabte, ella me contempla desde la torre azul de sus ojos. (La torre azul de sus ojos. Voy a explicar esta metáfora. Yo David ascendí en mi día al alminar: fue esa mi percepción vertical del mundo. Y mi perplejidad. Subí en busca del orden que mi razón perseguía por una inextricabte necesidad, subí en busca de la palabra que me respondiese a mí, que soy interrogación. Nada hay parecido a eso. Miento. Existen símiles, analogías, del orden razonable: la ditatación de una herida, una duna atraviesa el ojo de un camello. Yo David ascendí al alminar: fue esa mi investigación vertical del mundo, acaso no tanto investigación como el ruego de una confirmación de mis presentimientos. En la torre azul de tus ojos a la que ahora asciendo, torre que apunta al vacío cielo que tras el amor aguarda y amenaza, hallo y toco y siento, como se puede palpar el brillo de la pluma de un pájaro, el sentido y la inmortalidad. La torre azul de tus ojos. Voy a explicar esta metáfora. Voy a encerrarme en esta metáfora, voy a escalar a ella, a saltar desde su altura profética. ¿Pero es una metáfora la torre de tus ojos azules apuntada al cielo vacío que hay tras el amor en monstruosa espera y amenaza si yo presiento en ellos el vacío aun antes del amor? ¿Me atreveré a encerrarme en ellos, a ascender a ellos, a saltar desde ellos, a asediarlos, derribarlos si el ocaso o el dolor...? Tus ojos son una torre azul. Falso, inútil, llamarlos metáforas). Y el Espíritu entra en la Casa en la que ya tenía derecho de habitaje (desde el origen ya o acaso aun desde antes, desde el día sin horas, de sombras, que precedió al día de la luz). El rey es cabalgado por la niña. El suelo sostiene su espalda de mármol por una superstición del rey: que la materia es impenetrable. Y los cinco sentidos del rey arriban al fuego azul del éxtasís por vía del placer de la carne y también arriba la mente (su éxtasís, he oído decir, consiste en su propia anulación) mas el alma queda atrás, antes de la llama. Y la niña deshace la unión y se apresura a recomponerla, mas por otra abertura y le dice al yacente: Yo he llegado a ti por la puerla de la noche. Entra ahora en mí por esa puerta oscura para que tu alma llegue adonde Tú ya estás esperándola. Porque somos ángeles pero también bestias. Y en la tremenda agitación que sucede, el alma es requerida y succionada a la inefable unión. Hora Sexta Deja en mi cuerpo las huellas de tu paso, de tu amor, de tu conquista. Mi señor, ¿qué me estás pidiendo? Marca mi piel con tus dientes y tus uñas de modo que cuando la muerte venga a morderme y arañarme halle ya su presa ocupada por tus señales. ¿Me pides la inmortalidad? ¿Qué otra cosa, pues te deseo? No cualquiera es merecedor de este tesoro. Yo soy tu rey. Eso no basta. Yo soy tu siervo. Mientras reducía tu carne he sido poseído por la tentación de imaginar. De imaginar qué, mi señor. Otros cuerpos en torsiones inimaginables, embriagados por el sublime gozo. ¿ Tanta sed de éxtasís tenía mi señor y tan largo se le antojaba el camino hasla el fuego azul? ¿Acaso te he traicionado? No ha habido traición. Todo lo que imaginaste y aun lo que pudiste haber imaginado y no alcanzaste te fue sugerido por mi piel. Las torsiones excitantes, los mil cuerpos de hembra y de varón, los cien mil actos de amor que quisieron salir de tus ojos llegaron a ellos desde los míos. Ahora vuelven a mí por tu voz. Yo soy todo lo imaginable. Hubo un momento, verás, hubo un instante durante el acto del amor en que descubrí o imaginé algo que se llevó el placer o el olvido. ¿Preocupa este vacío a mi señor? Incomprensiblemente me abruma. Acaso te inspiré la sombra del olvido. Hallé para olvidar y descubrí para el olvido. Creíste que hallabas y estabas viendo el rostro del olvido (el rostro en sombras) y no te atreviste a contemplarlo en su aspecto esencial. Pensarías que lo que mirabas era una imagen para el recuerdo, una sabiduría secreta y olvidada porque acaso, como se ha dicho, todo conocer es recordar. Y ahora olvidas que olvidabas mientras te entregabas a la batalla del amor. Ya ves: toda sabiduría es un acto de olvido. Hora Nona Betsabé, firmamento entre las aguas de arriba (David) y las de abajo (Urías) se fue en la noche, acompañada por mi guardía de cojos y ciegos, cuando los rostros del pueblo se lanzaron hacia el sueño interrumpido por la luz. En la noche, cuando las sombras (mirlos maduros y muertos) hubieron caído del cielo. Y estos labios suyos habían sido en el día de hoy una puerta para huir de mí que soy dolor. Bálsamo de soledad. Me pregunto ahora que la nostalgia me devuelve el perro del temor: cuando siete veces siete haya besado esos labios sin edad como a los de todas mis mujeres, su carne ¿se habrá contagiado de la mía y sus puertas se cerrarán sin cerrojos y aun sin negárseme? Acaso al besarla me besaré a mí mismo y sentiré que estoy solo, solo de nuevo en mi soberanía: el mundo que se lleva el tiempo. Pues ése y no otro es mi reino. Día Tercero Mandóme llamar y dije heme aquí. Estábamos en la terraza de palacio, al mediodía, desprovistos de las sombras, incapaces de ocultación. Mi rey, dijo y decía mi siervo, he aquí que separación soy entre lo seco y lo húmedo y en mí crece la hierba. ¡Habla!, me oigo gritar. Del acto del amor yo he concebido materia opaca que daré a la muerte, pues no es en el Espíritu en quien nacerán los hijos sino en la Casa. Y tú, señor, has quedado preñado de un hijo de luz y sabiduría al que llamarás Salomón, pues será su propia paz y la tuya. Mandóme llamar mas ella vino a mí. Yo agradecí la invitación porque las horas sin ella y sin sueños, las horas no en el vacío de la plenitud sino en el de la carencia (pues he aquí que leyendo a los sabios y en los peldaños del dolor he aprendido que existen diversas categorías de vacíos y de nadas) me parecían habitaje en las ranuras de las piedras que configuran las ruinas, donde lagartos y escorpiones se disputan la sombra y el acecho. Mandóme llamar a la terraza. El cielo era pesado y de mármol, un lienzo para el azar, vacío de ángeles y sus rastros. ¿Y qué haré? ¿Qué misterio se oculta en este mensaje? Mas yo sabía qué anhelaba hacer y ella dijo haz según tu deseo. De modo que requerí la presencia del Poseedor. Estaba yo en mis jardínes y los mirlos me traían el ocaso. El Poseedor llegó de lejos, perdido siempre en guerras lontanas, ignorando no sólo su tesoro sino la calidad de su tesoro. Los setos de ciprés atravesó el olor de los caballos que portaban el polvo y el sudor de las tierras sin límite que hay a continuación de las tierras sin límite, campos que siguen sin interrupción a otros campos, universo redondo de lugares, espacios vacíos. Urías estuvo ante mí, apartando su sombra de mis pies, entregándosela yo. Urías dije (elegí el nombre propio en lugar de su condición). Mis labios le recordaron su nombre con acento de amor. Confieso que no sé cuál era la fuente de tal sentimiento. Acaso percibí al hombre como metonimia de Betsabé y no podía sino amar todo to que conformaba el mundo de la que era mi mundo. El rechazó el vino y la carne y la arpista. Urías... No se me oculta que en el día de hoy soy la víctima de mi señor el rey. Levántate. Me duele tu rodilla en la tierra hincada. Me postro para que remates más cómodamente tu obra de inmolación. ¡Cuánta ignorancia hay en ti! No ignorancia sino imprudencia. La del que se deja desposeer. ¿Qué ha poseído, dime, el Poseedor todo este tiempo? Una oveja a la que me he consagrado en el día y en la noche, que ha comido en mi plato y ha dormido en mi cama. No una oveja sino un carnero sacrificial que hallaste enredados sus cuernos en una mata. Posesión nominal es la tuya: no cuando sino donde toda otra relación entre poseedor y poseído ha quedado anulada y el poseedor no es ya sino el poseído por la palabra que indicó una posesión. Posesión nominal la tuya: no donde sino cuando sólo permanece el recuerdo de la posesión mas esta, aquello en lo que esencialmente consiste el acto de poseer: conocer y admirar y enriquecer lo poseído, no ha sido comprendido ni aun considerado o intuido, y no puede persistir sino la esperanza de no ser poseído por el deseo de la posesión o de la continuación de la posesión de lo que ya no es poseído. Posesión nominal: tuyo es el nombre, la palabra, pero el alma, que habita la forma y sólo acepta ligámenes de gozo con el sentimiento acurrucado en la carne y en las vísceras del otro, te ha huido ya. Urías, quédate con su nombre, es el hueso que arrojo a tus mandibulas de can. Mas ella no será, no es tuya. Y no sean tus lágrimas las de la víctima sino las del sacrificador. Lágrimas no habrán. La sabiduría de mi señor es completa, un círculo cerrado como las horas mas a una hora sucede otra hora y contra esta hora le prevengo: cuando siete veces siete haya besado el rey los labios de Betsabé como sin duda ha besado los de todas sus mujeres, la carne nueva se habrá contagiado del olor de David y las puertas que halló en la hembra para huir de lo que siempre nos alcanza se cerrarán a pesar de no existir cerrojos que se las nieguen. Al besarla el rey se besará a sí mismo y sentirá que está solo en su soberanía: el mundo que se lleva el tiempo. Pues ese y no otro es el reino de los mortales. Pídame entonces el nombre que hoy arroja a mis mandíbulas de can y yo lo compartiré con él pues no tendrá otra herencia. Y con terror y admiración supe lo que Urías conocía con indiferencia: que él era yo. Urías partió hacia otras guerras en los horizontes por los caminos del azar, no sin prometerme que una vez la muerte lo maridase su cuerpo me traería su cabeza y yo le dije sí con agradecimiento pues no podía esperar mejor consejero ni más sublime tesoro. Día Cuarto El jardínero me trajo en bandeja de plata este mensaje: “Señor, anillada al árbol ancestral cuyas propiedades desconocemos he hallado este amanecer una serpiente. En sus ojos azules burbujeaba el mal. Dígame mi señor si al igual que a las hojas marchitas obstinadas al tallo por el temor a la precipitación y a la nada debo arnancarle la vida”. Siempre es amanecer cuando se halla una serpiente de sabiduría y donde el zafio vio el mal lo insondable se insinuaba con la irónica desfachatez que le es propia. En la bandeja de plata envié a la Estigia la cabeza del jardínero. Sin pensar. Llamé a Sophia anillada al árbol (otro de los nombres que le di al Nombre) y en mi terraza, a los ojos del pueblo, vagabundos de la luz, la abracé contra mi cuerpo impenetrable. Nadie dejó de comprender el significado del gesto, que indicaba una posesión, pero nadie supo que la posesión era, por naturaleza propia, algo imposible. Toda pareja, en cuanto que organismo vivo, pretende algo del mundo: —nosotros: este pronombre es inexacto porque supone una inapelable pluralidad que ya no nos distinguía— exigíamos el reconocimiento de nuestro pecado (pues qué mayor pecado que amarse dos seres dejando fuera del éxtasís al mundo), esto es, de nuestro heroico valor. Alminar tomó mi mano en la que el destino ha escrito la biografía de un rey y nos perdimos por los pasillos de palacio. En un recodo encontré su boca al otro lado del beso, más adelante una caricia transtornó la temperatura de mi piel. ¿A dónde me llevas? A la cámara donde nacerá mi rey. ¿Cómo conoces con tanta precisión mi fortaleza? Antes que tú, David, he agotado yo todos los laberintos. La cámara era circular como el tiempo, hincada en lo más profundo de la tierra. Se le negaba la luz. Ahora, David, halla mi lengua. ¿Es este pájaro que aletea entre mis dientes? Ahora halla mis ojos. ¿Son estos pozos en los que sumerjo mi ceguera? Ahora encuentra mis uñas. ¿Son estos puñales que se entrañan en mi espalda? Sí. Araña mi carne, te ruego, hasta la sangre. ¿Pues no es un síntoma del placer el derroche de los líquidos? Hiéreme con heridas profundas porque en tu gozo de animal mi dolor adquiere al fin sentido y redención. Hiere como espada, no con dolor domesticado sino salvaje. Tomando el carácter de la veleidosa vida yo me solazaré en tu regazo. Hiere, que el dolor me invita al abandono en el placer. Hiere, maestra, que el dolor me arrastra sobre las piedras de la sabiduría. Hiero al rey para darle a conocer a David. En tu dolor me complazco pues places y es tu dolor el del que se mira al espejo y dice: si en verdad soy yo esta partición, ¿dónde está el resto? Y el resto, inasequible, se halla a su inasequible alrededor. En esta alquimia honda donde sangre y gozo se maridan presiento a Totalidad y eres tú la que mé invita al éxtasis. Hiere heridas profundas mas no con dolor domesticado. Amor, que tanto nos acercas a la muerte. Ahora halla mis pechos. ¿Son estas aguas que son sed para el sediento? Ahora encuentra mi sexo. ¿Es este cáliz oculto en un matorral que arde pero no se consume? Ahora sángrame con tu cetro de espinos. Devuélveme, siervo mio, la Totalidad que te he dado a conocer. Amor, no puede ser esta la primera vez que nos hallamos. Hemos compartido sin duda otros antes, otras vidas. Ciertamente. Mi señor David ha sido muchos David. ¿Dónde has estado pues todo este tiempo? No te fijes en mi rostro. En verdad David ha visto anteriormente a su sierva. ¿Cuándo, en qué lugar? En todas las mujeres. En las que ha poseído y en las que ha deseado, acaso también en las bestias, en las armas y en la sangre con que las armas celebran la guerra. Entonces ¿quién eres? ¿Qué te hace tan evidente, accesible en este cuerpo que te encierra? ¿la belleza, el azar? ¿Por qué te siento tan mía en esta carne y no te reconoci en todo lo que encarnaste? ¿Por qué no te retuve? ¿Por qué este cuerpo la yesca de mi pasión? El misterio, mi señor. Desvelalo para mi pues eres sabia. Si pudiese hacerlo, si lo hiciera, ahogaría tu pasión. ¿La pasión? El misterio, mi señor. Con esta palabra sutilmente calla quien la pronuncia pues es un no querer ir por el camino del desvelo. El misterio desea eterna oscuridad y el nombre que lo disimula es una puerta cerrada. Buscará la verdad el hombre pero sabrá dejar intacto el misterio. La verdad florece en él, no en su anulación, pues la verdad es la palabra que emociona, esto es, la poesía y la poesía crece de lo incógnito. Volverá el hombre el mundo razonable y el sabio perdonará este pecado cometido por el niño que hay en él, mas no abrirá la puerta pues el mundo acaba donde el misterio deja de serlo. No se engañe mi rey: el propósito del que investiga es hacer más complejo el laberinto (procede para ello mediante minuciosas divisiones) y más inalcanzable el centro. Yo quiero conocer. Habla en ti el niño. Anhelas sobre cualquier otra cosa desconocer. Y te lo ocultas. Para hacer más impalpable el misterio. Mira, con el mismo odio con el que el hombre ama a su padre, que es su causa, el hombre ama al misterio, que es causa de su causa. La pasión ... Ahora me presta la memoria este recuerdo, algo que dije cuando era David y que repetí más tarde cuando fui Urías: he aquí que cuando siete veces siete haya besado esos labios que son un bálsamo para la soledad, su carne se habrá contagiado de la mía... Como hoy me posees, David, mañana me perderás y el deseo en llamas de la desposesión, el recuerdo en llamas de Totalidad, la que somos y la que simbolizamos, hará en ti insoportable la sed. Esto te auguro: te arrojarás contra las paredes del palacio y les gritarás a las piedras insensibles mi nombre, tus pasos no te llevarán a parte alguna y los árboles crecerán ignorándote, el agua que salte tus labios desconocerá tu nombre y no calmará tu sed. Porque yo, recuerda, he prometido herir también en el alma. Es la calma la sucesión natural de la pasión en el amor humano mas en este nuestro, que queremos inmortal, a la pasión seguirá la llama. ¿Vas a abandonarme? Si a la pasión que en ti he despertado no le ofreciese el alimento de mi ausencia, David, te habría abandonado ya. Pues de toda mujer que permanece junto a su amante, oh mi señor, huye la pasión. Llega en ritmo inexorable el tiempo de la calma y en la calma se envejece. ¿Vas a abandonarme? (Y las paredes de la cámara respiraron y el espacio se dilató y contrajo como un pulmón y oí gemir a las piedras y crujir la geometría. Perdí mi lugar, mi centro en aquel espacio vivo que vivía dentro de mí). ¿Vas a abandonarme? Para el reencuentro. El tiempo y el espacio son las dimensiones del amor y la distancia el aliado oscuro de los amantes. Vas a inmolarme. ¿Cuánto tiempo, que no podrán contar las horas, le deberé a la espera? ¿No será más fácil para mí levantar muros y reunir escudos y lórigas contra el amor que me amenaza desde la torre de la nostalgia que regar con la sangre tu recuerdo? Hoy te nombro, David, Guardián de la Llama. Este título es un privilegio y un reto. Con el fuego pugnarás cuyo anhelo natural es consumirte y de cuya entraña terrible deberás surgir cada día renovado. Enciende una vela que ilumine nuestro amor. El palacio está en llamas. ¿Por qué entonces me envuelve la tiniebla? Falta en tus ojos lo que hace visible el fuego. ¿Qué es? El misterio. Llamé a la arpisla que no se demoró. La música fue como el otoño, preludio del hielo. Dicen los sabios, y yo soy uno de ellos, que en el cuarto día fueron creadas las estrellas recurrentes y comenzaron las estaciones y el tiempo, el ritmo de la calma y la pasión, el dolor y el éxtasís, el cambio que precede al conocimiento... Dicen los poetas, y yo soy el más delicioso de todos ellos, que fueron creados el Sol y la Luna, Betsabé y David, y con ellos fue inaugurado el ciclo de los eclipses. Día Quinto Dicen mis servidores que paso demasiadas horas peinándome el cabello y acariciándome la barba (a mis esclavas les parecen pocas), que ningún otro asunto me tiene tan ocupado como mi rostro. Pero ¿cuál es el deber de un rey sino su soberanía y qué otra soberanía tengo yo más que este rostro que se me lleva el tiempo? En el espejo Natán. Te esperaba. Tu rostro trae el reproche o la envidía. Dime ¿quién eres tú que condena amores y por boca de quién hablas? Calla, amigo. Acompáñame a mi terraza, la arpista calmará tu inquina y tus años. Escucha, el viento arranca a los árboles de mi jardín no hojas sino palabras. Mi jardín es el mundo y yo he cortado la cabeza a mi jardinero. Escucha, hombre, tú que tan acostumbrado estás a hablar por tus muñecos, magnífico ventrílocuo. Se me ha prometido un hijo que hablará el lenguaje de las bestias. Una palabra no es sino un accidente hasta que el pensamiento le toma la medida. Oye a los árboles, a los pájaros, ¿no te parece el suyo un lenguaje sin dimensión? No siendo nada una palabra sugiere e implica y compromete al universo. Me trae el asunto de la oveja. y hablo por boca del que no hablará. Inventas una oveja y quieres que de mi boca salga un león que me condene pero recuerda: “Del que come salió lo que se come y del fuerte la miel”. He venido en busca de David y me enfrento a Sansón. El mundo es un espacio sin caminos. Casualidad propone los pasos y los pasos disponen las metas y los encuentros. Día Sexto ¿Qué ocurre, amor mío? Yo permanecía alejado junto a su carne sintiéndome en el país de sus brazos el exilado que mañana sería. ¿Qué sucede, dónde estás? Yo obedecí al silencio. Después su mano me buscó en mi carne. Yo la miraba a los ojos como un pájaro contempla desde las alturas indiferentes el mapa precipitado del invierno. Su mano me buscaba en mi cuerpo y yo no aparecía. ¿Qué ocurre? Y no había habido ofensa previa, ni siquiera la infinita de ignorarme. Yo estaba lejos porque me había adelantado al tiempo, que nos desgajaría. Yo era inalcanzable en el lecho, junto a ella, inalcanzable incluso para mí. ¿Qué esperaba para entregarme? ¿Que se humillase, que se desnudase de su piel y me gritase el derecho a hacer lo que quisiera con su cuerpo? De ese privilegio ya gozaba. ¿Qué esperaba pues para arrojarme con ella a nuestro último acto de amor? El milagro no se hizo esperar. Su ojo lo supo antes que yo y aun que ella. Su ojo deslizó una lágrima que dejó su mar de amargura entre la comisura del párpado y el tabique de la nariz. Bebí de ella. Eso era todo. En eso consistía el milagro. Mi alma fue requerida por mi cuerpo y mi carne, sin vacilaicones ya, se entregó al húmedo amor. Lágrimas no bastaron. Aquel ocaso, el del sexto día, qué grandes fuimos, qué enormes en el dolor y en el gozo. Ni David enfrentado al mayúsculo Goliat podía compararse al David en pugna con la carne de Betsabé o a Beteabé empeñada en la alquimia de transformar el llanto en placer. Llegó la hora o la buscamos o la trajo un ángel. La del adiós, la del partirse, irreparable como una condena a muerte. Descendimos al Jardín acompañados por la arpista que improvisaba en sus ágiles cuerdas una elegía. Ordené su silencio y detrás de las lágrimas me sentí rey. Ordené que nos dejase solos y me sentí nada. Si había que romperse para mantener viva la llama... Si había que desgajarse en sacrificio supremo para que a la pasión no la ahogase la calma... Todo amor humano es una condena a muchas muertes. Yo soy mucho más que esta carne que idolatras, había dicho el Nombre, pero el templo que soy sólo lo verá alzarse el hijo de luz que llevas en tus entrañas. Alrededor del jardín la luna llena nos prestaba los paisajes, la tierra toda que Alminar y yo, después de los amores, habíamos visto con dos ojos. Deconstruidos. Ahora eran dos pares. Ya no un río donde coincidían el agua en movimiento y los hocicos de los venados sino un lecho por el que el agua huía de los montes. Ya no montes en cuyas cimas las nubes toman aliento sino torres de muerte desde las que las cimas arboladas se arrojaron al vacío. Ya no un lago que atesoró nuestros reflejos sino agua puesta en pie caminando hacia el desierto sin dejar sombras ni huellas. Ya no paisaje sino espacio solo, la forma visible del tiempo. ¿No volveré a verte? El tono interrogante era una concesión a la esperanza. No el David que eres sino el que esperas, si hay que desgajarse para que a la pasión... David muerto y resucitado. ¿A qué resurrección se me invita? El Nombre se transformó en caballo después del beso y lo vi huir por el camino de mis ojos hacia el horizonte de la no-visión. Grité los cuatro nombres. David obcecado en hablar a quien no puede responderle, a los muertos, a aquellos para quien es materia indiferente, a los sordos, a los lejanos ... Lloraré al beber el vino que bebíamos y escuchar el arpa. Mis esclavas y concubinas vendrán a pedirme el sol de un abrazo y la luna de un acto de amor mas de mis ojos falla lo que hace visible la belleza. Mis allegados investigarán la razón de mi melancolía sin comprender que siendo rey he perdido mi reino. Lloraré no porque el tiempo se le lleva como arrastra al mundo de mi soberanía y a mi rostro sino porque me hizo creer que te trajo a mí. Inasequibles son los recuerdos como engaños y Cancerbero los guarda en cámaras secretas de la eternidad. Entro en palacio y en un abrazo hallo a un hombre y a una mujer que finjen tenerse. O acaso se tienen todavía. O acaso la calma, que sucede en ritmo inexorable a la pasión, los ha hecho ya extraños y sólo al que no conoce le parece lo que ya no es. ¡Qué soledad absolula la del rey en la Materia! LIBRO X En el que David, por el hambre que oyó decir que sentía el pueblo, se vio obligado a sacrificar a siete personajes reales y de cómo padecía por esta causa porque no sabía de qué modo escogerlos entre todos los de su Casa y de cómo Betsabé, vuelta a él desde su hondura, impartía su sabio magisterío. La Hora de los Peces Salgo a mi terraza en el cruce de tantos vientos. La brisa, que se apresuraba a celebrarme, a lamerme, redonda, como un amante perro, no se levanta. El aire, quieto. El sonido, acostado, en el suelo, como las piedras, sonido de trueno. Y también de cascabel. El aire es púrpura, como las túnicas de mis esclavas. Me traen agua. Agua de abluciones. Me la traen en pieza de plata. Hundo en ella mis manos: en mi rostro el frescor de dos metales. En la humedad, mi rostro se encuentra cara a cara con el alba. Sabe por qué huyó de sí a través del sueño, sabe que el sueño ha escapado ya de los ojos como de jaula de oro el ágil pájaro, sabe que no el rey sino su ausencia ha despertado pues desde que Betsabé abandonó palacio ¿dónde está David, qué landas habita el rey? Contemplo mis jardines (un elefante ha quedado atrapado en la tela de araña y el ciervo blanco huye de mis caballeros). Más allá la casa de Urías, a crueles batallas partido; más allá una viña; más allá las calles de mi capital, más allá las murallas, el desierto, sobre el mar de acero el azur horizonte... A estas siete mansiones yo las llamo occidente o universo. ‘Oh príncipe —oigo aún decir a la amada— es el Deseo el que crea el Espacio y también el Tiempo pues qué otra cosa es Deseo sino el reconocimiento de la distancia que separa y dime, oh príncipe, antes de que me hubieses conocido y deseases ¿qué había entre tú y yo sino la nada? Y ahora ve: entre tú.y yo, tu deseo ha fundado un universo’. ‘Dime, pues, tú que sabia eres: ¿qué hay entonces entre quien yo soy en el Tiempo y Aquel que lo trasciende?’ ‘Tú, David, en deseo de ti mismo bienaventurado, éterno e invulnerable’. Contemplo mis jardines (tengo árboles cuyos frutos son nubes que maduran hasta volverse granates como el ocaso y cuya piel arcoiris no pueden dañar de los pájaros los picos. Frutos que disfrutan los solos vientos. A sus troncos se anudan serpientes que a mis esclavas instruyen en la mañana y por las noches descienden a las simas luminosas donde las Madres guardan sus tesoros de sabiduría). Más allá de Urías la casa, en crueles batallas partido; más allá la tierra donde crece la planta cuyo jugo es la sangre de los muertos; más allá calles redondas y redondas murallas, el desierto canela, sobre el mar el delfín petrificado del horizonte... Alzo los ojos y oigo, desde esas torres vigilantes a los espíritus de la visión hablar: “Un creciente de luna sobre un sol negro entronizado”. “Sí.” “Son las nupcias del día y la noche. “Sí.” “¿Qué pensarán los mortales?” “Que ha empezado el noveno día.” “¡Ah! Y tendrán razón”. Y tendrán razón. ¡Ah, Betsabé! Estoy en el alba del noveno día, ya no en la hora en que me dejaste. No en el alba. Hay una hora que la precede, una torre en el tiempo desde la que contemplar el Tiempo, un crepúsculo desde el que contemplar la luz. Quieto estoy en aguas quietas como un pez de mármol. El tiempo no camina. El dolor ni pasa ni actúa, permanece quedo, acechante, cercándome en el sueño y la vigilia, con la esperanza de que por ende me rinda. Por hambre. Hambre de ti. “Mira, David”, me habla el consejero, “el sol al que los cielos nos habían hecho afectos no torna, no lo hace su bajel cuya proa es el afilado rayo, por las sendas de la vida y de la muerte. Inmóvil, en el trono cuyo escabel es el alto zénit, hay un sol negro al que corona un creciente lunar. En tu reino se multiplican los prodigios: los niños edifican pirámides en el barro y hablan entre ellos una lengua que desconocen las anteríores generaciones; en las calles de tu capital hay huellas de caballo y su forma es la medía luna, mas corceles no se han visto y el río en el que tu pueblo pescaba el alimento huye por los prados a su fuente dejando al pueblo en el erial de su hambre. Dime tú, que eres sabio, si estos signos anuncian el final de los tiempos.” El río torna hacia la fuente llevándose el alimento, como vomitado por las bocas de los peces. Nadan los peces hacia los vientres de sus madres, el sol negro tiñe de púrpura sus escamas de hierro, no los engaña ya el anzuelo ni los atrapan las atroces redes. Para contemplar el prodigio atravesaré mis jardines, pasaré junto a la casa del guerrero, cruzaré la viña, caminaré por las calles de mi capital hacia la torre en la muralla. Un mendigo acariciará mis pies pidiéndome las sandalias. Una niña señalará mis grebas y mi capa color sangre. Un hombre, en la luz púrpura, advertirá mi espada y mi corona y dirá: “¡Es David!” Y yo acaso me avergüence de ser su rey. Alcanzaré la altura desde donde otear el prodigio. El río pasará bajo mis pies en marcha inexorable hacia su propio vientre. Escupiré sobre su lomo de reptil para mezclar nuestras esencias y partir... en cierto modo partir... hacia la fuente del tiempo desde la que se contempla todo devenir sereno. Y luego, cuando pueda decir “He visto”, harto de oír lamentos, desandaré las calles, cruzaré la viña. Allí, entre los sarmientos, se hará escuchar la voz de un hombre: “Yo te conozco, rey de los mortales.” Has dicho verdad, mi reino es aún de este mundo. Y tú eres el mendigo que me acarició los pies. En la calle. “E ignoraste.” Yo también te conozco, mas no oso pronunciar tu nombre. “Mira a tu alrededor. Dicen las gentes que este lugar es una viña, ¿qué crees tú que es” ¿Por qué me tientas de este modo? “Porque se dice en el pueblo y en la corte que el río huye con sus peces a su fuente.” Alzará un cáliz de plata en el aire púrpura. Un mirlo blanco cruzará el cielo hacia su izquierda, sin detenerse. El creciente se mecerá en las alturas como un.pájaro. Un racimo exprimido en la copa: metal tinto sobre metal de luna. “Si crees lo que e1 vulgo piensa de este lugar, no bebas de este vino cuyo sabor permanecerá en ti para siempre.” ¿Por qué, dime, me das a beber la sangre de los muertos? “Para que veas lo que nadie ve.” Tomaré la copa y la llevaré a mis labios, en el atanor de mi corazón mezclaré el sabor de David con el del vino. Por un instante veré a través del negro sol un rostro y no me atreveré a pronunciar palabra en lengua hermética o vulgar... ¿Dónde ocultará mi memoria esa visión para que no la dañen las horas? Desandaré las calles, cruzaré la viña, pasaré junto a la casa del guerrero, atravesaré mis jardines (en la tela de araña, el elefante en blando éxtasís). Llegaré a las puertas de palacio. En ese instante, mis caballeros habrán cazado el ciervo blanco y lo tenderán a mis pies, triunfantes, en espera del premio. Entraré mi mano en la negra herida del costado (su carne parece al tacto la esencia misma de la vida: materia tibia, de luna reflejo, menos densa que el vapor de la palabra cuando los labios susurran quedos en invierno). El. ciervo sanará y huirá. Ellos volverán a la caza. Yo a la contemplación, mi ocupación real. La Hora del Carnero En mi terraza, cruce de los vientos, sintiendo en mi carne el beso y el paso del más atroz de los ágiles, venturosos hermanos: el tiempo, que es aire como es agua y es fuego. Haced venir a la arpista, que monte a la música en el caballo de las horas, que dome la música al caballo salvaje de las horas. Haced venir a la pitonisa a mi terraza, que viendo desde aquí el occidente o universo desvele para mí el secreto de los prodigios que en mi reino se suceden. Hacedlas venir, suplica el rey. El alba es de plata. La noche se ha retirado como cisne negro que resbala por el arcoiris. En el cielo persiste el sol de ébano bajo su corona de nieve pero las gentes ya no lo ven. Sólo yo, que he bebido la sangre de los muertos y he hurgado en los cofres profundos de las Madres, veo. “Oh rey, tu desespero me ha llamado.” La adivina ha surgido del aire, como una nota de las cuerdas del arpa. Sí. Mi pueblo tiene hambre. Prodigios ocurren en mi reino. Mi corazón es como el mar mas me sumerjo en él y no hallo respuestas. La adivina toma e l arpa y llena de sones e l aire como se llena una copa. “El hambre del pueblo es del rey el hambre.” Sabia, en verdad. “En verdad, oh rey, no existe el sabio. El vulgo así llama a quien conoce la relación entre lo aparente y lo esencial mas quien la conoce harto bien sabe que él mismo no es sino una puerta abierta al Ser, al tránsito de la verdad. Ningún saber posee y sintiéndose profundamente estólido en su propia estulticia se complace.” Así, pues, si yo te interrogase, ¿a quién estaría interrogando? “¿Sabes tú quién se yergue en la cruz del horizonte donde la yema del índice del Cielo acaricia la corola del blando pezón de la Tierra?” Si, mas no oso pronunciar su nombre. “Si tú me interrogases, a Aquél interrogarías.” En el, cielo el sol, negro bajo la media luna. Las gentes no lo ven. Ignorantes, contemplan la encendida cúpula del cielo. Implorantes, caen de rodillas y rezan pidiendo, en silencio sembrado de gritos, los peces. Diestras, las manos de la adivina hacen nacer emociones de las cuerdas, como quien las tejiese sobre la urdimbre de los nervios. Así sea. “Hay en tu reino un macho cabrío.” Es el único que queda. “Sacrifícalo para encontrar la respuesta.” Mas su vellón es de oro. “Sí. Para alcanzar lo que no sabes, el oro debe maridar a la sangre bajo la bendición del fuego, violento sacerdote mas ministro capaz.” Ordenaré que lo traigan. No. Hazlo venir por la puerta del aire. Le llamaré en la lengua que sólo entienden los soles. Sumiso, desde sus prados amarillos cruzados por ríos de leche y miel, vendrá con vuelo de astro. Me mirarán sus ojos de diamante, su lengua lamerá mi anillo y yo pondré mi mano izquierda en su frente, entre sus cuernos como encinas torcidas por e l rayo. No se me oculta, oh rey, por qué me has llamado. Mira, hoy es el día en que caminaré por las sendas de los dioses y si quieres seguirme te conduciré al centro de los centros. El cuchillo de la adivina buscará sus vísceras. La sangre lavará el oro y el oro encenderá la sangre y el fuego los fundirá como a un día con su sol. Entonces ella hablará: “El hambre del pueblo es el hambre del rey. El río corre hacia su fuente llevándose la hartura y dejando su solo recuerdo, el hambre. Cuando la nostalgia de los peces cese, el reino se llenará de granados y sus frutos serán como la miel por sabia abeja elaborada. En esta hora, quien no sepa hallar el nuevo alimento y regocijarse en él morirá. Mas no serán visibles los frutos hasta que el rey no sacrifique a siete reales, miembros todos ellos de su Casa. Y ahora págame.” Dime antes, a quién condenaré. “Sólo este símbolo puedo darte pues no quieren los dioses a quien les pregunta responder como a vecino de hombre el hombre sino que su lenguaje es el del crepúsculo, que se halla entre dos luces: sólo los muertos serán sacrificados. Y ahora, págame.” En sus labios depositaré el óbolo de un beso; en su lengua mi saliva espesa como la semilla del toro pues ¿de qué otro modo pagar a quien el tiempo desvela y desnuda? Su rostro cubriré con una máscara de oro negro como el sol que solo yo veo pues ¿qué otra recompensa a quien oculta la desnudez que se ha complacido en mostrar? Marchará por la puerta del aire dejándome en el cruce de los vientos, en la nube del enigma. Marcha el carnero por la senda de los dioses y el sol negro se abre para él, puerta a los éternos prados donde la yerba es dorada y del sabor de la miel y el fuego del hambre no la consume. La Hora del Toro “Oh rey, llego a ti en cumplimiento de un voto.” En mi jardín hay una glorieta, como insulada entre los rosales. Desde ella se contempla la honda piscina, los muros de palacio, los múltiples estanques por suaves carpas rayados y, cuando oscurece, el redondo tiempo dar vueltas en la noria del cielo como un lagarto en cuya oscura piel la luz de la Tierra despertase diamantes. La mandé construir en otoño, cuando hube de aprender a llorar a espaldas de mis esclavas. Erguido frente a mí como una torre de combate se halla un hombre o alguien que fue un hombre. Habla. “No me reconoces porque no ves mi rostro, mas observa.” De un pliegue de la negra capa que le cubre y enaltece saca una cabeza y me la otorga. Urías. “En crueles batallas roto. Te trae el don de su cabeza según hizo juramento.” Y yo lo acepto. “No podrías recibir otro mejor.” El perro acostado de la brisa alza el cuello, me lame el dorso de la mano con dulzura de apacible lengua. El sol que los mortales ven se eleva, el negro sol permanece. Tu cabeza, como la de un iniciado en altos misteríos, se ha separado del tronco de la Tierra para postular el conocimiento del Éter. Dime, Urías, si eres tú aquel cuya sabiduría basta para escoger a los siete. “Tres días quiere la sabiduría para gestarse. En el primero gime la carne. En el segundo, la mente transforma en palabras los gemidos de la carne. En el tercero se celebran las nupcias del Espíritu y la Palabra. Yo tan sólo soy la cabeza que anuncia la Palabra, pero el Espíritu aún ha de llegar a la boda.” Habla entonces, Anunciador. “Vengo del occidente.” Donde mueren los soles. “Los soles parten con su corte luminosa, mueren los hombres cuando creen ver morir a los soles y contra esta hora te prevengo: en la viña que hay más allá de mi casa, siete toros de tus rebaños reales han entrado y pisan las vides.” Pero yo he bebido ya la sangre de los muertos. Me han servido la mañana en copa de plomo. Apuro el cáliz. No queda en mi reino más aliento que el hambre. El perro de la brisa husmea el aire... Y desfallece. “Entonces el hambre no te matará pero cuídate de tener que pedir a gritos la muerte. Esos siete, de cueros blancos y negros como persecuciones del día y la noche son los siete anunciados mas no los sujetará quien no los llame por sus nombres.” ¿Quién los pronunciará, pues siento desvaída mi voz? “Si no osas tú decir sus nombres, ¿cómo me atreveré yo al de Aquél que los pronunciará?” La inquietud despierta en mi vientre. Por mis ojos pasa un rostro, lo trae la negra luz del sol que éternece. Por mis ojos el Rostro. Mas mi memoria, por Dolor cercada, lo empuja a los abismos exteriores. ¡Oh! En otro tiempo mi memoria era como odre de vino añejo, amiga del gozo. Upías, ¿es la luna esto que en el seno de tu cabeza palpita? “Has dicho verdad, oh rey. En otro tiempo me ofreciste tu león como montura. Mira, se han multiplicado sus alas y su piel se ha vuelto del color del oro. Cuenta hoy cuatro cabezas. Mi cuerpo, que anda en busca de la intemporalidad de un sepulcro, ya no lo requiere pero a ti ha de serte útil aún.” En mi reino no queda más alimento que el hambre. “Mas de la boca de la cabeza que está entre tus manos brota mercurio cuando la luna es plena. Y de mercurio el león se alimenta. Y dicho esto partirá. El Anunciador. Y bajo la negra capa su cuerpo descabezado caminará en busca de las honduras de la Tierra dejando en mi japdín el aroma del éter. Desde la glorieta contemplaré los múltiples estanques y recordaré de pronto que tampoco en ellos hay peces, que las carpas, insuaves, han partido con el río hacia su fuente. La Hora de los Gemelos Desde la glorieta, insulada en los rosales, contemplo al elefante atrapado en la tela de araña, elefante que goza de esta suave prisión mientras la tejedora de muchas manos se mueve hábil a su alrededor renovando y multiplicando las gentiles cadenas. Siempre empiezo por la contemplación. David abre los ojos y mira, afuera, más allá de sus párpados. Antes de nacer, mis ojos se miraban uno a otro. Yo estaba en el seno de las horas, en su centro, donde los radios del tiempo hallan su punto de apoyo para hacer girar la incansable rueda pero él mismo punto inmóvil. Entonces la contemplación era Ser. Mis ojos se miraban, uno y otro contemplador y contemplado. Y yo, en medio de mis ojos, que aún no se habían desgranado, abierto al tiempo. Siempre primero la contemplación: un ojo deja de mirar al ojo que miraba y el círculo del redondo e infinito Uno se rompe. Nacer es empezar a mirar desde el centro a la periferia, desde el núcleo del núcleo al móvil círculo de las horas. Nacer es convertirse en contemplador del mundo contemplado, abrir las presas de los párpados para que el río del tiempo fluya a través de los ojos hacia la nuca llevándose las gastadas formas. Como uno solo, los ojos nacidos, en sólo contempladores convertidos, buscan en el extremo horizonte aquel ojo en el que saberse contemplados... Para cerrar el círculo original del Uno y saberse de la muerte, que es el agua del río que devora las formas y al final a ellos mismos, defendidos. Entre los ojos que contemplan y la esperanza del ojo en el horizonte, el anhelo ingenia la colección de patrias y exilios que es el universo. La vida es la búsqueda del ojo que nos permita contemplarnos, recordar que miramos desde el centro y que aun con abiertos ojos nacidos somos éternos, más allá del espejismo de las formas, en contemplación del Uno inagotable. David mira fuera de sí y ve el elefante. El elefante en su éxtasis de prisiones está entre el ojo del rey y el ojo no hallado en el horizonte mas, aun en ese espacio hallándose, en el centro del vacío de la pupila de David se éterniza. La araña que lo sujeta es la serenidad de la sabiduría nacida. El elefante, que está dentro y fuera del ojo del rey, es mi mente. Atravesaré mis jardines, pasaré junto a la casa del guerrero. Rodearé la viña para evitar el reto de los toros, del color del día y de la noche. Caminaré por las calles de mi capital hacia el mercado de esclavas, junto a la muralla. De tanto columbrar la periferia he aprendido a hallar la esperanza de la belleza en el vuelo de los pájaros: hoy un águila de plumas rojas se ha perdido en el laberinto de una blanca nube. Llegaré al mercado, me recibirá el bullicio, que es el lenguaje en el que se entiende el hombre con objetos y metales. Hoy unos barcos han arribado del sur con su carga de hermosa carne. Han viajado a través del mar y de los hondos ríos que cruzan la honda Tierra. Daba el viento empujones a sus velas, marchaban sus proas contra el inalcanzable sol, huían sus popas de la ineludible luna y las olas de los deltas, tiernas y salvajes, simulaban bajo los cascos combates de agua y madera. Llegaré al mercado de esclavas. Oiré a los mercaderes arrojar su voz al aire: ¡Esta tiene la piel...! ¡Esta era princesa en un país donde no se conoce la muerte! ¡Esta es hábil...! y será enumerada la colección de sus destrezas. Como pájaros, pasarán el olor del jazmín y el de la cereza madura y el del dulce vino del sur. Como aves de presa, se arrojarán a mis ojos los colores de las telas: el rojo de las túnicas, el turquesa de las capas, el oro de las ajorcas encendidas por la luz, que se pasea. Andarán los hombres catando pieles, caderas, pezones, labios. Andarán velando y desvelando a las hembras cuyo precio es la sólida plata. Andarán derramando monedas, ellos mismos derramados como el agua de un cántaro amado por la piedra. Y yo entre ellos, mas sin pasíón. Y de pronto un ojo hallará mi ojo y desde él veré a David. Será un ojo verde y negro, como la muerte, de mi ojo el gemelo, el ojo en el horizonte buscado desde nacido para la contemplación del Uno, inagotable. Y mi ojo no podrá partirse ya del ojo hallado. Y veré entonces un rostro, engaste del ojo, de tez oscura con la oscuridad del sol cegador. Y veré una esclava, del rostro ama, ofrecida al vulgo su desnudez. Y me acercaré a ella sin apartar de su ojo mi ojo maridado que le dice a su pupila: ‘Las esclavas, ¿no lo sabías?, son las reinas de los reyes’. Y en sus labios una nube fecunda. ¿Qué pides por ella? “Si algo pidiera, ¿me lo darías? Mira, todas estas gentes huyen de ella y he aquí que he ofrecido treinta monedas a quien la haga suya.” Las esclavas son las reinas de los reyes y en ella descubro la mirada del Angel del Ultimo Día. No puedo aceptar tu trato. Pídeme algo y yo te lo daré. Si no pagase por ella ahora mismo, quién sabe qué tesoro o sacrificio me exigirían los dioses esta noche. “Está bien. Eres el primero en hallarla bella. Dame una moneda. No de pla ta sino de cobre. Y llévatela de aquí.” Sacaré de la bolsa la moneda que me pide. El mercader extenderá su mano ante mí: un paisaje. En él caerá la luna del metal de Venus. Con mi capa roja cubriré la negra piel por la que he dado el cobre. Andaré por las calles hacia la viña. Cuando la cruce, los siete toros alzarán el rostro mas no se atreverán a moverse. Ido yo, en mi palacio gobernará el silencio. Llegados, las pisadas de la esclava descalza sobre el mármol de los pasillos serán el Sonido del Principio. La Hora del Cangrejo “Oh rey, ¿es que no me temes tú como el resto de las gentes de este país?” ¿Porque ellos te temen habría de temerte yo? “Mira, David, he aquí que dos seres empiezan como por juego a amarse. No lo saben y es el juego de la muerte. A mí no me compra la vulgar moneda y el que por mí paga el metal de Venus camina por el filo de una espada.” Sin embargo, madre, no te temo. He crecido porque he amado todo lo que tú amas. Cuando me dejaste en la hora desesperada viendo tu disolución en el horizonte, me dije que nuestros ojos no volverían a mirarse jamás como lo habían hecho. Han visto cosas que nadie ha visto. En el cuerpo del amante han gozado de visiones que el vulgo creería espejismos. Han explorado landas por los mortales incógnitas. En el cuerpo del amante sabios se hicieron y hoy se han reconocido. “Hablas de partidas y reencuentros pero yo no te conozco, David.” La mujer es la matriz de las formas, la Forma de formas gestadora, el Primer Pensamiento en el seno del Gran Vacío surgido, del que todo deviene, al que todo retorna. La mujer es el Gran Dragón cuyo misterio no se comprende hasta que no se siente la nostalgia del origen, que es sed de infinito. ¿Cómo enfrentar del Dragón las tentaciones? ¿Por qué me tientas, Betsabé? Quien ha probado el néctar del amor de la Diosa del Principio no puede volver a amar sino a la Diosa. Oh rey, ¿por qué llamas con nombre antiguo a tu sierva, que es reciente? Miraré en tus ojos hasta la raíz de la fuente misma del poder de la visión. ¿Cómo dudar de que has vuelto? Llamaré a la arpista, la música es desoír pasar el tiempo. ¿Por qué me prueba la Diosa? ¿Acaso porque el amor es una anábasis que requiere la grandeza espiritual del héroe, un viaje desde la más externa piel hasta la más central de las entrañas por el mar del continuo despojarse? Miraré tus ojos hasta la raíz de tu alma. Tu altivez de esclava que se sabe reina hallada del deshallado rey me incitará a la pasión. Tocará la arpista las cinco cuerdas que acallan el tiempo. Pondré mis dedos en tus labios. Toda boca es un cáliz que guarda el más sagrado de los alimentos. Un beso es un vacío que anula el espacio. Fortaleza eres, te rendiré. ¿Notas el fulgor de diamante que te penetra? “Llueve, David, llueve en mi carne como lo hacen de mi reino los varones.” Y me sabré nuevamente tentado. Y el silencio. Oscura como el sol que no puede ser por el ojo abierto contemplado. Cálida como el agua de las termas. Como la materia anciana y joven. El sonido de la Fuente del Principio en el tintinear de sus ajorcas. Sus labios son espadas que cortan los lazos de la ignorancia. Y cantará un gallo. Y una perla se gestará en el seno de mi cráneo, alto altar, y descenderá por mis nervios acantilados hasta la puerta del nacimiento y de la muerte en la raíz del órgano que señala al hombre. Y yo tragaré mi lengua y te besaré con solos labios. Y mientras en mis oídos despiertan el mar y la campana, un diluvio de dulce rocío inundará mi boca. Y tú, ida al fondo de tu carne donde el alma tiene su recóndita guarida, cantarás como desde el centro de la Tierra lo hacen las profundas Madres. “El castillo al que te he invitado no es otro que mi cuerpo. Te aguardan las torres debeladas de mis pechos y un puente se tiende entre mi vacío y el fulgor en el centro de tu carne. Ven firme en tu carro de fuego, tensa tu ballesta, mis murallas gana, abate mis puertas, llégate a mis cálices. Mira que son bocas generosas que alimentan con semilla de amor, con el néctar de los dioses de la aurora. Y de pronto, la Diosa se quitará la máscara y a través de tu rostro veré su éterno rostro, cuya belleza es sólo accesible a los iniciados en sus misteríos. Y sentiré el fuego descender en el agua. Y la perla en la raíz se moverá como por el filo de una espada. Y rechazando el mar de la gestación exterior marchará hacia atrás, como dicen que hacen los cangrejos por sus playas. Y remontará el curso de los nervios, corriente atroz, y allá, en las alturas en que fue gestada, en solitarios silencio y presión, engendrará una inmortal luna que dará luz a esos mis rincones no alcanzados por el sol. Abrirás los ojos y mirarás dentro de los míos hasta mi raíz. Y dirás, nueva tentación, no comprender en qué consiste la amorosa unión de las gentes de este país. ¡Ah, Betsabé! Dos horas necesito para amarte y en la tercera te mostrarás. La Hora del León Nos acercábamos al ecuador del día. Yo ordené a la esclava desnuda levantarse del desnudo suelo donde mi ansia la había derrumbado y de su boca darme de comer y de beber. Ella me recordaba que en mi reino no quedaba otro alimento que el hambre y las hondas horas. En la cámara entra como el aire el consejero y habla de la inquietud de las gentes, de su hambre y de su sed de seis horas. Y me reprocha que mientras él lidia con el pueblo en su hambre alzado yo con mi hembra lidie amoroso combate. Y corrían mis caballeros en persecución del blanco ciervo y yo los miraba, desde el cruce de los vientos. Y le digo al consejero en su inquietud, el mal es el hambre que de saciedad se disfpaza. “Acaso, acaso”, él responde..., “mas el hambre desnuda es enemiga de los tronos.” Y yo, los tronos serán siempre los asientos de los reyes. A un rey otro sucede por derrame o por derecho de sangre. ¿Quiere el pueblo sentarse en el trono para desterrar el hambre? Mi pueblo, esté donde esté, es mi hambre y sólo cuando el hambre cese una raza sin rey será por el Cielo proclamada sobre el polvo y yo me habré multiplicado como lo hace el Ángel de la lluvia para fecundar las tierras todas, las cálidas honduras y las frías cumbres. Y el ciervo blanco habrá llevado a sus perseguidores a parajes recónditos de mi jardín que no frecuenta el jardinero. Pródigos en maravillas y misterios, en peligros generosos para el desavezado. Nos acercábamos al ecuador del día. Una mitad es ya cual cosa completa pues el Uno es siempre una simetría. Una mitad es, no obstante, la nesciencia de tal totalidad. Por eso yo miraba a la esclava buscando en su rostro mi ojo y en su boca mi voz. Y el sol mortal seguía la senda del zodiaco. Y el negro, impasible, desde su trono, cuyo escabel es el zénit, lo veía marchar, como a un cuerpo su inmóvil alma. Y nuevamente le pedí de su boca el alimento y otra vez ella, negra y altiva, para probarme me lo negaba. Ahora sé con certeza, Madre, que es de ti de quien hablaba el Anunciador. “David, no te conozco.” Dices verdad. A luz me diste, mas dejaste que el dolor de tu ausencia me criara. El Dolor, feliz ama. El dolor es una vía hacia el conocimiento de sí por el ansia que despierta de ser acallado. Un tirano es contra el que íntimas voces se alzan. Es una voz que impía clama haciendo temblar la carne. Cuando las íntimas voces se aúnan, responde la sabiduría y la carne calma. Y oiremos de pronto un cuerno por boca de uno de mis caballeros tañido. Y llegará de lejos ese trueno, de aquellos recónditos paisajes de mi jardín que no visita el jardinero. ¡Ah!, amamos todas las clases de vírgenes, no sólo las hembras de los hombres, sino también las tierras que ningún hombre ha pisado, los astros que ningún ojo ha sido capaz de distinguir todavía en la negra noche, las palabras que nadie, en lengua hermética o vulgar, ha pronunciado. Una virgen es el espacio para una huida pero también para una conquista, para la fundación de un reino nuevo de luz cuyas leyes aún nadie ha promulgado. Por eso en mi jardín hay rincones a los que prohíbo llegar a mi jardinero. Y el cuerno será oído en todo el palacio exigiendo la presencia del rey en las landas ignotas. Y yo pediré mi carro. Subiré a mi esclava y reina a él y marcharemos por anchas alamedas primero y por sendas que sólo podremos proseguir a pie después... Y seguiremos. Y allá, junto a un lago al pie de un monte, mis caballeros forman círculo alrededor del ciervo blanco, que en su huida ha tropezado con un muerto león en cuyas fauces un panal de miel se desjuga. Y el dulce rocío lloverá en mi boca. Un símbolo es un punto de encuentro y de partida, un puente entre diversas dimensiones. Alcanzamos el ecuador del día. “Del que come, rezó Sansón tu antepasado, salió lo que se come y del fuerte la miel.” El que come es ciertamente la fuente del alimento pero esto él no lo sabe hasta que huidos los peces, comedores por comedores comidos, se hace sentir el hambre. El fuerte esto lo sabe... Y en su boca brota la miel. “¿Quién este David conoce?” Sólo ante ti me he mostrado. Acabo de nacer. “Ha nacido un pastor de leones.” El agua del lago comenzará a alzarse. Querrá beberla el monte, apagar la sed de su árida cima en la que el sol anida. Indultaré en esta hora al ciervo blanco y donde el león cayó en fuente convertido ofreceré un templo al Angel del Sol. La Hora de la Virgen Y llegó la hora. O la buscamos. O la trajo un ángel. La de la revelación. Y ella dijo, te incito al viaje. Y yo, en la terraza desde la que se observa el occidente o universo, de vientos cruce, reposo de la brisa, me despojé de mi capa color sangre y de mi túnica, me desaté las sandalias en el polvo de los caminos del mundo consumidas y me dispuse, por caminos que el polvo desconocen, a volver al seno de la Madre. “Besa mis labios.” Y yo bebía del inagotable cáliz. “Y acaricia ahora mis pechos.” Y yo alcanzaba las espléndidas fuentes y mi sangre se volvía blanca como leche. “Y siente mi vientre bajo tus manos.” Y tornaba del Ser al No-Ser. “En mi vergel entra, rey David.” Y un gallo cantaba por segunda vez. Y el perro adormilado de la brisa el hocico alzaba de pronto como si al que había de robarle el torpor presintiese. Y ladrando, aullando, gimiendo ahora, convocaba a los vientos, sus hermanos mayores, y al afilado rayo, hijo del éter, que en ocasíones se complace en servirles de heraldo por las anchas praderas del aire. “Entra, David, en mí.” Y yo obedecía, rey mas siervo fiel. Adentro. Por el túnel que lleva a las afueras del Tiempo. Adentro. Plegando hacia el vacío inmenso el espacio. Y alcanzaba el templo donde se contempla el fuego, donde el acto de contemplar es contemplado, donde se contempla al del fuego contemplador. “Halla”, ella me susurraba, “en el placer que culmina la unión de los que somos en el Uno, tu identidad.” Y obedecía. Y hallaba que no era un viaje el amor pues yo y no otro al final del camino en espera de mí me encontraba. Y, sin embargo, a David veía llegar adonde yo le aguardaba. Y David decía llegar de un venturoso mas largo viaje. ¿Qué busco en ti? Dímelo pues eres sabia. “Buscas, David, la vida. Mas buscas también aquello en lo que la vida se afianza. Porque el Uno has alcanzado, yo, David, hago de ti Tres.” ¿Acaso eres tú la fuente a la que el río torna? “Soy, ciertamente, el agua que del fondo de la Tierra salta a través del hoyo a respirar la luz. Mas soy también la invisible matriz donde se gesta la invisible esencia del agua. El ojo en la carne no lo ve mas el ojo del espíritu es su padre.” ¿Qué busco en ti? Repítelo pues eres fuerte. “Buscas la vida. Por amor la buscas. Sólo los inmortales aman pues Amor busca perpetuarse.” Y frente al templo del Ángel del Sol, en aquella hora, la séptima, el lago ascendía en lenta nube evaporada. El hoyo en tierra sentía sed del agua que huía hacia la altura. Como un leviatán, el lago nadaba a través del aire denso hacia el monte. El sol sobre el hoyo se arroja, la tierra abrasa. Clama el monte su sed. Llega el rayo a convertir en agua la fiera nube. “Quien la vida busca habrá de llegar a las puertas de la muerte, quien camina tras el todo deberá verse frente a la nada. Ahora, David, por el amor a la que tiene forma arrójate al amor de la que es sin forma.” “El ojo no ve la luz, no ve con la luz. El ojo ve merced a la luz, que es el alma, del ojo el poder. El ojo es el sol verdadero en contemplación de sí mismo bienaventurada. La noche llega, inevitable aun para los excelsos dioses, y de él la luz escapa derramándose como un llanto sobre el mundo de las formas. Y sueña el ojo que la luz no es él sino su hermana, que frente a él se tiene, llenando de provincias el espacio. Betsabé es el alma, de David el poder. En esta séptima hora, la de mi despertar (despiertan los reyes cuando el día declina), Betsabé a mí tornaba como la luz al ojo en el día de la Disolución. Por la senda del amor tornaba. Dejando en la puerta del ojo en la carne su nombre y su forma. Y el ojo hacia el espíritu se vuelve. Y yo en bienaventurado amor de mí mismo quedaba. Por la Madre amado según la ley del mercurío. Llegado es David adonde yo le aguardaba. En mis ojos son los sus ojos hallados. Y la luz inmortal que la perla gestara en el alto altar, en medio de la elevada cúpula, por los acantilados interiores se arrojaba proclamando el éxtasís de David y al nadir llegada a su nido, como el agua a su fuente, torna. Y un sereno, excelente círculo de luz recordará su órbita volviendo de diamante al alma-cuerpo del rey. “Dos veces has entrado en mí y he aquí que mi virginidad no está rota.” Y cantará el gallo, despertará al durmiente. Y en mi oído se alzará el Nombre, olvidado. Y el afilado rayo... Y en mi boca el dulce rocío. La Hora de la Balanza Y el sol, por los peldaños del horizonte, de mi terraza descendía. La curva brisa, inquieta ahora, como avezado perro recogía el rebaño de los rayos de luz esparcidos por el aire y los encaminaba al redil del crepúsculo. El sol, hinchado y rojo, bañando el mundo andaba lento hacia su baño en las aguas del oeste. Y la luna llena apuntaba, como centinela que guardase las puertas del ocaso, antesala de la noche. Yo, monarca ahora entre dos mundos y rey de ninguno. Yo, por la Virgen amado y parido; Ella, del Tiempo Madre y Sepultura; yo, a imagen del modelo concebido según la ley de amor de los brillantes dioses, ahora hombre y universo frente al universo, mi sombra. Y allá, en aquel espacio que tan lejos ya me parecía, en el mundo, en mi capital, entre el pueblo, el hambre pululaba, reptil lento, blando, pero inexorable. Descosía el hambre de los hombres los vientres y morían las gentes exhaustas dando a luz una prole de nadas y vacíos. Y la nada crecía y se multiplicaba sobre el mundo, gastándolo, envejeciéndolo, disgregando sus elementos, alzando en el desierto a las estériles dunas y lanzándolas a sepultar la Tierra. Y yo me decía; ¿así que quedaba por hacer en el mundo algo más además de amarse? Y yo me decía, pronto habré de partir también yo. Yo, inmortal, ¿habré de pedir a gritos la muerte? Mas el sol, en su desjugarse, las joyas y el oro de mi corona encendía. Y la Virgen estaba junto a mí. “Hora octava.” La de la resurrección. Mas no veo el rayo, heraldo de la esperanza. “Es porque te obstinas en contemplar el occidente. Mira, oh rey, tus masones han construido una terraza que enfrenta al este y te piden que acudas a celebrarla.” Sí. Pero en el este está la luz exhausta. “¿Acaso no sabes tú cuál es la fuente de do la luz emana?” El altar donde la sombra es sacrificada. Y el sol mortal envejecía. Hacia su propia hora, hija y tumba suya, andaba, desangrándose sobre el mar como un ave por flecha, ave de presa y metal, besada. Todavía su báculo de invariable peregrino lo sostiene: el bien fundado horizonte. “Contempla el suelo a tus pies, oh rey. Tu cuerpo es de diamante pero todavía el sol arranca un David opaco al David de luz. Es ese tan grave, que del mármol no osa incorporarse.” Mi sombra. “De tu primer cuerpo oscura madre. Un David por su sombra consentido era rey de un reino de mortales. ¿No es esa sombra aquella de cuyo sacrificio manará la luz que inundará el oriente?” ¿Tanto pesa mi sombra todavía que de su caída no logra levantarse y volar, huir de mí como lo hace el cuervo cuando mi anillo real le arrojo. “Huyen los hombres de las sombras mas las sombras permanecen. Además, si tu sombra de ti huyese ¿dónde hallarías la fuente de la luz que te pide el este? En la balanza que sólo los dioses artesanos manejan, tu sombra pesa lo qua pesa el mundo que se gasta. Mira, el mundo fue creado en siete días, siete tesoros esconde, siete pecados son sus pretendidos consejeros, uno de ellos su padre. Pesa siete talentos. Siete sacrificios exige su redención.” Palabras del Anunciador, siete toros han entrado en la viña y líbrese el que bebió la sangre de los muertos de tener que pedir a gritos la muerte. “Es llegada la hora entonces.” Sí. Así que queda otra tarea aún además de la de amarse. Yo en inmortal unión con la Virgen me hallaba, madre mía, amante, maestra. Yo, padre e hijo de mí mismo, al mar de la vida descendí por los brazos de la Virgen sostenido y allí, donde sólo las ondas que toda individualidad anegan y de las que toda individualidad emana laten en ciega, primaria dínamis, en esa franja del existir que dista tanto de la inerte, opaca Materia como de la pura Consciencia luminosa, en pulsación unánime con todo lo viviente viví y fui por la vida vivido. A ese mar o mina yo, rey, hube descendido y no para dar aliento y vida a otro ser de carne al que llamar hijo y legar mortal herencia sino para hallar nuevos huesos sobre los que alzarme, de la dureza inmortal del diamante. Porque amar sólo aman los inmortales bebí de la leche de la Virgen y la Virgen en mí se hallaba, viviente en mi sangre. Y aunque el universo fuese destruido o en la noche sumido porque el Ojo Único a sí llamase la luz, aunque los soles se gastasen o el fuego decretase el fin de las eras, yo, rey, doce eones en el Vacío una nueva creación esperaría y nada podría dañarme. Mas en esta hora el pueblo, el mundo presente, mi sombra, sufría el hambre y porque amarse dejando fuera al mundo en su hambre es el original pecado, pecado primero y padre, quedaba además de la de amarse otra hazaña todavía: incluir al mundo en el abrazo. De los siete que han de ser sacrificados para la redención de la sombra ¿quién pronunciará los nombres? “Betsabé la voz. Sea David el oficiante.” Sea. Y los huesos que hallé en la mina eran de la materia del amor. La Hora del Escorpión En el Principio la Fuerza tomó cuerpo y se hizo Toro. Con otros cuerpos luego vestiría su alma de fuego y hierro pero era aquél el primero y más hermoso. (Mas la fuerza por el Escorpión envenenada en poder grave de la sombra se torna). De los inalcanzables dioses el Toro era pedestal. Usaban los reyes antiguos cornamenta para ser prójimos de los dioses y el mismo Sol título de Toro del cielo ostentaba (por él un rebaño de trescientas sesenta vacas complacientes fecundo era y su hermosa prole los días, de rosa aurora. El año era entonces un círculo perfecto, pues los cinco en él aún no habían irrumpido, y con igualado poder y en armonía, desde el alto cielo, los doce Arquetipos, senescales del Uno, ministraban). En el alto cielo, el Toro en el Escorpión se contempla. Del Toro, el Escorpión es la invertida imagen, del Toro la tumba mas del Toro la puerta. El Toro es la Fuerza del Supremo Sujeto, el poder de crear formas, de imponer, al mundo de las formas, circunstancias; el Escorpión, el umbral donde el Sujeto Supremo y su Fuerza se separan para el olvido, el destello y velo que al Toro ciega y en oscuro poder transforma. Y en el alto cielo, e1 Toro, de la Fuerza cuerpo hermoso, fue por el Escorpión envilecido. En la viña, bajo el alto cielo, los siete toros, deslumbrada prole, pedestales eran de siete titanes que en el reino, predio de David, y en el mundo, de David sombra, torcidamente imperaban. “Abre, oh rey, el ojo de tu frente.” Caminaremos hacia la viña. Caerá el sol entonces en el pozo de la noche. La luna, que en el mismo hoyo con su amante y enemigo no cabe, velará en las alturas hasta que le sea devuelto su hondo lecho. La luz del negro sol trazará nuestro camino; el sol negro, que es ojo en la frente del cosmos. Un mirlo blanco cruzará el cielo hacia el este. O un rayo vestido como un rey de albo armiño. En la rama de una encina, insomnio inteligente: una lechuza; su grito presagio, como el amanecer del gallo. Y entonces la viña, arrasada y silente, incapaz ya de más espanto. “He ahí tu sombra, David.” La noche, que para sí todo desea, se habrá extendido sobre la piel toda de los toros ahogando al día, que compartiera su dominio. Aun así incapaz de apagar nacidas lunas en sus frentes donde la luz huida el cerco negro aguanta. Y los siete su tarea sabían cumplida. (De muerte heridos, en la honda tierra los sarmientos ocultar sus llagas querían. Se negaban las piedras a sepultarlos. Les ofrecían aquéllos el derrochado jugo de las uvas como mortal recompensa). Mas la sombra pronto apaga la vida para la violencia engendrada y acabada su hazaña los siete estaban poseídos por el hambre, por el odio y por el miedo. Al vernos, los siete de su insomne reposo se alzaron y torvamente nos arrojaron sus ojos pues habían visto a la Virgen y a su séquito de siete escorpiones y descubrían a aquel que ser su sombra decía de ellos. Y presentían que en esta hora sus almas habían sido pesadas en aquella balanza cuyo manejo sólo a los dioses artesanos es consentido. Y la Virgen entonces, a través del aire púrpura, al primer toro se acercará mas la fiera con temor se apartaba. “¿No fue éste un día de tus jardines jardinero? De plomo son sus cuernos y pezuñas y donde su cola arranca Saturno cela por su trono.” Samuel, de la edad de oro derrochador, Habitante y Señor de la Tierra, pronto a ungir reyes, maestro de verdades ocultas mas límite y gravedad del ángel. Y condenado éste por su nombre, al segundo toro la Madre señalará. “De la casa de Urías ése guardó el portal. Sus cuernos y pezuñas brillan como el cobre. Bajo su vientre Venus palpita y su corazón de ávidas inquietudes enriquece.” Mortal hijo mío es éste, en verdad. Amnón, Señor y Pasajero de las Aguas. De la confusión de aquellas aguas cuya fuente es el deseo, un hijo emerge mientras en ellas su padre se pierde. Un hijo no es encarnación del amor sino de la muerte. El amor que se hace húmedo y grave y pasa, como torrente pasa, de carne de varón a hembra de carne para las mandíbulas de la muerte siembra y de muerte viste a los labradores. Recogerá el dolor la cosecha y para su dueña y madre la miseria aderezará el triple manjar. Y sentenciado éste, la Diosa en la fiera testuz al tercer toro tocará. “¿No es éste quien en tiempos de esta misma viña cuidaba? Oh rey, a sus cuernos y pezuñas teme pues en ellos el hierro amenaza y Marte, en el centro de su vientre, un fuego anima.” El que delante de las nubladas filas de enemigos se tuvo, nacido para el combate y para enfrentar el fruto de la honda. Sí, la violencia y el dolor tienen sus propios dioses y este que me indicas es toro entre toros, pedestal de pedestales y entre titanes titán, Goliat, del Fuego Señor y Portador. Ve, como la rueda del Más Alto Carro, su escudo se mueve en cuatro direcciones haciendo contra él toda acometida vana y a su amo invulnerable. Mas quien nunca recibió profunda herida la vida no conoce y su fuerza se le torna en perdición. Y Alminar se llegará al cuarto toro. “De tu capital éste el amo. El estaño sus cuernos y pezuñas ennoblece y en su pecho Júpiter fundó un reino. Sobre los tres toros afianzó su trono mas no se sostuvo éste.” Saúl, Señor del Aire y en el Aire Nauta y Náufrago, padre mío ciertamente. Es un padre aquel contra quien se nace y crece. Hacia la frente del padre, en su altura de atalaya soberana, desde nuestra hondura de infantes miramos: tiempo ya transcurrido es él mas la Obra no ha sido en él realizada e imperfecto modelo nos parece. Un padre es el primer rey y enemigo. Por ser mortal, en el hijo pugnará por prolongarse mas éste, en su voluntad de ser él mismo y distinto de su causa y molde, el último sorbo del Elixir le roba y de su reino le desposee. Era de este mundo su reino y su exilio es la muerte. “¿A tu hijo y a tu padre sacrificar osas, David?” Padre e hijo de mí mismo soy. Sin hilos y sin báculo, en el Vacío el inmortal se tiene. Causa de sí y de sí destino. Y Sophia se acostará al quinto toro y con afecto aún no mostrado por ninguno por su lomo pasará su mano. “De las murallas de tu capital éste es artífice. En sus cuernos y pezuñas el inestable mercurio late y Mercurio en su garganta a su voz de guerrero y bardo da aliento y vida. Del Éter es Señor, del Éter Habitante.” En las aguas se miraba Narciso y en ellas Yonatán se reflejaba. Y Narciso era David. Y como esfinges de su enigma y máscara desposeídos los cinco toros retrocedían dejando a dos, terribles, en el proscenio. Y el sol negro sobre ellos púrpura se derramaba. Y la luna por la impureza del hombre marcada los miraba con desasosiego pues aquéllos con pomposo, idolátrico culto la habían celebrado cada vez que un día se acostaba en el postrer peldaño del Tiempo. Y la lechuza... Y Betsabé, al sexto toro contemplará, su espejo. “Del desierto es el alma. La plata alza sus cuernos, sus pezuñas cimenta y en su frente una luna sin mancha es de hidromiel remanso y fuente.” ¿También a ti habré de sacrificarte? “¿Por qué me tientas, oh pastor de leones, pues qué es un sacrificio sino de luz promesa?” Una tentación es una puerta que en dos sentidos se abre y tú hacia el este la has cruzado. Y el Nombre acariciará al séptimo toro y dejará en su piel un rastro de amor mas callará. Sus cuernos y pezuñas son el oro y el vértice de su cabeza el sol incendía. Del mar, magma primordial, es el espíritu. David también su muerte y redención ansía. Y la diosa conminará a los siete hierofantes de su séquito a culminar el rito. Se llegarán los escorpiones a los toros reverentes como procesión de páteras con el consagrado líquido y los toros verán en ellos su tumba mas su puerta. En ellos encarnada y manifiesta, sabrá la Fuerza que por Aquel Que Es Su Dueño ha sido llamada al umbral de su separación y olvido y se entregará con los portadores del veneno promisorio a un acto de amor y muerte. Caídos ellos, de las lunas de sus frentes, como cálices alados, siete rayos surgirán para libar su luz en el Oriente. Y porque doce granos de uva con que celebrar el nuevo ciclo en esta hora se habrán salvado, de inefables honduras llegará El Que Exprime la Sangre De los Muertos. Y era Éste el que en el fondo de mi carne y reino, verdadero Rey de mi reino y carne, por mendigo era tenido y nadie su nombre osaba pronunciar. Y llega el mendigo en Arquero convertido. La Hora del Arquero Llega a su arco el Arquero. Lo llama la cuerda, con voz de pájaro. Llega el Arquero del centro de la Noche (allí su arma lo presentía mientras duraba su interminable soledad). Aguarda entre dos luces el arco. La cuerda le muestra su ávida prole: de plata, tres flechas; en connubio con tres amantes concebidas: el aire, el metal y la madera. Las toma el Arquero, las mide, las palpa, las pesa. Las aprueba. Invoca entonces a los Cielos pidiéndoles un blanco. El Cielo, excelente, le ofrecerá su propio ojo, la luna. El derecho. Lanza el Arquero de plata las flechas a través del aire de plata. La cuerda gime, gime su alma de cítara. Como cisnes, afiladas se persiguen hacia la honda altura, nido del rayo. Sobre el blanco ojo se ciernen y arrojan. Blanco ojo sin mancha, pues llegado de su exilio el Arquero la luna ha perdido la marca del hombre. Sangra la luna. De rojo se tiñe. El dolor la hincha. Al sol se semeja entonces. En la Tierra entonces, sí, el crepúsculo mas en los Cielos, superiores, descendiendo, el Mediodía. Y en el centro del sol un tálamo: ama en él el rey según la ley del azufre y Betsabé se torna del color del oro. Néctar cae sobre los prados. Hora décima. La Hora de la Cabra “He ahí, oh rey, el Nuevo Mundo.” Celebramos la terraza que el Oriente enfrenta, por los hijos de Hiram alzada. Doce pasos de su opuesta antepasada la separan (fue ésta deprisa construida, diseñada por arquitectos inexpertos) y, sin embargo, en el tránsito de una a otra un mundo puede apagarse y otro ofrecer su primera aurora. Como paloma la brisa llega a mí con el mensaje de la inmortalidad de la luz: el diluvio de sombras ha cesado y el Rayo, Nueva Arca, sobre la cima de doce montes ha varado. Y yo llevaré mi vista hasta los montes, brillantes como cúpulas doradas, como catedrales excelsos, y en cada uno un ángel hallaré alzado, vuelto el rostro desafiante hacia el Tiempo mas de lo Eterno senescal, humilde delegado. Y yo llevaré mi voz tonante hasta los montes, como el diamante refugios de la luz, e inquiriré de aquéllos sus nombres: Samuel, responderá el primero, del primer reino heptarca, de la Paz Jardinero, velador del sacro cuerno con el que ungir a los nuevos reyes. Absalom, dirá el que le sigue, del segundo reino heptarca y del Silencio Portero y Clave. Y el tercero afirmará ser Goliat, también heptarca de un reino y de la Fuerza Luminosa Guardián. Y el cuarto Saúl, de Luz Portador. Y llamaré al alzado sobre la cima del quinto monte. “Yonatán, del quinto reino heptarca, heraldo de la Gnosis. Y tú, que así nos llamas...” Siete rayos eran a la antesala del Oriente llegados a través del desgarrón que dejó en el Velo el paso del Ojo que comparto con los dioses. Y allí se alzaba la Cabra, atroz e inmensa: la imponente noche. Y la Cabra era de rayos enemiga mas la noche había de ser madre de nueva aurora. Porque yo he abierto el libro que todos los libros ilumina y desnuda y evidencia todos los errores: el Ojo de mi frente, del sol negro encarnación y símbolo. Es ése una atalaya desde la que contemplar el universo, la vera terraza que enfrenta el este. Es el Ojo andrógino que el Uno tuviera, el Ojo que preexiste a la partición original, de la naturaleza del fuego, que es de sol y luna maridaje. Es el Ojo que desgarra el Velo porque es él mismo fuente de luz. Y el Velo era el párpado del Ojo por piel natural tenido, de la innoble textura de la ignorancia. Contra él el Primer Ojo nace. Y detrás del Velo esperaba el Nuevo Mundo, de incomparable arquitectura. “He ahí, oh rey, tu soberanía: el Mundo que el Tiempo cobija y enaltece, el Mundo cuya montura es el Tiempo, el Mundo que en e l Tiempo permanecerá.” Y los siete rayos preñaron a la Cabra impenetrable, que dio a luz doce montes (yo sólo veré los siete primeros pues otro ha de llegar a desvelar los cinco restantes). Y sobre cada uno de ellos un ángel, un heptarca, un sacrificado para la resurrección. Porque el Tiempo y sus hijas, las Horas feroces, habrán sido domados, de sepultura en arco de triunfo convertidos, de fiera acechante en perro fiel, en luz de grave sombra, de decadencia en duración, de vejez en camino interminable. Y tú, que sobre el sexto monte te yergues... “Betsabé, del Gozo Remanso.” Y tú que le sucedes... “Soy David, del séptimo reino heptarca, del Amor la Fuente. Mas tú, que así nos llamas, revélate y pronuncia el nombre de la que junto a ti se tiene.” E inundará la voz de David el Oriente. Soy el Rey, soy quien permanece, el Sacrificador, soy el origen de los siete rayos y su sólo destino, soy el Ojo que siete reinos ve y cinco presiente, soy aquel que no duerme. Y contemplando a la que está junto a mí yo, Rey, pronunciaré el Nombre. Y llegarán águilas de cirros portadoras y en el alto cielo confluirán para formar la cabeza de un dragón. Florecerán entonces en los montes los granados. Y siguiendo el celeste símbolo llegará el pueblo a por los frutos y allí los ungirá el primer heptarca y sobre el polvo dorado del Nuevo Mundo el Cielo proclamará la raza de los reyes. En la terraza que al Oriente mira amaré a Betsabé a los ojos de los reyes para incitar el primer canto del gallo. La Hora del Aguador Remonta el río el lecho partiendo del puerto de sí mismo. El río se lleva sus aguas y sobre él al crepúsculo, fácil jinete. A las aguas que retornan a su propio vientre se acerca el Aguador con cántaro que piedra no rompe. En la corriente en ascenso lo sumerje y con la vida que obtiene riega el granado más joven. Los frutos se abren. En su seno, inmortal luna.