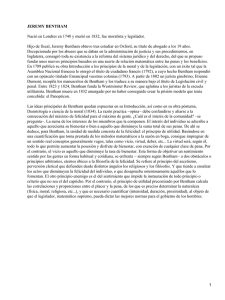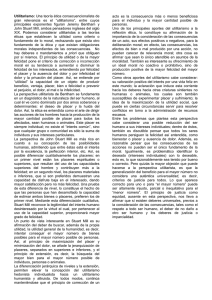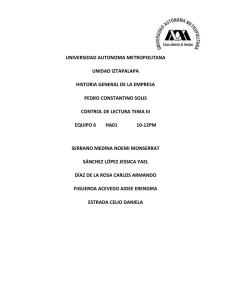[TER] El principio de utilidad es el axioma sobre el cual se construye
Anuncio
![[TER] El principio de utilidad es el axioma sobre el cual se construye](http://s2.studylib.es/store/data/000799230_1-e5e542316a5cc4325a1eaef793a6f51a-768x994.png)
[TER] El principio de utilidad es el axioma sobre el cual se construye la teoría del valor utilidad. [El utilitarismo clásico] El utilitarismo El utilitarismo es una corriente ética que se caracteriza por evaluar las acciones como correctas/incorrectas en relación con unas consecuencias buenas/malas o benéficas/perjudiciales para la obtención de un único objetivo considerado intrínsecamente valioso. En esta corriente, el valor concedido tanto a las acciones como a sus consecuencias es solamente derivado o instrumental. Una vez se señala la finalidad última, la cuestión del juicio es con respecto a las acciones y las consecuencias como medios (Smart y Williams 1995 [1973]: 9). De este aspecto instrumentalista del utilitarismo puede entenderse que no hay nada inviolable para esta corriente siempre y cuando, las consecuencias sean suficientemente buenas para el objetivo trazado. Asimismo, la valoración utilitarista conlleva una noción de la acción causal y maximizadora. La acción correcta en un contexto histórico-cultural y en una situación psicológica particular es la que conduce al máximo nivel del objetivo final (Ibíd.: 8293). El principio de comportamiento individual para esta corriente se expresa como: actuar de manera correcta para que las consecuencias sean buenas o benéficas y conduzcan al máximo nivel del objetivo esencialmente valioso. Esta corriente ética puede tomar formas diferentes dependiendo de cómo se establece una relación entre las acciones y las consecuencias así como de la definición del objetivo final. Dependiendo de la relación constituida entre las acciones y las consecuencias, el utilitarismo puede ser del acto o de la regla. El utilitarismo de la regla observa una norma que debe seguirse universalmente en contextos similares. En cambio, el utilitarismo del acto “… is the view that the rightness or wrongness of an action is to be judged by the consequences, good or bad, of the action itself” (Ibíd.: 9). Por el otro lado, dependiendo del objetivo fijado, el utilitarismo puede ser hedonista al reconocer en la felicidad dicho objetivo, o puede ser idealista y contemplar otros fines distintos (Ibíd: 12-4). El objetivo intrínsecamente valioso toma en el utilitarismo la forma de principio de utilidad y constituye la base para desarrollar toda la doctrina. El utilitarismo ha sido una de las doctrinas morales más influyentes en la historia de la filosofía occidental aproximadamente desde el siglo XVIII. Sin embargo, el origen de sus ideas puede rastrearse algunos siglos atrás. Richard Rorty, por ejemplo, señala que René Berthelot rastrea el utilitarismo hasta David Hume (1711-1776) (Rorty 2000). En lo que sigue del texto, se restringe el estudio al principio de utilidad en el utilitarismo clásico; cuyos principales exponentes son: Jeremy Bentham (1748- 1832), John Stuart Mill (1806-1873), Henry Sidgwick (1838- 1900) y George Edward Moore (1873- 1958). En particular, se profundizará sobre el utilitarismo de Bentham, el cual se puede caracterizar como un utilitarismo hedonista del acto. El Principio de utilidad para Jeremy Bentham El principio de utilidad para Bentham es la felicidad. Este principio constituye una verdad objetiva, autoevidente y universal que se puede entender en dos sentidos. En un sentido censorial, el principio señala el objetivo social de la mayor felicidad para el mayor número. Y en un sentido enunciativo, el principio nombra la mayor felicidad propia como objetivo individual real (IPML 1996 [1789]: 12, 74; Table 1983 [1817]: 36, 59-60; The Philosophy 1965: 91, 102; Deontología 1839: 32; Hurtado 2004: 20, 21, 27). El sentido enunciativo del principio de utilidad presenta a su vez el comportamiento individual como es y como debe ser. El humano busca la felicidad de manera exitosa o no y esto lo caracteriza como un ser racional (The Psychology 1965: 421). En la búsqueda de la felicidad, el humano, de acuerdo con su sensibilidad y nivel educativo, responde a estímulos sensoriales que le generan percepciones placenteras o penosas (IPML 1996 [1789]: 11; Table 1983 [1817]: xi, 16; Deontología 1839: 105; The Psychology 1965: 422; Hurtado 2004: 22). Generalmente, este ser favorece con sus acciones su propio interés o la maximización de sus placeres (Table 1983 [1817]: 60; Hurtado 2004: 24). Dos propensiones naturales explican el comportamiento: la propia conservación y el deseo de ganancia (The Psychology 1965: 421-4). La primera propensión se asocia con los deseos necesarios para la conservación de la especie y es socialmente aprobada (Table 1983 [1817]: 17; The Psychology 1965: 424). La segunda propensión, aunque es más útil no cuenta con aprobación social; de ahí que se ha disfrazado bajo el nombre de deseo de trabajo. Según Bentham como el trabajo produce pena no puede existir un deseo de trabajo. El trabajo es sólo un medio para garantizar la existencia y la acumulación de la riqueza, es decir, para satisfacer los verdaderos deseos (The Psychology 1965: 424). El principio de comportamiento toma la forma de un cálculo de felicidad. A través del cálculo los individuos evalúan placeres y penas considerando diferentes circunstancias o dimensiones: unas asociadas únicamente al individuo, otras a la tendencia de la acción y una a la felicidad de otros seres sensibles (IPML 1996 [1789]: 42-9; Table 1983 [1817]: 11). El primer conjunto de circunstancias se compone por la intensidad de la sensación, la duración de la percepción, la certeza o probabilidad de ocurrencia y la cercanía o tiempo transcurrido desde la percepción. El segundo conjunto de circunstancias comprende la fecundidad, la posibilidad que a una sensación le siga otra del mismo tipo y la pureza, la posibilidad que una sensación no sea seguida por otra del tipo contrario. La circunstancia asociada a la felicidad de otros seres sensibles es la extensión, la cual considera el número de seres afectados por la acción (IPML 1996 [1789]: 35; Table 1983 [1817]: 66; The Psychology 1965: 435). Además de lo anterior, el humano al calcular pondera más los placeres y penas presentes que los placeres y penas futuras (Table 1983 [1817]: 67). ( esto redundaria con la parte de bentham solo) En este sentido, el sentido enunciativo describe un individuo que puede equivocarse en su cálculo por dos razones: porque no considera todos los placeres, las penas y las consecuencias asociadas a las acciones, o porque sobreestima los placeres y las penas percibidas en el presente. Ahora bien, la pregunta que surge es cómo se puede pasar del sentido enunciativo al censorial. Para entender mejor esta cuestión se recurre a la problematización que hace Henry Sidgwick sobre este asunto. ¿Se puede establecer un puente entre ambos sentidos? Se sostendrá aquí que Henry Sidgwick se diferencia sustancialmente de los planteamientos de Bentham respecto a la concepción misma del utilitarismo y de los otros sistemas de filosofía moral, el Egoísmo y el Intuicionismo. Entender esta diferencia es sustancial para la comprensión de la crítica que hace Sidgwick a Bentham. Es importante observar que en toda la discusión que se desarrolla en Los Métodos de Ética, Sidgwick nunca presupone que el comportamiento individual tenga que seguir tal o cual precepto, a diferencia de lo propuesto por Bentham. Por el contrario, para Sidgwick, las motivaciones humanas son muy variadas, desde los cálculos de placeres y penas, hasta la búsqueda de las virtudes en sí mismas, y todo depende de la elección del sistema que haga cada persona moral según el que considere más razonable. De esta manera, los tres métodos o sistemas de filosofía moral pueden y son aplicados por cada uno de los individuos, es decir, coexisten en la realidad a partir de su uso de parte de las personas que reflexionan sobre sus acciones en el ámbito del deber-ser; el filósofo, en este caso Sidgwick, busca convencer a partir de la razón, de la mayor fortaleza del utilitarismo, pero en ningún caso se puede afirmar su obligatoriedad en el ejercicio. Las diferencias con Bentham son grandes desde el inicio: mientras éste arguye que el utilitarismo tiene sus orígenes en cálculos automáticos, Sidgwick sostiene que es una elección seguir el utilitarismo y no una consecuencia necesaria de la naturaleza humana. Ahora bien, dos son las preguntas relevantes para desarrollar el problema aquí planteado: ¿Qué significa el hedonismo egoísta en Los Métodos de Ética? ¿Puede articularse este hedonismo egoísta con el utilitarismo? Es relevante decir que para Sidgwick, Hedonismo Egoísta y Egoísmo aparecen como sinónimos en su obra. ¿Qué significa entonces el egoísmo? Para él, este término, que generalmente se confunde con otros como autorrealización (self-realisation) y amor propio (Self-love), en realidad no puede ser tan amplio sin generar confusión. Así pues, él lo define alrededor de la elección de acciones que contribuyen al placer que concierne a sí mismo solamente y no la que concierne a otros. Esto puede verse con más claridad en el siguiente párrafo: “According to this the rational agent regards quantity of consequent pleasure and pain to himself as alone important in choosing between alternatives of action; and seeks always the greatest attainable surplus of pleasure over pain – which, without violation of usage, we may designate as his ‘greatest happiness’. It seems to be this view and attitude of mind which is most commonly intended by the vaguer terms ‘egoism’, ‘egoistic’: and therefore I shall allow myself to use these terms in this more precise signification” (Sidgwick 1982[1874]: 95). Aparece entonces el egoísmo como la búsqueda únicamente del mayor valor de placer sobre las penas a partir de la inclusión de los propias sensaciones, y no la de otras personas, en los cálculos realizados; lo que importa en el egoísmo de Sidgwick es la felicidad de cada quien, no la de otros; no hay inclusión del otro de ninguna manera en este sistema de filosofía moral. Adicionalmente, aparece un término separado que hará alusión a la felicidad de la sociedad en general y éste será el Utilitarismo propiamente dicho (Sidgwick también lo denomina como Hedonismo universal). Para Sidgwick, aunque ambos sistemas se funden en cálculos sobre las penas y los placeres, pues según el hedonismo que subyace a los dos, la felicidad se relaciona directamente con este cálculo, no sólo son dos sistemas morales diferentes, sino que no existe una clara línea de causalidad desde el primero, el egoísmo, hacia el segundo. El argumento esgrimido por el autor para sostener esa idea es que un deber-ser no lleva al otro (debe recordarse que ambos sistemas morales son dos deberes-ser y no axiomas de comportamiento): que uno pueda perseguir su propio placer, no quiere decir todavía nada respecto a la consecución de la felicidad de la sociedad en general: "For clearly, from the fact that every one actually does seek his own happiness we cannot conclude, as an inmediate and obvious inference, that he ougth to seek the happiness of other people" (Sidgwick 1982[1874]: 412) o que también expresa así: "If the Egoist strictly confines himself to stating his conviction that he ought to take his own happiness or pleasure as his ultimate end, there seems no opening for any line of reasoning to lead him to Universalistic Hedonism" (Íbid: 420). Entonces, ¿cuál es la solución? Sidgwick plantea la siguiente posibilidad: dado que parece difícil pedirle a un individuo que no actúe buscando su felicidad, debe convencerse de que el objetivo de la felicidad propia sólo puede conseguirse a partir de la búsqueda de la felicidad del todo; de esta manera aparecen las sanciones sociales y la ley, como aquellos elementos que impelen al individuo a abandonar su egoísmo. Adicionalmente, una vez este egoísmo se pone en cuestión, se da cabida a un pensamiento que puede expresarse así: “When, however, the Egoist puts forward, implicitly or explicitly, the proposition that his happiness or pleasure is Good, not only for him but from the point of view of the Universe, -as (e.g.) by saying that ‘nature designed him to seek his own happiness’- it then becomes relevant to point out to him that his happiness cannot be a more important part of Good, taken universally, than the equal happiness of any other person. And thus, starting with his own principle, he may be brought to accept Universal happiness or pleasure as that which is absolutely and without qualification Good or Desirable” (Sidgwick 1982 [1874]: 420-421; cursivas nuestras). De esta manera, Sidgwick da la puntada final a la separación definitiva entre egoísmo y utilitarismo, donde la diferencia no es sólo terminológica, sino que también implica la imposibilidad de dar un paso de uno a otro; de esta manera, la única forma de compatibilizar el comportamiento individual y la búsqueda social de felicidad es mediante la regla moral que llamaremos “el punto de vista del universo”, y ahora cada individuo podría ser cualquier otro y sus placeres tienen el mismo valor para el pensamiento racional; en definitiva, que el utilitarismo requiere una ampliación de miras del individuo respecto a su cálculo egoísta. La acusación que hace a Bentham es justamente que él considera compatibles el Egoísmo y el Utilitarismo, derivando el segundo del primero, lo que no es claro para Sidgwick: “I have already noticed that Bentham, although he puts forward the greatest happiness of the greats number as the ‘true standard of right and wrong’, yet regards it as ‘right and proper’ that each individual should aim at his own greatest happiness” (Ibíd, p. 95; cursivas propias). Como se observó anteriormente, Sidgwick considera que estos dos sistemas no son compatibles y que para el surgimiento del utilitarismo, la actitud individual debe incorporar al otro en sus propios cálculos de placer y pena. Las implicaciones de estas dos frases son importantes para la construcción de Sidgwick, al menos por las siguientes razones: a) por una parte, pone en evidencia que la motivación de construir una filosofía moral utilitarista luego de cerca de 100 años de publicación de los trabajos de Bentham, obedece a que el utilitarismo de este último no resulta una construcción convincente, puesto que según Sidgwick, aquel “confunde” los diferentes deber-ser implicados en el comportamiento individual; y b) que para él, la construcción de Bentham parte equívocamente desde un axioma de comportamiento egoísta del que deriva, incoherentemente, la necesidad del legislador utilitarista. Sin embargo, ¿Bentham tiene en verdad estas inconsistencias? Si esto es cierto, Sidgwick estaría cuestionando el principio enunciativo de Bentham, al tiempo que rompería el paso desde éste hasta el principio censorial. La pregunta ahora es si en realidad Bentham estaba pensando en agentes egoístas cuando afirmó su principio enunciativo en el marco de su utilitarismo. Si en realidad Bentham no formuló un axioma de comportamiento individual egoísta, entonces toda la separación que realiza Sidgwick no ha impactado a la teoría de aquel, al tiempo que se abre la posibilidad de estudiar el tránsito del principio enunciativo al censorial. A continuación se presentan algunos argumentos que controvierten la acusación de Sidgwick. Bentham: del principio enunciativo al censorial Para Jeremy Bentham el ser humano obra y debe obrar conforme a su interés (Deontología 1839: 23). Un cálculo verdadero del interés personal lleva a la mayor suma posible de felicidad, y por tanto, conduce a la felicidad universal (Deontología 1839: 24). En otras palabras, cuando el interés personal es verdadero, la suma de los intereses personales coincide con el interés general, luego no se necesita ningún paso entre el principio enunciativo y el censorial. Por el contrario, un cálculo falso del interés personal se traduce en un defecto en la felicidad de la humanidad. En otras palabras, el paso entre el principio enunciativo y el censorial no se ve garantizado por un error en el cálculo. Como se señaló anteriormente, esto sucede en dos casos. El primer caso ocurre cuando el individuo no contempla ni todas las penas y placeres asociados a una acción ni todas las consecuencias de las acciones en el interés general (Table 1983 [1817]: 43; The Psychology 1965: 431). Por su parte, el segundo caso de error en el cálculo sucede porque los individuos otorgan mayor peso a los placeres y penas presentes que a las futuras (Table 1983 [1817]: 67).Claramente, el egoísmo de los individuos no explica en Bentham porqué se necesita un paso entre los principios enunciativo y censorial. Además, contestando a Sidgwick, el que los individuos favorecen con sus acciones su propio interés, su propia felicidad, no es equivalente a decir que los individuos son egoístas (Table 1983 [1817]: 60). El cálculo de los individuos contempla en la valoración de placeres y penas no sólo unas circunstancias que refieren al individuo y a las tendencias de las acciones, sino también una circunstancia que considera la extensión o los seres afectados por una acción (IPML 1996 [1789]: 35; Table 1983 [1818]: 66; The Psychology 1965: 435). Asimismo, Bentham considera que el sentimiento de simpatía, es decir, la propensión humana a derivar placer o pena del placer o pena de otros seres sensibles, es universal (IPML1996 [1789]: 50; Deontología 1839: 215). Según Bentham, "[w]hen any pleasurable incident happens to a man, he naturally, in the first moment, thinks of the pleasure it will afford immediately to himself: presently afterwards, however (except in a few cases, which is not worth while here to insist on) he begins to think of the pleasure which his friends will feel upon their coming to know of it" (Bentham 1780: 54). Bentham también considera placeres derivados de la simpatía. Los placeres de la amistad y la benevolencia, por ejemplo, corresponden a los beneficios espontáneos que se pueden obtener al estar en buenos términos con las otras personas (IPML1996 [1789]: 35). (toca aclarar que la simpatia no es un placer sino una sensibilidad que es otro de los nucleos del “felictifs calculus”, y falta retomar la dimension del calculo con la extension y la propincuidad que eso es o que atañe directamente e calculo utilitarsita”, esto si no estoy mal aparecia en l primera version de bentham-Sidgwick) En Bentham, el paso del principio enunciativo al censorial está garantizado por dos figuras centrales, el deontologista y el legislador. El deontologista con el objetivo de incidir en los intereses individuales para que coincidan con el deber, señala el cálculo correcto y aplica una sanción moral o popular (Table 1983 [1817]: 60, 66; Deontología 1839: 26, 45, 72, 85, 148- 150, 175, 195-6; hurtado 2004: 39, 45, 47). Por su lado, el legislador pone en funcionamiento un sistema de penas y recompensas persuasivo para los individuos (IPML 1996 [1789]: 34; Table 1983 [1817]: 66; Hurtado 2004: 39, 41). En conclusión, la dificultad que encuentra Bentham para pasar del sentido enunciativo al censorial no es el egoísmo de los individuos como arguye Sidgwick, sino un error de cálculo. Bentham soluciona esta dificultad con la introducción de dos figuras centrales, el deontologista y el legislador. El utilitarismo constituye un todo en el cual el sentido censorial del principio de utilidad señala el objetivo de justicia social, y el sentido enunciativo es fundamental en cuanto permite comprender el comportamiento individual y en tanto, prescribir mecanismos para conducir el interés individual al deber social. En consecuencia, para afirmar que el principio de utilidad es el axioma sobre el cual se construye la teoría del valor utilidad, es necesario mostrar que dicha teoría respeta el principio de utilidad en sus dos sentidos. Una aproximación al sentido censorial: ¿para qué la economía? Para Jeremy Bentham, la economía política es una rama del arte de la legislación que se ocupa de la riqueza nacional. Como rama de la legislación, la economía política tiene por principio el de la utilidad (The Philosophy 1965: 93; Hurtado 2004: 77, 85-6). Documentos para qué la economía según los autores: I. Documento: Para qué la economía política según León Walras + modificaciones y La economía para Léon Walras + comentarios(AR, ASR) II. Documento: William Stanley Jevons y la ciencia económica (JHP) III. Menger IV. Edgeworth V. Pareto VI. Marshall VII. Samuelson Una aproximación al sentido enunciativo: el comportamiento individual El hombre económico en Bentham coincide con el individuo descrito por el principio de utilidad en su sentido enunciativo, sólo se agregan algunas consideraciones pertinentes para la rama de la economía política. En la rama de la economía política, toda intervención estatal es percibida con pena. Las únicas excepciones de intervención estatal que no generan desdicha son la garantía de la seguridad o la protección de las ganancias y la propiedad privada, y la garantía del flujo de información necesario para cálculos correctos (Principes du code civil 1802 citado por Hurtado 2004: 88; Hurtado 2004: 86). La riqueza y la felicidad del individuo están directamente relacionadas aunque estas no aumentan en la misma proporción. Una unidad de riqueza hace más feliz a un pobre que a un rico. Sin embargo, la redistribución produce desdicha a los ricos pues perciben la situación como una amenaza a su seguridad (The Psichology 1965: 442; The Philosophy 1965: 116). Por otro lado, el ahorro al considerarse la condición necesaria para la acumulación de la riqueza genera placer en los individuos (Hurtado 2004: 92-3). Documentos sobre el hombre económico para los autores Referencias Sidgwick, Henry. 1982 [1874]. The Methods of Ethics. 7 ed. Indianapolis: Hackett Publishing Company. Smart, J.J.C. & B. Williams. 1995. Utilitarianism For and Against. Cambridge: Cambridge University Press. 1973. Rorty, R. 2000. El Pragmatismo, una versión. Antiautoritarismo en epistemología y ética. España: Ariel, S.A.