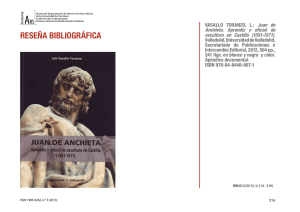carta pastoral de mons. felipe fernández
Anuncio

«Algunos mensajes del Beato José de Anchieta» Carta Pastoral con motivo del IV Centenario de su muerte Monseñor Felipe Fernández García Queridos Diocesanos: El 9 de Junio de 1597, en un escondido rincón del Brasil, Reritiba, hoy llamado Ciudad de Anchieta, entregaba su vida a Dios el P. José de Anchieta, ilustre lagunero, miembro de la Compañía de Jesús. Figura polifacética, no deja de causar asombro a cuantos se acercan a ella. Valga, como ejemplo, la descripción con la que un Embajador de Brasil en España lo ha presentado, a modo de visión panorámica, en una excelente intervención, tenida precisamente aquí, en San Cristóbal de La Laguna: «El P. José de Anchieta fue: Canario, por nacimiento, pese al indudable origen vasco de su apellido paterno. Portugués, por formación universitaria. Un hombre del Renacimiento, porque así lo hizo su época, lo que le permitió ser todo lo que fue y en el más alto grado. Jesuita, seguramente por vocación, pero, desde luego, por profesión. Brasileño, porque el destino se lo impuso. Catequizador, por obligación misionera. Pedagogo, por obligación catequética, y, por ello, también musicólogo. Dramaturgo, dicen que para uso pedagógico. Poeta, quizá por devoción mística. Lingüista, digamos que porque no le quedó más remedio, pero pionero y magistral con todo cuanto hacía. Etnógrafo, porque las circunstancias se lo dieron hecho y supo aprovecharlas. Naturalista, por afición que se sobrepasó a sí misma, llevándolo a ejercer la Medicina y escribir sobre ella. Historiador e histórico a un tiempo: Historiador, porque él y sus circunstancias así lo hicieron. Quizás podríamos decir también que fue un político, pero es seguro que tuvo mucho de diplomático. Adelantado de los medios de Comunicación como fuente y transmisión de noticias -hoy periodismo-. Santo -Beato, todavía, para ser precisos- porque así lo reconoce la Santa Madre Iglesia. Fundador, como corresponde a un misionero, catequizador y pedagogo de la época. «Taumaturgo», porque así era considerado, aún en vida. «Apóstol de Brasil», porque así fue llamado ya en sus años. Dicen que «profeta», pero, reconocidamente, y como en todo, un adelantado de su tiempo. Y todo, todo esto, ha hecho de José de Anchieta un punto de referencia obligado, mítico y legendario, en la Historia de Brasil». 1 Por mi parte, sin pretender, en absoluto, una presentación completa y exhaustiva de la figura del P. José de Anchieta, no quiero dejar pasar la celebración del IV Centenario de su muerte sin recoger, al menos, algunos mensajes suyos, plenamente actuales, que bien haríamos en escuchar e intentar vivir nosotros hoy. Permitidme subrayar lo de «algunos». Otros muchos, ciertamente, podrían recogerse. En estas líneas me contento con presentar «algunos». Y, como es obvio, seleccionados por mí. Consciente de que no faltarán lectores que habrían preferido seleccionar otros. Todos caben, estoy seguro. Y bien me gustaría que la selección continuase por parte de mis diocesanos. Se habría cumplido así, al menos en parte, una de las finalidades que me he propuesto en esta Carta: Dar a conocer más y más en nuestra diócesis la figura del P. Anchieta para que más y más nos encariñemos los diocesanos con ella y más y más pasemos del posible desconocimiento, en la medida en que lo tengamos, al conocimiento, y de la admiración a la devoción y la imitación. Valgan, pues, estos mensajes, algunos solamente, que recojo de la vida y obra del P. Anchieta, para despertar interés, devoción e imitación. En este tiempo sinodal. Cercanos ya el Adviento y la Navidad. Como carta del Adviento, este año. Para que sepamos abrirnos al que viene y le dejemos nacer y reinar en nosotros como nació y reinó en el P. Anchieta. 1. UN JOVEN QUE DICE «SÍ» A DIOS Dejemos atrás la infancia de José de Anchieta. Nacido en San Cristóbal de La Laguna, el 19 de marzo de 1534, hijo de Don Juan de Anchieta y de Doña Mencía Díaz, el tercero de una familia numerosa, bautizado en la parroquia de Ntra. Señora de los Remedios, pasemos por alto -y no es poco pasar- aquellos años en los que correteó por ese bello rincón de la que es hoy la Plaza del Adelantado, años en que aprendió a leer y escribir con los PP. Dominicos y fue iniciado en una cultura humanista amplia y sólida. No entremos aquí tampoco en aquellas vivencias que, sin duda, fueron configurando el alma y la personalidad de José de Anchieta: la oración en familia, la Fiesta del Corpus, la figura del Santísimo Cristo de La Laguna, la devoción a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Dejemos atrás todo este tiempo, sobremanera interesante, y situémonos ya por los años 1548 al 1553 en Coimbra, Portugal, adonde el joven -todavía adolescente- José de Anchieta ha ido a cursar estudios universitarios, probablemente acompañado por un hermano. Situémonos ahí, en Coimbra, porque en esos pocos años recibió José de Anchieta dos gracias que configuraron su vida definitivamente: la gracia de ser llamado a formar parte de la Compañía de Jesús y la gracia de ser llamado a partir, como misionero, 2 para el inmenso Brasil. A las dos llamadas el joven José de Anchieta supo decir «sí». Con este «sí» a Dios, enfocó su vida a Dios y la dejó ya, por entero, en las manos de Dios. Dios la va a hacer extraordinariamente fecunda. Subrayemos este sí de José de Anchieta a Dios. Solemos creer, casi sin darnos cuenta, que las gestas de nuestros antepasados, en este caso de nuestro santo, no tuvieron mucho mérito. Eran otros tiempos. Como si el “sí” a Dios de José de Anchieta hubiera sido fácil. No es así. Coimbra era entonces una ciudad universitaria abierta a la que venían estudiantes de muchos lugares. En pleno Renacimiento, con lo que esta sacudida cultural traía consigo en cuanto a las costumbres. La relajación moral era evidente. Y contra ella tuvo que defenderse el joven Anchieta con una vida de piedad intensa y con un gesto que, casi por sí solo, nos habla ya de la hondura religiosa y moral a la que había llegado Anchieta: el voto de castidad que hizo ante una imagen de la Virgen María en la Catedral de Coimbra. No le fue fácil a José de Anchieta decir sí a Dios. Brillante en sus estudios, dulce y afable de carácter, «el canario», como se le conocía en los ambientes universitarios por su natural gracejo, sólo llegó a decir sí a Dios por la gracia de su llamada, sin duda alguna, pero también por su generosa respuesta. «Un día, escribe el P. Julián Escribano, cayó en sus manos una copia de las cartas de San Francisco Javier en la que contaba sus hazañas misioneras en el Extremo Oriente y hacía un llamamiento a los fervores de la juventud para que se enrolara en la tarea de trabajar por el Reino de Dios. Anchieta comprendió que una voz interior le llamaba a semejantes trabajos, pero le frenaban sus aspiraciones humanas de gloria y bienestar y le paralizaban unas depresiones de tristeza y melancolía que invadían su espíritu. Fue la Virgen María quien disipó aquellas amarguras e indecisiones; en la Catedral de Coimbra, ante una imagen de Nuestra Señora, se hizo claridad en su alma. Consultó sus sentimientos con el P. Simón Rodríguez, uno de los primeros compañeros de San Ignacio y fundador de la Provincia de Portugal de la Compañía de Jesús, y tomó la determinación de solicitar el ingreso en la Compañía de Jesús. El primero de mayo de 1551, cuando contaba diecisiete años de edad, entra en el noviciado de Coimbra, entonces dirigido por el Padre Correira». Tenemos, pues, a José de Anchieta en el noviciado de los Jesuitas en Coimbra. En principio ha dicho “sí” a la llamada de Dios a ser jesuita. La llamada a ser misionero le iba a llegar antes del tiempo que él pensara y por los caminos misteriosos de una enfermedad. Aquejado, tal vez, de una desviación de la columna vertebral, o por algún golpe casual, el hecho es que sus espaldas se le doblaron y quedó con ellas contrahechas. Su misma vocación corría peligro de quedar en una ilusión. José de Anchieta temía ser despedido. Él se confiaba a Dios. Unas 3 palabras del P. Simón Rodríguez le sirvieron de bálsamo y seguridad: «No hay de qué apurarse, hermano. Esto prueba que Dios te ama y quiere servirse de ti para su gloria en la Compañía de Jesús». Y la respuesta vino por la llamada de Dios a tierras de Brasil. Por entonces, llegaban ya noticias interesantes de los misioneros jesuitas en aquel grande e inmenso país: de su clima, de la variedad de sus plantas, de otros aires. Los médicos y los superiores, con gran contento de Anchieta, vieron en el cambio una posibilidad de mejora del joven novicio. Anchieta supo leer en ello la Providencia de Dios, y el 8 de mayo de 1553, a los 19 años, parte para Brasil con la tercera expedición de jesuitas misioneros. Enfermo, deforme y dolorido, se abandona a los caminos de Dios consciente, quizá para siempre, de que no podría apoyarse nunca en sí mismo, en su salud, su cultura, sus cualidades, sino sólo y exclusivamente en la fuerza de Dios. José de Anchieta dijo sí a Dios, a este Dios que le lleva por caminos misteriosos, a este Dios que sabe lo que nos conviene y lo que Él puede hacer a través de nosotros si le dejamos actuar con libertad. Parémonos un momento: No es cualquier cosa ver a un joven decir “sí a Dios” al sentirse llamado a la vida religiosa y decir sí a Dios al sentirse llamado a la vida misionera. En ese sí a Dios está naciendo la que después sería gran figura, el Beato José de Anchieta. En ese sí a Dios, que recoge y unifica los dinamismos todos de una rica personalidad, como la de José de Anchieta, se está generando el misionero, el catequista, el pedagogo, el civilizador, el defensor de los indios, el fundador de ciudades, el buscador de la paz. En ese sí a Dios está naciendo un hombre admirable y está naciendo un gran santo. Sí. Parémonos un momento y reflexionemos sobre cómo la fe, la apertura a Dios, el dejar entrar a Dios en nuestra vida, despierta energías y genera energías insospechadas en el corazón del hombre. Parémonos un momento y reflexionemos sobre cómo la vocación a la vida religiosa, con sus tres votos de pobreza, castidad y obediencia, así como cualquier vocación de especial consagración, vivida con hondura, es fuente de libertad, camino de plenitud, anuncio de fecundidad. Parémonos un momento y, al ver a José de Anchieta emitiendo su voto de castidad a los pies de una imagen de la Virgen, reflexionemos, de verdad, sobre el sentido de la sexualidad y el valor de la castidad. Parémonos un momento y reflexionemos: Si todos descubriésemos el valor humano de la Religión y, en concreto, de la fe cristiana. Si hubiese, también hoy, muchos jóvenes que supiesen escuchar a Dios y decir sí a Dios. Si, también hoy, supiésemos descubrir el sentido y el valor de la castidad, cada uno según nuestra vocación y misión. 4 2. EL APÓSTOL DE BRASIL El 13 de Julio de 1553 llega la expedición de los misioneros jesuitas, entre los que se encuentra José de Anchieta, a Bahía de Todos los Santos, Brasil. Comenzaba así la insospechada e inmensa aventura de quien sería llamado, más tarde, el Apóstol de Brasil, tierra en la que iba a permanecer Anchieta hasta su muerte en 1597. Imposible abordar aquí la presentación, aunque no sea más que esquemática, de una vida y una obra que parecen increíbles. Habría que recorrer no pocos escenarios geográficos del Brasil e ir distinguiendo etapas claramente señaladas: José de Anchieta como Hermano, como sacerdote, como Superior Provincial de los jesuitas. Suelen recordarse datos de primera magnitud como el de aquel momento humilde en el que, con una Eucaristía celebrada el día de la conversión de San Pablo, en Piratininga, con la presencia, entre otros, del Hermano José de Anchieta, el 25 de Enero de 1554, se estaban poniendo los cimientos de la hoy populosa ciudad de Sao Paulo. O aquel episodio impresionante de la negociación de la paz con los indios tamoyos, en el que el Hermano José se queda como rehén de los indios, año de 1563, corriendo con toda clase de riesgos, de los que sale airoso, sin embargo, bajo la protección de la Virgen María, para quien comienza a componer, por este tiempo, su célebre Poema Mariano. O el hecho de que estuviese presente en la fundación de Río de Janeiro, año de 1565. Es evidente que, en el conjunto de su obra apostólica, no pueden obviarse hechos tan relevantes como el de ser el autor de la primera gramática de la lengua tupí-guaraní, «Arte de gramática da lingua mais usada na Costa do Brasil», así como el autor de diversas obras catequéticas en esa misma lengua como Diálogos de la fe, lengua, por cierto, que él llegó a dominar con la soltura con que hablaba el castellano, el portugués y el latín. Es evidente igualmente que habría que detenerse en su producción literaria en castellano, portugués, latín y tupí, reconocida mundialmente y de una manera muy especial en Brasil, donde, con toda razón, es tenido por el iniciador de la poesía brasileña y por el primer poeta brasileño. Y así podríamos continuar aludiendo a otros muchos aspectos de la vida del P. Anchieta, dignos de toda admiración y de todo elogio. Pero es imposible, repito, abordar aquí la riqueza de una vida y una obra que parecen, si uno se detiene a contemplarlas, literalmente increíbles. No voy, pues, a intentar seguir ese camino imposible en unas pocas líneas. Ni creo que sea lo más necesario o conveniente en estos momentos, pensando en el conjunto de mis diocesanos. Acierte o no, me parece que puede resultarnos mucho más provechoso y, ciertamente, más asequible a la mayoría de nosotros, más allá de tantas vicisitudes como podrían narrarse del P. Anchieta, intentar descubrir su vigor evangélico, su alma apostólica, 5 su fibra misionera. Y es aquí donde me parece que nada puede suplir la propia palabra del P. Anchieta, aquella palabra que él escribió, fundamentalmente, como cronista de su aventura misionera, pero en la que él nos ha dejado tanta veces un retrato interior suyo que, quizá, si somos sinceros, nos avergüence y nos estimule al mismo tiempo. Nos avergüence de vernos tan lejos de semejante espíritu y nos estimule para saber prescindir de tantas cosas en las que sacerdotes, religiosos y fieles cristianos nos vemos enredados, a veces, por no vivir desnudamente el Evangelio. He aquí, pues, sin cuidar mucho del orden en que los transcribo, algunos textos del P. José de Anchieta, que bien me gustaría que nos marcasen a todos nosotros. Allá por el año 1554, plenamente entregado a su misión en Piratininga, escribe al P. Ignacio de Loyola: «Estamos aquí en el momento presente siete hermanos con el Rvdo, en Cristo, P. Manuel de Nóbrega. Desde Enero hasta el presente, vivimos a veces más de veinte, contando los niños catequistas, en una casita pobrecita, hecha de madera y barro, cubierta de paja. Tiene de largo catorce pasos y diez de ancho, y es al mismo tiempo escuela, enfermería, dormitorio, comedor, cocina y despensa. Mas no echamos de menos las anchas habitaciones que tienen muchos hermanos nuestros, pues nuestro Señor Jesucristo fue puesto en lugar más estrecho cuando se dignó nacer en un pobre pesebre entre dos brutos animales y todavía más estrecho muriendo por nosotros en la cruz». En cuanto a su sustento, valga, como pista, lo que escribe en esa misma carta: «Las cosas necesarias para la conservación de nuestras vidas las adquirimos con el trabajo de nuestra manos, como el Apóstol San Pablo, para no gravar a nadie. (.) No podemos dejar de admirar mucho la grandísima bondad de Dios con nosotros, que nos conserva perfectamente la salud del cuerpo, careciendo nosotros completamente de todo mimo, siendo el alimento indispensable muy insípido y de poca substancia, no dejándonos la tierra vivir en delicias». «Ahora esperamos, escribe en otra ocasión, un cierto género de hormigas, las cuales cuando hechan enjambre son los hijos un poco grandes, y éstas tenemos acá por manjar delicado, y no pensamos que tenemos poco cuando las tenemos». De su actividad apostólica, podrían narrarse múltiples y muy diversas experiencias: en escuelas, aldeas, rincones nunca visitados hasta entonces por misionero alguno, aventuras en la selva, aventuras en el mar. En una de esas cartas, hace alusión a su actividad escolar en estos términos: «Estamos, como les he escrito, en esta aldea de Piratininga donde tenemos una gran escuela de niños, hijos de indios, enseñados ya a leer y escribir, y que aborrecen 6 mucho las costumbres de sus padres, y algunos saben ayudar a cantar las misas. Estos son nuestra alegría y consolación, porque sus padres no son muy domables, aunque sean muy diferentes de los de otras aldeas, porque ya no matan ni comen contrarios, ni beben como antes (.) Nuestro principal fundamento está en la doctrina de los niños, a los cuales enseño a leer, escribir y cantar; éstos trabajamos por tener debajo de nuestra mano para que después vengan a suceder en lugar de sus padres y hagan pueblo de Dios». Hay, sin embargo, textos en sus cartas que nos introducen más cerca todavía en su aventura misionera, aventura llena de peligros, incertidumbres, sacrificios. Textos de corte paulino y que han quedado para nuestra enseñanza y nuestro estímulo. Leamos alguno a propósito del esfuerzo sobrehumano que hacían los misioneros por atender a los enfermos: «De otros muchos podría contar, máxime esclavos, de los cuales unos mueren bautizados de hace poco, otros que ya hace días que lo son, hecha su confesión, se van para el Señor. Por lo cual casi sin cesar andamos visitando varias poblaciones así de indios, como de portugueses, sin tener en cuenta con calmas, lluvias o grandes crecidas de ríos, y muchas veces de noche por bosques muy oscuros socorremos a los enfermos, no sin trabajo, así por la aspereza de los caminos, como por la incomodidad del tiempo, máxime siendo tantas estas poblaciones y tan lejos unas de otras, que ni nosotros bastamos a acudir a tan varias necesidades como ocurren ni aunque fuéramos muchos más pudiéramos bastar. Júntase a esto que nosotros, que socorremos a las necesidades de los otros, muchas veces estamos indispuestos y, fatigados de dolores, desfallecemos en el camino, de manera que apenas lo podemos acabar; así que no menos parecen tener necesidad de ayuda los médicos que los mismos enfermos. Mas, nada es arduo a los que tienen por fin solamente la honra de Dios y la salud de las almas, por las cuales no dudarán poner la vida. Muchas veces nos levantamos del sueño para atender a los enfermos y a los que mueren. Héme detenido en contar sobre los que mueren, porque aquel se ha de contar verdadero fruto que permanece hasta el fin; porque de los vivos no osaré contar nada aunque haya, por ser tanta la inconstancia en muchos, que no se puede ni debe prometer de ellos cosa que haya mucho de durar. Mas, “bienaventurados los muertos que mueren en el Señor”, los cuales libres de las peligrosas aguas de este mudable mar, abrazada la fe y los mandamientos del Señor, son trasladados a la vida “libres de las prisiones de la muerte”, y así los bienaventurados óbitos de éstos nos dan tanta consolación que puede mitigar el dolor que recibimos de la malicia de los vivos. 7 Y con todo trabajamos con mucha diligencia en su enseñanza, amonestándoles con públicas predicaciones y particulares pláticas a que perseveren en lo que han aprendido. Confiésanse y comulgan muchos cada domingo; vienen también de los otros lugares donde están desperdigados a oír misas y a confesarse». No convendría pasar con excesiva facilidad por encima de los peligros y trabajos que la vida misionera de José de Anchieta y de sus compañeros llevaba consigo. Deberíamos, más bien, saber detenernos y asombrarnos y avergonzarnos mirándonos a nosotros. He aquí otro párrafo admirable que merece la pena leer y del que tanto podemos aprender: «Los peligros y trabajos que en esto se pasan, se pueden conjeturar por la diversidad de los lugares a los que se acude. Peligros de culebras, de que hay grandísima copia en estas tierras, de diversas especies, que ordinariamente matan con su veneno. Riesgos de osos o tigres, que también son muchos por estos desiertos y bosques, por donde hay que caminar. Peligros de enemigos, de los que algunas veces por divina providencia han podido escapar. Tormentas por mar y naufragios, travesías de ríos caudalosos, todo esto es muy ordinario. Calmas muchas veces excesivas, que parece llegar uno a punto de muerte, de que se viene a pasar grandes enfermedades. Frío (especialmente en la Capitanía de San Vicente), en el campo y en las selvas, donde han hallado muchas veces indios muertos de frío. Y así acontecía muchas veces, al menos a los principios, no poder dormir la mayor parte de la noche a causa del frío en los bosques por falta de ropa y de fuego; porque ni medias ni zapatos había, y así andaban las piernas quemadas de las heladas y las lluvias, muchas y muy densas y continuas. Y con todo esto grandes riadas, y muchas veces se pasan aguas muy frías, por largo espacio, hasta las cinturas y aun hasta el pecho. Y todo el día con lluvia muy densa y fría, gastando gran parte de la noche en enjugar la ropa al fuego, sin tener otra que mudarse. A nada de esto se niegan los nuestros. Antes, sin diferencia de tiempos, día y noche, les asisten. Con lo que se han ganado al Señor muchas almas en todo El Brasil». Nada tiene de extraño que, en una carta suya a los hermanos enfermos de Coimbra, escrita en marzo de 1556, pensando en aquellos que pudiesen mejorar en su salud y pudiesen sentirse llamados a la aventura misionera, les escribiese con franqueza: «También os digo, mis carísimos, que no es suficiente salir de Coimbra con cualquier fervor que se enfría antes de pasar la frontera o se enfría después con deseos de volver a Portugal. Hace falta, hermanos, traer las alforjas llenas, que duren hasta terminar la jornada, porque sin duda los trabajos de 8 aquí, que tiene la Compañía, son grandes y es menester que haya tal virtud en cada uno que se pueda fiar de él la Compañía, porque, si sucede que tenga que andar un hermano entre los indios seis, siete meses sin confesión ni misa, en medio de la maldad, se ve claramente que es conveniente y es necesario ser santo para ser Hermano de la Compañía. (.) No os digo más, sino que os abastezcáis de gran fortaleza interior y grandes deseos de padecer, de manera que, aunque los trabajos sean muchos, os parezcan pocos». Este temple, que el Hermano Anchieta pedía a los posibles nuevos misioneros portugueses, lo pedía más tarde el P. Anchieta, sacerdote ya, a los cristianos en Brasil. Valga, como muestra, el siguiente párrafo de un sermón que pronunció en San Vicente, octubre de 1567, comentando aquellas palabras de la Escritura: ¿Quién es el hijo a quien su padre no corrige? (Hb 12,17) y aquellas otras: Yo a los que amo los reprendo y corrijo (Ap 3,19), con aquellas del Deuteronomio: Heriré y sanaré (Dt 32,39), decía: «¿Sabéis, hermanos míos, para qué os hiere Nuestro Señor? Para sanaros. Os hiere con pérdidas temporales de la hacienda para que trabajéis por no perder los bienes eternos de los que os quiere hacer herederos en el cielo. Permite que seáis afrentados y os venga alguna deshonra, para que nos os fiéis de las honras del mundo, que es falso, y honra para deshonrar, y veáis cuánta mayor deshonra será ser descubiertos todos nuestros pecados delante de todo el cielo y de la tierra en el día del juicio y de allí viniereis a tener aquella deshonra eterna del infierno y ser pisados debajo de los pies de los demonios. Y, con miedo de esto, como dice David, “llena su faz de ignomia y buscarán tu nombre, Señor”, viéndoos afrentados por el mundo, y con el rostro lleno de vergüenza, busquéis el nombre y la honra de Dios, Nuestro Señor, guardando sus mandamientos, que es la verdadera honra y camino cierto para alcanzar la honra eterna. Os hiere con enfermedades y dolencias para que escapéis de aquella dolencia incurable del infierno. Finalmente, todos los trabajos y necesidades, de cualquier clase que sean, que os permite venir en esta vida, son heridas de su piadosa mano, que proceden del infinito amor que nos tiene y del deseo de salvarnos. Para que por ellas, conozcamos las heridas del alma y tratemos de curarlas, acercándonos a Cristo, Nuestro Señor, verdadero médico y padre nuestro. De manera que los trabajos y miserias de esta vida, dolencias, pérdidas y otros castigos de Dios, para nuestro bien son dados, y muestras son de amor que nos tiene Nuestro Señor». Impresiona leer textos así sabiendo que son pura y sencillamente descripción de una vida, de su vida. La vida de un apóstol que supo integrar la promoción humana y social en la evangelización que tan dentro llevaba de su alma como misionero. La 9 vida de un apóstol que supo inculturizarse aprendiendo la lengua de los indios y hablándola a la perfección, escribiendo libros en su lengua, conociendo su historia, su geografía y sus costumbres mejor que ellos, presentándoles la fuerza purificadora y transformante del Evangelio: «Anchieta llegó a vivir plenamente -comenta el P. Julián Escribano- la vida de los indígenas en lo que tiene de pobreza, de incomodidad, de carencia de formas sociales; pero le entregó sin reservas su fe, su cultura, sus conocimientos. Anchieta puso un nivel nuevo en aquel pueblo al que se entregó. En su amor llevaba la brisa de lo infinito que les va a hacer renacer. La aldea en que murió, lleva hoy su nombre: Anchieta; es todo un símbolo. Lo indio no desaparece pero se eleva en Anchieta. Es su nuevo sentido-cultural y religioso». Hace bien leer textos así, sabiendo que fueron hechos vida, y aun sobrepasados, por la vida de todo un apóstol que enseñó, bautizó, curó, construyó templos, levantó hospitales, predicó, escribió. Todo un apóstol. Canario de nacimiento. Apóstol del Brasil. Pero no puedo concluir este apartado sin hacer, al menos, alusión al encuentro en Brasil entre nuestro Beato José de Anchieta, y otro Beato, Ignacio de Acevedo, nacido en Oporto, especialmente entrañable también para nuestra diócesis juntamente con sus compañeros mártires de Tazacorte. Corría el año 1566. El general de los jesuitas, San Francisco de Borja, había nombrado a Ignacio de Acevedo Visitador del Brasil, y hacia allá se encamina ese mismo año Ignacio de Acevedo para llegar el 24 de agosto a la ciudad de Bahía. Allí se encuentra con su antiguo amigo de Coimbra, José de Anchieta, y con él pasa horas y horas de conversación, oración, viajes, estudio, planificación. José de Anchieta le era particularmente útil a Ignacio de Acevedo por su conocimiento de la lengua y las costumbres de los nativos. Todo fue como un sueño. Eran años de abundantes vocaciones y se esperaban refuerzos para el inmenso campo que allí se abría a la misión. Al final, año de 1568, el regreso a Europa de Ignacio de Acevedo para informar a sus superiores. ¿Sentirían algo especial los dos jesuitas al despedirse con un abrazo? ¿Sentiría algo especial alguno de ellos? ¿Sentiría José de Anchieta que aquel abrazo era el último y definitivo abrazo que se daban en este mundo? No tenemos ninguna noticia en este sentido. Pero, cuando José de Anchieta se enteró, años después, del martirio de Ignacio de Acevedo, el 15 de Julio de 1570, con otros treinta y nueve jesuitas que navegaban como misioneros hacia Brasil, en aguas canarias, cerca de Tazacorte, estoy seguro de que alguna lágrima vertió. Experimentaba, una vez más y de otra manera, cuánto costaba ser misionero. Aunque quizá sintió envidia de él por su martirio. Lo que sí sabemos es que no le fue indiferente el hecho. 10 Algunas poesías suyas, dedicadas a Ignacio de Acevedo y compañeros, lo atestiguan. Quede aquí una muestra para nuestra ilustración y meditación: Los que muertos veneramos por su Dios, si no los seguimos nos, ¿qué ganamos? Los que las honras del mundo despreciaron, y las deshonras amaron de la cruz, éstos, con su buen Jesús, de la muerte triunfaron. Sin ningún temor pasaron a la vida que esperamos, en sus manos con los ramos del triunfo, que alcanzaron, los que muertos veneramos. Vivieron vida del cielo, continuamente muriendo, a sí mismos persiguiendo, sin querer ningún consuelo, de los que mueren viviendo. Al tirano no temiendo, muy feroz, sufren muerte muy atroz, muy contentos, y con crueles tormentos, dan la vida por su Dios. Amadores de pobreza, celosos de castidad, paciencia con humildad juntaron con sencilleza, obediencia y caridad. Si queremos de verdad, ser de Dios, hermanos, decidme vos si podemos alcanzar lo que queremos, si no los seguimos nos. 11 3. EL SECRETO DEL P. ANCHIETA La vida de José de Anchieta asombra a cuantos se acercan a ella. Parece irreal. Increíble. Y, sin embargo, está ahí. Bueno es preguntarnos: ¿Cuál fue el secreto de una vida tan rica, tan impresionante, tan fecunda? Dos textos autorizados pueden servirnos de respuesta al mismo tiempo que de invitación a cada uno de nosotros. El primer texto es del P. General actual de los jesuitas, el P. H. Kolvenbach, quien aludiendo al dinamismo llamativo del P. José de Anchieta, escribe: «Todo esto tenía su raíz, se alimentaba constantemente y encontraba su expresión en una fe inquebrantablemente vivida en las duras condiciones de la vida real. Dios era su roca. Ser contemplativo en la acción no debía ser una simple frase. Era una experiencia que brotaba de su experiencia de la majestad y del amor de Dios. En medio de sus trabajos, fatigas y actividades (que hoy mismo parecerían insoportables a personas de buenas salud), vivía el insondable misterio de Cristo, se familiarizaba con Él, y así comunicaba su fe, esperanza y caridad a los hombres. Familiarizado de cómo el amor de Dios puede darse, se daba con ese amor al servicio infatigable de los hermanos. Era un hombre para otros, porque era un hombre de Dios. Un hombre que veía en cada semejante un hijo querido del Padre, y luchaba en consecuencia porque se amaran mutuamente como hermanos. Su vida de oración, su abnegada vida, su celo apostólico le hicieron hombre del Padre, de quien éste podía disponer como de otro Cristo, para el cumplimiento de sus designios de salvación». El segundo texto es de Juan Pablo II. En la hermosa homilía que predicó en Sao Paulo, en 1980, apenas un mes después de haber beatificado a José de Anchieta, dijo el Papa: «El P. Anchieta se multiplicó incansablemente, a través de tantas actividades, hasta el estudio de la fauna y de la flora, de la medicina, de la música y de la literatura; pero todo ello lo orientó al verdadero bien del hombre, destinado y llamado a ser y vivir como auténtico hijo de Dios. ¿De dónde sacó el P. Anchieta la fuerza para realizar tantas obras en una vida totalmente consagrada a los demás, hasta morir extenuado, cuando todavía estaba en plena actividad? Ciertamente no de una salud de hierro. Por el contrario, siempre tuvo una salud precaria. Durante sus viajes misioneros, hechos con poca o ninguna comodidad, sufrió continuamente en su cuerpo las consecuencias de un accidente sufrido en su juventud. ¿Tal vez sacó esa fuerza de sus talentos y dotes humanas? En parte sí. Pero ello no lo explica todo. Con esta afirmación no se llega a la verdadera raíz. El 12 secreto de este hombre era su fe: José de Anchieta era un hombre de Dios. Como S. Pablo podía decir: Sé a quién me confié. Desde el momento en que, en la catedral de Coimbra, se ofreció a Dios y a la Virgen María, hasta su último suspiro, la vida de José de Anchieta fue de una caridad lineal: Servir al Señor, estar a disposición de la Iglesia, prodigarse por aquellos que eran o debía ser hijos del Padre que está en los cielos. Por cierto, que no le faltaron dolores y penas, decepciones y fracasos. En esto tiene su parte y es el pan de cada día en todo apóstol de Cristo, en todo sacerdote del Señor. Pero en medio de su incansable y continuo sufrimiento, jamás le faltó la calma, la serena y viril certeza en el Señor Jesús, con quien se encontraba y a quien se unía en el Misterio Eucarístico; a quien se entregaba constantemente para dejarse plasmar por su Espíritu. José de Anchieta había comprendido cuál era la voluntad de Dios respecto a él, el mismo día en que se arrodilló humildemente delante de la imagen de Nuestra Señora. La Madre del Salvador comenzó a preocuparse por él y él a nutrir un amor tiernísimo hacia ella. Él supo enseñar a sus “brasiles” a conocerla y amarla. La unión con Dios, profunda y ardiente; su apego vivo y afectuoso a Cristo Crucificado y Resucitado, presente en la Eucaristía; el tierno amor a María: ahí está la fuente de donde fluía la riqueza de la vida y la actividad de Anchieta, auténtico misionero, verdadero sacerdote». Se «explican» así la vida y obra del P. José de Anchieta y su fecundidad. Vida con obras admirables. Vida y obra que se nutren por entero de Dios. 4. TRES SUBRAYADOS En la vida espiritual y apostólica del P. Anchieta, son muchas las cosas que llaman la atención. Figura polifacética, digámoslo una vez más, no son pocos los aspectos en que, increíblemente, sobresale con gran relieve. Piénsese, por poner un ejemplo significativo, en todo lo que podría escribirse a propósito de su esfuerzo por conocer la lengua y la cultura de los indígenas, su inculturación entre ellos, su contribución a la literatura brasileña. Ahora bien, puesto a escoger con el pensamiento centrado en el bien de nuestra diócesis, y aunque casi no pueda hacer otra cosa que mencionarlos, deseo presentaros sencillamente tres subrayados: a). Su devoción a la Virgen María y su estima de la castidad. b). Su devoción a Cristo en la Eucaristía. c). Su sensibilidad por los más pobres y su defensa de los indios. 13 a). Devoción a la Virgen y estima de la castidad. De su devoción a la Virgen, que él bebió, sin duda, en las comunidades cristianas de su ciudad, San Cristóbal de La Laguna, valga recordar tres momentos llenos de simbolismo: - Aquel momento, en Coimbra, en que ante una imagen de la Virgen ofreció a Dios su castidad para siempre, y donde, probablemente, sintió confirmada su vocación a ser jesuita. - El momento en que, rehén de los indios tamoyos, promete escribir el Poema Mariano en honor de la Virgen implorando protección y cuyo sentido el mismo José de Anchieta nos reveló en unos versos latinos que dicen así: «He aquí, Madre Santísima, los versos que te prometí una vez, cuando yo me encontraba rodeado por el feroz enemigo, mientras mi presencia suavizaba a los hostiles tamoyos y yo me esforzaba con tranquilidad por una paz desarmada. Entonces tu gracia me favoreció con amor maternal; mi cuerpo y mi alma se salvaron por tu protección. Más de una vez deseé, por inspiración divina, sufrir dolores y dura cárcel junto con una muerte cruel, pero, sin embargo, mis deseos fueron objeto del merecido rechazo, pues tamaña gloria sólo está reservada a los héroes». - Finalmente, como ejemplo de su tiernísima devoción a la Virgen María, traigamos a colación aquella estrofa de la última obra que el P. Anchieta escribió y en la que, sintiendo ya cercana su partida de este mundo, se encomienda a la Virgen María para la hora de su muerte con estas sentidas palabras: Pártome, sin me partir de Vos, mi madre y señora, confiado que, en la hora en que tengo de morir, seréis mi visitadora. Estrechamente vinculada a su devoción a la Virgen aparece en el P. Anchieta su estima y su guarda de la castidad. No está hoy muy de moda hablar sobre la castidad ni valorar la observancia de la castidad. Y no es poca la confusión reinante en el nivel de los criterios ni el laxismo imperante en muchas conductas. Sin intentar, por mi parte, un tratamiento mínimamente completo de la cuestión, permitidme recordar un principio fundamental para nuestra orientación, principio que tomo del Catecismo de la Iglesia Católica, y permitidme ampliar un poco el testimonio del P. Anchieta a este respecto. 14 Del Catecismo de la Iglesia Católica me parece oportuno recoger la siguiente afirmación: «Todo bautizado es llamado a la castidad. El cristiano se ha “revestido de Cristo” (Ga 3,27), modelo de toda castidad. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta según su estado de vida particular. En el momento de su Bautismo, el cristiano se compromete a dirigir su afectividad en la castidad» (CIC 2348). «La castidad “debe calificar a las personas según los diferentes estados de vida: a unas, en la virginidad o en el celibato consagrado, manera eminente de dedicarse más fácilmente a Dios solo con corazón indiviso; a otras, de la manera que determina para ellas la ley moral, según sean casadas o celibatarias” (CDF, decl. «Persona humana» 11). Las personas casadas son llamadas a vivir la castidad conyugal; las otras practican la castidad en la continencia» (CIC 2349). En cuanto al testimonio del P. Anchieta, tan vinculado a la devoción a la Virgen María, ningún escenario más elocuente que el de Iperui, cuando el Hermano Anchieta se queda solo, como rehén de los indios tamoyos, mientras en otro lugar se negociaba la paz. Es ahí, en ese momento, cuando, según nos cuenta un autorizado biógrafo, José de Anchieta tuvo que vencer especiales y extraordinarias dificultades: «Entre las angustias de muerte, hambre y frío, no le faltaron dificultades morales. La mujeres indias tentaban continuamente su castidad, que era, como hemos dicho, un misterio para los indios. Para defenderse, este hombre de 29 años, en plena virilidad, consciente de su propia debilidad, si Dios no le hubiera ayudado, hizo voto a la Santísima Virgen de escribir su vida en versos, con la seguridad de que ella le libraría de toda falta. Y comenzó, pronto, a poner en práctica su promesa. Paseando por la playa, sin tinta ni papel, iba componiendo los versos mentalmente y los iba memorizando. Es probable que alguna vez, sobre la arena y con un bastoncillo, escribiría algún verso más difícil. De aquí nació la leyenda de que los escribió sobre la arena. Sólo por una confidencia de Anchieta a Monseñor Pedro Leitao, amigo y antiguo compañero de Coimbra, tenemos conocimiento de una composición y memorización tan singulares. Cuando Anchieta regresó a San Vicente completó el poema a la Virgen y lo publicó. Son 5.785 versos, en dísticos latinos, a la manera del poeta Ovidio. Se trata de los hechos principales de la Virgen María, y se exalta la virginidad consagrada. El poema está todo él entretejido de elevaciones líricas, en las que son protagonistas la Virgen María, su Hijo divino y el mismo Anchieta, que representa la humanidad pecadora, perdonada y salvada». El mismo P. Anchieta, con una delicadeza admirable, no deja de hacernos entrever las difíciles pruebas que tuvo que superar. En una carta al P. Laínez escribe: 15 «Los indios, en los primeros meses de Iperui, nos hacían todo el tratamiento posible a su pobreza y bajeza. Y, porque tienen por gran honra, cuando van algunos cristianos a su casa, darles sus hijas y hermanas para que queden por sus yernos y cuñados, nos quisieron hacer la misma honra, ofreciéndonos sus hijas y repitiéndolo muchas veces; mas, como les diésemos a entender, que no solamente aquello que era ofensa de Dios aborrecíamos, más que ni aun éramos casados, ni teníamos mujeres, quedaron así ellos como ellas satisfechos de cómo éramos tan sufridos y continentes, y teníamos mucho crédito y reverencia». No está de moda hablar hoy sobre la castidad y, mucho menos, sobre la castidad consagrada. Pero testimonios como el del P. Anchieta, con una vida tan fecunda, tan rica, tan madura, tan entregada a Dios y a los hombres, pueden y deben hacernos pensar. En esta perspectiva se expresa el Papa en su Exhortación Apostólica postsinodal sobre la vida consagrada ante la provocación que presenta el mundo a los consejos evangélicos y de la que transcribo el siguiente párrafo: «La primera provocación proviene de una cultura hedonística que deslinda la sexualidad de cualquier norma moral objetiva, reduciéndola frecuentemente a mero juego y objeto de consumo, transigiendo, con la complicidad de los medios de comunicación social, con una especie de idolatría del instinto. Sus consecuencias están a la vista de todos: prevaricaciones de todo tipo, a las que siguen innumerables daños psíquicos y morales para los individuos y las familias. La respuesta de la vida consagrada consiste ante todo en la práctica gozosa de la castidad perfecta, como testimonio de la fuerza del amor de Dios en la fragilidad de la condición humana. La persona consagrada manifiesta que lo que muchos creen imposible es posible y verdaderamente liberador con la gracia del Señor Jesús. Sí, ¡en Cristo es posible amar a Dios con todo el corazón, poniéndolo por encima de cualquier otro amor, y amar así con la libertad de Dios a todas las criaturas! Este testimonio es necesario hoy más que nunca, precisamente porque es algo casi incomprensible en nuestro mundo. Es un testimonio que se ofrece a cada persona -a los jóvenes, a los novios, a los esposos y a las familias cristianas- para manifestar que la fuerza del amor de Dios puede obrar grandes cosas precisamente en las vicisitudes del amor humano, que trata de satisfacer una creciente necesidad de transparencia interior en las relaciones humanas» (VC 88). Ante la provocación que nos viene de la cultura mundana, he ahí la respuesta de la vida consagrada y el testimonio de los consagrados, necesario hoy más que nunca. El testimonio del P. Anchieta, asombroso, perdura todavía. 16 b) Devoción a Cristo en la Eucaristía. De esta devoción tenemos múltiples pruebas como las misas celebradas diariamente con ejemplar fervor, su prolongada acción de gracias después de celebrar, sus largos espacios de adoración. No voy a detenerme en ello. Permitidme, como única muestra, transcribir aquí algunas estrofas de una tiernísima poesía suya a Cristo en la Eucaristía, poesía que bien haríamos en aprender de memoria todos los diocesanos y en meditarla frecuentemente: Oh Dios infinito, Por nos humanado, Véoos tan chiquito Que estoy espantado. Estáis encerrado En lugar estrecho Porque en nuestro pecho Queréis ser guardado. Hame enamorado Vuestra gracia y nombre, Pues os come el hombre De un solo bocado. Pan y vino veo, gusto pan y vino, mas, sin desatino, otra cosa creo. Por eso peleo contra mi sentido, por que lo comido es Dios que no veo. Sólo en él empleo la fe, con que vivo: hágome captivo, sin ver lo que creo. D’éste me proveo para mi camino: este pan divino harta mi deseo. 17 c). Sensibilidad por los más pobres y defensa de los indios. La vida del P. Anchieta en Brasil sólo tiene sentido desde su entrega misionera a los más pobres, especialmente a los indios, a quienes intentó llevar el Evangelio y, con el Evangelio, facilitar unas condiciones de vida verdaderamente humana. Impresiona la descripción que un contemporáneo suyo hace de él con ocasión de un viaje en el que tomaron parte juntos: «Venía (el P. José) detrás, con las haldas sujetas a la cintura, descalzo, y muy cansado. Este Padre es un santo de gran ejemplo y oración, lleno de toda perfección, despreciador de sí mismo y del mundo, una gran columna de esta Provincia. De ordinario anda a pie, y no deja de caminar sino cuando está enfermo. En fin, su vida es verdaderamente apostólica». En esta estampa del P. Anchieta: descalzo, caminando a pie, cansado, podemos descubrir toda una vida entregada hasta el fin a los más pobres. Pobres cuya dignidad supo defender frente a los abusos -que no faltaban- de los poderosos. Valga, a este respecto, el siguiente fragmento de un famoso sermón en el que contrapone las actitudes de Jesús en la curación del criado del Centurión (cf. Mt 8,5-13) y del hijo de un funcionario real o régulo (cf Jn 4, 46-53): «Del Centurión escribe San Mateo que vino a pedir remedio para su criado enfermo. Inmediatamente se ofreció el Señor: Ego veniam (Yo iré). Y a este régulo, que era persona tan poderosa que le pedía que fuera a curar a su hijo, no quería ir (.) Voy a deciros por qué Jesús se ofrece al siervo del centurión y no quiso ir al hijo de régulo. ¿Sabéis por qué? Porque era semejante a él, era siervo como él. Atended: Cristo, Nuestro Señor era semejante al hijo del régulo, pues era verdadero y natural Hijo de Dios (.) Mas después que tomó carne humana, después que por amor del hombre, que era esclavo del demonio, se abajó tanto que se exinanivit (.) tomando forma de esclavo, todo el tiempo que anduvo en este mundo, estuvo escondiendo la forma de Hijo de Dios, no tratándose como rey ni como Hijo de Dios. Y mostró siempre por fuera la forma y semejanza de esclavo, tratándose como esclavo, sujetándose a todos como esclavo (.) porque no vino el Hijo de Dios a ser servido sino a servir. Esta es la causa por la que Cristo dejó de curar al hijo del régulo y se ofreció tan liberalmente para ir a sanar al esclavo. Para condenar la negligencia de los hombres del Brasil que tan poco caso hacen de sus esclavos, que los dejan estar amancebados y morir a veces sin bautismo y sin confesión. Y para que sepamos estimar las cosas según su valor, no mirando al esclavo sólo como un idiota y bestial y que me costó mi dinero, sino viendo en él representada la imagen de Cristo Nuestro Señor, que se hizo esclavo para salvar a este esclavo y servirme como esclavo durante 33 años, para salvarme a mí, que era esclavo 18 del diablo, para que yo también me haga ahora su esclavo, trabajando a su servicio, salvándome a mí y al alma de mi esclavo». El sermón parece un eco de la Carta de San Pablo a Filemón, devolviéndole y recomendándole un esclavo, Onésimo, con el deseo de que lo recobrase para siempre, «y no como esclavo, sino mucho mejor: como hermano querido» (Fil 1,15-16). El Evangelio es siempre el mismo. San Pablo y el P. Anchieta bebían de la misma fuente, siempre fecunda. Fuente que sigue ofreciendo agua a quien la quiera beber. Hoy, especialmente, en el campo social a través de la Doctrina Social de la Iglesia. 5. EN LAS MANOS DE DIOS, HASTA EL FIN Hace ahora cuatrocientos años, en 1597, en Reritiba, Brasil, hoy ciudad de Anchieta, entregaba su vida a Dios el P. José de Anchieta, ilustre lagunero. El P. Julián Escribano describe así el momento de su muerte: «Allí, desde su lecho de enfermo pudo escuchar los cánticos y las oraciones de la solemne procesión del Corpus Christi, acompañada por los millares de indios de Reritiba, fiesta ocurrida el 5 de Junio. Desde su ventana contemplaba el río Benavente. El día 9 por la mañana pidió el viático. Con plena lucidez de mente y sentido respondió devotamente a las oraciones litúrgicas e, invocando el nombre de Jesús y María y levantando las manos al cielo, después de media hora de suave agonía entregó su alma a Dios. Muerto, parecía en éxtasis como frecuentemente le sucedía al decir la Santa Misa». Así entregó su vida a Dios José de Anchieta. Fueron no pocos los milagros que se contaron hechos por él en vida. Tampoco faltaron milagros atribuidos a él después de muerto. Pero yo prefiero ofrecer sencillamente a mis diocesanos el ejemplo de un hombre que supo permanecer en las manos de Dios hasta el fin. Hay, a este respecto, un dato y un escrito. El dato es el que, cuando sus superiores le permitieron escoger el lugar de residencia que él prefiriese para los últimos años de su vida, él escogió la obediencia. El escrito es una carta suya a su antiguo Superior, el P. Tolosa, donde él explicita sus sentimientos a propósito de la oferta que le habían hecho sus superiores y donde él nos confirma todo el sentido de su vida: «ayudar en la doctrina a los Indios, con los cuales me arreglo mejor que con los portugueses, porque a aquéllos vine a buscar en el Brasil y no a éstos». Es más: en esta carta manifiesta su deseo de hallar la muerte “desamparado, en alguna de esas montañas”, que él recorría todavía, donde podría entregar su vida por todos los hermanos. Merece la pena transcribir el párrafo fundamental de esta carta y merece la pena dejarnos enseñar por ella: 19 «No quiero libertad, porque sobre ser causa de ceguera y de errar el camino, no sabe el hombre escoger lo que más le conviene. Y fuera gran desatino, habiendo yo 42 años que dejé en todo la libre disposición de mí en manos de los Superiores, querer ahora, al cabo de mi vejez, disponer de mí. Me puse en manos del P. Fernâo Cardim (que iba de Rector de Río de Janeiro) y ordenó Nuestro Señor que acompañase al P. Diego Fernandes en esta aldea de Reritiba, para ayudar en la doctrina a los Indios, con los cuales me arreglo mejor que con los portugueses, porque a aquéllos vine a buscar en el Brasil y no a éstos. Y podría ser que la Divina Sabiduría quiera que acompañe al mismo padre en algunas entradas a la jungla, para atraer a algunos de ellos al seno de la Iglesia. Y pues no merezco por otro camino ser mártir, al menos halle la muerte desamparado, en alguna de esas montañas, ubi ponam animam meam pro fratibus meis. La disposición corporal es flaca, pero ésta basta con la fuerza de la gracia, que de parte del Señor no faltará. Y para que de mi parte no falte, porrige Tu dexteram et benedic mihi filio tuo in Cto. Jesu Dno. Nto. José». Hasta aquí, queridos diocesanos, algunos mensajes entre tantos como el P. José de Anchieta nos dejó con su vida y sus escritos, mensajes que continúa haciendo llegar hasta nosotros. Sé muy bien que esta Carta es fragmentaria. Necesariamente tenía que ser así ante una figura tan excepcional como José de Anchieta. Por otra parte, conozco bien mis limitaciones a la hora de escribirla y la he escrito sencillamente desde el afecto y el interés pastoral, con la única pretensión de despertar mayor interés y afecto en mis diocesanos por nuestro Beato lagunero. Dejándole hablar a él lo más posible, porque nada puede sustituir la fuerza de su propia palabra. Lo importante, a mi parecer, es que en nuestra Iglesia Diocesana procuremos conocer todos un poco mejor a nuestro Beato, y que del conocimiento sepamos pasar a la admiración, de la admiración a la invocación, de la invocación a la imitación. Estamos, sin duda, ante una gran figura en el mundo de la cultura. Ante el canario, probablemente, más universal. Quizá sólo el Hermano Pedro de Betancur puede comparársele. Ahora bien, estamos ante todo, y hemos podido verlo a lo largo de estas páginas, dicho sea con las salvedades que nos pide la Iglesia, ante un gran santo, un hombre de Dios, lleno de Dios, a quien, como laguneros, tinerfeños y canarios, debemos aprender a invocar y debemos mirar para saber imitar. ¡Cuánto me gustaría que mis pobres líneas pudiesen contribuir en alguna medida a ello! 20 Por mi parte, os las brindo con mi mejor afecto. En este año sinodal. En el caminar de nuestra Iglesia. Y cercano ya el Adviento. Como si, a través del P. Anchieta, Dios saliese este año especialmente a nuestro encuentro y nos estuviera diciendo algo importante para cada uno de nosotros, para nuestro sínodo y para nuestra Iglesia. Con esta esperanza invito al lector de esta Carta a elevar la siguiente Oración del Centenario a nuestro Beato: ORACIÓN AL PADRE JOSE DE ANCHIETA Beato José de Anchieta, misionero incansable y apóstol del Brasil, bendice a tu ciudad natal, San Cristóbal de La Laguna, a nuestra Diócesis Nivariense y al Archipiélago Canario. Inflamado por la gloria de Dios, atravesaste el océano Atlántico y entregaste allá en el Nuevo Mundo tu vida en la promoción de los indios, predicando a Cristo y haciendo el bien: Que el legado de tu ejemplo fructifique en nuevas vocaciones, nuevos apóstoles y nuevos misioneros en nuestra tierra. Profesor y maestro: bendice a nuestros niños, nuestros jóvenes, y nuestros educadores canarios. Poeta y literato, inspira a los escritores, artistas y comunicadores. Consolador de enfermos y afligidos, protector de pobres y desamparados: te encomendamos aquellos que más lo necesitan y sufren en nuestra sociedad. Ayuda también con tu intercesión a las familias y comunidades y orienta a los que gobiernan los destinos de nuestra tierra y de las naciones. Y tú, que tanto veneraste a María Santísima, alcánzanos la gracia de una tierna devoción a nuestra Madre y la gracia de ser iluminados por su Hijo, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. AMÉN. San Cristóbal de La Laguna, 16 de noviembre de 1997. Día de la Iglesia Diocesana. † Felipe Fernández García Obispo de Tenerife 21