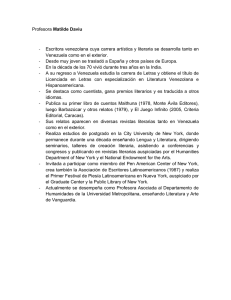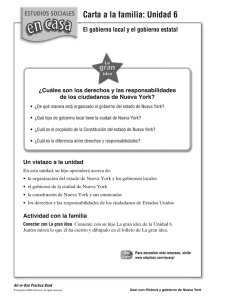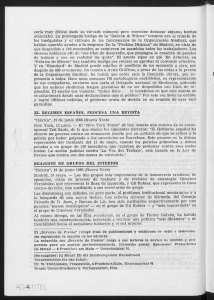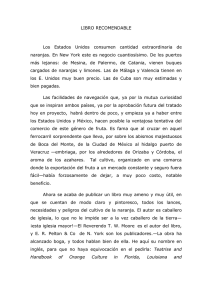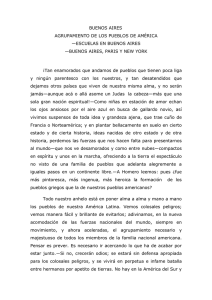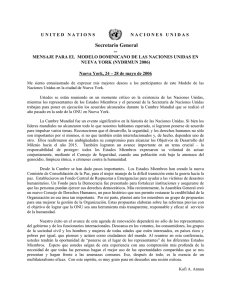INMIGRACIÓN ITALIANA 30 000 inmigrantes italianos espera New
Anuncio
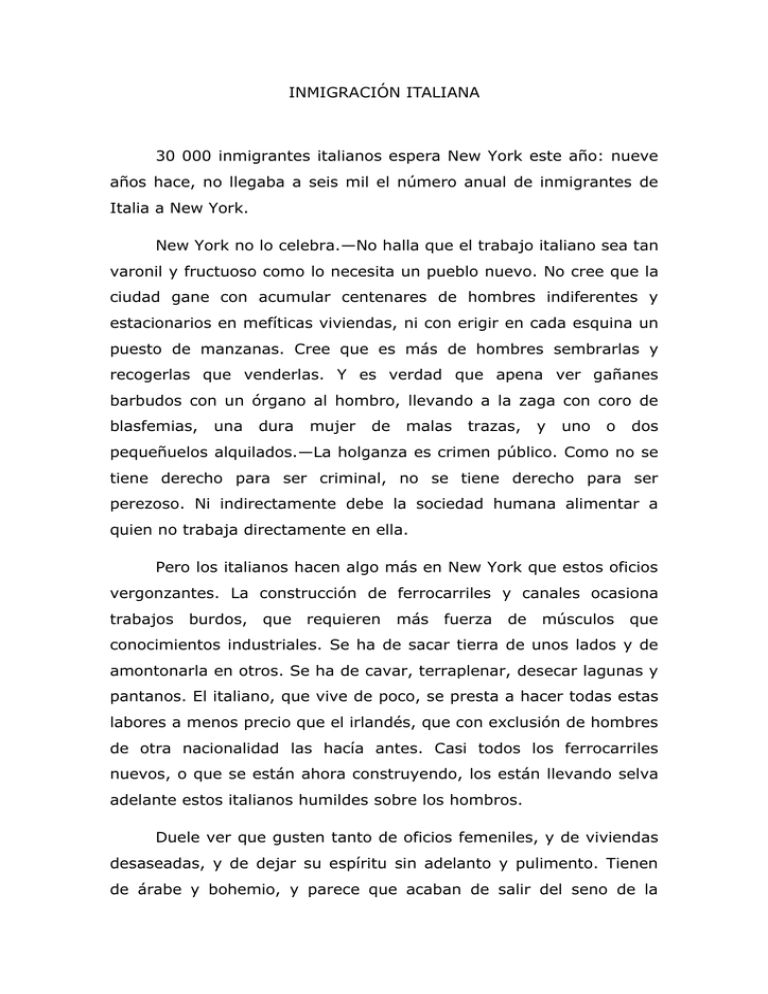
INMIGRACIÓN ITALIANA 30 000 inmigrantes italianos espera New York este año: nueve años hace, no llegaba a seis mil el número anual de inmigrantes de Italia a New York. New York no lo celebra.—No halla que el trabajo italiano sea tan varonil y fructuoso como lo necesita un pueblo nuevo. No cree que la ciudad gane con acumular centenares de hombres indiferentes y estacionarios en mefíticas viviendas, ni con erigir en cada esquina un puesto de manzanas. Cree que es más de hombres sembrarlas y recogerlas que venderlas. Y es verdad que apena ver gañanes barbudos con un órgano al hombro, llevando a la zaga con coro de blasfemias, una dura mujer de malas trazas, y uno o dos pequeñuelos alquilados.—La holganza es crimen público. Como no se tiene derecho para ser criminal, no se tiene derecho para ser perezoso. Ni indirectamente debe la sociedad humana alimentar a quien no trabaja directamente en ella. Pero los italianos hacen algo más en New York que estos oficios vergonzantes. La construcción de ferrocarriles y canales ocasiona trabajos burdos, que requieren más fuerza de músculos que conocimientos industriales. Se ha de sacar tierra de unos lados y de amontonarla en otros. Se ha de cavar, terraplenar, desecar lagunas y pantanos. El italiano, que vive de poco, se presta a hacer todas estas labores a menos precio que el irlandés, que con exclusión de hombres de otra nacionalidad las hacía antes. Casi todos los ferrocarriles nuevos, o que se están ahora construyendo, los están llevando selva adelante estos italianos humildes sobre los hombros. Duele ver que gusten tanto de oficios femeniles, y de viviendas desaseadas, y de dejar su espíritu sin adelanto y pulimento. Tienen de árabe y bohemio, y parece que acaban de salir del seno de la naturaleza. Se encienden tan súbitamente, al amor o a la cólera, como un montón de paja: y su fuego se extingue con igual presteza. Dados de naturaleza a lo irreal y maravilloso, y a lo vasto y libre, prefieren los ejercicios ambulantes y de ruin producto que les aseguran el ejercicio de sí, que otros oficios mayores que les rindan beneficios que acaso no ansían, por tener ellos a suficiente fortuna la libertad de sus actos y pensamientos, y el señorío de una mujer. Pero estas romancescas cualidades que a los ojos de un pensador clemente son su excusa, a los ojos de un economista, o fundador de estado, son su culpa. Nadie debe vivir entre los hombres que no los honre, y añada a ellos. Mientras que todo no esté hecho, nadie tiene el derecho de sentarse a descansar. Es peligroso para un pueblo que nace el espectáculo y el contacto de una agrupación de hombres inactivos que no crea ni aspira. Las virtudes entran por los ojos, como entran por los oídos. Lo que se ve, se tiene en la mente. La mente se habitúa a lo que ve; y no debe tenerse delante de los ojos lo que no se quiera que quede en la mente. Debiera obligarse a todo hombre, como a enviar sus hijos a la escuela,—sobre todo a una escuela más práctica y humana que las usuales,—a vivir en una casa limpia:―para exigir lo cual, debieran las ciudades proveerse de casas aseadas que ofrecer a los pobres al mismo precio—¡que bien se pudiera!—que hoy tienen que pagar por casas malsanas y fétidas. Pero a la par que se señalan esos perniciosos hábitos de la pobre gente de Italia que arriba a estas playas, debe tenerse en cuenta cómo prestan con mansedumbre y en silencio esos servicios de zapa y caverna, de cimiento paciente y penoso, sin los que no se alzarán luego a pasmar a los hombres estas ciudades que parecen sueños de rey asirio; estos canales por donde como el pulmón echa la sangre por las venas, echa este país sus magnas barcadas de productos; esos ferrocarriles, guerreros únicos dignos de guerrear con la inexplorada selva, y de vencerla. Se debe abominar a los perezosos, y compelerlos a la vida limpia y útil; mas no se ha de ser injusto con los buenos y silenciosos trabajadores, humildes insectos humanos, que como los verdaderos insectos las capas de la tierra, labran ahora la ciudad venidera del espíritu. La América. Nueva York, octubre de 1883.