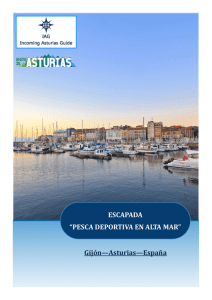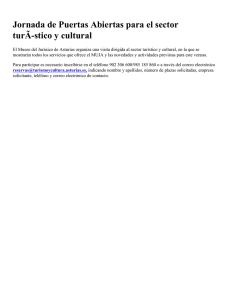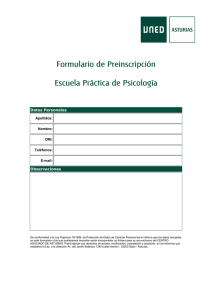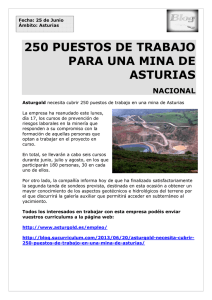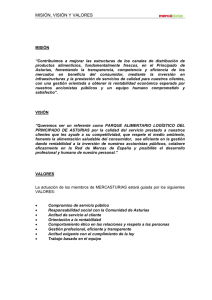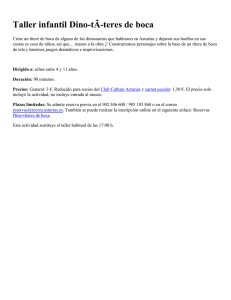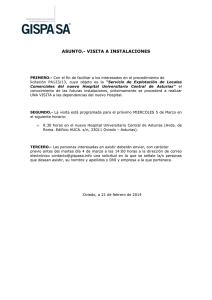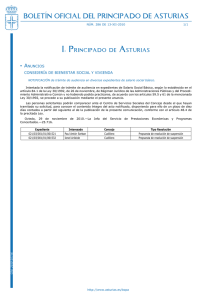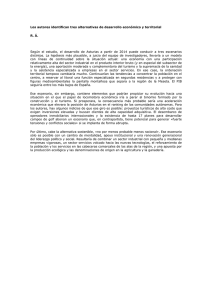N.° 39 - Biblioteca Virtual del Principado de Asturias
Anuncio

INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS (l.D. E.A)
BOLETIN DE CIENCIAS
DE L A
NATURALEZA
N.° 39
P R I N C I P A D O DE A S T U R I A S
OVIEDO
-
1 9 8 8 - 1989
SUMARIO
P á g s.
Endogamia y consanguinidad en el concejo de Cabrales (Picos de Euro­
pa. Asturias), por M." Antonia Díaz Quinzaños y Pedro Góm ez
Góm ez ...........................................................................................................
Estudio de la epiíauna sésil G elidium spp. en la zona de Cabo Peñas
(Asturias), por N uria Anadón ................................................................
Estudio técnico-ecológico sobre el puerto de L a Ballota, Lena (Asturias),
por M aría A doración A bella García y Federico F illa t Estaque ......
Tipificación hidroquím ica y consideraciones previas del impacto m inero
en la cuenca del río Trubia, por J. X ib e rta y J. M. Ayala ..............
Determ inación de fenoles en el río Turón mediante crom atografía de
permeación en gel y crom atografía de líquidos de alta eficacia, por
P. A larcón, A. Bustos, J. X ib erta y J. M. Ayala .................................
Ecología del pastoreo en la montaña cantábrica. V III. Composición florística en la pradería del valle de Pajares y los alrededores, por
M aría Adoración A bella García ..............................................................
M igración del Pato Colorado ( Netta ru fin a ) en Asturias, por César M a­
nuel A lva rez Laó .......................................................................................
Captura de aves marinas en artes de pesca: Aproxim ación a la situa­
ción en Asturias, por José A ngel Diego García, José Ram ón P rie to
Inclán y Berta Fernández Sánchez ........................................................
Origen y causas de m ortalidad de Cormorán Grande ( P h a la crocora x
carbo) recuperados en el norte de la Península Ibérica, por J. A.
D iego G arcía ...............................................................................................
Variación de las frecuencias de inversiones en una población natural
de Drosophila melanogaster, por B. V illa r, E. García Vázquez, J. I.
Izqu ierd o y A . G utiérrez ...........................................................................
Estudio cariotípico de juveniles de Salmo salar en ríos asturianos, por
E. García Vázquez, A. M. Pendás, G. Blanco, J. A . Sánchez, E. Vázquez,
y J. R u b io ....................................................................................................
Endogamia, consanguinidad y unidad básica poblacional en el concejo
de Cangas del Narcea (1860-1959), por Elisa Fernández G arcía y
Pedro Góm ez Gómez ................................................................................
Cambios anuales y estacionales en las capturas de la palometa, besugo,
rape, bacalada, merluza y bonito en la costa asturiana desde 1952
a 1985, por M .a Luisa Villegas Cuadros ................................................
Dos varam ientos poco frecuentes en la costa asturiana: O rcinus orea y
Lagenorhynchus acutus, por José A n tonio P is-M illá n ........................
Carex divisa Hudson en el occidente asturiano, por R ufino García
Suárez ..........................................................................................................
Larus melanocephalus, Larus minutus y Larus s a b in i: Estatus y feno­
logía en Asturias, por Manuel Quintana Becerra .............................
Los entornos se tornan turbios, por J. A. M artín ez-A lva rez ( C atedrático).
Profesionalización geo-ornamental, por J. A. M a rtín ez-A lva rez ..............
Precio del número:
3
19
33
45
59
71
91
97
107
117
129
137
153
175
181
185
193
197
España: 500 ptas.
Extrahjero: 600 ptas.
INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS (I.D.E.A)
BOLETIN DE CIENCIAS
DE
LA
NATURALEZA
N.° 39
P R I N C I P A D O DE A S T U R I A S
OVIEDO
-
1988-1989
Depósito legal: O. 43-1958
I. S. B. N.: 0211-0326
Imprenta “LA CRUZ”
Hijos de Rogelio Labrador Pedregal
Granda-Siero (Oviedo), 1988
Bol. Cien. Nal. I. D. E A., n.° 39: 3 - 18. (1988)
ENDOGAMIA Y CONSANGUINIDAD EN EL CONCEJO DE
CABRALES (PICOS DE EUROPA. ASTURIAS).
M .a A n t o n ia D ía z Q u in z a ñ o s
P ed ro G ó m ez G óm ez
Para el análisis de la endogamia y consanguinidad en el
concejo de Cabrales, en los Picos de Europa, se han revisado
las actas de los 2.359 matrimonios celebrados en la zona entre
1872 y 1959. Se ha tratado de valorar la importancia relativa de
de los núcleos de población y de la unidad geográfica como uni­
dad de base y población mendeliana, para lo que se han estudia­
do el lugar de origen de los cónyuges y medido las distancias
entre ellos.
Asimismo se han calculado los niveles de consanguinidad
dentro de la población por el método de dispensa, cuando fue
posible, y el de isonimia para todo el período.
Los niveles de endogamia y también los de consanguinidad
son notoria y comparativamente elevados debido al aislamiento
de la población cabraliega. Recientemente este aislamiento ha
remitido, como se observa en el descenso de frecuencias y coefi­
ciente de consanguinidad y endogamia.
R esu m en:
Dpto. de B iología de Organismos y Sistemas (A ntropología).— U niversidad
de Oviedo.
P alabras
c l a v e : Isonimia. Consanguinidad. Endogamia. Cabrales (Asturias).
INTRODUCCION
En las sociedades humanas monógamas el matrimonio es el
principal determinante de la fecundidad. Las uniones matrimonia­
les presentan probabilidades diferentes, éstas se ven afectadas
tanto por factores sociales que influyen en la selección de la pare­
ja, como por factores ambientales que determinan la distribución
de la población.
Para el presente estudio hemos considerado los sistemas de
cruzamiento de la comarca de Cabrales, por ser una comarca con
unas características claras de zona de montaña y una reducida po­
blación diseminada en pequeños núcleos rurales.
El propósito de este estudio es comprobar el efecto del aislamien­
to que dichos factores geográficos producen sobre las comunidades
humanas de Cabrales. Estos factores determinan con frecuencia
zonas de aislamiento donde se favorecen procesos genéticos como
la endogamia y consanguinidad.
El concejo de Cabrales está situado en la parte sudoriental de
Asturias. Tiene una extensión aproximada de doscientos treinta y
seis kilómetros cuadrados. Se trata de una comarca natural bien
delimitada por accidentes geográficos. La pendiente media del te­
rreno es de un diecinueve coma tres por ciento, lo que indica el
carácter montañoso del terreno.
La principal fuente de riqueza es la ganadería, orientada prin­
cipalmente a la fabricación del queso. No existen grandes rebaños,
cada familia explota un número reducido de cabezas de ganado.
La agricultura nunca ha tenido gran importancia, principalmente
se cultiva maíz y patatas para el consumo familiar. En los últimos
años el turismo se ha convertido en un importante recurso para
la comarca.
La población cabraliega se distribuye entre dieciocho entidades
rurales, algunas de las cuales carecen aún de carretera. Como la
mayoría de las zonas rurales españolas, el censo de población ha
descendido notablemente en las cinco últimas décadas, casi a la
mitad desde 1930. Este descenso de la población se debe a la emi­
gración, que afecta más a la población en edad de matrimonio. Las
consecuencias son un mayor envejecimiento de la población, una
falta de parejas en edad reproductora y una menor posibilidad de
elección matrimonial de los individuos no emigrados.
— 5—
M ATERIAL Y METODOS
El material utilizado para la presente investigación ha sido to­
mado casi en su mayor parte del archivo del Ayuntamiento de
Cabrales. No hemos podido recurrir al archivo parroquial ya que
fue destruido en su mayor parte durante la guerra civil.
El período de estudio ha sido de ochenta años: Desde 1872, año
en que empezó a funcionar el Ayuntamiento, hasta 1957.
Los datos han sido tomados de las actas matrimoniales del
Ayuntamiento. De cada acta matrimonial hemos extraído los si­
guientes datos:
Nombre y origen de los cónyuges, edad, profesión, lugar donde
se celebró el matrimonio.
Se han estudiado un total de dos mil cuatrocientas diecinueve
actas de matrimonio.
Para el estudio de la evolución de las distancias matrimoniales
y de la endogamia hemos agrupado los datos en períodos de cinco
años. Para el estudio de la consanguinidad, al haber sido destruidos
los archivos eclesiásticos y caracer de información sobre las dis­
pensas matrimoniales dadas por la Iglesia, hemos utilizado un
método que ha sido ampliamente discutido por algunos autores,
este es el método de la isonimia, que basa su estudio en la identi­
dad de apellidos. Para ello hemos agrupado a los matrimonios en
períodos de quince años.
Para el cálculo estadístico se han utilizado los siguientes ín­
dices:
N.° de matrimonios entre cabraliegos
Coef. de endogamia = ---------------------------------------------------x 100
N.° total de matrimonios
Coef. de consanguinidad de Bernstein= 2 coef. individuales de con­
sanguinidad en cada tipo de cruzamiento por la frecuencia relati­
va de cada uno de ellos
« = 2P
F¡
Para el cálculo del coeficiente de consanguinidad mediante el
método de la Isonimia (según el método de Crow y Mange):
F = Fn + (1— Fn) Fr
— 6—
siendo Fn el factor no aleatorio (cruzamientos selectivos por pa­
rentesco):
Fn = ( I — 2 pq)/4(l— 2 pq)
y Fr el factor aleatorio (cruzamientos al azar):
F r = 2 p¡ q¡ / 4
Para el cálculo de las distancias matrimoniales, éstas han sido me­
didas sobre el mapa siguiendo la dirección de carreteras y caminos
locales.
ENDOGAMIA
La definición más simple sería el porcentaje de matrimonios
celebrados entre cónyuges que son naturales de la población con­
siderada. El valor de la endogamia de una población es un índice
seguro de verificación de la inmovilidad social y geográfica.
Hemos analizado la endogamia de Cabrales bajo un criterio
geográfico de pertenencia o no a la misma parroquia, a la misma
comarca y su evolución a lo largo de ochenta años, desde 1872
hasta 1956. Los resultado indican que el concejo tiene una tasa de
endogamia alta. Presenta gran estabilidad en los primeros años, en
el período de 1917-1921 llega a adquirir el mínimo valor, debido a
la construcción de la carretera Arenas-Puente Poncebos, que oca­
sionó la llegada de trabajadores de otros puntos de Asturias y de
otras provincias (Santander y Galicia principalmente), algunos de
los cuales se casaron en Cabrales, mayoritariamente en Arenas. En
el período de 1897-1901, debido a la construcción de la carretera
comarcal Cangas de Onís-Panes, se produce otra brusca disminu­
ción de la endogamia. El decrecimiento producido en los últimos
períodos se debe al aumento de la movilidad de la población, resul­
tado de las mejoras de las vías de comunicación y de los medios
de transporte.
Hemos hecho un estudio de diferenciación de la endogamia en­
tre la zona alta de Cabrales (Sotres, Tielve, Bulnes y Camarmeña)
y la zona baja (restos de los pueblos de Cabrales) puesto que entre
ambas zonas existen diferencias en la facilidad de comunicaciones,
una vida mucho más dura y difícil en la zona alta que en la baja.
Sin embargo, aunque entre ambas zonas aparecen diferencias, éstas
no son estadísticamente significativas.
_ 7—
Pero no sólo la dificultad de comunicaciones actúa como una
barrera en contra del flujo génico, existen límites culturales per­
fectamente definidos que no están relacionados con el relieve ni
con las vías de comunicación. Los miembros de una parroquia tie­
nen conciencia de pertenecer a una unidad social específica, en
relación con este sentido comunitario, los matrimonios más apete­
cidos son los intraparroquiales. Al lado de esta tendencia de la
endogamia relacionada con la forma de organización del poblamiento, existen otros factores que favorecen la misma en función del
sistema de transmisión de la herencia. Hay varios tipos de sistemas
diferentes de transmisión, en esta comarca es norma dividir la he­
rencia a partes iguales entre los hijos, independientemente del sexo,
éste es un sistema bilateral. En otras regiones es costumbre repar­
tir la herencia de un modo desigual, mejorando a uno de los hijos,
el mayorazgo. Este es un sistema unilateral. En las sociedades agrí­
colas tradicionales el matrimonio ha sido siempre una cuestión de
relaciones entre familias con intereses económicos muy concretos.
En las zonas donde se reparte la propiedad de la tierra a partes
iguales entre los hijos, se favorecen los matrimonios entre primos
hermanos como medio de mantener la integridad del patrimonio
de la casa. Las bodas suelen estar arregladas por los padres. En
este caso la endogamia tiene un claro móvil, de este modo se favo­
rece el matrimonio de la propia clase para mantener la propiedad
y el prestigio.
Actualmente los mecanismos culturales favorecedores de la en­
dogamia están sufriendo un profundo cambio. La influencia de las
sociedades industriales sobre la sociedad rural está originando una
situación de rápido cambio cultural, la aldea está sufriendo nume­
rosos cambios y por tanto los aspectos del matrimonio relacionados
con ello. El tener o no tener tierras ya no es un elemento impor­
tante en la búsqueda del cónyuge. La gente prefiere vivir y depen­
der del medio industrial y urbano.
Diversas circunstancias de orden económico y cultural, entre las
que podrían citarse la sustitución del tradicional sistema de auto­
ridad paterna por relaciones interfamiliares progresivamente de­
mocratizadas, la liberación de la mujer, la quiebra de anacrónicos
patrones morales, así como la carencia total en las pequeñas pobla­
ciones de alternativas culturales y de ocio colectivas, la facilidad
en las comunicaciones y una mayor disponibilidad económica, han
generado entre otros fenómenos característicos el de la migración
juvenil de fin de semana a discotecas y salas de fiesta ubicadas en
lugares estratégicos, como centro de relación y punto de contacto
—8—
entre jóvenes, no sólo del medio rural, sino también de otras áreas
más o menos lejanas.
Esto conlleva a un incremento de matrimonios exógamos con
las consecuencias biológicas previsibles derivadas de estos cambios.
Distancia marital entre los lugares de nacimiento de los cón­
yuges:
A menudo es conveniente estudiar la distribución de distancias
entre los lugares de nacimiento de los maridos y de las esposas.
La distancia entre los lugares de nacimiento de los esposos mide
la probabilidad de unión genética entre diferentes áreas (Coleman,
1977). La forma habitual de expresar esta distancia no es, en opi­
nión de dicho autor, una medida real de la migración realizada de
hecho, sino que es la resultante de las diferentes fases del movi­
miento realizado entre el nacimiento y la boda.
Para el cálculo de la distancia de procedencia de los cónyuges,
ésta se ha tomado en kilómetros, no en línea recta, sino siguiendo
la dirección de carreteras y caminos locales.
La localidad de nacimiento de cada uno de los cónyuges ha sido
tomada de las actas matrimoniales.
Existe siempre dificultad al establecer estas distancias debido
a que no son siempre las carreteras las vías de entrada en la co­
marca. Las distancias de migración son el resultado de un cierto
tipo de desplazamiento a pie y otro desplazamiento en un medio
de transporte.
A partir de las distancias calculadas, se han construido las grá­
ficas, tomándose períodos de cinco años.
No se han excluido las uniones endógamas, ni se ha puesto lími­
te a los matrimonios celebrados a largas distancias.
A partir de las figuras obtenidas en general podemos ver que
cada cónyuge busca su pareja preferentemente dentro del mismo
núcleo urbano, y en segundo lugar dentro de otros pueblos de la
comarca.
En Cabrales, salvo en los períodos de 1897-1901, en el que se
construyó la carretera Cangas de Onís-Panes, y en el período de
1921, el tramo de carretera Arenas-Puente Poncebos y la central
hidroeléctrica de Puente Poncebos, que originó la llegada de in­
dividuos de otros puntos de Asturias y de otras provincias a la
comarca (Santander y Galicia sobre todo) influyendo en la dismi­
nución de la endogamia tanto de cada pueblo, como de toda la
—9—
comarca, y aumentando el número de matrimonios entre cónyuges
cuyo lugar de origen está a más de cien kilómetros.
En el resto de los períodos considerados no ha habido cambios
importantes en la composición socio-profesional de la población,
por lo que el incremento reciente de la distancia marital es debido
a un aumento de la movilidad resultado de la mejora de las vías de
comunicación y de los medios de transporte.
F R E C U E N C IA S DE M A T R IM O N IO S E N D O G AM O S
CINCO A Ñ O S )
Período
N.° total m atri­
monios
1872-1876
1877-1881
1882-1886
1887-1891
1892-1896
1897-1901
1902-1906
1907-1911
1912-1916
1917-1921
1922-1926
1927-1931
1932-1936
1937-1941
1942-1946
1947-1951
1952-1956
53
103
141
113
146
140
146
120
145
165
132
145
153
104
165
194
194
N.° matr. siendo
los 2 cónyuges
de la comarca
44
86
121
84
112
■
102
111
96
106
91
96
97
124
80
108
128
116
Frec.
0,83
0,83
0,85
0,74
0,75
0,72
0,76
0,80
0,63
0,54
0,72
(PE R IO D O S DE
N .f matr. siendo
los 2 cónyuges
del pueblo
27
65 i
95
58
88
"
í
66
1
0,66
76
61
84
59
73
73
0,81
0,76
0,65
0,65
0,59
57
74
91
79
86
Frec.
0,50
0,63
0,67
0,51
0,60
0,47
0,52
0,50
0,57
0,37
0,55
0,50
0,56
0,54
0,44
0,46
0,40
E N D O G A M IA T O T A L :
— Siendo los dos cónyuges de la comarca: 0,7214.
— Siendo los dos cónyuges del mismo pueblo: 0,5137.
CONSANGUINIDAD
I
METODO DE DISPENSA
La consanguinidad es el parentesco biológico que relaciona un
grupo de personas que comparten uno o varios antepasados en
común. La frecuencia con la que se dan los cruzamientos consan­
guíneos en una población depende en parte de la estructura de ésta
y también de las costumbres sociales, como hemos dicho anteriomente.
— 10 —
Fig. 1: Distancias en kms. entre el lugar de origen de los cónyuges.
— 11 —
Fig. 2: Distancias en kms. entre el lugar de origen de los cónyuges.
— 12 —
Para el presente trabajo, en principio, se trataba de obtener el
coeficiente de consanguinidad a partir de las dispensas que figuran
en las actas matrimoniales de los archivos parroquiales. Pero en
Cabrales, salvo en algún pueblo, los archivos fueron destruidos du­
rante la guerra civil. Hemos podido calcular el coeficiente de con­
sanguinidad por el método de dispensas en el período de 1877-1889,
ya que en estos años las actas matrimoniales del Ayuntamiento fue­
ron copiadas literalmente de las de la Iglesia. En estos años encon­
tramos un 30,93% de matrimonios consanguíneos. Para el cálculo
de la consanguinidad hemos utilizado el coeficiente de consangui­
nidad de Berstein « a », que es la relación entre la suma de los pro­
ductos de cada tipo de cruzamiento consanguíneo por su coeficiente
respectivo y el total de matrimonios:
a = 2 P¡ F¡
a = 0,00742594
que es un valor muy alto en comparación con otras poblaciones.
II
METODO DE ISONIM IA
Dado que no disponemos de los archivos necesarios en los cua­
les figuren las dispensas eclesiásticas de los restantes años, hemos
tratado de obtener el coeficiente de consanguinidad medio en la
población a partir del método de la isonimia, que basa su estudio
en la coincidencia de apellidos entre los cónyuges. Este método es
puesto en entredicho por algunos autores debido a las evidentes
diferencias entre las leyes de transmisión de la herencia mendeliana
y los mecanismos de transmisión de apellidos, que son diferentes
según las diversas culturas.
Frecuencia de apellidos:
En cada matrimonio distinguimos cuatro apellidos según sea el
del hombre (H ) o el de la mujer (M ) el primero o el segundo ape­
llido: 1H, 2H, 1M, 2M. Un apellido puede presentarse en quince
situaciones diferentes, desde no repetirse en cada una de las cuatro
posiciones hasta ser el mismo en las cuatro.
Para cada uno de los períodos (de quince años) se han calculado
los valores del apellido más frecuente.
Menos en el último período en el cual el apellido más frecuente
aparece con unas frecuencias del 9,3%, en el resto de los períodos
no supera el 8,7%, cifra reducida en relación con otras poblaciones
(Bertranpetit, 1981; Lasker, 1968), adjuntamos una lista de los ape­
llidos más comunes.
— 13 —
Hemos calculado en cada período las frecuencias de los veinti­
cinco apellidos más comunes, así como su contribución relativa a
los pares de isonimos. Los apellidos más comunes contribuyen en
exceso a la isonimia, y son éstos según Lasker (1978) los que in­
cumplen con mayor probabilidad la condición del monofiletismo,
resultando por consiguiente un indicador dudoso de la comunidad
de antepasados. Entre los casos de frecuencias más bajas podrían
encontrarse los apellidos de distribución regional o local.
Veinticinco apellidos más comunes en el concejo de Cabrales saca­
dos de las actas y registro matrimonial, del prim ero al últim o por
orden decreciente de importancia
14.— Inguanzo
15.— Prieto
16.— Martínez
17.— Rodríguez
18.— Gutiérrez
19.— Borbolla
20.— Bueno
21.— Bárcena
22.— Huerta
23.— Gonzalo
24.— Antón
25.— Simón
1.— Fernández.
2.— González
3.— Díaz
4.— Pérez
5.— Alonso
6.— Campillo
7.— García
8.— Sánchez
9.— Mier
10.— López
11.— Niembro
12.— Gómez
13.— Rojo
R E S U L T A D O S DE L A
P eríodo
1 11III —
IV —
V —
1877-1891
1892-1906
1907-1921
1922-1936
1937-1951
IN S O N IM IA
(PE R IO D O S DE Q U IN C E A Ñ O S )
N.° total de matr.
Fr
382
444
429
451
463
0,02589
0,01723
0,01913
0,02292
0,02852
Fn
'
0,03993
0,05869
0,04742
0,05100
0,03072
F
0,06433
0,07492
0,06565
0,07276
0,05844
Existen apellidos corrientes y apellidos raros: El matrimonio
de personas del mismo apellido corriente es menos indicativo del
mismo origen (porque es probable que el apellido común sea de
origen polifilético) que el de cónyuges con el mismo apellido raro
(es más probable que los apellidos tengan un origen monofilético).
El significado para la consanguinidad será más directo en este se­
— 14 —
gundo tipo de matrimonios que en el primero. Algunos antropólogos
han propuesto analizar por separado la isonimia de apellidos co­
rrientes y la de apellidos raros, aunque con ello no se resuelve el
problema.
Coeficiente de consanguinidad por Isonimia F = Fn + ( l — F n )F r:
Crow y Mange (1965) desarrollaron un modelo matemático que
permite relacionar isonimia y consanguinidad. El método se basa
en la probabilidad de que parientes de un cierto grado tengan el
mismo apellido, por haberlo heredado de un antepasado común, y
su valor suele ser cuatro veces superior al hallado por dispensa.
Todo esto sería válido de cumplirse en la población una transmi­
sión de apellidos sin irregularidades, líneas masculinas y femeninas
igualmente representadas, una proporción de sexos equilibrada en­
tre emigrantes, y lo más importante, la ausencia de polifiletismo
en el origen de los apellidos. Las ventajas de este método, aparte
de la facilidad de obtención de datos, están en que posibilita des­
componer el coeficiente de consanguinidad F en sus componentes,
Fn debido a los cruzamientos selectivos por parentesco (factor no
aleatorio) y Fr debido a la deriva, es decir, a cruzamientos al azar
en poblaciones reducidas. Si la frecuencia de apellidos es diferente
en cada sexo, Fr puede calcularse como: F r= p q / 4 . Representan­
do «p » la frecuencia del apellido « i» en una categoría determinada
(varones) y « q » la correspondiente frecuencia en la segunda catego­
ría (mujeres). Según Crow (1980) Fn = ( I — Zpq)/4(1— 2 pq) siendo
I la proporción observada de matrimonios isónimos.
Fn es el único que puede presentar valores positivos o negati­
vos. Su interpretación general es que los cruzamientos selectivos
por parentesco son positivos Fn>0, o negativos Fn<0. Esta inter­
pretación indica únicamente que no hay apareamiento al azar, pero
no su causa.
Hemos calculado el coeficiente F por el método de isonimia en
el período de 1877-1889 para comparar los resultados con los ob­
tenidos en este mismo período por el método de dispensas, y en­
contramos que F es casi diez veces superior a a. No parece pues
existir una buena correspondencia entre los porcentajes de consan­
guinidad dados por dispensas eclesiásticas y la frecuencia esperada
de isonimia, el coeficiente de consanguinidad obtenido por isoni­
mia sobrevalora la consanguinidad media de la población. Ello se
debe a la violación de algunos supuestos en los que se basa este
método, sobre todo el origen monofilético de los apellidos. El
— 15 —
coeficiente F y sus componentes han sido representados gráfica­
mente en períodos de quince años.
El componente Fr presenta bastante estabilidad. Parece indicar
que la probabilidad de actuación de la deriva genética no se ha
modificado de forma importante entre períodos (Yasuda y Mortón,
1967). En cuanto al factor no aleatorio Fn, ante valores altos de Fn
lo primero que hay que plantearse es la existencia de subpoblaciones en la población, es decir, de diversos círculos matrimoniales
que pueden ser debidos a una dispersión geográfica de los núcleos
de población con diferente distribución de apellidos o, también, a
una cierta estratificación social.
Los cruzamientos selectivos detectados en la comarca se deben,
en gran medida, a la preferencia por los matrimonios consanguí­
neos, debido a la tendencia a conservar los bienes materiales y el
prestigio de las familias. En este caso la interpretación de Fn como
tendencia al cruzamiento entre parientes es real, ya que grupos fa­
miliares se corresponden con grupos sociales, aunque pasando por
complejos mecanismos económicos y sociales.
COMPARACION CON OTRAS POBLACIONES
Respecto a la endogamia, hemos comparado con un estudio
realizado por Gómez (1977-1985) en los valles de Valdeón y Sajambre, que son de características muy semejantes a las de Cabrales.
A pesar de ello, los valores obtenidos en Cabrales son más altos.
Encontramos una endogamia semejante a la de Cabrales en la Alpujarra, en Granada (Marín, 1977).
Con respecto a la consanguinidad, el valor obtenido por el mé­
todo de dispensas en el período de 1877 a 1889. es mayor en Cabra­
les que en otras poblaciones españolas estudiadas.
CONCLUSIONES
Debemos señalar el elevado porcentaje de matrimonios endógamos dentro de la misma parroquia y dentro de la misma zona, y
consecuentemente la importancia del núcleo rural y sobre todo de
la zona como unidad biológica básica. De ello se deduce que la
comunicación entre núcleos se ve reducida y que apenas ha existido
flujo génico procedente del exterior de Cabrales debido a su eleva­
do aislamiento. Podemos observar además cómo en los últimos
períodos estudiados el grado de endogamia disminuye debido a la
— 16 —
mejora de las comunicaciones, que permite una mayor movilidad
de la población.
El pequeño tamaño de la población, el aislamiento de la zona y
las costumbres socio-culturales son factores determinantes de la
elevada consanguinidad existente. El valor obtenido para el coefi­
ciente de Berstein es superior al encontrado en las poblaciones
estudiadas en España en este mismo período.
El coeficiente de consanguinidad obtenido por isonimia, con las
limitaciones indicadas ya que sobrevalora la consanguinidad de la
población cabraliega, debido a que la mayoría de los apellidos isónimos son apellidos muy corrientes de origen polifilético, no obs­
tante, el coeficiente F desciende en el último período sensiblemente
por debajo de los períodos anteriores. Esto coincide con el aumen­
to de la exogamia en los últimos períodos y con lo calculado en
otras poblaciones del norte cantábrico geográficamente próximas.
Por otra parte, señalar la dificultad de este tipo de estudios
debido a la incidencia de factores heterógenos, tanto geográficos y
biológicos como culturales o socio-económicos.
Fig. 3: Variación de los componentes del coeficiente de consanguinidad con el
tiempo.
— 17 —
BIBLIOGRAFIA
B e r t r a n p e t it , J. (1981): M edida de la consanguinidad a partir de la Isonim ia en poblaciones con dos apellidos por persona. R ev. m exicana de estud.
a ntropológicos, X X V I I (1), 306-313.
B e r t r a n p e t it , J .; J. T o r r e j ó n (1 8 3 ): Implicaciones antropológicas del es­
tudio de los apellidos. I I I congreso de antropología biológica. España (Santiago
de Compostela), 14-22.
C r o w , J .; A . M a n g e (1965): Measurement of inbreeding from the frecuency
o f m arriages betw een persons of the same surnames. Eug. Quart., 12, 199-203.
C r o w , J . (1 9 8 0 ): T h e e s tim a tio n o f in b r e e d in g fr o m is o n y m y . H um an B io­
logy, 52, 1-14.
G ó m e z , P . (1 9 7 7 ): B ioantropología e influencia geográfica en el noroeste de
León ( Montaña de R iañó). Ins. Fray Bern, de Sahagún de la Excma. Dipu­
tación p rovin cial de León. 236 págs.
G ó m e z , P. (1 9 8 5 ): Análisis de la consanguinidad en la zona cantábrica de
los Picos de Europa. Liébana. I V cong. esp. de antro, biol. Barcelona, 53-62.
L a s k e r , G. (1968): The occurrence of identical (isonymous) surnames in
various relationships in pedigrees: A prelim inary analysis of the relation of
surnames combinations to Inbreeding. A m erican Journal of H um an Genétic,
20, 2 5 0 -2 5 7 .
M a r ín , A .
barranco
Madrid.
de
(1977): Estudio dem ográfico y genético de las poblaciones del
P oqu eira (Granada). Tesis doctoral. U niversidad Autónoma.
Bol. Cien. Nat. I. D. E. A., n.° 39: 19 - 32. (1988)
ESTUDIO DE LA EPIFAUNA SESIL Gelidium spp. EN LA
ZONA DE CABO PEÑAS (ASTURIAS).
N u r ia A nadón
Se hace un inventario sistemático de la epifauna sésil
encontrada sobre dos especies de Gelidium, G. latifolium y
G. sesquipedale, que ocupan uno de los horizontes de la franja
litoral inferior de la costa, en la zona de Cabo Peñas (Asturias).
Se han identificado 43 especies de invertebrados pertenecientes
a diferntes taxones.
R esu m en:
A systematic checklist of the sessile epifauna found
on two Gelidium species was made. G. latifolium and G. sesqui­
pedale occupy one belt of the lower eulittoral zone of the coast
in the area of Cabo Peñas ( Asturias, North of Spain). 43 species
of Invertebrates of different taxa were identified.
S u m m ary:
Departam ento de B iología de Organismos y Sistemas (Zoología).— Facultad
de B iología.— U niversidad de Oviedo.
Trabajo recibido en Diciem bre de 1987.
P alabras
clave : Epifauna sésil. G elidium spp. Cabo Peñas. Asturias.
— 20 —
INTRODUCCION
En las costas españolas no conocemos trabajos que se hayan
dedicado al estudio de la epifauna sésil de especies de Gelidium y
solamente tenemos datos de citas esporádicas de alguna de las
especies sobre sustratos de algas rojas, generalmente sin indicar
la especie.
Las epifaunas o taxocenosis concretas de ellas sobre plantas en
España han sido estudiadas sobre todo en el Mediterráneo, en pra­
deras de la fanerógama marina Posidonia oceanica (GADEA, 1967;
LOBO, 1981; G ILI, 1981, 1982; BENITO, 1987).
Los estudios de epífitos sobre algas han sido estudiados funda­
mentalmente por autores ingleses e irlandeses. COLMAN (1939) fue
uno de los pioneros en este tipo de estudios, interesándose tanto
por la fauna sésil como por la fauna vágil de ocho especies de algas,
aunque ninguna del género Gelidium. Los trabajos posteriores que
conocemos sobre fauna sésil se refieren fundamentalmente a Laminariales y Fucáceas, que presentan frondes muy anchos. Entre
los autores que se han dedicado a este tipo de estudios podemos
citar: RYLAND y STEBBING (1971), STEBBING (1972, 1973), HAZLETT y SEED (1976), DUNSTONE, O'CONNOR y SEED (1979),
SEED y HARRIS (1980).
En este trabajo hacemos un inventario de la fauna de epífitos
sobre dos especies de Gelidium, continuando así con el estudio de
la fauna de microhábitats en el sistema rocoso intermareal de As­
turias (LOMBAS y ANADON, 1985).
Las especies de Gelidium que hemos escogido han sido G. latifolium y G. sesquipedále. Una de ellas, G. latifolium, caracteriza
uno de los horizontes de la zona litoral inferior en la costa rocosa
de la zona de Cabo Peñas, entre 0,3 y 0,7 m. sobre el nivel 0 de
marea. G. sesquipedále se encontró esporádicamente en la parte
inferior de este horizonte y también entremezclada con las especies
que constituyen el horizonte inmediatamente inferior, el de Saccorhiza-Cystoseira. Estas especies de algas rojas proporcionan un hábitat
atractivo para numerosas especies animales, sobre todo para las de
naturaleza colonial.
/
AREA DE ESTUDIO
Este trabajo se realizó fundamentalmente en la zona de Aramar
(Luanco), situada en el margen oriental del Cabo Peñas y cuyas
coordenadas UTM son 30T TP 7663. Sin embargo, en un primer mo­
mento, en la fase exploratoria, se tomaron muestras en otras dos
localidades de la zona de Cabo Peñas: Verdicio, situada en el mar­
gen occidental del Cabo Peñas y de coordenadas UTM 30T TP 6835,
y la ensenada de Bañugues, situada en el margen oriental y de coor­
denadas UTM 30T TP 7334.
Los muestreos en Aramar se realizaron en la parte externa de
los islotes del Carmen, que es una zona expuesta, es decir, sujeta a
la acción del oleaje.
M ATERIAL Y METODOS
La recogida de muestras se realizó regularmente cada mes, apro­
vechando las mejores bajamares de las mareas vivas, en el período
comprendido entre diciembre de 1980 y noviembre de 1981.
La recolección de muestras se realizó mediante el arranque de
las algas por su base, bien a mano o ayudándose con una espátula.
Hay que hacer notar que el muestreo de G. sesquipedale no fue tan
continuado, ya que sólo se pudo realizar cuando lo permitieron las
bajamares.
Las muestras recogidas se guardaron en bolsas de plástico y se
congelaron a — 10° C, hasta el momento de su separación y obser­
vación.
RESULTADOS
A continuación se da la lista sistemática de las especies encon­
tradas, seguida de algún comentario sobre las especies que han
resultado nuevas tanto para la fauna regional asturiana como para
la costa cantábrica o la atlántica española:
ESPONGIARIOS
Clase CALCÁREAS
Sycon raphanus Schmidt 1862
Juvenil indet.
— 22 —
CNIDARIOS
Clase HIDROZOOS
Orden h id r o id e o s
Suborden g i m n o b lá s t id o s
Fam. Corynidae Johnston, 1836
Coryne muscoides (Linneo, 1758)
Antomedusas
Fam. Cladonemidae
Eleutheria dichotoma Quatrefages, 1842
Suborden c a l i p t o b l á s t i d o s
Fam. Campanulariidae Johnston, 1836
Clythia hemisphaerica (Linneo, 1767)
Ohelia geniculata (Linneo, 1758)
Obelia dichotoma (Linneo, 1758)
Fam. Haleciidae Hincks, 1868
Halecium halecinum (Linneo, 1758)
Subfam. Plumulariinae Kuhn, 1913
Plumularia obliqua (Johnston, 1847)
Plumularia setacea (Linneo, 1758)
Subfam. Kirchenpaueriinae Stechow, 1911
Kirchenpaueria pinnata (Linneo, 1758)
Ventromma halecioides (Aider, 1859)
Subfam. Aglaopheniinae Stechow, 1911
Aglaophenia pluma (Linneo, 1758)
Fam. Sertulariidae Hincks, 1868
Sertularia distans Lamouroux, 1816
Sertularella polyzonias (Linneo, 1758)
Clase a n t o z o o s
Subclase o c t o c o r a l a r i o s
Orden e s t o l o n í f e r o s
Fam. Cornulariidae Dana, 1846
Cornularia cornucopiae (Pallas, 1766)
ENDOPROCTOS
Fam. Pedicellinidae Smitt, 1867
Pedicellina cernua (Pallas, 1771)
Fam. Barentsiidae
Barentsia gracilis (M. Sars, 1835)
— 23 —
BRIOZOOS
Clase ESTENOLEMADOS
Orden c i c l o s t o m a d o s
Suborden a r t i c u l a t a
Fam. Crisiidae Johnston, 1847
Crisidia cornuta (Linne, 1758)
Crisia denticulata (Lamarck, 1816)
Crisia eburnea (Linneo, 1767)
Clase GIMNOLEMADOS
Orden c t e n o s t o m a d o s
Infraorden c a r n o s i t à
Fam. Flustrellidae Hinks, 1880
Flustrellidra hispida (Fabricius, 1780)
Fam. Vesiculariidae Hinks, 1880
Amathia lendigera (Linneo, 1761)
Bowerbankia gracilis Leidy, 1855
Orden q u e ilo s t o m a d o s
Suborden a n a s c a
Fam. Aeteidae Smitt, 1867
Aetea anguina (Linne, 1758)
Fam. Scrupariidae Silén, 1941
Scruparia chelata (Linneo, 1758)
Fam. Electridae Stach, 1937
Electra pilosa (Linneo, 1767)
Fam. Scrupocellariidae Levinsen, 1909
Scrupocellaria scruposa (Linneo, 1758)
Fam. Bicellariellidae Levinsen, 1909
Bicellariella ciliata (Linneo, 1758)
Suborden a s c o p h o r a
Fam. Cribilinidae Hinks, 1880
Cribilina punctata (Hassall, 1841)
Fam. Microporellidae Hinks, 1880
Haplopoma impressum (Audouin, 1826)
Haplopoma bimucronatum (Moli, 1803)
Fam. Hippothoidae Levinsen, 1909
Plesiothoa gigerium (Ryland y Gordon, 1977)
Celleporella hyalina (Linneo, 1767)
Fam. Celleporidae Busk, 1852
Turbicellepora magnicostata (Barroso, 1919)
— 24 —
MOLUSCOS
Clase GASTERÓPODOS
Subclase p r o s o b r a n q u io s
Orden a r q u e o g a s t e r ó p o d o s
Fam. Patellidae Rafinesque, 1815
Patina pellucida (Linneo, 1758)
Clase b i v a l v o s
Orden f i l i b r a n q u i o s
Suborden a n is o m ia r io s
Fam. Mytilidae Rafinesque, 1815
Subfam. Musculinae Thiele, 1935
Musculus discors (Linneo, 1758)
Subfam. Brachidontinae Thiele, 1935
Mytilaster minimus (Poli, 1795)
Subfam. Modiolinae Thiele, 1935
Amygdalum phaseólinum (Philippi, 1844)
Orden e u l a m e l i b r a n q u i o s
Suborden a d a p e d o n ta
Superfam. Hiatellacea
Fam. Hiatellidae Winckworth, 1932
Hiatella arctica (Linneo, 1767)
ANELIDOS
Clase
p o liq u e to s
Fam. Nereidae Johnston, 1865
Platynereis dumerilii (Audouin & Milne-Edwards, 1833)
Fam. Serpulidae Savigny, 1818
Subfam. Serpulinae Macleay, 1840
Pomatoceros triqueter (Linneo, 1767)
Subfam. Spirorbinae Chamberlin, 1979
G. Spirorbis Daudin, 1800
Spirorbis sp.
CORDADOS. Subfilum TUNICADOS
Clase a s c id iá c e o s
Orden p l e u r o g o n a
Fam. Styelidae
Dendrodoa grossularia (Van Beneden, 1846)
— 25 —
COMENTARIOS FAUNISTICOS
HIDROIDEOS
Coryne muscoides
Distribución ibérica.— Citada por primera vez para las costas
españolas por CHAS y RODRIGUEZ BABIO (1977) en Galicia, sobre
rocas de cubetas litorales.
En las costas portuguesas había sido citada por DA CUNHA
(1944) sobre sustrato rocoso y algas.
Nuestra cita constituye, pues, la segunda para las costas espa­
ñolas y la primera para el Cantábrico.
Comentario sobre su hábitat.— Es una especie presente a lo lar­
go de todo el año, de forma abundante, sobre Gelidium latifolium,
por lo que creemos que éste es uno de los hábitats característicos
de la especie.
Los hidrocaules son muy largos, de 10 cm. o más, y están ado­
sados a los talos del alga desde las partes basales. Los hidrantóforos y los hidrantes, así como los gonosomas se encuentran en las
partes media y apical de la planta.
Eleutheria dichotoma
Es una antomedusa del hidroideo Clavatella prolifera, por lo
que no forma parte estrictamente de la fauna sésil. Sin embargo
tiene los tentáculos marginales bifurcados, en una rama superior
con un racimo único de nematocistos y una rama inferior con un
disco adhesivo, por lo que vive de forma sedentaria en charcas de
marea y sobre algas. No se encuentra en el plancton. Es por esta
razón por la que la incluimos en nuestro estudio.
Distribución.— No conocemos ninguna cita para las costas ibé­
ricas. RUSSEL (1954, 1970) la cita para Inglaterra, Suecia, Dinamar­
ca, Francia y Mediterráneo, en charcas de la zona de marea y sobre
algas como Ulva y Gigartina. RUSSEL también hace notar que la
aparición de medusas ocurre en los meses de verano. En nuestras
muestras aparecieron dos medusas en el mes de julio.
Halecium halecinum
Es una especie que parece presentarse en una amplia gama de
sustratos, casi siempre de fondos rocosos, conchas, piedras, etc., en
las zonas costeras.
— 26 —
Distribución atlántica ibérica.— Citada en Santander por RIOJA
y M AR TIN (1906) y RODRIGUEZ (1914); en Portugal por DA
CUNHA (1944, 1950) y en Galicia por CHAS y RODRIGUEZ BABIO (1977).
Nuestra cita constituye la primera para las costas de Asturias.
Plum ularia obliqua
Esta especie presenta una amplia distribución en el Mediterrá­
neo, siendo menos frecuente en otros mares.
Distribución Ibérica.— Citada por DA CUNHA (1950) en las cos­
tas de Portugal, por DE HARO (1965) en Gerona, por GARCIA
CORRALES et al. (1978) en Alicante. Fue citada por nosotros (AN A­
DON, 1981) en Asturias, constituyendo la primera mención para las
costas atlánticas españolas. POLO et al. (1982) la citan también pa­
ra San Ciprián (Lugo). En Palma de Mallorca es citada por G ILI
(1982) y por ROCA y MORENO (1985).
Hábitat.— Nuestro hábitat coincide por el dado por BILLARD
(1927) en las costas atlánticas francesas, sobre algas rojas.
DA CUNHA (1950) encuentra esta especie como epizoica de
Aglaophenia pluma. En el Mediterráneo se ha citado sobre todo
como epífita de Posidonia oceanica.
Ventrom m a halecioides
Especie de distribución atlántico-mediterránea.
Distribución atlántica ibérica.— Citada por NOBRE (1931) y DA
CUNHA (1944) en las costas de Portugal y por CHAS y RODRIGUEZ
BABIO (1977) en Galicia.
Nuestros datos constituyen la primera cita para el Cantábrico.
Cornularia cornucopiae
Esta especie ha sido citada previamente por nosotros (OCHA­
RAN y ANADON, 1982) en Asturias y en la misma localidad de este
estudio. Esta cita constituye el primer dato para las costas atlánti­
cas españolas. Los primeros hallazgos de colonias se encontraron
sobre tubos del poliqueto Phyllochaetopterus socialis y sobre la es­
ponja Haliclona cinerea. Posteriormente fue citada otra vez en la
misma localidad sobre distintos sustratos por LOMBAS y ANADON
(1985). Ahora la hemos encontrado sobre Gelidium latifolium de
forma esporádica, lo que indica que no es el sustrato habitual (pero
sí muy abundante en la zona.
— 27 —
ENDOPROCTOS
Pedicellína cernua
Esta especie ha sido citada en Santander por BARROSO (1912)
y en Asturias por nosotros LOMBAS y ANADON (1985. Esta cons­
tituye nuestra segunda cita para Asturias sobre un sustrato dife­
rente, Gelidium latifolium.
Barentsia gracilis
Citada por BARROSO (1912) para Santander, constituye la pri­
mera cita para las costas asturianas. Hemos encontrado dos co­
lonias.
BRIOZOOS
Plesiothoa gigerium
Especie descrita por RYLAND y GORDON en 1977. Fue citada
por primera vez en las costas ibéricas por FERNANDEZ PULPEIRO y RODRIGUEZ BABIO (1980), que encontraron dos colonias en
Patos (R ía de Vigo). Posteriormente fue hallada en Asturias sobre
Gelidium, en gran abundancia, por nosotros (ANADON, 1980) y por
H AYA (1985); más recientemente fue citada para el Abra (Bilbao)
por ALVAREZ, SAIZ y RALLO (1986) y ALVAREZ (1987).
Am athia lendigera
Especie citada en Vigo (Galicia) por FERNANDEZ PULPEIRO
y RODRIGUEZ BABIO (1980), en Asturias por nosotros (ANADON,
1980) y en el Abra (Bilbao) por ALVAREZ, SAIZ y RALLO (1985)
y ALVAREZ (1987).
Críbilin a punctata
Especie citada en Vigo (Galicia) por FERNANDEZ PULPEIRO
y RODRIGUEZ BABIO (1980) y en El Ferrol por LANZA y FER­
NANDEZ PULPEIRO (1984); en Asturias, sobre sustrato rocoso,
por nosotros (LOMBAS y ANADON, 1985) y por HAYA (1985). En
el País Vasco ha sido citada en Meñacoz por ALVAREZ, SAIZ y
RALLO (1986) y ALVAREZ (1987).
— 28 —
FAUNA VAGIL ENCONTRADA ENTRE Gelidium spp.
Aunque no ha sido el objetivo principal del estudio, a medida
que se analizaban las muestras fuimos tomando nota de la fauna
bentónica vágil que aparecía. Enumeraremos a continuación las es­
pecies más abundantes o notables:
MOLUSCOS
Acanthochiton fascicularis (Linneo)
Tricollia pullus (Linneo)
Rissoa parva (da Costa)
Rissoa guerini Récluz
Barleeia rubra Adams
B íttium reticulatum (da Costa)
Puesta de Nassarius reticulatus (Linneo)
NEMERTINOS
Tetrastemma melanocephalum (Johnston)
OFTUROIDEOS
Amphipholis squamata (Delle Chiaje)
c ru stáceo s
Anfípodos ind.
Isópodos ind.
Ostrácodos ind.
OSTEICTIOS
Huevos de góbidos, enredados entre las algas.
— 29 —
BIBLIOGRAFIA
A l v a r e z , J.A. 1987: Estudio faunístico de los Briozoos del A b ra de Bilbao
y de sus costas adyacentes. Cuad. Invest. Biol. (B ilb a o), 11 (M onogr. 2): 1-120.
A l v a r e z , J .A .; S a iz , J.I., y R a llo , A . 198 5 : Ctenostomata (Ectoprocta) del
A b ra de Bilbao (España). Cuad. Invest. Biol. (B ilba o), 8 : 7 7-90.
A lv a r e z , J .A .; Saiz, J.I., y R a llo , A. 1986: Briozoos Queilostomados (EC­
T O P R O C T A : C H E IL O S T O M A T A ) del Abra de Bilbao. España. Cuad. Invest.
B iol. (B ilb a o), 9: 41-57.
A n a d ó n , N. 1981: Estudio de la epifauna sésil desarrollada sobre G elid iu m
spp. en la zona de Cabo Peñas (Asturias). Resum. Com. V Bienal R. Soc. Es­
pañola Hist. Nat. Com. n.° 144.
A r is t e g u i , J . 1 9 8 4 : Estudio faunístico y ecológico de los Briozoos Q ueilos­
tomados (E ctoprocta, Cheilostom ata) del circa litora l de Tenerife. Secretariado
de Publicaciones de la Universidad de la Laguna. Colección m onográfica
n .° 13. 266 p p .
B a r r o s o , M.G.
1912: Brizoos de la Estación de Biología M arítim a de San­
tander. Trab. Mus. Cieñe. Nat., 5: 1-63.
---------- 1915: Contribución al conocimiento de los Brizoos marinos de Espa­
ña. Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (B iol.), X V (8 ): 412-419.
---------1917: Notas sobre Briozoos. Ibídem , X V I I : 494-499.
------— 1918: Notas sobre Briozoos. Ibídem , X V I I I : pp. 206-210; pp. 304,
307-309; pp. 407-409.
--------- 1919: Notas sobre Briozoos españoles. Ibídem , X I X : pp. 200-204;
pp. 340-347.
--------- 1920: Notas sobre Brizoos españoles. Ibídem , X X : 353-362.
------— 1921: Notas sobre algunas especies de Briozoos de España (espe­
cies del go lfo de Valencia). Ibídem , Vol. extr. 50 aniversario: 68-78.
--------- 1922: N otas sobre Briozoos marinos españoles. X. Especies de Mahón ,Baleares. Ibídem , X X I I : 88-101.
--------- 1923a: Notas sobre Briozoos marinos españoles. X I. (Especies de
Marín, Pontevedra). Ibídem , X X I I I : 119-126.
--------- 1923b: Notas sobre Briozoos marinos españoles. X II. Ibídem , X X I I I :
188-191.
--------- 1923c: Notas sobre Briozoos marinos españoles. X III. Ibídem , X X I I I :
249-251.
--------- 1926: Notas sobre Briozoos españoles. Ibídem , X X V I : 171-174.
--------- 1848: A diciones a la fauna briozoológica de Mallorca. Ibídem , X L V I I :
409-524.
B en ito, J. 1987: Esponjas epibiontes de Posidonia oceánica. Cuad. Marisq.
Publ. Téc., 11: 129-143.
B u r t o n , M. 1963: A R evisión of the Classification of the Calcareus Sponges.
British Museum (Nat. Hist.). London. 693 pp.
C a r r a d a , G.C. 1973: B riozoi litorali della Ría di V igo (Spagna Nord-Occidentale). Inv. Pesq., 37 (1 ): 9-15.
— 30 —
C o l m a n , J. 1939 : On the faunas inhabiting, intertidal seaweeds. Journ. M ar.
B iol. V. X X I V : 129-183.
C o r n e l iu s , P.F.S. 1975a: The hydroid species of Obelia (Coelenterata, Hydrozoa : Cam panulariidae) w ith notes on the medusa stage. B ull. B r. Mus. nat.
Hist. (Z o o l.), 28 (6 ): 249-293.
--------- 1975b: A revision of the species of Laphoeiidae and H eleciidae (Coe­
lenterata: H idroida) recorded from Britain and nearby seas. B ull. Br. Mus.
nat. Hist. (Z o o l.), 28: 375-426.
--------- 1979: A revision of the species of Sertulariidae (C oelenterata: Hydroida) record from Britain and nearby seas. B u ll Br. Mus. nat. Hist. (Z o o l.),
34 (6 ): 243-321.
C h a s , J.C., y R o d r íg u e z B a b ío , C. 1977 : Contribución al conocimiento de
los hidropólipos del litoral gallego. Fauna marina de Galicia, 3 9 : 1-43. U n iver­
sidad de Santiago de Compostela.
D e H a r o , A . 1 9 6 5 : Contribución al estudio de los hidrozoos españoles. H idroideos del litoral de Blanes (Gerona). P. Inst. B iol. A pi., 38: 1 05-122.
D a C u n h a , A .X . 1 9 4 4 : Hidropólipos das costas do Portugal. Mems. Est. Mus.
Zool. U niv. Coim bra, 161: 1-101.
--------- 1950: N ova contribuçao para o estudo dos hidropólipos das costas de
Portugal. A rch . Mus. Bocage, 21: 121-144.
D u n s t o n e , M .A. ; O ’C o n n o r , R.J., y S ee d , R. 1979: The epifaunal commu­
nities of P elvetia canaliculata and Fucus spiralis. H ola rctic Ecology, 2: 6-11.
E c h a l ie r , G., y P r e n a n t , M. 1951 : Bryozoaires, en In ven ta ire de la Fauna
m arine de Roscoff. Suppl. 4, Trav. Stat. Biol. Roscoff, 34 pp.
F a u v e l , P . 1 923: Polychètes Errantes. Faune de France, 5. L . Fac. Sci. Pa­
rís. 488 pp.
— ------ 1927 : Polychètes Sédentaires. Faune de France, 16. L. Fac. Sci. P a ­
ris. 492 pp.
F e r n á n d e z P u l p e ir o , E. 1984 : Inventario de los Briozoos interm areales de
Galicia. A ct. IV . Sim p. Iber. Est. Benthos M arinho, Lisboa: 3 1 1-320.
--------- 1985: Nuevas aportaciones al conocimiento de la fauna briozoológica
litoral de la Ría de Vigo. Trab. ComposteJanos de B iología, 11: 21-48.
--------- 1985: Briozoos de G alicia: Estudio zoogeográfico. Trab. Com postelanos de B io lo g ía , 12: 13-29.
——■
— 1 986: Les Bryozoaires littoraux de la R ía de Ribadeo. Ann. Inst,
océanogr. París, 62 (1 ): 47-68.
F e r n á n d e z P u l p e ir o , E., y R o d r íg u e z B a b ío , C. 1980: Aportaciones al conocimientod e la fauna briozoológica del litoral de la ría de Vigo. In v. Pesq., 44
(1 ): 119-168.
G ad ea , E. 1967 : L a fauna de las praderas de fanerógamas marinas. Bol. R.
Soc. Española Hist. Nat. (B io l.), 65: 283-289.
G a r c ía C o r r a l e s , P .; A g u ir r e , A ., y G o n z á l e z , D. 1978: Contribución al
conocimiento de los Hidrozoos de las costas españolas. P a rte I : Halécidos, Campanuláridos y Plumuláridos. Bol. Inst. Esp. O c e n o 253 (4 ): 5-73.
G a r c ía C o r r a l e s , P., y G o n z á l e z , D. 1981 : Contribución al conocimiento
de los H idrozoos de las costas españolas. Parte I I I : “ Sertulariidae” . Bol. Inst.
Esp. Oceno., 296 (6 ): 5-67.
G a r c ía C o r r a l e s , P .; B u e n c u e r p o , V., y P e in a d o , M.V. 1979: Contribución
al conocimiento de los Hidrozoos de las costas españolas. Parte I I : Lafoeidae,
Campanulinidae, Syntheciidae. Bol. Inst. Esp. Oceno., 273 (5 ): 5-39.
— 31 —
G il í,
J.M. 1981: Estudio bionómico y ecológico de los cnidarios bentónicos
de las islas Medes (G irona). O ecología aquatica, 5: 105-123.
------— 1982: Fauna de cnidaris de les illes Medes. Treb. Inst. Cat. Hist. Nat..
10: 1-175.
G raham ,
A.
1971:
B ritish
Prosobranch and other O perculata
Gastropod
Molluscs. Academ ic Pres, London. 112 pp.
H a y a , D . 1985: A p orta ción al conocim iento de los Briozoos de la costa cen­
tra l asturiana. Tesis de Licenciatura (inédita). Univ. de O viedo. 89 pp.
H a y w a r d , P.J. 1985: Ctenostome Bryozoans. E.J. Brill/Or. W. Backhuis.
London. 169 pp.
H a y w a r d , P.J., y R y l a n d , J.S. 1979: B ritish Ascophoran Bryozoans. A ca­
demic Pres, London. 312 pp.
------— 1985: Cyclostom e Bryozoans. E.J. B rill & Or. W. Backhuys. Ed. L on ­
don. 147 pp.
H a c z l e t t , A., y S ee d , R. 1976: A study of Fucus spiralis and its associated
fauna in Strangford Lough, County Down. Proc. R. Ir. Acad. Sect B., 76:
607-618.
L a n z a , N ., y F e r n á n d e z P u l p e ir o , E. 1 9 8 4 : Briozoos infralitorales de G ali­
cia: Queilostomados. In v. Pesq., 48 (2 ): 269-284.
L e l o u p , E. 1952: Coelenterés. Faune de Belgique. Inst. roy. Scien. Natur.
Belgique. Bruselles. 283 pp.
L o b o , A . 1 9 8 1 : Métodos para el estudio cuantitativo de los briozoos epibiontes de Posidonia oceánica (Lin n é) Delile. Oecología aquatica, 5 : 59-63.
L o m b a s , I., y A n a d ó n , N. 1985: Estudio de la Fauna de M icrohábitats esciafilos interm areales en Luanco (Asturias). Rev. Biol. U niv. O viedo, 3: 107-120.
M il l a r d , N.A.H . 19621964: The Hydrozoa of the south and west coast of
south A frica . P. I, II y III. Ann. S. A fr. Mus.
O c h a r a n , F.J., y A n a d ó n , N. 1981: Sobre la presencia de Cornularia cornucopiae (Pallas, 1766) (Octocorallia, Stolonifera) en Asturias (N. de España).
Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (B iol.), 79: 79-81.
P o l o , L. et al. 1982: Prim era aportación a la sistemática de la flora y fauna
bentónicas del litoral de San Ciprián de Burela (Lugo, G alicia). Actas del I
Sim posio Ib é rico de estudios del Bentos M arino. San Sebastián, 1979.
P r e n a n t , M., y B o b in , G. 1956: Bryozoaires, lé re partie. Entoproctes, Ph ylactolémes, Cténostomes. Faune de France, 60. Lechevallier, París. 398 pp.
----- -— 1966: Bryozoaires, 2éme partie. Chilostomes-Añasca. Faune de Fran­
ce, 68. L ech evallier, París. 647 pp.
R oca , I. 1986: Estudio de los Cnidarios Bentónicos de las aguas costeras de
M allorca. Tesis Doctoral. Univ. Islas Baleares, 703 pp.
R o ca , I., y M o r e n o , I. 1985: Distribución de los Cnidarios bentónicos lito­
rales en tres localidades de la margen W. de la Bahía de Palm a de Mallorca.
Bol. Soc. B alear Hist. Nat.
Rossi, L. 1971: Guida a Cnidari e Ctenofori della Fauna italiana. Quaderni della stazione idrobiologica di M ilano, 2: 1-101.
R u s s e l l , F.S. 1954-1970: Medusae of the B ritish Isles. Vol. I y Vol. II. Cam­
bridge U n iversity Press.
R y l a n d , J.S., y H a y w a r d , P.J. 1977: B ritish Anascan Bryozoans. Academ ic
Press. London. 188 pp.
— 32 —
R y l a n d , J.S., y S t e b b in g , A.R.D. 1971: Settlem ent and orientated grow th
in epiphytic and epizoic bryozoans. F ou rth European M arine biology sym po­
sium, Ed. by D.J. Crips, pp. 105-123. Cambridge Univ. Press.
S ee d , R ., y H a r r is , S. 1980: The epifauna of the fronds o f L a m inaria d igitata Lam our in Strangford Lough Northern Ireland. Proc. R. Ir. Acad., 80 B :
91-106.
S t e b b in g , A.R.D. 1972: Preferen tial settlement of a bryozoan and serpulid
larvae on the younger parts of Lam inaria fronds. J. mar. biol. Assoc. U K , 52:
765-72.
--------- 1973: Competition for space between the epiphytes of Fucus serratus L. J. mar. biol. Assoc. U K , 53: 247-261.
T e b b l e , N. 1966: B ritish B ivalve Seashells. British Museum (Nat. Hist.).
London. 212 pp.
Z av ala , M . 1978: Estudio faunistico y ecologico de los Briozoos de la costa
catalana. Tesis de Licenciatura. Univ. de Barcelona. 338 pp.
Bol. Cien. Nat. I. D. E. A., n.° 39: 33 - 44. (1988)
ESTUDIO TECNICO-ECOLOGICO SOBRE EL PUERTO DE
LA BALLOT A, LENA (ASTURIAS).
* M a r ia A d o r a c io n A be ll a G a r c ia
** F e d e r ic o F il l a t E st a q u e
Se establecen las bases para el desarrollo equilibrado de
los turnos de pastoreo y mejoras ecológicas en los pastos del
puerto de La Cubilla, Lena. Mediante la recopilación y elabora­
ción de la historia anterior de la explotación de pastos y la
utilización actual junto con la determinación de las especies
botánicas indicadoras de pisoteo excesivo, hemos caracterizado
estas áreas pastables como amenazadas de una cierta erosión y
sometidas a sobrepastoreo. La ocupación ganadera adecuada se­
rá objeto de posteriores trabajos, dando aquí las bases para una
buena ordenación. Se tiene en cuenta la dinámica estacional de
pastoreo y la descripción y localización de áreas tempranas y
tardías.
R esum en:
* Departam ento de Biología de Organismos y Sistemas.— Facultad de Biolo­
gía.— U niversidad de Oviedo.
** Instituto Piren aico de Ecología, Jaca, Huesca.
P alabras
c l a v e : Sobrepastoreo. Montes cantábricos. Gestión ganadera. 7'
— 34 —
1.
INTRODUCCION
Existe un litigio antiguo por la propiedad de los pastos de ve­
rano de los puertos de La Ballota, Lena. El litigio se ha establecido
entre los vecinos de los pueblos altos del Valle del Huerna y el
propio Ayuntamiento. Concretamente este estudio se realiza por en­
cargo de los mencionados ganaderos, que piden una certificación
científica sobre el estado de explotación y su intensificación, ale­
gando que en estos puertos se pasteaba con el ganado tradicional­
mente hasta los meses de agosto y septiembre. Después queda
biomasa pastable suficiente en el puerto para el caballar hasta la
llegada de las primeras nieves, mientras que en la actualidad hacia
mediados de julio el puerto está ya totalmente pasteado y sin ca­
pacidad de rebrote de la vegetación herbácea.
2.
H ISTO R IA DE LA EXPLOTACION DE PASTOS
La utilización de los recursos pascícolas en los puertos de vera­
no presenta en la actualidad una notoria crisis, debido principal­
mente al despoblamiento y la ocupación mixta de la población de
montaña cantábrica. Este tipo de explotaciones ganaderas en régimente extensivo se resienten aún más de la crisis de la agricultura
por ser áreas con unas condiciones climáticas duras y relieve abrup­
to, donde sólo unos pocos meses al año es posible su utilización.
La investigación sobre estos ecosistemas de montaña es más bien
escasa en todo el sector atlántico-centroeuropeo, ya que se ha pres­
tado más atención a zonas bajas con vegetación relativamente uni­
forme, donde resulta sencillo conocer los niveles de producción y
establecer un sistema de pastoreo racional. No hay que olvidar que
los niveles de productividad pueden ser muy estimables si se tienen
en cuenta las peculiaridades ecológicas de estas zonas y se estable­
ce un equilibrio entre la vegetación, el ganado que allí se alimenta
y el suelo que sirve de sustrato a ambos.
Los diversos trabajos y publicaciones periódicas que poseemos
nos proporcionan documentación sobre el problema, pero somos
conscientes que no se puede llegar a una generalización. Los fac­
tores locales juegan un papel decisivo. La necesidad de estudios
concretos que pongan las bases para una ordenación y gestión de
estos recursos parece urgente, interesando a quienes utilizan tra­
dicionalmente estos sistemas pascícolas con su experiencia de mu­
chas generaciones.
— 35 —
2.1.
USO DESDE TIEMPO INMEMORIAL
Siguiendo las normas de uso y costumbres, las comunidades
rurales que se asentaron en el Valle del Huerna (Lena) han venido
utilizando desde tiempo inmemorial los pastos situados en la parte
más alta del valle, donde mediante una trashumancia corta lleva­
ban en los meses de verano sus rebaños.
La transmisión de padres a hijos de este quehacer ganadero fue
proporcionando unos niveles de organización sencillos y útiles, que
comprendían los elementos básicos de un buen aprovechamiento
y manejo de los pastos de forma comunal.
El sistema dinámico que se fue creando permitió el desarrollo
de unas formas de vida adaptadas a las condiciones ambientales,
con la utilización de los pastos en beneficio y fomento de la gana­
dería, así como de las leñas para combustible, aperos de labranza
y construcción de las casas del vecindario.
2.2.
CONCESIONES REALES Y SU EVOLUCION
Estas zonas de montaña, cubiertas en casi su totalidad por un
espeso hayedo, fueron concedidas por Alfonso X en 1304 al concejo
de Lena, a fin de aumentar la población en los valles de Pajares y
Huerna, con la carga real de 900 maravedíes, cesión que fue con­
firmada y ampliada por los sucesivos reyes Enrique I I en 1406,
Fernando V I en 1758 y Carlos I I I en 1776 y que comprendía la
dehesa de Valgrande, donde se fueron asentando nuevos pueblos,
lugares y caserías cuyos moradores...«ahuyentaron o exterminaron
los animales dañinos, mejoraron con el cultivo las praderías para
alimentar sus ganados y hallaron los viajeros en el tránsito hospe­
derías, continuamente necesarias para su abrigo y reparación de
las fuerzas perdidas en las tormentas y lucha con las nieves»...
(documento del Alcalde y Ayuntamiento del concejo de Lena al Go­
bernador civil de la provincia, 1861).
El aclareo de algunas áreas de bosque se produjo de manera
paulatina y con buen sentido conservacionista, ya que se conoce
una Real Orden expedida por Isabel II en 30 de septiembre de 1858,
que dejaba sin efecto otra de 29 de junio anterior, por la que se
concedía permiso al representante de una fábrica para cortar cierto
número de hayas en sus montes, porque comprendiendo las funes­
tas consecuencias que iba a producir y que quizá la primera sería
la despoblación de los lugares que hallaban en ellos combustibles,
— 36 —
se apresuró a atender a la protección del vecindario antes que al
interés particular (del documentos anteriormente citado), encon­
trándose en la actualidad un sistema reticular de áreas de pastos
y bosques (productivas) con otras áreas marginales de piornales,
gorbizales y chaguazos (improductivas).
La utilización del territorio ha sufrido a menudo la carga de ga­
nados no pertenecientes al concejo, existiendo ya de 1867 un do­
cumento que certifica el arriendo del puerto de La Ballota desde
el año 1836 hasta 1855 y posteriores con destino a ganados trashu­
mante, cuyo arriendo da principio el día 24 de junio de cada año
y termina el 9 de septiembre inmediato. Es de suponer que se haría
la subasta de los pastos sobrantes, que se llevaba a cabo con ex­
preso permiso de los ganaderos, exigiéndose a los trashumantes
que sólo aprovechen la hierba que crece entre las peñas y sitios
escabrosos a donde no pueda subir el ganado caballar y vacuno.
El aprovechamiento de las rastrojeras en los puertos de la Cordi­
llera Cantábrica por lanar procedente de la provincias castellanas
fue una práctica muy extendida, aunque la carga ganadera del puer­
to de La Ballota parecía ser ya excesiva, pues los ganaderos de
Casorvida, Herías y otros pueblos del concejo llevaban a cabo el
arriendo anual de los pastos de Brañillín (León). Parece que el
Ayuntamiento de Lena permitía la entrada de trashumantes con
merinos por falta de fondos, siendo exigidos por los ganaderos
posteriormente estos pastos para su única utilización. Del año si­
guiente, 1868, existen datos del perito agrimensor nombrado por el
Gobernador civil de la provincia para la medición y clasificación
de los terrenos de aprovechamiento común de los ayuntamientos
de Lena y Mieres, en donde se detalla que el arriendo se produce
después de haber bajado del puerto los ganados, o sea, después
del 15 de agosto hasta fin de septiembre...«porque es incompatible
la presencia de ambos ganados a la vez, debido a los desprendimien­
tos de piedras que ocasiona el ganado menor en las alturas que
aniquilaría al mayor si se hallase en las faldas»...
En un censo llevado a cabo en junio de 1896 se asegura que
todos los pastos que producen los montes y puertos del concejo de
Lena no son aún suficientes para mantener las 24.300 cabezas de
ganado vacuno, cabrío, lanar y caballar exclusivamente destinado
a la cría y que precisan comprarse otros pastos fuera del concejo.
En este censo no se desliga el número de cabezas de cada clase de
ganado y corresponde a una estimación global del concejo y no del
puerto.
— 37 —
2.3.
ORDENACION ACTUAL
Los datos más recientes corresponden a abril de 1964, en que
se aprueba el plan de aprovechamiento de pastos por la Subdirección de Montes y Política Forestal, redactado por la Jefatura del
Distrito Forestal de Oviedo, donde se detalla para el monte número
243, denominado Navaliegos, Curuzal y Ballota, perteneciente al pue­
blo de Telledo, con las clases de ganado siguiente:
Vacuno ....................
Caballar ..................
Lanar .......................
Total reducido a lanar ......
Alquilado a forasteros:
Lanar .......................
1.000 cabezas
200
»
214
»
7.014
4.000
Siendo el número total de cabezas reducidas a lanar 11.014 y la ta­
sación en pesetas 50.084, correspondiendo para el lanar alquilado
a forasteros 8.000 pesetas.
Estos topes son máximos y únicamente el Distrito Forestal de
Oviedo tiene facultad para autorizar las sustituciones de clases de
ganado con las siguientes equivalencias:
Vaca ................
Caballar ..........
6 lanares
8
»
En la actualidad se dan estos mismos datos por la Jefatura Pro­
vincial del I.C.O.N.A. de Oviedo en los planes de aprovechamiento
anual con la denominación de aprovechamiento de pastos por gana­
dos propiedad de los vecinos.
Se da una extensión aprovechable de 2.600 Has., dada ya en 1890
cuando se hizo la clasificación y deslinde de las parcelas que forma­
ban la dehesa de Valgrande, de cuya extensión, según consta, 1.000
Has. son calificadas de peñas inaccesibles y agudas estribaciones
peladas de las mismas.
Hay que pensar que en casi un siglo la distribución del terri­
torio habrá sufrido muchos cambios. La utilización del mismo en
función de conseguir mayores áreas de pastos, con eliminación de
monte bajo, la presencia de una vía de acceso reciente y otras con­
sideraciones sobre la evolución del puerto nos llevan a plantear la
necesidad de un estudio cartográfico de las distintas áreas de ve­
getación a una escala adecuada, así como la vocación y gestión del
suelo de cara a un manejo eficiente y adecuado del territorio y pos­
terior ordenación al pastoreo.
— 38 —
3.
3.1.
DESCRIPCION ECOLOGICA DE LA ZONA
GEOMORFOLOGIA Y CLIMA
El puerto de La Ballota se encuentra situado a 1.600 m./s.n.m.
en sus cotas más bajas, presentando algunas lomas suaves y otras
elevaciones que alcanzan los 1.800 m. con pendientes fuertes y roca
aflorante en las partes altas. De entre los puertos de montaña de
la Cordillera Cantábrica, es probablemente uno de los más elevados
y desde luego el que mayor altitud presenta dentro de la región
asturiana. Estas condiciones altitudinales le confieren unas carac­
terísticas climáticas y unos procesos de formación del suelo pecu­
liares. La flora es rica y diversa, pero con unas condiciones de
adaptación fisiológica a la altitud que hace más corto el período
pastable y más rápido el rebrote primaveral. Se pueden distinguir
áreas de rebrote temprano en majadas poco expuestas a los vientos
y orientación Sur y otras más tardías. Prácticamente todo el año
se halla cubierto por la nieve, con vientos fuertes, helados y húme­
dos, siendo muy frecuentes en verano las nieblas, con un corto
período de insolación.
El puerto de La Ballota se asienta sobre terrenos del Carboní­
fero, estando bien representados el Westfaliense y el Namuriense,
con pizarras, areniscas y a veces conglomerados finos y blancos
de caliza, así como calizas oscuras (caliza de montaña). Así que
la diversidad de sustrato litològico está en concordancia con la
diversidad de suelos y de vegetación. En las partes altas aflora
frecuentemente la caliza, situándose por debajo los diferentes per­
files de cuestas de pendientes moderadas o acusadas. La potencia
de suelo en las partes altas es muy escasa y por lavado se va enri­
queciendo las partes bajas en elementos finos, formándose suelos
más evolucionados y de mayor potencia o profundidad.
3.2.
AMBIENTES VEGETALES
En el puerto nace el riachuelo de La Ballota, que se sume bajo
tierra y reaparece más abajo para unirse al de los Pontones y más
tarde al de Huerna. Los diferentes arroyos y riachuelos que atra­
viesan el puerto mantienen un grado de humedad edàfica grande,
sobre todo en zonas bajas donde el nivel freático elevado mantiene
áreas casi siempre encharcadas (chaguazos) e improductivas, con
especies invasoras sin valor agronómico como Rumex crispus, Se­
necio aquaticus. El pastizal se mantiene reticulado, principalmente
con gorbiza, Calluna vulgaris, en la umbría y por piornales Genista
— 39, —
florida, Genista obtusirrámea en la solana, siendo ésta la única ve­
getación de tipo arbustivo, ya que el bosque apenas existe debido
a la altitud y al pastoreo. Aunque la composición florística del pas­
to es diversa y presenta una buena proporción de gramíneas y le­
guminosas, se pueda considerar un cervunal ( Nardus stricta), por
la presencia frecuente del cervuno, gramínea poco apetecible por
el ganado y que apenas es comida, apreciándose en manchas color
verde intenso cuando el resto del pasto ya ha sido comido. El cer­
vuno aparece asociado a veces con Festuca ovina var. glacua.
3.3.
INTERACCION PASTO-GANADO
El tipo de ganado que pastea en este puerto está bien adaptado
a las condiciones climáticas y geomorfológicas, es decir, a las con­
diciones de bajas temperaturas, humedad permanente, nieblas muy
frecuentes y microrrelieve escarpado en algunas áreas. Representa
una muestra de ejemplares rústicos con aceptables niveles de fer­
tilidad y rendimiento cárnico. Las razas que más frecuentemente
se ven en el puerto son, entre el vacuno, la Asturiana de los valles
y de montaña, con algunos ejemplares que mantienen una carac­
terísticas bastante puras, la Pardo-alpina y sobre todo cruzamientos
diversos entre ambas. El vacuno pastea con el caballar (Bretón),
adaptado para el tiro y con buenos rendimientos cárnicos. Las ye­
guas con el vacuno aprovechan en primer lugar las camperas fér­
tiles y productivas y cuando se agotan los pastos en estas zonas
bajas van pasando a partes más altas, a veces de pendientes fuertes
y rocas aflorantes o sueltas, donde ya suelen ir acompañadas del
pastor, que en los últimos días del verano se instala en el puerto
con el ganado, después de recogida la hierba en la montaña media.
Los lugares de sesteo del ganado y debido a la falta de vegeta­
ción arbolada suelen estar en las partes altas de algunas lomas
suaves donde la brisa les permite ahuyentar las moscas y unas con­
diciones aptas para rumiar. Vacas y caballos sestean juntos. Los
matorrales de piornos, que alcanzan bastante altura (de 1 a 2 m.),
les sirven de refugio ocasional y sobre todo cuando hay tormentas.
Estos lugares de querencia del ganado así como los itinerarios fi­
jos que utilizan en sus desplazamientos son del mayor interés a la
hora de utilizar el ganado como mejorante del puerto, eliminando
por pisoteo áreas de gorbiz o de monte bajo.
— 40 —
3.4.
TIEMPOS DE OCUPACION DEL PUERTO
El tiempo de permanencia del ganado en el puerto suele ser
desde S. Juan a S. Miguel, tres meses escasos que pueden sufrir
variaciones cada año, siempre en función de los factores meteoro­
lógicos.
La trashumancia corta, que se lleva a cabo desde los pueblos
altos del valle del Huerna, principalmente, hasta el puerto, se rea­
liza por itinerarios fijos, siendo estos desplazamientos relativamen­
te breves y cómodos; de ahí el interés de que la utilización y el
manejo del puerto lo lleven a cabo precisamente los ganaderos
locales, que conocen perfectamente las necesidades del ganado y
el estado de los pastos en cada estación. Una utilización racional
de la trashumancia permitiría aprovechar totalmente el potencial
pascícola a diferentes altitudes, haciendo el pasteo gradiental con
los factores meteorológicos (temperatura y precipitaciones) esta­
cionales.
4.
4.1.
GESTION ACTUAL DEL PUERTO
EL PROBLEMA DE LA CARGA GANADERA Y LAS ESPECIES INDICADORAS
Los inventarios que llevamos a cabo (julio, 1979) sobre la ve­
getación, el suelo y la fauna existentes nos señalan el impacto
ecológico producido por sobrepastoreo, que trajo como consecuen­
cia el agotamiento del pasto, derivándose de esto la necesidad de
urgente revisión de la carga ganadera existente.
La presencia de especies indicadoras de sobrepastoreo y piso­
teo excesivo ( Hemiaria glabra, Sedum anglicum ssp. pirenaicum,
Plantago media) en grandes áreas del puerto, así como una cober­
tura herbácea que oscila entre 60% y 80% de promedio y el pasto
agotado y amarillento eran las muestras más aparentes. También
rebrotan Juniperus communis ssp. nana y bajo la Calluna vulgaris
y asociado con ella el arándano ( Vaccinium uliginosus), así como la
merenderà o espantapastores ( Merenderà montana) de bulbos tó­
xicos y que cubría muy densamente el pastizal. Otras especies que
destacamos encontradas en la zona son: Festuca glauca, Hieracium
pilosella, Carex fiacca y Carex oederii ssp. demissa, entre las más
abundantes.
La falta de cobertura del pasto, donde por su adaptación a la
altitud (vientos) la vegetación presenta normalmente un césped
apretado y denso, es una indicación grave del sobrepastoreo. Las
— 41 —
especies de interés agronómico, de alta apeticibilidad y digestibilidad, se van cambiando por otras invasoras, sin valor alimenticio
o tóxicas.
4.2.
ESTADO DE DETERIORO
La carga de ganado en el puerto de La Ballota es excesiva. En
un censo real, llevado a cabo por los propios ganaderos con sus
firmas, nos hace pensar que esta carga sería suficiente y óptima
para el buen estado de conservación de los pastos, para mantener
unos niveles de fertilidad buenos durante mucho tiempo. Cuando
existe sobrepastoreo, como en este caso, las vegas y camperas mos­
traban un grado bastante avanzado de empobrecimiento vegetal y
edáfico ya a mitad del verano, forzando al ganado a buscar ali­
mento en zonas más altas, entre rocas. Estas comunidades rupícolas de Festuca histrix y otras especies de interés bromatológico
deberían ser aprovechadas únicamente por ovejas y/o cabras, ya
que el vacuno, debido a su mayor volumen, está expuesto a des­
peñarse con facilidad, a pesar de la protección más continua del
pastor en esta última parte del verano. Hay que mencionar tam­
bién que parte del vacuno había salido ya del puerto y estaba
recibiendo ayudas alimentarias con hierbas compradas en las pro­
vincias castellanas próximas y en sus caserías de origen. Quedaban
sobre todo las yeguas, a pesar de que escaseaba el pasto incluso
para ellas. Las medidas de altura del pasto oscilaron de 1 a 2 cms.
con áreas de suelo desnudo como ya mencionamos.
Y por último contemplaremos los aspectos edáfico-evolutivos en
estas regiones con suelos que están frecuentemente descalcificados
en superficie (pH ácido) y el suelo desnudo es un síntoma indiscu­
tible de degradación. El volumen del sistema radicular se hace mu­
cho más pequeño con enraizamiento débil, que hace disminuir la
producción pascícola, con mayor sensibilidad por lo tanto a la se­
quía y a la erosión, que se van incrementando.
5.
BASES PARA UNA ORDENACION DEL TERRITORIO
El mantenimiento de unos niveles de fertilidad necesarios ha
de llevarse a cabo con unas técnicas de pastoreo adecuadas y una
carga de ganado bien evaluada en cada especie (vacuno, caballar y
ovino). El reciclaje de nutrientes que se realiza en el pasto con el
estiércol que los animales adicionan «in situ» puede ser enrique­
cido con aportes de elementos minerales. La carencia de sales con
— 42 —
que el ganado sube a los puertos ha sido constatada en los pastos
de altura asturianos durante varios años. La adición de sales en
la dieta con complejos minerales permitirán a largo plazo el enri­
quecimiento del sustrato edáfico y el aumento de fertilidad.
En la evolución del suelo y del pasto intervienen otros factores,
de entre los que destacamos el aumento de especies animales des­
favorables para el crecimiento herbáceo, como son saltamontes y
ratones de campo, que resulta un efecto del sobrespastoreo cons­
tatado en el puerto de La Bellota.
En esta breve descripción hemos querido poner de manifiesto
algunas de las características diferenciales más aparentes de estas
áreas de pastos en relación con otros de la Cordillera Cantábrica,
donde existe el fenómeno inverso de abandono y progresiva inva­
sión de matorral por existir deficiencia de carga ganadera.
5.1.
LTM1TAR EL NUMERO DE CABEZAS DE GANADO
La premisa fundamental sería limitar el número de cabezas de
vacuno, caballar y ovino exclusivamente a las pertenecientes a los
pueblos altos del valle, que tradicionalmente han utilizado el puer­
to y que en una trashumancia corta pueden mantener unos acep­
tables niveles de sanidad, fecundidad y rendimiento cárnico. De
todas formas un estudio sobre el valor pastoral y la carga máxima
nos podría reafirmar en esta primera evaluación, precisándola con
más exactitud.
5.2.
APROVECHAMIENTO CON APOYO EN VEGAS
Estudiar un mejor aprovechamiento con rotación por vegas (tem ­
pranas y tardías), para lo que se haría necesario acotar los lindes
con cercas reforzadas por seto natural de especies arbustivas y
arbóreas autóctonas, que a la vez servirían en algunos casos de
protección o/y sesteo al ganado.
5.3.
ORDENACION
DE LAS DISTINTAS
CLASES DE GANADO Y
SU EPOCA
DE SUBIDA
Debe hacerse rotación de ganados si, como pensamos, esto fuera
mejorante. El caballar, que sube al puerto inmediatamente después
de quitarse la nieve, debería acotarse más tarde en vaguadas natu­
rales de cierres sencillos, para hacer después la rotación.
— 43 —
5.4.
SANEAMIENTO DE ZONAS ENCHARCADAS
Conviene el drenaje superficial o profundo de los chaguazos,
donde la flora espontánea presenta generalmente características
invasoras y no son especies apetecibles por el ganado. Algún valla­
do inicial sencillo en el entorno de estas superficies sería otro
aspecto a considerar, a fin de mejorar las condiciones sanitarias
del ganado.
5.5.
OTRAS MEJORAS
La contratación de un guarda-pastor, que puede cumplir un im­
portante papel en la sanidad del ganado, así como en la vigilancia
y cuidados; la utilización de sales minerales, abrevaderos bien dre­
nados en evitación de infecciones... son parte de las cuestiones más
urgentes. Las sales deberían colocarse a media ladera como atrac­
tivo, en zonas que se desee eliminar el matorral, ya que la pezuña
del animal sobre las matas leñosas tiene un efecto desbrozador
muy efectivo, como se constató en varias ocasiones.
6.
CONCLUSIONES
Con los antecedentes históricos enunciados se deduce una con­
tinua sobrecarga, debido principalmente al alquiler a forasteros.
Sobrecarga que en la actualidad tiene unas características bastante
alarmantes, con inicios de erosión fuerte.
El ambiente del pastoreo en el puerto de La Ballota supone la
necesidad de saneamientos y refugios.
En la situación actual cabe aconsejar:
— Una ordenación que siga las bases indicadas anteriormente.
— Una participación de los propietarios tradicionales en la gestión
de estas zonas de montaña.
— La confección de planes parciales a corto plazo, así como otros
planes globales a largo plazo para la mejora inmediata y futura
del puerto.
Bol. Cien. Nat. I. D. E. A., n.° 39: 45 - 58.(1988)
TIPIFICACION HIDROQUIMICA Y CONSIDERACIONES
PREVIAS DEL IMPACTO MINERO EN LA CUENCA DEL
RIO TRUBIA.
J.
XlBERTA
A ya la
J. M.
En este trabajo se establecen los tipos de agua fundamen­
tales de los ríos que integran la cuenca del río Trubia, así como
su evolución a lo largo del ciclo estacional. Los resultados ob­
tenidos confirman la existencia de las tres zonas hidroquímicas
fundamentales propuestas en un estudio anterior.
Las alteraciones de la calidad natural de estas aguas, cuando
se presentan, tienen su origen en las explotaciones de la mine­
ría del carbón ubicada en la cuenca. Se evalúa, por último, el
carácter y magnitud de este impacto en las corrientes fluviales
que forman parte de esta subcuenca del Nalón.
S u m m ary: The fundamental types of water occurring in the rivers
lying in the Trubia river basin and its dependence upon the sea­
sonal cycle are settled. Results agree with the ocurrence of three
hydrochemical zones claimed in a previous paper.
Alterations in the natural quality of this water come from
coal mining industry. The character and size of this impact on
the waters running in this region of the Nalon basin are eva­
luated.
R esu m en:
Departam ento de Energía, E.T.S.I. de Minas.— Universidad de Oviedo.
P alabras
K
c l a v e : H idroquím ica, calidad del agua, impacto ambiental, m inería
del carbón, río Trubia, subcuenca del Nalón, Asturias (Es­
paña).
e y w o r d s : Hydrochem istry, w ater quality, environm ental impact, coal m i­
ning, river Trubia, Nalón tributary river, Asturias (Northern
Spain).
— 46 —
INTRODUCCION
En un trabajo anterior, encaminado a establecer las caracterís­
ticas salinas esenciales de la red fluvial del río Trubia, se llegó a
la conclusión de que esta cuenca estaba constituida por tres zonas
hidroquímicas fundamentales y bien diferenciadas (1). Posterior­
mente, y a lo largo de un ciclo estacional, se llevó a cabo un estudio
pormenorizado de cada una de las mencionadas zonas en el que,
además de aquellos parámetros salinos, se determinaron los cons­
tituyentes iónicos fundamentales; de este modo ha sido posible
tipificar la hidroquímica de estos cursos de agua y, como es nor­
ma en este tipo de trabajos, evaluar la incidencia que en aquélla
ejercían el entorno natural, los cambios estacionales y los efectos
derivados de la actividad humana (2, 3, 4).
En este estudio se pretende, en primer lugar, determinar el gra­
do de validez de la conclusión del primero de los trabajos (1), a
partir de un análisis comparativo de los resultados obtenidos en
los estudios ya mencionados (2, 3, 4), los cuales fueron realizados
— como se indicó— siguiendo la normativa propia de este tipo de
investigaciones.
El segundo objetivo ha sido establecer una evaluación previa
del impacto ejercido en estas aguas por las explotaciones mineras
que se desarrollan, o se han desarrollado, en la cuenca por la que
discurren.
Señalemos, por último, que este estudio, al igual que los ya in­
dicados (2, 3, 4) y junto con otros anteriormente realizados (5, 6, 7),
forma parte de un Proyecto más amplio en el que se pretende
configurar la naturaleza salina propia de los ríos que integran la
cuenca del Nalón. El interés del Proyecto radica en que esta cuenca
constituye el recurso hídrico natural más importante del Principa­
do de Asturias.
DESCRIPCION DE LA ZONA
S IT U A C IO N
Los ríos Quirós, Teverga y Trubia son los cursos de agua prin­
cipales de la red fluvial del Trubia, la cual abarca unos 490 K m 2
ubicados en la margen izquierda de la cuenca del Nalón, es decir,
un 10% de la amplitud global de la misma (8). Estos ríos, junto
con sus afluentes más significativos, vienen recogidos en el esque­
ma de la figura 1.
----
MAPA
GEOLOGICO
FIGURA
2
— 48 —
G E O L O G IA
Desde el punto de vista hidroquímico, figura 2, hay que señalar
la presencia en toda la cuenca de diversas variedades de calizas.
Estas coexisten con las dolomías en los tramos geológicos de ori­
gen devónico (9).
ACTIVIDAD HUMANA
Los vertidos urbanos se deben a los pequeños núcleos de po­
blación asentados en sus riberas y son, a excepción de los generados
por el municipio de Trubia, de poca importancia.
Es una zona de relevancia en lo que respecta a la minería del
carbón. Dentro del capítulo de vertidos de esta última merecen
señalarse los efluentes de los lavaderos de Santa Marina, en la con­
fluencia de los ríos Lindes y Ricabo, y de Santianes-Entrago, en las
proximidades de la desembocadura del Taja en el Teverga. En cuan­
to a los restantes vertidos industriales sólo hay que tomar en con­
sideración los de la factoría metalúrgica situada en la confluencia
del Trubia con el Nalón.
Dentro del factor humano es preciso señalar la presencia de dos
embalses. Uno en la zona alta del río Quirós, pantano de Valdemurio o de las Agüeras, y el otro en el tramo final del río Teverga,
entre Caranga y Entrago (figura 1).
ZONAS HIDROQUIMICAS FUNDAMENTALES
En un estudio anterior (1) se propusieron tres zonas hidroquímicas fundamentales.
La zona A.l, formada por la unión de los ríos Lindes y Ricabo,
así como por el tramo del Quirós que atraviesa cauces calizos, en
los que no existen dolomías en cantidades significativas.
La zona A.2, en la que se integran los ríos Páramo, Val de Carana, Taja y Teverga.
La zona B, constiuida por el río Trubia y el tramo del Quirós
no ubicado en la zona A.l. Estos cursos fluviales discurren por
cauces en los que, en unos tramos, están presentes las calizas y, en
otros, estas últimas coexisten con las dolomías.
Es preciso señalar que en la zona A.2 el tramo del Teverga, que
atraviesa un cauce calizo-dolomítico, presentaba un comportamien­
to tan singular que requería un estudio particularizado (1). Se
incluyó en la zona señalada en virtud de su corto recorrido y por
— 49 —
FIGURA
1
— 50 —
form ar parte del río Teverga. En este estudio lo omitiremos, en
principio, de la mencionada zona en la discusión de resultados y,
en función de estos últimos, se ubicará en el lugar de la cuenca
que proceda.
PROCEDIMIENTO OPERATORIO
TOMA DE MUESTRA
Las tomas de muestra se han realizado en los puntos más signi­
ficativos de la red hidrográfica, de acuerdo con los criterios apun­
tados en un trabajo anterior (1). Estos puntos vienen señalados
en la figura 1 y su ubicación exacta se detalla en la Tabla 1. Las
muestras de agua se recogieron en botellas de plástico de 2 litros,
las cuales se transportaron y almacenaron siguiendo la normativa
analítica establecida al efecto.
TABLA 1
Río
Punto
1
2
3
4
5
Lindes
Ricabo
Quirós
Quirós
Páramo
6
7
Val de Carana
Teverga
8
Taja
9
10
11
12
13
Teverga
Trubia
Trubia
Trubia
Trubia
Localización
Bajo el puente de Santa Marina.
Bajo el puente de Santa Marina.
Agüeras en la unión con la presa.
Bajo el puente en Caranga de Abajo.
Carretera San Martín-Puerto Ventana (a
1 Km. de San Martín).
Bajo el puente en la Plaza.
Carretera Sar_ Martín-Entrago (a 1 Km.
de San Martín).
Carretera Entrago-Taja (a 2 Km. de Entrago).
Entre Caranga y la presa.
Bajo el puente de Proaza.
Bajo el puente de San Andrés.
Trubia (antes de la Fábrica).
Trubia (después de la Fábrica).
— 51 —
M E D ID A S Q U IM IC O -F IS IC A S
Se determinaron los parámetros químico-físicos correspondien­
tes a la temperatura, pH, conductividad y residuo seco, utilizando
el método y aparatos de medida indicados en el primero de los es­
tudios apuntados (1).
M E D ID A S Q U IM IC A S
Entre las determinaciones químicas de las muestras de agua
analizadas hay que señalar, por su interés en este trabajo, la de los
constituyentes iónicos mayoritarios (2, 3, 4). En el grupo de las es­
pecies aniónicas se cuentan los carbonatos, bicarbonatos, sulfatos
y cloruros. En cuanto a los cationes, además del calcio y magnesio,
se han cuantificado el sodio y el potasio. A partir de estos resulta­
dos ha sido posible establecer la tipificación hidroquímica de estas
aguas.
La metodología seguida en las volumetrías clásicas y técnicas
espectrofotométricas utilizadas vienen descritas en los estudios ya
realizados en la cuenca (5, 6, 7).
RESULTADOS EXPERIM ENTALES
En la Tabla 2 se recogen los tipos de agua obtenidos en cada
uno de los puntos de muestreo, así como su correspondencia con
los meses del ciclo estacional del año 1985. Al igual que en estudios
anteriores, se ha seguido la clasificación de Shchoukarev (10). Para
esta última se ha utilizado una notación simplificada que consiste
en designar los tipos amónico y catiónico mediante un par de nú­
meros, tomadas en este mismo orden y de acuerdo con el diagrama
triangular de la figura 3.
Caracterización Aniónica
Clasificación Catiónica
1.— Bicarbonatada
2.— Sulfatada
3.— Clorurada
4. Bicarbonatada-Sulfatada
5.— Sulfatada-Clorurada
6.— Bicarbonatada-Clorurada
7.— Bicarbonatada-Clorurada-Sulfatada
1.— Cálcica
2.— Magnésica
3.— Sódica
4.— Cálcica-Magnésica
5.— Magnésica-Sódica
6.— Cálcica-Sódica
7.— Cálcico-Sódica-Magnésica
F IG U R A 3
TABLA 2
CUENCA
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
D E L T R U B IA : C L A S IF IC A C IO N H ID R O Q U IM IC A
SHCHOUKAREV
DE
Febrero
A b ril
Junio
Agosto
Octubre
1.1
4.1
4.1
1.4
1.1
1.4
1.4
1.4
1.1
1.4
1.1
1.1
1.1
1.1
4.1
4.1
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.1
1.4
1.1
1.1
1.1
4.1
4.1
4.1
1.4
1.1
1.4
1.4
1.1
1.1
1.4
1.1
1.1
1.1
4.1
2.1
4.1
1.4
1.1
1.1
1.1
4.6
1.1
1.1
4.1
4.1
4.1
4.1
2.1
4.1
1.4
1.1
1.4
1.1
1.1
1.4
1.1
4.1
4.1
4.1
— 53 —
DISCUSION DE RESULTADOS
C O N S ID E R A C IO N E S G E N E R A LE S
De un análisis del medio natural de la cuenca, figura 2, se infie­
re que a las zonas hidroquímicas A.l y A.2 debiera corresponderles,
de acuerdo con la clasificación de Shchoukarev, un agua BICARBONATADA CALCICA. No se excluye, en este caso, que el tipo catiónico fuera el CALCICO-MAGNESICO en virtud de la solubilidad
notablemente más elevada de las dolomías frente a las calizas y a
causa de la presencia de las primeras en los materiales devónicos
próximos a estos cursos fluviales. Obsérvese a este respecto, que el
cauce del río Páramo atraviesa un corto tramo de origen devónico
(figura 2).
En cuanto a la zona hidroquímica B, al discurrir por tramos de
lechos calizos y calizo-dolomíticos, son de esperar los tipos BICARBONATADO CALCICO y BICARBONATADO CALCICO-MAGNESICO. En la Tabla 3 se recoge esta correspondencia entre las zonas
y los tipos hidroquímicos previstos, tras excluir el punto 9 por las
razones apuntadas en el apartado de Zonas Hidroquímicas Funda­
mentales de este estudio.
TABLA 3
THP*
Zona A .l
Zona A.2
Zona B
1.1
1.1
1.1
(1.4)
(1.4)
1.4
T H P * : Tipos Hidroquím icos Previstos.
Frente a estas previsiones nos encontramos con los tipos de
aguas observados a lo largo del ciclo estacional que vienen recogi­
dos en la Tabla 4.
TABLA 4
T IP O S H ID R O Q U IM IC O S DE L A C U E N C A D E L T R U B IA
Zona A .l
Punto
Febrero
A b ril
Junio
Agosto
Octubre
1
1.1
1.1
4.1
4.1
4.1
2
4.1
4.1
4.1
2.1
2.1
Zona A.2
Zona B
3
5
6
7
8
9
4
10
11
12
13
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
1.1
1.4
1.1
1.1
1.1
1.4
1.4
1.4
1.1
1.4
1.4
1.4
1.4
1.1
1.1
1.4
1.4
1.1
4.6
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
4.1
4.1
1.1
1.1
1.1
4.1
4.1
1.1
1.1
1.1
4.1
4.1
— 54 —
Z O N A H ID R O Q U IM IC A A .l
La principal particularidad de esta zona, Tabla 4, es la de pre­
sentar a lo largo del ciclo estacional un tipo de agua que desde el
punto de vista ANIONICO es distinto del previsto por el medio na­
tural. Esta alteración es extensiva a aquellos meses (Febrero y Abril)
en los que concuerdan las previsiones teóricas y los resultados ex­
perimentales, pues se observan unos valores medios de sulfatos de
22 ppm., muy superiores a los previstos ya que, atendiendo a la
similitud del medio por el que discurren los cursos fluviales de
esta zona y los de la A.2, cabría esperar que aquellos valores fueran
del orden de los obtenidos en el punto 7, en donde el contenido
medio de los sulfatos es inferior a las 9 ppm. (2). Ello concuerda,
por otra parte, con las irregularidades de salinidad apuntadas en
el estudio realizado en Enero (1), en donde las diferencias de valo­
res entre aquellas zonas eran muy notables. Digamos, finalmente,
que en este último trabajo (1) ya se demostró que este comporta­
miento no cabía referirlo, al menos en un grado significativo, al
lavadero de carbón situado en Santa Marina. Frente a esta última
afirmación cabe señalar que la incidencia local de los efluentes, que
se generan en aquel lavadero, determinan una alteración aniónica
en las proximidades de su localización (punto 2) más acusada que
en el resto de esta zona hidroquímica, tal como se pone de mani­
fiesto en la Tabla 4.
Z O N A H ID R O Q U IM IC A A.2
Los tipos de agua son los previstos por el medio en el que dis­
curren. Señalemos a ese respecto que cuando presentan el carácter
CALCICO-MAGNESICO no se debe tanto a este último ion, como
al bajo contenido en CALCIO de estas aguas, muy diluidas en vir­
tud de la naturaleza geológica de los terrenos por los que discurren.
En este sentido es interesante señalar que el contenido medio de
magnesio en los tipos hidroquímicos 1.4 es de 6 ppm., sin que en
ningún caso alcance las 8 ppm.
Se ha omitido de esta evaluación el punto 8 por su carácter
puntual, ya que muy cerca del mismo se ubica, tal como indicamos
anteriormente, un lavadero de carbón. En lo que atañe a este pun­
to, cuyo estudio se llevará a cabo en el trabajo correspondiente a
la cuenca del Teverga (3), es interesante observar que no da lugar
a un tipo hidroquímico distinto del previsto si se exceptúa el del
— 55 —
mes de Agosto en que mantiene, por otra parte, su carácter puntual
con respecto al resto de la cuenca de la que forma parte.
Merece señalarse, asimismo, la conveniencia de incluir el pun­
to 9, Tabla 2, dentro de esta zona hidroquímica, ya que los tipos
de agua que presenta son los previstos en la misma. Ello no quita
que, siguiendo las indicaciones apuntadas (1), este punto deba ser
objeto de un tratamiento especial en el estudio correspondiente de
la subcuenca del Trubia a la que pertenece (3).
Z O N A H ID R O Q U IM IC A B
En general, en esta zona también existe acuerdo entre las consi­
deraciones teóricas y los resultados experimentales, si bien ocasio­
nalmente se observa un tipo ANIONICO no esperado en el último
tramo del curso fluvial.
Es preciso apuntar que cuando se presenta el carácter CALCICO-MAGNESICO previsto, este último catión juega un papel distin­
to al observado en la zona A.2 a causa de su mayor concentración,
valores siempre superiores a las 10 ppm. y contenidos medios de
12 ppm., medidas que cabe vincularlas con la coexistencia en esta
zona de las calizas y las dolomías.
En lo que respecta a los tipos no previstos BICARBONATADO-SULFATADOS, es preciso señalar su carácter estacional. Así,
frente a diferencias máximas de las concentraciones de los sulfatos
a lo largo de esta zona que no superan las 15 ppm. cuando los tipos
hidroquímicos son los esperados, en los meses de Agosto y Octubre
aquellas diferencias se multiplican por cuatro (4).
CONCLUSIONES
Los tipos de aguas obtenidos vienen a confirmar la existencia
de las tres zonas hidroquímicas fundamentales, propuestas en el
primero de los estudios realizados en esta subcuenca del Nalón (1).
Por otra parte, puesto que las alteraciones hidroquímicas son
de carácter ANIONICO y se deben al ion sulfato, es preciso asignar­
les un origen minero. Recordemos a este respecto que en las explo­
taciones de carbón de la cuenca abunda la pirita, compuesto que
en presencia de oxígeno y agua se descompone de acuerdo con la
reacción (11):
4 FeS2 (s ) + 15 0 2 (g ) + 6 H 20 (1 )— > 8 S 0 4= + 4 F e 3 + + 4H30 +
— 56 —
De las consideraciones formuladas en la Discusión de Resulta­
dos, cabe concluir que el impacto minero de tipo hidroquímico es
mucho más intenso en las subcuencas de los ríos Quirós y Trubia
que en la del Teverga. En cuanto a las subcuencas de los primeros
hay que señalar que:
a)
En la zona A.l este impacto se extiende a toda la subcuenca
estudiada y se pone de manifiesto en todo el ciclo estacional.
b)
En la zona B esta acción tiene un carácter significativo única­
mente en un tramo de la subcuenca y es de carácter estacional.
Estos resultados, que constituyen una primera evaluación del
impacto minero en la hidroquímica de la cuenca del río Trubia,
serán objeto de una consideración especial en los estudios particu­
larizados de las subcuencas que la integran.
AGRADECIMIENTOS
Al profesor Dr. D. José A. Martínez por poner a nuestra disposi­
ción el Espectrofotómetro de A.A. de los laboratorios cuya dirección
ostenta. Al Dr. D. José A. Corrales sus acertadas indicaciones en
la revisión del texto original. A D. Francisco Morí sus puntualizaciones en la redacción del resumen en inglés. A D. Fernando Blanco
la tarea que comporta la composición y comprobación del escrito
final.
— 57 —
BIBLIOGRAFIA
(1)
X ib e r t a ,
J.,
A yala,
J.M. y
F e r n a n d e z , A .M . :
I.D.E.A., Boletín de Cien-
cencías de la Naturaleza, 37-38, 77 (1986-87).
(2) X ib e r t a , J. y A y a l a , J .M .: I.D.E.A., Boletín de Ciencias de la Natura­
leza, 37-38, 57 (1986-87).
(3) X ib e r t a , J. y A y a l a , J.M. (en preparación).
(4) X ib e r t a , J. y A y a l a , J.M. (en preparación).
(5) X ib e r t a , J. y A y a l a , J .M .: Revista de Minas, 5. 111 (1985).
(6) X ib e r t a , J. y A y a l a , J .M .: I.D.E.A., Boletín de Ciencias de la Natura­
leza, 35, 27 (1985).
(7) X ib e r t a , J. y A y a l a , J .M .: I.D.E.A., Boletín de Ciencias de la Natura­
leza, 36, 49 (1985).
(8) “ A tla s de Asturias: Geográfico, Histórico, Económico y Tu rístico” , Edi­
ciones A yalga, 36, Asturias (1977).
(9) Instituto G eológico y M inero de España, Mapa Geológico de España
1:50.000, 1.a edición, H oja n.° 72, La Plaza (Teverga).
Instituto G eológico y M inero de España, Mapa Geológico de España
1:50.000, 2.a edición, H oja n.° 52, Proaza. M adrid (1976).
(10) C a t a la n L a f u e n t e , J . : “ Química del A gu a” , Editorial Blume, 1.a edi­
ción, Barcelona, 323 (1969).
(11) F e r n a n d e z , R., F e r n a n d e z , S. y E s t e b a n , J .: “ Abandono de Minas.
Im pacto H idrológico” , IG M E y E.T.S. Ingenieros de Minas de M adrid, Im pren­
ta Ideal S.A., M adrid, 24 (1986).
Bol. Cien. Nal. I. D. E. A., n.° 39: 59 - 70. (1988)
DETERMINACION DE FENOLES EN EL RIO TURON
MEDIANTE CROMATOGRAFIA DE PERMEACION EN
GEL Y CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS DE ALTA
EFICACIA.
* P.
** J.
A larcón y A . B usto s
X ib e r t a y J.M. A y a la
R esum en
: Se ha puesto a punto un m étodo analítico de fenoles compuestos por
tres etapas: E xtra cción y concentración, separación p revia p o r crom ato­
grafía en gel e id entificación y cuantificación p o r crom atografía de líquidos.
E l m étodo aplicado a l río T urón (Asturias, España} ha p e rm itid o id en tifica r
el 2,4-D im etilfenol
—
mg.dm - s), el F en ol
—
mg.dm - 3),
los
y -M e tilfe n o l
—
m g .d m -8), y 2 -M etilfen ol
—
m g.dn - 3). L a presencia de estas sustancias se atribuye a la in corpora ción
al río T u ró n de efluentes procedentes de lavaderos de carbón, confirm ándo­
se el origen de esta polu ción mediante la determ inación de otros índices:
D Q O , conductividad, sólidos en suspensión, etc. Se puede com probar tam ­
bién la dism inución paulatina de estos compuestos fenólicos aguas abajo
de los vertidos del lavadero, a causa probablem ente de fenóm enos sim ul­
táneos de degradación biológica y adsorción física sobre los maeriales del
cauce del río.
3
4
(0.107 0.36
(0.047 0.138
(0.071 0.145
(0.037 0.080
Sum m ary:
A n analytical m ethod o f phenols has been set up in three steps:
E xtra ction -con cen tra tion , G P C separation and H P L C analysis. The method
ve phenols have been id en tified : 2,4-Dim ethylphenol
—
m g.dm ‘ 8),
has been applied at several places in T u rón riv e r (A sturias, S pain) and f iP h en ol
—
& -D im ethylphenol
—
mg.dm - 8) and
2-M ethyyphenol
mg.dm
The phenol p o llu tio n has been
a ttribu ted to the in corpora tion o f coal preparation waste effluents to the
riv e r. The p o llu tio n source has been confirm ed by oth er in d ice s : C O D , con­
d u ctivity, suspended solids... The slow decrease of p h en olic compounds
concentration a fte r the waste efflu en t incorporation, has been proved. The
decrease has been explained by biological degradation and adsorption on
riv e r bed materials.
(0.071 0.145), 3 4
(0.037—0.080
- 8).
(0.107 0.36
(0.047 0.138
* Centro de Investigaciones del Agua (C.S.I.C.).— Arganda del Rey, M adrid.
** D epartam ento d e Energía, E.T.S.I. Minas.— Universidad de Oviedo.
K ey
w o r d s : Environm ental m ining
P alabras
impact, coal mining, waste phenolic
effluents, phenolic compounds analysis, G PC and H P L C analy­
sis, riv e r Turón, Nalón basin, Asturias (N orthern Spain).
c lave : Im pacto ambiental, m inería del carbón, aguas residuales fenólicas, análisis de compuestos fenólicos, análisis G PC
H P L C , río Turón, cuenca del Nalón, Asturias (España).
y
— 60 —
INTRODUCCION. BREVE COMENTARIO SOBRE LA
CONTAMINACION DEL AGUA POR FENOLES
Tradicionalmente los compuestos fenólicos han sido considera­
dos como polucionantes de las aguas potables de abastecimiento
y de las aguas naturales. La presencia de fenol y sus derivados en
aguas potables afecta a sus propiedades organolépticas, haciéndo­
las inútiles para su consumo. Por otra parte, su presencia en aguas
naturales contribuye en gran medida a la degradación de las mis­
mas por su efecto negativo sobre los organismos que viven en
ellas (1).
Algunos autores consideran que existe contaminación fenólica
cuando las concentraciones son superiores a lOxlO-6 g.dm-3 expre­
sadas en fenol total, que es un nivel mayor que los habituales de
las aguas naturales (2). Los organismos oficiales se muestran más
restrictivos y así, la EPA (United States Environmental Protection
Agency) considera unas concentraciones máximas permitidas de
sólo lx lO 6 g.dm-3 (3) tanto en aguas naturales como potables. La
vigente legislación española considera también unos niveles máxi­
mos de lx lO 6 g.dm-3 para aguas potables (4).
La presencia de fenoles en el agua se debe principalmente a fe­
nómenos de polución industrial (factorías químicas, coquerías, in­
dustria papelera, industria petroquímica, refinerías, etc.). También
los revestimientos bituminosos de las canalizaciones para su impermeabilización pueden introducir en las redes de abastecimiento
ligeras concentraciones de compuestos fenólicos. La descomposi­
ción de productos vegetales como la lignina y celulosa puede dar
lugar a la aparición de compuestos fenólicos. Asimismo puede exis­
tir una contaminación fenólica en las aguas provocada por los dese­
chos del metabolismo humano. Se considera que cada persona
arroja diariamente de 0.2 a 0.3 gramos de derivados hidroxilados,
los cuales sufren procesos de degradación más o menos complejos.
Por otra parte la contaminación del agua natural por fenoles ori­
gina dos efectos concretos:
1.— Impiden la cloración de estas aguas para su desinfección,
ya que se forman clorofenoles persistentes de sabor y olor muy
desagradables.
2.— En pequeñas cantidades deprecia el sabor del pescado, ha­
ciéndolo incomestible. En grandes dosis es tóxico y provoca su
muerte.
— 61 —
CARACTERISTICAS DE LA CONTAMINACION ORIGINADA EN
LA M IN E R IA Y UTILIZACION INDUSTRIAL DEL CARBON
Actualmente y debido a la denominada «crisis del petróleo» el
carbón ha vuelto a ocupar, como fuente de energía, el lugar desta­
cado que tuvo en tiempos pasados. Es muy probable que el carbón
mantenga, e incluso aumente, su importancia como fuente de ener­
gía por combustión directa y como materia prima para la produc­
ción de combustibles líquidos y gaseosos.
Los efluentes de minería o de las industrias que manejan carbón
tienen una gran importancia desde el punto de vista de la contami­
nación ambiental. Por ejemplo, los efluentes de plantas de pirólisis
de carbón contienen fenoles en concentraciones superiores a 100
ppm en alguna de sus especies (5). De hecho, el tratamiento de
estos efluentes ha sido objeto de diversas investigaciones y ha dado
lugar a varias publicaciones (6, 7). También se han detectado feno­
les en efluentes de centrales térmicas que utilizan combustibles
fósiles (8).
La minería de los yacimientos de carbón que, como los ubicados
en la cuenca del río Turón, contienen piritas produce unas aguas
de drenaje ácidas, a causa de la oxidación de los sulfuros metáli­
cos (9).
Estos sulfuros están contenidos en diversas formas en el carbón
y estratos de rocas adyacentes. La exposición al aire y a las bacte­
rias da lugar a la oxidación de la pirita y a la aparición de ácido
sulfúrico con arreglo a la conocida reacción:
4 FeS2 + 15 0 2 + 2 H 20 — > 2 Fe2(S 0 4) :i + 2 H 2S 0 4
Otro de los factores asimismo representativos de estas aguas,
principalmente las que provienen de los lavaderos de carbón, son
los sólidos en suspensión que imprimen la coloración, más o menos
oscura a la corriente fluvial, que estos últimos determinan en sus
efluentes (10), formados principalmente por carbón.
Otra característica de estas aguas, aunque en orden de impor­
tancia inferior frente a los sólidos en suspensión, es el contenido
variable de materias orgánicas (11) que les confiere un carácter
redox de tipo reductor.
Una alteración adicional de la primitiva calidad del agua, que
también hay que tener en cuenta, es la que deriva del tratamiento
del carbón mediante reactivos químicos (11) y que tiene lugar en
los lavaderos de las instalaciones mineras. Dentro de la amplia ga­
ma de aquellos reactivos merecen señalarse, por su peculiar inci­
— 62 —
dencia ambiental, los derivados fenólicos. La toxicidad de estas
sustancias afecta a la vida acuática, con un límite máximo permi­
sible variable según los autores; se estima que, a partir de 0.5
ppm (12), estos compuestos pueden dar lugar a un efecto retardan­
te en el proceso natural de depuración biológica.
En resumen, la calidad del agua original experimenta una alte­
ración química, de carácter esencialmente inorgánico, que va unida
a una modificación físico-química vinculada a los materiales en
suspensión y compuestos orgánicos presentes.
OBJETIVO DEL TRABAJO
El río Turón, situado en la cuenca minera de Asturias, es un
pequeño afluente del río Caudal en el que desemboca junto a la
población de Figaredo. El río nace en las vertientes orientales del
«cordal» de Urbiés, en el Concejo de Mieres (17). Su cauce discurre
íntegramente por el mencionado Concejo (18), atravesando peque­
ños núcleos de población entre las que se encuentran Urbiés, San
Andrés, Turón y Figaredo (Figura 1), recibiendo sus aguas residua­
les así como las procedentes de algunos lavaderos de carbón. Ello
determina que las aguas del último tramo del río bajen muy con­
taminadas, con abundante materia en suspensión y con un color
marrón-negruzco muy acusado. Este problema no es exclusivo del
río Turón y, con características similares, se presenta en todos los
ríos o arroyos que atraviesan zonas mineras o de preparación de
carbones.
El trabajo se planteó con el fin de alcanzar tres objetivos:
1.— Demostrar la aplicabilidad de un método desarrollado para
el análisis de algunas especies de fenoles contaminantes (13).
2.— Fijar el verdadero alcance de la contaminación en el río Tu­
rón, debida a los efluentes de lavaderos de carbón.
3.— Efectuar recomendaciones para eliminar o disminuir esta
contaminación.
PARTE EXPERIM ENTAL
EQ U IPO S
La cromatografía de exclusión molecular se ha efectuado en
columna de vidrio borosilicatado de d.i. = 9.8 mm y h=500 mm
rellena de gel Bio-Beads S-X4 (Bio-Rad Lab., Richmond, EE.UU.)
esponjado en cloroformo-hexano 2:1 (v/v). La columna se acopla
— 63 —
a un Espectrofotómetro UV-V Hitachi 101 (Japón) con cubeta de
flujo continuo Hellma 178.721-80 ul (Barcelona), con un registra­
dor Electronik-19 (Honeywell, EE.UU.) y un colector de fracciones
Fracc-100 (Pharmacia Fine Chemicals, Suecia).
Las determinaciones por HPLC se han efectuado en un equipo
Waters (M ilford, EE.UU.) con Inyector U6K, una Bomba 510, De­
tector Lambda-Max 481, Detector de 254 mm Serie 440 e Integrador
730. La columna cromatogràfica fue Nucleosil 5 C 18 de 120 mm
con 4 mm de d.i. (Knauer, Berlín, Alemania).
R E A C T IV O S
Se han utilizado diclorometano, cloroformo, hexano, ácido clorhí­
drico, ácido acético y acetato amónico de calidad reactivo analítico
y, en las extracciones, cloruro sódico y sulfato sódico acondiciona­
dos a 600° C durante 3 h. La fase móvil en HPLC se ha preparado
con acetonitrilo y metanol, especiales para HPLC, y agua acondi­
cionada por el sistema Milli-Q (Millipore, Francia).
— 64 —
muestra
500 ml
EXTRACCION COM CH CI
2
2
( 30% CINa, pH= 2 )
FASE
ACUOSA
FASE
ORGANICA
PATRON
INTERNO
'l-Diafcilaminobonnaldohido
CROMATOGRAFIA
DE
PERMEACION
EN GEL
Bio-Beads S-OM/CHCLj* Hexaiio 2:1
FENOLES
DETERMINACION
RP
Figura
2:
Esquema
- HPLC
de la metodología
analítica para la determ inación
de
fenoles.
P R O C E D IM IE N T O A N A L IT IC O
Las muestras se han tomado en envases de vidrio de 1 litro de
capacidad y se han conservado adicionando 1 g.dm-3 de sulfato de
cobre y suficiente ácido fosfórico para alcanzar un pH = 4, según
las recomendaciones del Standard Methods (14), cuyos métodos se
han utilizado en la determinación de los otros parámetros.
Los fenoles se han analizado según se expone en el esquema de
la Figura 2 y el método descrito en (13). La separación por HPLC
se efectúa en condiciones isocráticas con una mezcla ternaria de
— 65 —
54% 30 mM acetato amónico-ácido acético pH = 5.1, 36% acetonitrilo y 10% metanol. La identificación de los fenoles se lleva a cabo
comparando los tiempos de retención con los de patrones conoci­
dos, así como la relación de alturas de pico a 280 y 254 mm.
DESCRIPCION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EN EL RIO
TURON.— RESULTADOS DE LOS AN ALISIS QUIMICOS
El río Turón discurre por terrenos constituidos por pizarras
y areniscas en los que abundan los yacimientos de carbón, algunos
de los cuales se encuentran actualmente en fase de explotación.
Junto con estas rocas merece señalarse por su importancia hidro­
lógica la presencia de calizas pertenecientes, al igual que los mate­
riales anteriores, al sistema carbonífero (15).
Durante los días 5 y 17 de marzo de 1986 se tomaron muestras
de aguas en cinco puntos del río Turón. El primero de éstos (punto
de referencia) se situó aguas arriba de las explotaciones mineras
y los cuatro restantes, distanciados entre sí unos 300 metros, des­
pués de los vertidos de los lavaderos de carbón Estas muestras
se tomaron exclusivamente para efectuar en ellas el análisis de
fenoles. Debido a la necesidad de añadir sul fato de cobre “y ácido
fosfórico para su conservación, en condiciones relativamente altas,
se decidió tomar otra muestra para realizar el análisis químico de
parámetros generales, con el fin de caracterizar las aguas desde el
punto de vista geoquímico.
En las Tablas I, II y I I I se encuentran los resultados de los aná­
lisis químicos de fenoles y de parámetros de caracterización.
TABLA I
------
A N A L IS IS DE L A S M U E S TR A S D E L D IA 5-3-1986
P U N T O S DE M U ESTREO
COMPUESTOS
FENOL
4— M ETILFENO L Y 3— M ETILFENOL
2— M ETILFENO L
2,4— D IM ETILFEN O L
Unidades en ppb.
-------------------------------1 2
3
4
5
5
n.d.
n.d.
n.d.
—
—
—
—
103
75
58
169
100
64
55
156
71
47
37
107
n.d. = N o detectado.
— 66 —
TABLA II
A N A L IS IS DE L A S M U E S T R A S D E L D IA 17-3-1986
P U N T O S DE M U E STR E O
COMPUESTOS
---------------------------------1
2
3
4
5
FENOL
n.d.
4— M ETILFENO L Y 3— M ETILFENOL n.d.
2— M ETILFENO L
n.d.
2,4— DIM ETILFENOL_____________________n.d.
Unidades en ppb.
145
138
78
360
102
94
80
355
100
78
66
285
100
74
60
255
n .d .= N o detectado.
TABLA I I I
A N A L IS IS DE L A S M U E S T R A S D E L D IA 3-11-1986
Punto
1
5
S 0 42-
Cl-
HCO 3-
CO32-
Da
RSb
Oxdc
67
136
8
13
207
341
—
12
18
25
260
566
0.8
5
275.0 3328
SSd
PH
8.1
8.4
Da: Dureza expresada en grados franceses.
RSb: Residuo Seco expresado en mg.dm-3.
Oxdc: Oxidabilidad al Permanganato expresada en mg O 2 dm-.3
SSd: Sólidos en Suspensión expresados en mg,.dm-3.
Aniones: Expresados en ppm
En la Figura 3 se han representado, en diagrama de columnas,
las diversas concentraciones de las distintas especies fenólicas
identificadas.
COMENTARIOS SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
1.— A lo largo de este trabajo se ha demostrado la utilidad del
método analítico empleado; con él se ha logrado la identificación
y determinación cuantitativa de las distintas especies de fenoles
considerados por la EPA como contaminantes prioritarios. El mé­
todo es muy sensible y permite el seguimiento a lo largo del río de
fenoles con distintos sustituyentes.
— 67 —
Figura
3:
Representación gráfica de los análisis de las muestras del día
17-3-1986.
2.— Se han identificado Fenol, 2-Metilfenol, 3-Metilfenol, 4-Metilfenol y 2,4-Dimetilfenol en diferentes puntos y concentraciones
variables (Tablas I y II). Hay que destacar la presencia de Fenol
(entre 145— 71 microgramos dm-3) y 2,4-Dimetilfenol (entre 360— 107
microgramos dm-3) en los cuatro puntos situados después de los
lavaderos de carbón.
3.— Se ha comprobado que a lo largo del curso del río Turón
se produce una disminución apreciable de la concentración de estos
fenoles debido, probablemente, a la acción simultánea de fenóme­
nos de adsorción física y degradación biológica.
4.— La incorporación al río Turón de los efluentes de lavaderos
de carbón se manifiesta, sobre todo, en el notable y espectacular
aumento de la materia en suspensión, compuesta principalmente
por carbón finamente dividido.
Otras modificaciones observadas son el fuerte aumento de la
demanda química de oxígeno y de salinidad, tanto en conjunto co­
mo en lo que afecta a cada uno de los componentes mayoritarios.
Otro aspecto destacable es que, después de los vertidos de los
lavaderos, no se ha observado acidificación en las aguas del río
como podía esperarse de las características de estos vertidos. Las
causas pueden ser puramente naturales, puesto que el río discurre
por terrenos calizos o, como sucede frecuentemente en esta mine­
— 68 —
ría, que las aguas del lavado se hayan neutralizado, con un trata­
miento adecuado, para minimizar los fenómenos de corrosión.
5.— Aunque en el último punto controlado del río Turón, muy
próximo ya al río Caudal, se ha detectado claramente la presencia
de compuestos fenólicos, no hay que esperar una gran incidencia
de los aportes fenólicos en la calidad del río principal, ya que por
un lado la descarga del río Caudal es mucho mayor que la del río
Turón y, por otra parte, ya se ha puesto de manifiesto a lo largo
del río Turón que estos compuestos están sujetos probablemente
a fenómenos de degradación biológica y adsorción física, con lo
que su concentración irá disminuyendo progresivamente. No obs­
tante, el llegar a conclusiones definitivas exigiría ampliar este
estudio a otros puntos de la cuenca, objetivo que no se ha plantea­
do al efectuar este trabajo.
RECOMENDACIONES PARA LA RECUPERACION DEL RIO
TURON
Como se ha visto a lo largo de este trabajo, el aspecto más
destacado de la contaminación provocada por los vertidos de la­
vaderos de carbón es la elevada aportación de sólidos en suspensión
(principalmente carbón), que en el caso estudiado supera los
3 Kg m-3 de efluente.
A pesar de que indudablemente se produce también una incor­
poración de sustancias orgánicas e inorgánicas en disolución, es
claro que los lavaderos de carbón originan una contaminación de
las aguas fundamentalmente de tipo físico, por lo que, aunque muy
aparatosa y espectacular por su aspecto (color negro), es suscepti­
ble de un tratamiento relativamente sencillo, con lo que se pueden
evitar sus efectos negativos sobre las corrientes receptoras
La literatura especializada (16) describe tres métodos generales,
que pueden utilizarse para reducir la cantidad de sólidos que se
descargan en los ríos:
1.— Construcción de instalaciones de sedimentación y almacena­
miento de los efluentes de lavado, a fin de recoger las partículas
más finas de carbón.
2.— Hacer una política comercial para aumentar la demanda de
aquellas fracciones más finas de carbón y, así, disminuir el porcen­
taje de carbón que se desecha en el lavado.
3.— Adopción de métodos más eficaces para la limpieza de las
partículas ultrafinas como es, por ejemplo, la flotación por es­
pumas.
— 69 —
La literatura también menciona la posibilidad de recuperar, me­
diante dragado, los depósitos acumulados de carbón a lo largo del
tiempo.
En general, para el tratamiento de los efluentes de los lavaderos
pueden aplicarse los mismos procedimientos de purificación que se
utilizan en el tratamiento de las aguas residuales de las minas de
carbón. Uno de los más empleados es la coagulación. Los mejores
resultados se alcanzan con reactivos clásicos coagulantes inorgá­
nicos, como es el A12(S 0 4)3 mezclado con un polielectrolito orgá­
nico. Otros procedimientos son la flotación, centrifugación, filtra­
ción, etc.
La solución más asequible, desde el punto de vista económico,
podría ser la instalación de dos estanques de sedimentación en
serie, volviendo a reutilizar el efluente del segundo estanque, con
lo que, al final de la campaña de lavado, el volumen de agua que
se arrojaría al río podría ser muy pequeño.
BIBLIOGRAFIA
(1 ) B u ik e m a (Jr.), A .L., M e G i n n i s s , M.J. & C a ir n s (Jr.). J . : Mar. Eviron.
Res., 2, 87 (1979).
”
“ Phenolics in Aquatic Ecosystems: A Selected R eview o f Recent L i­
terature” .
(2) T h u r m a n , E .M .: “ Organic Geo-Chemistry o f N atural W aters” , M artinus N ijh o ff, Dr. W. Junk Publishers (Dordrecht-Netherlands) 143 (1985).
(3) “ Quality C riteria fo r W ater” ; EPA-440/9-76-023, U S A (July, 1976).
(4) B.O.E., 16316, 9 junio (1982).
(5) P it t (Jr.), W .W . et alt.: “ Identif. Anal. Org. Pollut. W a ter” , Ed. L.H.
Keith., Ed. Ann. A rb o r Science (EE.UU.) 215 (1976).
”
“ Separation and Analysis of R efractory Pollutant in W ater by High
Resolution L iqu id Chrom atography” .
(6) M e l c e r , M ., N u it t , S ., M a r v a n t , I. & S u t t o n , P . : J. W ater Pollut. Con
trol Fed., 56, 192 (1984).
(7) L u t h y , R.G. & J o n e s , L.D .: J . Eviron. Eng. D iv. (A m . Soc. Civ. Eng.)
106, 847 (1980).
”
“ B iological Oxidation o f Coke P lan t Effluents” .
(8) A n d r e n , A . et a lt.: Technical Report EPA-600/3-80-076, U S A , 96 (1980).
”
“ Elem ent F lo w in Aquatic Systems Surrounding Coal-Fired P ow er
Plants. W isconsin P ow ers Plan t Impact Study” .
(9) F e r n á n d e z -R u b io , R . et a lt.: “ Abandono de Minas. Im pacto H idroló­
gico” , IG M E , Im prenta Ideal S.A., Madrid, 24 (1986).
(10) M e in c k , F. e t a lt.: “ L es Eaux Residuaires Industrielles” , Masson et
Cié, 4.a Ed. (P aris) 494 (1970).
(11) M e in c k , F. et a lt.: obra citada en (10) 499.
(12) M e in c k , F. et a lt.: obra citada en (10) 772.
(13) A l a r c ó n , P .: Tesis Doctoral, Universidad Complutense de M adrid
(en preparación).
(14) A P H A , A N W A , W P C F : “ Standard Methods fo r the Exam ination of
W ater and W astew aters” , 15 th Ed., 1134 (1981).
(15) I.G .M .E .: “ Mapa geológico de España” , E. 1:50.000, 2.a Serie, 1.a Ed.,
H oja 53, Mieres, M adrid (1975).
(16) N e m e r o w , N .L .: “ Liqu id W aste of Industry” , Ed. Addison-W esley Pu­
blishing Com pany (R eading) M A , U SA, 509 (1971).
(17) “ Gran Enciclopedia Asturiana” , Gijón, tom o X IV , 57 (1974).
(18) “ A tla s de Asturias: Geográfico, Histórico, Económico, Tu rístico” , Edi­
ciones A y a lg a S.A. (Asturias) 68 (1977).
Bol. Cien. Nal. I. D. E. A., n.° 39: 71 - 90.(1988)
ECOLOGIA DEL PASTOREO
EN LA MONTAÑA CANTABRICA
VIII. Composición florística en la pradería
del valle de Pajares y los alrededores
M a r ía A d o r a c io n A b e l l a G a r c ía
R esum en:
Se presenta un catálogo de 335 especies vegetales situadas en el
valle de Pajares, con especial atención a las situadas en las áreas de los
prados de siega y diente que constituye la ocupación del te rrito rio más
am pliam ente representada.
Además de la especie con su nom bre latino se cataloga la F a m ilia corres­
pondiente expresada en castellano para una m ayor com prensión, así com o
e l nom bre local o e l nom bre castellano de la mencionada especie. Tam bién
la situación p referen te en la zona de trabajo, que con carácter marcada­
m ente montañoso, presenta características muy variadas y hábitats bastante
diferentes, prin cipa lm en te en lo que se refiere a la altitud y tam bién a los
efectos locales de m ayor humedad, zonas de sombra o suelos más o menos
potentes.
De las 335 especies citadas para este valle, corresponden la m ayoría al
estrato herbáceo y las demás arbustivas o arbóreas form a n parte gen era l­
m ente de las sebes o setos de separación de los prados, así com o tam bién
de las pequeñas superficies ocupadas p o r bosquetes.
Todas ellas se encuentran en las laderas del valle de Payares ( Pajares)
y alrededores, form ando unos céspedes entramados y m uy diversos que dan
una gran estabilidad e interés ecológico a las áreas de prados de siega de
esta zona de m ontaña media cantábrica.
Con este trabajo finaliza la serie “ Ecología del pastoreo en la montaña
cantábrica” , cuya prim era entrega se publicó en el núm ero 30 del Bol.
Cien. Nat., I.D .E .A . (1982).
Departam ento de Biología de Organismos y Sistemas (Ecología).— U n iver­
sidad de Oviedo.
P alabras
c l a v e : Composición florística. Ecología de prados. Montaña cantá­
brica.
Adenocarpus complicatus
Subsp. complicatus P. Couth.
Dandy.
Acinos
4.
L.
3.
Aira
Ajuga
Alchemilla
7.
8.
9.
stolonifera
6.
L.
L.
Anagallis
14.
tenella
(L.) L.
L.
retroflexus
(Bieb.)
(L.)
arvensis
Amaranthus
Anagallis
12.
13.
Alliaria petiolata
Cavara Grande
11.
glutinosa
Alnus
10.
plicatula
reptans
praecox
L.
Gaud.
L.
(Lam.)
tenuis Sibth.
Agrostis
Agrostis
5.
arvensis
millefolium
Achillea
2.
L.
Acer campestre
1.
E specie
(Ladera
DE
ESPECIES
”
Primuláceas
Amarantáceas
Cruciferas
Betuláceas
Compuestas
Labiadas
Gramíneas
”
Gramíneas
Papillonáceas
Labiadas
Compuestas
Aceráceas
F amilia
N ombre
local
media
Hierba
Mujares
Bledos
Aliaría
gallinera
Aliso-humeru
Consuelda
Escobas-piurnu
Milhojas
o
c astellano
Arce-Pliéganu
Pláganu
N ombre
S ituación
a l t it u d in a l
entorno
y
del
alta, muy
alta
”
y media.
y media.
baja
Repartida, zonas húmedas.
y media, ruderal.
ladera.
baja
M edicinal.
Zona
Media
Zona
Zona alta, enclaves de fuerte pen­
diente secos, arenosos y con insola­
ción acentuada.
Zona baja, lugares húmedos y um­
brosos. M edicinal.
Zona
de
en pra­
extensos
abundante
Parte alta, en parches
monte bajo.
Zona
dos.
Zona media, ejemplares aislados y
escasos, formando sebes o en borde
de caminos.
El Pando)
ENCONTRADAS
desde San Miguel del Río hasta
LISTA
— 72 —
Angélica
Anthemis
Anthoxantum
18.
19.
nemorosa
L.
Compuestas
Arrhenatherum
elatius (L.) Beauv
ex J. C. Prel. var. bulbosum
(Willd) Spenner.
Artemisia
Asphodelus
25.
26.
Asplenium
Asplenium
Astragalus
Atriplex
Avena
Avena
Ballota
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
muraría
nigra
Gay.
L.
L.
L.
glyciphyllus
trichomanes
ruta
sulcata
fatua
subsp. major
Hill.
L.
L.
L.
adiantum-nigrum
major
patula
Astrantia
Asplenium
27.
albus
L.
Bernh.
vulgaris
minus
L.
L.
Gramíneas
Arctium
L.
24.
vulgaris
Umbelíferas
Labiadas
Gramíneas
Chenopodiáceas
Papillonáceas
”
”
Aspleniáceas
Umbelíferas
Liliáceas
Compuestas
Ranunculáceas
Papillonáceas
23.
Hoffm.
Aquilegia
(L.)
L.
22.
sylvestris
vulneraria
Anthriscus
Anthyllis
Gramíneas
Compuestas
Umbelíferas
Ranunculáceas
Escrofulariáceas
20.
L.
(L.)
21.
odoratum
arvensis
L.
L.
bellidifolium
sylvestris
Anemone
16.
W illd.
Anarrhinum
17.
15.
de olor
de
hembra
loca
Marrubio
Avena
negro
Tricomanes
Sanícula
Gamón
Artemisia
Rabo
gato
de olor
Vulneraria
Grama
Manzanilla bastarda.
M anzanillón
Angélica
Nem erosa
Acicates
baja.
alta.
baja.
baja
Zona
baja.
Zona
Fondo
valle.
media, nuderal
”
”
”
de
que
de
y escasa.
fueron
húmedos
y roca.
lugares
baja. Muros
baja.
Repartida.
Zona
Parte
en
baja, seco.
Repartida,
quemados
Zona
y media.
ladera.
media, lugares
del bosque.
Repartida,
Zona
Parte
Zona
Zona
Media
Zona
borde
73 —
Betula
Bilderdykia
Bilderdykia
39.
40.
41.
Campanula
Campanula
Capsela
Cardamine
Cardamine
Cardamine
50.
51.
52.
53.
54.
55.
L.
L.
flexuosa
Pourret.
With.
raphanifolia
impatiens
Tnell.
(L.) Medicus
L.
L.
(Asso)
rapúnculus
patula
glomerata
L.
bursa-pastoris
Campanula
49.
palustris
K eller.
Caltha
irregularis
Calepina
in Schinz
48.
47.
Calamintha sylvática subsp.
ascendens (Jordán) P. W. Ball.
L.
46.
L.
sterilis
media
Briza
Bromus
45.
(Huds.)
(L.) Roth.
slyvaticum
44.
P. Beauv.
Brachypodium
43.
(L.)
L. Henry.
convolvulus
auberti
spicant
Blechnum
42.
Dumort.
Bor.
Ehrh.
Roth.
L.
pubescens
péndula
perennis
Bellis
Betula
37.
intermedia
38.
Barbarea
36.
”
”
”
Cruciferas
"
”
Campanuláceas
Ranunculáceas
Cruciferas
Labiadas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Blechnáceas
”
Poligonáceas
”
Betuláceas
Compuestas
Cruciferas
Bellorita
espada
centella
de pastor
”
M astuerzo
Bolsa
Rapinchos
Hierba
mas
Tembladeras-Lágri-
Punta
Abedul-Abidul
Margarita,
Zona
alta.
baja
en
baja
y
encharca­
caminos
y media, lugares enchar­
abundante.
lugares
media, no muy
media,
cados.
Repartida.
Zona
Zona
Zona
dos.
Repartida.
de
media, en prados.
Zona baja, en bordes
zonas ruderales.
Zona
y umbrosa.
la
abandonados.
baja
Lugares
Parte
de
casería. M alas
abundante.
y media.
baja. Muy
Proximidades
hierbas.
”
Zona
Zona
— 74 —
Chelidonium
74.
Clematis
Chenopodium
73.
78.
Chenopodium
72.
Cirsium
Chenopodium
71.
77.
Chamae-espartium
sagittale
P. Gibbs.
Papillonáceas
70.
Circaea
Chamae-melum
69.
Cirsium
Chaerophyllum
aureum
Chaerophyllu hirsutum
67.
68.
75.
Cerastium
76.
Cerastium
65.
vitalba
palustre
arrense
lutetiana
L.
L.Papaveráceas
L.”
Scop.
L.Ranunculáceas
Scop.
(L.)
L.Oenotheráceas
majus
(L .)
Pie
media,
”
hierba.
alta. M edicinal.
media, cultivos, mala
Zona
y media.
y baja.
prados.
Zona
Zona
baja, invasora
ladera. Ornamental.
baja.
en
prados.
entorno de estercole­
ros y cultivos abandonados.
Alrededores de la casería. Medicinal.
Zona
ganso
Zona
media
abundante.
Zona
ladera, en
seco, en prados.
Parte baja
bajas.
alta
bajos, muy
ladera.
del
Media
pordiosero
Cardo
Areas
Parte
romana
de
Meda
Manzanilla
ratón
Clemátide, hierba
”
Compuestas
Onizo
”
de
Prados
Media
inundados.
encharcados.
media, lugares
alta, lugares
chamargas.
Castaño-castañar
Celedonia-cirigüeña
Oreja
”
con
Zona
Zona
baja.
Cominera
Zona
”
”
Prados
Garbanzón. Maza coral
Fagáceas
”
Alcaravea
All. Compuestas
L.Chenopodiáceas
(L.)
polyspermun
múrale
álbum
novile
L.Umbelíferas
L.”
Thuill.
L.Cariofiláceas
glomeratum
arvense
L.Compuestas
Miller.
Koch.
66.
nigra
sativa
(L.)
Castanea
verticillatum
carvi L.Umbelíferas
Centaurea
Carum
62.
L. ”
Lamk.”
C. Vicioso”
Retz. subsp. demisa
(Horm.)
63.
Carum
61.
virens
Murray.Cyperáceas
Schurb.”
vesicaria
oederi
jlacca
echinata
64.
Carex
Carex
Carex
58.
60.
Carex
57.
59.
Carex
56.
— 75 —
Colchicum
Conium
Conopodium
Convolvulus
80.
81.
82.
83.
Crepis
89.
L.
L.
Wallr.
Jacq.
L. subsp. haense-
Cruciata
Cuscuta
Cynosurus
Cymbalaria muralis
B. Meyer, Scherb.
Cynosurus
Cytisus
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Reichenb.
cantabricus
cristatus
elegans
(Willk.)
L.
P. Gaertner,
Desf.
L.
Opiz.
europaeae
laevis
(L.) Ehrend.
Cruciata
91.
glabra
Crocus nudiflorus Smith.
90.
D.C.i P.D. Se.
vesicaria
Cosson.
L.
L.
L.
L.
D.C.
(L.)
lapsanoides
capillaris
monogina
leri (Bss. ex
Crepis
Crepis
87.
Crataegus
avellana
86
bourgali
arvensis
sanguínea
Comus
Corylus
84.
85.
88.
vulgare
autumnale
maculatum
Clinopodium
79.
^
Labiadas
Papillonáceas
Gramíneas
Escrofulariáceas
Gramíneas
Convolvuláceas
”
Labiadas
Iridáceas
Compuestas
Rosáceas
Coriláceas
Cornáceas
Convolvuláceas
”
Umbelíferas
Liliáceas
Cornejo
de
de muro
perro
Piorno-piurnu
Cola
Palomilla
Azafrán-espantapastores
Chicoria
espinera
alta
Zona
de
separación
baja y media, muy
seto
poco
en años
de
parches.
de
y re­
de prados.
’v-
camino
y en
um brófilos
piedra.
prados
alta, bordes
paredes
Zona
En
”
Repartida.
en
ladera.
Repartido
Media
abun-
abundante
abundante
media,
Zona baja y media, en setos
brotes en prados.
como
y
baja, muy
sequía.
Zona
de
Avellano-ablanu
”
Zona
baja
dante.
Correhuela-campa-
mayor-mexa-
Zona
nina
Cicuta
cán
silvestre
Clinopodio
Azafrán
— 16 —
Deschampsia
Dianthus
Digitalis
102.
103.
104.
Link.
Epilobium
Epilobium
Equisetum
Equisetum
Equisetum
Erica
Erica
Erica
Erica vagans L.
Eriophorum
latifolium
Euphorbia
Euphorbia
Euphorbia
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
L.
L.
Schreb.
Bab.
L.
Hoppe.
Ehrh.
L.
L.
amygdaloides L.
dulcís L.
helioscopica L.
mackaiana
cinerea
ciliaris
palustre
telmateia
arvense
parviflorum
montanum
L.
vulgare
Echium
109.
L.
Schott.
plantaginemum
Echium
(L.)
filix-mas
Dryopteris
108.
L.
107.
pardalianches
borreri Newman.
Doronicum
Dryopteris
105.
L.
L.
106.
purpúrea
monspessulanus
L. Trin.
(Hudson)
L.
flexuosa
L.
glomerata
101.
carota
Dactylis
Daucus
100.
(L.)
Daboecia cantábrica
C. Koch.
99.
scoparius
Cytisus
98.
”
Euforbiáceas
”
”
”
Cyperáceas
”
”
Ericáceas
”
”
Equisetáceas
’’
Oenotheráceas
”
Borragináceas
”
D riopteridáceas
Compuestas
Escrofulariácea
Cariofiláceas
Gramíneas
Umbelíferas
Gramíneas
Ericáceas
”
silvestre
menor
macho
de caballo
Lecherina
”
Algodón
taños
”
”
de
”
los pan-
Brezo-gorbiza
Argaña
Cola
Equiseto
Vivorera
Helecho
Dorónico
Digital-restachón
Clavel de monte
Zanahoria
Dáctilo
”
Zona
y alta.
baja.
ladera.
alta.
abundante.
alta.
media
media.
media, lugares
”
alta.
de
y media.
baja, bordes
baja
Rural.
Zona
Zona
Parte
Zona
Zona
Repartida, ruderal.
Zona
Media
Zona
Muy
Zona
encharcados.
los prados
— 77 —
Euphrasia
124.
excelsior
tetrahit
L.
L.
aparine
Festuca
Festuca
Fragaria
Fraxinus
Galeopsis
Galium
Galium. mollugo
Galium
Galium
Galium
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
L.
L.
L.
Geranium
Glechoma
147.
L.
L.
hederacea
L.
sanguineum
robertianum
L.
L.
L.
L.
L.
pyrenaicum
molle L.
urbanum
Geranium
Geum
145.
L.
hispanica
florida
146.
Geranium
Geranium
141.
142.
Geranium
Geranium
140.
144
lucidum
Genista
139.
143.
dissectum
Genista
L.
L.
138.
lútea
verna
Gentiana
Gentiana
136.
L.
137.
verum
uliginosum
palustre
vesca
rubra
pratensis
Fagus sylvatica
L.
L.
ex
L.
L.
Burm.
Jordán
Huds.
hybema
hirtella
125.
Reuter
Euphorbia
123.
Labiadas
Rosáceas
”
”
”
”
”
Geraniáceas
”
Papillonáceas
”
Gentianáceas
”
”
”
Rubiáceas
Rubiáceas
Labiadas
Oleáceas
Rosáceas
”
Gramíneas
Fagáceas
Escrofulariácea
”
lisa
del hortelano
menuda
Hierba
Hierba
Geranio
Geranio
Geranio
terrestre
”
de S. Roberto
blando
cuarto
cortado
Retama-piurnu
Gitanilla
Genciana-xanzaina
Cuajaleche, presera
Rubia
Amor
Galeópside
Fresno-frisnu
Fresa-miruégano
”
Festuca
Haya-faya
Zona
Zona
Zona
Media
Zona
Zona
alta.
baja, bordes
media, rural.
baja.
ladera.
alta, escasa.
”
Pasto de altura.
de bosquetes.
y media.
media.
baja
baja.
media
Prados.
Zona
Zona
Zona
Zona
alta.
del bosque.
Zona media.
Cerca
— 78 —
Helianthemum
150.
Heracleum
pyrenaicum
Helleborus
Hemiaria
Hieracium
152.
153.
154.
155.
foetidus
L.
Hordeum
Hyacinthoides
Rothm.
Hypericum
Hypericum
Hypericum
Hypericum
Hypochaeris
Ilex
Inula
Iris
Isolepis
Jasione
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
L.
L.
montana
setácea
pseudacorus
L.
(L.)
L.
L.
D.C.
aquifolium
radicata
Fries.
(L.)
L.
L.
(L .)
Vahl.
R.B.
tetrapterum
montanum
linarifolium
androsaemun
non-scripta
murinum
L.
pilosella
157.
lanatus
Hieracium
Holcus
156.
L.
Laypeyr.
sabaundum
latifolia
coniza
(L .)
subsp.
numularium
Lainz.
croceum
Breb.
sphondylium
subsp.
(Lam.) Bamier Lavens.
Helianthenum
M iller.
151.
cantabricum
L.
declinata
helix
Gliceria
Hederá
148.
149.
Gramíneas
Campanuláceas
Cyperáceas
Iridáceas
Compuestas
Aquifoliáceas
Compuestas
”
”
”
Hipericáceas
Liliáceas
”
Gramíneas
Compuestas
Compuestas
Cariofiláceas
Ranunculáceas
Umbelíferas
Cistáceas
Hederáceas
Zubón
de gochos
calzuna
Lirio
Ala
campana
amarillo
de
Acebo-carrascu
Lechuga
Hierba
Pericón
bastarda-cebá
lanudo
Jacinto
Cebada
Holco
Vellosina, cerillejo
H eleboro
Yedra
baja
media
baja.
alta.
altos.
media.
Zona
alta.
Zona media
arroyo.
Zona
Zona
Prados
Zona
inundadas.
y
alta,
en
bordes
y medios, entorno
y alta, trepadora.
y media
y abundante.
media.
Repartida
Zona
Prados bajos
fuentes.
Zona
Partes
de
de
— 79 —
Juncus
Knautia
Lagurus
Lamiun
Lamiun
Laserpitum
Lathyrus
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
articulatus
L.
L.
Ehrh.
L.
L.
Laurus
L.
Lepidium
Leucanthemun
Linaria
Linum
Linum
Lithodora
188.
189.
190.
191.
192.
L.
(Lag.)
L.
Miller.
diffusa
J.M. Johnston.
Bentham.
Lamk.
(L.) Chaz.
catharticum
bienne
Supina
vulgare
heterophyllum
saxatilis Lam.
187;
L.
hispidus L.
Leontodon
Leontodon
185.
186.
nobilis
clandestina
Lathraea
183.
184.
Bernh.
L.
Coult.
(L.) Bernh.
182.
niger
Lathyrus
Lathyrus pratensis
181.
montanus
L.
(L.)
latifolium
maculatum
álbum
ovatus L.
arvensis
inflexus
efusus L. var. compactus.
Juncus
Juncus
172.
173.
regia
Juglans
Juncus acutiflorus
170.
171.
Juglandáceas
Borragináceas
”
Lináceas
Escrofulariáceas
Compuestas
Cruciferas
”
Compuestas
Lauráceas
Escrofulariáceas
”
”
Papillonáceas
U m belíferas
”
Labiadas
Gramíneas
Dipsacáceas
”
”
”
Juncáceas
Nogal-nozal
”
Carrasquilla
”
peñas
azul
becerra
Linaza, lino
Linaria,
las
de león
de
Margarita
Diente
Diente
Laurel
“ Hierba
”
blanca
de sotierra”
muerta
blanca
de liebre
Arbeyos
Ortiga
Ortiga
Cola
del campo
fino
Escabiosa
Junco
Junco-xuncu
Zona
Zona
alta.
Sobre
Zona
Zona
ladera
baja.
alta.
rocas
alta.
media.
baja,
aflorantes
cultivada.
baja, parásita.
en
Se
la
en
parte
usa
de los prados.
y escaso.
media, bordes
cocina.
Zona
Zona
Zona
Media
Parte
y media.
escasa, seco.
baja.
baja.
baja
Medicinal.
Muy
Zona
Parte
— 80 —
Lotus
Lychnis
Lycopus
Lysimachia
Malus
Malva
196.
197.
198.
199.
200.
201.
Medicago
Medicago
204.
205.
Mentha
Mentha
209.
210.
Misopatos
Moehringia
Myosotis
214.
215.
216.
L.
nemorosa
(L.) Clairv.
L. Ratin.
L.
Ehrh.
Besser.
L.
trinervia
orontium
effusum
Milium
213.
L.
L.
L. Hudson.
perennis
suaveolens
Mentha
Mercurialis
211.
212.
pulegium
longifolia
L.
pratense
officinalis
Melisa
208.
L.
(L.)
polymorpha
Medicago
Melanpyrum
206.
207.
lupulina
arabica
L.
Hudson.
_
L. (var. g e ra n iji-
Vallr.
sylvestris
Malva
Malva
202.
negleta
moschata
L.
Borkh.
nemorum
europaeus L.
flos-cuculi L.
domestica
L.
Schkuhr.
corniculatus L.
uliginosus
203.
folia).
Lotus
195.
L.
peryclymenum
Lonicera
194.
perenne
Lolium
193.
Gramíneas
Borragináceas
Cariofiláceas
Escrofulariáceas
Gramíneas
Euforbiáceas
”
”
”
Labiadas
Escrofulariáceas
”
”
Papillonáceas
”
”
Malváceas
Rosáceas
Prim uláceas
Cariofiláceas
”
Papillonáceas
Caprifoliáceas
del
cuco
del rey
silvestre
“ No
me
A ren aria
Poleos
Menta
man-
olvides”
silvestre
vacuno
Abeyera
Trigo
Lupulina
chado
Mielga, trébol
Malva
Malva
Manzano-manzanal
Flor
Corona
Cuernecillo
Madreselva
Ballico
baja.
ladera.
baja.
baja
media
Areas
Zona
ladera.
de humedades.
media, cultivos
abandonados.
sombríos.
ruderal.
prados
baja.
Hayedos,
Zona
”
M edicinal.
”
Repartida.
baja.
prados.
Zona
En
Zona
Medicinal, media
Media
Parte
Zona
Zona
y media.
baja, trepadora.
Repartida.
Zona
Lolio.
— 81 —
L.
Origanum
Origanum
Omithorpus perpusillus
Oxalis
Pamassia
Pedicularis
223.
224.
225.
226.
227.
228.
R. Br.
Phleum
Phyteuma
Pimpinella
Pinguicola
Plantago
233.
234.
235.
236.
L.
L.
lanceolata
L.
Lam.
Leresche.
grandiflora
siifolia
spicatum
pratense
Lange.
232.
lancifolium
Peucedaneum
L.
231.
verticillata
Pedicularis
Pentaglotis sempervirens L. Tausch
ex L.H. Bailey.
L.
229.
L.
L.
Link.
230.
sylvatica
L.
L.
Hoffmann
palustris
acetosella
vulgare
virens
ustulata
mascula
L.
Orchis
L.
Orchis
L.
222.
L.
221.
repens
maculata
Oncmis
Orchis
219.
officinale
220.
Nasturtium
strida
Nardus
217.
218.
Gramíneas
Plantagináceas
Lentibulariáceas
Umbelíferas
Campanuláceas
Gramíneas
Umbelíferas
Borragináceas
”
Escrofulariáceas
Ranunculáceas
Oxalidáceas
Papillonáceas
”
Labiadas
”
”
Orquidáceas
Papillonáceas
Cruciferas
Cervuno
Llantén
Tirigaña
Piñuelas
de gato
menor
Fleo, cola
Acederilla
Orégano-uriégano
Orquídea
Berro, masturezo
amático
y media.
altos.
media, lugares encharcados.
media.
baja.
Muy
abundante.
parches
alta. Poco
de
humedad
abundante.
media, bordes umbrosos y hú­
alta. Más de 1.000 m./s.n.m.
Zona media,
permanente.
Zona
Zona
Zona
hayas, umbrófila.
media.
medos.
Zona
Zona
Zona
Zona
Entre
utilizada.
Zona meda, medicinal (floritos) muy
”
altura.
encharcadas.
de
baja
”
Prados
Zona
Zonas
Pasto
— 82 —
Polygala
Polygala
Polygonum
Polygonum
Polygonum
Polypodium
Polystichum
Polystichum
Wovnar.
Potentilla
Potentilla
Prímula
Prímula
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
Prunus
Pteridium
aquilinum
(L.) Kuhn.
Pulmonaria angustifolia L.
258.
259.
L.
257.
spinosa
L.
laurocerasus
L.
Prunus
L.
256
avium
domestica
Prunus
L.
Jacqu.
Huds.
L.
Prunus
vulgaris
(F orsk äl)
L. Roth.
L.
L.
L.
(L.) Rauschel.
grandiflora
vulgaris
veris L.
reptans
erecta
setiferum
lonchitis
vulgare
persicaria
hidropiper
L.
J.A.C. Hose.
254.
253.
L.
aviculare
vulgaris
serpyllifólia
L.
255.
Prunella
Prunella
252.
L.
L.
var. vivipera
media
bulbosa
Plantago
Poa
238.
major
239.
Plantago
237.
Hipolepidáceas
Borragináceas
”
”
”
Rosáceas
”
Labiadas
”
Primuláceas
”
Rosáceas
”
D riopteridáceas
Polipodiáceas
”
”
Poligonáceas
”
Poligaláceas
Gramíneas
”
”
mayor
Tomentilla
agua
sin
tallo
nisal
Helecho-felechu
Pruno-pirusiechos
Laurelcerezo
Ciruelo
Cerezo-cerezal
panquisu
Prímula
Primavera
Cinco en rama
de
blanquecino
Picaculos
Pimienta
Poa
Llantén
Llantén
media.
alta
”
Zona
media
media, escasa.
Zona
Zona
alta.
media.
Plantado, ornamental.
Zona
baja.
alta, umbría.
baja.
”
' ■
media, lugares encharcados.
Repartida.
Parte
Zona
Zona
abandonados.
encharcados.
media, cultivos
baja, lugares
Repartida.
Zona
Zona
Zona
Repartida.
Zona
— 83 —
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
266.
267.
268.
269.
263.
264.
265.
260.
261.
262.
angustifolius
canina
”
L. Rosáceas
Rubia peregrina L.
Rubus ulmifolius Schott.Rosáceas
Rumex acetosa L.Poligonáceas
Rumex acetosella L.”
Rumex conglomeratus Mur.”
Rumex crispus L.”
Rumex obtusifolius L.
”
Salix atrocinerea Brot.
Salix elaeagnos Scop.”
Salix fragilis L.
”
Sambucus nigra L.
Rosa
C.C. Gmelin.
Rhinanthus
”
Rosal
”
Rubiáceas
Zarza-artos
Repartida.
Acedera-vinagrera
Zona baja.
Acedera-achetas
Zona baja y media.
Paniega
Zona baja, en caminos y nitròfilo.
”
Zona media, nitròfilo.
Carbazas
Salicáceas
Sauce
Zona baja.
”
”
”
”
Capriloliácea
Saúcu-xabú
Zona baja y media, abundante en
setos.
(Mat.) Lieblein.Fagáceas
Roble albar-rebuchu
Zona alta y media.
L. ”
Carbayo-rebuchu
”
Ranunculus acris subsp. friesianus
,
(Jordan) (Rony Fonc.Ranunculáceas
Botón de oro
Zona baja.
Ranunculus bulbosus L.”
Pie de chubu-cazoleta Zona media baja.
Ranunculus flamula L.”
Zona media, lugares encharcados.
Ranunculus nemorosus A.C.”
Abrojos
Zona baja y media de bordes um­
brosos.
Ranunculus parviflorus L.
”
Ranunculus repens L.
”
Ranúnculo rastrero
Rhinanthus minor L.Escrofulariáceas
Cresta de gallo-pitín
Zona media.
petraea
Quercus robur
Quercus
— 84 —
297.
298.
299.
300.
301.
302
303.
304.
305.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
officinalis
L.
Sanguisorba
Repartida.
Sanguisorba minor Scop.
Rosáceas
Sanguisorba menor
Zona media.
Saponaria officinalis L.
Cariofiláceas
Saxífraga granulata L.
Saxifragáceas
Saxífraga hirsuta L.
”
Scraphularia auriculata L.
Escrofulariáceas
Escrofularia acuáatica Zona media, lugares encharcados.
Sedum
álbum
L.
Crasuláceas
Malvavisco
Sedum forsteranum
Sm.”
Oreja de burro
Senecio aquaticus Huds.Compuestas
Zuazón real
'" Zona baja.
Silene dioica (L.) Clairv.Cariofiláceas
Colleja
Repartida.
Silene legionensis Lag.
”
”
Silene nocturna L.
”
”
Silene nutans L.
”
”
Silene vulgaris (Moench) Garcke.”
Collejas-restachones
Zoná media'y baja.
Sisymbrium
officinale (L.)
Cruciferas
Erísimo, hierba de los
cantores
Sonchus óleraceus L. Scop.Compuestas
Achicoria dulce
Zona media.
Sorbus aria (L.) Crants.Rosáceas
Serbal
Stachys germanica L.Labiadas
Matagallos
■
*
^.
Stachys officinalis (L.) Trevisan.”
Betónica
Stellaria alsine Grimm.Cariofiláceas
Zona baja, lugares húmedos.
Stellaria holostea L.
” Estrella <
Stellaria media (L.) Vill.’I
Pajarera
-v>
X v, .
Symphytum
tuberosum L.
•Boragináceas
Consuelda
Tamus communis L. x r
Dioscoreáceas
Nuez negra
Sanguisorba
85
Thesium
Thymus
Thymus
Torilis
Trifolium
Trifolium
Trifolium
Trifolium
Trifolium
Trifolium
Trifolium
Trifolium
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
scorodonia
pulegioides
Trisetaria
Ulex
Ulex
324.
325.
326.
Striatum
gallii
L.
Planchón
”
Parte
En
Zona
”
A liaga
Ave
Zona
amarillenta
roca
aflorante.
baja.
y media.
te pendiente.
frecuente.
baja
media.
Repartida.
ladera.
alta.
Media
con
Zona
media, enclaves secos de fu er­
baja, muy
Zona
prados
Zona
alta.
de los prados
de Salamanca
Tojo-árgoma
”
Trébol
Trébol blanco
Trébol de los prados
”
pequeño
Trébol grande
Trébol
Zona
enano
Perejil de prados
tomillo
Escaso.
y abundante.
Matricaria
Repartida
Pie de liebre
Serpillo,
Santaláceas
Labiadas
Tejo-tixu
león
(L.) Maire.Gramíneas
L.”
L.”
Hudson.”
L.
”
L.Papillonáceas
flavescens
subterraneum
europaeus
Trifolium
Trifolium
322.
323.
L.”
L.”
resupinatum
repens
pratense
ochroleucon
glomeratum
Sibth.
Schreber.”
L.Papillonáceas
campestre
arvense
dubium
L.Labiadas
L.”
*
de
(Huds.) Link.Umbelíferas
serpyllum
Pourret.
L.
in
Diente
(L.) Schultz.Compuestas
Weber
L.Taxáceas
pyrenaicum
arvensis
Teucrium
309.
w
baccata
Taxus
308.
Wiggrs.
Taraxacum
307.
officinale
Tanacetum parthenium
306.
— 86 —
Verónica
Verónica
Verónica
Verónica
L.
chamaedry L.
officinalis L.
serpyllifolia L.
beccabunga
342. Verónica spicata L.
343. Vicia cracca L.
344. Vicia faba L.
345. Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray.
346. Vicia orobus D.C.
347. Vicia pyrenaica Pourret.
348. Vicia sativa L.
338.
339.
340.
341.
arvensis
Verónica
L.
'”
Papillonáceas
”
”
”
”
”
”
”
”
Escrofulariáceas
”
anagallis-aquatica
Verónica
L.
336.
337.
campestris
L.
Ulmáceas
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandv.
Crasuláceas
Urtica dioica L.
Urticáceas
Vaccinium
myrtillus L.
Ericáceas
Valeriana pyrenaica L.
Valerianáceas
Valerianella carinata Lois.
”
Veratrum
álbum
L.
Liliáceas
Verbascum
pulverulentum
Vill.
Escrofulariáceas
Verbena officinalis L.
Verbenáceas
Ulmus
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
baja.
media, en muros.
baja y media. Nitrófila.
media y alta.
Zona media. Enorla de bosque
Pasto de altura.
Repartida.
Arbeya
Arbeja, garrobilla
Zona media, escasa.
Zona media. Cultivada.
Repartida.
Zona baja.
Zona media.
Zona media, ruderal.
Medicinal.
Zona baja y media.
Zona
Parte
Zona
Zona
Arbeja de caballo
Haba-faba
Verónica común
Verónica, hoja de to­
millo
Verbena, hierba sagrada
Verónica acuática
Verónica de los pra­
dos
Falso Heléboro
Olmo
Ombligo de Venus
Ortiga
Arándano-arandanera
— 87 _
Viola reichembachiane
Boreau.
Viola
Viscum
Zea
353.
354.
355.
mays
L.
album
riviniana
L.
Reichemb.
Jordan
”
Lorantáceas
”
Violáceas
Gramíneas
ex
(L.) Schreber.
352.
tetrasperma
Vicia
351.
(Bieb.) Schinz
Vicia tenuissima
Thell.
L.
350.
sepium
Vicia
349.
Maíz
Veza
Muérdago
”
Violeta
llas
”
”
media.
A lta.
media,
cultivada.
Repartida.
Zona
Zona
semi­
Zona
de cuatro
— SB­
— 89 —
NOTA BIBLIOGRAFICA
L a serie “ Ecologia del pastoreo en la montaña cantábrica” fue publicada
en los siguientes números y años del B oletín de Ciencias de la Naturaleza
del I.D.E.A. :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
V II.
Am biente actual y antecedentes históricos en los valles de Pajares y
V aigrande (Lena, Asturias). 30: 75-92. 1982.
Caracterización edàfica y vegetación de los valles Pajares y Vaigrande,
Asturias. 31: 135-152. 1983.
Influencia del régim en de cortes en la producción en pastos de montaña
media (V a lle de Pajares, Asturias). 32: 113-126. 1983.
Dinám ica de la composición de los pastos en el V alle de Pajares (Lena,
Asturias). 33: 83-94. 1984.
Com portam iento del ganado en el pasto durante las cuatro estaciones
del año en Pajares/Lena, Asturias. 34: 79-90. 1984.
V ariación de la calidad nutritiva de los pastos de verano y prados de
siega con e l m anejo ganadero. 35: 183-190. 1985.
Aplicación de componentes principales a la caracterización de prados.
Relación con la diversidad floristica. 36: 151-162. 1985.
Bol. Cien. Naí. I. D. E. A., n.° 39: 91 - 96. (1988)
MIGRACION DEL PATO COLORADO
ASTURIAS
(Netta rufina)
EN
C é s a r M a n u e l A l v a r e z L aó
La migración del Pato Colorado en Asturias es escasa en
paso otoñal e irregular en cantidad de aves, apareciendo a veces
en invierno. Frecuenta, fundamentalmente, zonas húmedas pró­
ximas a la costa. La falta de mejores biotopos quizás sea la res­
puesta al escaso flujo migratorio en la región.
R esu m en:
C/. Juan X X I I I , 12, 3 .°-D .
33400 A vilés. Asturias.
P a la b r a s c la v e :
M igración. P ato Colorado N etta rufina. Status. Zonas húme­
das. Paso otoñal. A ves invernantes.
— 92 —
INTRODUCCION
Nos encontramos ante una especie sobre la que hay escasa in­
formación en el norte peninsular. Tan sólo hallamos referencias
para Asturias en IGNACIO GAMEZ (1980) y ALFREDO NOVAL
(1986), los cuales señalan la presencia divagante, ocasional o rara
del Pato Colorado. Este status contrasta con las citas de otros
observadores de la región, por lo que intentaremos clarificarlo en
la presente nota.
M ATERIAL Y AREA DE ESTUDIO
Las áreas de observación son principalmente zonas húmedas
costeras (embalses y rías). Destacan, por su frecuencia de muestreo
a lo largo de todo el año, las de la zona central asturiana (debido
a su proximidad a los núcleos de mayor número de observadores):
embalses de Trasona, La Granda y San Andrés, y ría de Villaviciosa. El resto de la región costera se escapa a un mayor control, por
lo que posiblemente sea superior la cantidad de aves que se esta­
ciona durante la migración (sobre todo en la ría del Eo). Las zonas
húmedas donde se controlaron Patos Colorados vienen representa­
das en el mapa de la Figura 1, indicando en cada una de ellas el
número de observaciones registradas.
Esta nota se nutre de citas personales de varios ornitólogos
(mencionados en la Tabla), inéditas salvo la segunda y tercera re­
copiladas por I. GAMEZ ( op. cit.).
Fig. 1.— Zonas húmedas de Asturias donde ha sido observado P ato Colorado
(N e tta ru fina). Entre paréntesis, número de observcaiones.
— 93 —
TABLA:
Observaciones de Pato Colorado ( Netta ru jina) en Asturias.
N.°’ individuos
Fecha
?
??
?-VIII-70
10 aves
27- X II-76
5 aves
?w
11-78
3- IX-78
?-
1-80
?- X II-80
19- 111-81
?-
1-83
1
1
1
Observadores
Rioseco
A . N ova l
?
M. A . García D ory
San Andrés
I. Gámez
h.
Villaviciosa
J. A . Diego García
m.
Trasona
M. Quintana
m. y 1 h.
San Andrés
J. A. Diego García
1 h.
San Andrés
J. A. Diego García
5 mm.
V illaviciosa
M. Quintana
1 m.
V illaviciosa
J. A . Diego García
1l-V III-8 4
2
2
27- IX-84
2 mm.
29- IX-84
5 mm.
29- IX-84
h.
5-VIII-84
Localidad
1
hh. o juvs.
Mácua
C. M. A lv a re z Laó
hh. o juvs.
Mácua-Zeluán
M. Quintana
Trasona
C. M. A lv a re z L aó
y 3 hh. o juvs.
Trasona
C. M. A lv a re z Laó
La Granda
E. García Sánchez,
J. Jáuregui Campos,
D. A lv a re z Fernández
29-
IX-84
30- IX-84
1 h.
1 h.
San Andrés
L. A . A lv a re z Usategui
San Andrés
L. A . A lv a re z Usategui
3-
X-84
5 hh. o juvs.
L a Granda
M. Quintana
12-
X-84
1 m.
Villaviciosa
E. García Sánchez,
eclipse
D. A lv a re z Fernández,
F. Alvarez-B albuena
29- XII-84
3 mm.
Eo
E. García Sánchez,
D. A lv a re z Fernández,
F. Alvarez-Balbuena,
L. M. A rce Velasco
30. XII-84
4 mm. y 1 h.
Eo
E. García Sánchez,
D. A lv a re z Fernández,
F. Alvarez-Balbuena,
L. M. A rc e Velasco
?-
1-85
?-
111-86
16-VIII-86
1 h.
1 m.
1 m.
San Andrés
J. A . Diego García
y 1 h.
V illaviciosa
J. A . Diego García
eclipse
L a Granda
M. Quintana
J. A . García Fernández
IX-86
3 hh.
V illaviciosa
25- IX-86
5 hh.
Villaviciosa
8-
E. García Sánchez,
D. A lv a re z Fernández,
S. Carbajal Carcedo
4-VIII-87
1 h.
o juv.
Trasona
C. M. A lv a re z L aó
— 94 —
RESULTADOS Y DISCUSIONES
En la Tabla se constata un aumento de observaciones de Patos
Colorados en los últimos años. Esto puede deberse a varios moti­
vos: que su presencia comience a ser más regular, como cita
I. GAMEZ (1980); desechamos esa opción porque, a pesar del gran
incremento de observaciones de 1984, han seguido siendo escasas
posteriormente. La migración atípica de ese año (44% del total de
las observaciones) puede tener su origen por anomalías en las la­
gunas frecuentadas regularmente cada año. Otro puede ser el auge
de la Ornitología en Asturias, en cuanto a número de observadores,
en los últimos años, controlando más las zonas húmedas. Quizá sea
ésta la m ejor explicación.
Respecto a las observaciones en paso otoñal (75% de las obser­
vaciones), su status puede considerarse como irregular, pues la
cantidad de aves y número de apariciones fluctúa de un año a otro,
siendo siempre escaso. Aun así, pudiera interpretarse una cierta
regularidad en agosto y septiembre, con alguna observación la ma­
yoría de los años. Con relación al sexo y edad de los Patos en esta
época, cabe admitir un pequeño error en los datos aportados en la
Tabla, debido a la gran similitud entre hembras y jóvenes, y con
machos en eclipse vistos desde lejos.
Las aves invernantes (20% de las observaciones) no se pueden
considerar como tales, sino como pequeños grupos que se despla­
zan durante esa estación desde sus áreas de invernada, destacando
la más cercana (Embalse del Ebro), con gran cantidad de residen­
tes; GAMEZ (1980) señala que hay algunas citas invernales más,
destacando en mayor medida la invernada que la migración otoñal,
y alega que quizás procedan esas aves de áreas de invernada fran­
cesas.
Las observaciones en paso primaveral podemos calificarlas de
raras, aunque ya NOVAL (1986) lo cita en marzo.
Por lo expuesto, no concordamos con los status dados por GA­
MEZ (1980) — divagante de quizá mayor aparición— y por NOVAL
(1986) — ocasional o raro— .
Aparecen individuos solitarios o pequeños grupos, no superando
las cinco aves generalmente.
La explicación a tan escasa migración del Pato Colorado en As­
turias puede ser debido a la falta de biotopos adecuados. AMAT,
LUCIENTES y FERRER (1987) señalan la preferencia de dicha
anátida por grandes y profundas lagunas, con disponibilidad de
alimento. En la región no existen ese tipo de lagunas, supliéndose
— 95 —
por embalses que no tienen dimensiones equivalentes ni la protec­
ción suficiente frente a la presión humana (cazadores, piragüistas,
etc). En sus permanencias migradoras, frecuenta siempre zonas hú­
medas no muy alejadas de la costa (salvo el embalse de Rioseco,
citado por NOVAL, op. cit.), tanto grandes rías (Eo, Villaviciosa),
como embalses (San Andrés, La Granda, Trasona), e incluso peque­
ñas charcas (Mácua, Zeluán).
Cuidando y mejorando esas áreas, quizás consigamos estabili­
zar el débil flujo de Patos Colorados que nos visitan.
AGRADECIMIENTOS
A todos los ornitólogos de la Coordinadora Ornitolóxica d’Asturies que me prestaron sus citas sobre la especie, sin las cuales sería
imposible realizar esta nota.
BIBLIOGRAFIA
A m at, J .A .; L u c ie n t e s , J., y F e r r e r , X. (1987). L a m igración de muda del
Pato Colorado (N etta ru fin a ) en España. Ardeola, 34 (1 ): 79-88.
G am ez, I. (1980). Relación actualizada de las citas de aves en Asturias (has­
ta diciem bre de 1979). B oletín de Ciencias de la Naturaleza, I.D .E.A ., 25: 145-211.
N o v a l, A . (1986). Guía de las aves de Asturias. A lfred o N oval, editor.
Bol. Cien. Nat. I. D. E. A., n.° 39: 97-106.(1988)
CAPTURA DE AVES MARINAS EN ARTES DE PESCA:
APROXIMACION A LA SITUACION EN ASTURIAS
J o sé A n g e l D ie g o G a r c ía
J o sé R a m ó n P r ie t o I n c l á n
B erta F er n án d ez S ánch ez
D urante 1987 se ha realizado una encuesta en las 19 Cofradías de
Pescadores de Asturias (norte de España}. Se estima en 6.000 las aves cap­
turadas accidentalm ente durante las faenas de pesca en aguas asturianas.
E l 34.38% de las aves capturadas son pardelas y el 27,48% alca tra ces;
además aparecen gaviotas, álcidos, cormoranes, paíños y charranes.
Contrariam ente a lo hallado en otros lugares, los anzuelos son los res­
ponsables de la m ayoría de las capturas (I.C. = 46,40 y 82,18% de las aves
capturadas), superando a las redes (I.C . = 23,02 y 17,83%).
N o todas las aves capturadas m ueren necesariamente, pues se sabe que
una cierta cantidad es lib era d a ; n o obstante, no se tiene in form a ción de las
condiciones en que se sueltan estas aves n i de su grado de supervivencia.
R e su m e n :
Through the year 1987 a survey was carried out am ong the 19 In­
dustrial Fishery Associations in Asturias ( N orth e rn Spain). The findings
yield a tota l o f o v e r 6.000 birds accidentally caught w hile fish in g w in th in
asturian fishing grounds.
34,38% o f captured birds are Shearwaters and the 27,48% are Gannets",
the rem a in in includes Gulls, Auks, Corm orants, Storm -petrels and Terns.
C ontrary to what is often thought, fishing hooks are responsible fo r m o­
re bird captures {I.C .— 46,40 and 82,18% o f captures) than nets (I.C . = 23,02
and 17,83% o f captures).
The figures obtained fro m the survey do not necessarily m ean that a ll
the birds are killed, and it is known that a certain am ount o f them is re­
leased ; how ever little in form a tion is available as to the condition in w hich
birds are released and th e ir chances o f survival.
S u m m a ry :
Asociación Asturiana de A m igos de la Naturaleza (A .N .A .).
P a la b r a s c la v e :
A ves marinas en redes de pesca. Asturias.
— 98 —
INTRODUCCION
La captura accidental de aves marinas en artes de pesca consti­
tuye, desde hace algunos años, un problema de importancia para
la conservación de las poblaciones de algunas especies.
Las primeras noticias surgen a finales del siglo pasado y se
refieren a la costa E. de Escocia, donde se calculaba en miles las
aves muertas anualmente en redes a la deriva (Me Intosh, 1903, en
Evans y Nettleship, 1985). En la década de los años cincuenta, en
la costa del N. de Noruega, las muertes de aves como consecuencia
de las faenas de pesca se hicieron más frecuentes con la introduc­
ción de las redes de nylon de monofilamento (Holgersen, 1961, en
Evans y Nettleship, op. cit.).
En los últimos veinte años, varios millones de aves marinas se
han ahogado en aparejos de pesca en los caladeros del Océano
Atlántico (Whilde, 1979; Piatt et al., 1984; Oldén et al., 1985; Piatt
y Nettleship, 1985; Teixeira, 1985; Piatt y Nettleship, en prensa) y
del Océano Pacífico (Ainley et al., 1981; Heneman, 1983, 1984; Cár­
ter y Sealy, 1984).
Durante estos años se han investigado los factores que influyen
en las capturas, su magnitud y composición específica, y el impacto
que este problema ocasiona a las poblaciones de aves marinas afec­
tadas (véase referencias ya citadas). El conocimento que se tiene
de la magnitud de este problema en la Península Ibérica es muy
escaso y concierne, únicamente, a las costas portuguesas (Teixeira,
op. cit.) y gaditanas (De Juana, 1984); sobre la situación en el resto
de la costa peninsular no existe información. La presente contri­
bución pretende una aproximación a la situación en las pesquerías
asturianas, centrándose en las especies de aves que son capturadas,
aparejos en que esto sucede e importancia de las capturas.
AREA DE ESTUDIO Y METODOS
El trabajo se ha llevado a cabo en las dieciocho cofradías de
pesca y una cooperativa de pescadores que existen en Asturias
(Mapa 1). Las embarcaciones correspondientes, 782 según datos
facilitados por la Dirección Regional de Pesca del Principado de
Asturias, faenan, fundamentalmente, en una zona comprendida en­
tre los 43° 30'-44° 10' N. y los 4o 2.0'-7° 15' O., en donde están catalo­
gados 299 caladeros de pesca, de los cuales 229 se encuentran
localizados en profundidades inferiores a los 100 m., distribuyén­
— 99 —
dose los 70 caladeros restantes entre los 100 y los 1.000 m., a excep­
ción de uno de ellos que alcanza una profundidad de 3.000 m. El
caso de la pesca del Bonito ( Sarda sarda) es una excepción, puesto
que, a lo largo de la temporada, las embarcaciones van faenando
desde las Islas Azores hasta la costa SO. francesa.
Durante una primera fase, en el verano-otoño de 1987, se ha
realizado una encuesta postal, enviando 450 formularios a las co­
fradías, y una encuesta oral, entrevistando a 35 pescadores. Los
formularios iban acompañados de una hoja con dibujos de aves
marinas, para solventar la diferencia entre los nombres oficiales
castellanos y los utilizados en cada puerto; además, se adjuntaba
una carta de presentación. Toda la documentación era enviada a
los patrones mayores, para que la repartiesen entre los pescadores.
Se incluían también sobre franqueados. El informe resultante de
esta fase ha sido parte integrante de las acciones españolas con
motivo del Año Europeo del Medio Ambiente, y realizado gracias
a una subvención de la C.E.
En una segunda fase, invierno de 1987-88, se ha entrevistado a
otros 33 pescadores.
Con la información y las estimaciones de capturas para cada
especie y arte, tanto positivas como negativas, contenidas en las
respuestas a las encuestas, se ha obtenido el valor medio estimado
para cada arte, de las capturas por embarcación y especie al año,
y se ha considerado como índice de captura (I.C.). Este índice se
ha multiplicado por el número de embarcaciones dedicadas a cada
arte, obteniendo así una estimación global de las aves capturadas.
RESULTADOS Y DISCUSION
El total de cuestionarios recibidos ha sido de 41, lo que supone
un porcentaje de respuesta del 9,11% que, evidentemente, es muy
bajo. Como causas de esta escasa respuesta pueden esgrimirse las
siguientes:
— Nula colaboración por parte de algunos patrones mayores y se­
cretarios de cofradías;
— absoluta falta de interés de buena parte de los pescadores;
— el recelo con que, en bastantes casos, eran acogidas las en­
cuestas.
— 100 —
Reuniendo la información de las encuestas escritas y de las 68
entrevistas hechas a pescadores se han obtenido 116 estimaciones
de las aves capturadas por embarcación, que se reparten desigual­
mente entre las diferentes artes de pesca (Tabla 1). Los I.C. obteni­
dos de estas estimaciones figuran en la Tabla 2 y las estimaciones
globales de las aves capturadas aparacen en la Tabla 3.
Las aves que mayor I.C. acumulado tienen (26,02) son las pardelas, Puffinus gravis y Puffinus griseus según las descripciones
de los pescadores, y les corresponde también el mayor volumen de
capturas, con 2.094 aves (34,38%). La práctica con mayor inciden­
cia es la pesca a la cacea con curricán, en ella las pardelas se tiran
al cebo o señuelo (curricán), que es arrastrado por la superficie
del agua y quedan enganchados en los anzuelos. En principio, no
cabe suponer la muerte de las aves, teniendo en cuenta que se
retiran con premura del aparejo para que no entorpezcan la
pesca; sin embargo, no es infrecuente que las aves se destinen al
consumo humano. En la pesca con palangre, de menor incidencia,
la situación es distinta. Las aves se tiran al cebo que va en los
anzuelos cuando se larga el aparejo. Si se trata de palangre de
fondo, las aves enganchadas mueren ahogadas; en el palangre de
superficie, además de cuando se larga, también pueden engan­
charse a lo largo del día o días que permanece el arte en la mar,
pudiendo influir en su supervivencia el estado del oleaje. En el
caso de aparejos de red, la única ocasión para engancharse es
cuando se larga a la mar, momento en que se tiran a los restos de
pescado que hayan podido quedar prendidos en la malla; al ir las
redes al fondo, las aves enmalladas mueren ahogadas.
Sigue en valor de I.C. el Alcatraz Común ( Sula bassana), con un
total de 20,56 y unas capturas globales de 1.674 aves (27,48%). La
práctica con mayor incidencia también es la pesca a la cacea, su­
cediendo lo mismo que con las pardelas. En el caso de la pesca
con palangre, sólo tiene incidencia el de superficie, ya que las aves
se tiran a los cebos o a los peces capturados que flotan entre dos
aguas y no cuando se larga el aparejo. Sorprende, en este sentido,
que se capturen alcatraces con artes de red, pues la única oportu­
nidad que tienen es cuando se larga el arte en que, al ir el barco
a cierta velocidad, se mantiene en superficie unos metros antes de
hundirse; cuando se recogen las redes, el barco maniobra muy
despacio y apenas se mantiene el arte en superficie, salvo el trozo
que se está izando, pegado a la borda.
Las gaviotas ocupan el tercer lugar, con un I.C. acumulado de
7,12 y unas capturas globales de 854 aves (14,02%). La pesca al
203
CACEA
75
15
69
10
NASA
13
E NM ALLE
60
M IÑ O
9
VO LANTA
50
10
P IN C H O
117
7
PALANG RE
2.— Especies de aves
Species ofseabirds
—
—
0,46
0,40
marinascapturadas en artes
catched in fishing tackles
PIN C H O
TABLA
—
14,62
—
16,15
—
CACEA
3,24
—
0,26
—
1,60
—
2,02
—
1,08 4,85
0,39
—
0,39
—
1,34
—
tackles/nets
—
TR ASM ALLO
0,50
0,50
1,15
1,80
0,25
0,50
0,25
M IÑ O
VO LANTA
RASC O
3
5
2,802,56
0,250,56
0,750,56
0,510,56
0,510,28—
0,28
—
0,28
—
0,510,28
de pesca: índices de captura por embarcación.
and nets: ratio of captures of every boat.
0,20
0,10
1,28
0,50
0,20
0,50
0,70
BETA
0,50
0,50
0,50
—
—
0,50
0,50
1,00
—
—
—
—
+
—
—
—
using
20
9
2
BETA
50
0
2
ABAREQUE
1.— Nivel de información obtenido para cada arte, en relación al número de embarcaciones que la utilizan.
Level of information obtained for every fishing tackle and net, in relation to the number of boats that are
them.
85
PALANG RE
19
TRASM ALLO
PRO CELLARIID AE
HYDROBATIDAE
SULIDAE
PH ALACRO C O RID AE
LARINAE
Rissa tridactyla
STERNINAE
ALCIDAE
artes
fishing
R A SC O
25
ARRASTRE
ABAREQUE
TABLA
n.° de estimaciones
number of ratios
n.° de embarcaciones
number of boats
tackles/nets
CERCO
CERCO
artes
fishing
+
—
+
—
—
—
—
—
101 —
NASA
—
—
—
—
—
—
—
— 102
artes
fishing
tackles
aves
658
53
325
410
219
79
79
272
567
9,31
—
—
—
—
567
—
—
—
2.343
38,47
1.097
—
1.211
—
—
—
—
35
332
5,45
43
17
43
60
34
17
9
109
de
2.095
34,40
en artes
R A SC O
capturadas
CACEA
marinas
PIN C H O
131
25
32
25
8
23
23
43
175 0
2,87
25
25
25
—
—
25
25
50
—
—
—
—
—
—
—
—
140
13
38
26
26
—
—
26
310
5,09
BETA
totales
ENM ALLE
pesca: capturas
269
4,42
VO LANTA
+
—
+
—
+
—
—
—
+
+
CERCO
estimadas
ABAREQUE
—
—
—
—
—
—
—
—
0
NASA
Species of seabirds catched in fishing tackles and nets: total number ofestimated captures.
3.— Especies de
PR O C E LLA R IID A E
H YD RO BATID AE
SULIDAE
PH A LA C R O C O R A C ID A E
LARINAE
Rissa tridactyla
STERNINAE
ALCIDAE
TOTAL
%
TABLA
PALANG RE
TOTAL
2.094
133
1.674
521
854
144
136
535
6.091
%
34,38
2,18
27,48
8,55
14,02
2,36
2,23
8,78
— 103 —
pincho es la de mayor incidencia; las aves se prenden en los an­
zuelos cuando se recoge el aparejo, al tirarse a los peces que van
saliendo. La faena es rápida y las gaviotas llegan vivas en su ma­
yoría y son desenganchadas y liberadas; se sabe, sin embargo, que
pesqueros vascos que faenan en estas aguas las incluyen en la dieta
de los tripulantes. En la pesca con palangre la situación es similar
a la de las pardelas.
Los álcidos, sin poder distinguir entre Alca torda y Uria aalge,
pero descartando a Fratercula arctica, ocupan el cuarto puesto, con
un I.C. acumulado de 6,02 y unas capturas globales de 535 aves
(8,78%). Contrariamente a las especies anteriores, existe una mayor
similitud entre los índices de captura con anzuelo y con red, aun
cuando, por término medio, siguen siendo más importantes los
primeros. La entrada de los álcidos al palangre parece ser mayor
en el de superficie que en el de profundidad, y en éste parece que
únicamente lo hace buceando, cuando el arte ya está largado. Con
un I.C. semejante se sitúa el rasco, la red con mayor luz de malla
de las de un solo paño, la que mayor tiempo permanece en la mar
(entre dos y cuatro días) y la de mayores dimensiones (entre
2.000 m. y 3.000 m.). Sorprende que estas aves puedan caer en la
cacea, y no se ha podido averiguar cómo entran a este arte.
M A P A 1.— Situación en Asturias de los puertos en donde se ha efectuado la
encuesta durante 1987-88.
Map showing the study area in Asturias, North Spain. Fishing har­
bours inquired during the field w ork in the 1987-88 are indicated.
— 104 —
Los cormoranes ocupan el quinto lugar, con un I.C.=4,04 y unas
capturas globales de 521 aves (8,55%); no se ha podido distinguir
entre Phalacrocorax carbo y Phalacrocorax aristotelis. La práctica
que más les afecta es el palangre, hasta el punto de ser el segundo
grupo en importancia para este arte y de igualar el I.C. global de
las redes; parece ser que entra más en el palangre de superficie
que en el de fondo, lo que parece lógico, pues este arte se larga
cerca de la costa, en donde son más frecuentes estas aves.
El resto de las especies afectadas: Paíños, Gaviota Tridáctila y
Charranes, lo son en muy pequeñas cantidades. A nivel de capturas
globales, el palangre es el arte más importante, no así a nivel de
I.C., en que para los Paíños es el miño, y el trasmallo para los Cha­
rranes y la Gaviota Tridáctila.
El arte que más capturas produce es la cacea, con el 38,47% del
total y un I.C. acumulado de 31,23; le sigue en importancia el pa­
langre, con un 34,40% de las capturas totales y un I.C. acumulado
de 10,32. Ninguna de las otras artes llega a unas capturas de 600
aves ni a un I.C. de 6. Se observa, por tanto, una situación en que
la mayor incidencia o capacidad de captura la tienen las artes de
anzuelo, con un I.C. acumulado de 46,40, por un I.C. de 23,02 para
las redes; más acentuada es la diferencia a nivel de capturas, aun­
que aquí interviene el tipo de actividad pesquera de la flota, con el
82,18% de las capturas para el anzuelo, frente al 17,83% para las
redes. Esta proporción es contraria a la observada por otros auto­
res (Oldén et al., 1985, 1986; Nettleship, in lit., entre otros), que
encuentran básicamente todas las capturas en redes. Si bien, como
ya se ha indicado, la situación en Asturias está muy condiciona­
da por el mayor número de embarcaciones que utiliza el anzuelo
(Tabla 1), los I.C., que deberían ser independientes de este hecho,
confirman la mayor importancia de estas artes.
Es de destacar la importancia de las pardelas en el total de
capturas, mientras que en otras pesquerías las aves más afectadas
son los álcidos, Olden et al. (1985) obtiene un 95% de capturas para
Uria aalge y en parecidos términos están Whilde (1979) y Teixeira
(1986), entre otros. Además de la diferente distribución de especies
y sus abundancias relativas que pueda haber en otras pesquerías,
la no coincidencia obedece al tipo de pesca con mayor incidencia:
la cacea, que se practica muy alejada de la costa y en meses vera­
niegos, principalmente.
El total de capturas estimado, alrededord e las 6.000 aves, si
bien no se puede comparar con la situación en las pesquerías del
E. de Canadá y de Groenlandia, donde llegan a m orir más de medio
— 105 —
millón de aves al año (Evans y Nettleship, 1985), se aproxima a la
situación de las pesquerías europeas. No obstante, se desconoce
qué porcentaje de estas aves mueren realmente, pues en ocasiones
son liberadas, como hemos indicado, y también se desconoce el
grado de supervivencia de éstas.
BIBLIOGRAFIA
A i n l e y , D .G .; D e G a n g e , A . R . ; J o n e s , L.L. y B e a c h , R.J. (1981): M ortality
of seabirds in high-seas salmon gill-nets. Fisheries B u lletin , 79: 800-806.
C a r t e r , H.R. y S e a l y , S .G . (1984): M arbled M urrelet m ortality due to
gill-net fishing in B arkley Sound, British Columbia. En M arine B ird s: T h e ir
Feeding E cology and C om m ercial Fisheries Relationships (D.N. Nettelship,
G.A. Sanger y P.F. Springer, eds.), pp. 212-220. Can. W ildl. Serv. Spec. Publ.
Ottawa.
D e J u a n a , E. (1984): Captura de aves marinas en redes de pesca: ¿un
probleam seo en España? L a G arcilla, 64: 56-57.
E v a n s , P. y N e t t l e s h i p , D.N. (1985) : Conservation of the A tla n tic Alcidae.
En The A tla n tic A lcidae (D.N. Nettleship y T.R. Birkhead, eds.), pp. 427-488.
Academ ic Press. Londres.
H e n e m a n , B . (1983): G ill nets and seabirds, 1983. P t. Reyes. B ird Obs.
N ew sletter, 63: 1-13.
H e n e m a n , B . (1984): G ill nets: Progress report. P t. Reyes. B ird Obs.
New sletter, 64: 5.
O l d e n , B . ; P e t e r z , M. y K o l l b e r g , B. (1985): Fisknátsdod bland sjofaglar-sárskilt med avseende pa problematiken i Nordvástskane. Anser, 24:
159-180.
O l d e n , B . ; K o l l b e r g , B. y P e t e r z , M. (1986): Fisknátsdoden bland sjofaglar i Nordvastskane vintern, 1985/1986. Anser, 25: 245-252.
P ia t t , J. y N e t t l e s h ip , D.N. (1 9 8 5 ): D iving depths o f fo u r alcids. The Auk,
1 0 2 : 2 9 3 -2 9 7 .
P i a t t , J. y N e t t l e s h i p , D.N. (en p ren sa): Incidental catch o f m arine birds
and mammals in fishing nets o ff Newfoundland, Canadá. M arine P o llu tio n
B ull., 59.
P i a t t , J .; N e t t l e s h i p , D.N. y T h r e f a l l , W. (1984): N et-m ortality o f Common
Murres and A tlan tic P u ffin s in Newfoundland, 1951-1981. En M a rin e B ird s:
T h e ir Feeding Ecology and C om m ercial Fisheries Relationships (D.N. N ettle­
ship, G.A. Sanger y P.F. Springer, eds.), pp. 196-206. Can. W ildl. Serv. Spec.
Publ. Ottawa.
T e i x e i r a , A.M . (1985): M ore A uk deaths in Iberian nets. B T O News, 138.
T e i x e i r a , A .M . (1986): Razorbill A lca torda losses in P o rtu g u e s e nets. Sea­
bird, 9: 11-14.
W h i l d e , A . (1 9 7 9 ): Auks trapped in salmon d rift nets. Iris Birds, 1: 3 7 0 -3 7 6 .
Bol.
C ie n .
N a l.
1. D. E A .,
n.ü 39: 107 - 116 (1988)
ORIGEN Y CAUSAS DE MORTALIDAD DE CORMORAN
GRANDE (Phalacrocorax carbo) RECUPERADOS EN EL
NORTE DE LA PENINSULA IBERICA.
J. A . D i e g o G a r c í a
E l análisis de 58 recuperaciones de Phalacrocorax carbo
obtenidas en las costas cántabro-atlánticas, pone de manifiesto
que la mayoría de las aves invernantes en la zona son juveniles
o inmaduras y que proceden, principalmente, del mar de Irlanda.
La principal causa de mortalidad es la caza, a pesar de ser
una especie protegida, y seguidamente aparece la actividad pes­
quera.
R esu m en:
Analysis of 58 ringing recoveries of Phalacrocorax carbo
found along the Spanish north coast, show taht most wintering
birds are juveniles or immatures, and most ringed Cormorants
originate from colonies around the Ireland Sea.
The shot is the main cause of the mortality, in spite of to
be a protégée species; next the fishing tackles.
S u m m ary:
A .N .A . (Asociación Asturiana de Am igos de la Naturaleza).
C/. Peñalba, 11. 6 .°-Izd a . — 33205 Gijón (Asturias).
P
a la bra s
c la v e
:
Corm orán Grande. Recuperaciones. Costa cántabro-atlántica.
— 108 —
INTRODUCCION
La invernada del Cormorán Grande ( Phalacrocorax carbo) en
la Cornisa Cantábrica y Galicia parece ser la más importante de
la Península Ibérica. Sin embargo, hasta hace poco tiempo no se
ha prestado mucha atención a esta especie, ignorándose, en conse­
cuencia, numerosos detalles sobre su invernada, tales como pro­
porción de edades, subespecies, preferencias de hábitat, etc.
Este trabajo pretende aportar información sobre algunos de
estos aspectos, basándose en el análisis de las recuperaciones de
aves, producidas en el norte de la Península Ibérica en los últimos
diez años.
MATERIALES
Se ha utilizado la información de 58 recuperaciones, ocurridas
entre enero de 1979 y abril de 1988, en Galicia, Asturias, Cantabria
y Euskadi, facilitada por la Oficina de Anillamiento del ICONA y
perteneciente a su archivo.
RESULTADOS
DISTRIBUCION TEMPORAL
De las 58 aves recuperadas desde 1979 en el norte de la Penín­
sula Ibérica (Tabla 1), la mayoría lo ha sido entre los meses de
T A B L A 1: Calendario de recuperaciones de P h a la crocora x carbo
AÑO
N.° DE A V E S
1979 1980 1981
5
8
9
1982 1983 1984 1985 1986 1987
6
9
7
3
9
2
1988 T ota l
0
58
de octubre y enero, ambos inclusive (Figura 1). La recuperación
más temprana, después de la estación reproductora, comprendida,
de acuerdo con Marión (1983), entre el 1 de marzo y el 31 de agos­
to, corresponde a un ave en su primer año de vida, cazada el 21
de julio de 1983. La fecha más tardía antes del período reproduc­
tor, corresponde, también a un ave en su primer año de vida (se­
gundo año-calendario), recuperada el día 5 de diciembre de 1983.
Las aves adultas, más de 4 años-calendario según Kortlandt
(1942) en Marión (1983), fueron todas ellas recuperadas entre los
meses de octubre y enero, ambos inclusive.
NÚMERO
DE
RECUPERACIONES
— 109 —
J A S O N D E F M A M J
INMADURO
< 4 AÑOS
ADULTO
5 AÑOS
Figura 1.— Distribución mensual de las recuperaciones de Corm orán Grande
(Ph a la crocora x carbo) en la Cornisa Cantábrica y Galicia.
— 110 —
CIRCUNSTANCIAS DE LA RECUPERACION
NÚMERO
DE
RECUPERACIONES
La principal causa de mortalidad de las aves recuperadas es la
caza, que resulta ser responsable del 74,13% de las muertes; a con­
tinuación se sitúan las faenas de pesca, con el 13,79% de las recu­
peraciones; las aves muertas por embadurnamiento en petróleo
(una sola) únicamente suponen el 1,72%; el restante 12,07% co­
rresponde a causas varias (Figura 2).
De las 8 aves capturadas durante faenas de pesca, la totalidad
estaba en su primer invierno de vida. Todas las aves adultas, me­
nos una, fueron cazadas.
E F M A M J
OT ROS
PETRÓLEO
J A S O N D
PESCA
CAZA
Figura 2.— Distribución mensual de las circunstancias de recuperación de los
cormoranes grandes ( Phalacrocorax ccirbo) en la Cornisa Cantábri­
ca y Galicia.
— 111 —
EDAD
La mayoría de los cormoranes recuperados fue anillada como
pollo (55 aves, 94,83%); 2 aves fueron anilladas en su primer vera­
no y 1 más, en edad desconocida. La distribución por edades de
las recuperaciones aparece en la Tabla 2.
T A B L A 2: Edad* de los Phalacrocorax carbo recuperados
E D AD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
N.° DE A V E S
32
12
4
2
1
2
0
0
3
1
0
1
58
* años calendario.
Las aves recuperadas dentro del mismo año-calendario en que
fueron anilladas suponen el 55,17%, y el conjunto de aves inmadu­
ras (hasta el cuarto año-calendario inclusive) constituyen el 87,93%
ORIGEN
El origen de las aves recuperadas en el área de estudio se mues­
tra en el Mapa 1.
La mayoría de las aves proviene del Mar de Irlanda, repartién­
dose entre la costa este de Irlanda (39 aves, 67,24%) y el tercio
central de la costa oeste de Gran Bretaña (15 aves, 25,86%). Ade­
más, un ave proviene del Departamento francés de Manche; otra
más fue anillada en el Estado alemán de Niedersachsen (Baja Sa­
jorna) y, finalmente, otras dos aves lo fueron en el Condado danés
de Svendborg, en Fionia.
LOCALIZAZION DE LAS RECUPERACIONES
Dentro del área estudiada, las recuperaciones se sitúan, mayoritariamente, en la costa atlántica de Galicia (36 aves, 62,07%); la
costa cantábrica gallega capta 10 aves (17,24%) y el resto de la
costa cantábrica tiene 12 aves (20,69%) (Mapa 2).
Las aves capturadas accidentalmente en artes de pesca se re­
gistran en su totalidad en las costas gallegas, coincidiendo con el
mayor número de recuperaciones en la costa atlántica.
— 112
Mapa 1.— Localidades de anillamiento para los cormoranes grandes (Phalacrocora x carbo) recuperados en la Com isa Cantábrica y Galicia
(área rayada).
DISCUSION
De los resultados expuestos podría deducirse una migración
más temprana de los jóvenes que de los adultos, que aparecerían
básicamente para invernar. Esto parece coincidir con lo observado
por Quintana (1985), que registra una mayor proporción de jóve­
nes que de adultos, entre los migrantes, hasta noviembre. Por
su parte, Bernis (19.66) considera que la migración la realizan bá­
sicamente los jóvenes y los inmaduros, y que las aves adultas sólo
realizan desplazamientos de corto alcance. Quintana ( op. cit.) está
en desacuerdo al afirmar que entre las aves invernantes son más
abundantes los individuos adultos. El 87,93% de aves inmaduras
recuperadas, encontradas por nosotros, parece dar la razón a
Bernis.
— 113 —
CANTÁBRICO
OCEANO
ATLANTICO
MAR
Mapa 2.— Localización de las recuperaciones de Cormorán Grande (P halacrocora x carbo) en la Cornisa Cantábrica y Galicia, desde 1979 hasta
abril de 1988.
Una posible causa de esta discordancia puede ser el hecho de
que los jóvenes sean piezas de caza más fáciles y caigan en las artes
de pesca con más facilidad que los adultos, con lo que aparecería
un sesgo en las recuperaciones. Sin embargo, es más posible que
sea debida al error de considerar como adultas a las aves a partir
de su segundo invierno de vida, quienes pueden mostrar plumajes
muy parecidos al de aquéllas, a partir del mes de agosto (Ginn y
Melville, 1983 y Harrison, 1983). De acuerdo con esto, casi el 45%
de las aves podrían parecer adultas, por ser ésta la proporción de
aves capturadas a partir de su segundo año-calendario de vida. Esto
se acerca más a lo encontrado por Quintana ( op. cit.).
No obstante, como muestran las recuperaciones, también invernan adultos en la costa cántabro-atlántica, existiendo observaciones
tan tempranas como el 23-7-77 en el islote Vilán de Fora (Camariñas) o el 3-8-75 en el puerto de Caión (Arteixo) (Souza in litt.); por
otra parte, no es infrecuente observar, a partir del mes de enero,
aves con la mancha blanca en los muslos, propia del plumaje
nupcial.
— 114 —
Las recuperaciones consideradas en este trabajo ponen de ma­
nifiesto una mayor proporción de aves de la subespecie carbo
(94,8%), procedentes del mar de Irlanda y de Francia, que de la
subespecie sinensis (5,2%), procedentes de Dinamarca y Alemania.
Esta relación es muy diferente de la encontrada por Bernis (op. cit.),
con un 58,2% para carbo y un 41,8% para sinensis, en las costas
cántabro-atlánticas. Además, tampoco existe coincidencia en el ori­
gen, pues para carbo, Bernis encuentra su principal procedencia de
Inglaterra y Escocia, y secundariamente de Irlanda, siendo inversa
la situación hallada por nosotros. En el caso de sinensis, las recu­
peraciones tratadas aquí pertenecen a los países con menos impor­
tancia en los resultados de Bernis. Es de destacar, en ambos casos,
la escasez de aves francesas; Marión (1983) sólo menciona tres
recuperaciones en la Península Ibérica y todas ellas en el área cántabro-atlántica, de un total de 39 aves francesas recuperadas en el
extranjero.
Ignoramos cuál puede ser el motivo de la importante diferencia
en la proporción carbo/sinensis entre los resultados de Bernis y
los obtenidos por nosotros, pero además de un posible cambio en
el esfuerzo de anillamiento en los diferentes países, cabría pensar
en una conducta migratoria distinta en los últimos años. En este
sentido, si bien no tiene significado estadístico, parece haber una
evolución alcista en los efectivos invernantes de esta especie en
Asturias durante los últimos diez años (Diego García, 1988).
En lo que sí coinciden nuestros resultados con los obtenidos
por Bernis (op. cit.) es en localizar en la costa atlántica de Galicia
la mayor concentración de invernantes del norte peninsular. El
gradiente creciente hacia el oeste de los efectivos invernales, en­
contrado en Asturias (Diego García, op. cit.), está en clara conexión
con este hecho.
En cuanto a las condiciones de las recuperaciones, la principal
causa de muerte de Phalacrocorax carbo, en el área estudiada, es
la caza, a pesar de estar protegida esta especie desde 1980. Las
aves muertas en las faenas de pesca, casi un 14% del total de aves
recuperadas, hacen de esta actividad la principal causa de morta­
lidad no intencionada. Todas las aves recuperadas de este modo
lo han sido en Galicia (lo que supone más del 17% de las muertes
en esta zona). Se carece de otros datos acerca de la incidencia de
la pesca sobre esta especie, únicamente existe la estimación para
Asturias de unas 500 aves anuales, entre Ph. carbo y Ph. aristotelis
(artículo del autor en este mismo número de la revista).
— 115 —
BIBLIOGRAFIA
B e r n i s , F. (1966):
A ves migradoras ibéricas, vol. 1. S.E.O. Madrid.
(1988): D ie z años de censos de aves acuáticas in ver­
nantes en Asturias (1978-1987). A stum atura, vol. 7, fase. 2.
G i n n , H.B. y M e l v i l l e , D.S. (1983): M ou lt in birds. B T O guide 19. Tring.
H a r r i s o n , P . (1983): Seabirds: an identification guide. C ro o m H e lm Ltd.
D ie g o G a r c í a , J.A.
B eckenh am .
M a r i o n , L . (1983): Problèm es biogéographiques, écologiques et taxonomiques posés par le Grand Cormoran Phalacrocorax carbo. R ev. Ecol. ( Terre
V ie), 38: 65-99.
Q u in t a n a , M. (1 9 8 5 ): M igración visible de aves marinas frente al cabu
Peñes (Asturies). A stu m a tu ra , 4: 3-9.
Bol. Cien. Nat. I. D. E. A., n.° 39: 117 - 118 (1988)
VARIACION DE LAS FRECUENCIAS DE INVERSIONES
EN UNA POBLACION NATURAL DE
Drosophila melanogaster
B. V il l a r
E. G a r c í a V á z q u e z
J.I. I z q u ie r d o
A . G u t ié r r e z
Se ha estudiado una población natural asturiana de Dro­
sophila melanogaster capturada en un lagar de Villaviciosa.
Dicha población se encontró en equilibrio de Hardy-Weinberg
para cuatro inversiones cromosómicas cosmopolitas; las frecuen­
cias de las inversiones permanecieron constantes a lo largo de
los tres meses muestreados. Se concluye que las inversiones no
están sometidas a selección natural, y se descarta la ventaja
evolutiva de los heterocariotipos.
R esu m en:
Estudióse una población natural asturiana de Drosophila
melanogaster coyia nun llagar de Villaviciosa. La población
atopóse’n equilibriu de Hardy-Weinberg pa cuatru inversiones
cosmopolites; les frecuencies de les inversiones fueron constan­
tes en tolos meses muestreaos. Sácase que les inversiones nun
tan sometíes a seleición natural, y puede descártase la ventaxa
evolutiva de los heterocariotipos.
Dpto. B iología Funcional (A rea Genética).— U niversidad de Oviedo.
C/. J. C lavería, s/n. — 33006-Qviedo.
P a l a b r a s c l a v e : D rosophila
melanogaster. Polim orfism o cromosómico. In ver­
siones cosmopolitas. Población natural.
— 118 —
INTRODUCCION
El polimorfismo para inversiones, aunque de grado variable,
puede ser observado en más de las dos terceras partes de todas
las especies de Drosophila (Sperlich y Pinsker, 1980). En Drosophila
melanogaster hay un importante polimorfismo cromosómico, sobre
todo en los cromosomas II y I I I (Ashburner y Lemeunier, 1976;
Aulard, 1986).
El efecto principal de las inversiones consiste en la supresión
de la recombinación en los heterozigotos. Sin embargo, la recom­
binación puede producirse libremente en los homozigotos. El re­
sultado es que los alelos contenidos en una inversión permanecen
como bloques de genes o supergenes a lo largo de las generaciones,
si la inversión no es eliminada de la población. La selección natural
puede mantener en las poblaciones complejos génicos favorables
dentro de cada inversión. Según muchos autores, el mantenimien­
to del polimorfismo cromosómico se debe a que cada ordenación
cromosómica representa un grupo coadaptado de genes. Estos ge­
nes interaccionan y producen sobredominancia de los heterocario­
tipos bajo condiciones ambientes particulares (Dobzhansky, 1970).
Trabajos como los de Laurie-Ahlberg y Merrell (1979) o Singh y
Chatterjee (1986) apoyan esta hipótesis, ya que encuentran que los
heterozigotos para determinadas inversiones están favorecidos en
las poblaciones estudiadas.
Hay resultados que no están de acuerdo con la superioridad
de los heterocariotipos sobre los homozigotos estructurales. Por
ejemplo, Inoue y Watanabe (1979) encontraron en poblaciones na­
turales del Japón un exceso de homozigotos frente a los heterozi­
gotos para las inversiones. Merrell (1981) indica que un exceso de
heterozigotos estructurales en poblaciones naturales, respecto al nú­
mero esperado en el equilibrio de Hardy-Weinberg, no es suficiente
para afirmar que dichos heterozigotos tengan ventaja selectiva
sobre los homozigotos. Es necesario el análisis de más de una
generación para determinar si una población está o no en equili­
brio de Hardy-Weinberg, estudiando la evolución de los valores de
las frecuencias p y q de la ordenación cromosómica invertida y de
la estándard. Este tipo de análisis se ha seguido en poblaciones
de laboratorio (por ejemplo, Dobzhansky y Pavlovsky, 1953), pero
hay escasos datos de poblaciones naturales, en las cuales más bien
se atiende a la variación cíclica estacional de las frecuencias de in­
versiones (Merrell, 1981).
— 119 —
En este trabajo se ha estudiado la variación de las inversiones
cosmopolitas en una población natural Drosophila melanogaster,
capturada en un lagar durante los meses de abril, mayo y junio de
1988. Se analiza la frecuencia de las inversiones In(2L)t, In(2R)NS,
In(3L)P, In(3R)P e In(3R)C, y se estudia su ajuste al equilibrio de
Hardy-Weinberg, que sería lo esperado si sobre las inversiones no
existieran presiones selectivas.
También se estudia la variación de la frecuencia global de in­
versiones con objeto de comprobar si ésta sufre cambios impor­
tantes.
M ATERIAL Y METODOS
Los estudios se realizaron con moscas de la especie Drosophila
melanogaster. Las moscas fueron capturadas en el lagar del Centro
de Experimentaciones Agrarias de Villaviciosa (Asturias) durante
los meses de abril, mayo y junio de 1988. Se realizó una captura
cada mes mediante el método de trampeo.
Las trampas consistieron en tarros de vidrio cilindricos de unos
500 mi de capacidad. En su interior se deposita plátano machaca­
do con levadura de pan que actúa como cebo. La boca del tarro
se tapa con una rejilla que permite el paso únicamente de indivi­
duos de igual o menor tamaño que los de las especies del género
Drosophila. Aunque para estas especies el plátano no es un recurso
habitual en la naturaleza, este método ha demostrado ser eficaz
para su captura (Parsons y Stanley, 1981).
Las trampas permanecían en el lagar 3 ó 4 días, al cabo de los
cuales se retiraban y se trasladaban al laboratorio. Allí se recogían
los individuos de su interior y se clasificaban.
Las hembras de D. melanogaster se colocaban cada una en un
tubo con papilla estándard del laboratorio con el fin de obtener
líneas isomaternas. En abril se obtuvieron 56 líneas isomaternas y
52 en cada uno de los meses de mayo y junio.
Los análisis cromosómicos se realizaron en células de las glán­
dulas salivales de larvas del tercer estadio, eligiendo una larva de
la primera generación de descendientes en cada línea isomaterna.
Se demuestra (V illar y col., 1988 y referencias allí) que es suficiente
analizar 1 larva por línea isomaterna para obtener una estimación
representativa de la frecuencia de inversiones en la población.
— 120 —
Las glándulas salivales se extraen siguiendo el método de Levine y Schwartz (1970) y se tiñen con orceina acetoláctica al 2%
durante un tiempo que oscila entre 45 minutos y 3 horas. La se­
cuencia de bandas se analiza tomando como ordenación estándard
el mapa fotográfico de Lefévre (1976) basado en el de Bridges (1935).
En este trabajo se estudia la variación de las frecuencias de las
siguientes inversiones clasificadas como cosmopolitas por Asburner
y Lemeunier (1976) y Mettler y col. (1977):
Inversión
Localización
In(2L)t
In(2R)NS
In(3L)P
In(3R)P
In(3R)C
22D ■ 34A
52A - 56F
63C - 72E
89C- 96A
92D - 100F
La variación de la frecuencia global de inversiones se estudia
analizando la frecuencia de brazos cromosómicos que llevan al me­
nos una inversión. Para ello se consideran sólo los brazos cromo­
sómicos de los cromosomas 2 y 3 ya que el cromosoma X presenta,
en general, una bajísima frecuencia de inversiones y, en el cromo­
soma 4, hasta ahora no se ha descrito ninguna inversión.
RESULTADOS
En las tablas aparecen datos únicamente de 4 inversiones ya
que en ninguna de las muestras estudiadas se encontró la presen­
cia de la In(3R)P.
En la tabla 1 se da el número de individuos portadores de or­
denación estándard (ST/ST), heterocigotos estructurales (S T / IN ) o
portadores de inversión en homocigosis (IN / IN ), para las inversio­
nes analizadas correspondientes a la captura del mes de abril. En
dicha tabla se muestran también las frecuencias esperadas en la
hipótesis de equilibrio de Hardy-Weinberg, para las tres ordena­
ciones.
Mediante el cálculo de los correspondientes X 2 se deduce que
las frecuencias observadas para las inversiones In(2L)t, In(2R)NS
e In(3L)P no se apartan significativamente del equilibrio de Hardy-Weinberg, mientras que las frecuencias observadas para la In(3R)C
se apartan significativamente (P<0,01) de dicho equilibrio. Esta
— 121 —
falta de equilibrio se debe a un exceso de homocigotos y consiguien­
te defecto de heterocigotos respecto a los valores esperados.
En las tablas 2 y 3, se dan los números de individuos observados
y esperados, en la hipótesis de equilibrio de Hardy-Weinberg, que
presentan ordenaciones estándard, son homocigotos para la inver­
sión o son heterocariotipos, en relación a cada una de las inversio­
nes estudiadas. La tabla 2 se refiere a la captura correspondiente
al mes de mayo y la tabla 3 a la de junio.
En estas capturas de mayo y junio, y mediante el cálculo de los
correspondientes X 2, se comprueba que las frecuencias observadas
no difieren significativamente del equilibrio de Hardy-Weinberg pa­
ra ninguna de las inversiones analizadas.
En la tabla 4 se da la frecuencia de cada una de las inversiones
estudiadas ( p ) respecto a la frecuencia de la correspondiente orde­
nación estándard ( q ), en cada una de las capturas realizadas.
Mediante las correspondientes pruebas estadísticas se comprue­
ba que no hay diferencia significativa entre las frecuencias de los
meses consecutivos, para tres de las inversiones estudiadas. Unica­
mente las frecuencias de la In(3L)P encontradas en los meses de
mayo y junio difieren significativamente.
De este modo, dada su homogeneidad en estos meses, las fre­
cuencias encontradas pueden considerarse representativas de esa
población en esa época del año, ya que no sufren variaciones im­
portantes.
En la tabla 5 se dan las frecuencias de brazos cromosómicos
con al menos una inversión, así como las de los que no presentan
ninguna inversión, encontradas en los análisis realizados en las tres
capturas. El cálculo del correspondiente X 2 de contingencia revela
que no existe diferencia significativa en cuanto a la proporción glo­
bal de inversiones encontrada en los meses estudiados.
DISCUSION
Las frecuencias de las cuatro inversiones presentes en las mues­
tras de abril, mayo y junio no se apartan significativamente de las
esperadas en el equilibrio de Hardy-Weinberg, excepto las frecuen­
cias de la In(3R)C en el mes de abril. El mantenimiento del equi­
librio parece ser una constante en la mayoría de las poblaciones
naturales estudiadas, aunque no son raros los casos de falta de equi­
librio, bien por exceso de homocariotipos (Watanabe y Watanabe,
1977; Inoue y Watanabe, 1979) o bien por exceso de heterocriotipos
(Laurie-Ahlberg y Merrel, 1979; Singh y Chatterjee, 1986).
— 122 —
Sin embargo, los autores citados que encuentran exceso de
homocariotipos en las poblaciones naturales, encuentran también
superioridad de los heterocariotipos en estudios de componentes
de la eficacia biológica (Watanabe y Watanabe, 1973, 1977) y atri­
buyen el exceso de homocariotipos a errores de muestreo. Por otra
parte, Merrel (1981) indica que un exceso de heterocariotipos en
un muestreo puntual en poblaciones naturales no es suficiente pa­
ra demostrar su superioridad.
De los resultados obtenidos en nuestro trabajo, no puede dedu­
cirse la superioridad de los heterocigotos para la inversión ya que
cuando se produce una falta de equilibrio es por exceso de homocigotos. Pero aún este caso, encontrado para la In(3R)C en el
muestreo de abril, no parece muy representativo dado que en los
muestreos de mayo y junio se restablece el equilibrio.
Este desvío del equilibrio de Hardy-Weinberg encontrado en
abril puede atribuirse a la merma sufrida por la población en el
invierno. En este sentido, en un muestreo realizado en el mismo
lagar en el mes de marzo, se obtuvieron sólo una docena de indiduos. Puede suponerse, por tanto, que en el mes de abril la pobla­
ción estaba iniciando su recuperación postinvernal y podía presen­
tar aún algún caso de falta de equilibrio como el encontrado. Pero
una vez recuperado el tamaño y condiciones ambientales normales
de la población, el equilibrio es rápidamente restablecido.
El equilibrio alcanzado parece bastante estable ya que el nivel
global de inversiones, medido por la presencia o ausencia de las
mismas en los distintos brazos cromosómicos, no presenta diferen­
cias significativas en los distintos meses estudiados (tabla 5). F
decir, se llega a un cierto nivel de inversiones que caracterizará a
esa población en la estación estudiada y ya sólo soportará cambios
estacionales si los hubiere.
Las frecuencias de las inversiones In(2L)t, In(2R)NS e In(3L)P
encontradas en este trabajo son mucho menores que las encontra­
das por Roca y col. (1982) en estudio de una población natural
próxima a Oviedo con muestreos realizados en septiembre de 1980
y mayo y junio de 1981 y también mucho menores que las encon­
tradas en poblaciones del valle del Nalón en agosto de 1982 por
García Vázquez y col. (1988). Salvando las diferencias de años y
las que pudiera haber entre una población de lagar y las poblacio­
nes naturales, las frecuencias que se dan en este trabajo se parecen
más a las que dan García-Vázquez y col. (1988) para las poblacio­
nes de la costa (con excepción de las de Avilés), y en especial a las
de Villaviciosa, y las que dan Roca y col. (1982) para el mes de
— 123 —
mayo. Esto sugiere, por una parte, la influencia de las poblaciones
naturales próximas sobre la población del lagar (situado en Villaviciosa) y, por otra, una posible variación estacional de dichas
frecuencias.
Para la In(3R)C, Roca y col. (1982) encuentran una variación
estacional altísima y, teniendo en cuenta la baja frecuencia encon­
trada por ellos en mayo para esta inversión, no es de extrañar que
no se detecte su presencia en la población del lagar en la época
estudiada.
ST/ST
ST/IN
Obs.
48
7
1
Esp.
47.362
8.276
0.3616
Obs.
49
6
1
Esp.
48.286
7.429
0.286
Obs.
54
2
0
Esp.
54.018
1.964
0.018
Obs.
43
9
4
Esp.
40.29
Inversión
IN /IN
In(2L)t
In(2R)NS
In(3L)P
In(3R)C
14.42
X2
P
1.33
N.S.
2.07
N.S.
0.019
N.S.
7.912
< 0.01
1.29
Tabla 1: Número de individuos con ordenación estándard (ST/ST),
heterocigotos para la inversión (S T / IN ) o con inversión
en homocigosis (IN / IN ), para las cuatro inversiones es­
tudiadas en la captura de abril. Frecuencias esperadas en
la hipótesis de Hardy-Weinberg. Resultados de los respec­
tivos X z y sus correspondientes probabilidades.
ST/ST
ST/IN
Obs.
41
10
1
Esp.
40.61
10.62
0.69
Obs.
44
8
0
Esp.
44.31
7.38
0.31
Inversión
IN /IN
In(2L)t
In(2R)NS
X2
P
0.172
N.S.
0.361
N.S
— 124 —
Obs.
50
2
0
Esp.
50.02
1.96
1.92
Obs.
41
10
1
Esp.
40.61
10.62
0.69
In(3L)P
In(3R)C
1.999
N.S.
0.171
N.S.
Tabla 2: Número de individuos con ordenación estándard (ST/ST),
heterocigotos para la inversión (S T / IN ) o con inversión
en homocigosis (IN / IN ) para las cuatro inversiones es­
tudiadas en la captura de mayo. Frecuencias esperadas en
la hipótesis de Hardy-Weinberg. Resultados de los respec­
tivos X 2 y sus correspondientes probabilidades.
IN /IN
ST/ST
ST/IN
Obs.
40
11
1
Esp.
39,81
11.38
0.81
Obs.
45
7
0
Esp.
45.24
6.53
0.24
Obs.
52
0
0
Esp.
52
0
0
Obs.
49
12
1
Esp.
48.79
12.42
0.79
Inversión
In(2L)t
In(2R)NS
In(3L)P
In(3R)C
X2
P
0.057
N.S.
0.271
N.S.
0.000
N.S.
0.071
N.S.
Tabla 3: Número de individuos con ordenación estándard (ST/ST),
heterocigotos para la inversión (S T / IN ) o con inversión
en homocigosis (IN / IN ) para las cuatro inversiones es­
tudiadas en la captura de junio. Frecuencias esperadas en
la hipótesis de Hardy-Weinberg. Resultados de los respec­
tivos X 2 y sus correspondientes probabilidades.
— 125 —
IN V E R SIO N
MES
q
P
AB RIL
0.080
0.920
MAYO
0.115
0.885
JUNIO
0.125
0.875
ABRIL
0.071
0.929
MAYO
0.077
0.923
JUNIO
0.067
0.923
AB RIL
0.018
0.982
MAYO
0.019
0.981
JUNIO
0
1
ABRIL
0.152
0.848
MAYO
0.115
0.885
JUNIO
0.135
0.865
8
0.625
In(2L)t
1.401
0.656
In(2R)NS
0.679
1.35
In(3L)P
1.99*
0.518
In(3R)C
0.518
Tabla 4: Frecuencia de cada una de las inversiones estudiadas (q )
respecto a la frecuencia de su respectiva ordenación es­
tándar (p ) en las capturas realizadas en los tres meses
indicados. Valores de s en las respectivas pruebas de
comparación de frecuencias.
i
1
1
1
1
1
1
1
1
ABRIL
MAYO
JUNIO
1
1 TOTALES
1
i
i
i
i
i
i
i
1
1
1
1
1
BRAZOS
2L
9
12
1
1
1
13
1
1
1
34
I
I
I
I
I
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
C R O M OS O MI C OS
2R
8
8
7
23
I
I
I
I
I
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CON
INVERSIONES
I
3L
3R
I TOTALES
I
I
2
18
2
12
0
14
I
I
I
I
I
I
I
4
54
I
I
I
I
37
34
34
105
1I
B.C.SIN
I
1I
1
I
INVERS
I
I I
I
I
I I
I
I
I I
I
I
I I
ST
I
4 11
I
382
I
3 82
I
1175
I
I
I
I I
I
Tabla 5: Frecuencias de brazos cromosómicos con al menos una in­
versión, y de brazos con ordenación estándard.
— 126 —
REFERENCIAS
A s h b u r n e r , M. y F. L e m e u n i e r . 1976: Relationships eithin the m elanogaster species subgroup of the genus Drosophila ( Sophophora). I. Inversion
polmorphisms in D rosophila melanogaster and D rosophila simulans. Proc. R.
Soc. Lond. Ser. B 193: 137-157.
A u l a r d , S. 1986: Chromosome inversion polym orphism in a Tunisian na­
tural population of Drosophila melanogaster. Jpn. J. Genet. 61: 217-223.
B r i d g e s , C.B. 1935: Salivary chromosome maps w ith a key to banding of
the chromosomes of Drosophila melanogaster. J. H eredity 26: 60-63.
D o b z h a n s k y , T. 1970: “ Genetics of the Evolutionary Process” . Columbia
U n iversity Press, N w York.
D o b z h a n s k y , T. y O. P a v l o v s k y . 1953: Indeterm inate outcome of certain
experim ents on Drosophila populations. Evolution 7: 198-210.
G a r l í - V á z q u e z , E., F. S á n c h e z - R e f u s t a y J. R u b i o . 1988: Chromosome in­
versions ad frequency o f extra bristles in natural populations o f Drosophila
melanogaster. J. H eredity 79.
I n o u e , Y . y T.K . W a t a n a b e . 1 979: Inversion polym orphism s in Japanese
natural populations o f Drosophila melanogaster. Jpn. J. Genet. 54: 69-82.
L a u r i e - A h l b e r g , C.C. y D.J. M e r r e l , 1979: A ld eh yd e oxidase allozymes,
inversions and D D T resistance in some laboratory populations o f Drosophila
melanogaster. Evolution 33: 342-349.
L e f é v r e , G. Jr. 1976: A photographic representation and interpretation of
the polytene chromosomes of Drosophila melanogaster salivary glands. En:
“ T h e Genetics and B iology of Drosophila” . M . Ashburner and E. N ovitski (eds.).
Academ ic Press, London. Vol. l a : 32>-64.
L e v i n e , L. y N.M. S c h w a r t z . 1970: “ Laboratory Exercises in Genetics” .
The C.V. M osby Company, San Louis.
M e r r e l , D.J. 1981: “ Ecological Genetics” . Longm an, London.
M e t t l e r , L.E., R.A. V o e l k e r y T. M u k a i . 1977: Inversion Clines in popu­
lations of D rosophila melanogaster. Genetics 87: 169-176.
P a r s o n s , P.A . y S.M . S t a n l e y . 1981: Domesticated and widespread species.
En: “ The Genetics and Biology of D rosop h ila ". M. Ashburner, H.L.' Carson
and J.N. Thompson, Jr. (eds.). Academ ic Press, London. Vol. 3a: 349-393.
R o c a , A., F. S á n c h e z - R e f u s t a , C. G r a ñ a y M .A. C o m e n d a d o r . 1982: Chro­
mosomal polym orphism in a population of Drosophila melanogaster. Dros. Inf.
Serv. 58: 130-131.
S i n g h , B.N. y S. C h a t t e r j e e . 1986: M ating ability o f homoand heterokariotypes o f D rosophila ananassae. H eredity 57: 75-78.
S p e r l i c h , D. y W . P i n s k e r . 1980: Distribution pattern of chromosomal
polymophism in natural populations of Drosophila. As. Genet. Ital. 15: 47-60.
— 127 —
ViLLAR, B., E. G a r c í a - V a z q u e z , A. G u t i e r r e z y J.I. I z q u ie r d o . 1988: A n a­
lysis of chromosomal polym orphism in Drosophila m elanogaster populations:
Study by isofem ale lines. Dros. Inf. Serv. (En prensa).
W a t a n a b e , T .K . y T. W a t a n a b e . 1973: F ertility genes in natural populations
of D rosophila melanogaster. I II. Superiority of inversion heterozygotes. Evo­
lution 27: 468-475.
W a t a n a b e , T .K . y T. W a t a n a b e . 1977 : Enzyme and chromosome polymophisms in Japanese natural populations of Drosophila melanogaster. Ge­
netics 85: 319-329.
Figura 1.— M etafase de Salm o salar.
Figura 2.— Cariotipo de una célula 2n = 57.
fig u r a 3.— Cariotipo de una célula 2n = 58.
Bol. Cien. Nat. I. D. E. A., n.° 39: 129 - 136. (1988)
ESTUDIO CARIOTIPICO DE JUVENILES DE
EN RIOS ASTURIANOS
Salmo salar
E. G a r c í a V á z q u e z
A . M . P endás
G. B lanco
J. A . S á n c h e z
E. VÁZQUEZ
J. R u b i o
Se han caracterizado cariotipicamente distintas muestras
de salmones asturianos: alevines empleados en la repoblación
en 1987, adultos obtenidos en el río Sella el m ism o año y juve­
niles de dicho río del año 1988. Los resultados obtenidos indican
que la distribución cromosomica de los salmones asturianos si­
gue un patrón característico, que es necesario respetar cuando
se plantean repoblaciones.
R esu m en:
Carauterizáronse cariotipicamente distintes muestres de sal­
mones asturianos: alevines empregaos na repoblación en 1987,
adultos garraos nel ríu Sella’l mesmu añu y pintos d'esi mesmu
ríu l’añu 1988. Los resultaos indiquen que la distribución cro­
mosomica de los salmones asturianos tien un modelu carauterísticu, que ye necesariu respetar nel intre de plantegar les
repoblaciones.
Dpto. B iología Funcional (A rea Genética).— U niversidad de O viedo.
C/. J. C lavería, s/n. — 33006-Qviedo.
P a l a b r a s c l a v e :- Salm o salar. Polim orfism o cromosomico. Repoblación.
- 130 —
INTRODUCCION
La caracterización genética de las poblaciones naturales, cara
a preservar su variabilidad genética, es fundamental cuando se
trata de especies sometidas a explotación comercial por parte del
hombre (FAO-PNUMA, 1984). Un caso muy evidente de explotación
de una especie por el hombre es el del salmón asturiano, Salmo
salar. Estos salmones forman parte de la fauna autóctona de los
ríos asturianos; pero la presión de pesca a la que están sometidos,
y, más importante aún, el deterioro de las condiciones ambientales
de su hábitat, han hecho necesaria la repoblación de los ríos desde
el año 1969, generalmente con alevines procedentes de huevos embrionados importados de diferentes países. Resulta imprescindible
la caracterización genética de los stocks repobladores, así como de
los ejemplares juveniles y de los adultos, para realizar un estudio
completo de las poblaciones de esta especie de enorme interés para
la región asturiana.
Una forma de caracterizar genéticamente las poblaciones de
salmónidos se basa en el polimorfismo cromosomico que presentan
todas las especies de este grupo (Hartley y Horne, 1984). Este po­
limorfismo consiste en una variación del número cromosomico
(2n), generalmente sin cambios en el número fundamental o núme­
ro de brazos cromosómicos (N F), y ha sido atribuido a transloca­
ciones Robertsonianas (fusión de dos cromosomas acrocéntricos
para formar un cromosoma metacèntrico) por numerosos autores
(Roberts, 1968, 1970; Hartley y Horne, 1984), o a asociaciones de
cromosomas acrocéntricos en metafase (Bolla, 1987). El polimorfis­
mo se encontró en prácticamente todas las poblaciones estudiadas
de Salmo salar, tanto a nivel interindividual como intraindividual;
también en las poblaciones asturianas (García-Vázquez y col., 1988).
El número cromosomico es heredable (Ueda y Ojima, 1984), y por
lo tanto se puede utilizar la distribución de números cromosómicos
para caracterizar poblaciones, ya que en distintas especies de sal­
mónidos se ha encontrado que cada población tiene su distribución
cromosomica peculiar, y diferente en las distintas poblaciones es­
tudiadas (Gold y Gali, 1975; Thorgaard, 1976, 1983). En este trabajo
se empleará, pues, dicho polimorfismo para caracterizar genética­
mente los salmones que se encuentran, en distintos momentos, en
los ríos asturianos.
Desde el año 1986 se ha repoblado con alevines de dos orígenes
distintos: unos importados y otros procedentes de freza artificial
de adultos capturados ~en ríos asturianos: Los stocks~ empleados
— 131 —
han sido genéticamente distintos en los sucesivos años en que se
han muestreado (García-Vázquez y col., 1988 y datos aún no pu­
blicados); es fundamental conocer la incidencia de cada uno de
los stocks empleados en la constitución genética de la población
del río. También cabe preguntarse si dicha constitución genética
varía a lo largo de los distintos estadios vitales del salmón (alevín,
juvenil en el río, esguín, adulto que retorna). Los polimorfismos
cromosómicos son caracterizadores genéticos de las poblaciones,
pero no está comprobado si son o no adaptativos. En este sentido
Thorgaard (1976, 1983) concluyó para Salmo gairdneri que las
translocaciones Robertsonianas juegan un importante papel en la
diferenciación genética de las poblaciones, con lo cual, si ése es el
origen del polimorfismo cromosómico, éste tendría de alguna for­
ma un carácter adaptativo, y podría variar a lo largo de las distin­
tas etapas vitales de los salmones. Todas estas cuestiones serán
abordadas en este trabajo.
M ATERIAL Y METODOS
Se han caracterizado cariotipicamente muestras de salmones de
tres estadios vitales diferentes: alevines empleados en la repobla­
ción el año 1987, tanto procedentes de freza autóctona (Au-87)
como importados (Im-87); adultos capturados en el río Sella en
1987 (Ad-87), que representan una muestra de la población que ese
año dejó frezas naturales en el río; y, por último, juveniles captu­
rados en el tramo medio-alto del río Sella (Sellaño) en el verano de
1988 (Jv-88). Estos juveniles tienen aproximadamente año y medio
de edad, y serían una muestra de la población que queda en el río
y que fue originada a partir de freza natural y repoblación; es
decir, a partir de las poblaciones cuyas muestras se analizaron
en 1987.
Los cariotipos de alevines y juveniles se obtuvieron según el mé­
todo empleado por Chourrout (1984) y Chourrout y Happe (1986)
respectivamente; para la obtención de cariotipos de adultos se si­
guió el método de cultivo de células sanguíneas de Hartley y Horne
(1984). La tinción de los cromosomas se realizó siempre con Giemsa
al 5% en tampón fosfatos a pH 6.8 . La figura 1 es una metafase
obtenida mediante este procedimiento.
— 132 —
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Los resultados se presentan como el número de células encon­
tradas de cada número cromosómico, en cada muestra analizada.
Se analizó una media de 6.0 metafases por individuo en Au-87, 6.07
en Im-87, 5.8 en Ad-87 y 10.0 en Jv-88. Al tratarse de muestras de
pocos individuos (en el caso de Ad-87 y Jv-88), se debe tener siem­
pre en cuenta que las conclusiones que se obtengan son indicativas
de la tendencia de la especie en el río, pero no forzosamente las
únicas posibles.
El número cromosómico (ver Tabla 1) varía en las cuatro mues­
tras analizadas, mostrando un polimorfismo interindividual. El
polimorfismo intraindividual también apareció, pero en proporción
Número cromosómico
Muestra
2n = 56
2n = 57
2n = 58
Au-87
Im-87
Ad-87
Jv-88
6
0
0
0
26
26
82
12
112
26
27
31
0
0
8
29
2n=59
X 2 = 36.874, 6 g.l., p<0.001
Tabla 1.— Núm ero de células de cada número cromosómico encontradas en las
muestras analizadas. Au-87: alevines autóctonos; Im-87: alevines
im portados; Ad-87: muestra de adultos del río S ella ; Jv-88: mues­
tra de juveniles del río Sella. Test de la diferencia entre las cuatro
muestras.
muy escasa: en dos individuos de Im-87 y uno de Jv-88 (una sola
célula divergente del número cromosómico del individuo en cada
caso), por lo que no se va a tener en cuenta al analizar los datos.
Como se observa en la Tabla 1, en ambos stocks de alevines apare­
cen células de 2n = 59, mientras que en los individuos capturados
en el río (adultos y juveniles) sólo se encuentran células con 2n = 57
(figura 2) y 2n = 58 (figura 3). Estos números cromosómicos son
los más frecuentes en todas las poblaciones de Salmo salar anali­
zadas (Grammeltvedt, 1975; Hartley y Horne, 1984). En el stock
Au-87 aparecen, además, células de 2n = 56. En todos los casos se
trata de un polimorfismo típico de salmónidos, cambiando el nú­
— 133 —
mero cromosómico sin variación del NF, que es siempre 74, el más
habitual de las poblaciones europeas (Hartley, 1987). Por el bajo
nivel de polimorfismo intraindividual encontrado, se puede supo­
ner que dicho polimorfismo se debe probablemente a asociaciones
de los cromosomas en la metafase, según la hipótesis de Bolla (1987).
Las cuatro muestras analizadas difieren significativamente en
su polimorfismo cromosómico (X 2= 36.874, 6 g.l., p <0.001), lo que
indica que son genéticamente heterogéneas. En la Tabla 2 se en-
Muestras comparadas
X2
g.l.
Im-87 / Au-87
Im-87 + Au-87 / Ad-87
Im-87 + Au-87 + Ad-87 / Jv-88
5.533
5.194
25.202
2
2
2
Valor de
N. S.
N. S.
p< 0.001
Tabla 2.— Tests estadísticos de comparación entre las muestras analizadas,
g.l.: grados de lib ertad ; p : n ivel de significación estadístico.
cuentra la descomposición del X 2. En ella se puede observar que
las tres muestras del año 1987 no son estadísticamente diferentes,
siendo los juveniles del 88 los que presentan una distribución ale­
jada de las otras. Esta distribución se caracteriza por una propor­
ción muy similar de las dos clases de número cromosómico, 2n = 57
y 2n = 58. En las otras tres, la moda es siempre 2n = 58. Hay una
tendencia en Au-87 y Ad-87 a una mayor proporción de las clases
inferiores a 2n = 58 que a la superior 2n = 59, mientras que Im-87
tiene igual proporción de 2n=57 que de 2n = 59. Esta tendencia es
más clara en los juveniles, donde las dos clases presentes son prác­
ticamente iguales.
Ya en los análisis de los alevines de 1986 (García-Vázquez y col.,
1988) se constataba la mayor proporción de individuos de 2n infe­
rior a 58 en las muestras de origen autóctono. Todos los demás
análisis realizados (ver muestras Ad-87, Jv-88; y datos no pu­
blicados) apuntan a que las distribuciones cromosómicas de los
salmones asturianos presentan mayores frecuencias de números
cromosómicos bajos. No se puede hablar de una distribución cromosómica exclusiva de las poblaciones asturianas con los datos de
que se dispone, sino más bien de una tendencia que las diferencia
en muchos casos de los stocks empleados para repoblar proceden­
tes de otros países.
— 134 —
Es evidente que la distribución cromosómica de los juveniles de
1988 es muy diferente de las de los stocks que el año anterior le
dieron origen. Podría haber varias explicaciones para este hecho.
No parece probable que se deba al pequeño número de individuos
muestreado, ya que en todo caso aumentaría la proporción de in­
dividuos 2n = 58, según las leyes de probabilidad, si esa clase fuera
la moda. La explicación más probable parece ser que el número
de individuos con números cromosómicos superiores ha sido redu­
cido en el año de permanencia en el río. Esto no quiere decir que
los salmones de 2n = 59 sean adaptativamente inferiores por el
número cromosómico en sí, sino por proceder de poblaciones o
stocks no adaptados a las condiciones del río. La distribución de
los juveniles se parece más a la de los adultos del año anterior que
a los stocks repobladores, lo que sugiere una escasa eficacia de la
repoblación efectuada; en todo caso, el stock repoblador más se­
mejante a los juveniles es el Au-87, no el importado.
Los resultados obtenidos están en consonancia con los de Thorgaard en Salmo gairdneri (1976, 1983), en el sentido de que los
polimorfismos cromosómicos interindividuales evolucionan en los
distintos estadios vitales del salmón y por tanto sugieren que for­
man parte de la diferenciación poblacional. Siendo esto así, es aún
más importante caracterizar todos los stocks empleados en la re­
población, y utilizar solamente aquellos que se ajusten a las carac­
terísticas genéticas de las poblaciones asturianas de salmón.
AGRADECIMIENTOS
Deseamos agradecer a Paloma Morán-Martínez y a Juan Antonio
Martín Ventura su importante colaboración en la obtención de las
muestras y los resultados.
v
— 135 —
BIBLIOGRAFIA
B o l l a , S. (1987): Cytogenetic studies in A tlantic salmon and rainbow trout
embryos. Hereditas 106: 11-87.
C h o u r r o u t , D. (1984): Pressure-induced retention of second polar body and
suppression o f firs t cleavage in rainbow trout: production of all-triploids,
all-tetraploids and heterozygous and homozygous diploid gynogenetics. A qu a ­
culture 36: 111-126.
C h o u r r o u t , D., H a p p e , A . (1986): Im proved methods o f direct chromosome
preparation in rainbow trout, Salm o gairdneri. A quacultura 52: 255-261.
F A O -P N U M A (1984): Conservación de los recursos genéticos de los peces:
problem as y recomendaciones. F A O Doc. Tec. Pesca 217. 42 pp.
G a r c í a - V á z q u e z , E., L i n d e , A.R., B l a n c o , G ., S á n c h e z , J.A., V á z q u e z , E.,
R u b i o , J. (1988): (Chromosome polymorphism in farm fr y stocks of A tlantic
salmon from Asturias. J. Fish. B iol. 33: 581-587.
G o l d , J.R., G a l l , G.A.E. (1975): Chromosome polym orphism in the Cali­
forn ia H igh Sierra golden trout (Salm o aguábonita). Can. J. Genet. C ytol 17 :
41-53.
G r a m m e l t v e d t , A.F. (1975): Chromosomes o f salmon (Salm o salar) by leu­
kocyte culture. A qu a cu ltu ra 5: 205-209.
H a r t l e y , S.E. (1987): T h e chromosomes of salmonid fishes. B iol. R ev. 62:
197-214.
H a r t l e y , S.E., H o r n e , M.T. (1984): Chromosome relationship in the genus
Salmo. Chrom osom a 90: 229-237.
R o b e r t s , F.L. (1968): Chromosomal polymorphisms in N orth Am erican
landlocked Salm o salar. Can. J. Genet. Cytol. 10: 865-875.
R o b e r t s , F.L. (1970): A tlantic salmon ( Salmo salar) chromosomes and
spéciation. Trans. A m . Fish. Soc. 99: 105-111.
T h o r g a a r d , G.H. (1976): Robertsonian polymorphism and constitutive he­
terochrom atin distribution in chromosomes o f the rainbow trout ( Salm o gaird­
n eri). C ytogenet Cell. Genet. 17: 174-184.
T h o r g a a r d , G.H. (1983): Chromosomal differences among rainbow trout
populations. Copeia 1983: 650-662.
U e d a , F., O j im a , Y . (1984): Cytogenetical characteristics o f the progeny
from the heteroploidy the rainbow trout. Proc. Jap. Acá. Ser. B 60: 183-186.
Bol. Cien. Nal. I. D. E. A., n.° 39: 137 -152. (1988)
ENDOGAMIA, CONSANGUINIDAD Y UNIDAD BASICA
POBLACIONAL EN EL CONCEJO DE CANGAS DEL
NARCEA (1860-1959)
E l is a F e r n á n d e z G a r c ía
P edro G ó m e z G ó m e z
Se han estudiado 6.137 matrimonios correspondientes al
período 1860-1959 en el concejo de Cangas del Narcea, en la zo­
na suroccidental del Principado de Asturias. Salvo Cangas capital,
el resto de la población se halla dispersa en mínimos núcleos.
Los niveles de consanguinidad son comparativamente bajos,
aún cuando tos de endogamia son altos y equiparables a los de
otras poblaciones aisladas del N orte cantábrico. N o obstante, ni
la parroquia ni el concejo son unidades poblacionales adecua­
das de referencia en este caso, sino el valle o pequeña comarca
geográfica, unidad intermedia entre ambas.
R esu m en :
L aboratorio de Antropología.— Dpto. de Biología de Organismos y Siste­
mas.— Universidad de Oviedo.
P alabr as c l a v e :
Endogamia. Consanguinidad. Cangas del Narcea (Asturias).
— 138 —
INTRODUCCION
El concejo de Cangas del Narcea se localiza en la parte suroccidental asturiana, y con un 7,8% de la superficie total de la región,
es el mayor de los concejos asturianos.
Su situación geográfica y su dura orografía lo hacen un concejo
mal comunicado, con una única carretera de segundo orden que le
atraviesa, la C-631 «La Espina-Ponferrada», a partir de la cual sur­
gen diversas carreteras locales. Tampoco presenta vía férrea.
Demográficamente, el número de habitantes se sitúa alrededor
de los 20.000. Según datos recogidos en censos oficiales desde 1900
a 1980, la población alcanza su máximo en 1920 y desciende pos­
teriormente, aunque hay en el último período una tendencia al
aumento, sobre todo en Cangas capital, que pasa de 4.838 habi­
tantes en 1970 a 6.605 en 1980. La zona rural tiene una población
dispersa, con cerca de 300 núcleos de población que raramente
alcanzan los 100 habitantes; estos mínimos núcleos de población
se hallan aglutinados en 46 parroquias además de Cangas.
En cuanto a la producción, la población activa es del 72% del
total censado, con un 45% dedicada a la agricultura y ganadería,
aunque esto en cuanto a la ocupación, ya que la producción econó­
mica se debe en su mayor parte a la minería.
La ocupación industrial es del 34%; el 32% es exclusivamente
de la minería, sector de mayor potencial económico que genera por
sí solo el doble de las rentas, así se ha creado un alto nivel de
consumo que incide directamente en los precios, con gran carestía
de vida.
En el concejo podemos distinguir 4 zonas: La del valle que ter­
mina en el puerto de Leitariegos, la zona de Besullo la de Rengos
(zona rural minera y también más próxima y comunicada con Can­
gas capital) y la cuarta zona, que es la de Sierra, más aislada y
que presenta una base económica agrícola-ganadera. Debido a estas
características se han elegido las dos últimas zonas para este es­
tudio, más la de Cangas, capital, zona 1.
M ATERIAL Y METODOS
Los datos para el trabajo que nos ocupa se han extraído de las
actas matrimoniales de archivos eclesiásticos en 19 parroquias, con
un total de 6.137 matrimonios estudiados, y para cada matrimonio
se ha tenido en cuenta:
— 139 —
Fig. 1: Situación geográfica.
— Lugar de nacimiento de cada uno de los contrayentes.
— Residencia.
— Estado civil.
— Edad.
— Grado de parentesco, si lo hubiera.
El período estudiado abarca de 1860 a 1959, que se ha subdividido en períodos de 5 años para su estudio.
En principio, de las 3 zonas elegidas, la zona 1 es semiurbana
y las otras 2 corresponden a zonas rurales.
— 140 —
a)
Zona 1, que corresponde a Cangas del Narcea, núcleo semiurbano, villa del concejo y capital del municipio cangués.
b)
Zona 2 ó Rengos, zona «a priori» interesante, pues en ella se
localizan la mayor parte de las minas del concejo, bien comu­
nicada con Cangas, con un desarrollo socioeconómico impor­
tante en los últimos años; ocho parroquias integran la zona.
c)
Zona 3 ó de Sierra, que es la zona más islada del concejo, cuya
economía está fundamentada en la agricultura y ganadería,
con una menor incidencia de la minería. En este caso la zona
incluye diez parroquias.
En los grados de parentesco se tienen en cuenta hasta el cuarto
grado o primos terceros, aunque también se han calculado las frecuecias sin este cuarto grado hasta 1918, ya que a partir de esta
fecha la Iglesia deja de exigir dispensa matrimonial para este grado
de parentesco.
Se han utilizado parámetros estadísticos, como el test de signi­
ficación y~2 para valorar objetivamente los resultados. También se
ha calculado el coeficiente de regresión lineal de las frecuencias de
consanguinidad en relación con el tiempo utilizando el «Programa
de Análisis de la recta de regresión», realizado Base 64 A.
Para el estudio de la endogamia, se ha calculado el Coeficiente
de endogamia que viene dado por:
N.° matrim. endógamos
Coeficiente de Endogamia = ----------------------------------x 100
N.° matrimonios totales
entendiendo la endogamia a cinco niveles: de parroquia, de zona
(en este trabajo serían 3 zonas), de concejo, de concejos del occi­
dente asturiano y, por último, del resto de Asturias y peninsular.
Para la consanguinidad, se estudió el Porcentaje de Consangui­
nidad que viene dado por:
N.° matrim. consanguin.
Porcentaje de consanguinidad = ----------------------------------x 100
N.° matrimonios totales
— 141 —
También se ha calculado el Coeficiente de Consanguinidad de
Berstein o Coeficiente
a =
siendo p
f
£
p¡
fj-
= frecuencia relativa de los individuos.
= coeficiente de consanguinidad individual.
La información demográfica se ha tomado de las Reseñas Es­
tadísticas de los municipios asturianos.
Las distancias al matrimonio se han tomado en línea recta
entre el lugar de origen de los esposos sobre un mapa de escala
1:50.000, tomando como «cero» cuando ambos son del mismo nú­
cleo de población.
RESULTADOS Y DISCUSION
1.
ENDOGAMIA Y DISTANCIA MARITAL
Como puede observarse en los cuadros 1 y 2, de las tres zonas
estudiadas la de Cangas, capital, por su condición semiurbana se
diferencia claramente de las zonas rurales de Rengos y Sierra y del
resto del concejo fundamental y básicamente rural. Las otras dos
zonas, aunque se observen algunas diferencias de detalle durante
el período de estudio, pueden perfectamente incluirse dentro del
mismo apartado por sus niveles y tendencias endogámicas.
Cangas, capital, tiene unas características entre lo urbano y lo
rural, con unos valores de endogamia tanto zonal, como concejil,
notoriamente inferiores a los de las otras dos zonas e hipotética­
mente al resto de las zonas del concejo. Su área de influencia, a la
que atribuimos inicialmente 5 kms. de radio para construir el cua­
dro 1, hay que extenderla a una longitud entre 10 ó 15 kms. con
57,38% de los matrimonios celebrados dentro del área en los cien
años de estudio.
Las frecuencias de cangueses casados con individuos de origen
lejano, más de los 100 kms. de distancia, son ciertamente elevadas
(22,70%), para su explicación además de los factores apuntados
hay que tener en cuenta que Cangas fué sede de un destacamento
real hasta finales del siglo pasado.
Con el análisis de la endogamia parroquial y concejil por una
parte y el de la endogamia de zona y distancias al matrimonio en­
tre el lugar de origen de los cónyuges por la otra, pretendemos
— 142 —
D A T O S G L O B A L E S DE E N D O G A M IA .
TOTAL X
SIERRA
H2NGCS
C AJI CAS
(28,39 ÎÎ)
908
( 32,36 í)
657
(34,42 * )
1931
(32,01 Jt)
Endogama da Zona
529
(39,42 i.)
2051
(73,07 5»)
1493
(78,21 * )
4048
(67,10 <C)
Endogamia de Concejo
719
(53,58 55)
1612
(84,44 t)
4641
(76,93 * )
End. de Oceid. Astur.
984
( 66,62 5',)
807
(89,78 55)
1818
(95,23 i)
5207
(86,31 f)
Reato
448
(33,38 }í)
287
(10,22 JÍ)
91
( 4,77 í)
.'626
(13,69 Jf)
oo
381
Î
co
£rdogaraia Parroquial
1909
2807
1342
6033
CUADRO 1
D IS T A N C IA A L M A T R IM O N IO .
KMS
CANOAS
HSIGOS
*
Nn
SIERRA
*
f,T
to ta l
*
N_
T
i
381
2 7 ,9 9
753
26,61
359
18 ,8 1
1493
2 4 ,4 8
230
16 , Ç0
1137
4 0 ,1 8
1046
5 4 ,7 9
2413
3 9 ,5 6
103
7 ,5 7
37C
13 ,0 7
286
1 5 ,0 9
761
12,48
15
67
4 ,9 2
lié
4 ,1 0
80
4 ,1 9
263
4 ,3 1
0 -■ 15
781
57 ,3 6
2375
8 3 ,9 6
92,88
4930
60,82
3,41
0
1 -
5
6 - 1 0
11 -
1773
16 - 25
72
5 ,2 9
102
3,60
34
1 ,7 8
208
2 6 -5 0
124
9 ,1 1
4c
1 ,7 3
25
1,31
198
3 ,2 5
63
4 ,6 3
3C
1,0 6
10
0 ,5 2
103
1 ,6 9
51 -
75
76 -1 0 0
12
0 ,8 6
12
0 ,4 2
0
0 ,0 0
2-,
0 ,3 9
+100
309
2 2 ,7 0
261
9 ,2 2
67
3 ,5 1
637
1 0 ,4 4
1361
9 9 ,9 9
26 3C
1C0
6100
100,01
TOTAL
C U AD RO 2
1909
100
— 143 —
marcar los límites y determinar los radios de las áreas y unidades
bioantropológicas básicas y su desajuste con las unidades adminis­
trativas tanto eclesiásticas como civiles.
Los diámetros de distancia tienen unos valores entre 10 y 16
kms., dentro de cuyo círculo se ha realizado casi el 84% de los ma­
trimonios en Rengos y próximo al 93% en la zona de Sierra. El
área central básica se encuentra, en este caso, en un espacio circu­
lar de unos cinco kilómetros de radio, con el 66,79% de los matri­
monios celebrados en Rengos y el 73,60% de la zona de Sierra. No
obstante dentro de las divisiones de distancias realizadas para este
estudio, las frecuencias mayores no se encuentran a nivel cero, sino
entre 1 y 5 kms. (Cuadro n.° 2).
La parroquia como unidad intermedia no tiene gran significado
aquí, ya que si restamos los valores de unidad básica, o núcleos de
población inferiores con distancias cero, la endogamia parroquial
supone sólo el 5,74% en Rengos y el 15,61% en la zona de Sierra.
Todo ello diferencia estas zonas de otras estudiadas en el Norte
cantábrico como los Aneares Leoneses geográficamente próximos
a el concejo de Cangas (Rodríguez, H., 1984), las comarcas leone­
sas de Valdeón, Sajambre (Gómez, P., 1987), o la de Cabrales (Díaz,
M. A., Gómez, P., 1988) de Asturias, las tres de la zona de los Picos
de Europa, en estas poblaciones citadas y otras ya estudiadas en
zonas rurales, las frecuencias máximas se realizan dentro del mis­
mo núcleo de población a distancias cero (Figura 2).
La mayor frecuencia de individuos de Rengos respecto a los de
la zona de Sierra que buscan pareja a distancias mayores de 100
kms. se debe, en gran medida, a la llegada a la zona en los últimos
quinquenios de trabajadores desde puntos lejanos de la Península,
e incluso fuera de ella, en busca de trabajo dentro de la mina.
Los máximos niveles de endogamia dentro del período de estu­
dio se alcanzan entre 1905-1909 con segundos máximos en 1870-1874
y 1930-1934. Al igual que en otras regiones peninsulares, existe una
tendencia al descenso desde principios de siglo, que se acentúa en
algunos momentos concretos, como el período de la guerra civil,
presumiblemente este descenso se acentúa a partir de 1959 en que
termina el estudio, sobre todo en la zona de Rengos y Cangas, ca­
pital, debido a la minería (Figura 3).
— 144 —
d is t a n c ia s
al
m a t r im o n io
en
cangas
de
n arcea
DISTANCIAS AL MATRIMONIO EN RENCOS
DISTANCIAS AL MATRIMONIO EN SIERRA
Fig. 2: Distancia al matrimonio.
F.NDOGAM I A
CONSANGUINIDAD
COEFICIENTE
DF.
TO T AL
CONSA N GUIN IDA D
GI.OBAI.
Of
IC*S
Fig. 3: Evolución de la endogamia y de la consanguinidad.
— 146 —
2.
CONSANGUINIDAD
a)
Niveles de consanguinidad y su evolución en el tiempo
Considerando toda la zona en conjunto, nos da una consangui­
nidad del orden del 4,78%, aunque las diferencias entre las 3 zonas
es significativa a un nivel de p = 0,001 según test de significación X 2
(Cuadros 3, 4, 5 y 6 ).
Atendiendo a la evolución en el tiempo existe un máximo a
principios de siglo, en el período 1905-1914 con un valor del 11,8%;
y con un descenso a partir de 1930, con ligero aumento del valor
4,6% entre 1940-1949.
Si atendemos a las zonas por separado, es la zona 2, o Rengos,
la que presenta un mayor valor de consanguinidad con una media
de 6,61% y con valores superiores a la media en los primeros años
de siglo y finales del pasado sobre todo, el último aumento es en
el período de 1945-1949, a partir de aquí experimenta un fuerte
descenso que se mantiene hasta el final del período estudiado
(Figura 3).
La zona 3, o Sierra, presenta una media inferior, de un 4,97%
con máximos que coinciden con los de la zona 2 , a partir de los
años de postguerra los valores se sitúan por debajo de la media.
En la zona 1, o Cangas, se encuentra la consanguinidad más
baja, dato esperado al tratarse de núcleo semiurbano, con una me­
dia de 2,77%, con valores máximos entre 1910-1914 y por debajo
de la media a partir de 1934.
Se ha calculado el coeficiente de regresión de las frecuencias de
consanguinidad total del concejo en relación al tiempo según lus­
tros a lo largo de todo el período estudiado (cien años).
b = — 0,104
Educación de la línea de regresión
y = 6,972 + (— 0,104 X )
Coeficiente de determinación r 2 = 0,037
Coeficiente de correlación
r 2 = 0,193
Por tanto, se halla muy lejos del nivel de significación estadís­
tica, aunque la pendiente es ligeramente negativa, lo que supone
un descenso en la consanguinidad por lustros de — 0,104%, pero
que afecta desigualmente a lo largo del período, ya que aumenta
hasta 1905, disminuyendo continua y seguidamente a lo largo de
la segunda parte del período.
— 147 —
CONSANGUINIDAD: PARROQUIA DE CANGAS DEL NARCEA
(Sin considerar 4.°)
c
sin 41
TC *
Intervalos da t
TN
TC
%
1850-54
28
0
0
1855-59
35
0
0
0
1060-64
44
0
0
0
1865-69
43
0
0
1670-74
40
1
2.50
1875-79
♦53
0
0
2t
2x31
3*
3k4
41
ic-s
0
0
l 12,iZ)
1
a
1980-84
«
1
2.27
1
1885-89
54
4
7.41
2
1890-94
61
0
0
1895-99
55
0
0
1900-04
66
3
4,54
1 (2.27)
1
1
3 IS .Íi)
C
3
1
1905-09
63
4
6Í35
1
1910-14
62
6
9,68
2
1
2
2 (3.C3J
i (6,3!)
1
2
1
1
< • («.«)
1
2 (3.7T).
1915-19
ÌS3
3
5.67
1
1
1920-24
76
5
6,58
3
* 2
1925-29
62
4
6.45
2
2
S (6.C5).
1930-34
50
2
3,45
2
2 O ,«)
1935-39
56
0
0
1940-44
98
2
2.04
2
1945-49
89
2
2.25
1
1950-Î4
98
C
C
0
1955-59
99
0
0
a
1.337
37
Total
S I S.Si)
0
17
2 (2,04)
X
2
2 (2,25)
13
2
2x3
3«
3
22 (2.30)
9S.11
SIERRA: CONSANGUINIDAD
Intervalos oa t
1860-68%
T«
TC
39
0
« c
1x2
21
58
1
1.72
79
6
7.59
1875-79
69
1
1.45
1
1980-34
56
9
16.07
2
1955-!=
*49
2
1
64
7
10.94
1
1895-95
82
10
12,19
4
1900-G4
£1
7
1905-09
55
4
11,48
1910-1«
62
7
11,29
1915-19
41
1
2,08
1920-24
71
6
8,<5
X
1925-25
77
4
5.19
X
1930-34
46
3
6.52
1935-39
39
1
2,56
178
4
8
X
z
2
£
2
1
2
2,56
1
3
126
3
2,38
1
2
1
2
1,69
3
3.19
1970-74
71
X
1.41
1975-79
30.
0
0
t
7 { 8.54)
2
1 (3:)
3 t ¿,92)
2 ( 3,74)
2
1
£ C 9.58)
1 ( 2,08)
2
156
94
i
1
1950-54
118
2 ( 3,13)
1
1955-59
1960-64
4
X
2
3
1
4.88
1965-69
1 C Z.04)
3
4
4
2.25
7 (12.50)
1
X
1
2
2
1 5:=ì
a
1
l
3 ( 2,79)
i ::=)
2
2
7,27
0
3
1 ( l.* 5 )
4,08
1390-94
164
TC X
1
1865-69
1940-44
»
0
1870-74
1945-49
3x4
0
1
a
2
i
x
Cuadros 3 y 4 : Consanguinidad en Cangas de Narcea y Sierra.
— 148 —
C O N S A N G U IN ID A D :
t f t t « r v « l o * d« t
..TH
RENG O S
- J C _____ f C
1660-64
102
1665-69
1070-74
1*2
2«
-2 0
M
3x4
3
2.9^
13?
3
2,27
111
10
9,01
1675-7?
103
9
8.74
2
16U0-P4
131
6
4 . S1)
1
2
4
?
3
7
l
3
4*
1
« 4« ~
1
0.76
3.60
4
5
6,74
3
2
2
1,53
1
6
S ,79
2
5
13
6,26
4
7
5,51
3
136
11
7.97
157
21
13.36
1
1695-99
127
8
6.29
1
1PU0-04
132
12
,9.09
2
2
2
2
1905-09
99
16
16.16
4
1
S
1
1910-14
109
14
12.04
1
1915-19
96
7
7,29
1920-24
130
7
5,36
1
4
1925-29
101
13
12,67
1
5
1
2
1
101
4
3,96
61
1
1.64
1940-44
13S
7
5,19
1
4
1945-49
146
15
10.14
1
8
1950-54
132
3
2,27
1955-59
136
4
2,26
1960-64
146
1
0.66
1965-69
103
1
0,97
1970-74
US
1
0,67
1975-79
92
2
2.17
1 (4 d )
1
4
1 (2 .3 1 )
1
1(12 y 23)
2
0
1
1005-09
3
*
0
4
1690-94
1930-34
S*" **
Tc
?
S
1935-39
-- -
?
1 (12 y 34)
3
4
6
6.06
4
11
11.11
6
10
9.17
4
5
5,21
4
2
1 (3<f*?d)
4
1
1
2
6
2
1
1
3
1
1
1
T O T A L C O N S A N G U IN ID A D D E L CONCEJO
U
Tn
1■2
21
2 « 3
3*
3*4
4«
-
Tc<5. 4<)
0
1 2
1 2
IO'5
1860-64
165
3
1,62
1665-69
233
4
1.72
1670-74
2 30
17
7.39
1076-79
225
10
4.44
2 c{20 ,0 )
2.(20,0)
3 (3 0.0)
1000-64
231
16
6,93
3 <18,8)
1 ( 6 ,3 )
5 (3 1,3)
2
4
1 (3 d)
10 ( 4 ,3 3)
155,00
1663-69
241
17
7,05
) 6 (3 5 .3 )
2 <1 1 . 8 )
3 (1 7 ,6 )
4
1
1 (3 d)
12 ( 4 ,9 8)
229,00
26
9,93
1 < 3.6)
6 (2 8 .6 )
1 ( 3,6)
5 (1 7.9)
4
9
6,82
1 ( 5,6)
7 (38,9)
1 i 5 .6 )
5 (2 7.8)
*
1 (2 5 ,Ü)
1 < 5.9)
1 (4 d)
6 (35,3)
1 ( 5 ,9 )
4
33,50
8 ( 3,46)
116.00
6 ( 2 ,6 7)
112 .0 0
264,00
14 ( 5.30)
266,00
1 (3 d)
13 ( 5.021
171.0ü
1 <12 y 34)
17 < 7.83)
342,00
4
1 <13 y 23)
20 < 6 , 5 8 )
282,00
1
1 (12 y 23)
8 < 4.06)
1S6,00
282
264
1900-04
259
¿8
22
8,4 9
3 (1 3.6)
2 ( 9 ,1 )
7 (3 1 ,8 )
1905-09
217
27
12,44
6 ( 21, 2 )
3 <11.1)
8 (2 9 ,6 )
7
2
1910-14
233
26
11,16
1 ( 3.8)
3 (1 1 ,5 )
6 (2 3 .1 )
6 (3 0 ,8 )
2
1915-19
197
11
5,58
6 (5 4 ,5 )
2
1920-24
277
16
6.49
2 ( 1 1 .1 )
10 (5 5 .6 )
1925-29
240
21
8,75
1 < 9 ,5 )
9 (4 2,9)
2 < 9 ,5 )
1930-34
205
4,39
3 (3 3,3)
1
1935-39
156
1.28
1940-44
397
17
4,28
1 (5 ,9 )
12 (7 0 ,6 )
1945-49
415
21
5,06
2 ( 9 ,5 )
1950-54
366
7
1,81
1955-59
363
7
1.93
1 (1 4,3)
0
0
8,43
( 0,43)
15 < 5,32)
1090-94
1095-99
1 ( 9 .1 )
i
349.00
6 (3 3 ,3 )
(1 1 ,1 )
6 (2 8 .6 )
1 (20*3d)
469,00
5 (5 5 ,6 )
1-15,00
2 (11.8)
¿44,U0
10 (4 7 ,6 )
9 (4 2 ,7 )
215.U0
3 .(4 2 ,9 )
4 <57,1)
64,70
5 (7 1.4)
47.50
30,60
1 (5U .ll)
2 ( 11.6 )
1 (1 4,3)
Cuadros 5 y 6: Consanguinidad en Rengos y total del Concejo.
— 149 —
b)
Grados de parentesco y sus frecuencias
Una primera diferencia de Cangas con respecto a las otras 2
zonas es que el número de matrimonios entre primos carnales
(segundo grado) son superiores en proporción a los primos segun­
dos (tercer grado) que son mayoría en las otras 2 zonas, igual que
en otras zonas rurales.
En la zona 1 la proporción de matrimonios de segundo grado
(primos carnales) es del 45,9% del total de consanguíneos, con un
35,1% de tercer grado, ningún matrimonio tío-sobrina, las combina­
ciones múltiples son escasas, alrededor del 5% sin tener en cuenta
el cuarto grado y un 8,1% incluido. Las frecuencias de matrimonios
consanguíneos son ciertamente bajas.
En la zona de Rengos los del tercer grado (primos segundos)
son un 30,9%, con un 26,5% de segundo grado, 6 casos de tío-sobri­
na con un 3,31% respecto al total de consanguíneos, con baja pro­
porción de distintas combinaciones con un 10,5% que se eleva al
14,4% teniendo en cuenta el cuarto grado.
En la zona de Sierra, los matrimonios de tercer grado represen­
tan un 32,9% y los de segundo grado un 26,3%, 5 matrimonios de
tío-sobrina que representan un 5,32% del total, un 8 % de matrimo­
nios de distintas combinaciones que se eleva a 13,8% teniendo en
cuenta el cuarto grado. Los matrimonios en grado múltiple son
muy escasos en las tres zonas.
El porcentaje global de las tres zonas es del 4,78%, el 2,77% en
Cangas capital, el 4,97% en Sierra y el 6,61% en Rengos, son valo­
res inferiores a los obtenidos en otras poblaciones aisladas como los
Maragatos, geográficamente próximos a la zona en tierras de León,
con frecuencias del 11,24%, o las poblaciones de los Aneares leone­
ses (Rodríguez, H., 1984), o las de Valdeón o Sajambre, con un 15%
(Gómez, 1977) y un 15,8%, o la de La Cabrera con un 30,95%, sólo
los valores de la zona de Sierra se acercan a los de Mondoñedo,
6,1% (Valls, A., 1967), o La Jara, 6,57% (Calderón, R., 1980).
El valor más bajo de frecuencias de consanguinidad de Cangas
ya eran esperadas inicialmente, por sus características dentro del
concejo y sus condiciones semiurbanas, con lo que indudablemente
está relacionado el menor nivel de consanguinidad dentro del con­
cejo y las mayores frecuencias de primos carnales que segundos.
No se ha registrado en Cangas capital ningún matrimonio entre
tío(a) sobrina(o) y las frecuencias en Rengos y Sierra son más
bajos que los de Liébana (Gómez, 1984), las causas allí apuntadas
por Gómez los hacen más frecuentes en zonas rurales.
— 150 —
El valor del coeficiente de consanguinidad para el conjunto de
las tres zonas es de 17,5.10-4, repartido por zonas: el valor en Can­
gas es de 10,15.10-4, en Rengos 21,95.10- 4 y en Sierra 16,6.10-4, valores
similares sólo se han hallado a nivel provincial o de comarcas más
extensas que las estudiadas. Los valores de Lugo y Mondoñedo, de
22,1.10- 4 y 28,7.10-4 (Valls, 1978), son incluso superiores a los de Ren­
gos o Sierra, abarcando incluso períodos más recientes. Los niveles
de la comarca de La Jara tienen un valor similar al hallado por
nosotros en el conjunto de las tres zonas (Calderón, R., 1980). Los
valores de frecuencias en algunas poblaciones aisladas geográfica­
mente próximas como La Maragateria ( a = 40.10-4, Bernis, 1975),
o los Aneares leoneses ( a = 45,81.10-4, Rodríguez, H., 1984) o las
de los valles de Valdeón o Sajambre ( o. = 45,2.10-4, 47,8.10-4, Gó­
mez, P., 1977) tienen valores muy superiores a las zonas aquí es­
tudiadas (Figura 3).
3.
ENDOGAMIA Y CONSANGUININDAD
Nos parecía interesante ver la relación entre estos dos paráme­
tros, para lo cual se tuvieron en cuenta a los matrimonios con­
sanguíneos, distinguiendo a los consanguíneos endógamos y no
endógamos y ver si estos matrimonios consanguíneos confirmaban
una mayor tendencia a la endogamia que los no consanguíneos.
Los datos recogidos para la zona 1, Cangas, nos dan una mayor
frecuencia de consanguíneos dentro de la parroquia, 51,4%, y los
consanguíneos endógamos de la zona con un 2 1 ,6 % fuera de la pa­
rroquia, por tanto suponen el 73%; el 27% restante desborda en
casi su totalidad los límites dle concejo.
Las otras dos zonas presentan unos datos similares entre ellas,
con un mayor porcentaje de matrimonios consanguíneos a nivel de
núcleos primarios de población y de parroquia, con 63,5% en Ren­
gos y un 65,9% en Sierra, el valor correspondiente a los consanguí­
neos dentro de la zona alcanza el 93,30% en Rengos y un 95,7% en
Sierra, y por último, los consanguíneos no endógamos, con un 6,6 %
en la zona 2 y un 4,3% en la zona 3.
Datos que comparados con los de endogamia general indican,
como es normal, una mayor tendencia a la endogamia en los ma­
trimonios consanguíneos.
— 151 —
CONCLUSIONES
— Según las características descritas de endogamia y consanguini­
dad se distinguen al menos dos zonas: Cangas capital, por una
parte, y el resto del concejo, básicamente rural, por la otra.
— Cangas capital, tiene unas características intermedias entre lo
rural y lo urbano; aparte de niveles más bajos que el resto del
concejo de endogamia y consanguinidad, tiene unas frecuencias
mayores de primos carnales que segundos...
— En la zona rural, de población dispersa en pequeños núcleos poblacionales, la parroquia no es la unidad básica de referencia
más apropiada, sino el valle o pequeña comarca como unidad
geográfica mínima, salvo en el caso de que ambas coincidan.
— En el presente caso, exceptuando a Cangas capital con un nú­
cleo de población concentrada importante, el centro o núcleo
básico de población, según el estudio de distancias maritales,
se encuentra dentro de una superficie circular de unos cinco
kms. de radio y su nivel de influencia se extiende a un radio
de 10 a 15 kms., por lo que el concejo tampoco constituye una
unidad básica de referencia, sino que debe subdividirse en uni­
dades más pequeñas.
— Los niveles de consanguinidad son más bajos en estas dos zo­
nas rurales del concejo de Cangas que en otras zonas también
rurales del Norte cantábrico. Este hecho posiblemente tenga
que relacionarse con la forma de dispersión de la población en
pequeños núcleos, lo que obliga a salir fuera de estas unidades
básicas en busca de pareja.
— 152 —
BIBLIOGRAFIA
B e r n i s , C. (1 9 7 5 ): Estudio Biodem ográfico de la población maragata. Pubc.
Fac. Ciencias, M adrid serie A-n.° 231.
C a l d e r ó n , R. (1980): N iveles de consanguinidad y densidad de población
en la comarca natural de La Jara (1900-1979). A cta 11. Sugrup. A n trop . Biol.
España (O vied o). Págs. 46-54.
G a r c ía d e l C a s t il l o , E. (1 9 8 5 ): Cangas de Narcea. Mases Ediciones.
G ó m e z , P. (1983): Componentes bioantropológicos de los asturianos. Conse­
je ría de Ed. y Cultura. Principado de Asturias.
G ó m e z , P. (1977): Aislam iento y consanguinidad en una zona de la Mon­
taña Leonesa. Studium Legionense, 98.
G ó m e z , P. (1982): Variación geográfica y evolución tem poral en el N orte
de la Península Ibérica. 1918-1968 (León-España). R ev. 7 Tierras de L eón n.° 84.
R o d r í g u e z , H. (1984): Bioantropología de la comarca de los Aneares leo­
neses. Inst. “ Fray Bernardino de Sahagún” (C.S.I.C.). D ip. P ro v . de León.
V a l l s , A . (1978): Contribución al conocimiento de la consanguinidad en
España. Una muestra de población gallega. A k a l Editor. Págs. 39-57.
V a l l s , A . (1982): Antropología de la consanguinidad. Ed. de la U n iv. Com ­
plutense, M adrid.
Bol. Cien. Nal. I. D. E. A., n.° 39: 153 -174. (1988)
CAMBIOS ANUALES Y ESTACIONALES EN LAS CAPTU­
RAS DE LA PALOMETA, BESUGO, RAPE, BACALADA,
MERLUZA Y BONITO EN LA COSTA ASTURIANA DESDE
1952 A 1985.
M .a L u i s a V i l l e g a s C u a d r o s
S u m m a r y : Captures of R ay’s B ream (Bram a brama), greater than 1500 t, f ill
in 1956 to 970 t, and rem ained below 250 t u n til 196 t. In 1965 and 1973
they again reached 1000 t, but returned to less than 300 t u n til 1977 when
they alm ost disappeared (50 t). They were caught u n til 1963 in W in ter and
sporadically in A u tum n. Since 1964 they have m ainly been caught in August
and Septem ber. Som etim es lasting u n til January. In 1972 and 1973 they
were captured in S p rin g and W inter, and in 1974 and 1975 in S u m m er and
A utum n.
The C om m on Sea B ream (Pagellus bogaraveo) has show appreciable
fluctuations w ith a generally increasing trend to a m a xim u m o f 2700 t in
1974. Captures have declined to only 500 t. in 1985. They are generally taken
in W inter.
The A lba core (Thunnus alalunga) fishery has been affected by fisheries
restrictions and by the retirem en t o f the la rger vessels. Landings reashed
7500 t in 1953, 9700 t in 1958, but now do not exceed 2000 t. The season has
n ot changed, and lasts fro m June to O ctober, sometimes in to N o v e m b e r (1982
and 1984).
Landings o f B lue W h itin g (M icrom esistius poutassou) w hile flu ctu a tin g
greatly have generally increased (e.g. 400 t in 1952, 4500 t in 1983). The
largest quantities are generally taken in spring, but autum n is sometimes
egually im portant.
The Hake (M erluccius m erluccius) has shown a spectacular grow th fro m
355 t in 1958 to 3800 t in 1985. Im p orta n t decreases occured in 1958 and
1979. Highest catches occu r in A p ril, June and July.
The M onkfish (Lophius piscatorius) was n o t m uch taken u n til 1962
(200 t), but th erea fter increased to 1700 t in 1971. F ro m 1973 to 1979, cat­
ches f i l l below 1000 t, and in 1981 they reached another m a xim u m 1800 t.
Departam ento de B iología de Organismos y Sistemas. (Zoología). U n iv e r­
sidad de Oviedo.
K e y w o r d s : Long-term changes. M arine fish. N orth of Spain.
— 154 —
Mediante la recopilación de las estadísticas de pesca suminis­
tradas por la Federación de Cofradías Asturianas hemos apreciado
que desde 1952 a 1985 se han producido importantes oscilaciones
en la captura de determinadas especies, algunas de las cuales se
deben a la variación del esfuerzo pesquero, mientras que otras son
debidas a causas propias de la especie o a cambios en los factores
ambientales que en ocasiones regulan su presencia o abundancia.
PALOMETA: Brama brama (Bonnaterre, 1788)
Los conocimientos que sobre la biología de la palometa ( Brama
brama) se poseen son escasos, al menos en las costas cantábricas,
lo que aumenta la dificultad a la hora de interpretar las variaciones
observadas en los desembarcos efectuados en nuestras costas du­
rante el período de estudio.
Esta especie, que se extiende desde Sudáfrica a las Islas Faroe
y Mar del Norte, forma cardúmenes numerosos, desplazándose
grandes distancias siguiendo rutas migratorias poco conocidas y
de difícil localización. Los cardúmenes frecuentemente están for­
mados por una sola clase de edad y son semipelágicos. La tempe­
ratura parece ser el factor limitante no situándose en aguas de
temperatura inferior a 10°C, siendo el óptimo próximo a los 13°C;
según esto su distribución batimétrica se sitúa entre la superficie
y los 500 metros y frecuentemente cerca del talud donde desplaza
incluso a la merluza (Fernandez, 1985).
La reproducción parece ocurrir en verano y otoño en el Medi­
terráneo, apareciendo el huevo en superficie incluso en diciembre
(Padoa, 1956 y Lo Bianco, 1909).
Es una especie de gran voracidad, migrando en función de la
temperatura hacia zonas ricas en alimento, por lo que constituye
una pesquería insegura y de difícil localización; a veces se sitúa
preferentemente en aguas africanas y otras en las portuguesas y
gallegas e incluso irlandesas (Fernández, 1985).
La captura de esta especie se realiza desde los años 60 con pa­
langres de deriva si está cerca de la superficie, o de fondo (500 m.)
si se sitúa en aguas profundas, estando los caladeros situados entre
las 12 y 42 millas de la costa. Antes de 1964 se capturaba con volantas, por lo que han sido frecuentes las escaramuzas entre pesca­
dores que faenan con estas artes de pesca. En Asturias el palangre
destinado a esta especie, con anzuelos a distinta profundidad (entre
20 y 200 m.), ha desaparecido debido a la escasez de capturas, a
— 155 —
partir sobre todo de 1976. Cuando las capturas eran abundantes los
palangreros faenaban preferentemente de octubre a abril.
La palometa fue intensamente pescada en las costas asturia­
nas durante los años 50 (Fig. 1), alcanzando 2.500 Tm. en 1953; a
partir de este año desciende hasta que en 1958 prácticamente des­
aparece. Se observa una cierta recuperación en 1964-66 y 1972-76,
alcanzándose unas 550 Tm. de media, con máximos de 1.000 Tm. en
1965 y 1973, desapareciendo de nuestras aguas a partir de 1977.
Fig. 1.— Distribución anual de los desembarcos de la palometa ( Bram a bram a),
punto y g u ió n ; rape ( Lophius spp.), ralla discontinua; besugo (P a gellus bogaraveo), ralla continua (*).
Las capturas en los años 50 fueron especialmente intensas du­
rante los meses de otoño-invierno (Fig. 2), pero en los años de
recuperación de la pesquería (1965 y 1973) las mayores capturas
se producen en los meses de verano.
Actualmente esta especie es pescada sólo por gallegos y portu­
gueses y durante el otoño-invierno, si bien a veces también ha sido
abundante en verano, como ocurrió en 1965, 1976 y 1977, años en
los que se alcanzaron un total de 13.000 Tm., coincidiendo con los
aumentos de capturas en Asturias y también en verano; en 1982 y
1983 se han alcanzado en Galicia mínimos de capturas, con tan sólo
3.000 y 4.000 Tm. (Fernández, 1985).
Es una realidad que esta especie ya no frecuenta nuestras aguas
con la intensidad de antaño, lo que, como hemos comentado, obligó
a los pescadores a abandonar las artes específicas que empleaban
en su captura, pescándose en la actualidad con artes destinadas a
otras especies. Sería, sin embargo, necesaria una investigación in­
tensa para determinar cuáles son realmente las condiciones hidro(* ) P a ra la palometa, la escala de abundancia es distinta de rape y besugo:
500 T M debe interpretarse como 1.00, 1.000 como 1.500, etc.
— 156 —
Fig. 2.— Distribución
bram a).
mensual de los desembarcos de
la
palometa
(B ram a
— 157 —
gráficas o ambientales que determinan su presencia o abundancia
en una zona concreta y delimitar sus posibles rutas migratorias.
BESUGO: Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)
El besugo se encuentra distribuido desde Noruega a las costas
marroquíes, así como en el Mediterráneo. Frecuenta zonas batimétricas muy distintas; en la fase juvenil se sitúa en aguas poco
profundas y no superior a los 50 m., siendo habitual encontrar en
la zona Cantábrica larvas en fondos no superiores a esta profundi­
dad (Villegas, 1979). A partir de los dos años gana mayores profun­
didades y entre los 3 y 4 se le puede encontrar en fondos de la
plataforma continental (100 m.); en edades mayores de 4 a 5 años
se sitúa incluso en el cantil a profundidades entre 150-400 m. Rea­
liza frecuentes movimientos verticales, cuya amplitud depende de
la intensidad luminosa, subiendo por la noche a zonas más super­
ficiales para alimentarse.
Los ejemplares adultos son estenotermos (11-14°C) y estenohalinos, situándose en salinidades próximas a 35%, sin embargo los
juveniles soportan mayor amplitud de Ta y salinidad.
En la costa cantábrica la época de freza se sitúa desde enero a
mayo, llegando a veces hasta junio y julio (Villegas, 1979 y Dicenta,
1984), con máximos a principios de primavera. El desove tiene lugar
en profundidades próximas a los 100 m., acercándose los alevines
a la costa para alimentarse y con el paso del tiempo alcanzar ma­
yores profundidades.
La biología y pesca del besugo de la costa asturiana ha sido
estudiada por Alcázar y col. (1987).
El crecimiento en nuestras aguas cantábricas es rápido (Gonzá­
lez y col., 1986), alcanzando el primer año unos 11 cm. y 20 cm. el
segundo; el crecimiento se ralentiza a partir del tercer año, en que
alcanza unos 30 cm. La primera maduración se produce a los 5
años, con tamaños de unos 35 cm. La longitud máxima que alcanza
es de unos 55 cm. y de 10 a 11 años.
Se captura con artes de anzuelo (87%) y arrastre (8% ), aunque
en Euskadi la mayor parte es capturada con arrastres y los ejenv
piares, en este caso, están comprendidos entre 20 y 25 cm. y 2 ó 3
años (Igelm o y col., 1984); las capturas de palangre, mucho más
selectivas, obtienen ejemplares de 40 a 45 cm. que ya han madurado
al menos una vez. Actualmente existe una tendencia a rebajar el
número del anzuelo empleado, por lo que los tamaños y edades
capturados están disminuyendo (González y col., 1986): Cuando la
— 158 —
pesca es al arrastre las capturas se realizan cerca del fondo próximo
al talud y en épocas de máxima reproducción; sin embargo, de
febrero a marzo los bancos se sitúan entre dos aguas y no se cap­
turan al arrastre (Igelm o y col., 1985), volviendo a ser capturados
con este arte a partir de abril.
En Asturias se pesca esencialmente a palangre en profundidades
próximas a los 100 m., y sobre todo en la parte occidental del rico
cañón de Avilés.
Las capturas de besugo en nuestras aguas aumentaron desde
las 500 Tm. en ios años 1950 a las 1.500 de los años 60; un descenso
importante se produjo en 1965, alcanzándose sólo las 500 Tm. A
partir de 1970 se producen dos años de capturas máximas, 1972 y
1974, con 2.500 y 2.700 Tm.; a partir de 1976 el descenso es continuo,
alcanzando actualmente niveles de tan sólo 500 Tm., semejante a
las capturas de los años 50 (Fig. 1).
Una situación similar se produce en Cantabria desde 1965 a
1984 (González y col., 1986) y en Eukadi entre 1977 y 1981 (Igelm o
y col., 1984), donde también se observa un importante descenso
desde 1975 y que es atribuido a causas varias, como son: la sobrepesca debida a la mejor posibilidad de localización de la pesca por
la incorporación del sonar a la flota (1975), la mecanización de los
palangres a partir de 1974, etc. También Bas y col. (1971) señalan
que la sobrepesca en el banco sahariano fue la causa del agotamien­
to de la pesca.
Estacionalmente y hasta 1970 en Asturias se pesca de noviembre
a febrero, escaseando las capturas en marzo y siendo de nuevo im­
portantes en abril. A partir de este año se comienza en noviembre
y aún son importantes en junio; desde 1978, año de caída de la
pesquería, se vuelve a la situación de los años 50, con capturas
preferentes en enero-febrero (Fig. 3).
En Cantabria y durante los años 1980-84 también se captura de
enero a abril (González y col., 1986), sin embargo en Euskadi se
observa que las mayores capturas se producen de mayo a agosto
y diciembre a enero, desapareciendo las mismas del arrastre en fe­
brero-marzo.
Es un hecho que el besugo, que presenta un importante interés
comercial, es activamente pescado allí donde se encuentra, por lo
que el descenso de las capturas no se debe a la pérdida de interés
ni descenso del esfuerzo pesquero dirigido a esta especie sino, co­
mo se ha señalado anteriormente, a una sobrepesca debida al em­
pleo de anzuelo cada vez más pequeño o a capturas de juveniles
por el arrastre.
...
;•
— 159 —
Tn
Fig. 3.— Distribución mensual de los desembarcos del besugo ( P a llellu s bogaraveo).
— 160 —
RAPE: Lophius spp
El llamado comúnmente pixín o rape en Asturias engloba dos
especies (L. piscatorius, rape blanco y L. budagessa o negro), siendo
el L. piscatorius mucho más apreciado. Estas especies viven en fon­
dos de la plataforma y en el talud en profundidades variables. Se
distribuye desde el N. de Europa al S. de Africa, así como en el
Mediterráneo.
Pez sedentario, se reproduce en el Cantábrico de marzo a julio,
no realizando grandes desplazamientos. La meduración ocurre a
los 50 cm. de L.T. y a los 4 años de edad, cuando pesan 1 kg. las
hembras y 1,5 kg. los machos (González y col., 1986).
Se captura con artes de arrastre, consiguiendo tamaños entre
15 y 100 cm. para el rape blanco, con mayor porcentaje entre 20 y
40 cm., antes por tanto de que se reproduzcan, y entre 15 y 80 para
el negro, con mayor porcentaje entre 30 y 40 cm. (González y col.,
1986). Se captura también con enmalle (rasco), pescando en este
caso ejemplares mayores.
En Asturias, desde 1952 a 1964 las capturas anuales se mantenían
sobre las 100 Tm. anuales; a partir de este año aumentan, hasta al­
canzar en 1971 las 1.700 Tm.; desde 1972 desciende hasta niveles
de 70 Tm. en 1979, produciéndose un nuevo incremento en 1981
con 1.800 Tm.; actualmente el descenso ha sido continuo (Fig. 1).
En Cantabria, sin embargo, desde 1965 ha habido un continuo
aumento de las capturas, atribuido al aumento de la flota artesanal de rasco y al cambio de los bous por bakas más capacitados
para las capturas de determinadas especies bentónicas. En Euskadi ambas especies han sufrido un importante descenso desde
1977-78, obteniéndose al arrastre la mitad de lo que se obtenía en
1976 (Igelm o y col., 1984).
En el período de estudio la pesca en nuestras aguas ha sido
estacionalmente constante, con máximos en abril y mayo, y un mes
más tarde en Euskadi.
El aumento de capturas en Asturias a partir de 1962 parece
deberse a una mejor estimación de estas especies por parte del
consumidor, así como una sustitución de las parejas por las bakas
que pescan más cerca del fondo.
— 161 —
BACALADA: Micromessistius poutassou (Risso, 1826)
La especie se distribuye desde Noruega al Estrecho de Gibraltar
y el Mediterráneo occidental. Especie demersal que vive en grandes
bancos en profundidades de 100 a 500 m., pudiendo llegar hasta
los 2.000 m.; se alimenta de sardinas o arenques y sirve a su vez
de alimento a la merluza.
La freza en el Cantábrico tiene lugar en los meses de febrero
a mayo, con máximo en marzo a abril (Villegas, 1979), siendo espe­
cialmente abundante al W. del Cabo Peñas, con temperaturas pró­
ximas a 11°C y a profundidades de 150 m. (Dicenta, 1984 y Arbault
y Boutin, 1968). La madurez sexual se alcanza a los 21-23 cm., lle­
gando a alcanzar tamaños de 40 cm. (Cendrero, 1979).
Las capturas se realizan con arrastre semipelágico o de fondo,
constituyendo una pesca accesoria. El potencial estimado en las
Islas Faroe es de 2.000 millones de toneladas y 6.000 en todo el
Atlántico (Cendrero, 1979). La malla utilizada es de 40 mm., que
es la empleada para la merluza, especie a la que va destinada y
junto con la cual llega el lirio o bacalada. Si, como se está reco­
mendando, se amplía la malla a 60 mm. para la captura de la mer­
luza gran parte de la bacalada escaparía (Fernández, 1985). Las
capturas de esta especie representan el 50% del arrastre, pescán­
dose en Galicia 22.000 Tm. y en el Cantábrico 6.000 (Fernández,
1985). Los tamaños capturados al arrastre son de unos 15-25 cm.,
mientras los capturados a anzuelo son de 25 a 35 cm.
El interés por esta especie para el consumo humano se inicia
al desaparecer la anchoa (1973-76), utilizándose anteriormente co­
mo harina de pescado.
El rendimiento actual por barco es máximo, al encontrar gran­
des bancos que son fácilmente capturados.
Desde 1952 a 85 la bacalada ha sido pescada en Asturias en
mayor cantidad, si bien con fluctuaciones apreciables (Fig. 4). Se
observa una curva en dientes de sierra, mostrando que a años de
capturas elevadas les siguen otros más débiles. Los años de mayo­
res capturas fluctúan entre las 2.500-3.000 Tm., superando en 1973
las 3.700 y en 1981 las 4.500.
La situación de pesca en Cantabria, donde se captura de 1/2 a
1/3 que en Asturias, es similar; se superaron las 1.700 Tm. en 1965,
descendiendo hasta alcanzar unos mínimos de 400 Tm. en 1971;
en 1973 se observa otro máximo de unos 1.400 Tm., descendiendo
hasta 1979 con 250 Tm. Actualmente se está produciendo otro im­
portante incremento. No conocemos datos de Euskadi.
— 162 —
años
Fig. 4.— Distribución anual de los desembarcos de: bacalada o lirio ( M ic ro raessistius poutassou), punto y gu ión ; m erluza ( M erluccius m erluccius),
ralla discontinua; bonito ( Thunnus alalunga), ralla continua.
— 163 —
Estacionalmente las capturas en Asturias se concentran sobre
los meses de invierno, de enero a abril, algunos años de enero a
marzo, y en octubre-noviembre (Fig. 5).
No parece que se trate de una especie con probabilidades cer­
canas de sobrexplotación; si, como recomienda la CEE, se amplían
las mallas a 60 mm. incluso se dejaría de pescar. Actualmente son
20 las bakas que faenan en Asturias, por lo que el esfuerzo pes­
quero para el potencial estimado es pequeño.
MERLUZA: Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
La especie Merluccius merluccius es una de las que gozan de
más aceptación y en las que se emplea mayor esfuerzo pesquero.
Especie que se distribuye en todo el Atlántico Norte, desde No­
ruega a Mauritania, así como en el Mediterráneo. Vive desde la
superficie hasta los 1.000 m., realizando movimientos migratorios
diarios; permanece durante el día en el fondo o cerca de él y por
la noche se acerca a la superficie en busca de alimento; a partir
de los 200 m. su comportamiento es errático. El desove se realiza
cerca del cantil continental.
La freza en Asturias y en el Cantábrico en general se produce
en los meses de invierno a principios de la primavera, lo cual que­
da avalado por los estudios ictioplanctónicos y biológicos de la
especie (Villegas, 1979; Alcázar y col., 1983; Suau y Vives, 1979;
Arbault y Boutin, 1968; Dicenta, 1984), y ocasionalmente en no­
viembre (Villegas y col., 1981). Las zonas preferentes de freza en
el Cantábrico parecen ser la de Cabo Peñas, zona de Lastres, E. de
Cantabria, Cap Bretón.
La talla de primera maduración en nuestras costas es la com­
prendida entre los 40-45 cm. y a partir de los 6 años en los machos,
y entre los 50-55 cm. y a partir de los 8 años en las hembras. Estas
tallas y edades suponen solamente el 4% de las capturas totales
de la flota, perteneciendo el resto de las capturas a tamaños infe­
riores. Por otro lado parece ser que la volanta captura preferente­
mente individuos a punto de desovar, mientras que el anzuelo
incide sobre los que han desovado; el arrastre, aunque captura
de todos los tamaños, incide preferentemente sobre los juveniles
(Alcázar y col., 1983).
Se alimenta preferentemente de peces (80%), si bien los crus­
táceos y moluscos también constituyen parte de la dieta (Alcázar
y col., 1983).
— 164 —
Fig. 5.— Distribución mensual de los desembarcos de la bacalada o lirio (M icromessistius poutassou).
— 165 —
El arrastre captura sobre todo tamaños más pequeños, entre
los 10 y 30 cm., estando más del 50% comprendidos entre los 10 y
15 cm.; la volanta captura entre 50 y 80 cm. y preferentemente entre
55 y 65 cm., mientras que el anzuelo captura entre 40 y 80 cm. y
preferentemente entre 45 y 65 cm. (Alcázar y col., 1983). Como se
aprecia, el arte que captura más incontroladamente es el arrastre,
siendo responsable de la captura de carioca o pitillo (menor de
20 cm., menor de 200 gr. y menor de 2 años de edad) y que supone
en número de individuos un 63,5% del total y sólo un 3,5% del
peso global de las capturas con todas las artes.
En Asturias hasta 1972 la media global de las capturas anuales
fué de 1.200 Tm., con máximos en 1952-53, 1961 y 1968, con valores
próximos a 1.500 Tm., y mínimos en 1957-58, con sólo 800 Tm. Des­
de 1973 el ascenso es casi continuo, situándose la media global en
2.700 Tm., con máximos en 1975, con 2.500 Tm., y mínímos en
1979, con 1.750 Tm. Los valores más elevados durante el período
de estudio se producen en 1983-84, con 3.750 Tm.; en 1985 son
2.400 Tm. las capturadas (Fig. 4).
En Cantabria la evolución de la pesca desde 1965 al presente
es similar (González y col., 1985); el máximo de 1976 se produce
un año antes en Asturias y el mínimo de 1978 se corresponde un
año después que en nuestras aguas, no presentándose el máximo
absoluto en 1983-84.
En Euskadi, con capturas unas seis veces más elevadas que
las de Asturias, la pesca al arrastre constituye el 80%, y la mis­
ma descienden desde 1972 a 1980 (Igelm o y col., 1984), coincidien­
do con la situación en Asturias y Cantabria; también se produce
un máximo en 1976, mientras que el descenso es aún llamativo
hasta 1980, si bien ya se había iniciado una recuperación en As­
turias y Cantabria.
Estacionalmente la mayor abundancia ocurre en los meses de
mayo a junio (Fig. 6); durante los años 50 se capturaba con igual
intensidad a lo largo de todo el año, mientras que durante los años
60 la preferencia de las capturas es en mayo y junio. En 1973, año
del comienzo ascendente de las capturas, los máximos se producen
excepcionalmente en febrero-marzo y agosto, aunque en años pos­
teriores se pesca preferentemente en junio y julio.
En Cantabria las capturas de palangre son máximas también en
mayo-junio, y con arrastre ligeramente antes que en Asturias, mar­
zo y abril. En Euskadi, también como en Asturias, los máximos de
captura al arrastre se producen en mayo-junio, si bien al pincho
las mayores capturas se presentan de febrero a junio.
— 166 —
Fig. 6.— Distribución mensual de los desembarcos de la m erluza ( M erluccius
m erlu cciu s).
— 167 —
Los aumentos de capturas que se han producido en Asturias
desde 1952 a 1985, y a pesar de las restricciones impuestas por la
CEE y las ordenadas en algunos caladeros para determinadas ar­
tes, son inexplicables. Pensamos que por un lado la estadística de
pesca no es exacta y que antes de 1976 estaba muy subestimada,
máxime cuando en opinión de los pescadores cada vez se captura
menos y los tamaños de los ejemplares son menores.
Ya durante 1975, 1983 y 1984 se vende una gran cantidad de
merluza procedente de Gran Sol y cuyo tamaño es superior a los
5 Kg. Actualmente los tres barcos asturianos que pescan en la CEE,
y que en realidad comparten licencia con otros, también aportan
una cantidad de merluza considerable. Hasta 1953 parece no haber
merluza o ésta no era pescada; la captura más efectiva comienza
en 1958-60 al arrastre y en 1967-68 con anzuelo.
El hecho de que las grandes merluzas vayan desapareciendo
parece ser debido a la sobrepesca de pitillo al arrastre, ya que
las mallas utilizadas, con sobrecopos prescritos para la bacalada
(40 mm.), están excluidos de la CEE. Por otro lado, la zona fran­
cesa de Cap Bretón, rica en grandes merluzas, está siendo muy
protegida por los franceses, impidiendo pescar a nuestros barcos.
Ya Fernández (1985) señala que las capturas de ejemplares en­
tre 0 y 2 años en 1982 superan los 55 millones de ejemplares y que
antes de que se reproduzcan (40-55 cm.) son capturados un 96%
del total de los mismos, sobre todo al arrastre. Con palangre y volanta, por ser artes más selectivas, se capturan entre 40 y 75 cm.,
aunque el 30% está comprendido entre 50-55 cm., pero al menos
se han reproducido una vez. Este mismo autor señala además fallos
en el reclutamiento en los años 1975 y 1980, así como la convenien­
cia de observar vedas en zonas de alevinaje (200 m. y de octubre
a marzo) cuando los juveniles tienen entre 12 y 20 cm., tamaño en
que son muy vulnerables.
Asimismo Cendrero (1979) señala que el pitillo o carioca desa­
parece del mar Cantábrico, por lo que se debería limitar las cap­
turas a 12.000 Tm., incluido Portugal, y prohibir la pesca en fondos
de menos de 160 m., que es donde viven los juveniles, así como
adoptar los 60 mm. de luz de malla, con lo que al menos los esta­
dos y edades inferiores estarían más protegidos.
Todo lo anteriormente expuesto muestra un desgaste en la po­
blación a causa del empleo del arrastre no debidamente reglamen­
tado o controlado y que determina que el número de juveniles
disminuya a corto plazo; mientras que en 1975 aún se conseguían
— 163 —
2.000 ejemplares por hora de arrastre, en 1980 sólo se consiguieron
en el mismo tiempo 250.
Parece por tanto y aunque la estadística oficial muestre lo con­
trario, que existe una sobrepesca de la parte más joven de la
población, lo que unido a fallos en el reclutamiento, determina una
cada vez menor captura de ejemplares grandes.
La lucha por una explotación adecuada del recurso choca al
nivel mismo de los pescadores, con los problemas económicos que
se traducen en las frecuentes escaramuzas entre arrastreros y volanteros o palangreros, ya que las zonas de capturas coinciden
demasiado a menudo.
BONITO: Tunnus álalunge (Bonnaterre, 1758)
Especie migratoria que ocupa todo el Atlántico. Se reproduce
de abril a septiembre en aguas tropicales (Madeira y Azores). Los
juveniles, hasta 90 cm., migran en verano a latitudes templadas,
donde son pescados por franceses y españoles; en otoño desapare­
cen, regresando a sus zonas de origen por vías no muy bien cono­
cidas. Existen según Alónele y Delaporte (1974) y Bard (1981) dos
vías de migración: una clásica o Cantábrica (al E. del Meridiano
18°) y otra Azorina (al W. del 18° hasta el 25°-30° W.), que son espe­
cialmente patentes entre junio y julio.
Los peces pescados a caña y arrastre en estas dos vías presen­
tan tres clases de tamaños: el llamado BONITO, con tallas de
47-57 cm., de 2 a 4 Kg. de peso y 2 años de edad; el llamado
MEDIO, con 58-67 cm., 4 a 6 Kg. de peso y 3 años de edad, y final­
mente el GRUESO, con 8-80 cm., 6 a 10 Kg. y 4 años de edad.
Esta especie parece vivir hasta los 13 años, siendo la relación
talla-edad: 1=25 cm., 2 = 40 cm., 3 = 55 cm., 4 = 70 cm., 5 = 80 cm.
Las capturas de estas tres clases de bonito para un mismo arte
varían a lo largo de la estación, dependiendo de las isotermas
(16-20°C), estando los más viejos en aguas más frías, si bien a ve­
ces se han pescado en el Golfo de Vizcaya fuertes cantidades de
bonitos de 70 a 90 cm. con temperaturas de 19 a 21° C, concreta­
mente en agosto a octubre de 1977.
En Canarias y Azores se capturan pocos ejemplares inmaduros;
se piensa que las artes de palangre que se calan a 50 ó 100 m. no
los capturan por estar a más profundidad y sí se pescan adultos
preferentemente en los meses de invierno.
— 169, —
El desplazamiento migratorio es rápido en primavera y otoño,
por lo que en esta época se ralentiza el crecimiento y migran más
lentamente en verano e invierno.
Las exigencias térmicas de los bonitos pequeños son superiores
(15-20°C) a los de los adultos, los cuales viven por encima de los
10°C y con concentraciones de oxígeno superiores a los 2,5 ml/1.
Por ello los inmaduros han de emigrar y siempre lo hacen por en­
cima de la termoclina, llegando hasta el Golfo de Vizcaya y alimen­
tándose de los peces pelágicos, mientras que los adultos pueden
permanecer en aguas tropicales sumergiéndose en aguas por deba­
jo de la termoclina, para alimentarse de la fauna mesopelágica
(Alónele y Delaporte, 1973).
Los barcos a caña pescan preferentemente los bonitos medianos
situados entre los 0 y 25 m. por encima de la termoclina y los gran­
des, que a veces se pescan en el Golfo, se capturan gracias a que
en ocasiones se consigue hacerlos subir por encima de la misma.
Antes de 1965 eran pescados en Asturias en cantidades superio­
res a las 5.400 Tm., con máximos de 7.700 y 9.700 Tm. en 1954 y 59,
respectivamente (Fig. 4), descendiendo paulatinamente y manteniéndo desde 1972 a 1985 con capturas no superiores a las 2.500
Tm., si bien en los años 1967 y 71 hubo una ligera recuperación de
la pesquería. En conjunto durante los 13 primeros años (1952-66)
se capturaron 100.000 Tm. y sólo 22.000 en los otros 18 años (68-85),
con máximos en 1971, 1974, 1978 y 1983.
En resumen, esta especie ha sufrido un importante descenso en
sus capturas, cuyas posibles causas comentaremos más adelante.
La distribución por meses en las capturas es constante durante
todo el período de estudio (Fig. 7). La costera del bonito comienza
en junio y finaliza normalmente en octubre, como ocurre en Can­
tabria y Euskadi. Los máximos se producen en el mes de agosto o
en julio y agosto y más escasa en septiembre.
En Cantabria las capturas son similares a las de Asturias en el
período 1965-85, con unas 22.000 Tm. anuales, y también se produ­
cen máximos en 1971 y 1983 y mínimos en 1975 y 1984 (González
y col., 1986). En Euskadi se pesca sobre todo a cebo vivo y menos
con curricán, y las capturas son muy superiores a las de Asturias,
6 a 8 veces (Igelm o y col., 1984). No existe una tendencia clara en
la disminución observada en nuestras costas.
En el Atlántico se dedican al bonito unos 500 buques (Fernán­
dez, 1985); desde Azores a Europa se faena desde julio a octubre,
pescando inmaduros en el Golfo de Vizcaya y otras zonas. Los pa­
langreros japoneses y coreanos pescan en invierno en el océano
— 170 —
Fig. 7.— Distribución
lunaa).
mensual de los desembarcos de bonito ( Thunnus
ala-
_
171
—
abierto. A partir de 1960 desciende el esfuerzo pesquero, por lo
que se considera que en la actualidad la especie está subexplotada.
La mortalidad máxima se produce entre los 3 y 4 años, cuando
se pescan a cebo vivo, y entre los 6 a 9 años, cuando se pesca con
palangres.
Las variaciones de las capturas son debidas no sólo a distinto
esfuerzo pesquero, sino también a distinto reclutamiento y a cam­
bios en sus rutas migratorias, como se ha demostrado con las
abundantes capturas de bonitos de 2 y 3 años durante la campaña
de 1970.
La captura a caña en el Golfo de Vizcaya hasta 1967 era sobre
bonitos de 2 a 4 años (60% de 3 años) y a partir de 1972 se pescan
ya algunos de 6 años; a cebo vivo también hay un aumento en la
edad de las capturas, consiguiéndose bonitos de hasta 7 años (An­
toine y González-Garcés, 1981) y los rendimientos son mayores.
Por esto las oscilaciones que se presentan en las capturas pueden
deberse a la llegada de distintos efectivos, en cuanto a tamaño y
edad se refiere.
Los abundantes desembarcos hasta 1958 son debidos a que
barcos de Bermeo venden en Asturias. La casi desaparición de la
anchoa utilizada como cebo vivo o la muerte de la misma en los
viveros contribuye a que exista un primer descenso, unido a que
los barcos cántabros y vascos venden en sus puertos. Otra causa
del descenso de capturas, al menos en Asturias, se debe a que ac­
tualmente los barcos no se alejan apenas de los puertos, ya que la
tripulación no está dispuesta a estar embarcada tantos días como
requiere la captura del bonito; por otro lado el bajo precio de
venta a las fábricas y los bajos rendimientos contribuyen al aban­
dono de su pesca.
La construcción de Ensidesa hizo descender el número de per­
sonas dedicadas a la pesca. Otras causas del descenso general
parecen deberse a las capturas masivas por palangreros coreanos
y japoneses y a las restricciones parciales a pescar con cebo vivo
(1973) como medida para proteger la anchoa. Finalmente la flota
atunera se vino abajo a partir de 1973 como consecuencia de la
extensión a las 200 millas y sobre todo en 1976 con su aplicación
por parte de la CEE.
Resumiendo, cabe señalar que de las pesquerías analizadas en
este trabajo las que más han descendido en Asturias, en el período
de estudio, han sido las de la palometa, bonito y besugo; la mer­
luza, aunque las estadísticas no lo reflejan, han descendido sobre
todo en el tamaño de los ejemplares capturados, mientras que la
— 172 —
bacalada,
aún poco
ríodos de
las causas
especie poco apreciada hasta ahora, es una pesquería
explotada. El rape manifiesta unas fluctuaciones o pe­
abundancia de unos 10 años, sin que podamos conocer
que producen esta situación.
BIBLIOGRAFIA
A l c a z a r , J. L . ; C a r r a s c o , J. ; L l e r a , E. ; M e n e n d e z , M . ; O r t e a , J.A. y V i z ­
c a ín o ,
A.
(1983):
B iología,
dinámica y pesca
de la m erluza
en Asturias.
R e c u rso s p e s q u e ro s d e A s t u r ia s 3. C o n s e je ría d e A g r ic u lt u r a y P e s c a d e l P r in ­
cip a d o de A s t u r ia s , 135 pp.
--------- (1987): A p orta ción al estudio del besugo en el P rin cip a d o de A stu ­
rias. Recursos pesqueros de Asturias 4. Consejería de Agricultura y Pesca del
Principado de Asturias, 88 pp.
A l o n c l e , H. et D e l a p o r t e , F. (1973): “ Données nouvelles sur le germon
Thunnus alalunga, Bonnaterre, 1788, dans le nord’est atlantique (le r e p a rtie)” .
Revue Trav. Ins. (S cien t. Tech.) Pêches m arit.. X X X V I I (4 ): 475-573.
A n t o i n e , L. et G o n z a l e z - G a r c e s , A . (1981): “ Com m entaires sur l ’etat du
stock de germon ( Thunnus alalunga) nor-atlantique” . P u b lic. C entre Océano­
graphique de Bretagne et I.E.O. : 263-268.
A r b a u l t , S. et B o u t i n , N. (1968): “ Ichchyoplancton. Oeufs et larves des
poissons téléosteens du G olfe du Gascogne en 1964” . R evue Trav. Inst. ( S cien t.
Tech.) Pêches m art., 32: 413-476.
B a r d , F. (1981): “ L e thon germ on ( Thunnus alalunga, Bonnaterre, 1788) de
Vocean atlantique. De la dinam ique des populations á la stratégie dém ographi­
qu e” . These de Doctorat d ’Etat. Paris, 6, 55 pp.
C e n d r e r o , O. (1979): “ Los stocks pesqueros del Cantábrico. Regulación
para su explotación y delim itación de los diversos artes” . Ponencia en la Com.
Perm . Pesca del Cantábrico (Santander, 22-24 nov. 1979).
D i c e n t a , A . (1984): “ Aportaciones al conocimiento del Ictioplancton de la
costa vasca” . Bol. Inst. Espan. Oceanog. 1 (2 ): 94-112.
F e r n a n d e z , A . (1985): “ Las pesquerías de G alicia y e l Cantábrico” . El
Campo. Public. Banco de Bilbao, 99: 42-52.
G o n z a l e z , S. ; L a v i n , A . ; O r t i z de Z a r a t e , V . ; P e r e d a , P . ; S á n c h e z , F. y
V i l l a m a y o r , B. (1986):
La pesca en Cantabria (1965-85). Public. Gobierno de
Cantabria. Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. Serv. de A ctivid a ­
des Pesqueras, 307 pp.
I g e l m o , A . ; I r i b a r , X . y L e r g a , S. (1984) : In ven ta rio de artes de pesca en
Euskadi. Public. Gobierno Vasco. Departamento de Comercio, Pesca y Turis­
mo, 305 pp.
L o B i a n c o , S. (1909): “ N otizie biologische riguardanti specialmente il pe­
riodo di m aturita sessuale degli animali del G olfo di N a p o li” . M itt. Z ool. Stn.
Neapel, 19: 513-761.
— 173 —
P adoa , E . (1 9 5 6 ): “H e te r o s o m a ta ” . Fauna e F lora del G olfo di Napoli.
M onogra., 38: 783-877.
S u a u , P. y V i v e s , F. (1979): “ Ictioplancton de las aguas Cantábricas fren ­
te a Punta Endata (N . de España)” . Inv. Pesq., 43 (3 ): 723-736.
V i l l e g a s , M. L . (1979): A portaciones al conocim iento del Ictiop la n cton de
la zona Cantábrica con especial referencia a la zona costera asturiana. Tesis
Doctoral. Facultad de Biología. Universidad de Oviedo, 513 pp.
V i l l e g a s , M . L . ; M o r e n o , I . ; A l v a r e z , F . ; P e r e z , M . C. y R o d r í g u e z M . C.
(1985): “ Estudio del Zooplancton epiplanctónico de la zona costera de Gijón.
Ictioplancton” . Cuad. Invest. B iol. (B ilbao), 8: 13-27 pp.
Bol. Cien. Naî. I. D. E. A., n.° 39: 175 - 180. (1988)
DOS VARAMIENTOS POCO FRECUENTES EN LA COSTA
ASTURIANA: Orcinus orea y Lagenorhynchus acutus.
J o se A n t o n io P i s - M il l a n
o species of unusual toothed-whales (Orcinus orca y La­
genorhynchus acutus) had stranded on the Asturias coast ( N orth
of Spain) between February and March of 1988. Measurements
are given.
S u m a ry : T w
Deux espèces rares de Odontocètes (Orcinus orca y Lage­
norhynchus acutus) ant échoués sur les ôtes d’Asturias ( Espagne
au N ord ) entre Février et Mars de l ’année 1988. Mesures sont
donnés.
R ésum é:
C/. Hermanos Basterrechea, 2, 4.° D. 33203 Gijón.
P a l a b r a s c l a v e : O rcinus orca. Lagenorhynchus acutus. Cetaceae. Odontocetos.
Asturias. M ar Cantábrico.
K e y w o r d s : O rcinus orca. Lagenorhynchus acutus. Cetaceae. Toothed-whales.
Asturias. Cantábrico Sea.
— 176 —
Dos odontocetos ( Orcinus orca y Lagenorhynchus acutus) de los
que, hasta el momento, no se tenían noticias de varamientos en la
costa asturiana han aparecido muertos en esta zona en los prime­
ros meses del año 1988.
En la mañana del 14 de febrero un odontoceto fue retirado
de la zona de marea por C. De Miguel y R. Moyer de la playa de
Peñarrubia, en el concejo de Gijón (43° 33'N. 5o 37’W). Una vez
advertidos de su presencia nos dirigimos en el mismo día hasta
el citado lugar. El ejemplar era un macho de orca, Orcinus orca
(L IN N E , 1758), de 211 cm de longitud total. Presentaba un perfec­
to estado de conservación, tenía restos del cordón umbilical y los
dientes todavía no le habían brotado. Una vez realizada la disección
se le encontró leche en estómago así como en el trayecto desde la
faringe hasta éste. Los pulmones estaban encharcados en un líqui­
do de apariencia muy similar a la leche que tenía en el estómago.
No se localizó ninguna parasitosis externa ni interna. Las medidas
referentes a este ejemplar se pueden ver en la tabla I.
El varamiento de ejemplares de esta especie es extremadamen­
te raro, a pesar de haber sido citados de forma frecuente en este
litoral (ÑORES y PEREZ, 1983; PEREZ y ÑORES, 1987). Para la
costa cantábrica sólo existen dos únicas citas de varamiento; la
primera es de una hembra, ocurrida el día 13 de diciembre de
1890 en la playa del Sardinero, en Santander (GARCIA-CASTRILLO, 1986). Otro ejemplar varado el 23 de febrero de 1985 en la
playa de Baleo, en Valdoviño, La Coruña (Anónimo, 1986).
Por otra parte, fuimos avisados por J. R. Hevia el día 24 de
marzo de la presencia de un pequeño delfínido embarrancado des­
de el día 20 de marzo en la playa de La Espasa, perteneciente al
concejo de Caravia. Nos dirigimos hacia allá encontrándonos con
un individuo joven de delfín de flancos blancos, Lagenorhynchus
acutus (GRAY, 1828). Se hallaba a unos 200 metros al este de la
desembocadura del arroyo Duesos (43° 28’N, 5o 13’W). El ejemplar,
macho de 1445 mm de longitud total, estaba algo hinchado y pre­
sentaba un avanzado estado de putrefacción interna y heridas en
la parte externa. Se buscaron parásitos en cutícula, capa de grasa,
orificios nasales, pulmones, corazón, riñones e hígado obteniendo
un resultado negativo en todos los casos. En la tabla I se pueden
ver las diferentes medidas externas que se realizaron al ejemplar.
En la tabla I I se pueden observar las medidas craneales, tomadas
según PE R R IN (1975).
Según DUGUY y ROBINEAU (1987) el área de distribución de
esta especie se sitúa en el Atlántico Norte hasta una línea hipoté-
Fig. 1: Orcinus orca. Peñarrubia (Gijón), 14-11-1988.
Fig. 2:
Lagenorhynchus acutus. L a Espasa (C aravia), 24-III-1988
Fig. 3:
Cráneo
de
L. acutus. Vista
dorsal
Fig. 4: Cráneo
de L. acutus. Vista
ventral.
— 177 —
tica que pasaría por Groenlandia, Islandia y Spitzberg. Su límitesur se encontraría, según estos autores, hacia los 52°N. No obstan­
te su presencia en latitudes más meridionales pudiera no ser tan
sólo de individuos divagantes; el propio DUGUY (1978) cita ejem­
plares en las costas francesas: uno en Conquet, Finisterre; otro en
Porspoder, Finisterre (DUGUY, 1980), en Fermanville, Canal de la
Mancha (DUGUY, 1983), en Anglet, Pirineos Atlánticos (DUGUY,
1985) y dos más cerca de La Rochelle (DUGUY, 1987). Por su parte
FRASER (1974) comenta que desde 1913 a 1966 no se localizó nin­
guno en las costas del sur y oeste de Inglaterra, aunque en una
obra anterior (FRASER, 1953) cita, entre otros, uno varado en
Birghington, al norte del Canal de la Mancha, aunque por debajo
de los 52°N; asimismo, existe citado otro ejemplar para las costas
españolas, concretamente en Galicia, varado en 1982 (DURAN, PE­
NAS y PIÑ E IR O , 1983).
: :
AGRADECIMIENTOS
Además de las personas ya mencionadas, que me dieron aviso
de los varamientos, quisiera mencionar también a A. Alvarez Peña,
F. Pérez Barbería, A. Gil Gayol y C. García Sal por su ayuda ,en
las disecciones y toma de datos y a C. Ñores Quesada por su cola*boración, sin la cual no hubiera sido posible la redacción de esta
nota.
— 178 —
I.
MEDIDAS
desde
- hasta
la
¿XTERNAS
la
s u p e r io r
aleta
caudal
(LT)
..........
—
I
L. t
100
o vi.
acutus
. ,i
1445
.
0«»
orea
.. ....................
2110
de lá
aleta
.
......... .................... ....................
genital
....................... .................... ....................
........ ............
pectoral
dorsal
o r if ic io
comisura
250
275
62,3
54,7
17,3
19,0
1300
1255
5 9 ,5
3,5
2 ,0
50
42
b u c a l ... .................... ....................
0 ,8
10,8
1460
790
900
12,3
12,6
22,7
2 ,3
100
mandíbula
de la
de la
lóbulos
punta
dos
entre
los
media
.
zo^a
del
............................................................................................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
centro
inseción
del
aleta
la
medip
de la
- hasta
punto
a la
227
................. ..... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1006 69,6
punta
ojo
ano
el
del
del
la
centro
centro
- hasta
el
el
- hasta
desde
- hasta
61,6
69,2
- al ápice del panículo adiposo de la frente ............... ..... .................... ....................
30
2,1
48
- a la comisura bucal ............................................................ ............ .................... .................... .................... .................... .................... 173 12,0 260
265
- al espiráculo a lo largo de la línea m e d ia .
480
- al
ojo
. . ------------------------------------------------------------------------------------------------------ .....
TABLA
Longitud
Longitud
- 17
3 7,0
5 1 ,9
1,4
7^0
1095
11,4
27,3
48,8
20
395
165
del
.......... ....................
1,1
2 ,9
..................................... ....................
61
ano
axilas
r e s p i r a t o r i o .. .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 352,4
24
el
0,6
705
.............. ....................
la
con
de las
espiráculo
in terseció n
s u p e r i o r ..................... .................... .................... ....................
sobre
centro
in terseció n
al
en la
ojo
.en la
o r if ic io
anterior
r e sp ira to rio
in fe rio r
t r a n s v e r s a l,
del
de la
t r a n s v e r s a l,
del
inserción
mandíbula
Proyección
en un plano
en un plano
desde el centro
P erím etro,
Longitúd
P erím etro,
Amplitud
la
o r if ic io
de la
aleta
pectoral
hasta
hasta
la
la
punta
punta
125
8,6
..................................... .................... 20013,8
...................................
c o la
120
8,3
15,9
15,2
2 5 ,3
10,4
533
220
8 ,6
15,6
del
pectoral
330
desde
aleta
de la
230
............. .................... .................... .................... .................... .................... .................... 23015,9
lóbulos
320
.................. .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 704,8182
de la
9
Longitud
.. .................... .................... .................... .................... ....................
Longitud
posterior
12,2
inserción
dorsal
258
la
pectoral
desde
aleta
máxima
aleta
de los
del
.................... .................... .................... .................... ....................
anterior
cola
entre
los
lóbulos
de la
cola
.....................
10
0,7
26
1*2
20 15*2 28513,5
.. .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8
05,51939 i1
borde
próximo
más
punto
de la
el
lóbulos
de la
d o r s a l ...................... .................... .................... .................... .................... ....................
de la
Longitud
aleta
desde
de los
media
de la base
de la
Anchura
Altura
Longitud
D ista n cia
Anchura
hendidura
inedia,
la
de la hendidura
hasta
Profundidad
..
..
.
MiCDIDAS
i .....
II.
del
de los
Anchura
Anchura
anchura
Mayor
Longitud
de
de la
el
in te rio r
postemporal
dental
del
................ .................... .................... ....................
de la
fosa
postemporal)
los
a la
a n te rio r)
67
............................. ....................
. .................... .................... .................... ....................
..... ............................. .................... ....................
izquierdo
internas
acutua
2 1 ,3
15,5
51,1
4 3 ,6
64,1
57*8
257,9
5015»9
802 5 ,4
4 7 ,3
100
m
m
# LG
51
9
132
41,9
16,2
5116,2
2 ,9
5316,8
237 ,3
.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
............................ .................... .................... ....................
(perpendicular
maxilares
izquierda
i z q u i e r d a ............
49
202
derecho
. . . . . . .........
pterigoide
182
. . . . . . . . . . . . .............................
.............. .................................... .................... .................... .................... .................... ....................
sobre
superior
narinas
izquierda
premaxilares
las
posterior
derecha
..... .................... .................... .................... .................... ....................
externas
postemporal
(por
margen
externa
161
al
narina
r o s t r o ................. .................... .................... .................... ....................
a la
.. .................... .................... .................... ....................
rostro
premaxilares
fosa
del
rostro
. .................... .................... .................... .................... ....................
149
315
153
narinas
fosa
órbita
de
surco
anchura
del
la
de la
................. .................... .................... ....................
......................... .................... .................... ....................
del
del
longitud
L.
. ■ ............................... .................... - ■ .
Longitud del surco dental inferior izquierdo .... .............. ................................................................................................................................................
13743,5
Longitud. m£icima de la rama mandibular izquierda .... ............................................................................................................... 259 32,2
993 1 ,4
Altura máxima de la rama mandibular izquierda (perpendicular a la anterior) ........... ......................................................
Numero de dientes - Serie dental superior derecha ....................................................................................................................................................... 31
- Serie dental superior izquierda ............. ......... ............................................................................................................ 29
- Serie dental inferior derecha ....................... ... .......................................................................................... 29
- Serie dental inferior izquierda ............................ ................. .................... .................... .................... .................... .................... .................... 30
Longitud
Máxima
de los
de las
p ostorb ital
de los
máxima
extremo
extremo
p a rie tal
máxima
Proyección
Anchura
Longitud
anchura
anchura
Mayor
Mayor
anchura
Mayor
el
el
de su
a mitad
mitad
p re o rb ita l
desde
anchura
D istancia
Mayor
desde
D istancia
a n te ro rb ita le s)
— — —— — ■.
..................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
escotaduras
.. .................... ....................
las
premaxilares
a la
base
(hasta
en la
rostro
rostral
ro stral
Anchura
Longitud
(LC)
... —
CRANEALES
Longitud, cóndilobasal
.... -
TABLA
— 179 —
—
180 —
BIBLIOGRAFIA
A n o n im o , 1 9 8 6 :
A rroas. B oletín in form a tivo da Sección de B io lo x ía M arina.
Sociedade Galega de H istoria N atural, 1 : 1-10
D u g u y , R ., 1978: “ Un dauphin rare trouvé sur les côtes du F in istère: La genorhynchus acutus (G ray, 1828)” . Penn ar Bed, 11 (94): 365-366.
D u g u y , R., 1980 : “ Rapport annuel sur les Cétacés et Pinnipèdes trouvés sur
les côtes de France — Annee 1979” . Cons. Int. E xpi. M e r ; CH 1980, 3: 12 pp.
D u g u y , R., 1983: “ Rapport annuel sur les Cétacés et Pinnipèdes trouvés
sur les côtes de France, X I I — Annee 1982” . A n. Soc. Sci. Nat. Charente-M aritim e , 7 (1 ): 121-135.
D u g u y , R, 1985: “ Rapport annuel sur les Cétacés et Pinnipèdes trouvés
sur les côtes de France, X V — A nnee 1984” . An. Soc. Sci. Nat. C harente-M aritim e , 7 (3 ): 349-364.
D u g u y , R., 1987 : “ Cétacés et Pinnipèdes observes sur les côtes Françaises
en 1986” . Cons. In t. E xpi. M er. CM 1987/N.0 5: 3 pp.
D u g u y , R . ; D . R o b in e a u , 198 7 : “ Guía de los M am íferos M arinos de Euro­
pa” . Ediciones Omega, S.A.
D u r a n , C. ; P e n a s y P iñ e ir o , 1983: Comunicación presentada en congreso.
Segundas Jom adas Ibéricas de M am íferos M arinos. Santander.
F r a s e r , F.C., 1953 : “ Report on Cetacea stranded on the british coasts from
1938 to 1947” . B ritish M useum (Nat. H ist.), 13: 1-48.
F r a s e r , F.C., 1974: “ Report on Cetacea stranded on the british coasts from
1948 to 1966” . B ritish M useum (Nat. Hist.), 14: 1-65.
G a r c ia -C a s t r il l o , G ., 1986: “ Contribución al conocimiento de los m am ífe­
ros marinos de las costas de Cantabria” . A n u a rio “ Juan de la Cosa” , 5: 207-236.
Ñ o r e s , C. y M.C. P e r e z , 1983: “ M am íferos marinos de la costa asturiana,
I : Relación de observaciones, capturas y embarrancamientos hasta 1982” . Bol.
Cien. N at. I.D .E .A ., 31: 17-48.
P e r e z , M.C. y C. Ñ o r e s , 1987: “ M am íferos marinos de la costa asturiana,
I I : Registros obtenidos entre los años 1983-1986” . Bol. Cien. Nat. I.D .E.A.,
37-38: 3-14.
P e r r i n , W .F., 1975: “ Variation of spotted and spinner porpoiss (Genus Sten ella) in the eastern tropical Pacific and H a w a ii” . B u lle tin Scripps In stitu tion
o f Oceanography, 21: 6-13.
Bol. Cien. Nat. I. D. E. A., n ° 39 181 - 184 (1988)
Carex divisa
Hudson EN EL OCCIDENTE ASTURIANO
R u f in o G a r c ía S u á r e z
Depto. de B iología de Organismos y Sistemas (Botánica). Facultad de Bio­
logía. U niversidad de Oviedo. 33071 Oviedo (Asturias).
P a l a b r a b c l a v e : C a rex divisa. Cyperaceae. N avia
(Asturias).
— 182 —
ASTURIAS: Navia, prado inundado próximo a la ría, 29TPJ82,
l-V-1986, R. García (FCO, 16034); Ibídem, 7-VI-1986, R. García
(FCO, 16035).
Se trata de la mención más occidental de esta ciperácea para
Asturias. Su distribución en el Noroeste de la Península Ibérica
se refleja en la figura adjunta, en base a los datos aportados por
W ILLKO M M (in W ILLKOM M & LANGE, Prodr. F l Hispan. 1: 119.
1870), COLMEIRO ( Enum. Pl. Penins. Hisp.-Lusit. 5: 200. 1889),
M ERINO {Fl. Galicia. 3: 162. 1909), JAUREGUI (Bol. Cien. Nat.
I.D.E.A. 6: 40. 1958), HIDALGO ORDAS ( Estudio de Las comu­
nidades encharcadas y semiencharcadas de la comarca de Tierra
D i s t r i b u c i ó n de C a r e x d i v i s a Hudson en e l N o r o e s t e de l a P e n í n s u l a
de Campos {León). Mem. Tesis Doctoral. Universidad de León.
283. 1981), PEREZ GARCIA (Flora y vegetación de la comarca de
Omaña. Mem. Tesis Doctoral. Universidad de León. 285. 1983),
FERNANDEZ ALAEZ (Distribución de la vegetación macrófita y
evaluación de factores ecológicos en sistemas leníticos de la P ro­
vincia de León. Mem. Tesis Doctoral. Universidad de León. 334-375.
1984), GARCIA CACHAN (Estudio fitosociológico de las praderas
juncales mediterráneas leonesas. Mem. Tesis Doctoral. Universidad
de León. 202. 1984), AEDO (Estudio de la flora y vegetación de la
comarca de San Vicente de la Barquera (Cantabria). Mem. Tesis
Licenciatura. Universidad de Oviedo. 100. 1985), FERNANDEZ
ALAEZ (Gradiente estructural de la vegetación macrófita acuática
y ribereña y valoración de factores ecológicos en el río Bernesga,
León. Mem. Tesis Doctoral. Universidad de León. 366. 1985), AEDO
— 183 —
(La vegetación de la ría de Villaviciosa. Estudio elaborado a peti­
ción de la Consejería de Agricultura y Pesca del Principado de
Asturias. 38. 1986), HERRERA GALLASTEGUI ( Estudio de la vegetación y flora vascular de la cuenca del río Asón ( Cantabria).
Mem. Tesis Doctoral. Universidad del País Vasco. 91. 1988), PEREZ
MORALES ( Flora y vegetación de la cuenca alta del río Bernesga.
Institución Fray Bernardino de Sahagún. 202. 1988).
Carex divisa Hudson se localiza en Navia en prados no someti­
dos al influso directo de las mareas en la margen derecha de la
ría próxima a la población.
Bol. Cien. Nal. I. D. E. A.r n.° 39: 185 - 192.(1988)
y Larus
ESTATUS Y FENOLOGIA EN ASTURIAS
Larus melanocephalus, Larus minutus
sabini
:
M a n u e l Q u in t a n a B ecerra
Se establece el estatus de tres especies de la familia Laridae para la región asturiana, en base a las citas conocidas de
diversos ornitólogos. Se considera a Larus melanocephalus co­
mo regular en el paso otoñal, y escasa como invernante; Larus
minutus sería regular en los pasos y com o invernante, pero
siempre escasa, y Larus sabini se considera de probable apari­
ción contemporales coincidentes con su período migratorio. Se
dan datos de edades y de hábitats frecuentados.
Resum en:
C/. Peña del Río, s/n. — Eilao (Illano). Asturias.
P a l a b r a s c l a v e : Larus melanocephalus. Larus minutus. Larus sabini. Estatus.
Fenología. Asturias.
— 186 —
INTRODUCCION
Son estas tres especies, aparentemente poco regulares en nues­
tras costas. Por su parte, Larus melanocephalus se distribuye como
nidificante por el Noreste del Mediterráneo y toda la cuenca del
Mar Negro, con pequeños núcleos no estables en Europa Continen­
tal. Su invernada se destaca por todo el Mediterráneo, con solo una
pequeña proporción fuera de este mar, que se repartiría por las
costas atlánticas marroquíes e ibéricas (BERMEJO et al., 1986), lle­
gando en escaso número a las costas cantábricas (QUINTANA, 1985).
Larus minutus se distribuye por una banda desde el Noreste de
Europa hasta las costas del Pacífico, y parte de Norteamérica. In­
vernaría por las costas europeas, tanto atlánticas como mediterrá­
neas (TUCK y H EINZEL, 1978), aunque parece abundar más en
las primeras, pero siendo más escasa en el Norte que en el Sur de
Iberia (BERMEJO et al., 1986).
Por último, Larus sabini, nidifica en latitudes árticas de Siberia,
Norteamérica y Groenlandia, invernando en el mar, frente a las
costas del Oeste de Africa y Sudamérica (TUCK y H E IN ZEL, 1978).
Parte de sus poblaciones, por tanto, pasaría frente a las costas
europeas occidentales, acercándose poco a tierra (DE JUANA et al.,
1985).
En relación con su situación en Asturias, ya fueron tratadas por
algunos autores en el pasado (GAMEZ, 1980 y NOVAL, 1976) y, más
recientemente (QUINTANA, 1985 y DIEGO, 1988) se establece su
estatus en determinadas épocas. En este trabajo se intenta esta­
blecer su situación y fenología en base a los conocimiento actuales,
estudiando a la vez diversas características de su aparición en As­
turias.
METODOLOGIA
Se han recopilado el mayor número de observaciones posible
de cada especie hasta el año 1988. Para ello se utilizan en su ma­
yoría datos inéditos, y unos pocos ya publicados. También sirven
de comparación las citas o trabajos publicados para otras zonas
de la Península Ibérica. En cada cita se procuró recoger el mayor
número de datos sobre las condiciones, tanto ambientales como del
ave. Aunque estas citas no son producto de unas prospecciones me­
tódicas, se pueden considerar homogéneas en el tiempo, ya que los
ornitólogos salen al campo con suficiente regularidad.
— 187 —
RESULTADOS Y DISCUSION
Larus melanocephalus
Se han recopilado 35 citas de la especie. De ellas, corresponden
2 a Clemente A. Usategui, y 4 ya estaban publicadas (ARCE, 1984
y 1987).
El 66% de las citas corresponden a los meses considerados de
paso (X , X I y X II), observándose en ese período el 69% de las aves,
siendo significativo que, de las 31 aves, 21 son controladas en mi­
gración activa, y sólo 10 sedimentadas. El resto de las citas se
reparten entre Enero y Mayo, y se supone que se refieren a inver­
nantes y a no reproductores en migración primaveral. Hay una sola
observación correspondiente al mes de Septiembre, de un ave en
migración.
A la vista de los datos existentes, se supone que, la mayoría de
las aves que se ven en Asturias son migrantes que se dirigen a las
costas de Portugal, donde parece invernar en moderado número
(BERMEJO, 1986). Por otra parte, unas pocas aves invernan en la
región, generalmente en puertos importantes, lo que coincide con
los datos de invernada en el Mediterráneo (CARRERA, 1981).
Por edades, destacan los jóvenes, constituyendo el 82,2% de las
aves datadas (45), sólo 3 aves son inmaduros de segundo invierno
(6,7%) y 5 adultos (11,1%). Es destacable el hecho de que los adul­
tos no se observan hasta la segunda década de Diciembre, siendo
todos los migrantes aves inmaduras (ver Fig. 1).
Larus m inutus
Se han recopilado 54 observaciones de esta especie, de las que
29 son propias y, otras 25 de otros ornitólogos (César M. Alvarez
Laó, 4 citas; Víctor Alvarez Muñoz, 2; Elias Gcía. Sánchez, 17;
Clemente A. Usategui, 1 y G. O. Mavea, 1).
Djbvenes
2 º i nv i e r n o
Adul tos
Fig. 1: Distribución de las observaciones de Larus melanocephalus indicando
el núm ero de aves en cada década del mes y sus edades.
— 188 —
Si se distribuyen las citas según las épocas (Fig. 2), puede apre­
ciarse su importancia en el paso otoñal, al que corresponden el
42,5% de las observaciones y el 45% de las aves vistas (n: 99).
Este paso se puede encuadrar entre Octubre y Diciembre, si bien
son pocas las aves observadas en migración activa (tan sólo un
joven el 18-XII-83 y dos grupos de 10 y 6 aves, respectivamente, el
24-XI-87, ambos mezclados con Larus ridibundus), coincidiendo
siempre con vientos del Noroeste.
La invernada no es notoria, en claro contraste con lo que ocurre
en el Mediterráneo (CARRERA, 1988 y BERMEJO, 1986) e incluso
en las costas Cántabro-atlánticas (BERMEJO, 1986). No obstante,
el 37% de las citas son plenamente invernales (Enero y Febrero),
siendo el 40% del total de aves vistas. Es importante destacar que
su observación es más probable después de los temporales, lo que
podría estar relacionado con hábitos pelágicos (BERMEJO, 1986).
Las citas de primavera sólo suponen el 18,5%, y son un 14%
de las aves observadas. Estas, serían presumiblemente aves en mi­
gración prenupcial. Faltan observaciones desde la segunda década
de Mayo hasta la última de Septiembre, ambas incluidas.
Es por tanto una especie regular, con una media de más de 12
aves por año desde 1981, aunque escasa, teniendo en cuenta que
los datos aquí estudiados son sólo de unos pocos ornitólogos. Fre­
cuenta en la costa puertos y rías principalmente (80% de las citas),
y en ocasiones embalses cercanos al mas (14%), viéndose muy po­
cas veces en la costa acantilada, sólo en migración. En cuanto a
las edades de las aves observadas (Fig. 2), durante el invierno (Di­
ciembre, Enero y Febrero) hay mayoría de adultos, constituyendo
un 65% del total de aves, siendo menor su proporción en los pasos,
con sólo un 25% en otoño y un 15,5 en primavera.
Inmaduros
Adultos
Indeterminados
Fig. 2: Distribución de las obsedvaciones de Larus m inutus indicando el nú­
m ero de aves en cada década del mes y sus edades.
— 189 —
Larus sabini
Hasta el momento se conocen solamente 13 citas en Asturias,
con 58 aves controladas (ver Tabla I). Es aparentemente una espe­
cie escasa en nuestras costas, aunque, como ya se apuntó con ante­
rioridad (DE JUANA et al., 1985 y QUINTANA, 1985), debe existir
un importante flujo de aves que, en otoño, cruzan el mar Cantá­
brico, acercándose a la costa en contadas ocasiones. Esta afirmación
se refuerza con las observaciones en mar abierto (dos de las citas)
o, incluso con su aparición coincidente con grandes temporales,
que arrastrarían a las aves hacia tierra.
Aun siendo escaso el número de observaciones, se puede dedu­
cir que el paso otoñal tiene lugar principalmente entre Agosto y
Octubre, época en la que coinciden otras observaciones del Norte
de la Península (BARTOLOME HUSSON, 1985; GLEZ. NICOLAS
y AJA, 1981; LORENZO, 1987). Hay, por otra parte, citas inverna­
les en el Sur de la Península, que serían lógicas hasta cierto punto,
pero son extrañas las dos citas invernales en Asturias, pues es un
ave que inverna en las costas africanas (TUCK y H E IN ZEL, 1978).
Sólo se precisa la edad en 12 de las aves, siendo 8 jóvenes o
inmaduros y 4 adultos, mientras en el resto de la Península hay
citados 4 adultos y 1 joven.
AGRADECIMIENTOS
Mi agradecimiento a los ornitólogos que me cedieron desinte­
resadamente sus datos, y en especial a José Ramón Obeso, que
además revisó y criticó un primer manuscrito del trabajo.
— 190 —
I.— Citas
conocidas
para
Asturias
de
Gaviota
de Sabine
( Larus
sabini).
AVES OTROS
TABLA
LOCALIDAD
2.
—
N O V A L, A., 1976
2. 1 A. y 1 J.
En paso. Temporal
A Y T H Y A , 1981
10.
A. y
J.
A 2 millas de costa
FDEZ. PAJU ELO , M. A.
3.A 5 millas de costa
FDEZ. PAJU ELO , M. A.
10.
A. En paso
OBESO, J. R.
1.
In. En paso
OBESO, J. R.
4.
In.En paso
CAR R E R A, L., 1982
1.
A.Sedimentada
Q U IN T A N A , M.
21.
A. y
J.
Ciclón Hortensia
Q U IN T A N A , M.
I.
A.En paso
GCIA. SANCHEZ, E.
I.
A.—
ALVAREZ LAO, C. M.
1.
In. —
Q U IN T A N A , M.
1.
J.En paso
GCIA. SANCHEZ, E.
O B SERVAD O RES
FECHA
Playa de Gijón
Cabo Peñas
Luanco
Luanco
El Musel, Gijón
El Musel, Gijón
Lianes
Luanco
Ría de Avilés
Pta. de la Vaca
Ría de Avilés
Ría de Avilés
Pta. de la Vaca
DATOS
l-V II-7 1
16-XII-78
14-IX-79
7-IX-80
5-IX-81
8-IX-81
9-IX-82
6, 7-X-82
4-X-84
23-IX-87
10-X-87
4-11-88
24-VIII-88
— 191 —
BIBLIOGRAFIA
A r c e , L . M . (1 9 8 4 ).
3 1 : 144.
N oticiario Ornitológico (G aviota Cabecinegra). A rd e o la ,
--------- (1987). N oticiario Ornitológico (G aviota Cabecinegra). Ardeola, 28:
158.
A ythya
(1981). N oticiario Ornitológico (G aviota de Sabine). Ardeola, 28:
158.
En
B a r t o l o m é H u s s o n , A. (1985). N oticiario
D e J u a n a et al. Ardeola, 32 (1 ): 137-143.
B e r m e jo , A .; C a r r e r a , E .; D e J u a n a , E.
Ornitológico (G aviota de Sabine).
y M. T e i x e ir a , A. (1986). P rim er
censo general de gaviotas y charranes (Laridae) invernantes en la Península
Ibérica (Enero de 1984). Ardeola, 33: 47-68.
C a r r e r a y G a l l is a , E. (1988). Invernada de gaviotas y charranes en la P e ­
nínsula Ibérica. En “ Invernada de A ves en la Península Ib érica” . Editada por
J. L. T ellería. M onografía de la SEO n.° 1. M adrid: págs. 79-95.
--------— ; F e r r e r , X .; M a r t ín e z -V il a l t a , A. y M u n t a n e r , J. (1981). In ver­
nada de Láridos en el litoral m editerráneo catalán y levantino. A rdeola, 28:
35-50.
C a r r e r a , L . (1982). N oticiario Ornitológico (G aviota de Sabine\ A rdeola,
29: 186.
D e J u a n a A., E. y el C o m it é de R a r e z a s de la S.E.O. (1985). Observaciones
homologadas de aves raras en España. Inform e 1984. Ardeola, 32 (1 ): 137-143.
D ie g o G a r c ía , J. A . (1988). Diez años de censos de aves acuáticas in ver­
nantes en Asturias (1978-1987). Asturnatura, 7 (2 ): 18 págs., 15 tablas.
G á m e z , I. (1 9 8 0 ). Relación actualizada de las citas de aves en Asturias (has­
ta diciem bre de 1979). Bol. Cien. Nat. I.D.E.A., 25 : 145-211.
G o n z á l e z N ic o l á s , M. y A j a , J. (1981). N oticiario Ornitológico (G aviota de
Sabine). Ardeola, 34 (1 ): 158.
L o r e n z o , M. (1987). N oticiario Ornitológico (G aviota de Sabine). En D e
J u a n a et al. A rdeola, 34 (1 ): 123-133.
N o v a l , A. (1 9 7 6 ). El lib ro de la fauna ibérica. Ediciones Naranco, Oviedo.
— ------- (1981). Enciclopedia temática de Asturias. Tom o 2. Zoología: V e r­
tebrados. Ed. S ilverio Cañada, Gijón.
Q u in t a n a , M. (1985). M igración visible de aves marinas frente a l Cabu P e ­
ñes (Asturies). Asturnatura, 4: 3-9.
T u c k , G. y H e in z e l , H . (1978). Guía de campo de las aves marinas de Es­
paña y del mundo. Ediciones Omega.
Bol. Cien. Naí. I. D. E. A., n.° 39: 193 - 196. (1988)
LOS ENTORNOS SE TORNAN TURBIOS (*)
J. A . M a r t í n e z - A l v a r e z (Catedrático)
(* ) A rtícu lo publicado en e l diario “ L a Nueva España” (5-1-89); reproducido
como com entario de la actualidad conexionada con la ciencia de la valo­
ración de la naturaleza.
Escuela Técnica
33003-0viedo.
Superior
de
Ingenieros de
Minas.
P a l a b r a s c l a v e : Opinión. Contaminación. Entornos.
Independencia,
13.
— 194 —
-- —
¿LAS AGUAS BAJAN NEGRAS»
Hace años que la turbiedad ennegrecedora de la industrializa­
ción del carbón de nuestro subsuelo hizo frase y forma de literaria
denuncia en... «las aguas bajan negras». Desde entonces las aguas
siguen bajando turbias; además por la turbiedad generada a par­
tir de todo tipo de desechos de industrialización.
Actualmente, hay que constatar, que son los «entornos» inme­
diatos a cualquier actividad humana los que están cambiando
desordenadamente, para adquirir una turbiedad múltiple y cóm­
plice; mucho más peligrosa que la de... las aguas que comenzaron
a bajar negras.
La suciedad-turbiedad inicial afectaba a una serie de lugares
relacionados con cauces y cursos fluviales de valor inestimable;
no obstante, por su clara identificación social, física y de las causas
generadoras de la contaminación, la tecnología moderna permite
— no sin esfuerzo— hacer el casi milagro de la restitución. Aunque
con lentitud, se están planeando y ejecutando proyectos de reha­
bilitación de los ámbitos fluviales más estigmatizados; y veremos
el día en que no bajarán turbios y consecuentemente tampoco con
la escandalosa turbiedad negruzca que originan los desechos del
carbón.
Recientemente, el concepto y concepción práctica de «entorno»
(ambiente que rodea a la actividad humana) se está complicando
y ampliando inusitadamente, promovido por el — probablemente—
«sociovirus» de la masificación-consumista, el cual parece tener cla­
ras connotaciones sindromizantes. En efecto, en este momento, el
efecto de entorno creado, por un pequeño pueblo que masifica y
desordena la gestión de lo consumido; grupo de excursionistas de
montaña que consume sin respeto su deleite de caminante; agru­
pación circunstanciada de visitantes que invade cuevas prehistóri­
cas, monumentos, salas de exposiciones con el desmesurado deseo
de devorar espacios sin pausa, etcétera, se está demostrando que
tiene una importancia demoledora; de igual o mayor entidad que
la denunciada y real del relato literario mencionado, compendiado
en su titulación emblemática... «las aguas bajan negras».
.
«LOS ENTORNOS BAJAN TURBIOS»
....
-....Hoy debemos decir que no son las aguas sólo las'que siguen
bajando negras. Además constatamos que .son los. entornos rr-cualquieFOTtornórgrande o
— 195 —
por la presencia de elementos masificados, generadores de una tur­
biedad no menos peligrosa que la denunciada negrura de las aguas.
Por eso, no me parece carente de importancia dejar escueta cons­
tancia de cómo el río se tornó entorno y el agua elemento o valor
del entorno y por lo mismo parafrasear como... «los entornos
(muchos o todos) se están tornando turbios». La turbiedad de los
entornos por su característica de dispersión, extensión y multipli­
cidad de las variables que influyen en su desarrollo son difícilmente
afrontables en lo que hace referencia a su caracterización y actua­
ción correctora. Pesa demasiado negativamente la complicidad, no
sólo de colectivos lucrativos como en el caso industrial, sino la
propia del individuo frivolizado por la carencia del sentimiento
vivificante respecto a su entorno y deslumbrado, en cambio, por
los sentimientos vitalicios que considera posee sobre el mismo
entorno.
Sólo puede ser auténticamente vitalicio aquello a lo que, con­
tinuamente, se le facilitan los valores necesarios para continuar
siendo vital o viviente.
Los entornos industriales de las aguas bajan negras, como los
entornos masificados de acciones o frívolas omisiones de la masificación consumista, necesitan de la responsabilidad humana en
forma de tecnología correctora y recuperadora; también, y con
más intensidad, de la insustituible acción vivificante de cada per­
sona en su entorno.
LO «V IT A L » Y NO «V IT A L IC IO » EN LA TIE R R A
En unas fechas en que las circunstancias vacacionales festi­
vas producen uno de los más llamativos «accesos de masificación
consumista», no viene mal recordar que las aguas... (de la indus­
trialización)... siguen bajando negras y corrigiéndose sus efectos
demasiado lentamente; también y con igual o mayor énfasis por
sus repercusiones, que asimismo los entornos (todos los entornos)
se están tornando cada vez más turbios y que nuestra vitalizadora
y correctora acción individual personal no se siente lo que debiera.
Quizá porque nuestro personal entorno de la responsabilidad se
está tornando turbio. Como deseo, hacemos votos porque los en­
tornos no se vuelvan turbios primero y negros después, como
sucediera con aquellas aguas que se tornaron primero turbias y
después bajaron negras. A tal labor están llamados todos los que
tienen la voluntad de hacer vital la Tierra y no vitalicios los luga­
res grandes o pequeños de la misma.
Bol. Cien. Nat. I. D. E. A., n.° 39: 197 - 206. (1988)
PROFESIONALIZACION GEO-ORNAMENTAL
* J. A . M a r t i n e z - A l v a r e z
Se hace una presentación sintetizada de la valoración de
las tradicionales «gem as» y nuevos materiales ornamentales de
nexo geológico, dentro del ámbito técnico-profesional actual. Se
aboga p or una profesionalización precisa en este campo y se
define la acción que desde el ámbito de la Universidad de Ovie­
do se está haciendo en este sentido.
Resum en:
* Catedrático de “ G eología A p licada” ; Escuela Técnica Superior de Ingenie­
ros de M inas de O viedo. C/. Independencia, 13. O V IE D O (España).
P a l a b r a s c l a v e : Gem ología. Ornamentación petrográfica y m ineralógica. P r o ­
fesionalización geo-ornamental.
— 198 —
1— ANTECEDENTES
El connatural sentido artístico del hombre, y quizá el más sutil
del oriental, supo captar y aislar la presencia, en la corteza terres­
tre, de «piedras preciosas» (finas, duras, raras y transparentes-translúcidas de suave y vistosa coloración), agrupacionalmente
conocidas como «gemas». La identificación y comercio circunstancional — de gran lucro— determinó un cierta profesionalización,
que se mantuvo — como era uso entonces— en el ámbito profesio­
nal-gremial, ciertamente cerrado.
La apertura que la «ciencia mineralógica» (de la que las gemas
son un substancial apéndice) realizó, produjo una consideración
menos mágica o secretista de éstas, la cual'no resultó esencial.
Preocupada por los aspectos de la organización cristalina y cla­
sificación de la diversidad de los minerales, dejó relativamente
relegadas estas variaciones preciosistas de las especies minerales,
las cuales siguieron siendo objeto de especial aprecio del artesano
gremial de la joyería. Las variaciones introducidas por la tecnolo­
gía, minera afectaron a ciertas de estas gemas (diamante, esméral­
a s , ..etc..) de mayores cualidades y consumo; pero su comercio y
.valoración siguió quedando en grupos reducidos y ártesános 'tra­
dicionales. .
. . La fuerza imparable del consumo dió lugar al desarrolló de los
«sucedáneos o imitaciones» de distinta entidad y — también— a la
ampliación del concepto y sobre todo conceptuación de lo que es
una gema. Así se agregaron a la primitiva y relativamente restrin­
gida lista inicial de gemas otros grupos de minerales, «ro ca s » de
diversa entidad e incluso «masas rocosas ornamentales».
Más recientemente e incluso rondando con la actualidad se de­
sencadena la apetencia hacia los « minerales» y «roca s», marcadas
por cualquier tipo de (1) sutileza (cristalización), (2 ) rareza (pre­
sencia de colores, inclusión, etc.) o (3) matiz especial, encuadrable
en las difíciles premisas del coleccionismo y la ornamentación
efectivista.
Estas últimas aportaciones culturales de los minerales-piedra
con valores de exquisitez diferente, no son objeto de esencial
consideración científica y técnica. Consecuentemente, a todos los
-efectos substanciales siguen en manos de una profesionalización
gremial de (1 ) artesanos de la joyería, (2) construcción y (3 ) arte­
sanía decorativa. También al socaire del coleccionismo de todo tipo
y entidad.
.
— 199 —
Fig. 1.— Tipos de m ateriales geo-ornamentales de nexo gem ológico.
— 200 —
La profesionalización gremial-artesana y el coleccionismo, más
popular que científico, tienen el mérito de haber valorado, emocio­
nal y comercialmente, estas gemas, masas ornamentales, substan­
cias biológicas e imitativas diversas que sustentaron y sustentan
el amplio mundo de la ornamentación personalizada y civil más
diversa.
2.— M ATERIALES GEO-ORNAMENTALES ACTUALES
En el momento actual los materiales que derivan de la tradición
relacionada con las gemas se multiplicaron y diversificaron; por
la ampliación de lo que se entiende por «ornamentación» y sobre
todo que «s irv e » a las necesidades y apetencias ornamentales de
muy diversa índole.
Se debe hablar de dos grandes «agrupaciones» de materiales de
nexo gemológico; son éstos: (A ) agrupación de las «gem as» pro­
piamente dichas; (B ) agrupación de los « gema-ornamentos» (ma­
teriales gema) (Fig. 1).
A.— En la agrupación de GEMAS se integran los materiales
(mineralógicos-petrográficos) con las especiales y prototípicas cua­
lidades-gema. En el Cuadro adjunto se citan los elementos más
representativos y principales características (Fig. 2).
Hay que añadir al grupo inicial mencionado las derivaciones
industriales incorporadas, susceptibles de ser calificados por afini­
dades múltiples; resultando los siguientes grupos:
GRUPO T.G.M. (Tecno-gema-materiales). Forman parte del mis­
mo materiales obtenidos tecnoindustrialmente ya sea, ( i ) por sín­
tesis a partir de mezclas, soluciones, fusiones especiales, etc.;
(ii) también mediante procedimientos complejos de imitación de
cualidades gemológicas sobre bases artificiales, como vidrios, plás­
ticos, porcelanas, etc. Los productos gemológicos obtenidos por los
mencionados procedimientos constituyen las denominadas «gemasíntesis» y «gemaimitaciones».
Los materiales de síntesis e imitación pueden ser objeto de
composiciones («gemacomposiciones») y utilizarse con finalidades
ornamentales más generales (gemaimitaciones ornamentales).
GRUPO B.G.M. (Bio-gema-materiales). Formado por materiales
de cualidades gemológicos y contextura petreomineral, derivados
de la actividad biológica natural (bioesqueletos y protuberancias
esqueléticas diversas) de grupos especiales de seres vivos. Son co­
nocidas con la denominación de «biogemas» (biogemas naturales).
— 201 —
!---------------\
MINERALES GEMA 0 GEMAS MINERALES
/
( G e m a s P e t r o m in e r a le s )
M i n e r a ló g ic a 0
DIAMANTE
n«copaado pon j . a . MaiineiAivana
V a r ie d a d e s y d e n o m in a c io n e s c o m e r c ia le s
_ _ _ _ _ _ _
CORINDÓN
BERILO_____________ _ _
C o m p o s ic ió n
Diamante gema (tvillame) diamante industrial__________________ r
(Topacio precioso)__________________________________________ SiO ^ I jIFjO H I;_______________
GRANATE ^_______________
_ _
\
G ru p o s
Sintetizado » "brozón"
/ A“*’1'Ja,“° blanco, zaino oro, esmeralda oriental, topacio___ AI20 j
________________
\ofiental, amatista oiieniall
. lEsmeralda, aguamarina, berilo amarillo u oro, moiganital_________ S¡ OaB e,W ,;________________ _
« » j i
TOPACIO________________ „ _
\---------------v
Sintetizada/ceconstiuida
Sintetizadas esmeraldas
mutaciones
Imitaciones
ISiO.lj ___________________
GROSSULARIA_____________ IHessonita, piedra canelal______________________________________ S0(Ca. 2H¡0_________________
PIROP O __________________ (Rubí del Cobo, tubi de Arizonal________________________________ ISiO()]MgjAI¿ _______________
ESPESSARTITA_____________ '
ALMANDINO_______________ (Carbunclo, mdnlital
_ _
_
ISiO(ljMnjAlj _____________
ISK),l¡Fe]AI, _ _ _ _ _ _ _
UVAROV1TA_____________ _ .
_ _ ISiO,lí CaJCi¡_______________
ANDRADITA_______________(Topazdita, demantoidel
.
_ ISiO .ljfajfej
C IRCÓ N__________________ (Jacinto, jargón, ya c m to l______________________________________ SiOtZr______________________
Imitaciones
V. Gemas propias
OPALO____________________ lÓpalo precioso, ópalo blanco, ópalo negro, ópalo de juegol__________ Si02 nH20 __________________
ICrtstaJ de roca, amatista, cuario rosa, cuarzo ahumao. piedra de
Cairngorm, topacio, topacio español, citrino, venturina, cuarzo tu-
{
^
/
titas tmpotlSttfe&
Cristales no industriales
1~
tilado, ojo de gato, ojo de tigie, calcedonia, carneóla, sardónica,
sintetizados imitaciones
crisoprasa, heliotropo, ágata, ónice, piedra de sangrel
(Nefrna. iad eital___________________________________________SiO¡NaAl___________________Imitaciones
JADE ___________________
CRISOBERILO_______________lAlejandtita, ojo de gato, cimotanal_______________________________AljOjBe____________________
TURMALINA_______________IRubelita, indigolita. esmeralda de 8 r a s il|_________________________ _ (AlSi^O^Í^WXjB^AtjIO.OH, Fl^__
Sintetizado
Imitaciones
OLIVINO__________________ IPeridotol___________________________________________________ S 10 , 1M g, Fe 12
ESPINELA_________________(Espinela rubí, rubicela, espinela azul)____________________________ AI.O,Wg________________ ___ Sintetizada.'alejandtiW
TURQUESA________________
_ _ (PO.I.CuAyOHI, 4H¡0 _____
FELDESPATO_______________
- _ Si,0 8AI, Na, K, Ca -------------
ORTOSA__________________ (Piedra de luna)________________________________________________SijO, K A l__________________
MICROCLINA_______________ (Piedra amazona, amazonita)____________________________________ Si¡0, K A l__________________
ALBITA____________________ (Piedra de tuna)________________________________________________SijO, Na Al-Ab^sAn# _________
LABRADORITA_____________ (Espato de labrador}_______ i____________________________________Si,0¡Al, Na, Ca •_____________
LAZURITA_________________(Lapislázuli)_________________________________________________ Sij012PJa, sAlj 5_______________
ANDALUCITA_______________
APATITO__________________
'AZURITA
.
.
CALCITA _ _ _ _ _ _ _ _ .
CIANITA__________________
I
/
S i0 ¡A l¡ ---------------------------IP O .IjC a jIf.C I, QH)_______
lAnifmahqniul
_
N
(COjI, CujIOHIj ________ —
(Espato satinado, mármol ónice; mármol mexicanol_______________COjCa,
-------_ _ SiOsA I ¡ __________________
CORDIERITA_______________(Indita, rfistwiat
S i ^ ^ A I , -------------------------
CRISOCOLA_______________
DATOLITA_________________
EPIDOTA__________________
_ _
_ _
SiO, Cu 2H,0 _____________
SiO, Ca BIOH)_____________
(SiO(ljC a2IAI, Felj(OH) ____
ESCAPOLITA_______________
_ _
-------------------
ESFENA__________________ ITitanita)________________________________ _____________________ Si04 CaTi ------------------------------ESTAURALITA______________
_ _ S i ^ f e " AI.IOHIj ---------------„
Cristales no indusuiales \"P ie d ra s gema"
FLUORITA---------------------------- (John azul)----------------------------------------------------------------------------------------F ,C A --------------------------------------
en
>
“ofinmentales"
HEM ATITES______________
_ _ F¡ O j _____________________
MALAQUITA Y AZURITA_____ (Matriz de malaquita, azurmalaquita) ____________ _________________ C03 Cu¡IOHI¡ (C0j)2 Cu3(OH),
PIRITA____________________
_ _ S¡Fe _____________________
PIROXENO________________
_ _ Si40„AI. Mg, Ca, F e ________
HIPERSTENA______________
_ _ S i& IM g, F e),_____________
DIOPSIDO________________
_ _ Si¡ 0S Ca Mg ----------------------ESPODUMENA____________ IHiddenita, Kunzital____________________________________ _______Si¡0, Li Al-------------------------------RODONITA________________
R U T IL O __________________
_ _ SiO¡ M n___________________
___ Ti O, ______________________
SERPENTINA______________ (Serpentina n o b le )____________________________________________Si)Os M gjIOHI------------------------VESU8IA NITA____________ IC a lilo m ta l_________________________________________________ (Si,0,l IOHI, Ca, Mg. Fe, Al _
YESO _____________________ (Espato nacarado) _ ____________________________________________SO,Ca 2 H ,0 -----------------------------
Sintetizado
Fig. 2.—Principales tipos de gemas propiamente _______________________/
dichas. Cualidades ___________
sintéticas
agrupacionales y mineralógicas.
— 202 —
GRUPO B.T.G.M. (Bio-tecno-gema-materiales). Grupo formado
por la combinación» procesual de los anteriores. Comprende los
materiales con cualidades gemológicas originadas por ( i ) la acele­
ración industrializada (cultivo) o (ii) tratamiento de materiales
•producidos también naturalmente por seres vivos; se coñocerf con
■;la-denominación.de «biogemas cultivadas». Existen asimismo.pro-,
cedimientos de génesis imitativa (im itación) de estos productos ge'mológicos producidos (naturalmente o ren cultivos acelerados) por!
¡seres vivos; en tal caso se habla de «biogemas de imitación».]
| B.— Los materiales comprendidos en la amplia y abierta agru-j
■pación de GEMAORNAMENTALÉS pertenecen a las siguientes}
[categorías:
’
...................
.....
" ■
j
B .lJ Minerales” ornamentales.— Forman parte de la misma los
|diversos minerales, sus variedades, formas o conformaciones agruipacionales, que manifiestan alguna cualidad de gema o especifismo
jpoco abundante, el cual contribuye a que tenga un esteticismo par­
ticular apreciado y apreciable.
• B.2.; Rocas ornamentales.— Constituyen esta unidad dé agrupa­
ción todas las rocas que — en estado natural o tratadas por seccioinamiento, pulido, etc.— tienen cualidades estéticas normalmente
destacadas por coloraciones y estructuraciones granulométricas o ¡
!de trazados -estructurales m a y o r e s . " ” /:
_____ _ í.'nrrr./..
, Los ¡caracteres'dé''rocas ornamentales más conocidos y utiliza­
dos quédan reflejados en los cuadros adjuntos (Figs.
■
;
B.3. Materiales petro-imitatiyos— Pertenecen a este grupo di-1
¡versos tipos de materiales (i ) artificiales o (ii) mezcla de artificiales
jy naturales que tratan de reproducir, imitar o desarrollar cuali-¡
jdades ornamentales propias de las masas rocosas naturales (m a-1
¡tériales petro-industriales).
. ....
.............. .......
... . .
j
El denominador común de estos gemaornamentos es su utiliza­
ción primordialmente estética u ornamental; complementariamente
es también un valor su influencia en el desarrollo estructural de
'edificaciones y creaciones de interiorismo ornamentador civil,
j
Debe destacarse cómo la apreciación estético-ornamental se
'sustenta en algunas de las cualidades atributo de las gemas, in­
terpretadas más amplia o extensivamente; belleza por colorido o
estructura llamativa y original, dureza por resistencia como sillar
de mampostería, revestimiento, etc. Son pues materiales con «cua­
lidades gemológicas extensas» dedicadas a la ornamentación más
amplia del entorno creativo y ambiental del hombre.
No cabe duda que la ornamentación es un valor considerado
por el hombre y consecuentemente también desarrollado hasta
203 —
GEMAS MINERALÓGICAS
a) NATURALES -> RECUPERACIÓN -* FACETADO -» PULIDO-BRILLO -
b) ARTIFICIACIONES: CREACIONES SINTÉTICAS
IMITACIONES VÍTREAS
GEMAS COMPUESTAS
GEOLÓGICA
PROSPECCIÓN
COMERCIO
GEMAS RECUBIERTAS
EXTRACCIÓN
NATURAL
GEMAS PÉTREAS
RECUPERACIÓN - ADECUACIÓN - SECCIONAMIENTO - PULIMENTACIÓN-BRILLO -
ROCAS ORNAMENTALES
a) ROCAS NATURALES-» PREPARACIÓN-* PARTICIÓN
SECCIÓNAMIENTO
_ PULIMENTACIÓN-BRILLO
ADECUACIÓN SUPERFICIAL
b) ROCAS ARTIFICIALES'
Fig. 3.— Secuencia cinetífica, técnica y tecnológica relacionada con el estudio
d e los m ateriales geo-omamentales.
— 204 —
llegar a la extensión actual. La ampliación del aprecio-necesidad
de la ornamentación justifica que resaltemos la importancia de los
materiales geo-ornamentales de nexo geológico terrestre y también
— más específicamente— de sus agrupaciones tecnológicas (A ) ge­
mas y (B )gemaornamentos.
3.— LA PR O FE SIO N ALIZAR O N GEMOLOGICA
Y GEMAORNAMENTALOGICA
La diversidad de los materiales-gema y problemas técnicos re­
sultantes de la consideración y utilización de éstos, exige que la
tradicional profesión del «gemólogo artesano» se replantee con la
intensidad que los modernos conocimientos y técnicas exigen. La
fuerza adquirida por las tradicionales rocas ornamentales, más
consideradas ahora, además, por sus caracteres gemaornamentales,
exigen — también— una especialización en este aspecto. Un com­
plemento englobable en el tradicional nombre de «gem ólogo» que
dualice las especialidades de gemología propia y gemaornamentología. Las necesidades — añadidas— de un coleccionismo respetable
por su interés didáctico personal o colectivo (museos), pero rigu­
roso, respetuoso con estos materiales y abierto, debe de añadirse
a las mencionadas necesidades.
Este atisbo de necesidades de nueva profesionalidad o dimensionamiento de profesionalidades tradicionales, mediante el enri­
quecimiento de conocimientos, técnicas y servicios posibles a una
sociedad múltiple y sensible, con nuevos derroteros por el fenóme­
no ornamental, es lo que determinó a crear en la Universidad de
Oviedo a través de la Escuela de Minas de Oviedo cürsos de Gemo­
logía y Joyería en colaboración con el Centro Europeo de Gemolo­
gía y Joyería.
Se pretende que sea el germen experimental de un título de la
Universidad de Oviedo y futuro próximo de la Escuela de Gemología-Ornamentología-Joyería; la cual estará al servicio de una socie­
dad afortunadamente desarrollada en el aprecio de lo ornamental.
Complemento de esta actividad docente es necesario desarrollar
una labor de divulgación a través de certámenes y exposiciones
populares, que formen al público y capten respetos y sentimientos.
Esta iniciativa con carácter global se viene celebrando en la Es­
cuela de Minas de Oviedo mediante los llamados Certámenes de
Minerales, Gemas y Fósiles. El último año (1988) se le dió forma
de Certamen propio con la denominación de GEMAORNAMENTA-
— 205 —
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICO GEOLÓGICAS
DE LAS ROCAS ORNAMENTALES
CROMATISMO NORMAL
CROMATISMO VARIABLE
CROMATISMO ZONAL
ALTERACIONES INTERNAS
-PRESENCIA SALES
PROPIEDADES
GEOMECÂNICAS _
-PRESENCIA INCLUSIONES ALTERABLES
POROSIDAD
PERMEABILIDAD
ALTERACIONES DEBIDAS HUMEDAD PLUVIOSIDAD
DUREZA
-LOCALES
COMPRENSIÓN SIMPLE
-GENERALES
CIZALLAMIENTO
DILATACIÓN TÉRMICA
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
ALTERACIONES DEBIDAS ACCIONES BIOGÉNICAS
HUMEDAD
-VEGETALES
PARTICIÓN
-ANIM ALES
CRIODEFORMACIÓN
DEFORMACIÓN PLÁSTICA
ALTERACIONES DEBIDAS CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL
INCLUSIONES PETROMINERALES
ANORMALES
Fig. 4.— Principales cualidades tecnológicas de los m ateriales gemaornamentales relacionables con e l cromatismo, alterabilidad y características
geomecánicas.
— 206 —
LIA-88. Esperamos que con la ayuda de todos evolucione hacia
una particular feria técnicoprofesional, divulgadora y captadora
de intereses científicos, técnicos, económicos y derivados.
El subsuelo de Asturias tiene una riqueza mineralógica-petrográfica ornamental muy apreciable, también una capacidad o po­
tencialidad técnico industrial que conivene reavivar para que pueda
jugar su papel con el esfuerzo de todos.
No se puede olvidar que la comunidad universal y nacional
tiene un patrimonio gemológico y geo-ornamental esencial, el cual
tiene que conservar y divulgar.
El colofón de la actividad técnico profesional que se comenta
será asimismo, reactivar esta parcela de la tecnología conservado­
ra y divulgadora.
P r e s id e n t e d e l I n s t i t u t o de E s t u d io s A s t u r i a n o s :
ILMO. SR. D. MANUEL FERNANDEZ DE LA CERA
D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o d e E s t u d io s A s t u r i a n o s :
DR. D. JESUS EVARISTO CASARIEGO Y FERNANDEZ NORIEGA
D i r e c t o r d e l B o l e t í n d e l I n s t i t u t o de E s t u d io s A s t u r i a n o s en fu n c io n e s
D. MANUEL FERNANDEZ R. AVELLO
D ir e c t o r A d j u n t o d e l B o l e t ín de C ie n c ia s de l a N a t u r a l e z a :
PROF. DR. D. J. A. MARTINEZ-ALVAREZ
C o r r e s p o n d e n c ia :
Instituto de Estudios Asturianos
Palacio Conde de Toreno
Plaza de Porlier, s/n.
Apartado núm. 9.
OVIEDO (España).
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas - C. S. I. C.)
.
I. D E. A.
Bol. Cien. Nat. I. D. E. A. - 1988 - 1989