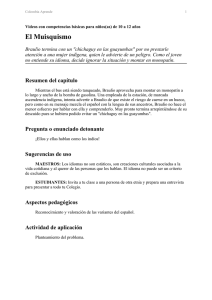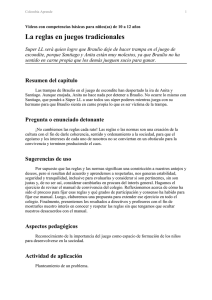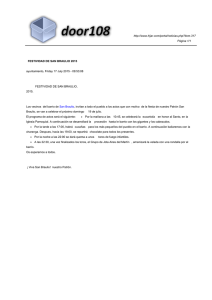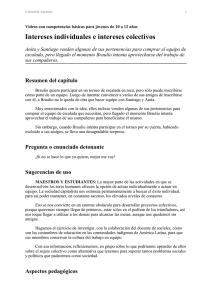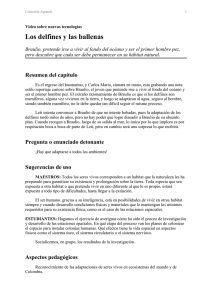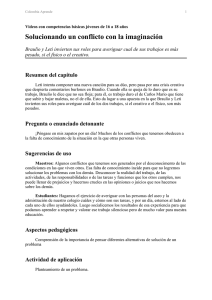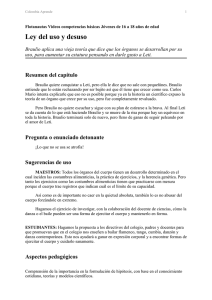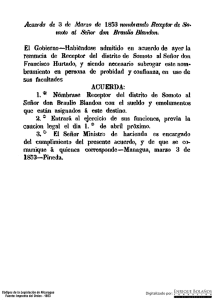cobre de postas - Creative People
Anuncio

COBRE DE POSTAS A mi madre, In memoriam (...) la memoria indomable de la felicidad y del dolor no es una blanda rendición a la nostalgia, sino un ejercicio de orgullo, y sus más altos frutos son la lealtad y la literatura, que se sustentan de ella. (...) quien indaga en sí mismo para escribir encuentra océanos sepultados y selvas de las que nunca le dio noticia la razón. Antonio Muñoz Molina – Diario de Nautilus I Camino por el pasillo del segundo piso de la Posada como en un sueño. Una bombilla desnuda guía mis pasos. Acabo de cerrar la puerta de nuestra habitación donde mi madre, sentada junto a la ventana, pega los botones a la última camisa que ha traído del taller donde trabaja. Casi siempre troto por la tarima de este pasillo que va a dar a las escaleras y luego a la calle, pero ahora avanzo lentamente y oigo al abuelo Tomás afinar las cuerdas de su violín. El abuelo Tomás rasga de arriba a abajo cada una de sus cuerdas y a mí me parece que se me escapa el corazón. Estoy encogida frente a su puerta, respiro hondo y llamo; el abuelo Tomás me espera. Como me espera Braulio abajo, en la calle Postas, a la puerta de ―El Chispas‖, la freiduría que más y mejores humos tiene del barrio. Allí, a la misma puerta de ―El Chispas‖, Braulio vende tabaco y me guarda la cartera cuando vuelvo del colegio para que pueda jugar a la vida sin su peso muerto. Pero antes, unos segundos antes de llegar sin resuello hasta el carrito de Braulio, he bajado como una exhalación por la calle de la Cruz. Los lápices de mi plumier, batidos como maracas dentro de la cartera, acompasan el ritmo de la canción que Dorita me enseñó y que ahora tarareo para infundirme valor. Necesito ese valor porque tengo un deseo que cumplir y bastante miedo. Es como una idea fija y toda su intención está puesta en saltar el mojón de la calle Viudo de Pontejos. El mojón siempre está ahí. Como Braulio y el abuelo Tomás y su violín, él también me espera. El mojón aguarda el día en el que el miedo no ahogue la canción de Dorita en mi garganta cuando llego hasta él y frene mi carrera en el último instante. Con su paciencia de piedra, el mojón espera el día en que el deseo de saltarlo pueda más que mi prevención a fallar el envite y por fin sea capaz de dejar la cartera a un lado, posar mis manos sobre el botón frío que corona su centro, semejante a una margarita petrificada y enorme, y lo salte tan fácilmente como lo hace Manolo, el hijo del fontanero. Pero hoy, la fontanería del padre de Manolo está tapiada tras una clausura de madera gris y no puedo concebir esta calle sin el mojón. Como tampoco concibo que los portones sin brillo de la Posada no se abran ahora que vuelvo y, por un momento, una fantasía enajenada me hace creer que el abuelo Tomás y Braulio están detrás, pugnando por salir. Vuelvo a estas calles porque la Orquesta de París, en la que 2 soy un violín más, da un concierto en el Auditorio de Madrid. Me acompaña mi hijo, Germain, un muchacho rubio en el que se afianzan los huesos grandes y las carnes justas que me cautivaron en su padre. En este viaje de principios de otoño de 1995, mi hijo sale de la adolescencia mirando tranquilo el mundo a través de sus ojos verdes con trocitos marrones, tan parecidos a los de mi padre, y su presencia, vital para mí desde que nació, se convierte temporalmente en una sombra. Como lo es ya, de forma definitiva, su padre desde hace dos años, cuando decidimos seguir caminos separados y recobré con ello la libertad y mis apellidos. En una esquina de la calle de la Bolsa, observo el edificio de cuatro plantas frente a mí. El primer piso fue un día la escuela nacional donde aprendí que el Miño nace en Fuentemiña, provincia de Lugo, recorre Galicia y desemboca en el Océano Atlántico por la Guardia, sirviendo de límite entre España y Portugal y que en la antigüedad se cogían pepitas de oro. Hoy, apenas recuerdo si llegué a conocer el resto de los ríos, pero puedo verme acarreando mi cartera de cuadros verdes y negros, atiborrada con los cuadernos de dos rayas, el plumier de madera, la china de mármol blanco con la que juego al truque y la enciclopedia Álvarez, con las tablas de la ley amarillas (de la I a la III a la izquierda y de la IV a la X a la derecha), la cuenta de multiplicar ya resuelta, los pulmones humanos de dos colores, el triángulo verde, el mapa de España, sin ríos, el libro de tapas color rosa, sin título, la paleta y el pincel, el cañón de la batalla 3 de Bailén en 1808 y, en medio de todas estas cosas, sobre las que luego se abundaba dentro del libro, dividas por temas, en medio de todo, estaba el busto de un niño con el pelo marrón claro peinado con la raya a la izquierda y vestido con un jersey azul grisáceo con botones en el hombro izquierdo. En otras enciclopedias, quizá de cursos superiores, no recuerdo ahora bien, la portada mostraba el dibujo de una niña con una coleta larga y rubia sentada de espaldas, cara al sol. Sigo ahora los balcones altos y estrechos con la mirada, pero no veo la bandera que los señalaba como mi escuela y, aunque retumbe en mi memoria la cantinela de la tabla de multiplicar, no hay niños que escupan a los desprevenidos, escondiéndose después dentro de clase entre risas y empujones. Camino hacia la Plaza Mayor junto a mi hijo, que no pregunta; sólo me sigue. Las chimeneas de los edificios provincianos del centro de esta ciudad deshilachada ya no perfuman las calles con olor a leña. El tráfico, interrumpido en la plaza, enloquece ahora en su periferia. Los niños ya no chapotean en sus fuentes desaparecidas, rodeados por la carretera donde los utilitarios, los autobuses y los taxis dan vueltas y se pierden por las bocas de salida. En los soportales, sobre los que se alza ese cuadrado de un color entre terracota y rosa fuerte, las tiendas son casi las mismas. Hermosas en la umbría de su escondite pétreo, por sus cristales, enmarcados en maderas sobadas y con olor a rancio, asoman los trajes militares, las boinas negras, rojas, los sellos de mariposas, las 4 monedas. Echo en falta el hospital de muñecas y más de la mitad de las tiendas antiguas han cedido el lugar a bares y restaurantes. En esta plaza hubo coches de choque instalados justo frente de la Casa de Socorro, permutada ahora por una tienda de recuerdos para el turista que no soy. Cruzo el arco que da paso a la calle Postas y me sobrecoge la visión de la Posada del Peine. Casi con miedo, vuelvo la mirada a la esquina donde Luisa y Marcela se ganaban el pan vendiendo cigarrillos y el cielo acompañando mis esperas como si, con su presencia, también hoy pudieran protegerme de esta visión terrible de los balcones de la Posada cegados a la luz después de cuatro siglos de verlo casi todo; el deterioro de su portalón de madera, tan brillante en mi recuerdo, y sus relieves exteriores ahuecados por la intemperie y el abandono. En ella discurrió el afán compartido de vidas que un día conocí y que ahora vienen a mi encuentro con toda su realidad y calor. La acera escueta que me ponía a salvo de las ruedas de los coches les ha ganado el terreno ensanchándose. Sobre ella se extienden ahora sillas y mesas de metal blanco a la puerta de la freiduría ―El Chispas‖, una de las más populares de la calle Postas. Me siento en la terraza con Germain y por primera vez reparo en el edificio de la esquina, en el balcón del primero, el balcón de ―El Niño Loco‖ y siento su recuerdo como una gota fría en la espalda, como un susurro helado que me impulsa a tomar la mano tibia de mi 5 hijo y apretarla. Germain se zafa de mí con un mamá de adolescente indignado y el camarero, que no sé cuánto lleva ahí de pie, con un acento que no soy capaz de localizar pero que, por mucho tiempo que haya estado fuera, sé que no es español, me pide el importe de la coca-cola y de la caña por adelantado y me da frío, o pena, o ambas cosas, ver los vasos sobre la mesa, huérfanos de la pequeña tapa de cocina. Por un momento dudo que sea la misma freiduría y busco el rótulo; ya no se llama ―El Chispas‖ y puede que el tiempo y los cafés de otros países me hayan hecho confundirla. La escruto, remuevo en los rincones de mi memoria, miro de nuevo al portalón de la Posada y me convenzo de que ese rectángulo de apenas doce metros, con un alicatado diferente hoy, fue una vez la freiduría con más humos del barrio. Y huelo en el aire un pasado de frituras de calamares, boquerones o gambas, con la boca hecha agua y el bolsillo vacío. Los bocadillos de jamón se burlan de nuestra voracidad infantil asomando la lengua por el pan desde su altar de cristal. ¡Eh, Anita, Anita! Agarra a la Visi que se escapa. Rosa, medio ahogada por la carrera, se sujeta los riñones resoplando y me deja a mí el trabajo de cerrar el paso a quienes ella no puede o no quiere esforzarse en alcanzar. Tengo siete años, soy la más rápida del barrio corriendo y, para 6 desaliento de mi madre, el magro huesudo de mis rodillas está condecorado con medallones de costras púrpura; son el tributo a una velocidad que a veces se interrumpe contra los adoquines. El talle de los vestidos que me hace tía Aurora, me queda al poco a la altura de las costillas. Tía Aurora transforma incansable los trajes de mis hermanas, aunque nunca son suficientes para mis estirones o para el desgaste al que los someto. Al talento de tía Aurora, y al vestido de novia de mi hermana María, debo que el traje de mi Primera Comunión no fuera de alquiler. Tía Aurora se desquitaba de no haber tenido hijos vistiéndome de volantes, encajes y chorreras. Por más que se lo pedí, mi tía no consintió en hacerme unos pantalones hasta que trasladaron a mi tío a Bilbao; y un verano, probablemente enternecida por la nostalgia de la separación, me mandó unos por paquete postal. Eran cortos, rojos, tenían con cuatro bolsillos y no me los quité hasta que los fríos del otoño me regalaron unas anginas como ciruelas y mi madre prometió comprarme unos largos a cambio de que consintiera ponerme ropa de abrigo. Recuerdo como en un sueño que antes de nuestro viaje de Toro a Madrid hubo muchas lágrimas por la despedida de mis hermanas, María y Lola, y por tener que dejar la casa en la que nacimos las tres; pero no recuerdo cuándo llegamos a la Posada exactamente. Un día me veo en sus corredores y pasillos, atenta al crujir de 7 mis pasos sobre la madera, como si por primera vez fuera consciente de mi propia vida. La luz de las bombillas es escasa. Hay un ambiente de penumbra en los distribuidores de las habitaciones por los que camino con cierta cautela porque estoy sola. Soy yo misma la que anda como sonámbula por los pasillos y hace crujir la madera del piso bajo esta luz como de sueño y la que, al llegar a la escalera, corre como si la persiguiera un fantasma. Esta niña un día se va a romper una pierna. Es la voz de don Amadeo, el conserje. Siempre grita lo mismo cuando le llega el estruendo de mis zapatos marrones de colegiala al mostrador del portal. Las llaves de las habitaciones cuelgan de las alcayatas, coronadas por números dibujados en negro sobre el blanco de una chapa en forma de rombo. Ana, ¿siempre tienes qué bajar trotando como los caballos? Don Amadeo pone los ojos muy redondos y la boca floja, como si esperase una contestación para poder cerrarla. Entonces asoma la cabeza y así, de frente, no se le ve el redondel calvo de la coronilla, algo más desparramado que el de don Sebastián, el cura de la parroquia de la Santa Cruz que, aunque cree que mi padre es ateo porque a diferencia de mi madre nunca asiste a misa, me da el queso americano enlatado y la leche en polvo como a los otros niños de la catequesis. Lo siento, don Amadeo es que se me olvida. Y es verdad. Nunca me acuerdo del ―las niñas no son caballos, 8 ni siquiera deben jugar a serlo‖, que Don Amadeo repite incansable detrás del mostrador con una voz tan floja que no parece regañarte, o del ―un día te romperás una pierna‖, siempre pasándose la mano por el pelo con un gesto tan suave que no me parece de hombre. Entonces salgo despacio del portal mirándome los pies, contando las baldosas hasta la calle con zancadas de cigüeña. Esto dura apenas unos segundos porque enseguida me vuelve a entrar la prisa y salto sobre cualquier obstáculo, real o imaginario. Salto cualquier cosa excepto el mojón. El mojón está plantado en mitad de la calle, en la esquina del Marqués Viudo de Pontejos con San Cristóbal. Lo veo cada día, un montón de veces, porque me pilla camino de la escuela, pero no me atrevo con esa columna coronada por una borla redonda y gris de la que brotan unas hojas semejantes a las de una margarita gigante de piedra. Le saco la cabeza o más, pero casi me da tanta prevención como ―El Niño Loco‖. El mojón me pilla de camino a la escuela y lo miro siempre como midiendo la distancia que me separa del día en que por fin cumpliré uno de mis mayores deseos. Ese día, tomaré carrerilla, apoyaré las manos sobre sus hojas y saltaré a horcajadas con la misma facilidad que Manolo, el hijo del fontanero. ¿Qué te ha pasado en la cara, Ana? Me pregunta la maestra. 9 Aunque soy nueva, Doña Elvira no ha olvidado mi nombre; lo apuntó en una lista al entrar en clase. Ahora me pilla concentrada en mis tareas, después de haber luchado un buen rato con los plumines y la tinta que acaba de arruinar la primera hoja del cuaderno con el que empiezo el curso copiando del encerado: Madrid, 15 de septiembre de 1958. Parece que tienes un moretón. Doña Elvira me coge la barbilla y yo mantengo la boca abierta, pero no sé qué decirle, plantada ahí con su bata blanca, el botón del pecho a punto de saltar, asomándole un bultito de lana verde de su jersey, la cara redonda como un queso manchego y la melena rubia alborotada en rizos muy juntos, tan diferente a las monjas con las que estudiaba en Toro. No necesito decirle que no es un moretón; me restriega la cara y ella misma se da cuenta de que tengo el carrillo derecho azul de tinta, y también los dedos; el babi nuevo decorado con círculos de varios tamaños. No debo tener buen aspecto, la verdad, pero mi moral es alta porque me sé unas cuantas lecciones de la enciclopedia Álvarez nueva y he visto las estampas de otras enciclopedias para alumnos más mayores que tenían mis hermanas Lola y María. Además, mi madre repasa las lecciones conmigo antes de dejarme bajar a la calle. De todo, lo peor son los verbos; no ellos en sí, porque los oigo a todo el mundo cuando habla y yo también los digo, sino los nombres tan raros que tienen. Y sobre todo esa pasión de mi madre 10 por que me los sepa al dedillo. Aunque en realidad todavía no me tocan, me hace aprenderlos de memoria en las enciclopedias de mis hermanas. —A ver, cariño, el pluscuamperfecto del verbo amar ¿cuál es? Y todavía mi madre me llama cariño porque no he abierto la boca. Y tardo en hacerlo; no vaya a estropearse la tarde después de haberle contado las Bodas de Caná con pelos, señales y mucho vino y alegría, que soy muy buena animando las historias, como ella dice. El pluscuamperfecto no me sale, pero ella no se enfada. Sólo lo canta conmigo diez veces: ―Yo había amado, tú habías amado, él había amado‖. Y ya ves tú: sí ―había‖ pero ya no, qué más dará. Yo creo que tanto cantar es inútil porque el problema no es el verbo, sino el título tan raro que tiene y las letras tan juntas, en columnas de a seis, sin una maldita estampa que te dé una pista como en la Historia Sagrada, que ves la cesta de los panes y los peces o a Abraham con el cuchillo encima del hijo y parece que te viene toda la historia a la cabeza. Aunque lo peor, con mucho, es tener que estar sentada tanto tiempo en la escuela. En mi casa puedo levantarme y moverme por la habitación de vez en cuando si no me distraigo con las musarañas, como dice mi madre, pero la señorita ni siquiera me deja mover las piernas como si estuviera cosiendo a máquina, porque dice que parece que tengo el baile de San Vito que, la verdad, no sé quién es ese santo; ni si el pobre tiene que estar tantas horas como 11 yo con el culo pegado a la silla de madera y las rendijas clavadas en los cachetes. Así que levanto la mano y pido permiso para ir al baño muchas veces, aunque no tenga ganas de hacer pis realmente, sólo por dar una carrera por el pasillo e imaginar uno de mis juegos favoritos: estoy en la calle Viudo de Pontejos y, aunque en realidad salto tres filas de baldosas, hago como si volará sobre el mojón. Uno de esos días mi madre va a pagar los cinco duros del colegio, y habla con doña Elvira. No, si la niña no es tonta. Es que anda siempre en las nubes y es tan nerviosa. Yo hago como que no estoy a la conversación, pero veo a mi madre bajar y subir la cabeza, dándole la razón a doña Elvira sin hablar y resignada a tener con ella no a Lola o María, que seguro le darían menos problemas, sino a un elemento canijo como yo que mueve las piernas como una costurera que cosiera a máquina en horas de clase y, la verdad, me siento como esos bichos a los que se observa tras un cristal, o como ―El Niño Loco‖ tras la ventana de su balcón cuando los chicos le llaman para burlarse de él y tirarle piedras, y quisiera que estuvieran aquí mis hermanas. Sobre todo Lola, que me explicaría bien lo del pluscuamperfecto. Porque toda la culpa de lo que dice la señorita la tiene, seguro, el pluscuamperfecto, que no puedo con él. Sin embargo hoy estoy de suerte; mi madre no se enfada, y cuando a la noche se lo cuenta a mi padre, él se ríe diciendo que 12 doña Elvira es una cursi. Pero si en ese colegio ni siquiera hacen cultura física; no hacen nada más que meterles en la cabeza todas esas tonterías sobre el pecado y el infierno. Y es que a mi padre tampoco le gusta nada que vaya a la catequesis; dice que hacer la Primera Comunión es un gasto inútil y que si me muevo tanto es porque tengo mucha energía y estoy demasiadas horas encerrada en la escuela. Así que debe ser por eso por lo que muevo tanto las piernas; y aunque a doña Elvira le ponga nerviosa, a mi padre parece gustarle porque, sin ser domingo, me da la propina y yo me la gasto en la confitería antes de entrar en clase. Pepita, la dependienta, me sirve la milhoja más grande de la hornada. Me pellizca un carrillo y sonríe con su cara redonda y blanca, mostrando la mella de un par de muelas. De alguna manera sé que esos huecos en la boca de Pepita no son como los míos. Por los míos asoman unas puntillas duras y blancas, por los de ella sólo le asoma la lengua cuando ríe. No sé cómo puedes comerte una milhoja tan de mañana dice. Y lo que Pepita no sabe es que puedo comerme hasta tres milhojas sin ponerme mala. Es para el recreo —digo. Y miento a medias porque es raro que la milhoja llegue viva al 13 recreo de las once; la mayoría de las veces me la como por el camino. Me gusta mucho caminar desde la Posada a la escuela mirando los escaparates de las pastelerías y el de la joyería Rueda. Allí tienen el reloj de Primera Comunión que le he pedido a mi madre por si todavía estamos aquí para cuando me toque hacerla. Sé que nuestra estancia en la Posada es, como le oí decir a mi padre, accidental. — ¿Qué es accidental? —le pregunto a mi madre. Y ella me explica que nos hemos quedado sin casa y que estaremos aquí hasta encontrar algo mejor. Pienso en las palabras de mi madre y recuerdo, como si hiciera mucho que no vivo allí, la casa de dos plantas de Toro donde cada uno de nosotros, salvo mis padres, tenía su habitación. En la casa de Toro había una cochera donde mi padre metía su coche, negro y grandísimo, en el que nos llevaba a mi madre, a Lola, a María y a mí de merienda a la dehesa. Aparte de eso, y de cuando mis hermanas ponían el picú a todo trapo en los guateques y me dejaban quedarme a bailar el twist con ellas y sus amigos, no me parece que pueda haber algo mejor que la balaustrada de esta nueva casa con tantas habitaciones y pasillos, aunque me dé miedo cruzar por ellos sola o bajar las escaleras cuando oigo encogida el arrastrar del cuerpo de Braulio sobre la tarima. Entonces paro en seco la cuenta de los peldaños para mirar cómo se afana en el suelo del primer piso 14 y el susto me hace perder la cuenta. Aunque, la verdad, no me parece el hombre del saco; es sólo un hombrecillo sentado en el suelo con las manos sujetas por unos correajes a unos tacos de madera sobre los que se apoya para impulsarse por el piso. Entonces Braulio avanza de espaldas, golpea el suelo tres veces con los tacos y don Amadeo asoma la cara por la escalera. Ya voy, Braulio, no te muevas. Don Amadeo sube las escaleras agarrándose a la barandilla, dando saltitos con las piernas tan juntas que parece que se está meando o algo más gordo. Tranquilo, Amadeo, no hay prisa. La voz de Braulio es como la de un ogro y no casa nada con el cuerpo de niño viejo que yo veo desde el piso de arriba. El ruido de los tacos sobre la tarima me paraliza, y, por un momento, me pego a la pared del corredor y fantaseo que sí, que esta vez es el hombre del saco de verdad y que viene directo a por mí, arrastrando en el camino a algún otro niño incauto. ―¡Ay, mamaíta, ita!, ¿quién será? Cállate hijita, ita, que ya se irá. ¡Que no me voooy, que detrás de la puerta estoooy! Me asusto yo sola al recordar ese cuento y retrocedo hasta la habitación donde vivimos. Me da mucha rabia que el plexiglás de mi 15 impermeable cruja tanto que el ―ogro‖ pueda llegar a oírlo con su oído finísimo de ogro. Cuando llego a la puerta de la habitación, me siento en el suelo con el corazón y las anginas estrangulándome. Luego, espero un poco y como no pasa nada vuelvo a recorrer el pasillo, bien pegada a la pared, hasta las escaleras y bajo despacio, con cuidado de no hacer crujir mi impermeable. Desde los barrotes de la escalera distingo las cejas de Braulio, espesas y negras como el cepillo de los zapatos. Me asusto un poco otra vez porque creo que la gente con mucho pelo en el entrecejo tiene malas pulgas y, si llega a verme, me mandará maldiciones de las que no podré librarme nunca. Pero la verdad es que Braulio tiene las piernas como mi muñeca de trapo y una cabeza pequeña, calva y grasienta. Tengo dudas de que alguien tan flojo y parecido a un mono pueda meter a un niño en el saco, aunque con su vozarrón bien podría decir: ―que no me voooy, que detrás de la puerta estoooy ‖ y hacerme correr de nuevo hacia nuestra habitación para esconderme debajo de la cama, con impermeable y todo, y quedarme allí, sin respirar siquiera, hasta que venga mi madre. Don Amadeo termina de subir las escaleras y coge a Braulio en brazos con tanta facilidad como mi padre me alza a mí. Luego, lo baja a la entrada y yo los sigo a cierta distancia. En la penumbra del portal veo a Don Amadeo depositar a Braulio en un carricoche que estaba escondido bajo la escalera. En mi vida he visto algo parecido; 16 el carricoche está hecho de varillas de metal recubiertas con un hule gris y puede incluso descapotarse. Aunque, como ahora llueve, Don Amadeo extiende la lona del techo y la sujeta a las varillas con unas cintas de cuero. Poco después, Braulio sale a la calle haciendo girar los pedales que el carricoche lleva colocados a la altura de las manos. Es como si fuera un seiscientos con las ruedas de un triciclo gigantes. Termino de bajar justo a tiempo de ver cómo Braulio aparca unos metros más allá, frente a la freiduría ―El Chispas‖. Allí, usando el canto de ambas manos, va disponiendo lentamente el ―Caldo de Gallina‖, el Bisonte, los Celtas y otros paquetes de cigarrillos que no conozco en una repisa de madera colocada frente a él. Me he quedado con la boca abierta a la entrada de la Posada, observando los movimientos de Braulio, tan difíciles para la flojera de sus manos, que parecen imposibles. Braulio me ha visto por el rabillo del ojo; sonríe mostrando unos dientes pequeños y negros y yo echo a correr en dirección opuesta a su boca de ogro. Llueve un poco, pero no es por la lluvia por lo que me escondo en el escaparate de la relojería; es porque todavía no estoy segura de sí él es o no el hombre del saco. Braulio me mira y se ríe otra vez y pienso que el hombre del saco no sonreiría así a ningún niño. Braulio asiente con la cabeza, sin dejar de colocar sus cosas, pero sé que me mira por el rabillo del ojo y, desde mi escondite, espío cómo saca una caja cuadrada color miel. La caja me parece 17 preciosa desde el primer momento y me gustaría acercarme para verla mejor, pero estoy muerta de miedo, de vergüenza o de emoción, no estoy segura, y no me atrevo. Entonces, un hombre con gabardina se acerca a él, sujetándose el sombrero para que no se lo lleve el viento, y le compra un paquete de tabaco. El hombre le da unas monedas y Braulio las introduce por unas rendijas en el borde de la caja, empujándolas con los nudillos de sus manos de trapo. La curiosidad le puede al miedo y me acerco muy despacio al carricoche. ¡Anda, pero si es la espía nueva! —dice Braulio —Ven, mujer, no tengas miedo, que no te voy a comer. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana le digo con un hilo de voz y la vista puesta en la caja. ¿Te gusta la caja? Es muy bonita —contesto y le sonrío por primera vez. —Cógela, mujer, no muerde. La caja pesa mucho y oigo las monedas chocar dentro de ella. Ya no llueve, pero el aire me levanta los faldones del impermeable y no puedo bajármelos porque necesito las dos manos para sujetar la caja. Entonces siento que alguien me mira y me giro bruscamente. Al otro lado de calle, en el balcón del primer piso, hay un niño que nos observa tras los cristales. Es un niño espigado y pelirrojo, muy pelirrojo, más pelirrojo que cualquier otro que yo haya visto antes. 18 Tiene muchas pecas por toda la cara, pero no es por eso que me da repelús mirarle; me da miedo por cómo me mira él a mí. Tiene los ojos muy grandes, de un azul casi transparente y mira hacia abajo y de lado, como un toro cuando va ha embestir. Lleva un jersey granate, un pantalón gris y unos tirantes de cuero, como de tirolés, le cruzan el pecho. Está con las manos pegadas al cristal, tan tieso que parece como si estuviera apuntalado, sujeto a alguna parte dentro de la casa. Más tarde, en casa, mamá me dice que aunque todos le digan ―El Niño Loco‖ yo no debo llamarle así. Y lo que ni ella ni yo sabemos todavía es que, en este barrio, todo el mundo tiene un mote y que cuando te lo ponen ya es para siempre. ―El Niño Loco‖ sigue mirando hacia abajo, a la caja de Braulio, con su mirada de toro. Detrás de él, puedo ver como una señora, tan pelirroja como él, se sube a un taburete con una maleta en la mano y la coloca en lo alto de un mueble que no puedo ver desde la calle, pero que probablemente es un armario. Luego, la señora se baja del taburete de un salto, se acerca a la ventana, mira un momento hacia nosotros, posa sus manos sobre los hombros del niño, le dice algo y desaparecen los dos dentro de la casa. Braulio también mira hacia el balcón, pero no dice nada, sólo baja la vista y recoge la caja de mis manos. 19 Desde ese día, los domingos por la mañana, después de la catequesis, voy a visitar a Braulio y paso mucho rato en su habitación. Su cuarto es casi igual al nuestro, aunque más pequeño. También tiene menos luz porque su única ventana da al interior. En la habitación de Braulio hay una cama pequeña de metal pintada de gris azulado, igual a la mía, una mesa y una silla oscura donde me siento a mirar cómo él moldea la arcilla. Pegadas a la pared de enfrente, a un lado de la cama de Braulio, están las cajas de tabaco que él vende en la calle. Un poco más al fondo, hacia la ventana, tiene su taller, y es increíble ver cómo saca formas de la masa de barro con los puños: una señora con un cántaro, un perro, una bailarina. Cuando se lo cuento, mi madre no quiere creerme. Pero, Ana, ¿cómo va a hacer esas cosas Braulio? Si tiene las manos como las de una marioneta. Bastante hace el pobre con atender a su puesto, que no sé ni cómo le quedan ganas. Que sí, mamá. Ven y lo verás. Y un domingo mi madre me va a buscar a su habitación para que la acompañe a echar la carta de mis hermanas, pero en realidad viene a ver si lo que digo de Braulio es cierto. Se queda pasmada; mientras hago cacharritos algo torcidos, albóndigas bastante redondas y barras de pan largas y panzudas, Braulio modela una figura que soy yo con mi babi blanco y el lazo rojo del colegio. 20 II Como todo el mundo en este barrio, yo también tengo un mote. Manolo, el hijo del fontanero, me dice: ―Chiquilina‖ y ya no hay quien me lo quite. A Rosa, la que vive en la puerta 12 de la Posada, la dice la ―Garner‖, por lo de la actriz de cine. Pero qué más quisiera ella, la Rosa. Yo creo que se lo ha puesto porque está todo el día pintándose los morros con caramelo rojo y a veces pone andares de gachí fatal cuando Manolo la mira. Pero para mí la Rosa no es más que una mandona que usa goma de bragas para sujetarse el pelo y, aunque nunca se lo he dicho a nadie, la he puesto el mote de ―La Goma-braga‖. Además, la madre de Rosa cocina en la habitación con un infiernillo aunque esté prohibido. A la Asun, la de puerta 16 de la Posada, le dicen ―La Velas‖ porque, a pesar de llevar un pañuelo de su padre arrebujado dentro de la manga del jersey, no se limpia los mocos; se sorbe los mocos. La Asun es la mayor de todos y también la mejor. Visi y Elías son los ―Amantes de Teruel‖. Casi ni se hablan, pero siempre terminan estando uno junto a otro. Por separado, Elías es ―El Alemán‖, porque es rubiales y lleva el pelo cortado al dos, y la Visi es ―La Marichanclas‖, porque odia llevar zapatos y siempre va 21 en chancletas con unas alpargatas de pintor sucísimas. Manolo, como Elías, no vive en la Posada y no tiene mote. Él es sólo el hijo del fontanero. También dicen que Manolo tiene un tío que está en la cárcel por comunista. Pero Manolo no quiere que hablemos de su tío. Dice que la gente es tan ignorante que a cualquier cosa le llaman comunista, que su tío no es más que un borracho bocazas y que está en la cárcel para vivir a la sopa boba. Yo me río porque no sé cómo será una sopa boba. A lo mejor es como las rosquillas tontas y las listas que le gustan a mi madre. Las tontas son las que no llevan nada por encima, tan secas que casi te ahogas con ellas, las listas las que llevan una capa blanca o amarilla muy dulce con la que haces saliva y no te ahogas. Al mediodía, después del colegio, Rosa, ―La Goma-braga‖, Asun, ―La Velas‖, Visi, ―La Marichanclas‖ y yo quedamos en la obra que hay en la Plaza de Jacinto Benavente. El cemento hace de harina, las piedras grandes son patatas y las pequeñas huevos. Hoy ―La Goma-braga‖ se aburre ―con ese juego de mocosas‖ y decide que tenemos que ir a ―explorar‖ el edificio en construcción, esquina con la calle Carretas. El edificio va a ser un hotel, tiene más plantas que cualquier otro de la plaza, es de color gris, y no se parece en nada a las casas de alrededor. Voy detrás de Rosa, ―La Goma-braga‖, y su pelo, negro como el mío, pero largo y sin brillo, está sucio y se rasca la 22 coronilla por entre la goma de braga. Rosa dice que ella y Manolo, el hijo del fontanero, son novios y debe de ser verdad, porque se pone muy tonta cuando está él. Me da mucha rabia que Manolo me llame ―Chiquilina‖, como si fuera una galleta, pero lo que no entiendo es por qué a ―La Goma-braga‖ le sienta tan mal. Y es que ella siempre pone pegas para dejarme jugar con ellos, porque soy pequeña, pero yo no tengo la culpa de que en la Posada no haya otros niños de mi edad. Está ―El Niño Loco‖, pero no vive en la Posada, no baja nunca a la calle y sus ojos saltones me dan tanto miedo que, cuando voy sola a la Plaza Mayor, doy un rodeo por no pasar bajo su balcón. Además, soy la más rápida corriendo y muy buena en los regates y, como a Manolo le caigo bien, Rosa me tiene que aguantar. A mi madre no le gusta que esté con ellos y me da la murga diciendo que son unos mayorones y que tienen la boca como carreteros. Yo no he visto nunca a ningún carretero y, según habla mi madre, me imagino la boca de ―La Goma-braga‖ grande y oscura, rodeada de pelo de tanto decir ―coño‖. Justo en ese momento se acerca a Manolo con andares de actriz de cine y Manolo huye aterrorizado de su cara barbuda. Tengo que hacer verdaderos esfuerzos por no reírme porque mi madre me está mirando muy seria; no quiero que se enfade y me prohíba bajar a la calle. La familia de ―La Goma-braga‖ vive en la puerta 12 del último piso de la Posada. Tiene dos hermanos mayores a los que don Amadeo no puede ni ver porque son unos golfos, y ella dice que van 23 por su cuenta. No sé bien lo que quiere decir Rosa y la verdad es que sus hermanos nunca están en la posada y además no me fijo mucho en ellos. Pero reconozco que la Rosa es una bruta de cuidado; te empuja con más fuerza aún que los chicos mayores, es una marimandona y se aprovecha de nosotras, como cuando jugamos en la obra de la Plaza de Jacinto Benavente. Yo creo que me tiene ojeriza no sólo por lo de Manolo, sino porque como todos los días en la casa de comidas de Paco, que es amigo de mi padre. En cambio los padres de Rosa tienen un infiernillo en la habitación y don Amadeo no los puede ni ver. Dile a tu madre que la Posada no tiene derecho a cocina —le dice. —Un día me vais a buscar un disgusto con el administrador por saltaros la norma a la torera. Y ―La Goma-braga‖ le saca la lengua, se da un cachete en el culo, le llama maricón y sale corriendo. Rosa dice que don Amadeo es un meapilas y un gilipollas, y que no se explica por qué todo el mundo le trata de don cuando es sólo el portero, aunque se las dé de conserje y vaya tan repeinado y replanchado como los del Hotel Embajador. En cambio a mí me gusta el traje azul marino de don Amadeo y Rosa me parece una ―Goma-braga‖ y una marimandona. Me da rabia hacer siempre lo que ella quiere, cuando en realidad prefiero jugar a las tiendas. Como hoy que subo las escaleras de la obra de Jacinto Benavente detrás de ella como una 24 cordera. Rosa debe de estar por lo menos en el segundo piso porque ya no la veo. Las escaleras son sólo unos peldaños de ladrillo, sin paredes a las que poder agarrarse, por los que sube un aire que te corta las piernas. Asun y Visi van detrás de mí riendo e intentando adelantarse la una a la otra. Visi se distrae limpiándose los mocos con el pañuelón de su padre, pierde el equilibrio, se escurre, se agarra a mi pierna para no caerse y al final nos caemos las tres rodando por las escaleras. Me duele la mano un montón y se me hincha por momentos. Visi se levanta el babi, que tiene el mismo color verde garbanzo de todas sus ropas blancas, y, como para decir que ella también se ha hecho daño, me enseña un raspón del tamaño de una mano en el muslo. Tengo frío y hambre y ninguna gana de discutir con nadie, así que recojo mi impermeable y mi cartera con la mano buena para irme. Venga, Ana, no te enfades, ha sido ―sinqueriendo‖. Espera voy contigo. Asun se chupa el arañazo que tiene en la mano y se sorbe los mocos, pero yo no le hago caso y me voy corriendo. En realidad no estoy enfadada con ella, sino con la mandona de la Rosa, la muy ―Goma-braga‖, y conmigo misma, por nenaza. Bajo por Pontejos y al llegar al mojón le doy una patada con la suela de tocino de mis zapatos. El se queda tan fresco, pero yo me 25 he hecho un daño horrible en el dedo gordo. Mis padres están trabajando y voy a la casa de comidas sola. Desde el rincón de la cocina donde me siento a comer cuando ellos o el abuelo Tomás no están, veo el cuerpo rechoncho de Dorita. Se mueve deprisa de un lado a otro en el pequeño espacio de la cocina, prepara los platos que le piden de fuera y canta: ―Una tarde de la primavera, Merceditas cambió de color, y Alfonsito que estaba a su vera, fue y le dijo ¿qué tienes, mi amor?‖ Le tiembla la voz y dice mi padre que en vez de oído tiene oreja de lo mal que entona. De vez en cuando, Dorita se pasa el dorso de la mano por la frente, blanca de harina, y puedo oler su sudor mezclado con los guisos. Hay una cocina de carbón y, a pesar del humo y de los olores, me gusta comer allí dentro en invierno porque se está calentito. Cualquier otro día me reiría de cómo canta Dorita, pero hoy me duele la mano, tengo frío y ganas de llorar. Entonces Dorita me pone el primer plato y, cuando se da cuenta de que no pruebo bocado, se para frente a mí y dice: —No me puedo creer que prefieras las inyecciones de hígado de bacalao a las lentejas. Yo te pondría arroz a la cubana todos lo días, como a ti te gusta, pero luego tu madre me riñe y con razón. Terminarías poniéndote amarilla del estreñimiento. Y es verdad que comería arroz a la cubana todos los días si no fuera por el menú que ha hecho mi madre con lo que debo comer. El arroz me toca los jueves y es una fiesta triple porque tampoco tengo 26 colegio por la tarde y casi siempre hay carta de Lola y María. Pero estamos a martes, llueve, hay colegio por la tarde, no habrá carta de mis hermanas, me duele la mano y tengo un nudo en la garganta que no me deja tragar. Dorita se seca las manos en el mandil y se me queda mirando a los ojos. Entonces siento cómo el nudo que aprieta mi garganta desde la caída en la obra se va disolviendo en lágrimas y no puedo impedir que un globo de mocos me estalle en la cara cuando, vencida por el dolor y su interés, intento abarcar sus caderas con los brazos. Me caí en la obra —digo. Entonces, ella me aparta suavemente y yo le alargo la mano envuelta en un pañuelo y cuando me lo quita, la sangre de mis dedos nos mancha a las dos. Pero criatura, ¿cómo no me has dicho nada antes? ¡Daniel, Daniel! No sé por qué grita; Daniel está a un paso de nosotras tomando nota a un señor, debajo justo de la cabeza de toro disecado que mira con sus ojos negros y tristes. El toro es bonito, pero me da pena que esté muerto y tenga los ojos de cristal. Entonces, se forma un poco de jaleo porque entre la clientela hay mucha gente que me conoce y quieren saber lo que pasa y empiezo a creer que la cosa puede ser grave por las caras de susto sobre mí. 27 Dorita busca su chaqueta para llevarme a la Casa de Socorro; pero acaba de entrar el abuelo Tomás y, cuando me ve la mano, se quita la gabardina y dice que ya se ocupa él. Todo el mundo en la Posada le llama el abuelo, pero Tomás es más abuelo mío que de nadie, aunque sea un abuelo postizo, porque los padres de mi padre murieron antes de que yo naciera y los de mi madre cuando todavía iba en mantillas. El abuelo Tomás vive en el mismo piso que nosotros y es muy amigo de mi madre. Tiene un violín, pero nunca lo toca, o al menos yo nunca lo he oído. Yo miro el violín por el rabillo del ojo siempre que voy a su habitación. Él se da cuenta, pero hace como que no. Me gustaría pedirle que abriera la funda y tocara, pero sé que no debo hacerlo. Algún día, cuando tenga más valor que ahora, le pediré que me enseñe. Me gustaría tanto que a veces sueño que toca y luego me lo da. Entonces pasa una cosa increíble: puedo hacer música como si me conociera todas las canciones. Se me pone piel de gallina y tiemblo y todo de la emoción. A mi madre también le gusta mucho la música y creo que por eso el abuelo Tomás y ella se llevan tan bien. Él le cuenta sus viajes de cuando tocaba ―en orquestas de chunda, chunda, no te vayas a creer. Muchas veces tocábamos sólo por la comida y no veas si pasábamos hambre‖, le dice, y se ríe de ese recuerdo. Lo que más le gusta a mi madre son los cotilleos de las cómicas, aunque eso no se lo cuenta delante de mí porque, cuando van a hablar de amor, 28 siempre me mandan a jugar. Aunque ya es viejo, el abuelo Tomás hace a un lado a Dorita, me echa su gabardina por los hombros, me levanta del suelo como si nada, y yo miro a la gente de la casa de comidas desde muy alto, casi tan alto como la cabeza del toro que me sigue mirando con sus ojos negros y tristes. Entonces, me abrazo al cuello del abuelo Tomás y su pelo, blanco y largo, me hace cosquillas en la nariz. Huele bien, es muy suave y se le riza en las puntas. Él no está soltero como Braulio o don Amadeo, tiene mujer y una hija mayor, pero no viven con él en la Posada. Como nosotros, el abuelo no es de Madrid, aunque tampoco es de Toro, sino valenciano. El abuelo me arrebuja bien con su gabardina y sale conmigo en brazos de la Casa de Comidas. Cuando pasamos bajo el balcón de ―El Niño Loco‖, yo aprieto mucho los ojos. Sigue lloviendo y al cruzar por los soportales de la Plaza Mayor los coches hacen un ruido como de huevos al freírse. El aire me hiela la nariz, lo único que no me tapa la gabardina del abuelo Tomás, y me castañetean los dientes al contarle cómo me caí en la obra. Llegamos a la Casa de Socorro y sigo tiritando. Tengo miedo y rezo por lo bajini el ―Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, no me dejes sola que me moriría‖ para que no me corten la mano. Procuro no mirar el despelleje de mis dedos. Son el índice y el corazón de la mano izquierda. Me sé los nombres de todos desde siempre, porque mi 29 hermana Lola me los enseñó; me mordía la punta de cada uno de ellos flojito, decía el nombre, y yo tenía que repetirlo hasta que me los aprendí. Como era muy pequeña me cansaba enseguida del juego y me daba por gritar: ―mira mamá, Lola me está mordiendo‖ y mi madre le gritaba desde la cocina: ―Lola deja de morder a la niña‖. Entonces Lola me los besaba muy despacito y yo gritaba: ―no vengas mamá que sólo me está besando‖. Pero ahora Lola no está, tengo hipo y no lloro ni me pongo tonta para que ese señor de la bata blanca y con el bigote como pintado a lápiz no me haga daño. Bah, mujer, no tiembles —dice—. Esto no es nada. No hay rotura, aunque no creo que puedas usar esta mano en unos días. El tío del bigote corta la piel alrededor de la herida con unas tijeras pequeñitas y desinfecta la herida con un agua que hace burbujas y no escuece. Luego, me entablilla los dedos por la parte buena con un cartón blanco, los envuelve por separado en una venda, los coloca sobre otra venda larga y me la anuda al cuello. Al salir de la Casa de Socorro, el abuelo Tomás me compra una palmera y me la voy comiendo por el camino. Cuando entramos en la calle de ―El Niño Loco‖, cruzo al otro lado. El abuelo me sigue sin extrañarse; un poco más abajo, en la esquina de Postas, están Luisa y Marcela las hermanas que venden tabaco junto a la tienda de hábitos. Nos pasamos un rato contándoles lo de la mano y creo que el abuelo me va a llevar a casa cuando dice que se tiene que ir 30 a ver a los señores que le han comprado el quiosco para lo del dinero y me quedo chafada. Tomás quiere jubilarse y vende su puesto de las Ventas y aunque me gustaría que se quedase conmigo procuro poner cara de que no me importa. Tu madre no tardará. Quédate aquí con Luisa ¿vale? Y lo veo dudar. Sé que en realidad no quiere marcharse, pero al final suspira, me alborota el pelo y se va. También sé que mi madre se va a poner como una fiera. Y, por si fuera poco, hoy no habrá carta de mis hermanas que la distraiga. No muevo la mano para que no me duela y espero a mi madre sentada en el escalón de la tienda de hábitos, junto a Luisa y Marcela. Sé que ―El Niño Loco‖ está otra vez en la ventana, mirando hacia a Postas con su mirada azul y mohína tras los cristales. Su balcón está a nuestras espaldas, pero le he visto por el rabillo del ojo al levantarme para mirar la hora en el reloj de la Posada. En realidad no tenía que levantarme para ver la hora, sólo girar un poco la cabeza. Creo que lo hago porque esta tarde ―El Niño Loco‖ no me da miedo, aunque tampoco quiero mirarle; no quiero mirarle, ni a él ni a nadie. Luisa dice que Braulio no ha bajado hoy porque tiene visita de su hermano el obispo. Yo al hermano de Braulio no lo conozco y me lo imagino entrando en la Posada con sus ropas largas, la capa y el gorro dorado, seguido de dos monaguillos muy serios que sujetan un 31 cirio cada uno en las manos, como los del NODO, con la raya peinada a un lado y el pelo tan limpio que parece como si nunca hubieran tenido liendres. Los días que viene el obispo, Braulio se pone de mal humor. ―Me gustaría, dice, que dejase de pensar en mí como la cruz en la tierra que le abrirá las puertas del Paraíso‖. Yo no sé qué quiere decir pero, cuando está así, es mejor no preguntar. Mi padre dice que el hermano obispo no quiere que Braulio viva en la Posada solo y que Braulio no traga con las ideas del obispo. Ahí donde le ves, Anita, tu amigo Braulio, con su parálisis y todo, ha estudiado en la Escuela de Bellas Artes y le echa un par de pelotas a la vida. Muy bonito, Santiago —salta mi madre—. Tú di bien de palabrotas delante de la niña. Como si no tuviera suficiente con las que oye en la calle. Entonces mi padre tuerce el morro y no contesta; no debe de tener ganas de bronca. A veces también Luisa y Marcela, las cigarreras, comentan en voz baja que una niña como yo no debería estar sola todo el día. Pero la verdad es que en la calle hay muchos más niños, así que no sé qué hay de especial en que yo también lo esté. Marcela me sonríe mostrando unos dientes limpios y una funda de oro como la de mi madre, aunque desgastada en la punta. Marcela tiene una piel muy blanca y suave y me parece más vieja que mi madre porque tiene muchas canas. La verdad, no estoy segura de si es bajita o es 32 porque está sentada en la silla de ruedas. El frío la hace arrebujarse en su toquilla de lana y sobre la falda negra resaltan los colores de las cajetillas de tabaco. Entonces Luisa, que se sienta en una sillita de tijera al lado de su hermana, me mira con su mirada negra y brillante y canta: ―Tabaco, cerillas, piedra de mechero Tabaco, cerillas, piedra de mechero‖, y nos reímos. Luisa tiene un enganche de oro, como el que le pusieron a mi tía Aurora, y unos dientes blanquísimos, no como los de Braulio. Me sigue doliendo la mano, pero estar con ellas siempre me hace sentir mejor. Me sé la historia de Luisa y Marcela porque un día, mientras esperaba a que me diera la llave de la habitación, don Amadeo hablaba de ellas con un huésped: No sé, don Amadeo, me da grima verlas ahí sentadas haga frío o calor todo el santo día. No son como las otras cigarreras, fuertes y curtidas por la calle. No les pega, qué quiere que le diga. Entonces don Amadeo se inclinó hacia el hombre sobre el mostrador y le dijo: Pues ahí donde las ve, su padre fue un militar de carrera republicano. Murió aquí, en el frente de Madrid, o de hambre y miseria en alguna cárcel, vaya usted a saber. En cualquier caso y como se suele decir, estuvo en el bando equivocado. Y ellas, ya las ve, unas santas, las pobres. Ese cajón de tabaco debe de ser todo lo que tienen. Creo que Luisa era maestra, de esas de la Institución 33 Libre de Enseñanza, y así le ha ido a la pobre. Nunca se las oye quejarse de nada, oiga, nunca. Y debe de ser por eso que Luisa no dice ―me se ha caío‖ en lugar de ―se me ha caído‖, como Dorita y otra gente en el barrio, y no comprendo por qué siendo maestra Luisa vende tabaco en la calle y no enseña en la escuela como doña Elvira. Esa tarde, cuando mi madre llega de trabajar, todavía estoy con ellas y se cumplen mis peores temores; mi madre se pone como loca y me angustia verla llorar por una mano que ya ni siquiera me duele. Siento una vergüenza horrible de que grite como en las novelas de la radio en plena calle. Sólo falta que me diga eso de ―¡hijaaa!‖ Y yo le conteste, ―¡madreee!‖ Así que me despido de Luisa y de Marcela y tiro de ella como puedo hacia la Posada con la mano buena. —¡Si es que no puede ser Ana! ¡Todo el día corriendo! ¡Dios mío, Dios mío! Me riñe, me palpa para ver si tengo algún hueso roto, me coge en brazos, me besa, me moja la cara con sus lágrimas, todo a la vez. Yo voy con la mirada gacha, casi tan mohína como la de ―El Niño Loco‖, que no sé si está todavía mirando tras los cristales, ni me importa, y si tuviera una piedra se la tiraría y le rompería los morros para que deje de seguirme a todas partes con sus ojos azules y deslavados de una vez por todas. Mi madre está tan preocupada por mi mano que ni siquiera le 34 pregunta a don Amadeo si hay carta de mis hermanas, como hace siempre, aunque no sea jueves. Y me alegro de que don Amadeo esté en el cuarto de la luz y no nos vea entrar, porque yo sólo quiero llegar a casa y que mi madre deje de hablar a gritos, como ha hecho en la calle, delante de todo el mundo. Pienso que mi padre tiene razón cuando dice que mi madre es una novelera. Y, sin embargo, mi madre es la más guapa de las madres que conozco; es alta, tiene el pelo negro que se ondula con unas pinzas de metal con muchos dientes, y no tiene barriga como otras madres. Cuando no está mi padre, los hombres le dicen cosas, y ella baja la cabeza, me agarra fuerte de la mano y aprieta el paso. Mi padre está casi tan calvo por delante como Braulio, pero es mucho más alto, tiene las espaldas fuertes, las manos grandes y calientes y es más guapo, aunque casi siempre está de mal humor. A la noche, cuando mi padre llega a casa, se quita la gabardina, coge el periódico que lleva hecho un rollo en el bolsillo y yo escondo la mano con la esperanza de que no se dé cuenta de la venda. Mi padre siempre grita y culpa a mi madre de todo. Luego ella lo culpa a él y gritan los dos. Y yo estoy en el medio, con ganas de desaparecer o de que vengan mis hermanas para que se alegren y dejen de discutir. Pero ellas están trabajando en París con unos hermanos de mi padre a los que no conozco, y no van a venir. Yo no quiero ser la pequeña o que ellas sean tan mayores y estén tan lejos, dejándome a mí con unos padres que hablan con los demás y 35 entre ellos se gritan. A veces me pregunto por qué mi padre es tan diferente cuando vamos a buscarlo a la sastrería donde trabaja. Allí está amable y sonríe mucho mientras corta las telas con las tijeras sin punta que siempre lleva en el bolsillo y despide al cliente a la puerta inclinándose un poco. Luego, dobla con cuidado la pieza cuadrada de tela y la pone en línea con las otras encima de los anaqueles. Don Luciano, el dueño de la sastrería, lleva trajes que parecen siempre nuevos, y, a pesar de la barriga, la raya del pantalón le llega en línea recta hasta los zapatos relucientes como el charol. Don Luciano es amable y huele bien, pero a mí no me gusta que me bese, porque su cara está pegajosa. En la tienda, mi padre se mueve constantemente arreglando cosas y me avergüenza porque creo que se está rindiendo ante ―la bola de sebo‖, como él llama en casa a don Luciano. Ya no lo veo tan alto, ni tan guapo. Además, se ha dejado un bigote de pincel, como el del practicante de la Casa de Socorro, y a mi madre y a mí no nos gusta porque pica y hemos prometido no darle un beso hasta que se lo afeite. Pero esta tarde sucede lo que me temía. Aunque escondo la mano, mi padre ve la venda que me cuelga del cuello, tira el periódico sobre la mesa, me coge la mano, y, en vez de preguntarme a mí, le pregunta a mi madre: — ¿Y esto? 36 Entonces mi madre se lo cuenta y comienza el ―que si tú, que si yo, que si la niña, que si la calle, que si tú que puedes por qué no te acercas a comer con ella en vez de quedarte en la sastrería, que parece que la vas a heredar, que están los trabajos cómo para llegar tarde, que si habría que meterla interna, que si sobre mi cadáver, me oyes, Santiago, sobre mi cadáver‖. Y a mi se me pone una bola en el estómago y me acuerdo de la historia que cuenta Rosa, ―La Goma-braga‖, sobre los niños del asilo de Porta Coeli. Dice Rosa que las monjas enseñan a los niños a hacer cilicios para venderlos en cuaresma y que los cilicios son unos aparatos de hierro que se ponen las señoras mayores y las parejas de novios y que aprietan tanto que la carne se les vuelve morada. Yo no quiero que me metan interna ni hacer esas cosas de hierro. Me dan miedo. Entonces, con los nervios de la discusión, mi madre me cuelga la mano buena de la venda (yo me la cambio rápido, antes de que ella me estruje los dedos al tirar de mí hacía la puerta), me empuja al corredor, cierra la puerta de un portazo, me vuelve a coger de la mano, y taconea con furia por el pasillo mientras yo troto junto a ella, procurando no darme contra las paredes. Ya es de noche. Luisa y Marcela, las cigarreras, no están en la esquina de la tienda de hábitos, Braulio no ha bajado a vender hoy y veo con alivio que, aunque hay luz en el balcón del primer piso, ―El Niño Loco‖ no está pegado a los cristales de la ventana. 37 La fontanería del padre de Manolo también está cerrada cuando entramos en la casa de comidas. Es la tarde libre de Dorita y hay poca gente. Mi padre no baja y mi madre y yo cenamos sin hablar. 38 III El viento y la lluvia suenan en la ventana del balcón y debe de hacer un frío que pela. Me alegro de no tener que salir a la calle y de que mi madre me deje quedarme en cama. Estoy tapada hasta la nariz. Miro las manchas amarillentas de la pared y juego a buscar formas. Hay una que es el perfil de un señor de cara redonda y nariz muy gorda. Junto a él, los bordes café con leche de la humedad han formado una nube y debajo dos círculos se entrecruzan. Mamá tampoco ha ido a trabajar, para quedarse conmigo, y es estupendo estar con ella y escuchar la lluvia así, medio adormecida por la fiebre. Detrás de la puerta de entrada a la habitación están colgados mi abrigo y el suyo. Es extraño y agradable verlos juntos a una hora en la que uno debería colgar de la percha del colegio y el otro de la de su trabajo. Mamá. ¿Qué, cariño? Si pudiera hacer magia, mandaría mi abrigo al cole y el tuyo a trabajar, así nosotras podríamos hacer lo que quisiéramos 39 siempre. Ella me mira y sonríe. No estaría nada mal. Concéntrate en ello y de paso mira que nos llegue el dinerito por el mismo conducto. Mi cama está a los pies de la de mis padres y vistas desde la pared de enfrente casi forman un siete. La habitación es algo más grande que la de Braulio, pero tiene los mismos muebles oscuros y feos. Mi padre dice que cuando se quede alguna habitación libre en el corredor y andemos mejor de dinero podré tener una como la suya para mí sola. No puedo esperar de la emoción. Desde la cama veo como mi madre cose a la luz gris que entra por el balcón esta mañana lluviosa. Todavía huele a chocolate con leche en la habitación. Me lo prepara ella en el infiernillo de alcohol donde calentamos la leche. No está permitido cocinar en las habitaciones, pero don Amadeo hace la vista gorda con mi madre y dice levantando los hombros: ―Mientras no me hagáis cocido como los de la 12 y no me llamen la atención‖. Don Amadeo se refiere a los padres de Rosa, ―La Goma-braga‖, que cocinan de todo en su habitación. Mi madre le promete que el próximo cocido que haga será cuando volvamos a tener una casa de verdad y que se puede considerar invitado. Lo dice con tristeza y le cuenta a don Amadeo cómo perdimos nuestra casa cuando a mi padre le fallaron los negocios y la familia. Algunas noches mis padres no discuten, hablan cuando creen 40 que estoy dormida. Les preocupa mi futuro y tener que dejarme sola. Recuerdan cómo vivían antes, pero a mí la historia de la ruina, como dicen ellos, no me interesa; sólo me entristece que mis hermanas no estén con nosotros y que mi madre sufra porque tengan que trabajar tan lejos. Mientras oigo cómo el viento y la lluvia golpean los cristales del balcón, estiro las piernas y veo crecer dos montañas bajo la colcha. Son mis pies. Me duelen las rodillas y me suenan al moverme. Mi madre dice que las articulaciones cogen aire y que por eso chascan. A esa hora, las camareras están limpiando; golpean los cepillos contra las paredes y se oye cómo frotan las puertas con los trapos del polvo. Mis padres no pueden pagar para que hagan nuestra habitación; por eso lo hace mi madre, además de ir a trabajar a un taller donde hace camisas. Estoy a punto de dormirme cuando de repente oímos unos pasos muy fuertes sobre la tarima del corredor. Mi madre levanta la vista de la costura y me dice: ¿El padre o la hija? Yo le sonrío, porque algunas veces jugamos a adivinar quién de los vecinos de la puerta de al lado anda por el corredor. Son los carlistas: Un matrimonio casi anciano y su hija, que es tan mayor como mi madre. La hija se llama Henar y es clavada a su padre, excepto por las faldas, las medias gordas color carne y las tetas. Henar anda con la vista gacha, como escondiendo sus ojos 41 azules, empequeñecidos por las gafas de culo de vaso. La melena corta y estropajosa bailando al ritmo de apisonadora con que avanza por el pasillo con sus botines de cordones. Tiene la pisada casi igual a su padre, pero yo sé distinguir que uno de los pies de don Gaspar se arrastra un poco más que los de ella, y siempre acierto. Entonces me concentro unos segundos y contesto: La hija. Y oímos la llave en la cerradura y a doña Leonor que dice: — ¿Ya estás aquí, hija? Qué pronto has salido hoy. ¿Es que eres bruja o qué, Anita? —dice mi madre. Y se acerca a mí, arregla el embozo y me pone la mano en la frente. Luego coge el abrigo y el paraguas y dice que me duerma un poco, que va a bajar a encargar nuestra comida y enseguida sube. Cuando mi madre cierra la puerta me arrebujo entre las sábanas, contenta de no tener que salir a comer a la calle en un día tan triste. En la Posada piensan que los carlistas son una familia rara, pero a mí me parecen buena gente. Henar da clases de francés en una academia de Sol, y yo aprendo mucho con ella cuando tiene tiempo de enseñarme. No sé si me gusta ese idioma con el que hay que hacer morritos para pronunciar y da tanta risa, pero lo aprendo para cuando vaya a París a ver a María y a Lola. Además, me da rabia no saber qué dicen los cuentos que ellas me mandan. 42 El padre de Henar también usa gafas y siempre va vestido con un uniforme que es como de lujo. Lo que más me gusta es la guerrera y la boina roja, de cuyo centro cuelga un cordón amarillo rematado por una borla que se le mueve sobre la frente al compás de sus pasos de elefante. Se parece un montón al San Nicolás de los cuentos franceses. En cambio su mujer es muy menuda, viste de negro y tiene el pelo blanco azulado. Siempre está muy pálida y no habla casi nada, sólo sonríe. Dice mi madre que es toda una señora, a la que las ideas políticas de su marido le han hecho acabar sus días en la Posada. Una noche oímos unos golpes terribles en su puerta. Mi padre se está afeitando y mi madre me prepara para meterme en la cama. Nos quedamos sin respiración. Policía, abran. Sentimos cómo abren la puerta y a la misma voz áspera preguntar: ¿Don Gaspar Ochoa? Yo mismo, ¿qué pasa? La voz de don Gaspar retumba en el pasillo. No me parece que esté asustado. Es más como si pidiera una explicación. Acompáñenos. Mi padre abre la puerta conmigo cogida a su pierna y es cuando veo a los dos hombres con traje. Uno de ellos nos grita que 43 nos volvamos a meter en casa. Entonces mi padre cierra la puerta y nos sentamos con mi madre en la cama, blancos como la tiza y sin respirar. Poco después oímos los pasos de don Gaspar junto a otros desconocidos avanzar por el corredor hasta las escaleras, donde se pierden. Cuando se les pasa el susto, mis padres dudan si llamar a la puerta de los Ochoa y al final lo hacen para interesarse por las dos mujeres. Henar asoma las gafas por la puerta entreabierta y dice: Siento que la policía les haya asustado. No se preocupen, nosotras ya estamos acostumbradas. A mi padre le da por hacer discursos ante el Gobierno Militar y de vez en cuando lo encarcelan, pero lo soltaran en unos días. Saben que ya es inofensivo. Y dice esto último bajando la voz, con mucha tristeza, como si su padre hubiera perdido las fuerzas en una enfermedad como la gripe, pero mucho más grave, y se resignara a verle resistir, moribundo y sin esperanza. Una enfermedad muchísimo más grave de la que yo tengo ahora, aunque también sea como la gripe, tenga fiebre y esté en la cama esperando a que mi madre vuelva con la comida. Me duermo antes de que regrese y tengo una pesadilla en la que mi padre está sentado en el metro leyendo el periódico. Hay mucha gente y lo llamo pero él no me oye. La multitud me empuja 44 hacia la salida y lucho para quedarme dentro y acercarme a él. Entonces me sacan fuera y me agarro a la puerta tan fuerte como puedo. A través de la ventanilla veo que tiene el periódico frente a la cara y aunque lleva un traje que no conozco, sé que es él. Grito, golpeo el cristal y él sigue sin oírme. Al fin, levanta la cabeza y me mira como si no me reconociera. Se cierran las puertas, el tren se aleja, y él sigue mirándome sin saber quién soy, ni por qué le llamo. El tren desaparece por el túnel y, en el otro andén, está ―El Niño Loco‖. No lleva puestos los tirantes y me mira con sus ojos de agua azul. ―El Niño Loco‖ levanta la cabeza y sonríe, sonríe con una sonrisa de demonio, con una boca llena de dientes muy grandes y verdosos, como con musgo. Me despierto sudando y tengo la boca como cuando chupo la leche en polvo de los americanos sin mezclarla con agua. En ese momento lo recuerdo: hace unos días vi a mi padre salir de la Posada. Corrí hacia él pensando que me llevaría al cine, pero estaba enfadado y me regañó subiendo y bajando el periódico, que llevaba hecho un rollo en la mano, porque me había quitado el abrigo y me ordenó quedarme jugando en la calle con mis amigos. Intenté convencerlo de que me llevase con él, pero no me hizo caso. Lloré cuando me gritó que esperase cerca de la Posada a que mamá volviera del trabajo. Dijo que, si ella no me encontraba a su vuelta, se preocuparía. Vaya cosa, también podíamos dejarle recado a las cigarreras Luisa y Marcela o a don Amadeo. 45 Me dio tanta rabia que no me explicara a dónde iba que le seguí sin que me viese. Al torcer la esquina de la calle Postas creí verle entrar en el cine y mis hombros se desplomaron. Me dolió como un puñetazo en el estómago y lo odié por traidor; él y yo siempre vamos al cine juntos. Pero ahora oigo las llaves en la cerradura de la habitación y mi madre entra con las bolsas de la comida, el abrigo y el paraguas empapados de lluvia. Mi madre deja el paraguas en el lavabo, la comida sobre la mesa, se quita el abrigo y saca una fiambrera de la bolsa. La destapa como si fuese a sacar un conejo de la chistera y dice: Bualá, la comida para madmuasel, arroz a la cubana. ¿No me dirás que no te gusta? Me cuesta tragar, me escuecen los ojos y la veo como a través de la lluvia. —¿A que no sabes lo que me ha dado Dorita? Me encojo de hombros. Estoy triste, tengo el estómago revuelto por la pesadilla, y echo mucho de menos a Lola y a María, pero ella sigue hablándome como si tal cosa porque no ha estado en mi sueño. Pues me ha dado un flan de huevo que ha hecho especialmente para ti. Y mientras se acerca con el flan temblando sobre el plato, huelo el fresco de la calle en sus ropas y en su pelo relucen como 46 estrellas pequeñitas unas gotas de lluvia. Sé que no debo contarle que mi padre es un mentiroso de mierda, porque no me ha reconocido en el metro y porque se va al cine sin mí. 47 IV Una tarde de sábado, voy a la Plaza Mayor a ver los coches de choque con Rosa, ―La Goma-braga‖, y Visi, ―La Marichanclas‖. Rosa se ha lavado el pelo. Lo lleva suelto y se enrolla la goma de braga en la muñeca como si fuera una pulsera. Me da rabia que Asun no haya podido venir con nosotras. Asun tiene tres hermanos más pequeños y, como su madre también trabaja, casi siempre le toca quedarse con alguno, como hoy. El padre de Asun lava coches en el garaje de la cuesta y a veces vamos a verle. Cuando le hacemos algún recado nos da algo de comer de su tartera, y si hay suerte, una peseta. No una peseta de metal, sino de esas de papel marrón, tan nuevecitas que crujen casi como las obleas de los pasteles. El padre de Asun dice que las acaba de sacar del horno del Banco de España y que, con un poco de suerte, como nos parecen tan bonitas, no las ―escabecharemos‖ en el primer puesto de caramelos de la Plaza. Y tiene razón, nos da más pena gastarlas que las otras, aunque al final, las ―escabechemos‖ igual. La Asun dice que son de ―Badajó‖, pero hablan como los andaluces, sobre todo su madre que lleva moño de 48 abuela, aunque no lo es. Visi, ―La Marichanclas‖, no tiene hermanos como Asun o Rosa y a mi madre no le gusta que la llame ―Marichanclas‖. Dice que es una pobrecilla porque su padre las abandonó cuando tenía tres años y ahora sólo tiene tíos. Pero no son siempre los mismos, como los míos, que son hermanos de mi madre o de mi padre, y no se quedan a dormir como los de Visi. Por primera vez desde que la conozco, la Visi no lleva las alpargatas de pintor, sino zapatos. Ni siquiera hemos llegado a los soportales cuando Visi se sienta en el bordillo de la acera, se frota un pie y grita: ¡Me cago en los muertos de Segarra! La Rosa le dice que deje de montar el número y ―La Marichanclas‖ se levanta haciendo equilibrios a la pata coja. La falda le sube y le baja y se le ven unas bragas viejas, renegridas y dadas de sí. A mitad de la Plaza Mayor, la Visi se ahoga de tanto saltar a la pata coja, se quita el otro zapato, y nos sigue con ellos en la mano. Yo me alegro de que a mí no me hagan daño los míos, porque si tuviera que ir en calcetines no tendría más remedio que esconderlos o tirarlos a la basura. De otro modo, doña Julia daría tales gritos que incluso mis hermanas los oirían en París. A Visi parece darle igual lo que diga su madre y sigue andando hacia los coches de choque en calcetines y un poco espatarrada. La Rosa dice que la Visi ―no tiene talento‖ para andar descalza, 49 pero sí para saber cuando dan algo gratis en alguna parte. Y es verdad; la Visi sólo viene a la catequesis cuando dan pan con chocolate. A veces el cura la regaña y le llama ―desaseada‖. Aunque la roña de las manos y de las rodillas de Visi tiene el mismo color grisáceo de los reclinatorios del la iglesia de la Santa Cruz y hace los mismos novillos y dice tantas palabrotas como Rosa, ―La Gomabraga‖, mi madre la quiere tanto como a la Asun y no le importa que yo juegue con ella. Por fin llegamos a los coches de coche y como de costumbre, ninguna de las tres tenemos dinero. Pero eso a ―La Goma-braga‖ le da igual; pregunta en los coches que llevan una sola persona y se monta donde la dejan. Como a la Visi y a mí nos da corte pedir, nos conformamos con oír la música que retumba en toda la plaza pateando el suelo de chapa como si bailáramos para entrar en calor. Es divertido mirar cómo la gente rebota en los asientos de los coches y cómo, cuando van a toparse, cierran los ojos y ponen cara de apretar. Nosotras dos estamos heladas. En cambio, a ―La Gomabraga‖ se le han subido los colores, va con los pelos alborotados, tiene los ojos tan abiertos como los de ―El Niño Loco‖, se ríe a carcajada limpia y nos llama a gritos al pasar junto a nosotras con cara de velocidad. Entonces, un hombre más viejo que mi padre se acerca a mí y me pregunta si quiero montar con él. Yo miro a Visi y él dice que ella también puede subir, que esperemos, que va un momento a comprar 50 unas fichas. Cuando vuelve me doy cuenta de que le tiemblan las manos y de que, a pesar el frío, está muy colorado y suda. El chico que vende las fichas no nos dice nada porque vayamos los tres en un coche. Yo voy entre el hombre y la Visi. Arrancamos y más que chocar nosotros, son los otros coches los que topan contra el nuestro. Pronto, se oye la sirena, los coches se paran y el hombre se atropella y tartamudea al decirnos que no nos vayamos, que tiene más fichas. Cuando el coche vuelve a arrancar, el hombre me pone una mano sudorosa en la rodilla y de repente me dan ganas de mear o de salir corriendo, no sé. Pero no puedo moverme. Siento un poco de alivio cuando otro coche nos golpea por detrás y el hombre tiene que soltarme para coger el volante con las dos manos. Pero enseguida vuelve a acariciarme el muslo. De alguna forma saco fuerzas para darle con el codo a la Visi y ella también lo ve; el hombre tiene la cara muy pálida, los ojos tan saltones como los de ―El Niño Loco‖ y respira como si tuviera asma. Entonces, cuando los coches se paran, Visi me agarra de la mano y salimos corriendo, resbalando sobre la chapa del piso. Oye, espera, no te vayas. Tengo más fichas —grita el hombre desde el coche. Muchas veces sueño que tengo un puñado de fichas tan grande como las que el hombre agita en el aire, pero ahora sólo quiero huir de allí. La Visi y yo estamos ya fuera de la pista, buscando a Rosa con 51 la mirada. El hombre pálido nos sigue angustiado. Hay un murmullo de voces a nuestro alrededor. De repente, el hombre se para y mira a un lado y a otro como si no supiese para donde tirar. De la taquilla acaba de salir el chico alto que he visto otras veces subido a la goma de los coches de choque cuando se quedan parados en mitad de la pista y el chico se agarra al mástil que llega hasta el techo, introduce una ficha especial en la ranura, y de una especie de lengüeta que hay al final del mástil, saltan chispas azules y el coche da un acelerón. Ahora, de donde saltan chispas es de los ojos del chico que viene hacia a nosotros dando zancadas. Eh, tú, hijo de puta. ¿No te he dicho que no quería verte más por aquí? Y se abalanza sobre el hombre pálido y le da un puñetazo y el hombre no se defiende y sangra por la boca y la gente lo rodea y lo insulta y él se levanta y sale corriendo por uno de los soportales y el guardia de la porra que dirige el tráfico en la Plaza sopla su silbato y corre tras él. Tengo flojera en las piernas y ganas de vomitar. La música de los coches de choque retumba en mis oídos. Visi se frota un calcetín contra otro. Sus labios están azules y le tiemblan. Rosa viene corriendo, haciéndose una coleta con la goma de bragas que llevaba en la muñeca, nos empuja hacia el centro de la plaza y no dejamos de correr hasta llegar al último piso de la Posada, a la torre del reloj, 52 donde nos sentamos en el descansillo, casi sin aliento, y juramos no decir nada a nadie, sobre todo a nuestros padres, y a mí se me pone carne de gallina de pensar en los gritos y las lágrimas de mi madre y rezo durante días para que no se entere. Es la primera vez que ―La Goma-braga‖ me lleva al rincón del descansillo de la torre del reloj sin rechistar. El rincón del descansillo, que don Amadeo llama el ―rincón de las confidencias‖ porque cuando pasa algo los chavales siempre se reúnen allí, es un cuadrado pequeño que da a la puerta, cerrada con candado, de la torre del reloj del que Rosa se cree la dueña por ser la más antigua en la Posada. A Rosa se le llena la boca diciendo que ―allí sólo suben los suyos‖. Y puede que ahora yo también sea de los suyos, aunque me tiemblen las piernas y tenga ganas de vomitar. Me siento con la espalda apoyada a la puerta que da al cuarto del reloj y cuando mis ojos se acostumbran a la oscuridad, veo que Rosa y Visi están tan asustadas como yo. ―La Goma-braga‖ me mira diferente. Quizás ya no me vea como la niñita de la puerta 8, la de los jerseys ―rojo francés, un rojo menos rojo que las lanas españolas, y las blusitas debajo para que la lana no pique su delicada piel de franchuta‖. Puede que ya no vuelva a reírse de mí cuando baje a la calle a jugar con el hula-hop, regalo de mis hermanas, porque es menos rosa y más ligero que los españoles o porque ella no tiene uno, o de las chorreras odiosas de los vestidos que me hace mi tía Aurora. Puede que ahora, cuando mi madre me lleve de la mano, la 53 Rosa deje de hacer muecas de subnormal, alargando y abriendo el morro con dos círculos inmensos que forman la palabra ―mamá‖, sin sonido para que yo la vea pero mi madre no la oiga. Puede que ya no vuelva a ajuntarme sólo cuando le interese, porque le falte alguien para el tula tan rápido como yo, o porque encuentro sitios ―fetén‖, como ella dice, para escondernos. Puede que ahora deje de llamarme ―niñita de mamá‖ cuando me vaya con la Asun al cole porque no queremos hacer novillos con ella. 54 V Oye, Braulio, ¿la policía se ha llevado a don Gaspar por carterista o por insultar a los militares? Braulio suelta una carcajada y se le cae el trozo de barro con el que intenta modelar el cántaro de la lechera que está terminando. Es una tarde oscura de sábado y, como siempre, la luz de la bombilla está encendida. La claridad que entra por la ventana de la habitación de Braulio apenas es suficiente ni en los días de mucho sol y su cuarto siempre está frío porque, como no cocina, no tiene infiernillo ni nada que dé calor. Los carteristas son los que roban carteras, Ana. Los carlistas tienen una ideología política, lo cual es muy distinto. Creo que entiendo lo de política porque, cuando mi padre lee el periódico en la Casa de Comidas, a veces comenta en voz alta las noticias, se pone colorado del cabreo y siempre empieza las frases igual: Me alegro de que las chicas estén en un país civilizado, porque con la política de este régimen cateto nunca levantaremos cabeza. A ver cuándo se dejan de mamoneos y sacan la puta Ley 55 esa de Urgencia Social para realquilados y podemos salir de aquí. Mi madre le dice que deje de hablar de esas cosas en público, que un día vamos a tener un disgusto. Yo no sé qué tienen que ver los periódicos con los disgustos y la política con mis hermanas, pero no se lo pregunto, porque si mi padre me lo explica seguro que mi madre no estaría de acuerdo con él y terminarían enfadándose y a lo peor vuelve a salir lo del colegio interno. En el periódico pone que el 21 de diciembre Eisenhower visitará España y Dorita dice que ella lo que quiere es que ―El Enjuague‖ ese venga a Madrid para que dejen de cortar las escenas de amor en las películas. —Soy capaz de llevarle una paella al hotel si me ponen ―Arroz Amargo‖ entera, fíjate. Con todo y lo feo que tiene el nombre ese presidente americano. También dice que cuando venga ―El Enjuague‖ me comprará una banderita española y otra americana y que nos iremos las dos a darle la bienvenida y a decirle lo de las películas en persona. —Que luego se lían a hablar de los Torrejones y se les olvida la cultura. Dorita me guiña un ojo y mi padre resopla y dice: —Así va el país; películas, ―Ana Rosas‖, El Caso y meapilas. Aunque está claro, ―El Enjuague‖, como tú le llamas, le va a hacer a Paco Franco el favor de su vida. A ver quien le tose luego en Europa. 56 Y como con lo de Don Gaspar, yo no entiendo nada. Así que mientras amaso un trozo de barro con el que todavía no sé lo que voy a hacer le digo a Braulio que a lo mejor la política tiene que ver con que no tengamos una casa y que en España seamos todos un poco paletos. Él vuelve a abrir el pozo de su boca y se ríe a carcajada limpia. Mira, Anita, Eisenhower viene a España a comprar parcelas. Pero eso ya te lo explicaré otro día. Lo que tienes que saber ahora es que nuestro vecino don Gaspar no es ningún delincuente, no como los descuideros, esos que roban las carteras a los despistados, y desde luego no es un criminal, porque no ha matado a nadie. Puede o no tener razón en lo que piensa, pero debería poder expresarlo sin que le llevaran a la cárcel. Te pondré un ejemplo, si a ti te gustan las naranjas y a mí, por el contrario, me gustan las manzanas, ¿crees que yo sería un delincuente por decir que no me gustan las naranjas como a ti? Claro que no, Braulio. A mi madre no le gustan las manzanas, y es buena. Pues es lo mismo con las ideas. Lo que pasa es que a veces algunas personas exageran y quieren imponer lo que ellos piensan a los demás porque sí. Mi hermano Miguel, sin ir más lejos, no vive porque no comparto sus ideas religiosas y a toda costa quiere llevarme a no sé qué hermanas de la caridad, cuando puedo ganarme la vida por mí 57 mismo. Desde que murieron nuestros padres y elegí vivir aquí, me he convertido en un ser malo para él, simplemente porque no hago lo que él quiere. Pero si tú no haces nada malo, Braulio. Ya, pero él cree que peco de soberbia. ¿Qué es soberbia? Es como el orgullo, pero más fuerte. Pues mi padre dice que tienes un par de pelotas. Entonces a Braulio le vuelve a dar la risa y la tos y se le mueven los hombros de tal forma que no puede controlar los brazos. Acaba de deja la lechera en la torneta que se ha colocado entre las piernas para no espachurrarla cuando llaman a la puerta. Braulio se coloca las mazas, se arrastra para abrir la puerta y nada más verla, se le ponen coloradas hasta las cejas. La señorita Wanda viene a por los cigarrillos mentolados que siempre le compra en el carrito. No los fuma nadie en el barrio, pero él los encarga especialmente para ella y debe de ser la primera vez que Wanda ve al niño-hombre en el suelo, porque está como cohibida. Se me olvida que Braulio no es como los demás. A mí ya no me choca verle arrastrase por la habitación para alcanzar lo que necesita y sólo ahora recuerdo la impresión que me hizo la primera vez que lo oí arrastrarse por la tarima del corredor y no puedo evitar sentir un poco de pena al verlo ahí, en el suelo, tan lejos de la belleza de Wanda y tan próximo a sus piernas largas y hermosas. 58 La señorita Wanda huele siempre como si estuviera recién bañada. Tiene los ojos del mismo color verde brillante del gato de Dorita y la costumbre de pasarse la mano por el cogote para colocarse la melena rubia por encima del abrigo. Su piel es como la de las indias de las películas, se pinta los labios de rosa y lleva unos vestidos muy suaves. Todo el mundo se da la vuelta al verla pasar y anda muy derecha sobre unos tacones que mi madre llama de ―chúpame la punta‖, porque son altos y finos. No sé cómo puede caminar con ellos sin torcer los pies. A veces, cuando no está mi madre, juego a ser mayor y me disfrazo con su ropa y sus zapatos. Entonces intento andar por la habitación como ellas; ―paso, cadera, paso, paso, cadera, paso‖, y aunque los zapatos de mi madre no son tan altos como los de Wanda, siempre, siempre se me tuercen los pies. Y eso que no cojo el bolso por si me caigo y tengo que frenar con las manos para no partirme los dientes contra el suelo. A Rosa, ―La Goma-braga‖, se le cae la baba cada vez que la ve; dice que es una gachí chipén, más guapa incluso que la actriz americana Eva Gabor, la que está haciendo la película ―Empezó con un beso‖ en el rastro. Seguro que, como es de mucho amor, no será tolerada y, a menos que ―El Enjuague‖ le haga caso a Dorita, no podremos ir a verla cuando la estrenen. Como Eva Gabor, Wanda tampoco es española, nació en Buenos Aires, y a mí me chifla su acento. Vos lo que tenés que hacer es aprender el inglés, el francés 59 ya no tiene futuro. No ves, nenita, Madrid se está llenando de americanos, que digo, España entera se llenará de turistas americanos a partir de la visita de ―El Enjuague, como vos llamáis al presidente de Estado Unidos, y lo vas a necesitar para entenderte con ellos porque son los que traen la plata y el futuro. La señorita Wanda sabe que Henar me da clases de francés y yo le sonrío, no por lo del francés, sino por cómo me llama de ―vos‖ en vez de tú y por cómo pronuncia ―ya‖ que parece un ―cha‖. Me gusta porque es tan guapa como mis hermanas y porque me habla como si fuera mayor. Los chavales del barrio están revolucionados con ella, y las chicas perdemos el culo por hacerle recados. Nos manda a comprar medias, champú o cualquier cosa. Yo creo que lo hace sólo por darnos la propina. Nosotras también, claro, aunque lo que más nos gusta es que nos deje estar con ella en su habitación y nos enseñe fotos de sus viejos, como ella llama a sus padres, de ella en la Argentina, en Estados Unidos, en París. Mis hermanas están ahí, y este es el Pont Neuf le digo. Y señalo una de las fotos en la que Wanda aparece con sus padres. Reconozco el puente por la colección de postales que me envían mis hermanas. —Ah, pibita, por eso es por lo que querés aprender francés. —Claro, le digo, y devoro las fotografías y las explicaciones que Wanda me da sobre otros los países. Mi madre dice que los niños debemos oír, ver y callar, pero no 60 entiendo por qué alguien como ella, con una familia tan chula, que viaja por el mundo y todo eso, está en la Posada y un día se lo pregunto. —Ay, Anita, los hombres. Vos sos todavía muy chiquita para entender. No te enamorés, jamás —dice. Y sigo sin entender nada hasta que una tarde, cuando mi madre vuelve de trabajar y vamos a recoger la llave en recepción, Wanda acaba de dejar la suya, nos saluda al salir y don Amadeo dice: —Mira que es guapa esta chica. Por lo visto es hija de un cónsul, aunque me da en la nariz que se ha quedado atascada aquí por ―El salmantino‖ ese. — ¿Qué salmantino? —dice mi madre. Todo el mundo conoce al ―Salmantino‖, mi madre también, porque le gustan mucho los toros, pero últimamente está en las nubes. —Sí, mujer, Raúl Díaz. Un tío con buena planta, tipo Manolete, aunque se le nota que ha pasado menos hambre. ¿No le ha visto por aquí? Pues ha venido alguna vez a buscarla, tirando de haiga y chofer. Si quiere que le diga la verdad, yo no lo veo trigo limpio. Las mujeres no deben ponerles las cosas tan a tiro a los hombres. Me hace gracia el gesto que hace don Amadeo con la cabeza; baja la barbilla suavemente hacia el pecho y la vuelve a subir con los labios fruncidos. Dorita también hace ese gesto muchas veces, pero 61 en vez de lo de ―poner a tiro‖ ella dice ―lo que yo te diga‖. —Me da pena de ella, don Amadeo —dice mi madre—. Mira que venirse de tan lejos para estar aquí sola, quiero decir, sin una seguridad con ese hombre, sin familia. ¿De qué vivirá? —No, si de dinero no debe ir mal. Lo digo porque recibe avisos de la Caja para retirar giros. Aquí paga religiosamente y no le duelen prendas con las propinas. Esto no es el Ritz, claro, pero tampoco es la Pensión ―La Chata, la más barata‖, y tiene la mejor habitación, con todos los servicios. La señorita Wanda enciende uno de los cigarrillos mentolados y se acuclilla luego para ver mejor las figuras de Braulio. Es como si, de repente, se le hubiese borrado la tristeza de los ojos, aunque realmente no es así. Me gustaría preguntarle por qué está triste a pesar de sonreír, pero me acuerdo de lo que mi madre dice sobre no hacer preguntas indiscretas a la gente y no lo hago. Estoy segura de que ella no quiere que se le note. — ¡Che, qué lindas! ¿Esto lo hacés vos? Y abre mucho los ojos, como si no pudiera creer que las manos de trapo de mi amigo sean capaces de hacer algo más que vender cigarrillos. —No, no. En realidad las hace Anita. Yo sólo exploto su talento. 62 Braulio mira sus figuras con una sonrisa tontorrona, como avergonzado y orgulloso a la vez. No sé por qué, pero me dan ganas de abrazarlo o mejor de que ella lo abrace como en las películas porque eso, seguro, le gustaría más. La falda de tubo negra de Wanda se le encoge por encima de las rodillas al acuclillarse. El olor suave a polvos para la cara y a perfume que se mezclan con la lana de su jersey granate, me recuerda a mis hermanas y siento como una punzada en el estómago. Me pasa siempre cuando no estoy pensando en ellas y algo me las recuerda de repente. Es como si bajara muy deprisa en un ascensor. Entre todas las piezas, Wanda palpa con un dedo el barro todavía húmedo del centauro con el que Braulio me chincha porque no me lo quiere regalar. —Si le gusta, lléveselo —dice. Braulio pronuncia las palabras que tanto temo oír. Entonces cierro los ojos y cruzo los dedos para que Wanda diga que le gusta más la lechera, o la bici, o cualquier otra, menos ésa. —Me encanta, pero no puedo aceptarlo —dice. Cuando abro los ojos y me cruzo con los de Braulio, él aparta la vista y me doy cuenta de que no tengo ninguna posibilidad; el centauro ha sido siempre para ella. —Faltaría más —dice —estaré encantado de que lo acepte como regalo de buena vecindad. 63 Y se acabaron los centauros para mí, porque él jamás repite una figura. Lo siento de veras porque es especial, con su cara joven y sonriente, su pecho y sus patas tan fuertes, como a punto de salir al trote en cualquier momento. Wanda me mira; busca que yo, precisamente yo, que lo quiero para mí, le diga lo que debe hacer. No hablo, pero en realidad estoy diciendo para mis adentros ―no te lo lleves, por favor, no te lo lleves‖. Pero Braulio le entrega la figura, ella se incorpora muy despacio, sujetándola como si fuera de agua y pudiera derramarla y se queda mirando los ojillos de mono de Braulio. Estoy incómoda. A lo mejor, si yo no estuviera aquí con ellos, Wanda lo besaría como en las películas y Braulio dejaría de ser Cuasimodo para convertirse en un príncipe rubio. Pero Wanda apenas le roza la cara con la mano. Y es entonces cuando dejo de creer que los hombres tienen barba porque fuman; Wanda fuma tabaco mentolado y su piel es lisa y hermosa y Braulio, que nunca fuma, tiene la cara negra de pelos muy cortos y duros. Más tarde, cuando vuelvo a casa, mi padre lee el periódico y en la página abierta hay una foto de ―El salmantino‖. Un cuerpo prieto dentro de un traje de luces verde, una cara seria, un perfil de pájaro, el único párpado que se puede ver algo caído. No me gusta su boca, parece como si tuviera dentro algo que amarga. Las mangas de la chaquetilla le están largas y le hacen las manos pequeñas. Con la montera en la mano derecha, señala hacia una chica que no es 64 Wanda. Debajo de la foto pone: ―El diestro Raúl Díaz brinda el primer toro de la tarde a su prometida‖. 65 VI Es primavera, estamos a jueves y, como no tengo cole por la tarde, voy a buscar a Dorita a la Casa de Comidas para acompañarla a probarse el vestido de novia. Sorteando coches, Dorita y yo nos dirigimos a la tienda donde trabaja su amiga Leonor. Cruzamos deprisa la Puerta del Sol y, sobre las voces de tanta gente, se alza el runrún de los motores. Los neumáticos chapotean sobre el barro de la calzada. Llegamos a Preciados, pero aún es pronto y la tienda está cerrada. Dorita golpea el cristal del escaparate para llamar la atención de Leonor, que nos abre con la boca llena del último currusco del bocadillo. Gracias, bonita. No sabes cómo te agradezco que me atiendas fuera de hora. Dorita trabaja todo el día en la casa de comidas; come tarde y se le junta la sobremesa con la hora de preparar las cenas, así que casi no tiene tiempo de ir de compras. Para eso son las amigas ¿no? Venga, vamos a probarte. Leonor se limpia los labios, sacude las migas del bocadillo de 66 la pechera de su blusa, saca una caja de la estantería, y, con ella bajo el brazo, descuelga de la percha el vestido de novia. Estamos las tres en los probadores. Leonor y yo a la puerta y Dorita en la cabina, luchando por subirse una faja de cuerpo entero blanca de ballenas. La faja se le ha atorado en las caderas, y, cuando consigue subírsela del todo, las tetas le quedan tan arriba que parece que la van a estrangular. Leonor observa el cuerpo de Dorita con la cabeza ladeada. Luego la mira a los ojos como para comprobar que Dorita no tiene un repente de locura. Pero querida, si no te circula la sangre le dice. Luego, intenta meter los dedos por los bordes de la faja sin conseguirlo. ¿No te das cuenta? Mira, te pongas como te pongas, te voy a traer otra talla. Quieta ahí, mala amiga. De aquí a la semana que viene voy a perder por lo menos tres kilos. No pienso comer y el día de mi boda llevaré esta faja, como me llamo Dorita Dueñas. Dorita se aprieta los últimos enganches con los dedos blancos por la presión y da grima ver cómo el sudor empieza a correrle por la frente a través de la pasta del maquillaje. Pues ya me dirás cuándo empieces a comer en el banquete, hermosa. Me veo contigo en el lavabo rajándote el corsé para que no te estrangule. Al menos, me harás el favor de llevar una navaja 67 en la liga, porque no voy a coger un cuchillo allí, en medio de todo el personal ¿no? No lo verán tus ojos, Leo. Voy a llevar esta faja con tanta naturalidad como la Gabor. Dorita sigue con el trajín de meter aquí, tirar de allá, forzando el láster con la respiración entrecortada y las puntas de los dedos casi en carne viva. Cuando termina de casar corchetes, se vuelve hacia nosotras con los brazos extendidos, como almidonados, y, con una sonrisa de triunfo, pregunta: ¿Qué tal? Y lo cierto es que no espera contestación; vuelve a mirarse en el espejo del probador, mete tripa, saca pecho y los michelines se le escapan por la sisa. Con los brazos en jarra y sin dejar de sonreír dice: Perfecta. Venga, mona, tráeme el vestido que no tengo todo el día para probarme. Leonor suspira y va a por el vestido al mostrador. El vestido es de raso blanco con tules en la parte de atrás de la falda cubriendo una cola larguísima. Le queda mejor que la faja, sí, pero la encuentro rara. Puede que sea porque tiene los pelos de punta de quitarse la ropa a toda prisa o porque está descalza y se la ve muy bajita. No sé. Pero si no fuera por los pechos tan grandes y en punta que tiene, parecería una niña de Primera Comunión grandota. 68 Leonor pone en el suelo unos zapatos con mucho tacón, forrados con la misma tela del vestido. Dorita se sube a ellos, pero apenas consigue sobrepasar el hombro de Leonor y suspira: ―¡Qué bonito es, si sólo fuera un poquitín más alta…!‖ Y la verdad es que sería estupendo que fuera un poquitín más alta. Así los chavales del barrio dejarían de reírse de ella y de su novio Paco, al que llaman ―el Nazareno‖ porque es altísimo y tan delgado como el Jesucristo de la iglesia de la Santa Cruz. Gracias a tía Aurora, mi madre y yo tenemos ropa nueva para la boda de Dorita. Es un viernes soleado. Mi padre está muy chulo con el traje gris que le prestó su compañero de trabajo, y mi madre está guapísima con sus ondas en el pelo, su conjunto de punto violeta y sus zapatos nuevos. Nos preparamos para ir a la iglesia. Mi padre se mira en el espejo, se atusa el pelo y dice que él también se lo va a ondular. Nos reímos porque sólo tiene unas hebras de pelo, ―diecisiete‖, dice, ―las tengo contaditas‖. A mi madre se le antoja hacerme un moño y, como tengo el pelo corto, me pone un postizo que parece un gato negro prendido con millones de horquillas y un kilo de laca para sujetar otros tantos agüelillos. Es como si me estuviera riendo todo el tiempo. Pero no; es el peinado que me estira la cara como si fuera el pellejo de una zambomba. Estoy incómoda y, cuando me miro al espejo por 69 primera vez, me da la risa y no quiero salir de casa. Cariño, si estás muy guapa. Mi madre miente, lo sé; me acabo de ver. Tengo la cara larga y delgaducha y, con el moño postizo, que encima no casa del todo con el color de mi pelo, lo primero que se ven son los soplillos de mis orejas. El único consuelo es el vestido azul que llevo puesto; es muy suave y hace olas cuando doy vueltas. Me han sacado de casa a regañadientes y en la iglesia no puedo estarme quieta; me duele el culo de estar sentada en unos bancos tan duros y casi me alegro cuando tenemos que arrodillarnos, porque, en la Santa Cruz, los reclinatorios están cubiertos por un mullido de piel rojo oscuro. Llevo el velo sobre el moño y se me cae a cada momento porque no dejo de tocarme las horquillas que pican como alfileres. Los calcetines de ganchillo son una lata, me los como y tengo que estar tirando de ellos todo el tiempo. Entonces, mi madre se harta de mi azogue y me da una colleja. Me gustaría salir a la calle con mi padre, el abuelo Tomás y mi amigo Braulio, que esperan fuera para tirar el arroz cuando salgan los novios. Me marea el humo de las velas y no entiendo nada de lo que el padre Sebastián está diciendo, es como si la voz se perdiera por la bóveda antes de llegar a mis oídos como un cuchicheo. Cuando no está vestido de sedas verdes, hilos de oro y puntillas como hoy, el padre Sebastián anda con las manos a la 70 espalda y la sotana negra le pinga por delante porque tiene chepa. El padre Sebastián es muy moreno, con el entrecejo tan lleno de pelos como mi amigo Braulio y cara de malas pulgas. Sin embargo, siempre tiene una hilera de niños en su confesionario para confesar porque se queda dormido oyendo los pecados y no da sermones, sólo dice: ―ve y arrepiéntete‖ y la penitencia es igual para todos, justos o pecadores: dos Padres Nuestros y un Ave María. Frente al altar, Dorita y Paco no le quitan ojo. Están tan tiesos como las figuras de cera de las tartas de boda y contestan a sus preguntas muy bajito, como con miedo. Por fin, creo que todos dicen ―et cum spiritu tuo‖ y soy la primera en salir a la calle. Los novios tardan todavía un rato en salir y, cuando aparecen a la puerta de la iglesia, mi padre, Braulio y el abuelo Tomás les lanzan la lluvia de arroz como si tiraran piedras. Los chavales nos matamos por coger los caramelos que alguien lanza al aire. Un chico con cara de avaricia me da un manotazo en el moño y se me queda de lado. Estoy por darle una patada en la espinilla, pero Braulio me llama para que me monte en la delantera de su carrito de inválido y lo dejo estar. El abuelo Tomás nos empuja hasta donde se celebra el convite. Mi amigo Braulio va muy chulo con su traje gris y su camisa blanca. Se ha peinado hacía atrás con agua y metido en su ―bicimóvil‖ me hace pensar en el centauro que regaló a la señorita Wanda. Las ruedas son ahora las patas del ―bicitauro‖ y yo voy montada en su lomo. 71 El Salón Victoria (bodas, bautizos y comuniones, dice el letrero) está a cuatro o cinco manzanas de la iglesia y por el camino la gente se queda con el ―bicitauro‖ y con nosotros, que vamos los tres cantando a voz en grito el ―ya se han casao, ya se han casao‖. Mi padre está contento y le brillan los ojos de un modo extraño. En el banquete devora como un lobo y empuja la comida con grandes buches de vino. La orquesta lleva un rato tocando, y yo me jaleo sola hasta que él me pide un baile haciendo una reverencia. Pienso que es un payaso, pero me encanta descalzarme, subirme a sus zapatos y que él cuente el ritmo de la música con números para enseñarme el compás. ―Un, dos, tres, y vuelta del revés‖ o ―compás de compasillo, cuidado con el tobillo‖. Entonces mi padre se gira hacia la mesa donde están mi madre, Tomás y Braulio y grita: Eh, Tomás, ¿has visto qué ritmo tiene mi Anita? Deberías enseñarle a tocar el violín. Menudo oído tiene mi conejilla. Y me extraña que mi padre hable del violín porque yo nunca le he dicho que me gustaría aprender a tocarlo. Miro al abuelo y le veo decir sí con la cabeza. Mientras, mi padre me lleva bailando hasta donde está mi madre y le dice: — ¿Nos concede este baile, señora? Mi madre tuerce el morro y le contesta que no está para bailes. Como hemos perdido nuestra casa, mi madre siempre está enfadada. No le gusta vivir en la Posada ni comer en la casa de 72 comidas. Así que mi padre gira conmigo hacia la pista hasta que me mareo y vuelvo haciendo eses a nuestra mesa con el ruido de la música, las voces, los platos y los vasos dentro de mi cabeza. El salón está lleno de gente que habla a la vez. Me pongo las manos en las orejas y parece que estoy oyendo el mar. La mayoría es familia de los novios. Los hombres llevan trajes con camisas que no son de tergal como la nueva de mi padre. Tienen un blanco distinto, como azulado, y están más arrugadas en las mangas y en la espalda. Algunos no llevan corbata y tienen el botón del cuello abrochado. Los más viejos usan boina y se la quitan para rascarse la calva blanquecina, y hace raro porque sus caras están quemadas por el sol. Fuman picadura de tabaco y los cigarrillos están húmedos y amarillos donde debería estar el filtro, aunque también cogen el puro que el padrino va ofreciendo por las mesas. Las mujeres mayores llevan unos trajes de encaje negros muy apretados que crujen como el papel cuando suben y bajan los brazos al bailar y les huelen los sobacos a Maderas de Oriente y sudor. Muchas llevan moño, no como el mío, sujeto a la altura de la coronilla, sino tan bajo como el cuello y no bailan, sólo miran y se abanican. Todos los hombres le piden bailes a la novia, mi padre el que más. No la deja parar en toda la tarde porque el novio es muy soso y sólo baila con ella el primer vals. Dorita lleva la cola del vestido sobre el brazo y dan vueltas, ensimismados. Cuando los músicos suben el tono de las piezas, mi padre zarandea a la novia y mueve 73 las piernas muy rápido, con el culo empinado. Los dos tienen una sonrisa de cartel de cine. Lo que más se oye de la orquesta es la trompeta y el chisporroteo de la batería; los músicos parecen aburridos, pero ellos dos llevan el ritmo, sudorosos y colorados como corredores de fondo. Dorita sigue a mi padre y, de vez en cuando, él la hace inclinarse hacia atrás, en un paso con el que mi madre nunca traga porque dice que es ridículo, y yo nunca sé si se refiere a mi padre o al paso. Sin embargo, a todas las mujeres que bailan con él parece gustarles. De repente, mi padre se enreda con la cola del vestido de Dorita y se caen los dos al suelo. Él se levanta e intenta recoger a la novia, pero pierde el equilibrio y se vuelve a caer, esta vez sobre ella que tiene la diadema en los ojos. La novia está despatarrada, con la pierna derecha de mi padre encima y ahogada en su propia risa. Ninguno de los dos tiene fuerzas para levantarse y es Paco quien los aúpa con la ayuda del abuelo Tomás, que consigue llevarse a mi padre hasta nuestra mesa, aunque él insista en seguir bailando. ¡Ya está bien de hacer el ridículo, mamarracho, ahora mismo nos vamos a casa! —grita mi madre. Y le tiembla la barbilla y mi padre se defiende diciendo que sólo está mareado, pero habla muy raro y tiene los ojos aún más brillantes que cuando estaba bailando. Es como si llorara, aunque en realidad sonríe con la boca torcida y huele a vino que tira para atrás. 74 El convite ya está terminando; los novios se van, la orquesta toca como con prisas y la gente hace corrillos a la salida. Braulio también tiene los ojos un poco pitiñosos. El abuelo lo coge en brazos y lo monta en su carricoche para irnos a la Posada, pero yo no voy con ellos porque mi padre no puede mantenerse en pie y tenemos que coger un taxi. A mi padre se le doblan las rodillas y mi madre y yo no lo podemos sujetar, así que el taxista nos ayuda a subirlo, primero al coche y más tarde a la habitación. Vamos los cuatro por las escaleras de la Posada; mi madre se quita los zapatos nuevos y me los da a mí porque apenas puede dar un paso de las rozaduras. Mi padre lleva ahora un brazo sobre los hombros de ella y el otro sobre los del taxista. Yo intento ayudar empujándolo del culo. De repente, mi padre da un traspié y acorrala al taxista contra la barandilla. Vaya melopea, hermano dice el taxista. El taxista es un hombre delgado, bastante más bajo que mi padre, y le cuesta mucho sujetarlo. Se ha apoyado contra la barandilla un momento para quitarse la gorra y secarse el sudor con el brazo y mi padre se balancea como si se fuera a caer. Sabe le dice mi padre—, yo soy dependiente. Las palabras se le montan unas sobre otras y pone los ojos como si le costara verle. . Aunque, en realidad, lo que me gustaría es ser taxista, como usted. 75 No me diga, pues le advierto que es un oficio muy esclavo y no da para mucho. Pero, y la gente ¿eh? No me dirá que no se conoce a mucha gente. El taxista se lo queda mirando como si dudara qué decir y al final sólo asiente con la cabeza muy despacio. Mi padre tiene el brazo sobre su hombro, los ojos extraviados y no se sabe muy bien si lo que ve es la cara del taxista o si está intentando recordar lo que él mismo acaba de decir. Haz el favor de callarte que no haces más que desvariar, mamarracho. Y esta es la segunda vez que mi madre lo llama mamarracho hoy y tira de él escaleras arriba con una cara que da miedo. Ella, el taxista y mi padre van haciendo olas de un lado a otro de las escaleras. Por un momento, mi padre vuelve la cabeza hacia mí y es como la de esos niños pequeños que aún no pueden controlar los movimientos de sus cabezas. Cuando nos quedamos solas con él en la habitación apenas podemos sujetarlo; su cuerpo pesa una tonelada, y cuando conseguimos sentarle en la cama, él se vuelve a levantar y vomita en los zapatos nuevos de mi madre que acabo de dejar en el suelo. A mí también me dan náuseas, pero consigo llegar a la palangana; siento la lengua dolorida y gorda, veo lucecitas y me persigue la imagen de los entremeses, la carne en salsa, los helados, las 76 raciones de tarta con montañas de guindas. Me dan arcadas sólo de pensar en las guindas. Durante la noche, mi padre se cae dos veces de la cama y mi madre decide encajonarle con un par de sillas para evitar que en una de esas se rompa la cabeza y se acuesta conmigo, como siempre que está cabreada con él. Llevamos un buen rato en la cama, pero sé que mi madre está despierta por su forma de respirar. Mi padre ronca, habla en sueños, y mueve los brazos como si quisiera espantar algo, o levanta las piernas para dejarlas caer luego, como muertas, con un resoplido. Aparte de los ronquidos y las charlas incomprensibles que mi padre se trae en sueños, sólo se oye el crujido con el que se desperezan las maderas y los suspiros de las cañerías. Las contraventanas están abiertas y la luz trae el amanecer. Siento vergüenza de mi padre, porque está allí durmiendo la mona en calzoncillos y camiseta tan tranquilo, mientras mi madre ahoga el llanto y se traga las lágrimas para no despertarnos. Sé que sufre porque mi hermana María se casa y no podremos ir; no tenemos suficiente dinero y nada de valor que podamos vender ya. 77 VII Visi, ―La Marichanclas‖, dice que está harta de dar vueltas por la Plaza Mayor y de que yo me tire las horas muertas mirando los sellos de mariposas. Hoy tampoco ha ido a la escuela y lleva el babi abrochado al cuello como si fuera una capa. El lazo rojo, sujeto con un imperdible en el centro del cuello, se ha deshecho y le cuelga desde el cogote por la espalda. Hace aire y se le mueve como si fuera la cinta de la capa de un tuno. La carne de su cuello está gris de roña y lleva churretes a ambos lados de la boca. Cuando vuelva a casa se pondrá el lazo bien, como si hubiera ido a la escuela, para despistar a su madre. —Pues don Gaspar colecciona sellos y valen un montón de dinero ¿sabes? —le digo. Desde que lo soltaron, Don Gaspar se pasa horas y horas con sus álbumes. Una vez en semana, cuando Henar deja de enseñarme cómo tengo que poner los morros para pronunciar las palabras de su libro de francés en la habitación de mis padres, paso un rato a su casa. Doña Leonor me sonríe porque intento mirar desde cierta distancia las estampas. Entonces, acerca una silla a la 78 mesa de su marido, hace señas para que me siente y se pone un dedo en la boca. Don Gaspar no parece estar de buen humor, así que procuro no moverme mucho para no molestarle y, poco a poco, es él quien me va pasando los álbumes que ha terminado de hojear sin decir una palabra. Tiene sellos de todas partes del mundo, la mayoría de militares. Henar acaba de gastarse todos sus ahorros en comprarle unos preciosos que celebran el Día del Ejército Rumano. Son cuatro y él los deposita como si fueran hostias consagradas. Pero a Visi, ―La Marichanclas‖, no le gustan los sellos, ni el francés, ni los cuadernos de dos rayas, ni los plumines como a mí. En realidad no le gusta nada que se tenga que mirar con atención. Creo que por eso hace novillos con la Rosa. Dice que si estudio tanto voy a terminar con los mismos culos de vaso de Henar y tan loca como su padre, don Gaspar. Estoy por contestarle que los Ochoa son buena gente, que Henar me da clases aunque mis padres no pueden pagarle, y que es una ―Marichanclas‖ y una ignorante que apenas sabe leer cuando nos encontramos con Rosa. ―La Goma-braga‖ nos achucha para que vayamos a subirnos en el ascensor y la seguimos corriendo escaleras abajo por el pequeño callejón que sale a la calle Mayor. El ascensor está en la casa más bonita Mayor. Tiene el portal de mármol y unas escaleras de madera brillante que huelen a cera y a puré de apio. No hace frío como en la Posada, los cristales de las ventanas tienen dibujos de colores enmarcados en triángulos de 79 plomo; el ascensor lleva un asiento forrado de terciopelo granate y un espejo en el que te ves de cuerpo entero. Las tres nos miramos de reojo en él mientras subimos y nos da la risa floja de los nervios. El portero de Mayor nos la tiene jurada porque le hacemos rabiar subiendo en el ascensor al último piso y luego dejamos las puertas abiertas para que tenga que subir a cerrarlas andando. Al portero la chaqueta del traje azul marino le queda corta, y se le ve un trasero gordo embutido en unos pantalones a punto de estallar. Algunas veces nos sigue pero como está tan gordo enseguida se queda sin resuello, se pone las manos en las rodillas y se acuerda de todos nuestros muertos. Hoy me he quedado un poco lela mirándome en el espejo del ascensor cuando, de repente, Rosa me empuja hacia afuera y no tengo más remedio que salir la primera del ascensor, topándome con la barriga del portero. Miro hacia arriba; unos ojos de lobo brillan como a punto de saltar sobre una cordera y una mano me suelta un revés que a poco me tira. Mientras, Rosa y Visi aprovechan para salir de estampida y me dejan allí, frente al energúmeno, con las piernas como el chicle y la tripa floja. No sé cómo, consigo librarme de la mano que me atenaza el brazo y salgo de estampida escaleras abajo. El bofetón del portero me ha dejado sorda del oído izquierdo, pero no dejo de correr. Visi me espera en la esquina de la calle Postas. Unos pasos más arriba, Rosa se sube los calcetines y me 80 mira con su sonrisa de ―Goma-braga‖. —Vaya hostia que te ha pegado el tío mamón —dice la Visi— Te ha dejado los dedos marcados. —Ya, y vosotras bien que me habéis ayudado. — ¿Qué podíamos hacer, Ana? Yo pensé que conseguirías darle esquinazo al gordo —dice Visi. —Ya. Mientras nos alejamos de la calle Mayor, no dejo de mirar a Rosa; está congestionada por la carrera, se le ha soltado el pelo y se lo vuelve a recoger con la goma de braga. No me gusta su gesto, no me gusta su cara; es como si en el fondo se alegrara de que yo sea la pagana del ascensor. Al pasar por delante de la frutería, Elías nos ve y deja los cucuruchos de papel que está haciendo para venirse con nosotras. — ¿De dónde venís tan sofocadas? —De los toros y a esta le ha dado un revolcón el grasas de la calle Mayor —contesta la chula de la Rosa, la muy ―Goma-braga‖. Elías me mira la cara y lanza un silbido. —Jo, Ana, parece que tienes cabras en el carrillo. —No tiene ninguna gracia, imbécil —digo. —Ya se sabe, maja, cuando uno va de capea puede que algún cornudo le empitone —dice ―La Goma-braga‖. Estoy por lanzarme a su cuello cuando, de repente a Elías se le ilumina la cara y dice: 81 —Chicas, tengo una idea cojonuda. Vamos a buscar a Manolo y al día siguiente quedamos muy temprano para seguir el plan de Elías. Antes de irnos al colegio, ―El Alemán‖ trae unos cucuruchos de papel de la frutería de su padre y le da la mitad a Manolo. Juntos se dirigen al Palacio Real y nosotras les esperamos en el escaparate de la tienda de bolsos que hay enfrente del portal del gordo de la calle Mayor. Con el pecho hinchado como los pavos Elías, ―El Alemán‖, y Manolo, el hijo del fontanero, vuelven caminando deprisa. Manolo lleva un pantalón azul marino, como los que usa su padre en la fontanería, y un jersey del mismo color con coderas de cuero negro. Tiene una sonrisa de pillo y sus ojos oscuros se le achinan al comprobar que ―La Goma-braga‖, ―La Marichanclas‖ y yo estamos esperándoles donde habíamos quedado. A Elías le quedan flojos los pantalones y de vez en cuando tira de ellos hacia arriba con la mano libre. También sonríe. Su cara, pálida siempre, está ahora roja en las mejillas y tiene chispitas en los ojos. Es temprano todavía y hay poca gente en la calle. No hace frío, pero chispea un poco. Nosotras nos hemos quedado con sus carteras del colegio y tenemos que vigilar los movimientos del grasas al otro lado de la calle. Visi, ―La Marichanclas‖, no deja de restregarse una rodilla contra otra. Le da la risa tonta y Rosa, ―La Goma-braga‖, le pega un codazo para que se esté quieta. Yo 82 también tengo los nervios de punta y ganas de mear, y no estoy muy segura de si quiero seguir con el plan, pero si me fuese ahora sería una rajada y los chicos no me volverían a hablar; así que contengo la respiración cuando veo aparecer al portero en la calle. El portero acaba de salir a barrer su trozo de acera. Cuando termina, se pasa la mano por la frente y mira un momento al otro lado de la calle, hacia la tienda de bolsos donde, y nos encogemos las tres al fondo. Pero el portero mira sin ver, por rutina. Luego, entra a dejar la escoba. Estamos a punto de gritar; los chicos vienen tan campantes Mayor abajo y vemos que el portero vuelve salir. Por suerte, esta vez no mira a ninguna parte; simplemente se mete en el Bar Cazorla a por su primer carajillo del día. Mientras, Manolo y Elías siguen caminando tan campantes hacia el portal y nosotras no perdemos de vista la puerta del Cazorla; si sale el grasas, tenemos que armar la mayor bulla posible para que los chicos puedan salir pitando. A mi está a punto de darme un infarto, pero el grasas sigue de espaldas a la puerta, gesticulando con los brazos frente a otro señor que le mira y mueve la cabeza como dándole la razón. A pesar de que las gotas de lluvia se han convertido en un verdadero chaparrón, Manolo cruza hacia nosotras sin ninguna prisa, con las manos en los bolsillos. Elías le sigue tirando hacia arriba de la cinturilla de su pantalón. Han dejado el asiento de terciopelo del ascensor pringado con las plastas de caballo que 83 recogieron en los alrededores del Palacio Real que, según ellos, ―están calentitas, calentitas como las castañas‖. Por la tarde también llueve y después del colegio jugamos a las tabas en el descansillo de la torre del reloj. Tengo un tocho de cromos de Marcelino Pan y Vino, pero no puedo cambiar los ―repes‖ con ninguno de mis amigos. Elías ha traído cacahuetes de la frutería de su padre y Manolo vino y Revoltosa. Todos ellos dicen que no coleccionan cursiladas y se ríen de mí porque Marcelino es una de mis películas favoritas, aunque se llore casi tanto como con Ama Rosa, que mi madre y yo escuchamos en la radio y terminamos hasta con hipo y todo. Cuando los chicos se cansan de tomarme el pelo por mis cromos, nos repartimos los cacahuetes de Elías y nos los jugamos como si fueran dinero. La Asun está en racha, le salen muchos cincos y lleva ganados un montón de cacahuetes. Rosa y Manolo dejan pronto de interesarse por las tabas. ―La Goma-braga se está pintando los morros con un caramelo rojo, que hace de carmín, y él se los chupa. Me da corte porque ella empieza a hacer con Manolo lo mismo que las señoras del Cine Carretas; cuando la acción de la película es lenta, se oye el tintineo de sus pulseras y no sólo los chavales sino también los mayorones silban y gritan: ―pajillera, ya está bien, pajillera‖, y arman tal jaleo que no te enteras de lo que dicen los actores. Los hombres del Carretas no apartan la vista de la pantalla y no besan en la boca a las señoras sentadas a su lado con la bolsa de la compra entre las piernas. Sin 84 embargo, Manolo sí besa a ―La Goma-braga‖ en la boca y le toca los pechos mientras ella le palpa la bragueta. A mí no me gusta el vino porque amarga, tampoco a los otros, y bebemos solo Revoltosa, pero Manolo y ―La Goma-braga‖ se ponen hasta arriba, quizá por eso están tan congestionados como el grasas de Mayor. La Visi y el Elías se miran, pero él sólo juguetea con su navaja múltiple, como si sustituyera con ese movimiento el afán de hacer cucuruchos cuando se sienta en el suelo de la frutería y hace pilas y pilas para que su padre meta la fruta en ellos. Excepto el relojero cuando hay alguna avería y la señora de la limpieza, al rincón de las confidencias de la torre del reloj nunca sube nadie. Aún así, Elías, que está sentado junto a Visi al final del descansillo, mira hacia las escaleras de continuo. En el descansillo huele a una humedad como rancia, a cacahuetes y a vino y Manolo apenas suelta a ―La Goma-braga‖ para echar un trago. Asun, ―La Velas‖, reúne sobre su falda el botín de cacahuetes que lleva ganados, muerde la cáscara, saca las bolitas, estruja la piel, se lo mete en la boca, masca muy deprisa, lo traga, mira a Manolo con sus ojos verdes muy abiertos y la cara un tanto larga, se sorbe los mocos, se pasa el dorso de la mano por la nariz, coge otro cacahuete y vuelve a empezar tan rápido como si fueran a quitárselos. Manolo sigue sin soltar a ―La Goma-braga‖ excepto para echar un trago de vino. Luego se le pone un bulto en la bragueta y respira 85 tan fuerte como los vecinos que espiamos el otro día en el corredor de su casa. Fue el jueves por la tarde, no teníamos colegio y jugábamos a tula cuando Manolo nos retó a subir a aquella casa. —Venga, subir de una vez, no seáis gallinas. Las gallinas éramos Visi, Asun y yo, y aunque al principio no estábamos muy seguras de sí queríamos subir con ellos o no, al final subimos. Rosa, ―La Goma-braga‖, iba delante, cogida de la mano de Manolo, y Elías venía detrás de nosotras. Llegamos al último piso y por la ventana del corredor vimos lo que Manolo tenía tanto interés en enseñarnos. Ocurría en el bloque de enfrente; un hombre y una mujer jóvenes estaban tendidos en la cama desnudos. El hombre alargaba los brazos llamando a la mujer para que se acostase junto a él. No pude verles las caras bien y además me daba tanta vergüenza mirar que al principio cerré los ojos. Luego, no podía dejar de mirarles. Sus cuerpos eran jóvenes y hermosos y se entrelazaban como si bailasen sobre las sábanas. Manolo andaba encogido, se frotaba las manos y se ocupó de colocarnos en lado justo de la ventana desde donde podíamos espiar sin ser vistos. —El día que estos tortolitos se compren las cortinas, me voy a 86 llevar un disgusto de la leche —susurró. Al otro lado de la ventana, el hombre aplastaba los pechos de la mujer con las manos. Luego se subió encima de ella y empezó a empujarla con el vientre cada vez más fuerte. Sentí un poco de angustia por ella, porque gritaba y no estaba segura de si el hombre la estaba haciendo daño y si Asun no llega a taparme la boca, me hubiera puesto a dar gritos yo también. Ahora, en el rincón del descansillo de la torre del reloj, ―La Goma-braga‖ no grita, pero Manolo tiene la entrepierna como si se hubiera meado. Entonces Elías se levanta, escupe una cáscara, se restriega la boca y dice: —Desde luego, sois unos cerdos. —Qué pasa, macho ¿es que tú eres maricón? —le contesta Manolo—. Porque más a huevo que te lo pone ―La Marichanclas‖... —Maricón lo será tu padre. Te voy a dar una hostia que te voy a saltar las muelas, cabrón. Asun y Visi se levantan del suelo como un muelle y tiran de Elías hacia las escaleras antes de que su puño alcance la cara de Manolo. —Venga, Elías, vámonos que, como nos oiga don Amadeo y se lo diga a los viejos, nos muelen —dice Asun. 87 Yo también me he levantado del suelo y me oigo decir: —Sois un par de guarros, Rosa. Y ella se encara conmigo, me empuja y dice que la guarra lo seré yo. —Sí, tú, mosquita muerta. Te crees la reina de los mares, ¿no? Pues para que te enteres, tu papaíto no empuja con tu madre porque se lo hace con la Wanda. —Mentira —digo a voz en cuello. —Verdad. —Mentira. —Verdad. Me arde la cabeza como cuando tengo fiebre y me parece que estoy dentro de una pesadilla. Por un momento, la cara de ―La Goma-braga‖ se me confunde con la de sus hermanos, los hermanos del hambre, los de los ojos saltones, como asustados, dientes verdosos, labios torcidos en una mueca de asco, violentos cuando te les cruzas por las escaleras, tullidos de mentirijillas que piden limosna en la Iglesia del Carmen y apartan sus ojos de hiena cuando ven a alguien conocido. Me arde la garganta cuando en la misma pesadilla grito: —Te voy a sacar las tripas por embustera, ―Goma-braga‖. Piojosa. Y me lanzo contra un bulto que no veo, pero sé que es su cuerpo y le agarro del pelo y me quedo con la goma blanca de braga 88 en la mano y le doy un rodillazo y aunque es más alta que yo mi rabia es más grande y consigo tirarla y Manolo intenta sujetarme y le doy una patada en la espinilla y vuelvo a enganchar el pelo de Rosa y ella me muerde una pierna y yo le doy otra patada. Cuando Manolo y Asun consiguen separarnos, me tiembla todo y les miro con rabia. Luego me suelto con un movimiento brusco y bajo las escaleras de dos en dos hasta la calle. No veo ni oigo nada y cuando me doy cuenta de que corro por la calle de ―El Niño Loco‖, recojo una piedra del suelo, la tiro en dirección al balcón y sigo corriendo. Corro por calles que no veo hasta que no puedo respirar y la boca me sabe a sangre. Luego, de repente, me veo sentada en el bordillo de una acera, sujetándome las rodillas contra el pecho; una bandada de pájaros agita las alas dentro de mis pulmones y pían todos a la vez. Sólo ahora soy consciente de la lluvia que me empapa y de los ruidos del tráfico circulando por la plaza de Cascorro, lejos del círculo por el que me está permitido ir sola. Entonces me limpio los mocos con la manga del jersey y camino lentamente de vuelta a la Posada; las lágrimas queman mi cara como si fueran agua hirviendo. Refugiada con su hermana y el cajón de tabaco en la tienda de hábitos, Luisa me llama. También me llama don Amadeo, pero no hago caso de nadie. Subo directa al primero, llamo a la puerta de Braulio y le oigo arrastrarse hasta ella. —Pero criatura ¿de dónde sales? Estás pingando. Mira cómo 89 estás poniendo todo —dice. Sin darme cuenta, estoy pisando los trapos extendidos en el suelo con los que Braulio tapa sus figuras de barro y mis zapatos dejan unas huellas negras sobre ellas. Aunque a veces se le agrie el carácter, como dice don Amadeo, y sea muy brusco con los demás, a mí es la primera vez que me habla en ese tono y me duele tanto que me vuelvo hacia la puerta para marcharme. El se arrastra hasta la puerta y se pone en medio. Sé que me quiere, aunque ahora me chille. Yo también gritaría si no pudiera andar, correr, subir escaleras, o coger las cosas con una mano o con las dos, según me convenga, como por ejemplo un bocadillo de calamares, y estrujar el pan para que me quepa en la boca. Así que, aunque me encuentro fatal, no me enfado y me siento en su cama con la cabeza gacha. —Toma, sécate. Vas a coger una pulmonía. Braulio me acerca una toalla y yo aprovecho para preguntarle. —Braulio, ¿tú crees que mi padre está liado con Wanda? —Pero, Anita, ¿de qué estás hablando? Braulio se acerca más a la cama, se pone de espaldas a ella, hinca los codos en el colchón para subirse y se sienta conmigo. Ahora me mira como si estuviera arrepentido de sus gritos de antes. —‖La Goma-braga‖ dice que sí. —¿Quién es ―La Goma-braga‖, Anita? —¿Quién va a ser?, la Rosa. Y veo que Braulio se quiere reír del mote que le he puesto a 90 Rosa, pero se lo piensa mejor y me mira muy serio. —Pues yo no lo creo, Anita. Lo dice convencido y sé que nunca miente. Mi madre tiene razón, aunque ella no lo dice así porque es buena, pero Rosa no es sólo una cerda y una ―Goma-braga‖, sino una mentirosa de mierda. Mi padre no puede tener un lío con Wanda, aunque sea muy guapa; mi madre también lo es y además es mi madre. Esa tarde Braulio y yo hacemos un pacto: nos vamos a comportar como si la Rosa nunca hubiese dicho lo de mi padre y Wanda. No le vamos a contar nada a nadie, ni siquiera al abuelo Tomás, porque Braulio dice que no está bien acusar a las personas sin estar seguros y hacer sufrir sin necesidad. Eso dice Braulio porque es bueno, pero yo sólo tengo ganas de arrancarle las liendres a la Rosa a tirones. 91 VIII No se me quitan las ganas de arrastrar a ―La Goma-braga‖ por los adoquines de la Plaza Mayor y me entretengo pegando los cromos de Marcelino Pan y Vino en el álbum. Por la tarde voy al librero de viejo y paso a propósito por la calle de ―El Niño Loco‖, con el corazón latiéndome en el pecho como un tambor. Cruzo la acera, miro hacia arriba y respiro hondo; ―El Niño Loco‖ no está en la ventana y el cristal no está roto. Me alegro un montón de que su madre no hable ni se mezcle con nadie en el barrio para que no vaya con el cuento a doña Julia de que voy tirando piedras a los balcones y vuelva a salir lo del colegio interno. Nadie en el barrio sabe nada de ―El Niño Loco‖ y su madre y, al menos yo, nunca he visto a su padre, pero el librero de viejo dice que sí lo ha visto y que tiene toda la pinta de ser norteamericano. —Se han acabado los cuentos del maqui. —dice— Ahora tocan los de espías. El librero de viejo es un hombre de cara amarilla y pelo ralo y largo. Tiene chepa en la espalda y en la nariz y ríe hacia abajo, para su camisa. 92 —Hazle caso al librero, Ana —dice Braulio. —Es el que más temprano levanta el cierre de su tienda en el barrio, antes que el panadero si me apuras, y sabe más que un jesuita. Y si los jesuitas son como las carmelitas donde estudiaron mis hermanas, el librero de viejo debe de saber un montón, porque Lola y María no tienen faltas cuando escriben y yo sí. Además, Braulio conoce al viejo de toda la vida y, aunque también dicen que está como ―la chota mariana‖, el librero tiene un montón de libros y de tebeos en su librería, que es un pasillo largo y estrecho con pilas y pilas de libros por todas partes, hasta por los suelos y tienes que andar como si picoteras con la punta del zapato para no pisarle la cabeza al Capitán Trueno, o a Roberto Alcázar y Pedrín, o tirar la pila de novelas del Oeste de segunda mano de Marcial Lafuente Estefanía que tanto le gustan a mi padre. Los chicos van por los tebeos del Capitán Trueno y los de Hazañas Bélicas, pero a mi no me gustan nada; están llenos de tipos que se dan guantazos o que cortan cuellos y ponen las viñetas perdidas de tinta negra o de mujeres de melena rubia que gritan socorro con la mano sobre la frente y el malo echándoles el aliento a cebolla en la cara. Un asco, vaya. Además, también hay unos callejones oscuros en los que te puedes topar con cualquier cosa y no es que me den miedo, porque sé que no son de verdad, es que no los entiendo. Yo prefiero los cuentos que me mandan Lola y María y voy al librero de viejo sólo porque vende cromos de 93 Marcelino Pan y Vino y recortables. Es verdad que ―El Niño Loco‖ y su madre son mucho más pelirrojos que los pelirrojos españoles y quizá sean americanos del norte, pero no estoy muy segura de si el librero chochea y mezcla las historias de espías de sus libros con la realidad y aunque Manolo, el hijo del fontanero, farde de saber del ―barrio y del extrarradio‖, no me aclara nada con eso de ―no puedo hablar del asunto‖. Aunque Manolo se dé importancia y diga que el ―sabe del barrio y del extrarradio, pero que, como con lo de su tío, no puede hablar‖, yo creo que no sabe un comino de ―El Niño Loco‖. A mi su madre se me parece un montón a las turistas que hacen fotos y compran sevillanas en las tiendas de los soportales de la Plaza Mayor, pero los turistas no viven en el barrio y se van por la noche, así que no sé qué pensar. Seguro que mi padre lo sabe o al menos podría enterarse, pero como no me hablo con él… Una tarde, cuando vuelvo del librero de viejo me topo con los hermanos del hambre, los hermanos de ―La Goma-braga‖, los que dicen que venden su propia sangre para comprarse bocadillos. Los hermanos del hambre nunca están en el barrio y no sé qué hacen ahora sentados en el poyete de la joyería, pero no tardo en enterarme; han venido a quitarme los cromos y a colgarme un sambenito en forma de copla: 94 El loco y la loca se quieren casar y no tiene cuartos para convidar Los hermanos del hambre están sentados en el poyete de la joyería y estiran las piernas para cortarme el paso. Entonces, la Rosa, como salida de la nada, aparece en la joyería y se me queda mirando con su cara de ―Goma-braga‖ mientras se merienda un padrastro. Me tiemblan las piernas de miedo y de rabia. Sé que no puedo con los tres, pero me imagino dándoles una patada en la bragueta a los hermanos del hambre y arrastrando del pelo a ―La Goma-braga‖. El loco y la loca se quieren casar y no tiene cuartos para convidar Cantan ellos por sus boceras de hambre. Yo tengo un puño en el estómago y estoy paralizada; seguro que si me tirase al cuello de ―La Goma-braga‖, ella y sus hermanos me darían una paliza de muerte, pero se me quitaría el dolor de estómago. Seguro. —Eh, vosotros ¿no os he dicho que no os quiero ver cerca del escaparte? Estoy tan nerviosa que no he oído la campilla de la puerta de la joyería, pero sí reconozco la voz del dependiente. Él no lo sabe, pero 95 acaba de salvarme de volver a la Casa de Socorro y del colegio interno. 96 IX Vuelvo de la escuela por la calle de la Cruz. Me llegan los olores a frito de los bares y se me hace la boca agua pensando en los bocadillos de calamares y en la masa de croquetas que, a veces, me deja rebañar de la sartén el camarero del bar ―El Chispas‖. Hoy no podré comerme un bocadillo para la merienda, porque mi padre sólo me los compra algunos domingos, o fiestas de guardar, como dice Dorita. Así que cojo carrerilla y cuento las zancadas que me quedan para llegar al mojón con la cartera en la mano. Los lápices suenan dentro del plumier como si fueran maracas y me pongo a cantar el Bayón de Ana saltando a su ritmo. Ya queda poco para llegar al mojón de la esquina del Marqués Viudo de Pontejos, y dejo de cantar para concentrarme. De repente los veo allí, apoyados sobre el mojón, a la luz de este sol que no calienta y apenas ilumina la mitad de la calleja. Elías tiene la cara de Visi entre sus manos y le besa las lágrimas. Cuando me ven llegar se separan y me doy cuenta de que Visi tiene los ojos hinchados y magulladuras en la cara. No me hablo con ―La Goma-braga‖, y si voy al rincón de la torre 97 del reloj es sólo porque Elías y Visi me lo piden. Se me revuelven las tripas solo de verla pasear de un lado a otro con los brazos cruzados, lanzándome miradas como cuchillos. Yo se las devuelvo. Hay un silencio como de cantina del Oeste cuando entran los cuatreros. La Asun se sienta y palmea el suelo para que me ponga a su lado. Los puños de la rebeca roja de Asun tienen algunos puntos saltados y se los recoge haciendo nudos con las hebras de lana sueltas. Tiene un bulto muy gordo en la muñeca que debe de ser el pañuelo grande de su padre con el que, de todas formas, nunca se limpia los mocos. La Asun me pasa el brazo por los hombros y es una suerte que en este rincón de nuestras confidencias haya siempre tan poca luz. Así me cuesta menos hacer como que no veo la cara de ―La Goma-braga‖ y esos morros pintados con caramelo rojo sangre en plan gachí fatal y cateta; el pelo sucio, más sucio que nunca, y amarrada a Manolo como si se lo fueran a quitar. Aunque no creo que sepan el verdadero motivo, todo el mundo en la Posada se ha enterado de nuestra pelea y de la canción de los hermanos del hambre; como a alguno de los chicos se les ocurra bromear con lo del ―loco y la loca se quieren casar y no tienen cuartos para convidar‖, le hago caso a Henar y me largo. Henar, que no habla nunca mal de nadie, me dice al terminar la clase de francés que debería obedecer a mi madre y no juntarme con Rosa y Manolo. Don Amadeo le calienta la cabeza a mi madre con ―que Rosa es mucha Rosa y el tal Manolo un pillo de cuidado‖, 98 y, para colmo, Luisa le dice a mi madre que me vio salir ―como una exhalación‖, sin hacer caso de nadie y mi madre, claro, me prohíbe estar con ellos; ―a saber por qué os habréis pelado‖, dice, y sigue cosiendo. Y yo respiro hondo, porque no parece que espere una explicación sobre el motivo de la pelea realmente, y finjo mucho interés por las cuentas de mi cuaderno cuadriculado, porque si me preguntara de verdad, no sé qué haría. Soy incapaz de mentirle sin que se dé cuenta; lo único que tiene que hacer es mirarme fijo a los ojos, entonces me pongo como un tomate y lo canto todo. Claro que eso era antes de lo de Wanda y mi padre, de la pelea con ―La Goma-braga‖ y de la copla de los hermanos del hambre. Ahora me he vuelto como ellos y a lo mejor cierro la boca como un broche y aunque ella me mire directo a los ojos, yo no digo ni mu. Mi padre hace como que no está a la conversación y tampoco dice nada. Deja el periódico, que en realidad no estaba leyendo, y le veo encender un cigarrillo. Cruzamos miradas y él es incapaz de mantener la mía. De repente lo veo más pequeño, como si fuera un extraño sin importancia para mí. Ya no corro hacia él cuando estoy jugando en la calle y vuelve de trabajar, porque no siento esa alegría que siempre me daba verle. Él me llama y yo voy, eso es todo. —¿No me das un beso, Anita? Y se lo doy de refilón, sin achuchones ni nada, porque es como si no tuviera fuerzas, y no me da tiempo a oler el jabón de afeitar 99 mezclado con el tabaco que tanto me gusta otras veces. Él se pone triste y, aunque no estoy del todo segura, creo que sí, que me he vuelto como ―La Goma-braga‖ y ya no me importa nada. Mi madre está más rara con él cada día y dormimos las dos juntas en la cama grande como si ya siempre fuera a ser así. Como no se hablan, es un aburrimiento comer con ellos. Menos mal que está Dorita de nuevo en la Casa de Comidas. Dorita es siempre muy alegre, pero desde la boda parece un cascabel. —Aunque no hayamos ido a Mallorca, que eso es para los ricos, maja —nos dice dándose una palmada en el muslo —lo hemos pasado de miedo. —Una semanita de hotel, como una señorona, no es ninguna tontería, Dora —dice mi madre. —Y que lo diga, doña Julia. Todos los días de restaurante. Ni un plato, no he tocado ni un plato que no fuera para comerme lo que había dentro. ¡Qué gusto, por Dios! Terminamos de comer tarde, mi padre no parece interesado en la luna de miel de Dorita y se sube a la habitación. Ya no hay ningún cliente, excepto mi madre y yo, y la acompañamos mientras recoge la cocina. Dorita lleva unos rizos nuevos en la cabeza que se llaman ―permanente‖. —Dicen que da meningitis, pero no estoy ni más tonta ni más lista que antes de hacérmela y es comodísima; ya no tengo que ir a la cama con los rulos todas las noches, que mi Paco se me quejaba 100 porque doy muchas vueltas y se los metía en el ojo. También nos enseña los zapatos nuevos; se los pone apoyada en el fogón y dice que se llaman ―topolinos‖. —Son lo último. Me los compró mi Paco en la calle Fuencarral. Dorita da unas vueltas para que la veamos caminar y nos partimos de risa cuando nos cuenta la noche que Paco la llevó a bailar a Pasapoga. —Mira, Anita, a ti que te gusta tanto la música, la orquesta tocó esa pieza que se llama como tú, el Bayón de Ana ¿te acuerdas?, de la película de la Silvana Mangano, el Arroz Amargo ese, la verderona calificada con un cinco y todo. Entonces le guiña un ojo a mi madre, me coge de las manos y canta: ―Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dicen todos cuando nos ven pasar, ¿chica dónde vas?, me voy a bailar el bayón.‖ Y mueve los hombros arriba y abajo mientras desentona una barbaridad: ―Tararán, tararán, tararán. Tararán, tararán, tararán. Tararán, tararán, tararán. Chu, chu, chún. Chu, chu, chún. Chu, chu, chún‖, y, entre las ollas y las sartenes, va hacia al fregadero, avanzando primero un topolino y luego el otro y moviendo las caderas con el mandil todavía puesto. A mí la parte que más me gusta es la del negro zumbón porque agita los pechos, pone los ojos en blanco y me mondo de risa. Entonces dice que nos va a cobrar, no sólo por la comida, sino por hacernos de payasa. 101 Pero lo de la Visi no tiene ninguna gracia. La miro las heridas de la cara y se me borra por completo la canción de Dorita; no puedo concentrarme en otra cosa que en la rabia que siento por ella y en mantenerme lejos de ―La Goma-braga‖ en un sitio tan pequeño como el rincón del descansillo de la torre del reloj. La Visi tiene un huevo en la ceja y el labio de arriba amoratado. Elías tiene el brazo sobre sus hombros y no se sientan, permanecen apoyados en la pared, mirándonos. Elías empieza a hablar muy deprisa, y con una rabia que yo no he visto nunca en él. —El cabrón del novio de la madre de Visi llegó borracho anoche, empezaron a discutir y la pegó. Visi se puso en medio y ya veis el resultado. No es la primera vez y hemos jurado que será la última. Le escuchamos todos en silencio. Yo sabía que los ―tíos‖ de Visi no eran como los de los demás, pero, al menos yo, no sabía que la pegaran y no sé qué hacer o qué decir. Así que cuando los otros se levantan, yo me levanto del suelo también, esperando que alguien diga algo y es Visi quien lo hace: —No lo aguanto más —dice. Le sale un gallo en la voz y le tiembla la barbilla y a dura penas consigue controlar las lágrimas. En su cara podemos ver que no está de broma. Manolo se acerca a Elías y le mira muy serio, las manos 102 metidas en los bolsillos, estirando los brazos con ellas dentro como si se desperezara. —Pero chavea, ¿dónde vais a ir? —No tengo muy claro el sitio, pero sí que nos vamos. —Estáis majaras. Para empezar sois menores —dice Asun —y además no tenéis dinero. ¿Qué vais a comer y dónde vais a vivir? —Un tío mío vive por Palomeras y por allí he visto una especie de monte donde los gitanos han hecho unas cuevas. Los han desalojado porque han hecho pisos enfrente y había pensado que nos podríamos quedar allí. Yo no sé dónde puede estar ese barrio que Elías parece conocer tan bien y estoy muy asustada por ellos. Asun sigue diciendo que están locos, porque seguro que la policía les encuentra en un santiamén. —Allí les va a ser difícil encontrarnos —dice Visi. Lo dice como si el sitio ese estuviera muy lejos, y eso le gustara. Cuando Visi y Elías van a bajar las escaleras Manolo les para. Antes de hablar, se golpea los dientes con la uña del dedo gordo como hace siempre que está tramando algo. Luego dice: —Espera, Elías, hay que buscaros comida, ropas y cosas así. Asun refunfuña algo que no entiendo; por una vez, se está limpiando los mocos con el pañuelo de su padre y cuando termina habla muy deprisa, paseando de una pared a otra del descansillo 103 como si estuviera enjaulada. —Estáis como cabras, pero si es lo que queréis, esperad un poco, voy a coger algo de mi casa. El reloj de la Posada da las seis y media y tenemos que darnos prisa antes de que vuelvan nuestros padres. Veo cómo Visi se toca suavemente el labio y me da un escalofrío. Bajamos todos a las habitaciones sin hacer ruido. No es mucho lo que hay en los cuartos sin derecho a cocina, pero conseguimos llenar un par de bolsas con leche condensada, galletas y un poco de pan. En mi casa sólo hay leche, una tableta de chocolate para hacer y un paquete de galletas Chiquilín empezadas. Me las llevo, aunque todavía no sé qué le voy a decir a doña Julia. Aunque ―La Goma-braga‖ no abre la boca, estoy deseando que venga Manolo para poder largarme; no soporto verla. Manolo tarda un poco más porque no vive en la Posada, pero es el que más cosas trae; una manta, un salchichón casi entero, dos botellas de leche, cuatro latas de sardinas y cien pesetas que Elías no quiere coger. Manolo tira entonces del cuello del jersey de Visi y se las deja caer en el pecho con una sonrisilla burlona. Ella da un respingo, pero él la tranquiliza acariciándole la cara. —Esta bien, chica, no te asustes. No todos los tíos somos iguales, ¿vale? Visi no sabe si reír o llorar y Manolo se dirige a nosotros en plan gallito, hablando en castizo para que nos haga gracia su 104 chulería y no estemos tan serios. —Se las he cogido a mi viejo del cajón del taller. ¿Qué? ¿Qué no? Pues sí, chaveas. Con dos huevos y un palito. Me dará unos cintazos que no podré sentar mis reales en una semana, pero tampoco va a ser la primera vez. Entonces Elías y él se abrazan y casi me pongo a llorar. Apoyados en la barandilla del último piso, vemos a Elías y a la Visi bajar las escaleras cargados con las bolsas de comida. Quedamos en que primero salga uno y luego el otro para no llamar la atención de don Amadeo y cuando van por el segundo piso, Manolo les chista y dice: —Eh, ―Alemán‖, lo de maricón que te dije el día de la bronca entre Ana y Rosa era broma. Pero si alguna vez te cambias de acera dímelo a mí para que te tire las trenzas. Y hace como si fuera una chica y realmente llevara coletas y las tirara por la barandilla. Entonces nos da la risa floja y tenemos que ponernos la mano en la boca para que no nos oiga don Amadeo. Elías estira el cuello para podernos mirar; sonríe, levanta el dedo gordo de la mano derecha hacia arriba y susurra que a ver si vamos a ser tan cabrones de escupirles. Creo que ninguno de nosotros lo estaba pensando, pero nada más oírle empezamos a escupirles y ellos bajan las escaleras pegados a la pared, esquivando nuestros salivazos. 105 El sol sigue sin calentar pero, como ayer, tampoco hay nubes. En la escuela no me entero de nada de lo que dice la señorita Elvira y, al mediodía, después de comer con Dorita en la Casa de Comidas, me acerco a la Posada. La madre de Visi camina como sonámbula, la rebeca cruzada sobre el pecho, envolviéndose el vientre con los brazos. Me da mucha pena no poder decirle que Visi está bien para que no sufra y cruzo la calle hasta la tienda de hábitos. Junto a Luisa y Marcela observo cómo la policía se para con la madre de Visi a la puerta de la Posada y le hacen preguntas a don Amadeo. Él se encoge de hombros, señala al mostrador de la conserjería y luego se pasa la mano por el pelo y mira al suelo como si buscase algo que no acaba de encontrar. Y es una suerte que mis padres no estén, porque así puedo quedarme con Luisa y Marcela que dicen ―que todo el asunto es un drama para esa madre‖, pero no me preguntan. Tengo el corazón encogido y el culo helado del mármol. Sentarse en el peldaño de la tienda de hábitos es como sentarse en la camioneta del hielo. Casi me alegro de tener que levantarme cuando una de esas señoras con hábito morado y cinto colgante sobre la falda quiere entrar en la tienda. Entonces me parece que don Amadeo mira hacia mí y cruzo la calle hasta donde está Braulio; desde aquí es más difícil que pueda 106 verme. Braulio debe imaginarse algo por cómo me mira, pero tampoco me pregunta, sólo me deja estar con él. Poco después, ―La Goma-braga‖ y Asun se escaquean de la Posada y estamos en racha porque, cuando esa tarde mis padres y los suyos se quejan de que alguien está robando comida en las habitaciones, la policía ya se ha ido. No es la primera vez que roban en la Posada y ellos no lo relacionan con la desaparición de los chicos. Pero Elías padre está como loco, dice que cuando se eche a su hijo a la cara le va a quitar la piel a tiras. Al final es él quien le da nuestros nombres a la policía, así que no nos libramos del interrogatorio. Tenemos un plan muy sencillo: pregunten lo que nos pregunten, no sabemos nada. Pero cuando la policía vuelve a la Posada y nos llevan a comisaría es muy difícil mantener el tipo, porque te hacen toda clase de preguntas que en realidad son siempre las mismas hechas de diferente manera y yo, aunque estoy que me meo del susto, a todo lo que me preguntan contesto: no sé, y cuando ya llevo dichos por lo menos mil ―nosés‖, me dejan ir sin sacarme nada en ese sitio que huele a meados y a polvo y es tan horriblemente frío y gris. Lo peor de todo es doña Julia con su ―cariño, si sabes algo debes decirlo. Tus amiguitos pueden estar en apuros y debes ayudarles‖, pero como no la miro a los ojos y me he vuelto tan dura como ―La Goma-braga‖, tampoco me saca nada. Además pienso en 107 las magulladuras de Visi y me da tanta rabia que no me cuesta nada ser una tumba. De los otros tampoco consiguen nada, aunque Manolo lo lleva peor. No se puede ni sentar en el rincón de las confidencias; su padre se ha enterado de lo del dinero, ha cogido el cinto y le ha puesto el culo como la espalda del Exce Homo de la Santa Cruz. La verdad es que estamos hechos migas y hay momentos en los que no sabemos si hacemos bien en no hablar. No sólo estamos preocupados por Visi y Elías, sino que ahora ya todo el mundo sospecha de nosotros. Nos miran por encima del hombro y nos sentimos muy mal. Incluso Braulio y el abuelo Tomás me tratan raro. Aguantamos el tipo casi un mes con lo de ―pobre madre, lo que está sufriendo, qué será de esos chiquillos solos sin comida y sin cobijo‖, a base de no parar en la Posada. Durante ese tiempo, cuando salgo del colegio me voy a hacer los deberes con Asun o a estudiar francés con Henar y llevo un mes con unas notas estupendas de lo que estudio. De Manolo y Rosa apenas sabemos nada. Un día que estoy en ―El Chispas‖ porque Jacinto, el camarero, me llama para que rebañe la sartén donde hace la masa para las croquetas como otras veces, oigo los gritos de Elías padre. —Te voy a dar yo a ti para que vuelvas a fugarte con esa piojosa. ¿No había otra más desarrapada, idiota? Entonces le devuelvo la sartén a Jacinto, me chupo los restos 108 de la masa pegada a los dedos y salgo del Bar por la puerta de Postas. Elías está más flaco que nunca, los ojos le brillan como si tuviera fiebre y la cara, paliducha normalmente, tiene ahora un color rojizo. El pelo, que antes llevaba rapado, le cubre las orejas. Lo llamo y él se vuelve y me sonríe, pero cuando hago ademán de acercarme, su padre se lo arrebata al policía que lo acompaña y se meten en la frutería. 109 X La comisaría de Vallecas se chivó a la de Sol y ahora a Elías no le dejan salir. Los chicos merodeamos por su casa varios días y cuando por fin vuelve a ir al colegio le asaltamos y nos lo llevamos casi en volandas al rincón de la torre del reloj. Le miro y me parece más ―alemán‖ que nunca; tiene la cara y los brazos con un morenocolorao-turista y la cantonera del pantalón le queda por encima de la embocadura de los calcetines. A la luz escasa que llega del pasillo al rincón, sus ojos son de un azul plomizo, casi plateado. Se le ve triste por lo de Visi, y pienso que, esta mañana, mi amigo es lo más parecido a Robín de los Bosques que conozco. —Cuando se nos acabó la comida y el dinero, no sabíamos qué hacer —dice. —El hambre nos llevó a pedir a la puerta del metro de Vallecas y a afanar hortalizas por las huertas de los alrededores. —¿Dónde dormíais? —dice Manolo. Manolo está tan ansioso por saber como nosotras y, al contrario que Elías, parece como si hubiese encogido de repente. —Al principio dormíamos en las cuevas de los gitanos —dice Elías. —Un frío que te cagas, macho. Hasta que una mañana 110 bajamos a lavarnos a la boca de riego y, merodeando por El Pozo, descubrimos una chabola desalojada. No se estaba del todo mal ¿sabes? Había algunos cacharros, viejos, pero a nosotros nos sirvieron. Una cocina de leña que, aunque nos ahumaba la habitación, nos daba calor, y podíamos cocer cardos y otras verduras que nos apañábamos en las huertas. Era una buena vida, la verdad. Hasta el aire olía distinto. Apenas estábamos a cuatro o cinco estaciones del metro de Sol y era como si hubiésemos emigrado a otro país, más pobre, desde luego, pero más libre. Un día nos colamos en el cine del barrio y nos encontramos un duro levantando los asientos de madera al final de la sesión. Sólo pudimos plegar dos filas de butacas antes de que el acomodador nos largara a la calle de las orejas, pero ya teníamos el duro. Providencial, tú. Entramos en la primera pastelería que vimos y compramos un paquetón de milhojas, suizos, chocolate, leche. Luego nos fuimos a la chabola, encendimos el fuego y nos bebimos tres litros de leche para empujar los bollos y el chocolate. Estábamos de puta madre, la verdad; la chabola era mucho mejor sitio, con diferencia, que las cuevas, y nos teníamos el uno al otro. Yo no me habría movido por nada. Lo único que, una mañana, se dejaron caer por allí unos tipos, nos guiparon y nos llevaron con ellos a El Común de Santa María del Pozo. Manolo asintió con la cabeza como si ya hubiera oído hablar del sitio. Yo no tenía ni idea, pero no pregunté. Creo que ni respiraba 111 para no perderme palabra. —En El Común nos recibió un cura al que llaman el Wayne. Nada que ver con el padre Sebastián de la Iglesia de la Cruz y sus siestecitas en el confesionario. El Wayne es mucho más joven y es como si no durmiera nunca. Y nada de dos Padres Nuestros y un Ave María de penitencia como con don Sebastián; el padre Wayne te da una carretilla, un cubo y una pala y te manda a mezclar cemento y arena o a poner ladrillos para el dispensario, sin pestañear. —¿Qué coño hace un cura americano en El Pozo? —dice Manolo. —¿Qué americano? ¿El Wayne? El Wayne no es americano, es un cura español y le llaman así porque si le hinchan las pelotas tiene un pronto del copón bendito y la mano muy ligera. Dicen que el Wayne siempre da cobijo en El Común sin hacer preguntas y la verdad es que a nosotros nos dejó quedarnos y sólo nos preguntó nuestros nombres. Enseguida mandó a la Visi con la cocinera y a mí a poner ladrillos con un tío que luego resultó ser un chorizo. Un día el tipo metió la mano en la caja y cuando el Wayne se enteró, le arreó tal guantazo que le hizo mearse los pantalones. Desde ese día no volvimos a ver al tipo por El Común. Ahora, en el barrio, los chorizos no gritan: ―que viene la pasma‖, gritan ―que viene el Wayne‖. Yo creo que son leyendas, pero dicen que con eso de la reconciliación nacional, el Wayne está a partir un piñón con los 112 comunistas no violentos y que El Común se lo ganó a un tipo del Partido en un pulso sobre una mesa empapada en vino de una tasca de Vallecas. Puede que exageren, pero yo le he visto lanzarle un cubo de agua helada a un borracho y correr a palos a un vecino de las chabolas por pegar a su mujer. Luego, el Wayne visitaba a la mujer cada día y al marido le puso a hacer mortero para el dispensario con nosotros en cuanto salía de la fábrica. Claro que hay tipos más chulos que el propio Wayne; está un tal Eladio que trajea como un príncipe, pero vive en una chabola con su madre; una mujeruca con pañuelo y toquilla negros medio ciega. El Eladio no es un ladrón, tampoco un chulo de mujeres. El Eladio trabaja en la fábrica de Pacífico, es un torero de bar y un borracho de vino al que, dicen, le tiembla la muleta y el labio frente al toro, pero no frente al Wayne. Al parecer, un domingo por la mañana, el Wayne había ido de gira por las chabolas después de misa y entró a visitar a la madre del Eladio. La mujer estaba planchándole una camisa al figurín mientras él terminaba de afeitarse frente a un trozo de espejo colgado de la ventana. —¿No te da vergüenza tener a tu madre fregando escaleras, figurín? —le preguntó el Wayne. —Ninguna —contestó el Eladio. Y no le tembló ni la navaja de afeitar ni el labio. Simplemente dejó de afeitarse y le sostuvo la mirada con la navaja en ristre hasta 113 que el cura se dio media vuelta y se marchó. — ¿Llegaste a conocer a un tipo al que llaman el Chapas? Manolo hizo esta pregunta de sopetón, con ansia, como si fuera algo muy importante para él. —No, ¿quién es el Chapas? —Mi tío. —¿El borracho bocazas? —Bueno, no es tan seguro que sea un bocazas —dijo Manolo. Eso es lo que le llama mi padre. Mi tío dice que es del Partido. —No lo sé, chico, allí entraba y salía mucha gente, de toda calaña. Un día casi volamos por los aires porque un comunero radical nos puso una bomba en el tejado. No explotamos porque luego él mismo se arrepintió y desactivó la bomba. Se tienen cariño y odio a la vez; el cura y los comunistas. Dicen que todo viene de los tiempos de la guerra con la quema de conventos y eso, pero la verdad es que aquel barrio es algo muy diferente. Al Común acude basca todos los días, no sólo de Madrid sino también de provincias, porque las habitaciones son muy baratas, el Wayne y su gente les dan de comer y muchas veces incluso les encuentra un trabajo. Muchos pasan por aquí antes de emigrar a Alemania o a Francia. Pero te digo una cosa, si tu tío ha pasado por las manos del cura Wayne y sigue en El Común es porque ha dejado de ser un bocazas y un borracho. Eso no lo dudes. Manolo baja la cabeza y se remueve en el escalón antes de 114 preguntar: —¿Cuándo podemos ir allí, tío? —No sé, macho. Mi padre me tiene marcado. Y lo primero es la Visi. En cuanto pueda me voy con ella, no sé si allí, a Alemania, a Francia o a cualquier otra parte, pero me largo. Para mí se acabó este barrio, mi padre y la puta frutería. Estamos todos sentados a su alrededor en el rincón del descansillo de la torre del reloj, mirándolo con ojos de búho, y cuanto más lo escucho hablar más lejano me parece todo lo que dice. No es como mis hermanas que están en Francia y comprendo que es otro país. Lo que dice Elías pasa en un sitio de Madrid, pero se me mezcla con las películas del Oeste donde hay un Sheriff que da guantazos, unos bandidos que roban cajas fuertes, otros que hacen saltar un polvorín y otros que maltratan a las mujeres y no sé qué pensar. Puede que el Elías necesite otra talla de pantalones, tenga moreno de soldado, y venga de un sitio con Sheriff, pero no se atreve a preguntar por la Visi a su madre. Ninguno sabemos dónde puede estar la Visi porque la madre no habla con nadie, aunque todo el mundo dice que ―La Marichanclas‖ está interna en un reformatorio. Entonces me acuerdo de los niños del asilo de Porta Coeli y rezo para que Visi no tenga que hacer cilicios donde quiera que esté. Siento pena y rabia durante todo el día y por la noche sueño con ella. Tienen a la Visi metida en una especie de bodega sin 115 ventanas. Está sentada en un taburete, bajo la luz polvorienta de una bombilla que parpadea, como en las películas de miedo. Un viejo, que debería ser el abuelo Tomás, pero que tiene otra cara, toca el violín a mis espaldas, como si me llamara. Entonces vuelvo la cabeza hacia donde está la Visi, y veo a una señora con toca blanca y hábito marrón oscuro que la obliga a ponerse unas medias elásticas. Las medias son como un globo largo, estrecho y desinflado y la Visi tiene que darlas de sí. Yo me angustio porque no estoy segura si es el violín del viejo el que gime o es ella la que llora porque los elásticos le aprietan las piernas y no puede aguantar el dolor. Quiero ir hacia ella y llevármela de allí a toda costa. Corro, corro mucho, con todas mis fuerzas, pero nunca llego a alcanzarla. Es como si el suelo se moviera en mi contra. La llamo, pero no me oye porque hay como un cristal que nos separa e impide que le lleguen mis gritos. Entonces aparecen las monjas de Porta Coeli, y se me salen los ojos del susto al ver cómo prueban los cilicios; Visi acaba de terminar unos cuantos y ellas cogen uno y lo ajustan sobre los muslos de mi amiga. Por los agujeros del metal se escapan unos montoncitos de carne enrojecida por la presión. Cuando me lanzo sobre la Visi para arrancárselos, la monja me sujeta. Es entonces cuando aparece el padre Sebastián, que en el sueño es el cura Wayne, y le da un guantazo a la monja. No sé como sigue el sueño porque mi madre me zarandea y me despierta; le he dado un bofetón en sueños y tengo las piernas 116 entumidas, como si yo también hubiese llevado cilicios. 117 XI En la Plaza Mayor juego a mantener el equilibrio sobre la barandilla que separa del tráfico los bancos de piedra gris y las fuentes redondas que escupen su chorro al vacío. A veces, los niños nos mojamos los pies en ellas y el guardia de la porra, uno más joven que el que salió detrás del hombre pálido de los coches de choque, nos pita hasta ponerse rojo de tanto soplar. Nosotros nos reímos de él y apuntamos con el dedo a su casco blanco, que es como el huevo de un dinosaurio partido por la mitad. Entonces él hace como que nos va a coger y salimos chutando a escondernos en los soportales. Hoy no me burlo del guardia. Mi madre y el abuelo Tomás están sentados en un banco de la Plaza Mayor hablando mientras yo hago equilibrios sobre la barandilla. Imagino que Visi y yo somos como Pinito del Oro en el Circo Price y caminamos sobre el alambre mientras el público nos aplaude. Estoy tan emocionada con nuestro número, que no calculo bien, se me escurre la suela del zapato y termino cayéndome con las piernas abiertas sobre la barandilla. El dolor que siento no es cosa de risa. Puede que sea un castigo de 118 Dios por haberme reído del guardia aquel día o por gustarme el padre Wayne que da guantazos a los malos. Creo que me estoy muriendo, no puedo respirar, me tiemblan las piernas y tengo el culo dormido. Si al menos no estuviera mi madre, sólo tendría que preocuparme de recuperar el aliento y no de que ella grite y llore. Entonces el abuelo me lleva en brazos y aprieta el paso hablando muy deprisa, como ahogado por mi peso o por las quejas de mi madre. Últimamente, parece que siempre que me pasa algo el abuelo está ahí para recoger mis pedazos. Tengo las orejas llenas de grillos envueltos en algodón, pero también puedo oírlos a ellos. —Mujer, no ha sido nada. Todos los niños tienen accidentes. Son así, se suben a cosas y se caen. Tengo como un cinturón muy prieto en las costillas que me corta la respiración y cuando consigo respirar de seguido, lloro y me abrazo más fuerte al abuelo Tomás, que me da palmadas en la espalda sin dejar de andar. —Ya, Tomás, pero esto es un sinvivir. Hoy estábamos con ella, pero ¿y cuando está sola? Me voy a trabajar en vilo y así estoy todo el día, maquinando qué le puede pasar hasta que vuelvo. No puedo con ello, no puedo. Y es que tengo mala suerte. Primero lo de los dedos, luego lo de ―La Goma-braga‖ y sus hermanos del hambre, después lo de la Visi y Elías y, por si mi madre no estuviera ya bastante mosqueada, ahora voy y me despanzurro delante de ella. 119 —Mire, Julia, todos tenemos alguna cruz en esta vida. No se puede imaginar lo que es estar solo, que le hayan dejado a uno tirado. A mí me han quitado mi casa y hace dieciocho años que no sé dónde está mi hija. Uno se pasa la vida trabajando y un buen día la mujer se lía con otro; le echan de la casa porque es herencia de ella, lo venden todo y desaparecen como si se las hubiera tragado la tierra. Al menos usted tiene a Anita. Quizás mi madre tenga razón en llorar ahora, aunque no recuerdo haberla visto tan triste como desde que estamos en la Posada, que hasta mi padre se lo dice: ―Deja ya de llorar Julia, estás histérica‖. Y ella le grita: ―Claro, Santiago, como a ti todo te da lo mismo... Si te preocuparas más de tu hija y dejaras de comportarte como un soltero gilipollas, quizás yo no sería la neurasténica que dices que soy‖. Y lo mira con unos ojos que me asustan, porque no me parecen los suyos de abiertos y oscuros que los tiene. Le pregunto al abuelo lo de neurasténica y me dice que todo tiene que ver con los nervios, que mi madre está pasando un mal momento y por eso chilla. Durante el invierno, los días que tengo anginas y mi madre no puede faltar al trabajo, el abuelo Tomás viene a nuestra habitación, se sienta junto a mi cama y la silla desaparece bajo su cuerpo. Está ahí, encorvado sobre el libro. Lo acerca y aparta de la cara, guiñando sus ojos azules, como si no viera las letras bien o no 120 pudiera creer lo que lee. Se pellizca el pelo de la barba y la enreda en los dedos haciendo caracoles hasta que finalmente dice: ―Érase que se era, que se era, era ese‖. Sé que el cuento no empieza así, pero ya no me impaciento como antes, porque entonces él me hace rabiar y tarda horas en leerme la historia de verdad y mete el cuento de María Sarmiento que se fue a cagar y se la llevó el viento, o el de Nunca Acabar, para que me ponga histérica como mi madre, que es exactamente lo que él busca. Me gusta estar con el abuelo tanto como con Braulio pero, como mi habitación está en el tercer piso, cuando estoy mala Braulio no puede subir. Además, tiene que trabajar en su carricoche, no como el abuelo, que ya no va al quiosco y ahora está todo el día en la Posada leyendo los libros que tiene apilados en su habitación. Cuando estoy allí con él, jugamos a elegir uno al azar; me pongo de espaldas a ellos, cierro los ojos, estiro el brazo y luego giro varias veces, hasta que estoy de cara al montón, señalándolo con el dedo. Entonces abro los ojos y siempre se me van a la funda del violín. El abuelo Tomás hace como que no me ha visto y tira del tebeo o del libro más cercano sin que se caiga ningún montón. La habitación del abuelo Tomás da a la fachada principal de la Posada y es la que más luz tiene de las que conozco. A veces Braulio bromea y dice que se la cambia, pero para él ya es bastante difícil llegar al primero porque no hay ascensor y casi siempre lo 121 tiene que subir alguien en brazos. Aunque, muchas veces, como es un cabezón de cuidado, cuando no hay nadie cerca lo intenta solo. Entonces suda y se pone colorado como un demonio, pero es capaz de meterse en el carricoche sin ayuda de nadie, sobre todo si está cabreado por algo. A Tomás le quedan la mar de cosas de cuando tenía el quiosco de pipas. No sé por qué lo llaman de pipas, pues él tiene de todo: caramelos, globos, caretas de indios, de demonios rojos y negros con cuernos y orejas de pico, de lechuzas con los ojos y la boca vacíos para poder mirar y sacar la lengua sin que se vea más que el color de los ojos y las pestañas apelotonadas contra el cartón. Cuando la punta rosa y húmeda de la lengua va desgastando la boca, y el elástico con el que se sujeta a la cabeza se rompe, se termina el carnaval. Tomás siempre me da algo ―para ver si se acaba todo de una vez y queda más sitio en este cuchitril‖, dice, pero yo no quiero que se acaben. Mi madre piensa que el abuelo Tomás me mima demasiado porque me llama reina, me atiborra de chucherías y me compra cuadernos con dibujos, lápices de colores y me da la propina para ir el librero de viejo a por cromos y recortables. Pero hoy no está el horno para bollos. Mi madre ha comprado linimento Sloan en la farmacia, se sienta en la cama junto a mí y me la restriega en la rabadilla como si estuviera sacándole brillo a un mueble. No sé que me duele más, si el golpe o sus friegas, pero no 122 me quejo, no vaya a ser que me casque por hacer la cabra en la barandilla. —Parece que no tiene nada roto. La dejaremos descansar y cuando venga Santiago iremos a que la vea el médico. Mi madre me coloca el embozo de las sábanas. Sus ojos siguen a los míos como si quisiera ver algo en ellos y me alegro de que Visi y Elías ya no estén fugados porque, a pesar de haberme vuelto tan chula como ―La Goma-braga‖, si en estos momentos le diera por preguntarme, creo que se lo diría todo. Mi madre suspira y, antes de levantarse, me aprieta los carrillos con una mano, me besa los morros y me pringa con el carmín que le mandaron mis hermanas de París. Ahora casi no queda nada en la barra, pero ella rebaña la pasta granate con una horquilla y parece que no se le va a acabar nunca. Aunque estoy muy cansada, no consigo dormir. La habitación y yo apestamos al linimento Sloan que mi madre me acaba de restregar y espero que las ropas no huelan así cuando me las vuelva a poner mañana. El abuelo y ella se sientan junto al ventanal del balcón y hablan como si estuvieran en la iglesia, pero puedo oírles. —No sé qué hacer, Tomás, no puedo aguantar esta situación por más tiempo. —Mujer, a lo mejor son todo figuraciones suyas. Quiero decir que Wanda es un dulce apetecible, una mujer de mundo que entra y 123 sale con lo mejorcito de Madrid y no creo que Santiago y ella... Vamos, que su marido ya no cumple los cincuenta y no es que esté boyante que digamos. —Tomás, a estas alturas a mí me importa un comino si mi marido está o no liado con Wanda o con Rita la Cantaora. A veces casi lo deseo. A mí lo que me preocupa realmente son mis hijas. Quisiera tener el valor suficiente para coger a Anita y marcharme a París con Lola y María. Es más, si tuviera dinero para el viaje, creo que me iría mañana mismo. —¿Por qué no lo habla con Santiago? —¿Quién? ¿Con él? Hace tres meses que no nos hablamos, exactamente desde la boda de Dorita. Mi madre se revuelve en la silla y cierro los ojos por si le da por mirar hacia mí y, además, porque me pican. Yo también quiero estar con mis hermanas; las echo muchísimo de menos, pero habla como si mi padre ya no le importara y no sé qué me duele más; si verla así, que mi padre tenga realmente un lío con Wanda o que Rosa, la muy ―Goma-braga‖, vaya a tener razón al final. Quizás por eso me siento tan mal cuando estamos juntos los tres. Mis hermanas están demasiado lejos y es difícil estar sola entre dos que no se hablan, sobre todo si lo tienes que hacer por ellos: ―Dile a tu madre que le dejo el sobre en la mesilla, que no se le olvide pagar a don Amadeo‖. Pero mi madre lo oye perfectamente, porque está al lado y dice: ―Dile a tu padre que se planche las 124 camisas en la sastrería, que yo no tengo tiempo‖. Y mi padre coge el bulto de camisas de un manotazo, haciendo que mi madre dé un respingo de lo cerca que ve su manaza, y sale dando tal portazo que tiembla la jamba de la puerta. El ―Jesusito de mi vida‖ no funciona; ahora rezo el ―Dios te salve, María‖ de la catequesis y hago ―propósito de enmienda‖ de no odiar tanto a ―La Goma-braga‖ para que lo de Wanda no sea verdad y vuelvan a hablarse, aunque tenga que irme de nuevo a mi cama. 125 XII Una tarde helada de diciembre, Dorita cumple su promesa; estrena el abrigo de piel de camello que le ha regalado su Paco, compra un par de banderitas españolas y otras dos americanas y unos pasteles y viene a buscarnos a la Posada para ir a ver pasar a ―El Enjuague‖. Su Paco no puede venir porque tiene trabajo, mi padre no sabemos donde está y mi madre dice ―que no está de humor para recibimientos‖, pero sí nos calienta un poco de leche y, antes de salir hacia la Gran Vía, nos hacemos una merienda cena las tres con los pasteles de la Mallorquina que ha traído Dorita y que están de impresión. Cuando salimos de la Posada es casi de noche. Cruzamos por Sol, y a pesar de la hora, las loteras todavía están allí; llevan calcetines y jerséis de lana azul marino muy gorda y se desgañitan para vender los últimos décimos: ―llevo El Gordo para mañana, oiga, El Gordo, sale mañana‖, y patean el suelo con sus zapatillas de paño azul frente a la boca del metro. Dorita me lleva por Preciados hasta la avenida de José Antonio casi en volandas. Está gorda, pero es ágil y taconea con sus 126 ―topolinos‖ sobre el asfalto a buen ritmo. Hay tantas bombillas encendidas por todas partes que es como si fuese de día. Hace un frío que pela pero todo el mundo se ha echado a la calle. Hay banderitas españolas y americanas como las nuestras por todas partes; en las farolas, en las barandillas, en los balcones. También hay unos reflectores a los que no puedes mirar porque su luz es tan fuerte que te quedas como ciega y luego no ves por dónde vas. Hay miles de retratos muy grandes de ―El Enjuague‖ y del Caudillo a lo largo de toda la avenida y seguro que más allá de donde alcanza mi vista. Cientos de tricornios de charol relucen como espejos bajo la luz de los reflectores y los uniformes grises de la policía armada, que antes me parecían tan gruesos y apelmazados como la borra, se ven ahora más finos, como si fueran de otro tejido o acabaran de estrenarlos. Hay arcos de flores en las barandillas y policía con fusiles en las azoteas. Un guardia civil con bigote se fija en mí y me mira muy serio, como me miran en la entrada del cine cuando la película no es tolerada y mi padre tiene que ponerse a buscar otra sala. Entonces Dorita me aprieta la mano, badea entre la gente hacia la Plaza de España y, cuando estamos lejos del policía, dice: —Ahora si, maja. Ahora si que si. Dorita ríe con toda la cara, roja de alegría y de frío, y camina cada vez más deprisa hacia la Plaza de España conmigo de la mano. Casi corre hacia el cartel inmenso colgado a lo largo de la fachada de la Torre de Madrid que pone I K E y vuelve a decir: 127 —Ahora si. Ya verás como ahora se acaba la censura de las películas americanas. Dorita nos hace sitio a codazos y nos ponemos en primera fila. Hay hombres con traje gris y sombrero de ala ancha que recorren la avenida con paso lento y miran con ojos saltones a todas partes. Dorita dice que son agentes de paisano y se agita dentro de su abrigo de piel de camello como si le hubiese dado un repelús, pero no estoy segura si es de miedo o de emoción porque está tan colorada y le brillan tanto los ojos como cuando bailó con mi padre el día de su boda. La verdad es que hay tal bullicio y alegría que parece como si a toda esa gente le hubiese tocado El Gordo, aunque hoy es 21 de diciembre y el sorteo es mañana 22. Más abajo, en la Plaza de España, hay un montón de jeeps grises subidos a las aceras. Por el tubo que forma Princesa con la avenida de José Antonio, sube una corriente de aire tan frío que me pone la piel de gallina y me hace estornudar. Entonces Dorita me pasa el brazo por el hombro y me arrebuja contra su abrigo de piel de camello. Miro por la avenida de José Antonio hacia arriba y me parece como si estuviera viendo una película de romanos; el pueblo se agolpa a un lado y otro de la carretera y espera casi sin respirar. Luego, un rumor que no se sabe muy bien donde empieza, pero que siempre viene de un sitio que está más arriba, se extiende hacia abajo y todo el mundo se abalanza sobre la calzada para jalear al César. En las películas de 128 romanos, la guardia pone sus lanzas en aspa para impedir el paso a plebe. Aquí en Madrid, esta noche, cientos de policías muy altos con sus trajes grises nuevos se cogen del brazo y forman una cadena que, al menos a nosotras dos, nos impide darnos de narices contra la calzada; Dorita está de puntillas sobre los ―topolinos‖ y yo miro carretera arriba por debajo del sobaco de un guardia. En esa postura, Dorita y yo vemos acercarse el ―haiga‖ descapotable, que alguien de la fila llama Cadillac; sus ruedas se deslizan lenta y suavemente carretera abajo. Muy cerca de las ruedas están los cascos de los caballos de la guardia mora (¿sería de esos caballos las cagarrutas ―calentitas, calentitas‖ con que los chicos pringaron el ascensor del grasas?) y más arriba, dentro el coche y de pie, Franco se agarra con una mano al parabrisas y agita la otra mano como en el NODO. Franco va vestido de generalísimo y corta el aire con la mano enguantada tan suavemente como don Amadeo cuando me regaña por bajar las escaleras como un Adán. Al lado de Franco está ―El Enjuague‖, el señor que nos regala el queso y la leche en polvo del colegio y que, como Franco, también es general de los ejércitos, aunque no es generalísimo. ―El Enjuague‖, mira la pancarta gigante colgada de la Torre de Madrid que pone I K E con letras muy grandes y sonríe con una sonrisa pálida, calva y azul. A ambos lados del ―haiga‖, los cuerpos muy tiesos de la escolta mora, con su capa blanca y su casco, apenas se mueven en las sillas de montar y mantienen las piernas firmes contra 129 el lomo de su caballo español. Varios hombres con abrigo gris y sombrero de ala ancha, de piel tan blanca como la de ―El Enjuague‖, escoltan a la comitiva mirando a todas partes. Uno de ellos, un hombre alto de la edad de mi padre, con la tez sonrosada, los ojos azules algo hundidos y el pelo rubio bajo el sombrero de ala ancha, un hombre de esos que se ven en las películas americanas, desayunando huevos, cereales y filetes, me ha visto acuclillada bajo el sobaco del guardia y me sonríe como si me conociera de algo. Yo no lo he visto antes, me acordaría, y dudo entre devolverle la sonrisa o hacerme la longuis. No me da tiempo a decidirme porque la marea humana entre la que intento mantenerme en pie se mueve hacia delante. Entonces la policía carga hacia atrás para contenerla y pierdo de vista al americano. Me da rabia porque ya casi había decidido que sí debería devolverle la sonrisa, aunque sólo sea por la leche en polvo y el queso del Plan Marshall que me dan todos los días en el colegio. Luego, cuando la policía logra contener la avalancha de gente, intento mirar de nuevo por debajo del sobaco del policía, pero la gente vuelve a empujar y me llevan de un lado a otro como si fuese un paso de Semana Santa. Sólo entonces me doy cuenta de que ya no voy cogida de la mano de Dorita. Miro a un lado y a otro pero sólo veo zapatos, abrigos, bolsos y caras desconocidos. Entonces me entra el pánico, empiezo a dar codazos a diestro y siniestro y de alguna manera logro colarme por debajo del sobaco del policía. De repente estoy ahí, en mitad de la 130 calzada y, apenas un segundo antes de que el policía me coja del brazo y tire de mí de nuevo hacia dentro, el americano gira la cabeza, me ve, vuelve a sonreír y yo le devuelvo la sonrisa. La marea humana se ha llevado a Dorita hasta las escaleras de una Cafetería desde donde agita las banderitas y me llama a gritos. 131 XIII Como no nos ha tocado El Gordo, mi madre le compra un numerito a Andrés, el ciego de Sol. Andrés es un hombre grandón con una cara picarona y coloradota. Nunca he visto que use gafas oscuras como otros ciegos. Andrés lleva una especie de gabardina gris de algodón que le llega casi a los pies, aunque más que una gabardina parece un guardapolvos de tendero de lo sucia que está, y no se la quita ni en invierno ni en verano. El también tiene un mote, lo llaman ―El barruntos‖, porque dicen que puede distinguir el olor de una mujer aunque esté al otro lado de la carretera y con el viento en contra. A ―El barruntos‖ le gusta contar chistes y mi madre le ríe las gracias. —Ay, morena, pero qué buena, qué buena —le dice, y se le acerca para olerla. —Quita ya, verderón —mi madre da un paso atrás, pero le divierte que el ciego haga como si viera y tenga siempre tan buen humor. — ¿Cómo puedes saber que soy morena si no ves? Y los ojos de ―El barruntos‖ que quizás sean azules por debajo de la tela lechosa que los envuelve, se mueven de un lado a otro, 132 como si leyera. Los ojos de ciego me dan un poco de grima, pero no tengo miedo porque ―El Barruntos‖ sonríe mostrando unos dientes grandes y blancos con la lengua un poco fuera, como acariciándose con la punta el labio de abajo por dentro. —Yo no necesito ver a las mujeres para conocerlas. Cada una de vosotras tenéis un olor diferente. Tú no puedes ser rubia, ni pelirroja, ni siquiera castaña. Tú eres morena, morena. —Pues te equivocas, soy morena clara —miente mi madre para hacerle rabiar. —Ni en un millón de años, mujerona. Entonces ―El barruntos‖ levanta los brazos como si fueran alas, agarra el tocho de tiras con las dos manos para dejarlos caer luego y expulsa el aire para darle más fuerza a lo que dice. —Eres alta, porque tu aliento me hace cosquillas a la altura de las orejas. No estás gorda, porque tu olor no es seboso, ni ácido, ni siquiera lechoso. Tampoco eres un palo de escoba, porque percibo el calor de unos pechos bien centrados, y no eres morena clara, porque me lo ha dicho el confitero. Entonces mi madre suelta una carcajada, abre el monedero y le dice: —Anda, anda, dame ya mi numerito, liante, que me voy. —Si yo pudiera, te daría el gordo, mujer. Y mi madre sigue riendo y él suspira mientras corta el 133 cuadradillo de papel gris con los números en rojo que, cuando pase el sorteo, yo utilizaré como dinero de mentirijillas. Me siento bien al verla reírse de las gracias de ―El barruntos‖ del que no le importa recibir piropos; no como de otros hombres ante los que agacha la cabeza y aprieta el paso para huir de sus ojos y de sus bocas que, en vez de hablar, parece que quisieran comérsela. Cruzamos Mayor riéndonos del ciego Andrés y, al llegar a Postas, nos encontramos con mi padre que corre hacia nosotras. —Qué disgusto tengo, Julia. Es que soy un desgraciado, todo me tiene que pasar a mí. Mi padre se mueve de un lado a otro y se pasa la mano por la frente; está muy colorado y tiene saliva en las boceras. —Las chicas, ¿les ha pasado algo a las chicas? —mi madre se pone blanca, lo coge de las solapas y lo zarandea. —No, mujer, tranquila. Que me han robado la cartera en el metro y llevaba el sobre de la paga. —Pero si nunca lo guardas ahí —grita mi madre. — ¿Cómo se te ocurre llevar el sobre en la cartera, y más en estas fechas que los carteristas están a la que salta? —Ya ves, porque soy un gilipollas. Subimos a la habitación y hacen números y más números para ver cómo nos las podemos arreglar. A mi padre no se le ha quitado el sofocón, mi madre no deja de regañarle y es raro que él apenas se defienda; otras veces grita tanto o más que ella. 134 Al final dicen que ya no tiene remedio y se resignan con lo que queda de la extra de Navidad para ir tirando. Esa tarde, sé que mi padre observa cómo escribo, pero cuando le doy la carta de los Reyes Magos para que la mande, agacha la cabeza, y, sin mirarme a la cara, me dice que lo deje, que da igual. Al principio no le entiendo, así que mi madre me explica que, si no hay sobre, tampoco hay Reyes Magos que valgan. Entonces disimulo como puedo pero, la verdad, me he quedado bastante chafada. Ya me imaginaba yo algo por los comentarios de los chicos, pero así de pronto no sé qué decir; es como si me acabara de quedar huérfana y no tuviera dónde acudir y veo a mis padres tan desorientados como yo. Mi madre, sentada en una silla con los codos apoyados en los muslos y la cara sujeta entre las manos, tiene la mirada perdida en no sé dónde; pero, desde luego, cualquiera que sea ese sitio está bien lejos de aquí. Mi padre fuma apoyado en la contraventana del balcón, la mano derecha en el bolsillo, un pie sobre el otro y mirando a la calle como si también mirase a la nada. Yo, no existo. Paso unos días bastante malos. Hay mucha niebla y no consigo entrar en calor, porque el frío no sólo está en la calle, sino en casa y dentro de mí. Es como si se me hubiera congelado la sangre. Los villancicos se oyen en la calle y en otras casas. En nuestra habitación de la Posada parece que nunca hay nadie; sólo el roce de las pisadas lentas de mis padres sobre el suelo, de sus 135 ropas al moverse y el vacío. Mi madre está cada día más triste y creo que me lo ha contagiado; los villancicos que salen de otras casas no me ponen contenta, sino que me arrugan las tripas y no estoy bien en ninguna parte, ni con Dorita, ni con el abuelo Tomás, ni con Henar, que deja de darme clase porque parece que se me han olvidado hasta los días de la semana en francés; ni siquiera con Braulio, aunque me preste sus guantes de lana con las puntas de los dedos cortados para que juegue a las castañeras junto a su carrito, ni con mi madre, a la que estos días me cuesta reconocer porque no se lava ni se peina y huele raro. Tampoco baja a lavar la ropa donde Dorita, y, como no me muda, lo hago yo, aunque no se me da muy bien enjabonar y restregar la ropa en el lavabo de la habitación. Mi madre ya no me busca como antes cuando vuelve de trabajar; se va derecha a la habitación y se acuesta vestida. Parece que todo el día es noche y tengo que estar preguntando la hora porque si no, como ella no se preocupa, cierran las tiendas y nos quedamos sin cena. Este mes sólo podemos comer una vez al día donde Dorita y cenamos mortadela o sardinas arenques pilladas en la puerta para pelarlas mejor. Me gustan, pero dan mucha sed y luego me paso la noche bebiendo agua y meando. Algunas veces mi padre trae boquerones fritos y pan que le da su amigo el camarero del bar que hay junto a la sastrería. Aunque mi madre apenas come ni duerme; y sobre todo da unos respingos muy raros cada vez que 136 mi padre quiere acercarse a ella. Sólo yo me puedo arrimar y le caliento las manos, porque siempre las tiene como un polo de hielo, pero no me abraza ni me da besos como antes. Quizás está tan harta que ya no nos quiere a ninguno de los dos. Sin embargo, el día de Reyes se levanta pronto y desde la cama observo cómo se lava, se peina, e incluso rebaña un poco de carmín de la barra de labios con la horquilla para pintarse un poco. Luego saca un paquetito de un cajón y me lo da. Son un par de bragas de ganchillo horrorosas, especialmente las cintitas de raso azul que bordean la parte del muslo. Mi padre me regala su boli especial de la tienda; siempre me ha gustado mucho, porque tiene cuatro colores y no se rompe como esos maluchos de plástico. No es una mañana tan fría como las otras, o al menos yo tengo las manos y los pies más calientes que días atrás y me siento mejor. Mi madre sigue triste, pero por lo menos lleva los pelos en su sitio y huele a jabón, como siempre. Se anima y bajamos a dar un paseo por la Plaza. Don Amadeo nos para antes de salir a la calle y me entrega un paquete envuelto en papel de rayas verdes, doradas y azules, que saca de debajo del mostrador. —Esto lo ha dejado Wanda para ti. Ah, y que subas a ver a Braulio y a Tomás. Me tiemblan las manos. No quisiera romper un papel tan bonito, pero me impaciento y, con tal de deshacerme del envoltorio, al final me importa un comino si se rompe o no y lo rasgo sin 137 contemplaciones. Hay una muñeca de china con la cara y el cuerpo de un color como de ceniza de brasero. Los ojos verdes se mueven y se cierran con unas pestañas negras y espesas; el pelo también es muy negro y largo. Va vestida con una faldita hawaiana amarilla. Por un momento me olvido de que mi madre está conmigo, pero en seguida la miro y siento una punzada en el estómago al darme cuenta de que quizás no me la pueda quedar. —Vaya suerte que tienes, Anita —dice. Entonces me sonríe y doy un bote, porque comprendo que su sonrisa es un sí y la dejo con don Amadeo para subir corriendo a la habitación de Braulio. A los pocos escalones me vuelvo a mirarla; mi madre recoge una carta que le da don Amadeo y sigue triste, pero sonríe y me azuza con las manos para que suba de una vez. Braulio me recibe recién peinado y con una sonrisa llena de dientes negros. Luego se arrastra con los tacos de madera hasta su cama, levanta la colcha y señala una caja de cartón bastante grande. La caja lleva escrito mi nombre en la tapa y dentro hay un infiernillo de resistencia eléctrica, un cueceleches y otros cacharritos de aluminio. —Los ha dejado aquí el Rey Negro —dice. —A otro perro con ese hueso, Braulín. Yo ya soy mayor para esas bobadas de los Reyes Magos. —¿Ah, sí? Pues venga, devuélveme los cacharritos. Baltasar 138 me advirtió que los juguetes son sólo para los niños, y como tú eres ya tan mayor... Entonces Braulio me quiere quitar los juguetes, pero yo soy más rápida y, con cuidado de no tirar las figuras de barro esparcidas por el suelo, me subo a la mesa dando alaridos con la caja de los cacharritos amarrados contra el pecho. —No te voy a dejar salir de aquí con los juguetes hasta que no me digas que crees en Baltasar. Braulio está sentado de espaldas a la puerta y respira muy rápido por el esfuerzo de arrastrarse hasta allí tan deprisa. Intenta parecer serio, decidido a cumplir lo que está diciendo, y me mira por debajo de sus cejas negras. —Venga, vale, me rindo, creo en Baltasar —digo. —No, no me sirve, quiero mayor entusiasmo y un convencimiento genuino, no esa pantomima interesada que me quieres hacer tragar. Braulio a veces habla así de raro, y, aunque no lo entiendo todo, me hago una idea de lo que quiere decirme. Así que me bajo de la mesa y voy dando botes hacia él gritando: ―Creo en Baltasar, creo en Baltasar, creo en Baltasar‖, hasta que me duele la garganta. Luego pongo los dedos en aspa, me los beso, me golpeo el pecho tres veces, y digo: ―lo juro‖. Y se me quiebra la voz al mirar sus ojitos de mono. Hago verdaderos esfuerzos por contenerme, pero cuando me arrodillo junto a él y lo abrazo muy fuerte le lleno la cara de 139 lágrimas y de mocos. Tomás me regala una falda escocesa de cuadros rojos, negros y amarillos con sus medias de lana a juego. Tengo dos pares de calcetines y los dos están agujereados por el dedo gordo y se me transparenta el talón. Mi madre ya se ha cansado de zurcirlos, y como el agujero me aprieta el cuello del dedo gordo, la puntera del zapato me roza la carne y a veces me salen ampollas, así que casi me hacen más ilusión las medias que la falda. Estoy envalentonada; hoy parece ser mi día de suerte y siento que lo puedo conseguir todo, así que, sin pensarlo apenas, cojo la maleta del violín, se la acerco a Tomás y le suelto con una voz distinta a la que me conozco: —Toca, por favor. Él se pone muy serio, como si quisiera darme miedo o como para que me arrepienta de lo que acabo de decir, pero no me arrepiento de nada y le sostengo la mirada con todas mis fuerzas. Hace mucho que deseo hacerlo y hoy no pienso rajarme. Estamos un buen rato uno frente al otro como dos pasmarotes; yo con mi falda nueva, que lleva la etiqueta colgando aún, y los calcetines que son como andar descalza por una alfombra, él sentado en la cama con la chaqueta de punto de estar en casa y en zapatillas. Se me cansan los brazos de tener el violín tendido hacia él tanto rato, pero no pienso darme por vencida, a menos que me regañe de verdad. Entonces le devolveré su falda y sus calcetines y 140 no le dirigiré la palabra en toda mi vida. —Jodida niña —murmura. Y es la primera vez que le oigo decir una palabrota. El abuelo Tomás me mira de reojo y coge el estuche resoplando, lo abre y lo deja sobre la cama. Mira al violín mucho tiempo y tarda tanto como en empezar a contar los cuentos. Luego se lo pone bajo el mentón, acurrucándose como si acariciase la madera, y mira bizco a las cuerdas. Las manosea y ajusta unos botones negros que hay al final, antes de llegar al caracol en que termina el palo. Luego coge el arco, que es como un limpiaparabrisas pero recto, araña las cuerdas con él y el sonido que entra por los oídos retumba en la cabeza, baja por la garganta, se extiende por el pecho, las tripas y las piernas; es como un repelús muy grande. Nunca he oído un sonido tan triste; no se parece en nada al de mi sueño con Visi, es como las calles cuando están vacías y llueve, o como el llanto de mi madre en la noche. Tomás se cansa pronto de sacar al violín esos sonidos que suben y bajan por mis tripas y vuelve a meterlo en su funda, sin mirarme. —Abuelo, de mayor voy a ser violinista. ¿Me enseñarás? Él mueve la cabeza y se ríe. Quizás piensa que me acabo de tirar un farol, pero no es ningún farol; voy a pasarme las horas que sean necesarias practicando y seré violinista, porque lo deseo más que nada; más que saltar el mojón de la calle Viudo de Pontejos tan 141 bien como Manolo y casi tanto como ver a mis hermanas o que mi madre vuelva a ser la de antes. —Te enseñaré lo que sé. No es mucho, pero no quiero arriesgarme a que me odies toda la vida por esto. Prefiero que llegues a odiar el instrumento tú solita. —¿Por qué dices que voy a odiarlo? —Porque si quieres llegar a tocar medianamente bien, tendrás que practicar tanto que te dolerán el cuello, los hombros y los dedos. Y cuando llegue a dolerte el alma de practicar seis u ocho horas al día, lo odiarás. —Y los violinistas de verdad, ¿también lo odian? —También, pero siempre les puede más la pasión que el dolor de la disciplina necesaria para arrancar la armonía de los sonidos a un trozo de madera con cuerdas, para hacer sentir lo que no es tangible. —¿Qué es tangible, abuelo? —Lo que se puede tocar —y da unos golpecitos sobre la funda del violín—. Aquella mesa, tú misma eres tangible; pero los sonidos son intangibles, porque no se pueden tocar, sólo sentir por medio del oído o por las vibraciones, como los sordos. El músico tiene que servirse de un instrumento para poder expresar el sonido que brota de su interior y nos habla. Entonces se le pone la cara como a las señoras cuando rezan a las imágenes de la iglesia y yo no estoy segura de entender todo lo 142 que dice, pero sí estoy segura de que quiero sacar esos sonidos que hablan sin palabras. 143 XIV Unos días más tarde, el abuelo Tomás, Asun, ―La Velas‖, Elías, ―El Alemán‖, y yo cogemos el autobús en Ópera. Es final y principio de trayecto, y tenemos que esperar a que los demás viajeros se apeen. La puerta del cobrador se abre con un bufido y el abuelo es el primero en subir. El cobrador, de uniforme y gorra azul marino, arranca los billetes azules con un dedil de goma amarillo que lleva metido en el dedo gordo. En otros autobuses en los que he viajado con mis padres, los billetes son de otro color. Es por la mañana, en el autobús no hay casi nadie y vamos sentados hasta la última parada. Tengo que hacer un redondel con el dedo sobre el vaho del cristal para poder ver por dónde vamos. Mi enciclopedia Álvarez habla de los estados sólido, líquido y gaseoso del agua y me pregunto en cuál de los tres estará el vaho. Lo último que reconozco de por dónde va el autobús son los jardines del Campo del Moro. Algunas veces, mi madre me lleva a jugar a la pelota allí y me cuenta historias de reyes que vivieron en el Palacio Real y que el ―Alfonsito que estaba la vera de Merceditas que cambió de color‖ no es sólo una canción que canta Dorita, sino 144 que existieron de verdad y bailaron en los salones de ese Palacio como los reyes en el extranjero y que ahora no se baila porque reina un general. También de aquí sacaron los chicos las cacas de caballo ―calentitas, calentitas como las castañas‖, para pringar el terciopelo rojo del asiento del ascensor del portero que nos la sigue teniendo jurada, aunque ahora estemos tan preocupados por Visi que ya no vamos nunca a dejarle el ascensor colgado en el último piso. Ahora el autobús va por el final de la cuesta de la catedral de la Almudena y ya no sé dónde estoy. Subimos por una calle muy ancha sobre el río Manzanares y el abuelo dice que se llama Paseo de Extremadura. Hay un montón de tiendas a un lado y otro de la calle, y hacemos una parada cerca de un tiovivo al que no se le ven los caballitos, porque están tapados con una lona gris. Es muy triste no poder ver sus formas y sus colores tan bonitos. Aunque sea por la mañana y no se muevan, no deberían taparlos, porque da mucha alegría verlos y además ellos nunca pasan frío. No como nosotros que cuando bajamos del autobús al final del todo nos arrebujamos en nuestros abrigos resoplando El viento helado me estira la piel y silba en mis dos oídos como si quisiera decirme algo que no consigo entender. Me gusta practicar eso de la audición desde que Tomás me enseña a tocar el violín. Me dice que tengo que estar muy atenta a todo tipo de sonidos, incluso cuando parece que no los hay, y es verdad, el silencio también se oye. El viento que escucho huele diferente, es parecido al fuego de leña de 145 los asadores de Cuchilleros, aunque más suave y fresco. La mezcla del humo con el aire del campo me pone muy contenta. Estoy segura de haberlo oído y olido otras veces, aunque ahora no recuerde cuándo, y que entonces pasaban cosas emocionantes, como aventuras felices de las que ahora no puedo acordarme. Aguantaría tener la nariz, los pies y el culo tan helados como hoy, si pudiera sentirme siempre así. Tengo ganas de correr, correr mucho, lejos, y salgo a toda velocidad por el camino de tierra por el que vamos el abuelo, Asun, ―La Velas‖, Elías, ―El Alemán‖, y yo. Sólo hay campo, y al final de él un edificio que debe ser el que buscamos. Nos costó mucho convencer al abuelo para que nos trajera hasta aquí. Entre lo del violín, que se pasa el tiempo diciéndome ―no aprietes tanto la madera con el mentón, que no hace falta; la cuerda se presiona con la carne junto a la uña, no con la yema entera; no ladees tanto la cabeza, que cogerás tortícolis; no te lo coloques debajo de la oreja, cacho burra; no tienes que llevarlo al hombro como si fuera un saco, aquí, mujer, bajo la barbilla‖, y el lío de buscar el colegio donde han metido a la Visi, debe de estar bastante arrepentido de tenerme como nieta postiza. Y todo porque el día de Reyes nos enteramos por Rosa de lo de Wanda y de dónde está Visi. Asun estaba como loca con mi muñeca hawaiana y Rosa, ―La Goma-braga‖, le hacía burla diciendo que era más nenaza que yo. Estaba verde de envidia por mi falda 146 escocesa, y eso que no sabe lo calentita que se va con ella y con los calcetines de lana. —Pues está claro, la muñeca es un regalo de despedida — dice. Y yo me quedo mirando sus boceras. ¿Por qué siempre parece que en vez de hablar escupe? Hoy ―La Goma-braga‖ está más fea que nunca, más de mal humor o como si le doliese algo. Estamos en el rincón del descansillo de la torre del reloj con los chicos, enseñándonos los regalos. Yo soy la más suertuda y Rosa la que menos; Rosa no tiene nada, y, aunque nadie le pregunta, ella sigue hablando como para sí o como si lo que estuviera diciendo le importase un pimiento en realidad. —Wanda se ha marchado de la Posada —dice. —¿Y tú cómo lo sabes, lista? —le pregunto con un gallo de rabia en la voz. —Porque la he visto subirse en el Mercedes del ―Salmantino‖ con todo su equipaje, membrilla, por eso lo sé. Como también sé que la madre de Visi se ha ido de la Posada dejando una pella de la hostia. Elías se la quedó mirando como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. —Desde luego, guapa, ¿y cuándo pensabas decírnoslo? — ¡Joder, Elías, me acabo de enterar! Y como estabais todos 147 en plan maricón hawaiano con los Reyes de la enana esta, pues no he podido meter baza. ―La Goma-braga‖ tiene la cara llena de churretes y las uñas tan negras como una castañera. Aunque hace frío, lleva unas sandalias desgastadas por las que le asoman unos calcetines grises, demasiado grandes para ella. Una de las hebillas de la sandalia está rota y la lleva sujeta con una goma elástica. — ¡Rosa, deja de joder y suelta ya! —dice Elías. —No sé mucho más, ―Alemán‖, pero sé lo suficiente como para que me debas una, chavea: sé dónde está la Visi. Y aunque es una embustera y una ―Goma-braga‖, era verdad y por eso hemos cogido el autobús hasta este sitio tan lejos en el que no hay casas; sólo campo y un camino de tierra por el que corro con ganas, con Elías detrás de mí hasta que me alcanza y no paramos hasta tocar la puerta de hierro con las manos. Detrás de la puerta ciega, se esconde un edificio de dos plantas bastante grande, más grande que el colegio de Elías. Arriba de la puerta pone: ―Hermanas de Nuestra Señora del Santo Rosario‖. El abuelo llama al timbre, pero no se oye nada. Miro a la puerta de hierro y barrunto como el ciego Andrés; me da en la nariz que esta puerta es una de esas que no se abren fácilmente. Entonces miro al descampado alrededor y me acuerdo de mi pesadilla con las monjas del asilo para niños de Porta Coeli y de los cilicios con un 148 repelús. El cielo está limpio y hace un aire que corta la cara. Elías y yo dejamos a los otros esperando a la puerta y rodeamos el edificio para explorarlo. Hay una valla de cemento más alta que él y luego una tela metálica a la que no alcanzo ni de puntillas. En la parte de atrás hay una huerta. La tierra está marrón oscuro y pelada. Tampoco allí hay nadie. Las ventanas que se ven al otro lado tienen rejas. Entonces oímos el ruido de un motor y nos volvemos corriendo. La furgoneta gris se para a la puerta de entrada y el abuelo Tomás se acerca al hombre bajito y rechoncho que se ha bajado de la furgoneta y está descargando un saco lleno de barras de pan y le pregunta: —Buenos días, ¿sabe usted cómo se entra aquí? Llevamos un buen rato llamando y… —Ya, es que no funciona el timbre —dice y le da unos buenos palmetazos a la puerta. Al poco, una monja de tez pálida y doble barbilla aparece sonriente pero, al vernos a nosotros, deja de sonreír y nos mira sorprendida. —Buenos días, hermana —dice el abuelo —Somos familia de Visitación Martínez Gil y quisiéramos verla. —Lo siento, no es hora de visitas. Las vistas de familiares son de cuatro a seis de la tarde, domingos y festivos. 149 El panadero entra en el patio y la monja se da media vuelta para seguirle. Cuando va a cerrarnos la puerta en las narices, el abuelo la para, cogiéndole suavemente de la manga. —Hermana, por el amor de Dios, somos de fuera y no sabemos cuándo podremos volver. Háganos la caridad, aunque sea sólo un ratito. El abuelo está como arrugado, mucho más pequeño de lo que en realidad es, y el tono de su voz es tan lastimero, que me pica la garganta como cuando voy a llorar. La monja se nos queda mirando como si calculara qué hacer con nosotros. Tiene una verruga marrón entre la nariz el labio y está seria, pero la mirada de sus ojos grises es dulce. Entonces pienso en Marcelino Pan y Vino para que se me ponga la cara de lástima, como a él en la película, y la monja se compadezca de nosotros y me lo creo tanto, que al final se me saltan las lágrimas de verdad. La monja, que no ha dejado de mirarme, suspira, se vuelve al abuelo y dice: —Esperen aquí, veré que puedo hacer. La monja entra en el patio y el vaivén de su hábito negro deja ver sus sandalias también negras y unos pies grandes y descalzos. La Asun se zampa una a una todas las uñas, Elías no deja de dar patadas a las piedras y yo me estoy meando muchísimo, pero no quiero moverme por si vuelve la monja. Cuando la vemos regresar, nos apiñamos a la puerta. 150 —Pasen. Tendrán que esperar un poco, porque todavía están en clase. Sólo podrán verla unos minutos antes de la comida y luego tendrán que irse. Entramos en tropel, topando unos con otros y dando las gracias a la monja con los mismos cabeceos con los que mi padre saluda o despide a los clientes de la sastrería. La monja nos deja en una especie de recibidor con las paredes alicatadas en dibujos azules y blancos. Hay una imagen de la Virgen en un hueco de la pared. Es una Virgen muy joven, vestida con una túnica azul y una corona dorada sobre la cabeza. Tiene la cara cremosa, como si fuera de cera, y los labios, de un rosa muy pálido, te sonríen. La Virgen Niña mira hacia abajo con sus ojos de cristal marrón, sin pestañas, y te sigue a cualquier parte de la habitación con dulzura, muy distinto a cómo lo hace ―El Niño Loco‖. A sus pies hay unos cuantos claveles blancos. Estamos sentados en un banco de madera marrón que parece nuevo de lo que brilla. Tengo millones de mariposas en el estómago de la emoción de volver a ver a Visi y ya no puedo aguantar el pis. Entonces me levanto del banco y asomo la cabeza por la puerta por la que la sor de ojos grises desapareció hace un momento. Hay un pasillo muy largo y varias puertas sin letreros. Otra monja me ve perdida por allí y me lleva a unos lavabos limpísimos. El váter huele a lejía que tiran para atrás, pero no me lloran los ojos de la lejía, me lloran del placer que da poder mear después de tanto aguantar el 151 pis. Cuando vuelvo del baño, me siento con los otros en el banco de madera. No hablamos. Elías patea el suelo de baldosas crema y marrón oscuro que parecen un tablero de ajedrez gigante, un pie en cada color. La Asun no deja de morderse las uñas y yo muevo las piernas como si cosiera a máquina a una velocidad tremenda, sin dejar de mirar hacia la puerta por la que se fue la monja. El abuelo mira a la Virgen Joven sin verla y se riza el pelo de la barba con los dedos. Todavía no puedo creer que lográramos convencerle y que consiguiera el permiso de mi madre para traerme, pero aquí estamos, repentinamente en pie, porque oímos cómo alguien corre por el pasillo hacia donde estamos nosotros. La puerta que cerré al volver del lavabo se abre y Visi se abalanza sobre nosotros. Parece más alta. Lleva el pelo tan corto como las niñas de la inclusa que vi una vez en el NODO y un babi de cuadros verdes y blancos. Me da un golpe en el estómago verle el pelo así, pero su piel ya no parece tan transparente y tiene color en las mejillas. La abrazamos y me da con uno de sus dientes en el labio, porque queremos besarla los tres a la vez y no tiene suficientes carrillos. —Creí que no os vería nunca más —dice. —Pero tú que te habías creído, chavala. Nosotros somos unos linces, los mejores, no hay más que vernos. Elías está muy emocionado y me hace gracia oírlo hablar como 152 copiando la chulería de Manolo y no para de hacerle preguntas. Visi dice que la tratan bien, aunque las monjas son un poco estiradas y eso y la hacen rezar a todas horas. —Me han puesto con las pequeñas, porque dicen que voy muy retrasada. Luego se vuelve hacia Tomás y lo coge del brazo y le da las gracias por habernos traído. —Si no hubiera venido usted, éstas no les habrían dejado pasar. Menudas son las gachís. A propósito de gachís, ¿dónde está la Rosa? —Iba a venir —contesta Asun—. De hecho fue ella quien nos dijo dónde estabas, pero tiene bastante fiebre. Lleva varios días vomitando y todo. El tiempo pasa volando y la monja reaparece. Lleva en los brazos unos manguitos de rayas grises y blancas, que no tenía cuando nos abrió la puerta, y da unas palmadas para llamar nuestra atención. —Lo siento, pero se tienen ustedes que marchar. Es hora de comer. Elías le coge las manos a Visi y se atropella al decirle que no se preocupe, que volverá. —Dice la sor que podemos venir los domingos y las fiestas, ¿verdad, madre? —Claro, hijo, de cuatro a seis de la tarde, pero ahora debéis 153 iros. Luego, todo pasa muy deprisa, los besos, las despedidas, la Visi que desaparece por el pasillo, la puerta de hierro que se cierra tras nosotros, el camino hasta la parada del autobús y el trayecto durante el que estamos como lelos y ninguno abre la boca. Ya no huele a leña quemada y estoy triste. Es como si la emoción me hubiera inflado la cabeza como un globo. Me duele y empiezo a sangrar por la nariz. Al cabo de unos días, a mí se me ha quitado el dolor de cabeza. A Rosa no. Hoy se la han llevado en ambulancia al Hospital del Rey. Mi madre está muy nerviosa y no me ha dejado subir a verla con los otros. Dice que la meningitis es muy contagiosa. Yo no tengo idea de lo que puede ser esa enfermedad con un nombre tan feo, pero mi madre quiere que el médico me vea enseguida. La señora Julia, como dice mi padre, está como a punto de explotar y muy pesada; me pone el termómetro cada hora, me pregunta si me duele la cabeza cada diez minutos y a la mañana siguiente deja el trabajo para llevarme al hospital. Tengo tanto miedo como cuando veo las águilas y el escudo del NODO abalanzarse sobre mí al son de las trompetas; el sonoro está tan alto que parece que va a salir de allí un terremoto que nos barrerá a todos. Sólo que ahora, en la sala blanca del hospital, no puedo cerrar los ojos ni taparme los oídos, porque una de esas monjas con toca de picos almidonados a la altura de las orejas me 154 está desnudando, sin mirarme siquiera. El corazón bombea en mis oídos. Poco a poco, voy haciéndome a la oscuridad de la habitación en la que la sor me ha dejado sola, sin decir palabra. Un médico joven, bastante alto y rubio, entra con prisas y me aprieta el pecho contra la pantalla de rayos, frunciendo los labios, pero tampoco me mira. El frío y el miedo me hacen tiritar tanto que me muerdo la lengua. Luego, el médico me sienta en una mesa y me palpa el cuello. Siento cosquillas cuando me palpa los sobacos y las ingles, pero no me río, porque es un tipo tan estirado como la monja. Además, no parece que le divierta estar aquí conmigo; en realidad, parece que ni siquiera está. Cuando termino de vestirme, me sacan al pasillo y tengo que esperar a que mi madre acabe de hablar con él. Hace mucho frío en este sitio tan grande y silencioso y, aunque ya estoy vestida, me castañetean los dientes. Vuelvo a ver a la monja por el pasillo. Las alas de la toca le suben y bajan cuando anda, como si fuera a echar a volar de un momento a otro. Lleva unas tijeras colgando de una cinta larga y se le esconden en los pliegues del hábito, pero vuelven a aparecer cuando avanza la pierna derecha. Me río para mis adentros, porque imagino que sus tijeras son en realidad un revólver. Ella podría muy bien ser de disparo tan fácil como el cura Wayne; me dispararía sin ningún miramiento y yo rodaría por este suelo frío, agarrándome el pecho con las dos manos llenas de sangre. Entonces mi madre abriría la puerta y le descerrajaría dos tiros con 155 un Winchester, sin mover una pestaña, como las heroínas del Oeste, y el abuelo saldría del Saloon con su violín al hombro y tocaría en el mismo momento en que la monja la diñara. Pero la monja ni dispara ni la diña y mi madre viene hacia mí sin rifle y sonriendo. El médico dice que estoy bien y me da unas pastillas enormes, ―para prevenir‖. Dice que tengo que comer mejor, que lo único que tengo es anemia. Pero en vez de bocadillos de calamares me dan una cosa que se llama aceite de hígado de bacalao y da ganas de vomitar. Aunque hay muchos niños con esta enfermedad, los chicos tampoco han pillado esos bichos que el abuelo Tomás llama bacilos de Koch y dan tanta fiebre que pueden llegar a matarte. Esos bacilos son los que han matado a Rosa. Seguro que por eso tenía tan mala cara cuando nos contó que Visi estaba interna en Nuestra Señora del Santo Rosario y que la señorita Wanda se había ido en el coche del Salmantino. Esos bichos se la estaban comiendo y ninguno lo sabíamos. Luego, después de más de un mes en el Hospital del Rey con fiebres muy altas, murió. Dice don Amadeo que sólo podía vérsela entre cristales y que, una de las veces, Rosa se tiró de la cama para ir a besar a su madre a través del cristal y que las enfermeras la tuvieron que atar a la cama porque con la fiebre todo su afán era marcharse de allí. Más de una vez la encontraron arrastrándose por los pasillos en dirección a las escaleras de salida. 156 Un día de cielo gris tan bajo que parecía aplastarte la cabeza, trajeron a Rosa del hospital en una ambulancia. Puede que fuera la ambulancia, o el bulto blanco de Rosa echado en la camilla al que no nos dejaron acercar, o quizá el frío, pero me quedé sentada en el primer peldaño de las escaleras de la Posada, abrazándome las rodillas hasta que don Amadeo me levantó por un brazo con suavidad y me mandó subir a la habitación. Nunca volvimos a ver a ―La Goma-braga‖. Dos días después vino el coche blanco para los niños muertos a recogerla. Lloré mucho cuando los hermanos del hambre, su padre y don Gaspar, con su boina roja, su uniforme de carlista y sus medallas prendidas en el pecho, salieron de la Posada con ella a hombros. Los dependientes estaban a las puertas de las tiendas, los vecinos en los balcones, ―El Niño Loco‖ con las manos y la nariz pegadas al cristal, mi madre y yo muy juntas, a la puerta de la tienda de hábitos, con Luisa y Marcela, las cigarreras. Apenas se oía el roce de las ropas y el llanto de las mujeres. Ahora los días son muy distintos; antes no parecían pasar y ahora casi se montan unos sobre otros tan deprisa como las nubes por el cielo. Una tarde estoy con mi madre en la habitación de la Posada y me dice que vamos abrir los ―vejestorios‖. Los ―vejestorios‖ son las dos maletas con las cerraduras rotas en las que guardamos la ropa que no usamos. Ahora mi madre las arrastra de debajo de la cama 157 para sacar la ropa de verano y guardar los abrigos que ya no nos vamos a poner. Luego, me sube a una silla y me prueba algunos vestidos del año pasado; es una risa lo cortos que me quedan. Ya no me acordaba de ellos y me hace ilusión volver a ver el jersey rojo de manga corta, el que Rosa (ya no la llamo ―Goma-braga‖ porque me siento mal) decía que era ―rojo francés, menos rojo que las lanas españolas‖. Rosa era una lianta, pero la echamos de menos, sobre todo Manolo que ha empezado a ir con otros chicos mayores que nosotros y sólo lo vemos cuando nos cruzamos con él por casualidad. La noche del entierro mi madre y yo rezamos un ―Dios te Salve‖ por ella y le confieso que muchas veces he querido arrastrar a Rosa de los pelos. Mi madre asiente con la cabeza y dice que como pronto haré la Primera Comunión tengo que intentar ser mejor, que los niños, aunque hablen mal y esas cosas, siempre, siempre van al cielo cuando mueren. —Esa chavala llevaba escrito en la cara que tarde o temprano, por un motivo u otro, sería carne de cañón —dice don Amadeo. La madre de Rosa y los hermanos del hambre llevan las ropas teñidas de negro. Los chicos se parecen mucho a ella. Tienen la misma mirada de importarles todo un comino, la misma mueca de asco en la boca. Quizás sea verdad lo que dicen, que venden su propia sangre por dinero para poder comer y aunque me dan pena y 158 me parece imposible que nadie sea tan valiente como para dejarse sacar la sangre por un bocadillo, un bollo o lo que sea, sigo cruzándome de acera cuando los veo; por nada del mundo quiero que vuelvan a cantarme lo del ―Loco y la loca se quieren caras y no tienen cuartos para convidar‖. Apenas contesto a mi padre con un ―sí‖ o un ―no‖ a las pocas preguntas que me hace estos días, pero Elías no quiere tener problemas con el suyo y trabaja mucho en la frutería. Hace todos los repartos de fruta que puede, por las propinas, y las guarda para cuando va a ver a Visi. Le lleva paquetes con jabón, pasta de dientes, colonia, sobres y sellos para que le escriba, chocolate Chobil, nuestra marca favorita, y cosas por el estilo. Seguimos sin saber nada de su madre; don Amadeo dice que parece que se la ha tragado la tierra. Henar y yo nos tomamos muy en serio las clases de francés, y el abuelo todavía no se ha cansado de decirme cómo tengo que poner los dedos en las cuerdas del violín. Me han salido unas rayitas rojas en las yemas de apretarlas. Son de sangre y, aunque no se me sale de dentro de la piel, Braulio dice que es mejor que no modele barro y ahora sólo miro cómo lo hace él. Ando más con ellos que en la calle, porque Asun acaba de empezar un curso de bordados a máquina en la calle Carretas y si quiero verla tengo que ir a la tienda; hay una hilera de chicas sentadas a la máquina y una señora gorda, que debe de ser la maestra, se pasea arriba y abajo, vigilándolas. La tienda está a pie de calle y se las ve trabajar 159 a través del escaparate. A mí no me dejan entrar y cuando quiero hablar con Asun, tengo que esperar a que termine de coser. La espero un poco apartada del escaparate para que no nos dé la risa, porque si no la señora gorda que vigila cómo cosen le riñe y a mí me espanta del escaparte como si fuera una mosca. Debe de ser aburrido eso de bordar a máquina. Lo único por el pedaleo. Aquí las chicas pueden pedalear a su aire, sin que la maestra las regañe, sino todo lo contrario. ¡La de collejas que me lleva dadas doña Elvira por hacer lo mismo en clase! Claro que yo no tengo máquina ni ganas de aprender a bordar; yo lo que quiero es ver a mis hermanas. 160 XV Cumplo ocho años, pero sólo las ropas apretadas y cortas del año pasado que mi madre y yo sacamos el otro día de los ―vejestorios‖ parecen saberlo. No me doy cuenta del día que es hasta que veo la fecha en el encerado y apunto en el cuaderno: Madrid, 18 de mayo de 1960. Es el día y el mes escritos en el Libro de Familia que mi madre guarda en la mesita de noche. Ahí lo pone todo; de dónde somos y cuándo nacimos María, Lola y yo. No se me olvida. Salimos todos en la foto. Mi madre está muy guapa. Mi padre no lleva bigote y tiene pelo por delante y todo. María y Lola todavía vivían con nosotros. Parece que me han dicho algo divertido, porque en la foto me río mucho y se me ven las encías. Es raro, pero al contrario que ahora, entonces era muy rubia y pelona. Este año debería hacer la Primera Comunión. El pasado no la hice por el lío de venir a Madrid, lo del dinero y todo eso. Sé lo que hay que hacer, porque voy a la catequesis, pero mi madre les ha dicho a la señorita y a don Santiago que hay que esperar, aunque no dice a qué. Yo creo que es por mis hermanas; no deben querer que la haga sin ellas, o quizás sea por lo del dinero, que siempre lo 161 retrasa todo en mi familia, incluso la boda de mi hermana María que, según decía en su última carta, espera a que podamos ir para casarse. Como pase mucho más tiempo, me va a dar vergüenza vestirme de blanco. Cada poco me mido en la puerta de la habitación y hago una raya con el lápiz. Estoy creciendo un montón, y por eso las ropas del año pasado me aprietan y me quedan tan cortas que a poco se me ven las bragas. De seguir así, el día de mi Primera Comunión voy a ser tan mayorona como esas niñas grandotas que tardan mucho en aprender a leer y van tan retrasadas en la escuela que no las dejan hacerla antes porque no saben leer el catecismo. Mi padre dice que, si fuera por él, no la haría nunca, porque es un gasto y un camelo. Mi madre ya no dice nada, sólo lo mira de reojo. Como es jueves y esta tarde no tengo que volver a la escuela, intento que el abuelo me siga enseñando lo del violín después de comer, pero no tengo suerte y me manda a jugar. Quizás piensa que, aunque me salgan rayitas de sangre en los dedos, no aprenderé nunca y que no vale la pena enseñarme. Henar no ha vuelto de la academia y estoy aburrida y más triste que un ajo. Me voy con Braulio, pero también está raro; es como si le hubiese hecho algo, aunque no recuerdo qué. No le gusta que lo mezcle en mis líos con los chavales. En realidad no le gustan los otros chicos, así que no le cuento nada. No sé cómo lo hace, pero al final siempre se entera de todo y encima se enfada conmigo, porque dice que se 162 tiene que enterar de lo que me pasa por otros, como cuando fui con Dorita a la Gran Vía a ver a ―El Enjugue‖, que estuvo tres días sin hablarme cuando me vio las banderitas. A veces es muy difícil entenderle; es como un ―noquiero‖ que en realidad es un ―síquiero‖. Siempre ha tenido un carácter raro, pero desde que se fue la señorita Wanda me grita por nada y, como muchas veces no comprendo por qué, procuro no abrir la boca hasta que se le pasa. Igual que hoy, que me grita porque al entrar en su habitación he vuelto a pisar sin querer la tela con la que cubre las figuras. Y eso que, como ya no llueve ni nada, no tengo barro en las sandalias. —Joder, Anita, eres como un huracán. Lo arrasas todo a tu paso. Demonio de niña. —Perdona, no me he dado cuenta. Y recojo el pie que pisa la tela como si fuera la pata de una gallina, sin saber dónde ponerme ni qué hacer mientras él sigue refunfuñando. Luego, doy un paso atrás y me quedo con los dos pies juntos, sin moverme y con un nudo en la garganta. Pero no lloro, sólo me quedo allí como un pasmarote, mientras Braulio recoge la tela con el ceño más fruncido y negro que nunca. Es como si no quisiera mirarme, pero lo hace y cuando levanta la cabeza se le vuelve a poner el ceño en su sitio. —Lo siento, Anita, son estos nervios que me encienden la sangre. Anda, déjame solo, que no me aguanto ni yo. 163 Bajo las escaleras de una en una. No tengo ganas de correr, sólo de llorar. Es mi cumpleaños, nadie lo sabe y no creo que a nadie le importe. Asun estará de camino al taller ese de bordados, Elías preparando las cestas para los repartos de fruta y ni siquiera puedo dar clases de francés con Henar. En la calle me encuentro una chapa de cerveza completamente plana, con los dientes doblados y machacados. Tiene un agujero, como las monedas de dos reales, por donde se mete el cordel que usa Elías para tirar su peonza. Sé que es suya, porque tiene el agujero perfectamente redondo, tal y como él los hace con un clavo. Luego machaca el latón mucho hasta que queda completamente lisa, para que no le roce el dedo al tirar. Pienso en cogerla y guardársela. Sin embargo, le voy dando patadas hasta donde están Luisa y Marcela. Al llegar allí la recojo, apunto con ella al balcón de ―El Niño Loco‖, pero rebota en el enrejado y cae a la acera de nuevo. Entonces digo una palabrota de las de pecado mortal y me siento en el poyete de la tienda de hábitos con Luisa y Marcela. El abuelo no tarda en salir de la Posada; viene hacia nosotras y me pregunta si he merendado ya. Me mira desde lo alto, con las manos en los bolsillos. Yo ni le miro ni le contesto. —No sé que le pasa a esta niña hoy. A nosotras tampoco nos habla —dice Luisa. El abuelo intenta sentarse a mi lado, pero yo me espatarro para que no le quede sitio. Está a medio camino del suelo y se sujeta los 164 riñones con las dos manos para volver a enderezarse. Sonríe, pero sé que le fastidia. —¿Quieres que te compre una milhoja para merendar? —dice. El abuelo se cansa de ver mi carra morruda; apoya la espalda contra el cristal de la tienda y espera mirando a los transeúntes. Después de un rato de rumiar en silencio todas las palabrotas que he aprendido en este año, digo: —Hoy cumplo ocho años y todavía no he hecho la Primera Comunión. —Vaya, no sabía que fuera tu cumpleaños. Esto hay que celebrarlo. ¿Quieres que vayamos al cine? —No. —Venga, mujer, no seas rencorosa. ¿Prefieres que practiquemos con el violín? —No. —En el Imperial están echando Garbancito —dice Marcela como para ayudar. —¡Figúrate, Garbancito! Si nos damos prisa, podemos ir a la sesión de las cinco o más tarde, después de merendar. —Vamos, Anita. Anímate, mujer. Nosotras le diremos a tu madre, cuando vuelva del taller, que te has ido con el abuelo. Mi padre lleva desde Navidad diciendo que vamos a ir a ver Garbancito ―la semana que viene‖. Han pasado mil semanas y todavía no hemos ido. En realidad, tampoco a él lo veo mucho, así 165 que me dejo convencer. El abuelo y yo merendamos en la Mallorquina de la Puerta del Sol unos bollos buenísimos que huelen en toda la calle. El abuelo pide un suizo. Yo me pido una palmera y una bamba de nata con un vaso de leche caliente. Fuera ha empezado a llover y tenemos que esperar un buen rato a que escampe. Cuando deja de llover, vamos saltando charcos hasta el Cine Imperial. Bueno, los saltos los doy más yo que el abuelo; él sólo los rodea. Cuando entramos, está NODO y, como no veo por donde voy, tropiezo con el pie de un señor y el abuelo Tomás me tiene que coger en brazos hasta la butaca. Creo que ha pasado poco tiempo cuando oigo unos ronquidos que para qué; el abuelo Tomás tiene la barbilla sobre el pecho y sopla con la boca abierta. No sé cómo puede; a mi la película me gusta tanto que, a no ser porque él se despierta cerca del final, casi la veo entera dos veces. La segunda vez que veo a Garbancito metido en la oreja del burro diciéndole cosas, el abuelo se pone el reloj muy cerca de los ojos y da un salto en la butaca. Murmura que mi madre nos va a matar y me saca del cine todavía con las luces apagadas. Yo protesto, pero él no me hace caso y me arrastra para cruzar la Gran Vía, sin esperar a que el semáforo se ponga verde. Es raro ver tan poca gente por la calle y que se haya hecho tan de noche. Muchos de los escaparates de las tiendas de Preciados están a oscuras. Quiero pararme en la Mallorquina otra vez y el abuelo Tomás tira de mí lanzando maldiciones. 166 Dos serenos grises y barrigudos salen de una cafetería moviendo sus chuzos atrás y adelante. Luego caminan cada uno hacía un sitio diferente. Cuando llegamos, la Posada está cerrada. Sólo la he visto cerrada el día que Dorita me llevó a la Gran Vía a ver pasar a Franco y a ―El Enjuague‖. El abuelo sube las escaleras de dos en dos y al final me coge en brazos hasta nuestra habitación, porque no quiero correr tanto como él. Antes de llegar, mi madre abre la puerta. El abuelo me suelta y corro por el pasillo hacia ella que me abraza llorando. En casa hay dos hombres que no conozco. Los dos son delgados, pero uno es más joven que el otro. El más viejo lleva un traje marrón y chupa un palillo mondadientes. Debe ser el que manda, porque sólo habla él. No me gusta su cara, y el gesto como de loca de mi madre me da miedo. Es todo muy confuso. El señor del traje marrón se quiere llevar al abuelo, que explica a mi madre cómo se ha quedado dormido en el cine. Entonces ella le pide al señor del traje marrón que por Dios no se lo lleve, que todo ha sido un error, que no pasa nada. El hombre del traje marrón nos mira al abuelo y a mí de una forma muy rara; luego le habla a mi madre. —Bueno, señora, entonces ¿quiere retirar la denuncia? —Sí, sí, desde luego. Todo ha sido culpa mía. Mi marido tenía razón. Soy una histérica. No debería haberles llamado. Y se acerca a Tomás, le coge las manos y se las besa, llorando. 167 Al parecer, mi padre ha discutido con mi madre y ha salido a la calle antes de que el abuelo Tomás y yo llegáramos. Me duele el estómago y tengo unas ganas terribles de vomitar de ver lo rara que está mi madre. —Es como una obsesión, Tomás. Desconfío de todos los hombres que la rodean, incluso de Braulio. Intento luchar contra ello, pero no puedo, no puedo. No puedo fingir que no pasa nada cuando la niña está expuesta a cualquier peligro. Mi madre le sigue cogiendo las manos y le habla dulcemente. Él no levanta la cara. De repente tengo miedo de que mi madre se haya enterado de lo del hombre pálido de los coches de choque cuando fui con Rosa y Visi a la Plaza Mayor y me riña por no habérselo contado. —Intente comprender, por favor, tengo los nervios rotos, todo se desmorona a mi alrededor, no puedo confiar en nadie. —Julia, tiene que luchar contra esa obsesión. ¿Cómo ha podido pensar semejante burrada de mí o de Braulio? Debería ir a un especialista, imaginándose barbaridades como ésa se volverá loca. —El desvalimiento de la niña sola por la calle no son imaginaciones mías, y lo de Santiago tampoco. —¿Santiago? El abuelo parece tan sorprendido como yo de oír el nombre de mi padre y la miramos ansiosos. Entonces me da por pensar que 168 tanto ella como mi padre saben ya lo del hombre pálido de los coches de choque y no sé qué voy a hacer si me pregunta cosas de aquella tarde. Me moriré de vergüenza, seguro. —A mi marido no le robaron el sobre con el sueldo, Tomás. Se gastó ese dinero, que necesitábamos para comer, en una noche de juerga con Wanda. Y vuelve a poner esos ojos grandes, que me asustan tanto, y habla como si le amargara la boca. El abuelo levanta las cejas. Parece que en vez de haber ido al cine, él y yo hubiéramos estado lejos tanto tiempo que ahora no entendemos nada. —Como lo oye, Tomás. Una noche se fue con ella. El muy mamarracho. No consiguió nada más que pagarle la cena y escuchar de ella su mal de amores con el torerín, porque cuando fueron a tomar una copa a Chicote, allí estaba el tal Raúl que se la llevó de calle, dejando al pasmado de mi marido sin plumas y cacareando. —Pero, ¿qué está diciendo, Julia? —Lo que oye. Wanda ha estado en la Posada esta mañana. Raúl se casa con su novia salmantina y ella vuelve a Buenos Aires. Le ha dejado a Braulio este sobre para Anita y para mí. Las palabras de mi madre me hacen comprender de golpe por qué Braulio estaba tan raro. Me da rabia que no me haya dicho nada, me da rabia lo de mi padre y tiemblo, pero no lloro; ya soy 169 mayor para esas cosas. El abuelo coge el sobre que le tiende mi madre, saca un montón de billetes y una carta. Sus ojos se mueven muy deprisa por el papel, luego los levanta, mira a mi madre y habla como si estuviera muy cansado. —Oh, Julia, cuánto lo siento. De veras, lo siento. —Yo no, Tomás. Es el empujón que necesitaba. Me voy con la niña a París. —Pero, ¿y Santiago? —Me importa un comino Santiago. —Mujer, no puedes irte así sin más. Él puede mandar a buscarte. Quiero decir, sería abandono de hogar. Podría incluso quitarte a la niña. Mi madre está muy nerviosa, pero las últimas palabras del abuelo parecen calmarla. —No creo que mi marido se atreva a llamar a la policía. ¿Qué haría él solo con Ana? Me aprieta contra ella y ni siquiera su abrazo puede impedir que siga temblando. La luz de la habitación se me hace más blanca. Parece que estoy soñando; como si no conociera realmente las camas o la mesa y las sillas de todos los días. Me arde la cara, pero tengo las manos y los pies helados, y, aunque me da miedo verle, quiero que venga mi padre. Pero mi padre no viene a dormir a casa esa noche. No es que 170 se haya levantado temprano y no le haya visto, como otras veces cuando sale mientras duermo. Sé que no ha venido, porque he estado despierta toda la noche, acostada con mi madre, mirando cómo la luz del pasillo que entra por el cristal de encima de la puerta se enciende cuando llega alguien y sus pasos se pierden por la tarima hasta su habitación. Ninguno de los ruidos de anoche eran suyos. Mi padre no se afeitó, como siempre, antes de acostarse. Por eso no olía a jaboncillo de afeitar y no escuché, como otras veces, a la cañería zamparse el agua y sus islas de espuma. Nadie regaña a las cañerías cuando eructan como los viejos, porque no son niñas y tampoco tienen manos para taparse la boca. Pero yo sí tengo manos y me tapo la boca para que no salgan por ella los gatos que me arañan el pecho y la garganta, porque despertarían a mi madre aunque en realidad ella tampoco duerma. A la mañana siguiente estoy mareada y ando medio dormida todo el día. Mi madre no va al taller y yo no tengo que ir al colegio, porque ha decidido ir a por los billetes para París, tirar a la basura los ―vejestorios‖ y comprar unas maletas nuevas tejidas como en arpillera, con una franja verde en el centro, y duras como el cartón piedra de los gigantes y cabezudos. Después de comprar los billetes para Paris hemos puesto un telegrama a mis hermanas. A mi madre le tiembla la mano al escribir, sobre todo en la firma, ―mamá‖. Le pregunto: ¿cuándo nos vamos? y dice: pronto, muy pronto. Y le brillan mucho los ojos, pero no estoy segura si es de alegría o de 171 ganas de llorar. —Pero mamá, yo no puedo marcharme, tengo que ir al cole. Además, este sábado vamos a ir a ver a Visi. Y no me atrevo a decirle que no me puedo marchar sin ver a mi padre, que no entiendo por qué esta mañana ha venido a la Posada a preguntar a don Amadeo si yo estaba bien y no me ha esperado. No quiero irme de la Posada. Tengo una bola en el estómago de pensar que si nos vamos ya no veré más a Braulio y al abuelo. Es horrible despedirse; me ahogo con mis propias lágrimas porque no quiero que mi madre me vea llorar. —Cariño, ¿no quieres ver a Lola y a María? —Claro, pero... —Anita, nos tenemos que ir. Esta es nuestra oportunidad de ver a las chicas. Tú quieres que mamá esté bien ¿verdad? —Claro que sí, mamá. Me mira con preocupación. Tiene las ojeras negras y está muy pálida. Me da tanta pena de ella que la abrazo con todas mis fuerzas. —Mi vida, hay veces en las que no tenemos más remedio que elegir y dejar atrás personas y cosas que queremos para seguir nuestro camino. Yo no creo que esta vida sea buena para ti, a pesar de tus amigos y de que te guste estar aquí. No puedo cuidarte como debiera, porque tengo que pasarme el día fuera trabajando y no quiero meterte interna. 172 —Pero, ¿y papá? Al oírme hablar de mi padre, no puedo evitar atragantarme con el llanto que llevo conteniendo desde anoche. Ella suspira y se le caen los hombros. —Está bien, cariño, iremos a verle a la tienda. —¿Cuándo? —Ahora mismo, si tú quieres. El corazón me late muy deprisa, tengo como sed y cuanto más nos acercamos a la tienda, más sed tengo. Mi madre abre la puerta y los dependientes se nos quedan mirando muy fijo. Siento como si mi madre y yo estuviéramos desnudas cuando don Luciano, el jefe de mi padre, dice: —... dos días que no viene ... Y sé que mi padre no está, que no estará más en esa sastrería. Tengo miedo de no verle ya nunca; y me da tanta vergüenza cómo nos miran que tiro de mi madre hacia afuera y le hago un regate brusco a la mano pegajosa de don Luciano para que no me toque la cara. Mi padre no está en la sastrería y tampoco vuelve a la Posada. Hace días que no voy al colegio. Ya no iré nunca a la escuela de la calle de la Bolsa y mientras nos vamos a Paris practico con Henar lo que ella llama ―fórmulas de cortesía francesas‖. Son palabras y frases que me harán falta cuando llegue a París, donde nadie habla como aquí. Sé dar los buenos días, las buenas tardes y preguntar 173 por la salud. Ahora Henar me enseña las horas del reloj. Todavía no me las sé muy bien en español y confundo las menos veintidós y las menos doce. Siempre creo que son las dos y veinte o las doce y diez. Es un lío, aunque aprenderlas en francés me hace comprenderlas mejor en español. No tengo reloj, pero Henar me dibuja muchos con todas las horas y yo misma me he pintado uno a boli en la muñeca con la hora más facilita: la una. Don Gaspar sigue haciendo como que no me ve, aunque le ha dado a Henar un diccionario pequeñito Francés-Español-Francés de color marrón, con las hojas amarillentas, para que me lo lleve. Dice que lo compró en Biarritz un verano cuando era estudiante. Me tira el estómago hacia dentro, como si el dolor me lo chupara, y los ojos me escuecen al ver cómo me mira doña Leonor. Está ahí sentada con su toquilla de lana negra, sin una mota, tan bien peinada hacia atrás, con el moño más oscuro que el pelo gris, casi blanco, y tirante de su cabeza. Me mira con sus ojos negros, me mira con su piel blanca y sus labios finos de color rosa pálido. Sé que me quiere abrazar, o quizás es que yo lo deseo. No lo hace, pero entiendo lo que dice Braulio cuando me explica que no hace falta hablar para querer. Quizá por eso tampoco hablo con Luisa y Marcela cuando me siento con ellas en la tienda de hábitos; aunque las quiero muchísimo no sé qué decirles. No creo que se pueda pasar peor de lo que lo estoy pasando. No tengo ganas de comer a ninguna hora, ni siquiera las milhojas o 174 el arroz a la cubana que Dorita me da para comer, aunque no sea jueves. Si la miro a los ojos es peor, porque ella también está triste y no canta ni el Bayón de Ana ni nada. Mi madre se pasa las mañanas arreglando no sé qué papeles. Y ahora Braulio no abre la boca. No hasta que ando hacia la puerta para irme. Tampoco ha bajado a vender esta tarde, sólo manosea el barro haciendo churros y churros que apila unos sobre otros como cuando hace tazones o jarras, aunque no sé qué es lo que quiere hacer ahora. No necesito decirle que me voy, lo sabe. Siempre lo sabe todo, es como si escuchase por los suelos las palabras que no se dicen. Estoy triste, pero me parece que él está enfadado, nunca lo sé bien. Como tampoco sé qué hacer en su habitación, sin hablar y escuchando mi respiración y mi propia saliva al tragar. Si abro la boca, seguro que lloro y él se enfadará, porque no le gusta la gente que llora o se queja, pero dice: —Ven aquí, Anita. Braulio golpea el trozo libre de la manta verde en la que se sienta para trabajar el barro y cuando me acerco me coge con sus brazos de muñeco, apretándome contra la camisa gris y el montón de huesos que sobresalen de su pecho como si fuera la pechuga de un pollo grande, pero sin apenas carne. Y lloro, lloro porque me acuerdo de mi padre y de Wanda; de su olor a polvos para la cara y a perfume, del centauro que Braulio le regaló y que tanto se le parece en realidad. Lloro porque se va a quedar tan solo como yo 175 me voy y porque me saca la pena cuando me aprieta, aunque no me oigo, sólo siento que le mojo la camisa y que las anginas me estrangulan. Me arde la cabeza y sus manos están frías y temblonas. Cuando consigo que los hipos me dejen hablar, le pregunto: —Braulio, ¿tú sabes dónde está mi padre? Me aparta de sí y me limpia la cara con un pañuelo. —Creo que haciendo el ridículo y, cuando se dé cuenta de ello, ya será demasiado tarde. —No lo entiendo. —Ni yo. Es muy posible que ni él mismo se entienda. Puede que esté avergonzado por lo de Wanda y el dinero y no se atreva a volver por eso. Pero volverá, aunque para entonces tú ya te habrás ido. No dejo de llorar. Braulio me seca la cara, me aprieta los carrillos y, como si estuviera completamente seguro de lo que va a pasar, me dice: —No te preocupes, Anita, él sabrá dónde buscarte. Pero ese día mi padre tampoco viene y es el último que subo al rincón de la torre del reloj. Asun, Elías y yo subimos por subir, porque ellos ya lo saben todo. Creo que siento más irme yo, que ellos que me vaya. —¡A Paguí, menudo farde! —dice Elías. —Vaya modelazos que vas a lucir, enana —Asun me tira de un 176 carrillo y tiene chispitas en los ojos—. A la capital de la moda nada menos que se va la niña. Me mandarás figurines, ¿no? Pero yo no estoy tan segura como ellos; tengo ilusión pero también tengo miedo. Les miro y les veo raros, muy diferentes a como los he visto hasta ahora. No los veo tan mayores como los veía antes: Elías con su cesta de reparto después de la escuela y Asun en la tienda de bordados de Carretas, sin tiempo de jugar conmigo ya. Me quedo mirando la nariz de Asun y sonrío. Como siempre, tiene la vela del moco a la puerta del agujero de la nariz. Me acuerdo de Rosa, de su pelo sucio que sujetaba con la goma de bragas, y de sus labios pintados con caramelo, de Manolo y su jersey azul marino con coderas negras, de la Visi… Y cuando estoy a punto de echarme a llorar, Asun me tiende algo. —Toma, Anita. He hecho uno para ti y otro para mí en el taller. Asun me da un paquetito doblado como un sobre. Dentro hay un pañuelo blanco que lleva bordado mi nombre en azul con letras inclinadas. —Mi padre está harto de que le pringue sus pañuelos con mis mocos. Asun se ha quedado cortada al hablar de su padre. Le doy las gracias por el pañuelo, pero me da vergüenza mirarle a la cara. No quiero que me pregunten por mi padre. No quiero hablar de él con ellos. No quiero hablar ya más de mi viaje. En realidad no quiero 177 hablar de nada, ni con ellos ni con nadie. Sólo me dejo llevar. Como ahora, que salimos de casa hacia la estación; mi madre me lleva muy cogida de la mano y yo me dejo llevar. No me gusta la estación ni sus ruidos de eco ni sus colores de película en blanco y negro. Huele a quemado y los ruidos rebotan en mis oídos y me marean. La gente ríe o llora, o va sola caminando de prisa cuando no cargan maletas que les curvan hacia el lado contrario de donde llevan el peso. Como mi madre o el abuelo Tomás, que va encorvado bajo el peso de una caja muy grande. Dice que es para mí y que no debo abrirla hasta que lleguemos a París y no la suelta hasta que encontramos nuestros asientos. La luz medio apagada de los vagones es como la luz de los malos sueños. No me gusta. Como tampoco me gusta que el abuelo Tomás tenga que bajarse cuando el jefe de estación, un señor cuadrado y bajito con uniforme azul marino y gorra, extiende su bandera roja y el tren se pone en marcha. Me voy tras el abuelo Tomás, pero al llegar a las escalerillas, él me abraza fuerte y me suelta rápido dándome un azote y un pequeño empujón para que vuelva con mi madre. Él baja del tren y se queda en el andén, mirando a la ventanilla con una media sonrisa y haciéndose caracoles en la barba. Me pongo de pie en el asiento y por la ventanilla veo como el abuelo se va volviendo cada vez más pequeño. Quisiera correr a la puerta y saltar las escaleras que me separan de él de la misma manera que esta mañana salté el mojón 178 de la calle Viudo de Pontejos. Esta mañana, mientras mi madre terminaba de hacer las maletas con el abuelo Tomás, bajé a la calle. Esta vez don Amadeo no me regañó por el estruendo de mis suelas de tocino sobre la tarima; sólo me llamó para despedirse con un beso blando y húmedo. Luego, salí como una exhalación, y, al llegar a Pontejos, supe que podría con él; yo había crecido y él no. Estaba a cuatro o cinco zancadas. Había bajado las escaleras de la Posada de tres en tres y la sangre me bullía por todo el cuerpo. Entonces me incliné hacia adelante, relajé los brazos, suspiré y, con el impulso del pie derecho, inicié la carrera. Mis piernas, ágiles y fuertes, daban zancadas cada vez más largas y ya no tenía miedo. Entonces posé las manos sobre la piedra fría del mojón, di un último impulso, lo salté sin rozarlo y aterricé con los pies juntos como los gimnastas. Luego, al darme la vuelta para regresar a la Posada, los vi. Cruzaban los tres el soportal de la Plaza Mayor en dirección a su casa; el americano alto del día de ―El Enjuague‖, con la misma gabardina gris, el mismo sombrero de ala ancha, el mismo aspecto de desayunarse con huevos, filetes, y cereales y la misma media sonrisa de haberme visto antes; la mujer pelirroja de la ventana a la que yo tiraba piedras. En el centro, cogido de la mano de ambos, ―El Niño Loco‖ caminaba despacio, propulsando desde la cadera unas piernas enjauladas en dos aparatos de hierro y cuero. 179 XVI Tanto empeño puse en aprender el idioma que Henar apenas esbozó en mi cabeza y en entender los signos de la lengua universal del solfeo, que no me quedó energía o ganas para las matemáticas u otras ciencias. La tabla de multiplicar, que aprendí en mi escuela de la calle de la Bolsa, hacía aguas en algunas combinaciones del nueve cuando me marché de la Posada del Peine; sin embargo pasaron años hasta que dejé de echar las cuentas en español. Salvando ese uso doméstico, utilitario, o la mera contemplación estética de las distintas grafías de los números, no he sido capaz de encontrar en ellos el temblor que siento ante la unión de las palabras o de las estrofas musicales. Aun siendo su combinación básicamente matemática, con sus corcheas, semicorcheas o sostenidos, que restan o aumentan la intensidad de los tonos, yo nunca lo entendí así. Quizás por eso jamás me dio por componer en partitura y sin embargo me encanta ejecutar los signos que voy leyendo u otros de mi invención. Nunca los calculo, nunca los escribo, simplemente disfruto en hacer que surjan, habiten el aire y vayan a refugiarse en mis oídos, en mi cerebro, con una garantía de eternidad tan frágil como mi propia memoria, como la del abuelo Tomás, la de Braulio o la de Luisa y Marcela cuando yo también me 180 haya ido. Y puede que sea ese desinterés mío por los números lo que me impide comprender la nota que me tiende el camarero de la que fuera la freiduría ―El Chispas‖ sobre un platillo desportillado. Pero no, no es que no entienda los números esta vez, lo que no comprendo es qué hace su mano aquí, en este rincón de mi memoria, ocupando con su volumen el sitio exacto donde Braulio aparcaba su ―bicimóvil‖. Y, por un momento, tampoco comprendo el idioma en el que me habla el muchacho sentado frente a mí. —Mamá, ¿cuándo nos vamos? Germain se ha bebido cuatro o cinco refrescos y varias bolsas de patatas y panchitos se amontonan en su lado de la mesa. Lo miro sin verlo. Tengo el entendimiento en otra parte, aunque no sabría decir dónde, y la sensación de haberme dejado allí algo tan importante que su carencia apenas me permite respirar. La angustia me pega el pecho a la espalda, como si estuviera aprisionada entre dos planchas de acero, y las lágrimas reprimidas me queman los ojos y la garganta. Voy a llorar, pero el recuerdo del rostro del abuelo Tomás me calma. Es a él a quien debo mi pasión y mi consuelo; no ha motivo para el llanto, sólo para el recuerdo. Las lágrimas no honrarían la memoria de Braulio o de Luisa y Marcela, de los que aprendí a ver lo invisible: de qué está hecho el coraje y para qué sirve. Quizás si Tomás no me hubiera regalado su violín y yo no hubiese martirizado con él los tímpanos de mis hermanas, arañando sus cuerdas para intentar buscar consuelo en algún sonido, hoy no sería violinista. Si Braulio no hubiese hecho de mí un ser privilegiado al permitir a una mocosa entrar en su casa, en su vida, y verlo afanarse en la lucha cruel que mantenía con la cárcel de su cuerpo, si no lo hubiera visto doblegar el hielo de sus manos a puro tesón para crear belleza desde su deformidad, si Luisa y Marcela, sentadas ahí, en esa misma esquina, con su cajón de tabaco y su 181 silla ruedas, en el mismo sitio donde la tienda de hábitos se ha convertido hoy en una tienda de recuerdos para la turista que no soy, no me hubiesen acompañado con su ternura en la espera de mi madre, quizás hoy no pensarían de mí quienes me conocen, y son capaces de distinguir la enorme distancia que separa la sensibilidad de la debilidad, que soy una mujer fuerte. Pero los tuve junto a mí y en el escaso año y medio que compartí con ellos me zambullí en el mundo y en la música con una luz que perdura y hoy lo sé me alumbrará siempre. 182