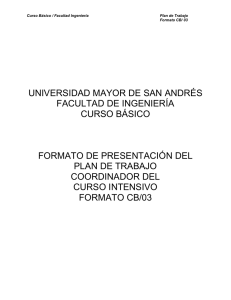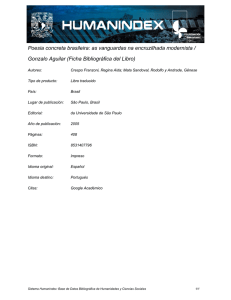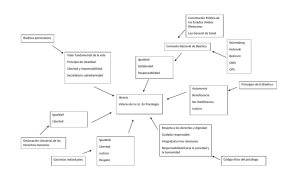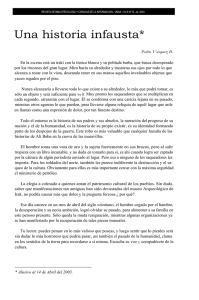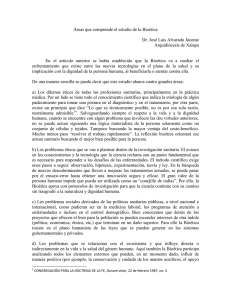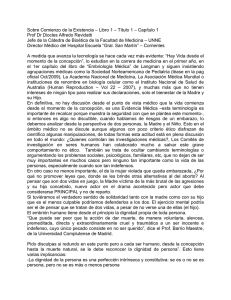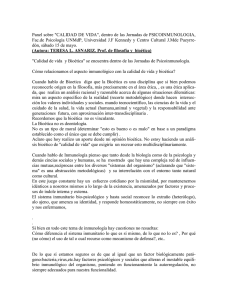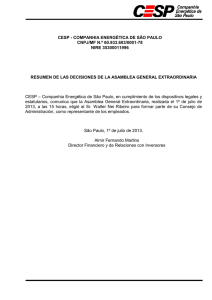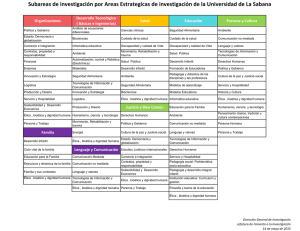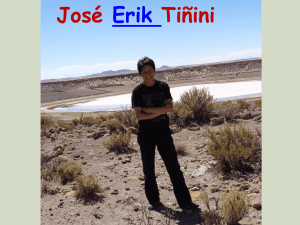La autonomía del paciente en el tratamiento médico
Anuncio

La autonomía del paciente en el tratamiento médico: pacientes Testigos de Jehová Investigación acreditada: UMSA.2011-2012. Código I-16. Doctorado en Cs. Jurídicas y Sociales Investigadores: De Figueiredo, Estefenson Luis; Breda Da Silva, Severino; De Alcantara Junior, Jose Pedro Dirección: BURGER, Carlos Pablo W. Convenio: UMSA ~ Hospital Eva Perón. La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA ISBN 978-987- 8 8 - Hecho el Depósito Ley 21.173 © UMSA– Hospital Eva Perón. SUMARIO: 1. Introducción; 2. Objetivos; 3. Metodología; 4. Antecedentes de la temática: el abordaje desde la Bioética; 5. La Bioética y los Derechos Humanos; 6. Principios de la Bioética: La teoría de Beauchamp y Childress; 7. El principio de Autonomía; 8. Libertad de Religión; 9. La autonomía del paciente y el rechazo de tratamientos en la legislación argentina y brasileña: el caso de pacientes Testigos de Jehová; 10. Objeción de conciencia; 11 Conclusión; 12. Bibliografía; 13 Anexos 1. Introducción Debe prevalecer la autonomía del paciente?. Esta es una de la ´preguntas que se pretende responder a partir de la presente investigación. En el área religiosa, particularmente en el caso de pacientes testigos de Jehová, en relación al rechazo de transfusiones de sangre, como se aborda el derecho a la autonomía frente al derecho a la vida? La problemática es de capital importancia por abordar derechos fundamentales del ser humano. Se presenta entonces un conflicto entre derechos fundamentales: el derecho a la vida y al acceso a tratamientos médicos a la autonomía de las personas que mediante la valoración de intereses permite acceder al derecho a la dignidad humana En Brasil la autonomía del paciente se divide básicamente en el estudio del paciente capaz de decidir moral y legalmente del paciente incapaz o relativamente te incapaz. El primer caso se rige como una situación paradigmática en el ejercicio de la autonomía del individuo frente a las presiones sociales, defendiendo que el sujeto debe ser pleno en el ejercicio de sus decisiones. En el segundo supuesto se seguiría la misma regla pero solamente aplicable cuando no hubiera riesgo de muerte inminente, asociado al estado del paciente dependiente o incapaz. En estas dos situaciones , frente al riesgo de muerte, el medico estaría autorizado a realizar todos aquellos procedimientos tendientes a salvar la vida del paciente, en respeto del principio de Beneficencia. El argumento esgrimido es que la vida es un bien jurídico superior, tomando la realización del acto médico como un debe prima facie que está por encima de la autonomía del paciente A partir de una lectura del principio de autonomía se percibe la necesidad de un m mayor estudio vinculado 3 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA especialmente al consentimiento o rechazo de tratamientos con particular énfasis en los picantes menores de edad u otros pacientes considerados incapaces o relativamente capaces La autonomía surge como un derecho derivado del principio de dignidad adoptado por la constitución brasilera del año 1988, la cual protege la libertad humana tanto desde el punto de vista físico como psicológico El credo de testigos de Jehová, basado en ciertos pasajes bíblicos, prohíbe la transfusión de sangre aun en los casos en los cuales corra riesgos de vida la salud del paciente. Génesis, 9:34; Levítico, 17:10.. La postura de testigos de Jehová resulta compatible con el desarrollo y la investigación médica que han permitido la existencia de alternativas a la transfusión de sangre. Es así que se han creado comisiones de enlace de pacientes testigos de Jehová que buscan brindar alternativas a los creyentes como así también la capacitación de profesionales del ámbito de la salud, propiciando métodos alternativos seguros y aceptables para sus creencias. Es decir no podemos pensar que se opta por el rechazo de tratamientos sino por la búsqueda de alternativas compatibles con su sistema de creencias. En Argentina tanto el derecho a la dignidad como el derecho a la vida son parte de los llamados derechos implícitos en la Constitución Nacional. Asimismo tanto el derecho a la salud como a la libertad religiosa son parte de los derechos fundamentales reconocidos desde la última reforma constitucional de 1994 donde particularmente se incorporan como normas supernas los pactos internacionales de derechos humanos En cuanto a las leyes que afectan al ejercicio de la profesión, en Argentina se ha pasado paulatinamente de un sistema paternalista a un reconocimiento del derecho a la autonomía. Así la Ley 17132 respetaba la negativa a tratamientos pero este principio cedía frente al peligro para la vida de la persona Con la sanción de la Ley 26529 el país ha reconocido el derecho al rechazo de tratamientos inclusive por objeción de conciencia religiosa y precedieron a esta ley varios antecedentes jurisprudenciales que autorizaron el rechazo de transfusiones de sangre en pos de la libertad religiosa Sin embargo el uso indiscriminado de la autonomía sigue siendo polémico. Toda decisión debe respetarse? Existen límites a la autonomía de los individuos? El segundo avance legislativo fue la ley 26742, llamada de muerte digna, que pone el acento en la directivas anticipadas en supuestos de inconsciencia o situaciones de emergencias con lo cual no cabe dudas que el régimen legal argentino ha sido proclive a reconocer el derecho al rechazo de tratamientos, No obstante ello el equipo de salud aun debate acerca de la obligatoriedad de responder a dichas directivas, no tanto desde lo legal sino del confronte con valores éticos y morales y fundamentalmente con la obligación de salvar la vida. 2. Objetivos de la investigación Objetivo General: Analizar la autonomía plena del individuo sometido a transfusiones de sangre en el segmento religioso dominado Testigos de Jehová. 5 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA 3. Metodología Para la presente investigación se ha utilizado el método deductivo, descriptivo. La investigación se realizó a partir de documentos, a través de las siguientes fuentes: bibliografía, jurisprudencia y normas jurídicas. 4. Antecedentes de la temática: El abordaje desde la Bioética Últimamente las miradas se dirigen al estudio de la Bioética, pues se trata de una disciplina estrictamente ligada a los derechos humanos y tiene como una de sus principales funciones investigar, de la forma más abarcativa posible, las soluciones aplicables para los seres humanos en cada rama del avance biotecnológico En muchos puntos la Bioética comulga valores juntamente con la declaración de los derechos del hombre, teniendo como preocupación central la calidad de vida. De este modo, el ser humano recibe un nuevo concepto, que está dentro de una totalidad: un ser biofísico, psicosocial y espiritual. 5. La Bioética y los Derechos Humanos En sentido amplio, la Bioética sería una respuesta desde la ética frente a los avances de las tecnociencias biomédicas. Esta nueva cultura tecnocientifica de la era contemporánea exige una reformulación ético-jurídica para garantizar mejores condiciones de la calidad de la vida humana Los registros históricos describen que el primer postulado ético-moral de la medicina fue esbozado por el filósofo griego Hipócrates, considerado padre de la Medicina. Sin embargo se trató de una postura ética identificada al ejercicio de la profesión, incluyendo deberes para con los colegas y pacientes El vocablo Bioética fue utilizado por primera vez en 1971 por el médico oncólogo y biólogo norteamericano, Van Rensselder Potter, de la Universidad de Winconsin, Madison, en la Obra ―Bioethics: bridge to the future‖ Fue considerado como el precursor del termino Bioética, en donde ―bio‖ hace referencia al conocimiento de los seres vivos y ―ética‖ representa el conocimiento o estudio de los valores humanos. Para Potter la Bioética como disciplina tendría como objetivo la protección de la vida en la tierra, abarcando el campo de las ciencias biológicas Siguiendo a Diniz1, el sentido otorgado por Potter al termino Bioética es distinto del esbozado en la actualidad por Andre Hellenger fundador del Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Humam Reproduction and Bioethics, na Universidade de Georgtown, en 1971. Para Helleger el termino Bioética está vinculado a las ciencias de la vida, no solo a la Biología, o la llamada ética biomédica Por su parte, en 1978 la Enciclopedia of Bioethics define a la misma como el estudio sistemático de las ciencias de la vida y de la salud, en cuanto las mismas son examinadas a la luz de valores y principios morales En 1979 Beauchamp y Childress publican su obra The principles of bioethics, fundamental para el desarrollo de la teoría clásica de la Bioética (Bioética de los cuatro principios) 1 Diniz Maria Helena, O Estado atual do Biodereito, Sao Paulo, Saraiva, 2011 7 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA La Bioética engloba investigaciones multidisciplinarias, abarcando el área antropológica, tecnológicas, filosóficas, jurídica, sociológica, teológica, política, psicológica, ecológica, biológica, medica, genética además de otras para proteger los derechos fundamentales del ser humano. Comprendería también un análisis de la moralidad de la conducta humana, buscando identificar la licitud y lo que sería científica y técnicamente posible o aceptable El estudio de la Bioética está directamente ligado a los derechos humanos y fundamentales. Sin muchos los puntos de conexión entre la Bioética y la declaración de los derechos del hombre. Principalmente busca soluciones aplicables para los seres humanos en cada ramo del avance biotecnológico de forma que este no avance en los derechos básicos de nuestra especie y mejorar la calidad de vida. Se trata de un estudio sistema rico de la conducta humano en el campo de las ciencias biológicas y de la salud, en la medida en que esta conducta sea examinada a la luz de valores y principios morales. 6. Principios de la Bioética: La teoría de Beauchamp y Childress Según Claudia Regina Magalhaes Loureiro2 los principios orientadores de la Bioética son: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Para la autora estos principios deben ser observados por los científicos y médicos en la práctica de investigación y asistencial El principio de beneficencia está vinculado a hacer el bien. Implica una conducta positiva, un hacer por parte del 2 Loureiro Claudia Regina de Oliveira, Introducao ao Biodereito, Sao Paulo, Saraiva, 2009 equipo de salud que puede generar el bien hacia el paciente y evitar posibles daños. Genera la obligación de utilizar los conocimientos y habilidades profesionales al servicio del paciente, considerando en la toma de decisión la minimización de los riesgos y la maximización de los beneficios del procedimiento a realizar, El principio de beneficencia obliga al profesional de la salud exigiendo que contribuya para el bienestar de los pacientes, promoviendo acciones: a) para prevenir el mal o los posibles daños y b) para hacer el bien, entendiendo al mismo desde la perspectiva de la salud física, emocional y psicológica Es así que en el contexto de la relación médico-paciente emergen importantes problemas cuando relacionamos el concepto de respeto de la autonomía y la práctica del posible paternalismo médico, basado en el principio de beneficencia y definido el mismo beneficio por el equipo de salud. Particularmente en el caso de pacientes Testigos de Jehová nos encontramos frente al rechazo de un tratamiento supuestamente beneficioso, en base a la autonomía y a una definición de bienestar netamente subjetiva, en base a una creencia religiosa. Se ha argumentado que aceptar el rechazo de transfusiones de sangre puede implicar un incumplimiento del principio de bienestar, causando precisamente aquello que se trata de evitar: el posible daño a la salud (en el caso de rechazar la transfusión de sangre, la negativa de un tratamiento necesario para mejorar un cuadro clínico o incluso evitar la muerte). Siendo que el principio de no dañar ha sido considerado como el principio fundamental en la tradición hipocrática de la ética médica, podemos entonces justificar el daño causado a la salud de un paciente por la objeción de conciencia religiosa del mismo? 9 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA Una posible respuesta sería a través de la posible definición de no dañar que encontramos en este tipo de pacientes. El daño es concebido desde una perspectiva psico social en donde no solo cuenta el daño físico sino también el espiritual. Si partimos de esta idea, el sangre y su aceptación por parte del forma de reducir el daño, que para superior al daño físico y consiste espiritual. rechazo de transfusión de equipo de salud sería una este tipo de pacientes es precisamente en el daño El principio de autonomía, le cual comprende la libertad del individuo de poder escoger y rechazar tratamiento médicos o aquellos procedimientos que desde su individualidad la persona considera lo mejor para sí, debe ser ejercido previo suministro de información vinculada a los beneficios y riesgos de los tratamientos ofrecidos por el equipo de salud. El médico debe informar entonces los riesgos y beneficios, como elementos necesarios para que el paciente o sus representantes puedan efectivamente decidir. El principio de Justicia, también llamado de equidad, establece dos posibles acepciones: la justicia distributiva y la justicia conmutativa. En el primer concepto, la Justicia es definida como la distribución o asignación equitativa de recursos en salud, entendiendo que debe favorecerse a aquellos individuos en situaciones menos aventajadas. La Justicia conmutativa define qué se le debe a los pacientes que demandan la atención en salud. Así, todas las personas deben tener acceso a los procedimientos médicos necesarios, independientemente de su situación económica y social, ya que todas las personas deben ser tratadas en forma igualitaria Muchas veces se confunde el significado de justicia y Derecho. El concepto de Justicia es más amplio y generalmente solo se interpreta desde la perspectiva distributiva: dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece, de acuerdo con su capacidad y necesidades. La idea de la justicia conmutativa implica una obligación de no discriminar en la atención de pacientes, no solo por motivos sociales sino inclusive religiosos. Tratar a cada uno con igualdad, sin discriminación de raza, credo, color o condición social. La Constitución Federal de Brasil de 1988 en su art. 5 inc IX, determina la libertad de la actividad científica como principio fundamental, lo cual no implica que ella sea absoluta. Por la existencia de otros valores y bienes jurídicos también asegurados por la Constitución es posible que se generen conflictos que limiten este derecho fundamental. Podrán existir conflictos con el derecho a la vida, otras libertades como la integridad física y psíquica, privacidad, intimidad, autonomía del individuo. Habiendo conflictos la solución es posible por la ponderación de intereses fundamentales que busca el equilibrio o la superioridad de uno sobre el otro, en determinadas situaciones o momentos, direccionando la decisión para la garantía prioritaria de loa dignidad de la persona humana, fundada en el art. 1 inc. III de la misma Constitución. La regla es que ningún derecho fundamental podrá colocar en riesgo la dignidad de la persona humana, por lo tanto otros derechos fundamentales pueden llegar a sufrir restricciones cuando entran en conflicto con el principio de dignidad. No hay dudas que el análisis del tema de esta investigación pasa por el posible conflicto entre derechos fundamentales. Cuando se hace una ponderación entre valores fundamentales no se pretende excluir de su aplicación o dar 11 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA efectividad a otro, como ocurre en el caso de conflictos entre normas, leyes o reglas. En la ponderación los principios en conflicto siguen teniendo eficacia y vigencia, o sea la mayor ponderación de uno no elimina al otro sino que en determinados casos concretos se puede verificar la mayor fuerza o superioridad de uno sobre el otro. En ese caso concreto uno será privilegiado sobre el otro. A fin de dirigir la posible ponderación, el principio de dignidad de la persona aparece como un camino fundamental para determinar la prevalencia de un derecho sobre el otro. La técnica de la ponderación de intereses y el uso de la proporcionalidad para solucionar conflictos es explicada por Bruno Gomiero a manera de ponderar los valores o principios que son puestos en una balanza imaginaria y en un caso concreto analizar cual debe prevalecer. Establece dicho autor que corresponde establecer una moderación en donde los principios contradictorios puedan coexistir, en base a una restricción impuesta a ambos principios y que sea la menor posible. Para arribar a una posible solución que cumpla con los objetivos de la ponderación, las restricciones impuestas deben estar de acuerdo con los principios de proporcionalidad –necesidad de adecuación y proporcionalidad en sentido estricto- y de razonabilidad –equidad, congruencia y equivalenciaencontrando parámetros limitativos en el principio de dignidad de la persona y en el hecho de que quien interprete la norma solamente puede restringir la interpretación y alcance de los mismos respetando los limites inmanentes en cada uno de ellos y trazando un equilibrio para solucionar el conflicto. Debe prevalecer el derecho a la vida o la autonomía del paciente? María Helena Diniz entiende que el profesional de la salud debe respetar la autonomía del paciente, utilizando todos los medios de la ciencia médica para evitar la muerte en aquellos casos de pacientes pediátricos o incapaces que no están en condiciones de decidir por sí mismos En el caso de los pacientes adultos, un ejemplo del ejercicio de la autonomía es el de la muerte digna, siempre y cuando exista una determinación libre y conciente del propio paciente o bien que el mismo haya dejado una directiva anticipada o que haya designado algún representante que decida sobre la vida del paciente en casos de inconciencia. En cierta forma la regla general es que el valor vida es anterior y prevalece a la autonomía del paciente, en tanto esta solo puede estar presente si estamos frente a un paciente vivo. 7. El Principio de Autonomía El concepto de autonomía ha sido por excelencia uno de las áreas más desarrolladas por las diversas teorías éticas, desde el republicanismo Kantiano, hasta el liberalismo de ciertas teorías utilitaristas como el caso de Mills y la relectura de la obra de Kant en las teorías éticas contemporáneas tanto liberales como ―socialistas‖ (en el caso de Rawls y Habermas) Nuestra primera pregunta es en relación al por qué de la Etica. Como disciplina y como parte de la filosofía práctica, la Etica tiene que verse con la tarea de demostrar la imposibilidad de la convivencia sin el discurso moral y básicamente su campo de acción pasa por la justa razón o la justificación de la conducta humana. La Etica se distingue de la moral por no atenerse a un modelo de persona determinada y aceptada como ideal por un grupo en un momento histórico determinado 3 . El tránsito de la 3 Cortina Adela, “Etica Mínima”, Editorial Tecnos, Madrid, 1986 13 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA moral a la ética se produce por el cambio del nivel reflexivo, de una reflexión que busca influir en forma inmediata en la conducta humana (moral) hacia una reflexión filosófica que solo en forma mediata puede orientar a la conducta. La ética tiene que ocuparse de ―lo moral‖ sin limitarse a un discurso moral determinado4. Podríamos también acordar que mientras la moral pregunta ―qué hacer‖, la ética reflexiona en torno del ―por qué‖ hacer. Planteado de esta forma, siguiendo la propuesta de Adela Cortina, en nuestros tiempos la conciencia moral no es única. Los discursos morales cambian y varían llegando a aventurarnos acerca de que existen tantos discursos morales como personas. Podemos entonces concluir que en relación al discurso moral, en principio, ubicamos un ―derecho a la diferencia‖ en cuanto a la valoración de las conductas. Sin embargo, el hecho de encontrar diferentes discursos morales, no quita a la ética de la responsabilidad en el nivel de reflexión de dichos discursos, que transitan entre las libertades y garantías individuales y los consensos sociales o comunitarios. Así Adela Cortina entiende que la base mínima en los discursos morales actuales no puede atropellar el concepto de dignidad de la persona y sus derechos humanos. Es decir que frente al supuesto relativismo cultural o doctrinario, la moral debe reconocer (según la autora) como mínimo el concepto de dignidad y los derechos humanos y como mínimos insoslayables- Continúa la autora entendiendo que ―cualquier argumentación practica continúa siendo aquella afirmación kantiana de que El hombre y en general todo ser racional existe como fin en sí mismo, no solo como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad, debe en todas sus 4 Cortina Adela, op, cit. acciones, no solo las dirigidas a sí mismo, sino a las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerados siempre y al mismo tiempo como fin” El interés por el bien de los hombres y la humanidad ha sido uno de los motores de las diversas teorías éticas y en todas ellas se encuentra ínsito el concepto de autonomía. Como bien es sabido, la pregunta acerca de los bienes humanos por excelencia, ha sido respondida en sus comienzos (ética de Epicuro) a través de la ética de la felicidad, es decir el bienestar alcanzado a través de la felicidad humana o del placer (hedonismo). Sin embargo la convicción mediante la cual no es lo mismo aquello que otorga la felicidad a todos los seres humanos ha desplazado la discusión de la filosofía moral hacia el deber5. El utilitarismo reconoce sus orígenes en la Grecia de Epicuro6. Frente al utilitarismo que busca un bien material definido como el principio de bienestar, placer o felicidad, la respuesta kantiana ha sido por el lado del deber ya que satisfacer las aspiraciones de unos en pos de su felicidad, la supervivencia de seres vivos, exige el sacrificio de otros y solo las personas en virtud de su autonomía tienen que ser universalmente respetadas y asistidas en su ansia de felicidad Para Kant, no respetar la autonomía sería utilizar a la persona como medio para otros fines; sería imponerle un curso de acción o una norma exterior que va contra la esencia más íntima del ser humano. La autonomía de la voluntad es la constitución de la voluntad, por la cual es ella para sí misma una ley 5 6 Cortina Adela, op. Cit, Smart J y Williams B, Utilitarismo pro y contra, Tecnos, Madrid, 1981 15 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA independientemente de cómo estén constituidos los objetos del querer-. El principio de la autonomía es, pues, no elegir de otro modo sino de éste: que las máximas de la elección, en el querer mismo, sean al mismo tiempo incluidas como ley universal 7. Que esta regla práctica es un imperativo, es decir, que la voluntad de todo ser racional está atada a ella necesariamente como condición, es cosa que por mero análisis de los conceptos presentes en esta afirmación no puede demostrarse, porque es una proposición sintética; habría que salir del conocimiento de los objetos y pasar a una crítica del sujeto, es decir, de la razón pura práctica, pues esa proposición sintética, que manda apodícticamente, debe poderse conocer enteramente a priori. Pero por medio de un simple análisis de los conceptos de la moralidad, si puede muy bien mostrarse que el citado principio de, la autonomía es el único principio de la moral. Pues de esa manera se halla que su principio debe ser un imperativo categórico, el cual, empero, no manda ni más m menos que esa autonomía justamente. En una primera parte de La metafísica de las costumbres, trata acerca de los principios de la justicia que son objeto de obligación perfecta y en una segunda parte del libro trata acerca de los principios de la virtud que son objeto de obligación imperfecta. Kant contrapone los deberes para con uno mismo y para con los demás y en cada uno de estos tipos distingue entre deberes perfectos e imperfectos. Los deberes perfectos son completos en el sentido de que valen para todos los agentes en todas sus acciones con otras personas (por ejemplo: abstenerse de la coerción y la violencia). Los 7 Kant Emmanuel, “Fundamentación de la metafísica de las costumbres”, editorial Tecnos, Madrid 1989 principios de obligación menos completos, y por lo tanto imperfectos son de tipo: no dejar de ayudar a los necesitados o de desarrollar el potencial propio. Como no podemos ayudar a todos los demás, estas obligaciones son no sólo necesariamente selectivas sino también indeterminadas. Carecen de derechos como contrapartida y son la base de deberes imperfectos. El respeto por la autonomía, en Kant, pasa a ser una obligación perfecta en la medida en la cual el derecho a ser autónomo exige a la vez una obligación para con los demás (respetar al otro como fin en sí mismo y por ende reconocer el carácter autónomo del otro). Podemos concluir en principio que el concepto de autonomía en Kant ha dejado como legado considerar al ejercicio de la autonomía en el marco de una conducta responsable, en donde el reconocimiento de la propia autonomía implica un límite que es el de no dañar a terceros, es decir en la medida en que se reconozca a una persona como autónoma le genera la obligación a esta de respetar y reconocer la autonomía de los demás. Solo de esta forma el ejercicio de la autonomía responde al juicio del imperativo categórico: una máxima de actuación que pueda ser elevado al carácter de una ley universal. Quizá este sea uno de los principales aportes en contraposición a la autonomía aislada propuesta por teorías como el utilitarismo. Hoy en día varias teorías éticas han reconocido el legado de la ética deontológica, sin embargo en un marco de relectura centran la discusión muy especialmente en el procedimiento para llegar a acuerdos éticos el cual solo es posible reconociendo la autonomía de la persona. Jurgen Habermas propone desde la ética del discurso dos supuestos fundamentales en el discurso y la comunicación: la 17 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA libertad del ser humano para participar en el debate democrático y que tal autoridad ―epistémica‖ se ejerza de acuerdo con la búsqueda de un consenso razonado ―de modo que sólo se seleccionen soluciones que sean racionalmente aceptables para todos los implicados y afectados‖ 8. La autonomía no es entonces un concepto distributivo y no puede alcanzarse individualmente. Explica Habermas que tal noción de autonomía heredada de Kant sólo puede explicitarse enteramente dentro de un marco de intersubjetividad. Es así que en el caso de la autonomía, la voluntad de una persona se ve afectada por razones que deben contar igualmente para todas las demás, ello permite ―una comunidad inclusiva, autolegisladora de individuos libres e iguales, que se sienten obligados a tratarse unos a otros como fines en sí mismos‖9. En el debate o la práctica discursiva se debe reconocer que las ideas del otro son tan valederas como las propias y el consenso ético surgirá del pacto social creado a través del debate y la participación. No es posible para Habermas hablar de autonomía fuera de un entramado social y del mismo surge la necesidad de que toda conducta humana, para ser reconocida como ética, debe surgir del consenso y debate incluyendo a todos y cada uno de los agentes afectados. Siguiendo con tal concepción, no es posible entonces hablar de ética de la biodiversidad sin el conocimiento y el debate social. Pero no son principios bioéticos los que rigen tal análisis ético, no se trata para Habermas de aprehender tales principios puestos a disposición del hombre, sino que la fuente 8 Haberrnas Jurgen, “La Etica del discurso y la cuestión de la verdad”, Paidós, Buenos Aires, 2004 9 Habermas Jurgen, ob. cit. de moralidad radica en la práctica discursiva y en el consenso social. Explica Habermas10 que Gert ha tratado de justificar la existencia de imperativos u obligaciones kantianas y universales tanto negativas como positivas, necesarias para una moral universalista. Se ubican entre las primeras 1. No matarás. 2. No causarás dolor. 3. No mermarás a nadie en sus facultades. 4. No privarás a nadie de libertades y de posibilidades de acción. 5. No causarás pérdida de placer, 6. No engañarás a nadie; y entre las segundas: 1. Debes cumplir tus promesas. 2. Debes cumplir con tu deber. Pero para Habermas tales deberes no se fundamentan ni constituyen deberes o principios universales sino que precisamente, esos deberes son fundamentales porque están cortados a la medida del respeto de la capacidad que tienen de responder de sus actos los actores que actúan comunicativamente. ―Esas normas no tienen en modo alguno el sentido de meros deberes negativos. Al comportarme verazmente, no solamente me abstengo de engañar, sino que ejercito a la vez un acto sin el cual se perjudica la relación interpersonal, la cual depende del reconocimiento recíproco‖. ―La ética del discurso, analizando los presupuestos comunicativos universales y necesarios de la práctica de la argumentación, es decir, de la forma de reflexión de la acción comunicativa, ve el contenido básico de la moral en general‖ La ética de la conducta humana puede entonces analizarse, en estos supuestos, de acuerdo a cómo afecta la conducta a los supuestos pragmáticos necesarios para la acción comunicativa. ―Al tratar con respeto a los demás, protejo a la vez el núcleo frágil y vulnerable de sus personas‖ y hago posible la acción comunicativa. 10 Haberrnas Jurgen “Erlauterungen zur diskusethik”, 1991 19 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA A diferencia de Kant, Habermas elimina la trascendencia, acusada muchas veces de formal, excesivamente rigurosa (en particular referencia a lo universal) y la torna en intersubjetividad, denominando a la misma como acción comunicativa, Es entonces una cuestión de principios o de respeto por la acción comunicativa y los supuestos necesarios de la misma (el respeto por las personas, su autonomía dentro de un entramado social y reconociendo la intersubjetividad)?. En las antípodas de las éticas kantianas o deontologistas, ubicamos al utilitarismo el cual reconoce el valor de la autonomía pero considerada como un requisito necesario para el cumplimiento del principio de utilidad. Por utilitarismo se entiende una concepción de la moral según la cual lo bueno no es sino lo útil, convirtiéndose, en consecuencia, el principio de utilidad en el principio fundamental, según el cual juzgar la moralidad de nuestros actos. Es posible encontrar algunos esbozos de la doctrina utilitarista en A. Smith, R. Malthus y D. Ricardo, si bien se trata de una doctrina moral y social que haya sus principales teóricos en J. Bentham, James Mill y J. Stuart Mill. Para estos autores, de lo que se trata es de convertir la moral en ciencia positiva, capaz de permitir la transformación social hacia la felicidad colectiva11. J. Bentham, como hiciera el epicureísmo, estoicismo y Espinosa, considera que las dos motivaciones básicas, que dirigen o determinan la conducta humana, son el placer y el dolor. 11 Macintyre A., Historia de la ética, Paidós, Barcelona 1988 El ser humano, como cualquier organismo vivo, tiende a buscar el placer y a evitar el dolor. Sólo dichas tendencias constituyen algo real y, por ello, pueden convertirse en un principio inconmovible de la moralidad: lo bueno y el deber moral han de definirse en relación a lo que produce mayor placer individual o del mayor número de personas. J. Stuart Mill, por su parte, asume la máxima general utilitarista, según la cual, la tendencia natural de todo individuo hacia la felicidad presupone el esfuerzo por aumentar el placer y disminuir el dolor12. Se considera a Mill como partidario de un utilitarismo idealista cuya pretensión es destacar que ciertos valores éticos tradicionales (libertad, compasión, igualdad, etc.) son lo que más conviene (utilitaristamente hablando) al ser humano. El utilitarismo (en cuanto moral consecuencialista o teleológica) se opone a la moral superflua, al /deber por el deber (ética kantiana), al dogmatismo, al precepto moral que no se halla legitimado o justificado teóricamente (en función de sus consecuencias); en definitiva, se halla opuesto a toda moralidad que obstaculiza al hombre el gozo terreno y su felicidad. El utilitarismo, en su modalidad racionalista, implica y fomenta asimismo el análisis y la reflexión sobre nuestra conducta moral, el /diálogo y el /consenso (es decir, la tolerancia), sin reconocer otra instancia superior a la razón como legitimadora de lo moralmente correcto. En otros términos, se trata de una moral que sitúa en primer lugar la /autonomía del sujeto, dentro de un marco de racionalidad: no de una 12 Mill J. S., El utilitarismo, Aguilar, Madrid 1971 21 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA racionalidad concreta y dogmática, sino de una racionalidad abierta, tolerante y dialógica13 Relacionado con el concepto de autonomía, la misma postura kantiana ha rescatado la noción de dignidad como uno de los elementos que considera a la persona valiosa y por ende merecedora de respeto, y en particular en relación a la autonomía o la libertad. El concepto de dignidad también ha sido tomado como concepto fundamental en numerosos pactos y tratados de Derechos Humanos. Es digno, dice Kant, todo ser autónomo, porque autonomía significa precisamente eso: capacidad autolegisladora, regirse por las propias leyes, aquellas que uno se da a sí mismo14. Es lo que nunca pudieron hacer los esclavos ni los siervos, sometidos siempre a las leyes dadas por los demás. Los esclavos no tenían dignidad sino precio. Por eso no eran fines en sí mismos sino meros medios. Aquí el término dignidad sigue conservando su sentido originario de rango o elevación dentro de la escala de los seres del mundo, pero convertido ya en principio metafísico: todo ser humano está dotado de una dignidad intrínseca, que se identifica con su racionalidad y, por tanto, con su libertad y moralidad 15. Los seres humanos son, por ello, fines en sí mismos y no sólo medios, de modo que no pueden ser comprados ni vendidos, como si fueran cosas. No son cosas: son personas. Kant creyó que siguiendo el procedimiento por él trazado en sus obras éticas es posible establecer toda la teoría de los 13 Cortina Adela, op. cit. Gracia Diego, “Es la dignidad un concepto un concepto inútil?” Lexis Nexis Nº 0003/014052, Buenos Aires, 2008 15 Conf. Gracia Diego, op. cit 14 deberes perfectos y de los deberes imperfectos. Utilizando la dignidad como canon, él creyó que era posible deducir un sistema de deberes perfectos que deberían convertirse en ley en una sociedad bien ordenada. Es lo más parecido a las tablas de derechos humanos que comenzaron a cobrar vigencia precisamente en los años en que él escribía sus libros, y que después no han hecho más que ampliarse y generalizarse. Así el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas el 10/12/1948, comience con estas palabras: "Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana". Concordantemente el primero de sus artículos enuncia: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". Para la Declaración no hay duda de que los llamados derechos civiles y políticos tienen su fundamento en la dignidad de la persona. A su vez, el art. 22, en relación a los derechos económicos, sociales y culturales consigna: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". El art. 23 en su pto. 3, añade: "3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social". 23 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA 8. Libertad de religión Este concepto es encontrado en naciones democráticas y garantiza, de forma fundamental, que toda persona tiene libre elección y practica de su religión La Declaración Universal de los Derechos Humanos define la libertad de religión y de opinión en el art. 18: Todo hombre tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencia y la libertad de manifestar su religión y creenciaPodemos entender que la libertad no puede ser considerada como un derecho absoluto. La libertad humana termina cuando comienza la libertad del otro. De acuerdo con la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789: La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otros. Así, el ejercicio de los derechos naturales del hombre no tienen otros límites sino aquellos que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos. Estos límites solamente pueden determinarse por ley. La ley no puede prohibir sino aquellas acciones nocivas para la sociedad. Por ello, la libertad del individuo es ejercida dentro de los límites de la legalidad. Solamente la ley puede limitar la libertad. El ser humano, por lo tanto, está sujeto y subordinado al mundo jurídico y social en que vive. La libertad religiosa es un derecho natural inherente al ser humano, el cual posee la facultad de adorar a su dios, de la forma en que mejor le conviene, de acuerdo con su conciencia y con su libre manifestación de pensamiento Actualmente existen los siguientes conceptos de libertad religiosa, en base a la Constitución Federal de Brasil: a. Libertad de creencia: facultad que posee la persona para elegir su propia religión, la libertad de adherir a un credo, la libertad o el derecho a cambiar de religión incluyendo la libertad a no creer, de ser ateo, o de ser agnóstico b. Libertad de culto: consiste en la libertad de orar y practicar los actos propios o rituales en su propia casa o en publico c. Libertad de organización religiosa: el respeto por la posibilidad de establecer una organización, iglesia y sus relaciones con el Estado y otras organizaciones . El Estado debe garantizar al ciudadano la libertad de elegir su religión, en base a la consciencia individual, no pudiendo interferir en esta relación metafísica. El Estado también tiene como deber proporcionar la libertad de culto para todos, independientemente de la filiación religiosa, so pena de estar incurriendo en favorecer una institución religiosa en perjuicio de otra. 9. La autonomía del paciente y el rechazo de tratamientos médicos en la legislación argentina y brasileña: el caso de pacientes Testigos de Jehová La autonomía como dilema ético surge en nuestros tiempos en cuanto al límite de su ejercicio. Son ejemplos de ello: el rechazo de algún tipo de tratamiento medico vital y el ejercicio de la autonomía de pacientes incapaces. 25 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA Históricamente la autonomía del paciente se encuentra en expansión en relación a restricciones provenientes de conceptos paternalistas que enfrentaron en el pasado. La relación médico paciente siempre fue de confianza, pero históricamente siempre existió una mayor sumisión al conocimiento del profesional y en función de ello el paciente poseía mucho menos autonomía, siendo común la elección del tratamiento médico por parte del profesional independientemente del consentimiento del paciente. A partir de la valorización jurídica de los derechos humanos, en mediados del siglo XX, la libertad y la autonomía pasan a ser más efectivas. En respeto de la dignidad humana, la relación médico paciente cambió en forma significativa, teniendo que priorizar el profesional el suministro de información detallada sobre la salud del paciente para que de esta forma el mismo paciente pueda optar o aceptar un tratamiento. El respeto de la autonomía tiene un valor mayor sobre la beneficencia, ya que es el paciente quien decide lo mejor para sí mismo, previo suministro del información por parte del equipo de salud En la doctrina contemporánea se encuentra la idea de emancipación del paciente en relación al paternalismo médico, a partir de que la sociedad reconoce la importancia y el valor de los derechos fundamentales del individuo. Siguiendo a Diniz (2011): La emancipación del paciente implica que el equipo de salud solo puede intervenir luego de suministrar el debido consentimiento informado, libre, en cuanto al diagnóstico, pronostico y posibles tratamientos a los que será sometido, al igual que las alternativas y los riesgos y beneficios. Los Códigos de ética médica y de los profesionales de la salud en general, prevén que en el ejercicio de la profesión deben ser objetivos respetar el bien del paciente, promover la salud, minimizar el dolor, ofrecer dignidad al individuo, prevenir las enfermedades. El profesional, con base en la beneficencia, priorizara en su más amplio sentido la salud, tanto en el aspecto físico, emocional, psíquico y social. La no maleficencia impone al profesional la obligación de no exponer al individuo a sufrimientos que deterioren la salud. La medicina muchas veces, en cumplimiento de la beneficencia, puede interferir la autonomía. Por ejemplo campañas obligatorias de vacunación pueden impedir el ejercicio de la autonomía en pos de la beneficencia y evitar daños al resto de la sociedad. Por otro lado, la autonomía podrá prevalecer sobre el espíritu beneficiente del médico si la persona, por ejemplo, en estado de cáncer terminal rechaza cualquier tipo de tratamiento. La práctica médica, en ciertas situaciones, puede implicar un acto que prima facie se consideraría maleficente, por ejemplo una cirugía mutilante que debe practicarse frente al grave estado de salud del individuo afectado, lo que llevaría a la muerte si este procedimiento no se lleva a cabo. Otro supuesto podría ser la ocurrencia de efectos secundarios de los medicamentos esenciales para el mantenimiento de la salud el individuo. La ética médica ha entendido que la decisión previa del paciente contribuye en gran medida al éxito del tratamiento médico elegido y la aceptación de los riesgos. Es una función de comunicación de los médicos de la condición del paciente y los posibles tratamientos y los resultados para que este pueda formar su convicción. Como ejemplo se puede citar la opción 27 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA por el paciente de la necesidad de dejar de fumar y hacer un tratamiento respetando todo el asesoramiento médico recibido, asumiendo el conocimiento de que es propenso a desarrollar cáncer o enfermedad pulmonar. Draper e Sorell (2002) al analizar desde la ética médica argumentan que: Tradicionalmente, la ética médica estableció que como agentes autónomos, los pacientes competentes deben poder decidir por sí mismos el curso de su tratamiento médico. ...el médico debe comunicar eficazmente toda la información pertinente, evaluar la competencia del paciente, evitando persuadir, no forzar y respetar cualquier decisión que el paciente adopte. Actualmente hay una tendencia, con énfasis en los derechos humanos, para permitir una mayor autonomía de los pacientes. El consentimiento debe ser genuino, válido, claro. En el caso de emergencias, cuando se requiere una decisión del médico y no existe el consentimiento del paciente como, por ejemplo, una persona inconsciente, lesionada, la cuestión adquiere otras connotaciones porque el papel de proteger al paciente, a pesar de su voluntad expresa o sus tutores legales, cobra connotaciones públicas. La posibilidad o no de un tratamiento médico en particular puede significar la vida o la muerte. En estos casos el alcance de la autonomía de la persona que elige o consiente en cierto tratamiento tiende a ser más limitado. El principio de autonomía, entendiendo como uno de los presupuestos fundamentales para el ejercicio del resto de los derechos, es receptado en el Derecho Argentino a través del art. 19 de la Constitución Nacional. También conocido como el principio de reserva, nos indica que la vida privada de los hombres queda exenta del juicio de magistrados y del Estado mismo, estando reservada a Dios. De esta forma se erige por excelencia en el principio de privacidad de las acciones, en la medida en que la misma no produzca daños a terceros. Sentado este principio, se reconocen derechos y garantías a los ciudadanos precisamente que permiten el ejercicio de decisiones autónomas y del propio plan de vida delineado por la persona, así por ejemplo el art. 14 de la Constitución Nacional enuncia los derechos básicos que se reconocen a la persona y que obviamente dan cuenta de las elecciones de vida. Asimismo el art. 19 ha sido el fundamento para el debate judicial de decisiones autorreferentes vinculadas por ejemplo al derecho a la salud16. En este sentido el precedente del caso ―Bahamondez‖ fue de capital importancia para determinar cuál es la preeminencia que otorgaba la Suprema Corte de Justicia al principio de Autonomía y su rol en relación a las obligaciones médicas de asistencia (en este caso el rechazo de transfusiones de sangre por parte de un paciente Testigo de Jehová. Entre sus fundamentos, el Alto Tribunal ha entendido que: “Cualquiera sea el carácter jurídico que se le asigne al derecho a la vida, al cuerpo, a la libertad, a la dignidad, al honor, al nombre, a la intimidad, a la identidad personal, a la preservación de la fe religiosa, debe reconocerse que en nuestro tiempo encierran cuestiones de magnitud relacionadas con la esencia de cada ser humano y su naturaleza individual y social. El hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo más allá de su naturaleza trascendente-, su persona es 16 Por ejemplo en el rechazo de transfusiones de sangre en pacientes Testigos de Jehová, la adecuación genital en pacientes trans, la modificación de nombre en pacientes trans (previo a la Ley 26.743) 29 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA inviolable. El respeto por la persona humana es un valor fundamental, jurídicamente protegido, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. Los derechos de la personalidad son esenciales para ese respeto de la condición humana. …los derechos que amparan la dignidad y la libertad se yerguen para prevalecer sobre el avance de ciertas formas de vida impuestas por la tecnología y cosmovisiones dominadas por un sustancial materialismo práctico. Además del señorío sobre las cosas que deriva de la propiedad o del contrato –derechos reales, derechos de crédito y de familia-, está el señorío del hombre a su vida, su cuerpo, su identidad, su honor, su intimidad, sus creencias trascendentes, entre otros, es decir, los que configuran su realidad integral y su personalidad, que se proyecta al plano jurídico como transferencia de la persona humana. Se trata, en definitiva, de los derechos esenciales de la persona humana, relacionados con la libertad y la dignidad del hombre. El sistema constitucional, al consagrar los derechos, declaraciones y garantías, establece las bases generales que protegen la personalidad humana y a través de su norma de fines, tutela el bienestar general. De este modo, reserva al derecho privado la protección jurisdiccional del individuo frente al individuo, y le confía la solución de los conflictos que derivan de la globalidad de las relaciones jurídicas. De ahí que, el eje central del sistema jurídico sea la persona en cuanto tal, desde antes de nacer hasta después de su muerte. En cuanto al marco constitucional de los derechos de la personalidad, puede decirse que la jurisprudencia y la doctrina lo relacionan con la intimidad, la conciencia, el derecho a estar a solas, el derecho a disponer de su propio cuerpo. En rigor, cuando el art. 19 de la Constitución Nacional dice que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados", concede a todos los hombres una prerrogativa según la cual pueden disponer de sus actos, de su obrar, de su propio cuerpo, de su propia vida de cuanto les es propio. Ha ordenado la convivencia humana sobre la base de atribuir al individuo una esfera de señorío sujeta a su voluntad; y esta facultad de obrar válidamente libre de impedimentos conlleva la de reaccionar u oponerse a todo propósito, posibilidad o tentativa por enervar los límites de esa prerrogativa. En el caso, se trata del señorío a su propio cuerpo y en consecuencia, de un bien reconocido como de su pertenencia, garantizado por la declaración que contiene el art. 19 de la Constitución Nacional. La estructura sustancial de la norma constitucional está dada por el hombre, que despliega su vida en acciones a través de las cuales se expresa su obrar con libertad. De este modo, vida y libertad forman la infraestructura sobre la que se fundamenta la prerrogativa constitucional que consagra el art. 19 de la Constitución Nacional. El precedente judicial mencionado rescata, como se ha explicado, la preeminencia del derecho a la autonomía en la medida en la cual se trate de conductas autorreferentes. Lo contrario, especialmente teniendo en cuenta que estamos frente a un caso de objeción de conciencia religiosa, implicaría una tendencia perfeccionista por parte del Estado argentino ya que se trataría de imponer un ideal de conducta distinto al plan de vida personal elegido por la persona. La Doctrina establecida en el caso Bahamondez ha dejado como legado, respecto de la interpretación del Principio de Autonomía que el art. 19 de la Ley Fundamental otorga al individuo un ámbito de libertad en el cual éste puede adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su persona, sin interferencia alguna por parte del Estado o de los 31 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA particulares, en tanto dichas decisiones no violen derechos de terceros. Así, en el caso "Ponzetti de Balbín, Indalia c. Editorial Atlántida S. A. s/ daños y perjuicios" (Fallos: 306:1892) el tribunal, al resolver que era ilegítima la divulgación pública de ciertos datos íntimos de un individuo, señaló que el citado art. 19: "... protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad. En rigor, el derecho a la privacidad comprende no sólo la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino a otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen ..." (voto de la mayoría, consid. 8°). Una conclusión contraria significaría convertir al art. 19 de la Carta Magna en una mera fórmula vacía, que sólo protegería el fuero íntimo de la conciencia o aquellas conductas de tan escasa importancia que no tuvieran repercusión alguna en el mundo exterior. Tal punto de vista desconoce, precisamente, que la base de tal norma "...es la base misma de la libertad moderna, o sea, la autonomía de la conciencia y la voluntad personal, la convicción según la cual es exigencia elemental de la ética que los actos dignos de méritos se realicen fundados en la libre, incoacta creencia del sujeto en los valores que lo determinan..." (caso "Ponzetti de Balbín", cit., voto concurrente del juez Petracchi, consid. 19, p. 1941). El Código Civil Argentino ha tratado en forma implícita el concepto de autonomía aludiendo fundamentalmente a la noción de la voluntad. Así, la ley entiende como actos voluntarios a aquellos actos realizados con intención, discernimiento y libertad Definimos a la intención como aquel objetivo que el agente tiene en miras o como fin último en la acción, es decir, el deseo, la finalidad de cometer un acto o una acción. Respecto del discernimiento es identificado como aquella facultad para distinguir categorías antagónicas (por ejemplo lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, etc.). Respecto de la libertad es considerada como la falta de coacción externa o interna en la toma de decisión, siendo vicios que pueden obstar la voluntad el dolo, error, y la violencia. La incorporación de Tratados de Derechos Humanos como norma suprema en la Argentina permitió que el régimen normativo adopte el concepto de autonomía como parte de los derechos fundamentales de las personas (así la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) dentro de los cuales se identifica la prohibición de discriminación, el derecho a ser escuchado, el ejercicio de actividad política, etc. Las normas más recientes sobre derechos de las personas (en particular las vinculadas al derecho a la salud) introducen el concepto de autonomía. Así la Ley 26.529 establece que el paciente tiene derecho a: ―Autonomía de la Voluntad. El 33 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley Nº 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud”. El mismo texto legal remite, en el caso de niños y adolescentes a la Ley 26061, la cual dispone el derecho del niño a ser escuchado de acuerdo con su madurez psíquica, estableciendo en cierta forma la noción de la autonomía progresiva. Claramente todas estas normas aluden a la facultad del individuo para ejercer su propio plan de vida, en particular en relación a prácticas médicas o del derecho a la salud. Finalmente debemos distinguir la noción de autonomía, la noción de voluntad de lo que es la capacidad jurídica como aquella habilidad reconocida por la ley para la celebración de actos jurídicos. Podemos identificar personas que no son hábiles para la celebración o el otorgamiento de un acto jurídico pero ello no les impide tomar decisiones voluntarias respecto de su vida, de su intimidad o del ejercicio de actos voluntarios relacionados con derecho humanos básicos para lo cual es necesario solo contar con la facultad para decidir y procesar información. Un claro ejemplo es el derecho a la autonomía y el consentimiento informado por ejemplo en pacientes pediátricos que son incapaces jurídicamente por minoría de edad. El proyecto de reforma del Código Civil Argentino establece claros indicios en relación a la noción de autonomía y disposición del cuerpo: “ARTÍCULO 17.- Derechos sobre el cuerpo humano: Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor económico, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y sólo pueden ser disponibles por su titular cuando se configure alguno de esos valores y según lo dispongan leyes especiales‖. En una clara distinción entre la noción de autonomía y capacidad jurídica, el art 26 del proyecto establece que: Se presume que el adolescente entre TRECE (13) y DIECISÉIS (16) años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Asimismo el respeto por la integridad de la persona y el respeto por su vida, se establece: ―ARTÍCULO 5 .Inviolabilidad de la persona humana: La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. ARTÍCULO 52.Afectaciones a la dignidad: La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos‖. Como síntesis podemos concluir que el Derecho Argentino ha asimilado en cierta forma la noción de autonomía al concepto heredado de la ética y de la Bioética ya que ha reconocido el derecho a optar por el plan de vida elegido por el individuo más allá de la capacidad jurídica. El Código Civil vigente se aproxima a la noción de autonomía a través del concepto de actos voluntarios. Obsérvese que el mismo Código ha fijado la edad para el ejercicio de actos voluntarios a partir de los 14 años, es decir por debajo de la edad necesaria para adquirir la capacidad jurídica. Y ello resulta así ya que el cuerpo normativo ha querido reconocer tal facultad de la persona más allá de la 35 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA potestad para el ejercicio de actos jurídicos, especialmente porque el régimen de capacidad está destinado a una protección del individuo que por inmadurez puede resultar perjudicado en la celebración de un acto jurídico e inclusive terceros contratadores podrían verse afectados. No así en el caso de actos voluntarios que por lo general atienden a necesidades de la esfera íntima de la persona con escasa repercusión a terceros. En Brasil, la Constitución de 1988 dispone entre los "principios fundamentales" de la Constitución de la República, el de la "dignidad de la persona humana" (Tít. I, art. 1°). Dentro de los derechos individuales prevé (art. 5°) la inviolabilidad del derecho a la vida, la libertad y en especial la intimidad, la vida privada, la honra y la imagen (art. 5°, párr. X). Como consumidor, está entre sus derechos básicos la protección de la vida, de la salud (art. 6°, I, ley 8078, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor). Por otra parte, el Código Civil de 1916 dispone que todo hombre es capaz de derechos (art. 2°) y que la personalidad comienza con el nacimiento con vida, pero la ley pone a salvo desde la concepción los derechos del nasciturus (art. 4°). Asimismo, como parte del derecho a la autonomía, el art. 5 Ap. VI de la Constitución Federal Brasileña dispone que es inviolable la libertad de consciencia y de creencia, estando asegurado el libre ejercicio de los cultos y garantizada, por ley, la protección local de los cultos y sus liturgias. Robert Alexy17, doctrinario brasilero, respecto de las posibles colisiones en el ejercicio de derechos y libertades entiende que, en el Derecho Brasileño: ―las colisiones de 17 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2007. p.57 derechos fundamentales en sentido estricto, nacen cuando el ejercicio o realización del derecho fundamental de un titular, tiene repercusiones negativas sobre los derechos fundamentales de terceros. Puede tratarse de derechos de la misma categoría o no. Entonces entiende la doctrina que solamente hay colisión de derechos cuando la realización de los mismos puede causar daños o repercusiones en otros. El Código Civil brasileño, art 15, nos indica que ―ninguna persona puede ser obligada a someterse, con riesgo de vida, a un tratamiento médico o intervención quirúrgica‖ y a su vez el Estatuto de la Persona Anciana indica que el anciano que este ene le dominio de sus facultades mentales tiene asegurado el derecho de optar por el tratamiento médico que le es informado como el más favorable. En síntesis, el derecho brasileño, tanto a nivel del Derecho Constitucional como del Derecho Civil, establecen claramente lo que podemos denominar ―principio de reserva‖ o de ―inviolabilidad de la persona‖. Si bien las normas mencionadas aluden explícitamente a tratamientos médicos y a libertades fundamentales, son prescripciones que claramente rescatan el principio de autonomía. Como bien ha sido explicado, numerosas constituciones modificadas luego de la mitad del siglo XX han rescatado la noción de autonomía y de dignidad. Estos derechos que otrora se entendían implícitos en un sistema democrático, han pasado a ser normas expresas en las leyes supremas nacionales. Respecto del momento en el cual un individuo adquiere tal autonomía, el Derecho Civil de Brasil remite a la noción de persona. Así el artículo 4° del Código Civil dispone que la personalidad civil del hombre comienza con el nacimiento con vida, pero la ley pone a salvo desde la concepción, los derechos 37 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA del nasciturus. No se hace referencia a la concepción en el seno materno y hay una expresa recepción de los derechos del nasciturus. En Brasil hay leyes especiales que rescatan derechos individuales y de disposición del cuerpo, en particular referencia al derecho a la salud. La ley 8501 de 1992 dispone que el cadáver no reclamado puede ser destinado a fines de investigación y enseñanza, siempre que no tenga documentación, no sea identificable, o no haya indicios de un delito criminal. Hay una fuerte relación entre cadáver e identificación con el sujeto; si ésta no existe, aquél es disponible. En materia de trasplantes, rige la ley 8489/92 y el decreto 879/93. La ley permite la disposición gratuita de una o varias partes del cuerpo post mortem, para fines terapéuticos o científicos (art. 1°), requiriendo la manifestación del titular en vida o la del cónyuge, ascendiente o descendente (art. 3°). La operación debe ser realizada por médicos habilitados (art. 6°), previo diagnóstico de la muerte por el médico legista (art. 7°). Establece la recomposición del cadáver luego de la extracción y la entrega a los familiares (art. 4°). También permite la donación gratuita de órganos de parte del propio cuerpo vivo (art. 10). El decreto reglamentario excluye la cesión de sangre y esperma, y califica a los órganos y tejidos como insusceptibles de comercialización (art, l°). El decreto se inclina por la definición de muerte encefálica, sin excluir otras nociones (art. 3°). La ley 8974/95 establece una reglamentación sobre la ingeniería genética. La ley establece normas de seguridad y fiscalización sobre el uso de técnicas de ingeniería genética en construcción, cultivo, manipulación, transporte, comercialización, consumo, liberación y descarte de organismos genéticamente modificados (O. G. M) y establece como objetivo el proteger la vida y la salud del hombre, los animales, las plantas y el medio ambiente (art, 1°), haciendo aplicable así el artículo 225 de la Constitución. El concepto es amplio y está incluido dentro de la política ambiental, en especial en lo referido a la diversidad biológica. La ley define al organismo como toda entidad biológica capaz de reproducir o de transferir material genético. Define al material genético que contiene informaciones determinantes de la descendencia (A. D. N./A. R. N.) y a la ingeniería genética como aquella que manipula moléculas A. D. N./A. R. N. recombinante. No lo son aquellas técnicas como la fecundación in vitro, o modificación de cualquier otro proceso natural, ya que no incluyen una manipulación genética. También excluye las mutaciones genéticas obtenidas por la mutagénesis, utilización de células somáticas, la fusión celular, el autoclonaje de organismos. El artículo 8° veda la manipulación genética de células germinales humanas, la intervención en material genético humano en vivo, excepto para el tratamiento de defectos genéticos, respetando los principios éticos de autonomía y beneficencia y con una aprobación previa. Prohíbe también la producción, almacenamiento o manipulación de embriones humanos destinados a servir como material biológico disponible. La ley establece como un tipo penal la manipulación genética de células germinales humanas, la intervención en material genético humano en vivo, excepto para el tratamiento de defectos genéticos (art. 13). 39 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA Sin perjuicio de la mención expresa a la dignidad y la autonomía existente en la Constitución de Brasil, el artículo 4, determina que "la República de Brasil se rige en sus relaciones internacionales por los siguientes principios: II.- Prevalencia de los Derechos Humanos". A su vez, en la enmienda constitucional N° 45 de 2004, estableció en su artículo 5°, LXXVIII N° que ―Los tratados y convenciones internacionales aprobados, en cada Cámara del Congreso Nacional, en dos votaciones, por tres quintos de los votos de los respectivos miembros, serán equivalentes a las enmiendas constitucionales‖, con lo cual los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. En la doctrina brasilera, Ingo W. Sarlet18, señala que con la adopción prevista en el artículo 5° N° 3 de la Constitución Federal del Brasil, los tratados en materia de derechos humanos pasan a integrar el bloque de constitucionalidad, que representa la reunión de diferentes diplomas normativos de cuño constitucional, que actúan, en su conjunto como parámetros de control de constitucionalidad.La doctrina y la jurisprudencia han aceptado que en estos casos (y relativamente incapaces poder), como regla general, el fiscal (Parquet) tiene la obligación legal de intervenir como parte y fiscal para garantizar que los derechos fundamentales sean respetados en este grupo. El Código Civil Brasileño en su art.15 establece que "nadie podrá ser obligado a someterse a un tratamiento médico que ponga en peligro la vida o una intervención quirúrgica". 18 Sarlet, Ingo W. “Direitos Fundamentais e Tratados Internacionais em Matéria de Direitos Humanos na Constituição Federal Brasileira de 1988”, em Revista Brasileira de Direito Constitucional, Volume 10 A, Editora Jurua, Curitiva, 2006 Asimismo, el Código de Conducta del Consejo Federal de Medicina y el Código de Ética Médica, aprobado por la Resolución N º 1.246, de 8-1-1988, dice en su art. 56, "el derecho del paciente a decidir libremente sobre la aplicación de las prácticas diagnósticas o terapéuticas, salvo en caso de peligro inminente para la vida." Está claro que el sistema legal protege y fomenta la autonomía individual en los tratamientos médicos En Brasil, sin embargo el riesgo de muerte en situaciones de emergencia, que implica el deber de salvar vidas, muestra un choque de valores en la letra de la ley. Según João Baptista Villela (2012, p p .124 -125 en Bioética e Direitos Fundamentais). El rechazo de tratamientos por cualquier motivo o sin motivo, es una de las más altas expresiones de la libertad personal y debe ser garantizado, sin ningún tipo de condicionamiento. El Código Civil, sin embargo, rechaza esta noción y en el art. 15, afirma implícitamente la obligación de someterse a tratamientos en casos en el paciente incurre en peligro la vida. Ahora bien, hay derechos que están por encima de la vida misma y algunas de las páginas dignas de la historia fueron escritas por hombres y mujeres que sacrificaron sus vidas en nombre de los valores. El caso paradigmático es hoy testigos de Jehová, quienes se niegan a someterse a una transfusión de sangre por motivos religiosos. Hoy en día la doctrina ha insistido en una interpretación que respeta la decisión de la capacidad individual. Por lo tanto, es posible que el paciente, en fase terminal, pueda definir cuáles son los procedimientos médicos que desea y cómo debe ser tratado. Se rescata entonces la decisión de no someterse a un tratamiento o cirugía mediante "Directrices relativas a tratamientos de salud anticipadas". En un derecho basado en la dignidad humana, y por lo tanto la elección de morir con dignidad debe ser respetada como opción cuando se trata de 41 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA decisiones hechas por una persona capaz, física y mentalmente. En tales casos el médico debe poner en su conocimiento las probables complicaciones que pueden ocurrir por la negativa del tratamiento médico. A efectos de su validez jurídica se recomienda que sea aconsejable redactar las directivas mediante intervención notarial. Ello no obsta a aceptar cuidados paliativos y negarse a tratamiento invasivos. Por otra parte, en el mismo documento, se puede establecer una representación legal para defender su elección si el paciente se encuentra en estado de inconsciencia. La búsqueda por el derecho a la vida y la muerte digna se ha convertido en una necesidad en esta sociedad cada vez más democrática que valora su existencia. La actual legislación argentina ha reconocido el derecho a la autonomía del paciente, incluyendo la posibilidad del rechazo de tratamientos. De esta forma la actual ley permite el rechazo de tratamientos con o sin motivo, por motivos religiosos y permitiendo la muerte digna y el rechazo mediante directivas anticipadas. La Ley 26.529, establece: ARTICULO 2º — Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de salud, y cualquier efector de que se trate, los siguientes: e) Autonomía de la Voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley Nº 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud; ARTICULO 5º — Definición. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a: a) Su estado de salud; b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos; c) Los beneficios esperados del procedimiento; d)Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados. ARTICULO 7º — Instrumentación. El consentimiento será verbal con las siguientes excepciones, en los que será por escrito y debidamente suscrito: a) Internación; b) Intervención quirúrgica; c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos; d) Procedimientos que implican riesgos según lo determine la reglamentación de la presente ley; e) Revocación. ARTICULO 9º — Excepciones al consentimiento informado. El profesional de la salud quedará eximido de requerir el consentimiento informado en los siguientes casos: a) Cuando mediare grave peligro para la salud pública; b) Cuando mediare una situación de emergencia, con grave peligro para la salud o vida del paciente, y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus representantes legales. Las excepciones establecidas en el presente artículo se acreditarán de conformidad a lo que establezca la reglamentación, las que deberán ser interpretadas con carácter restrictivo. ARTICULO 10. — Revocabilidad. La decisión del paciente o de su representante legal, en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada. El profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten menester a los fines de acreditar 43 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA fehacientemente tal manifestación de voluntad, y que la misma fue adoptada en conocimientos de los riesgos previsibles que la misma implica. En los casos en que el paciente o su representante legal revoquen el rechazo dado a tratamientos indicados, el profesional actuante sólo acatará tal decisión si se mantienen las condiciones de salud del paciente que en su oportunidad aconsejaron dicho tratamiento. La decisión debidamente fundada del profesional actuante se asentará en la historia clínica. ARTICULO 11. — Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. En base a lo expuesto, el régimen argentino permite que un paciente Testigo de Jehová rechace una transfusión de sangre, previo consentimiento informado escrito, por exclusivos motivos de objeción de conciencia religiosa. Incluso el paciente puede retractar su decisión o bien comunicarla mediante una directiva anticipada previa (en caso de pacientes adultos y capaces) El caso Bahamondez, relatado precedentemente, implicó un avance en la medida en la cual, y en base al art. 19 de la Constitución Nacional, fue extendido el principio de reserva a los rechazos de transfusiones de sangre aun cuando corra riesgos la salud del paciente. El régimen de la Ley 26.529 recepta la doctrina del caso Bahamondez. Sin embargo aun estando vigente esta ley, se registra un antecedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el cual familiares de un paciente adulto requieren la transfusión de sangre a pesar de existir una directiva anticipada del paciente. Esto da cuenta que las características familiares suelen influir en las tomas de decisiones, a tal punto de desconocer la misma familiar los deseos del propio paciente (que hoy en día poseen reconocimiento legal). El antecedente ―Albarracini‖ se registra el 0 -06-12 cuyos principales preceptos son los siguientes: Pablo Jorge Albarracini Ottonelli ingresó al hospital con un hematoma intraparenquimatoso y lesión inguinal secundario, con motivo de una herida de arma de fuego como consecuencia de un intento de robo. En la actualidad, según surge de las constancias de la causa, se encuentra en estado crítico, con pronóstico reservado, internado en el área de terapia intensiva y los médicos que lo asisten han destacado la necesidad de efectuarle la citada transfusión dado su estado (conf. informe 30 de mayo de 2012). El paciente pertenece al culto "Testigos de Jehová", y que en el expediente obra una declaración efectuada por él el 18 de marzo de 2008 -con anterioridad a su hospitalización— certificada por escribano público, en la que manifiesta dicha pertenencia y que por tal motivo no acepta transfusiones de sangre. Después de enumerar los derechos que se encontraban involucrados en la cuestión planteada —derecho a la vida y a la salud, autonomía individual, libertad religiosa y de conciencia— , la alzada señaló que el paciente había dejado expresada su voluntad en relación a una situación como la que se había generado, al obrar en el expediente un documento que daba cuenta de "directivas anticipadas" en el que expresamente se negaba a recibir transfusiones de sangre aunque peligrase su 45 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA vida. Asimismo, sostuvo que dichas directivas —que según el art. 11 de la ley 26.529 debían ser aceptadas por los médicos— resguardaban el principio constitucional de libertad de autodeterminación, entendido como soporte de conductas autorreferentes, sin que se diera en el caso el supuesto excepcional de la citada norma que impide las prácticas eutanásicas. Por ende, el a quo consideró que tales directivas debían ser respetadas priorizando la voluntad del paciente fundada en su derecho a la autodeterminación, sus creencias religiosas y su dignidad, y que las manifestaciones realizadas por su padre no llevaban a considerar que pudiese haber mediado algún cambio en la idea religiosa de Pablo, pues de haber existido intención de modificar el testamento vital, lo lógico era que hubiese revocado la voluntad expresada en el instrumento analizado. Hay constancia de que en el 18 de marzo de 2008, firmó un documento en el cual manifestó no aceptar "transfusiones de sangre completa, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o plasma bajo ningún concepto aunque el personal médico las crea necesarias para salvarme la vida". No existen elementos que permitan albergar dudas respecto de la validez formal del documento señalado, dado que obra en autos el original firmado de puño y letra por Pablo, ante el escribano público Natalio R. Strusberg que procedió a su certificación (conforme surge de la certificación notarial de firmas e impresiones digitales Libro de requerimientos n° 12, Acta n° 372 F° 372). De esta manera quedan despejados los cuestionamientos formulados en este punto por el actor en el recurso extraordinario. No existen pruebas claras y convincentes de que el paciente al momento de expresar dicha voluntad no haya considerado la trascendencia y las consecuencias de su decisión; tampoco las hay para considerar que esa voluntad fue viciada por presiones de terceros o de que la opción efectuada haya sido adoptada con otra intención que la de profesar el culto. Por ende, no existen razones para dudar de que el acto por el cual Pablo ha manifestado su negativa a ser transfundido fuera formulado con discernimiento, intención y libertad. Que por otra parte el recurrente alega que con posterioridad a la firma de dicho documento, su hijo habría abandonado el culto para luego regresar a éste "y así sucesivamente en distintas oportunidades" , lo que podría generar algún tipo de incertidumbre respecto del mantenimiento en el tiempo de la decisión de Pablo. Sin embargo, este argumento genérico y carente de precisiones no tiene fundamento suficiente como para al menos presumir que hubiese habido una modificación en sus creencias; al contrario, en el propio escrito de demanda, el actor reconoce que en la actualidad Pablo se encuentra casado con una mujer de su mismo credo, y según resulta de la causa, el matrimonio se realizó en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová el 2 de diciembre de 2011. Esta Corte ha dejado claramente establecido que el art. 19 de la Ley Fundamental otorga al individuo un ámbito de libertad en el cual éste puede adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su persona, sin interferencia alguna por parte del Estado o de los particulares, en tanto dichas decisiones no violen derechos de terceros. Así, en el caso "Ponzetti de Balbín, Indalia c. Editorial Atlántida S. A. s/ daños y perjuicios" (Fallos: 306:1892) el tribunal, al resolver que era ilegítima la divulgación pública de ciertos datos íntimos de un individuo, señaló que el citado art. 19: "... protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, 47 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad. En rigor, el derecho a la privacidad comprende no sólo la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino a otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen ..." (voto de la mayoría, consid. 8o; también citado en la causa V.356. XXXVI "Vázquez Ferrá, Evelín Kanna s/ incidente de apelación, s/incidente de apelación", sentencia del 30 de septiembre de 2003, cons. 24 del voto del Dr. Maqueda). Tales principios resultan de particular aplicación al presente caso, en el que se encuentran comprometidos, precisamente, las creencias religiosas, la salud, la personalidad espiritual y física y la integridad corporal, mencionadas en el citado precedente. Y es con sustento en ellos que es posible afirmar que la posibilidad de aceptar o rechazar un tratamiento específico, o de seleccionar una forma alternativa de tratamiento hace a la autodeterminación y autonomía personal; que los pacientes tienen derecho a hacer opciones de acuerdo con sus propios valores o puntos de vista, aun cuando parezcan irracionales o imprudentes, y que esa libre elección debe ser respetada. La Corte Europea de Derechos Humanos ha recordado en este sentido que "prima facie, cada adulto tiene el derecho y la capacidad de decidir si acepta o no tratamiento médico, aun cuando su rechazo pueda causar daños permanentes a su salud o llevarlos a una muerte prematura. Más aun, no importa si las razones para el rechazo son racionales o irracionales, desconocidas o aún inexistentes" (Case of Jehova's witnesses of Moscow and others v Russia, en referencia a In re T. Adult: Refusal of Treatment, 3 Weekly Law Report 782 (Court of Appeal). De conformidad con los principios enunciados, cabe concluir que no resultaría constitucionalmente justificada una resolución judicial que autorizara a someter a una persona adulta a un tratamiento sanitario en contra de su voluntad, cuando la decisión del individuo hubiera sido dada con pleno discernimiento y no afectara directamente derechos de terceros. Así, mientras una persona no ofenda al orden, a la moral pública, o a los derechos ajenos, sus comportamientos incluso públicos pertenecen a su privacidad, y hay que respetarlos aunque a lo mejor resulten molestos para terceros o desentonen con pautas del obrar colectivo (Fallos: 328:2966, disidencia de la Dra. Highton de Nolasco). 10. Objeción de Conciencia Las personas que se declaran objetores de conciencia se aferran a principios religiosos, morales o éticos. Estos principios son a menudo incompatibles con ciertas costumbres, normas y principios comúnmente seguidas por la sociedad. Hay casos en que los objetores pueden estar dispuestos a aceptar lo que la sociedad considera como correcto, pero puede suceder el 49 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA rechazo total de la obligación por el objetor, ejemplo de lo que ocurre en el caso de la transfusión de sangre. Los testigos de Jehová objetan esa posibilidad en el entendimiento de que va en contra de las determinaciones de su religión. En la Constitución de la República Federativa del Brasil hay una serie de obligaciones que el Estado impone a los individuos, es decir, la práctica de determinados actos que a menudo se contradicen con ciertas creencias religiosas, lo que sin duda será una colisión de derechos con la neutralidad del Estado en asuntos religiosos. Se puede citar como ejemplo, el servicio militar, donde los partidarios de algunas religiones abogan por la participación en la guerra como combatientes, el voto, la participación en el jurado, etc. Para estos casos, la Constitución, en su artículo. 5º. Quinto. VIII trae consigo el conocido instituto llamado "excusa de la conciencia", o también "objeción de conciencia". La objeción de conciencia "es la negativa personal, no violenta, basada en el estándar ético / moral", es decir, el derecho de exigir al Estado a renunciar al cumplimiento de una obligación legal impuesta a todos y que es compatible con las convicciones personales el individuo, ya que cumple una prestación alternativa, fijada por la ley. Un caso actual de la objeción de conciencia es la polémica de los llamados "testigos de Jehová", en relación a la práctica prohibitiva de la transfusión de sangre de sus seguidores. En este caso, podemos identificar claramente que existe una colisión de derechos fundamentales, es decir, hay un conflicto entre la defensa del derecho a la vida y el derecho a la libertad religiosa. Ambos son considerados como derechos inalienables. Los testigos de Jehová justifican la denegación basados en el libro de Levíticos y el Libro de los Hechos. Tal interpretación en la práctica pone a los médicos en un dilema ético profesional ya que algunos pacientes adherentes a esta religión arriesgan incluso la vida, por negarse a recibir la transfusión sangre. Debido a este hecho, hay actualmente en el sistema de atención de la salud varios tratamientos alternativos, como el uso del plasma sanguíneo fabricado, inyectando artificialmente la sangre del paciente de nuevo a su propio cuerpo, y este tipo de procedimientos generalmente son aceptados por los pacientes adherentes de esta religión. En realidad, los seguidores de esta religión no quieren morir, su objeción es para proteger su conciencia y el derecho a la libertad religiosa y a ser respetado en su autonomía individual. La "objeción de conciencia" no es contraria a la ley, ni la desobediencia civil... En estos casos, la protección de este derecho no amenaza a los derechos de terceros, ni el orden público y las buenas costumbres. En el caso de los Testigos de Jehová, si el paciente es capaz, tiene derecho a rechazar el tratamiento, pero si es un niño se vuelve imperativa la transfusión de sangre, como obligación del médico para salvar su vida, ya que además de ser un derecho legal superior a la libertad religiosa, el niño es incapaz de tomar una decisión sobre su propia. Indica Teresa Rodrigues Vieira (2006, p 91): La elección, la elección de tal o cual religión merece la protección del Estado, esto no puede intervenir o coaccionar a los ciudadanos a hacer o no hacer lo que la ley no lo hace, sobre todo cuando se trata de asuntos relacionados con la autonomía individual, principio inherente a todo ser humano, lo que le da la posibilidad de actuar de acuerdo con sus valores. 51 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA La comunidad religiosa conocida como los Testigos de Jehová se asume como una religión cristiana. Adora sólo a Jehová y son seguidores de Jesucristo. Creen que su religión es la restauración del verdadero cristianismo, pero rechazan la clasificación de los fundamentalistas, en el sentido de que el término es de uso general. Reclaman basar todas sus prácticas y doctrinas en el contenido de la Biblia. La gran controversia generada en torno a esta religión está vinculada a los principios religiosos que conducen a sus seguidores a rechazar algunos tipos de tratamientos médicos, en su mayoría las transfusiones de sangre basado en los siguientes pasajes: ― Todo animal moviente que está vivo puede servirles de alimento para ti.. Al igual que en el caso de la vegetación verde, de veras lo doy todo. Solo carne con su alma - su sangre no se debe beber. (Génesis(9:3-4)‖. ― Como cualquier hombre de la casa de Israel o algún residente forastero que reside entre vosotros que beba cualquier clase de sangre, ciertamente fijaré mi rostro contra la persona que beba la sangre, y de hecho lo cortaré de entre su pueblo. ( Levítico 7: 0)‖. ―Por eso, en lo personal, creo que no se debe molestar a los que entre los gentiles que se convierten a Dios. Pero si usted escribe que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de uniones ilegítimas, la carne y la sangre. (Hechos de los Apóstoles (15:19- )‖. Por otra parte, es innegable que la firme postura de los Testigos de Jehová a rechazar las transfusiones de sangre ha permitido el descubrimiento científico y la mejora de los tratamientos alternativos. La negativa a las transfusiones de sangre ha generado intervenciones judiciales de diversa índole, algunas con respuestas satisfactorias y otras no. Por un lado tenemos el derecho a la libertad de religión y de conciencia, la objeción de una transfusión de sangre y por otro lado, el derecho a la vida, un derecho indisponible Para Diniz (2011, p. 298-299) el derecho a la autonomía permite a los paciente Testigos de Jehová elegir alternativas que no necesariamente implican el derecho a morir, optar por un tipo de tratamiento alternativo sustituto de la sangre.. Por ejemplo, la solución de Ringer se puede usar como expansor del volumen plasmático.. Hoy en día existe la producción de factores estimulantes de sustitutos de plasma y la médula ósea, y leucopoyetina como glicoproteína eritropoyetina o inmunológicamente purificada. Sin embargo, como regla general, la transfusión de sangre y productos sanguíneos es urgente y no puede ir precedido por un tratamiento alternativo o formalismo, el médico debe actuar para salvar vidas. En estas situaciones muchas veces es difícil probar cual es la voluntad del paciente en cuanto al rechazo o no de transfusiones sanguíneas. En el caso de pacientes capaces se puede determinar de antemano acerca de la atención médica y designar a alguien para tomar decisiones si el paciente cae en estado de inconciencia o incapacidad a través de la figura de las Directivas Anticipadas. Este derecho esta explícitamente reconocido en la Ley 26.529 vigente en Argentina y aplicable a todo tratamiento médico, destacando a las directivas anticipadas como una forma de aproximación a la autonomía pura del paciente. Entonces, habiendo tomado conocimiento el médico de tal directiva o de la voluntad del paciente respecto de la negativa a recibir una transfusión de sangre, debe buscar cada método de tratamiento alternativo.- 53 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA En el supuesto de un paciente Testigo de Jehová que no posee la directiva anticipada que lo identifica como objetor de conciencia y que tampoco está en condiciones de decidir, el deber del médico de transfundir es obligatorio su con ello se logra la mejoría de salud. El médico que no tiene conocimiento de la objeción para la transfusión de sangre no comete ningún delito si decide, en caso de peligro inminente de muerte, proceder con la transfusión, porque es el estricto cumplimiento de la obligación legal de la profesión. En el caso de niños y adolescentes menores de 18 años, los jueces han admitido la transfusión en contra de la voluntad de los padres, porque consideran que los menores no tendrán condiciones de expresar libremente su voluntad, cualquiera que sea el rango de valores entre el derecho a la vida y la voluntad y la libertad de religión de sus padres. El Estado tiene el deber de dar plena protección a los derechos de los niños y adolescentes, entonces el médico debe procurar en su beneficio el tratamiento necesario (n este caso la transfusión de sangre) frente a la hipótesis de riesgo de muerte, sin requerir consentimiento de los padres o de autoridad judicial alguna. Asimismo el principio del Interés Superior establecido por la Convención de los Derechos del Niño, obligan al profesional de la salud a adoptar aquella decisión que satisfaga la mayor cantidad de derechos del paciente pediátrico y no necesariamente de los padres. El Consejo Federal de Medicina, en relación a la negativa de transfusiones de sangre, ha dictado la Resolución 1.021, del 26-09-80, la cual establece: El dilema ético planteado por la negativa de creyentes de la Religión Testigos de Jehová frente a las transfusiones de sangre, debe ser visto bajo dos circunstancias: 1. La transfusión de sangre es la indicación terapéutica más rápida y más segura para la mejoría del paciente. En este caso no habría peligro inmediato para la vida del paciente si deja de ser puesta en práctica. En estas condiciones, el médico debe cumplir con la negativa del paciente, absteniéndose de realizar una transfusión de sangre. No puede el médico proceder en contrario, pues eso está prohibido por las disposiciones del art. 24, del Código de Ética Médica: "El médico al tiempo que garantiza el ejercicio del paciente a decidir libremente sobre su persona o su bienestar, posee autoridad para limitarla en casos extremos" 2. El paciente está en peligro inminente de la vida y la terapia de transfusión de sangre es esencial para salvarlo. En tales condiciones, el médico no debe dejar de practicar a pesar de la oposición de los pacientes o sus tutores en permitirlo.. El médico siempre debe guiar su conducta profesional por la determinación de su código. Por otra parte, la práctica de la transfusión de sangre, en la circunstancia de que se trate, el médico no ser que viola el derecho del paciente. 11. Conclusión Debe prevalecer el derecho a la vida o la autonomía del paciente? María Helena Diniz (2011, p. 308) cree que el profesional de la salud debe respetar la autonomía del paciente, utilizando todos los medios de la ciencia médica para evitar la muerte, especialmente en el caso de los niños adolescentes y 55 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA relativamente incapaces poder, porque no tienen la capacidad legal para una elección libre y consciente. En el caso del adulto competente, enfermos terminales, con carácter excepcional, puede prevalecer elegir una muerte digna, siempre y cuando haya una determinación expresa, libre y consciente del propio paciente o bien que haya dejado una directiva anticipada o la designación como representante de otra persona para defender su elección cuando se encuentre impedido para expresar o inconsciente. La libertad personal y la autonomía generan dilemas, en cuanto a su ejercicio siempre y cuando respetando la misma puede provocarse la limitación de la vida misma. Es así que suele opinarse que el ejercicio de la autonomía no puede ser absoluto, ya que existirían principios de orden público, como no matar, no ayudar al suicidio, no omitir ayuda. Para Carlos Aurelio de Souza Mota la vida es un valor superior a la libertad de querer morir. La doctrina brasileña19 ha interpretado que el Código de Ética Médica contiene disposiciones de corte paternalista, pues si bien la regla es la solicitud del consentimiento informado para validar todo acto médico, se permite en ciertas circunstancias ocultar cierta información que pueda provocar daños psicológicos al paciente. Mayoritariamente la doctrina ha entendido que el límite se encuentra en el riesgo para la vida del paciente, cediendo la autonomía cuando precisamente se corre peligro por el hecho de rechazar una transfusión de sangre. 19 Romero Muñoz Daniel y Fortes Paulo “O principio da autonomía e o consentimento libre esclarecido”, Iniciacao a Bioetica, Brasilia, CFM 1998 La Jurisprudencia en ambos países ha reconocido la libertad religiosa y la autonomía como parte de los Derechos Humanos fundamentales, por tal motivo siendo el rechazo de transfusión de sangre una conducta autorreferente no existirían motivos para su posible limitación. Desde la Bioética y los Derechos Humanos, respetar la decisión de un paciente Testigo de Jehová implica analizar cuál es el derecho a disponer del propio cuerpo y de la vida. Frente a la decisión de rechazar un tratamiento médico con riesgo para la vida tal conducta puede interpretarse como violatoria de la no maleficencia y por ende limitar el ejercicio de la autonomía. Este dilema nos ubica, en relación al cambio de sexo, en la discusión acerca de la propiedad del cuerpo. La postura que se adopte podrá servir para justificar las decisiones autónomas vinculadas a los rechazos de conductas terapéuticas o tratamientos médicos. Diego Gracia20 nos propone tres posibles respuestas: 1) La más clásica indica que el cuerpo es propiedad de Dios, por lo cual no es posible la disposición del mismo por parte de los individuos o por parte del Estado. Disponer del mismo implicaría violar la naturaleza misma, el orden natural divino y el cuerpo por ende resulta inalienable desde todo punto de vista. 2) En el otro extremo las posturas liberales afirman que el cuerpo es primera y principal propiedad del ser humano y el medio de apropiación del resto de las 20 Gracia Diego, Bioetica Clinica, Editorial El Buho, Bogota 2001 57 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA cosas. El hombre no está por debajo del cuerpo sino encima de él. Diego Gracia sigue en este desarrollo a las posturas de John Locke en ―Two Treatises on Civil Government‖. En consecuencia, el cuerpo es propiedad privada, no corresponde al Estado limitar la disposición del mismo por parte del individuo en tanto que puede disponer de él incluyendo mediante el suicidio (Hume) 3) Tras la doctrina liberal, las posturas socialistas han esgrimido la posibilidad de la intervención estatal bajo el argumento por el cual ―lo extraño se convierte en propio‖. Según Diego Gracia esta teoría, principalmente con herencias de la obra de Marx y Engels (―Die deutsche ideologie‖, en ―Marx-Engels Werke‖ Vol III Berlin 969), se logra mediante la socialización de la propiedad de los medios de producción, entre los cuales está el trabajo humano, es decir, el cuerpo. El cuerpo tiene a la vez la característica de ser bien de consumo y bien de producción, lo primero de carácter individual y lo segundo de carácter público y social. Sigue Gracia en este análisis a Marx, quien indica que la dimensión pública del cuerpo está vinculada a las capacidades y la individual o privada a las necesidades. En tal sentido el ámbito de la salud pertenece a la primera de las dimensiones por la capacidad del hombre, y de esta forma no solo no existe una propiedad privada del cuerpo sino que éste pertenece a la sociedad. Si en la teoría liberal el ―cuerpo individual‖ era la vía de apropiación y personalización del ―cuerpo social‖, para las teorías socialistas el mecanismo es el contrario: ―el cuerpo social‖ es el fundamento para la apropiación y personalización del ―cuerpo individual‖. La ética del cuerpo no sería por ende individual sino social y todas las cuestiones o dilemas que implica la disposición del mismo (incluyendo por ejemplo órganos para trasplantes o la propiedad del genoma) han de enfocarse desde una ética preponderantemente social. Es así que el cuerpo sería violable pero no enajenable (Diego Gracia) La propuesta que realiza Gracia es la de una teoría integradora sobre la propiedad del cuerpo humano. Gracia plantea que la salud puede definirse como ―la posesión o apropiación por parte del hombre de su propio cuerpo‖ y la enfermedad es igual a ―la desposesión o expropiación del cuerpo‖. Gracia identifica en la posesión del cuerpo dos niveles (al igual que en la Salud): Nivel 1 (ausencia de desposesión): tiene carácter negativo y consiste en la no lesión del cuerpo ni de la integridad física de las personas por parte del resto de los miembros de la sociedad (no maleficencia) y en la no marginación y no segregación social (justicia). Al ser el nivel mínimo éticamente aceptable de posesión o apropiación del cuerpo, corresponde una protección pública del Estado e igual para todos. Nivel 2 (posesión y apropiación del cuerpo): Depende del sistema de valores de cada persona, de su ideal de vida y de su proyecto de perfección y felicidad. Por eso este nivel de posesión tiene un carácter fundamentalmente privado. De aquí que los principios éticos implicados en este nivel sean el principio de autonomía (es la persona misma quien decide autónomamente la proposición de ciertos objetivos de vida, utilizando el cuerpo en orden al cumplimiento de dichos objetivos) y el principio de beneficencia (la apropiación en 59 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA beneficio para la persona misma, de acuerdo con un concreto proyecto de vida). La diferencia entre ambos niveles pasa nuevamente en relación a la interferencia estatal respecto de la vida privada y la posesión del cuerpo. Como bien fue expresado, no corresponde al Estado promover valores, ideales, estilos de vida en pos de un perfeccionismo. A este nivel el rol del Estado implica como una obligación fundamental evitar la maleficencia y la injusticia. En este sentido el Estado debe, a través del Derecho Público, impulsar políticas tendientes a garantizar el acceso a la salud, evitar la desposesión y expropiación de la salud y el cuerpo de las personas.. Aquí el rol del Estado es el de una conducta positiva, para evitar conductas maleficentes e injustas. En el segundo nivel, el de la posesión del cuerpo, por el contrario el rol del Estado ha de considerarse desde una conducta negativa: debe permitirse que las personas lleven libremente a cabo un proyecto de vida y sus ideales de perfección y felicidad (agregaríamos con la sola limitación de la autonomía de los otros o del daño que pueda producirse a los otros). Un Estado que intervenga en los ideales de vida de los individuos puede caer en una figura perfeccionista, resultando ser desposeedor y expropiador de los derechos y garantías sobre el propio cuerpo. En síntesis, la obligación ética individual que se tenga de apropiarse del cuerpo en forma autónoma y benefíciense genera a la vez la obligación ética específica de no actuar maleficente ni injustamente en el cuerpo de los demás. Nuevamente aparece aquí la noción de deberes perfectos de Kant, generación de un derecho y una obligación universal y frente al análisis de Diego Gracia, respecto de los niveles de la Etica Mínimos y de Máximos, podemos concluir que respecto del segundo nivel (posesión del cuerpo) es el principio de autonomía el que tiene preeminencia, tornando maleficente toda posible limitación en pos de un ideal o virtud, de una perfección contraria a los planes de vida del individuo. Este puede ser el argumento principal por el cual las decisiones vinculadas a los rechazos de tratamientos médicos no pueden ser consideradas violatorios del principio de no maleficencia, en definitiva no se trata de restar fuerza deontológica y universal al mismo sino de cambiar el nivel de reflexión vinculada a la interferencia Estatal. No se entiende entonces la existencia de legislaciones que han limitado este tipo de decisiones supuestamente para proteger a la persona de posibles daños. Si se trata de una cuestión de Derechos Humanos, a lo sumo la posible atención integral e interdisciplinaria del paciente debería serlo para garantizar las condiciones para el ejercicio de la autonomía y no para limitar el derecho a la misma. En este sentido podemos destacar el avance legislativo en Argentina a partir de la Ley 26.529, el Decreto 1089 y la misma Ley 26.742 que permite el dictado de directivas anticipadas que precisamente permiten el ejercicio de la autonomía rechazando aquellos tratamientos médicos que se contradigan con los intereses del paciente, aún en casos de riesgos para la vida. Se destaca plenamente el rol del profesional médico, en la toma de decisiones, en aquellos casos en los cuales no es posible acceder a la voluntad del paciente, por lo cual la decisión de efectuar una transfusión de sangre (si no existe directiva anticipada) deberá resolverse en base al criterio de mejores intereses del paciente o bien aquella decisión que mejore la salud o calidad de vida. Asimismo el rol interpretador 61 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA de los Comités de Bioética, en relación a las directivas anticipadas, está claramente establecido en la ley argentina 26529. Los Comités pasan a ser los organismos de consulta frente a los dilemas que generan al equipo de salud aquellas decisiones que, precisamente, parecen cuestionar el discurso paternalista del profesional. La creación de Comités de Bioética como organismos de consulta y una política tendiente a la difusión de su labor son objetivos que creemos convenientes frente a legislaciones que rescatan hoy en día los Derechos de los Pacientes. 12. Bibliografía NORMATIVA y DOCUMENTOS OFICIALES BRASIL Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível m<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/con stitui%e7ao.htm>. Sistema Integrado de Informação Penitenciário. Ministério da Justiça: Disponível em www.mj.gov.br ARGENTINA Constitución Nacional Ley 26.529 Ley 17.132 Ley 26.742 Decreto 1089/12 BRASIL. Constituição. 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF : Senado Federal. DOCTRINA ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2007 63 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA ALMEIDA, João Ferreira de (tradução). A BÍBLIA SAGRADA. 1993. Revista e Atualizada no Brasil. 2a. ed. Barueri : Sociedade Bíblica do Brasil. ÁVILA, Humberto. 2008. Teoria dos principios : da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 8ª ed. São Paulo : Malheiros. BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. 2006. Os direitos da personalidade nas transfusões sanguíneas compulsórias. Rio – São Paulo - Fortaleza: ABC Editora. BARROSO, Luis Roberto. 2003. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva. BEAUCHAMP, Tom and CHILDRESS, James F. Principles of Biomedical Ethics New York. Oxford University Press, 1979 CANDAU (coord.), Vera Maria. 2003. Somos todos iguais? Escola, discriminação e educação em direitos humanos. Rio de Janeiro: DP&A. CARNIETTO, Alexsandro; SOUZA, André Luiz de et al. 2000. Igreja – sociedade política: a importância, o poder e a manifestação do aspecto político e jurídico. Jus Navigandi, Teresina, a. 4, n. 42, jun. em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=66. CERNICCHIARO, Luiz Vicente. 1999. Transfusão de sangue. In: Júris Síntese n. 18 – jul./ago. COSTA, Nelson Nery. Teoria e Realidade da Desobediência Civil. COMPARATO, Fábio Konder. 2006. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo : Companhia das Letras. COMPARATO, Fábio Konder. 2005. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4. Ed. Ver. E atual. São Paulo : Saraiva. CORTINA Adela, Etica Mínima, Madrid, Tecnos 1986 DALLA VIA, Alberto Ricardo. 1998. La consciencia y el derecho. Buenos Aires: Fundación Editorial de Belgrano. DE PLÁCIDO E SILVA. 1987. Vocabulário Jurídico. Vol. III, 10ª. Edição, Rio de Janeiro : Forense. DINIZ, Maria Helena. 2011. O estado atual do biodireito. 8. Ed. Ver. Aum. E atual. São Paulo : Saraiva. DONOSO, Denis. 2005. Religião no Brasil: breves apontamentos constitucionais. Revista Jurídica Consulex - Ano IX – n. 201 – 31 de maio. em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6896. ELIAS CAMARGO, Rosmari Aparecida. CAMPOS, Roberto Augusto de Carvalho. 2007. A bioética e seus reflexos no direito. em: http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_le itura&artigo_id=1706. ESPINDOLA, Ruy Samuel. 2002. Conceito de princípios constitucionais: elementos teóricos para uma formulação dogmática constitucionalmente adequada. 2. ed. rev. Atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais 65 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA FALCON Y TELLA, Maria José. 2004. El ciudadano frente la ley. Buenos Aires : Ciudad Argentina. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. 2009. Novo Dicionário da Língua Portuguesa; coordenação Marina Baird Ferreira, Margarida dos Anjos. 4. Ed. Curitiba : Ed. Positivo. FLORIA, Juan G. Navarro. 2004. El derecho a la objeción de consciencia. Buenos Aires: Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. FROSINI, Vittorio. 1991. Derechos Humanos y Bioética. Santa Fé de Bogotá: Temis. GARCEZ NETO, Martinho. 2000. Temas atuais de direito civil. Rio de Janeiro : Renovar. GOLDIM, José Roberto. 2004. Princípio do Respeito à Pessoa ou da Autonomia. em: http://www.ufrgs.br/bioetica/autonomi.htm. GRACIA Diego, Bioetica Clinica, Editorial El Buho, Bogota 2001 GRACIA, Diego ―Es la dignidad un concepto un concepto inútil?‖, Buenos Aires Lexis Nexis Nº 0003/014052, 2008 GRACIA Diego, Etica de la sexualidad en ―Etica de los confines de la vida‖, Bogotá Editorial El Búho, 000 HABERMAS Jurgen, La Etica del discurso y la cuestión de la verdad, Buenos Aires, Paidos 2004 HABERMAS Jurgen, Erlauterungen zur diskursethik, 1991 HERVADA, Javier. 2008. Introducción critica al derecho natural. 1ª. ed. Buenos Aires : Abaco de Rodolfo Depalma. HIGHTON, Elena y WIERZBA Sandra. 2003. La Relación Médico-Paciente: El Consentimiento Informado. 2° Ed. Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc HOOFT, Pedro Federico, 1999. Bioética y Derechos Humanos. 1° ed. Buenos Aires, Depalma KANT Immanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Madrid, Tecnos 1989 LALANDE, André. 1996. Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia. São Paulo: Martins Fontes. LEME, Ana Carolina Paes. 2005. Transfusão de sangue em testemunhas de Jeová: A colisão de direitos fundamentais Jus Navegandi. em: http://jus.com.br/revista/texto/6545/tranfusao-desangue-em-testemunhas-de-jeova. LOLAS, Fernando. 2005. Bioética : o que é, como se faz. São Paulo : Edições Loyola. LOPEZ, Ana Carolina Dode. 2006. Colisão de direitos fundamentais: direito à vida x direito à liberdade religiosa. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 958, 16 fev. em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7977. LOUREIRO, Claudia Regina de Oliveira Magalhães da Silva. 2009. Introdução ao biodireito. São Paulo : Saraiva. MACINTYRE A, Historia de la Etica, Barcelona, Paidos 1988 MILL John S, El Utilitarismo, Madrid, Aguilar 1971 67 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA MAZZUOLI, Valério de Oliveira. 2004. Tratados internacionais. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira. NAVARRO FLORIA, Juan G. 1998. El derecho a la objeción de conciencia. Buenos Aires : Editorial Abaco de Rodolfo Depalma. NUNES, Rizzatto. 2009. O princípio da dignidade da pessoa humana : doutrina e jurisprudência. 2. Ed. Ver. E atual. São Paulo : Saraiva. OSELKA, Gabriel (coordenação). 2008. Bioética clínica : reflexões e discussões sobre casos selecionados. São Paulo : Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Centro de Bioética. PELLEGRINO, Laercio. 2009. O habeas corpus: teoria, prática, jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense. PESSINI, Leocir. 2005. Problemas atuais de Bioética. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo : Edições Loyola. PESSINI, Leo; GARRAFA, Volnei (organizadores). 2003. Bioética : poder e injustiça. São Paulo : Edições Loyola. PIOVESAN, Flávia. 2012. Direitos humanos e o direito constitucional. 13. Ed. Ver. E atual. São Paulo : Saraiva. PONTES, Helenilson da Cunha. 2009. Direito à liberdade religiosa: desafios e perspectivas para o século XXI. São Paulo: Editora Fórum. PORTELA, Jorge Guillermo. 2005. La justificación iusnaturalista de la desobediência civil y la objeción de conciencia. 1ª. ed. – Buenos Aires : Educa. RIBEIRO, Milton. 2002. Liberdade Religiosa : uma proposta para debate. São Paulo : Editora Mackenzie. ROMERO Muñoz Daniel y FORTES Paulo ―O principio da autonomía e o consentimento libre esclarecido‖, Iniciacao a Bioetica, Brasilia, CFM 1998 SARLET, Ingo Wolfgang. 2004. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre : Livraria do Advogado. SARLET, Ingo W. ―Direitos Fundamentais e Tratados Internacionais em Matéria de Direitos Humanos na Constituição Federal Brasileira de 988‖, em Revista Brasileira de Direito Constitucional, Volume 10 A, Editora Jurua, Curitiva, 2006 SCHEINMAN, Mauricio. 2005. Liberdade religiosa e escusa de consciência. Alguns apontamentos. Jus Navigandi, Teresina, a. 9, n. 712, 17 jun. em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7311. SÉGUIN, Elida. 2002. Minorias e grupos vulneráveis : uma abordagem jurídica. Rio de Janeiro : Forense. SILVA, José Afonso da. 2007. Curso de direito constitucional positivo. 31ª ed. rev. e atual. – São Paulo : Malheiros. SILVA, Paulo César Nunes da. 2009. Colisão de princípios: a difícil arte de decidir. Revista Jurídica UNIGRAN. Vol. 09 – N. 18 em: http://www.unigran.br/revistas/juridica/ed_anteriores/18 /artigos/06.pdf. SILVA NETO, Manoel Jorge e. 2008. Proteção Constitucional à Liberdade Religiosa. Rio de Janeiro : Editora Lumen Juris. 69 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA SMART J y WILLIAMS B Utilitarismo pro y contra, Madrid, Tecnos 1981 SORIANO, Aldir Guedes. 2002. Liberdade religiosa no direito constitucional e internacional. São Paulo : Editora Juarez de Oliveira. SZANIAWSKI, Elimar. 1993. Direitos da personalidade e sua tutela. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. WOLKMER, Antonio Carlos e José Rubens Morato Leite (organizadores). 2003. Os “novos” direitos no Brasil : natureza e perspectivas : uma visão básica das novas conflituosidades jurídicas. São Paulo : Saraiva. VÁRIOS AUTORES. BARBOZA, Heloísa Helena; BARRETTO, Vicente de Paulo (organizadores). 2003. Novos temas de biodireito e bioética. Rio de Janeiro : Renovar. VIEIRA, Tereza Rodrigues. 2006. Objeção de consciência. In: Revista Jurídica Consulex, Ano X – n. 231 – 31 de agosto. ZAMUDIO, Teodora. 2000. Libertad de conciencia y tratamiento médico: El caso del consentimiento a la transfusión sanguínea. Buenos Aires: Ad-Hoc. ZAMUDIO, Teodora. 2003. Cuestiones bioéticas en torno a la muerte. “Calidad de "Testigo de Jehová" del paciente. Negativa a que se le efectúe transfusión de sangre. Exoneración de responsabilidad médica. Autorización judicial”. em: http://www.muerte.bioetica.org/juris/juris10.htm. ZAMUDIO, Teodora (Directora), Revista Cuadernos de Bioética, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires ZUCCARO, Cataldo. 2007. Bioética e valores. São Paulo : Edições Loyola. 71 La autonomía del paciente en el tratamiento médico UMSA 13. ANEXO 1 Actividad Hospitalaria: Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón Servicio de Odontología y Servicio de Hemoterapia del HIGA Eva Perón Fecha 26-08-12 Paciente de 33 años que concurre para una cirugía odontológica programada (no de urgencia). La paciente refiere ser Testigo de Jehova y la transfusión de sangre es parte de las posibles terapéuticas para la intervención requerida. La paciente solicita que se anexe a la Historia Clínica una directiva anticipada rechazando toda posible transfusión de sangre. Ambos Servicios consultan: 1. Validez de la directiva anticipada en relación a la nueva Ley 24.742: Se informa que de acuerdo con la Ley 26.742 la Directiva Anticipada tiene plena vigencia si se trata de una manifestación formulada por ante Notario o Escribano Público, indicando claramente cuáles son los tratamientos rechazados y el pleno conocimiento de los riesgos asociados al rechazo 2. Alternativas que pueden informarse con motivo del rechazo de transfusión de sangre: Las alternativas que se ofrecen implican tanto terapias de sostén como la utilización de aparatología que permite recaptar la sangre del campo quirpurgico. Esta última alternativa implica la asistencia de personal ajena a la Institución, bajo costo y responsabilidad del propio paciente. Se destaca que el Instituto de Hemoterapia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires no desconoce el derecho del paciente a solicitar alternativas pero las mismas bajo responsabilidad y riesgo del paciente mediante consentimiento informado 3. Posibilidades, del equipo médico, de objetar el rechazo: Se trabajó con el equipo salud a fin de asesorar sobre la no conveniencia de la objeción de conciencia ya que el principio bioético de Justicia y las disposiciones de la Ley 26.529 no habilitan la objeción de parte del equipo de salud, debiendo la Institución proveer dentro de sus posibilidades las alternativas a la transfusión de sangre y que sean médicamente aceptables. 4. FORMULARIO ACEPTADO: DE DIRECTIVA ANTICIPADA Como Testigo de Jehová con firmes convicciones religiosas, solicito que no se me administre sangre ni derivados de sangre bajo ninguna circunstancia. Comprendo acabadamente las implicancias de esta posición, pero he decidido obedecer el mandato bíblico que dice ―absténganse de la sangre (Hechos 5; 8; 9). Sin embargo no tengo objeciones de ninguna índole religiosa a que se me administren otras terapias alternativas, como ser Dextran, Haemaccel, PVP, Ringers Lactate o solución salina FECHA FIRMA DEL PACIENTE 73 La autonomía del paciente en el tratamiento médico INTERVENCION NOTARIAL UMSA