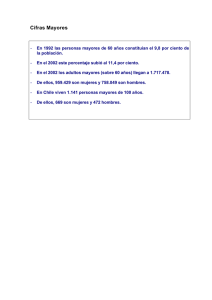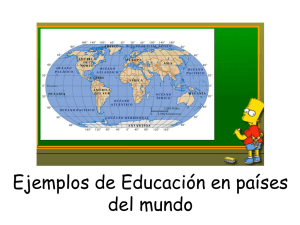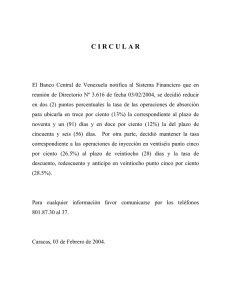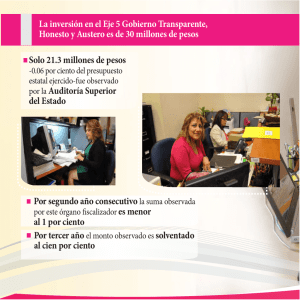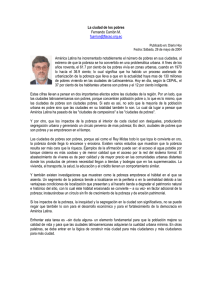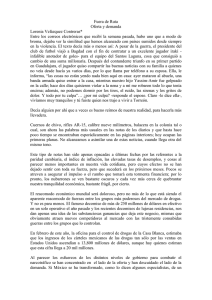artículo - Suma por la educación
Anuncio

Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. Contenido Presentación Resumen 1 Introducción 1 1. Cobertura de la educación en México 3 2. El gasto público en educación en México 7 2.1. Composición del gasto público en educación 7 2.1.1. Comparativo internacional 8 2.2. Gasto público en educación por nivel educativo 13 2.3. Gasto público en educación por entidad federativa 15 3. Incidencia del gasto público en educación 19 3.1. Incidencia del gasto público por nivel educativo 19 3.2. Incidencia del gasto público por nivel educativo y por entidad federativa 21 3.3. Efectos de la distribución: la desigualdad del gasto público en educación 25 3.4. La desigualdad de la educación 32 3.4.1. Comparativo internacional 34 4. Retornos públicos de la educación 36 5. Conclusiones 39 Referencias 41 Anexos 44 Presentación México es el segundo país de la OCDE (2009) con más inversión en educación como proporción del gasto público total. En algún sentido esto refleja la importancia que tiene este tema para nuestro país. En la última década (2000-2010), el gasto ejercido en educación aumentó en un 44% en términos reales. Como proporción del PIB, el gasto educativo de México pasó de estar por debajo del promedio de la OCDE en el año 2000, a estar por encima de este promedio en al año 2009 con un gasto equivalente al 6.2% con inversión pública y privada. Otros países de la OCDE como Alemania (5.3%), Japón (5.2%) o Portugal (5.9%) invierten menos recursos como proporción del PIB. Entonces, ¿Por qué si se invierte una considerable cantidad de recursos comparado con los países de alto desarrollo, existe inequidad, escuelas sin piso de cemento, maestros rurales mal pagados y laboratorios sin equipo? La respuesta es fácil. El gasto está mal aplicado, su distribución genera ineficiencia y los efectos positivos sobre la educación son limitados. La forma en que se distribuye el presupuesto, origen del gasto mal aplicado, tiene tres características que no permiten mejorar la eficiencia del gasto. En primer lugar, el presupuesto se diseña inercialmente, es decir, la mayoría de partidas presupuestales se mantienen igual en relación con años anteriores; en segundo lugar, los recursos se asignan sin evaluar el impacto de programas y acciones en años previos; y en tercer lugar, la asignación tiene una visión centralista y coyuntural por parte de los tomadores de decisiones. El presupuesto se distribuye mal, pero se gasta peor. Esto es debido, además del gasto inercial, a la poca flexibilidad para distribuir los recursos, a la falta de transparencia, de rendición de cuentas y de evaluaciones de impacto. El 91.7% del gasto corriente en educación básica y media superior, se destina al pago de nómina de maestros, funcionarios y personal administrativo y sin embargo, al día de hoy, no se cuenta con evaluaciones y un servicio profesional de carrera que privilegie la meritocracia. En cuanto a la distribución del gasto por niveles educativos, el 70.8% se aplica en educación básica, el 11.9% en educación media superior, el 16.3% en superior y el 1% en posgrado. Las cifras demográficas señalan que la demanda educativa está trasladándose al nivel medio superior, en donde se requiere urgentemente, no sólo infraestructura y equipo tecnológico, sino también modificar modelos 1 educativos, crear nuevas asignaturas, vincular la oferta educativa con la demanda laboral y ofrecer formación integral. Sin embargo, se invierten mayores recursos en otros niveles, sin que exista un análisis prospectivo. La distribución de recursos por nivel se lleva a cabo, entre otros factores, debido a la acción de grupos de presión que defienden intereses que pueden ser legítimos o no, pero no siempre bajo criterios educativos, técnicos o sociales. Suma por la Educación, solicitó la elaboración del estudio: “Distribución y efectos del gasto público educativo en México” al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) con el objetivo de contar con información objetiva, documentada y pertinente que pueda influir en los tomadores de decisiones para una mejor distribución y aplicación del gasto público educativo. Nuestro país se encuentra en un momento importante de cambios educativos en donde las reformas legislativas son relevantes como un primer paso para una verdadera transformación educativa de fondo. Sin embargo, son indispensables otras reformas para concretar esa transformación: la reforma a las normales, la reforma curricular y la reforma al gasto educativo y su distribución. Esta última es central ya que da viabilidad instrumental a las otras. Sin una distribución novedosa, transparente y eficiente del gasto, los esfuerzos de cambio pudieran verse frustrados. Ahí el motivo principal de Suma por la Educación, de dar a conocer a la opinión pública, a legisladores y funcionarios públicos, información útil que contribuye para la reflexión y el análisis pero sobre todo, que busca motivar la acción para construir un presupuesto y un ejercicio de gasto más eficiente y equitativo. Mtro. José Francisco Javier Landero Gutiérrez Presidente de Suma por la Educación Resumen En este estudio se analizan la distribución y efectos del gasto público en la educación de México. Se aborda una perspectiva general, por nivel educativo, entidad federativa y grupo poblacional. El objetivo principal, es conocer la distribución de los recursos públicos destinados a educación y si éstos obedecen a las necesidades demográficas y a los retos legales que enfrenta actualmente el país, en materia de educación. Los resultados reflejan la presencia de disparidades en la asignación de recursos en los tres niveles de desagregación analizados: (a) Entre niveles educativos, se observa la concentración de recursos en educación básica, ante la necesidad de incrementar los recursos en educación media superior; (b) En cuanto a las entidades federativas, se aprecia que los estados más ricos tienen mayor capacidad de atención que los estados con menores recursos, que 2 cuentan con mayor cobertura en nivel medio superior y superior, y además, se observa una mejor distribución de los recursos entre los grupos poblacionales; (c) La evidencia encontrada muestra que la población con menores ingresos concentra la mayor parte de los beneficios educativos; esto se debe a la gran proporción que representa la matrícula de educación básica. Dicho grupo poblacional presenta una alta participación en este nivel educativo, pero muy baja e incluso nula en educación superior y posgrado. Introducción El gasto público es una de las herramientas más valiosas con que cuenta el gobierno para lograr la redistribución de la riqueza. Además, la distribución del gasto público es un factor primordial para lograr la equidad, ya que, mediante las condiciones de acceso y atención de los servicios públicos, es posible dar oportunidades a la población menos favorecida, es decir, en condiciones de desigualdad (PNUD, 2011). De aquí surge la importancia y la necesidad de identificar, por un lado, a quienes aportan al ingreso de los recursos públicos y la proporción de su contribución, y por otro, a quién beneficia el gasto y en qué medida lo hace. Para Lustig y Higgins (2012), esta necesidad de realizar análisis de incidencia que permitan conocer a quién se beneficia, y a quién no, al implementar alguna política de impuestos o transferencias, se debe a que los métodos tradicionales para medir el impacto de estas, en la desigualdad o en la pobreza, no permiten conocer esta información. Por esta razón, la información referente al gasto público es esencial para la planeación efectiva de las políticas públicas y para el monitoreo y evaluación de las mismas. La educación, por su parte, es una de las formas más eficaces para lograr la movilidad social, sobre todo porque funge, por sí misma, como medio y como fin (Grawe, 2008). La evidencia empírica indica que mayores niveles de educación generan mayores niveles de ingresos, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para los individuos y sus familias (Ordaz-Díaz, 2008; MoralesRamos 2011; Binelli y Rubio-Codina, 2012; Harberger y Guillermo-Peón, 2012). Además, se ha encontrado que la educación es el factor más importante en el nivel y variación de los ingresos y salarios de las personas, lo que afecta directamente los niveles de desigualdad (López-Acevedo 2001 y 2006). Esto, en conjunto con el tamaño del gasto en educación como proporción del gasto público total, repercute en el crecimiento y desarrollo económico de los países (Montanino et al., 2004). Por si fuera poco, el gasto público en educación puede influir en la decisión de los individuos de continuar estudiando o de ingresar al mercado laboral, dependiendo del costo de oportunidad que para este represente (PNUD, 2011). Así, la relación entre la educación y las finanzas públicas cobra importancia en el corto y largo plazo. El objetivo principal de este trabajo es analizar la distribución del gasto público en educación en México, entre los diferentes grupos de la población, por nivel educativo y entidad federativa. El propósito de esto, es encontrar las áreas de oportunidad que permitan mejorar la asignación de recursos con criterios definidos, que permitan mejorar los niveles de desigualdad existentes entre grupos, niveles y entidades. La metodología seguida para realizar este estudio es el análisis de incidencia de los beneficios, la cual relaciona el costo de proveer determinado servicio público con información referente 3 a su uso, y así, determinar la distribución de estos recursos. Además, se utilizaron algunas de las herramientas más utilizadas en el análisis de desigualdad, tales como las curvas de Lorenz y de concentración, así como los coeficientes de Gini y de concentración.1 Existen diversos trabajos relacionados con la distribución y efectos del gasto público en educación en México (Lopez-Acevedo y Salinas, 2000; CIDE e ITAM, 2003; Scott, 2008; Mancera, 2009; Santibáñez, 2009; Campos et al., 2011; PNUD, 2011; SHCP, 2012; y Vargas, 2012). Sin embargo, la aportación de este documento es importante porque no existen trabajos actualizados que profundicen en la incidencia del gasto público en educación por nivel educativo y entidad federativa, además de los efectos que de ésta se desprenden. La pertinencia de esta investigación surge de los retos que actualmente enfrenta el sistema educativo nacional como consecuencia del cambio demográfico por el que atraviesa nuestro país, y de los compromisos realizados por el gobierno sobre el incremento de cobertura en educación media superior y superior,2 los cuales a su vez, tienen efectos en las finanzas públicas del país, e incluso, en el crecimiento económico del mismo (Montanino, 2004; Jackson, 2005 y; Giorguli et al., 2008). Los resultados de esta investigación muestran la existencia de disparidades en la distribución del gasto público en educación entre niveles educativos, entidades federativas y grupos de la población. Estas disparidades han generado desigualdad educativa, que hacen necesaria una redistribución de los recursos basada en los retos que enfrenta la educación pública en México. Los retos identificados por Lopez-Acevedo y Salinas (2000), Scott (2008), Giorguli et al. (2008), Mancera (2009), Campos et al. (2011) y PNUD (2011), así como las necesidades que presenta el sistema educativo nacional, son: (a) la necesidad de más recursos para la educación media superior, debido al compromiso de incrementar la cobertura y como consecuencia del cambio demográfico por el que atraviesa el país; (b) reducir la disparidad en la educación entre las entidades federativas mediante una asignación de recursos que obedezcan a las necesidades de cada estado y; (c) la necesidad de que la población, con ingresos más bajos, logre obtener mayores niveles de educación (media, superior y posgrado), que le permitan tener un mayor bienestar en el futuro. El trabajo se encuentra organizado de la siguiente forma: primero, se muestra la situación actual de la cobertura por nivel educativo y entidad federativa, con lo que se podrá tener una idea de las necesidades que se tienen; después, se revisa brevemente la evolución del gasto público en educación durante el periodo 2000 - 2010, así como su composición y distribución entre niveles de educación y entidades federativas, además de comparativos internacionales; posteriormente, se realiza el análisis de incidencia de los beneficios en donde se evalúa la distribución y efectos del gasto público en educación en México al año 2010; por último, se presenta la recaudación del impuesto sobre la renta por nivel de instrucción de los contribuyentes, con lo que se conocen los retornos públicos de Para mayor información sobre estas metodologías puede consultar: Demery, L. 2000. Benefit incidence: a practitioner’s guide. The World Bank. y; Duclos, J.Y., and A. Araar. 2006. Poverty and equity: measurement, policy and estimation with DAD. Springer. 2 Para más información consultar: Presidencia de la República. 2013. Pacto por México. México. Disponible en: http://pactopormexico.org/ 1 4 la educación en nuestro país. Al final del documento se presentan algunas reflexiones a manera de conclusión. 1. Cobertura de la educación en México La cobertura es un indicador que relaciona la matrícula de determinado nivel educativo con la población en edad oficial de cursar dicho nivel. Dicho de otro modo, es comparar la cantidad de alumnos que se tienen, y la cantidad de niños y jóvenes que deberían estar estudiando, pero no lo están. Esto, permite conocer las necesidades que tiene el sistema educativo nacional. Al ciclo escolar 2010-2011, la matrícula total (pública y privada) del sistema educativo nacional, en modalidad escolarizada, estaba formada por 32,627.1 miles de alumnos. El 78.7 por ciento de estos, en educación básica, el 12.8 por ciento en media superior y el 8.5 por ciento en educación superior, sin incluir posgrado (Figura 1). De la matrícula de educación básica, media superior y superior, el 90.8, 82.5 y 69.7 por ciento, respectivamente, está conformada por estudiantes de educación pública. Se observa que mientras mayor es el nivel educativo, mayor es la proporción de estudiantes en escuelas privadas. Tomando en cuenta la matrícula de todos los niveles, el 88.0 por ciento de los alumnos se encuentran en escuelas públicas y el 12.0 por ciento en privadas (Figura 2). Figura 1. Composición de la matrícula total por nivel educativo (2010 - 2011) 8.5% Básica 12.8% Media superior 78.7% Superior Fuente: Principales cifras ciclo escolar 2010 - 2011 (SEP, 2011). 5 Figura 2. Matrícula pública y privada por nivel educativo (2010 - 2011) 100% 80% Privada 60% Pública 40% 20% 0% Educación Básica Educación Media Superior Educación Superior Total Fuente: Principales cifras ciclo escolar 2010 - 2011 (SEP, 2011). La cobertura está directamente relacionado con el comportamiento demográfico de la población, por lo que cambia tanto por las variaciones en la matrícula como por el tamaño de los grupos de edad. Los cohortes oficiales para educación básica, media superior y superior son de 3 a 14, de 15 a 17 y de 18 a 22 años de edad, respectivamente. Los niveles de cobertura total en el ciclo escolar 2010 - 2011 son 103.5 por ciento3 en educación básica, 66.2 por ciento en media superior y 27.5 por ciento en superior. La cobertura total del sistema educativo nacional es de 79.2 por ciento, considerando como edad oficial a la población entre los 3 y los 22 años de edad. En cuanto al sostenimiento de las escuelas, la educación pública cuenta con una cobertura de 69.6 por ciento, considerando todos los niveles, mientras que en básica, media superior y superior, este indicador es de 94.0, 54.6 y 19.2 por ciento, respectivamente (Figura 3). Figura 3. Cobertura por nivel educativo y sostenimiento (2010 - 2011) Total Pública 100% 80% 60% 40% 20% 0% Educación Básica Educación Media Superior Educación Superior Total Fuente: Principales cifras ciclo escolar 2010 - 2011 (SEP, 2011). 3 En el caso de educación básica el nivel de cobertura es mayor al 100% debido a la forma en la que está construido el indicador, que es dividiendo la matrícula entre la población en edad de asistir a este nivel. El hecho de que hay estudiantes con edades fuera del rango, debido a una entrada tardía, a repetición, deserción y reincorporación, entre otros, provoca este fenómeno, en el que hay más estudiantes de los que debería haber. 6 El panorama de la cobertura total por nivel educativo y entidad federativa permite identificar a los estados en los que son necesarios mayores esfuerzos para que más niños y jóvenes ejerzan su derecho a la educación. Al ciclo escolar 2010 - 2011, con la excepción del Estado de México (99.1%), Tamaulipas (97.2%), Chihuahua (95.7%), Baja California (95.7%), Aguascalientes (94.9%) y Quintana Roo (91.3%), la cobertura en educación básica es universal. La mayoría de las entidades cuentan con suficientes lugares para atender a toda la población en edad oficial de acudir a este nivel, e incluso, debido a los rezagos educativos causados por entradas tardías a la educación, repetición, deserción, etc., se atiende a más alumnos, tendiendo tasas de cobertura mayores al cien por ciento. Los estados con mayor cobertura son Tabasco (111.4%), el Distrito Federal (111.0%), Guerrero (110.8%), Oaxaca (110.5%) y Baja California Sur (110.0%) (Figura 4). En educación media superior se aprecian mayores diferencias entre los niveles de cobertura de los estados. El Distrito Federal (105.2%) es la única entidad con cobertura total, cuya tasa mayor al cien por ciento es producto del mismo fenómeno que se comentó en el párrafo anterior, en combinación con la migración estudiantil de estados aledaños. A este le sigue Baja California Sur (80.8%), que ya tiene una cobertura mayor al objetivo planteado en el Pacto por México para el ciclo 2018 - 2019. Oaxaca (58.4%), Quintana Roo (55.8%), Guanajuato (55.2%), Michoacán (55.0%) y Guerrero (53.9%), son las entidades con la cobertura más baja, y por lo tanto son las que necesitan más apoyo en este ámbito (Figura 5). 7 En cuanto a la cobertura en educación superior (sin incluir posgrados), nuevamente el Distrito Federal (55.8%) presenta la mayor cobertura. Con esta excepción, se aprecia una concentración de los estados con mayor atención en la zona norte del país, mientras que en el sur se encuentran los de menor cobertura. Aunque en todas las entidades del país es importante incrementar la cobertura en este tipo de educación, Chiapas (13.9%), Oaxaca (16.6%), Quintana Roo (17.0%), Guerrero (17.2%) y Guanajuato (18.7%) resultan ser las de mayor necesidad (Figura 6). Cabe señalar que la educación superior no es obligatoria, por lo que los argumentos sobre la necesidad de incrementar los niveles educativos no son los mismos que en básica y media superior. 8 La cobertura de los diferentes niveles educativos enfrenta retos en educación media superior y superior, dado que en educación básica prácticamente la atención es universal. Entre entidades federativas, el panorama es similar, mientras en básica casi todos los estados cuentan con cobertura total, en educación media superior y superior, la mayoría de las entidades presenta niveles bajos de atención, por lo que el objetivo de incrementar los espacios en dichos niveles, debería tener como prioridad a los lugares en donde el reto es mayor. Esto, con la finalidad de reducir la disparidad existente entre los estados, e incluso, entre regiones (sur, centro y norte). 2. El gasto público en educación en México En esta sección se analiza la composición del gasto público en educación en México, y durante el periodo 2000 a 2010. Esto permite conocer la forma en la que se asignan destinados a educación por parte del Estado, saber de dónde provienen los recursos y responsable de su administración, así como los cambios experimentados a través del su evolución los recursos quién es el tiempo. Se 9 muestran comparativos con otros países, así como al interior del país, entre entidades federativas y niveles educativos. 2.1. Composición del gasto público en educación Diversos estudios aplicados al caso de México han encontrado evidencia de sobre los beneficios de la educación en el bienestar de la población. Se ha encontrado que mayores niveles de educación tienen como consecuencia mayores niveles de ingreso, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para los individuos y sus familias (López-Acevedo, 2001; Ordaz-Díaz, 2008; Morales-Ramos 2011; Binelli y Rubio-Codina, 2012; Harberger y Guillermo-Peón, 2012). Además, estos beneficios de la educación se extienden a todo el país contribuyendo en el crecimiento económico y en la sostenibilidad de las finanzas públicas, por lo que hoy en día el gasto en educación es considerado como una inversión (Montanino, 2004; Jackson, 2005 y; Giorguli et al., 2008). Debido a que la educación es una de las herramientas más eficaces para lograr la movilidad social, dado que funciona como medio y fin (Grawe, 2008), la relación entre está y el gasto público que se le asigna, ha cobrado gran relevancia alrededor del mundo. En México, durante el periodo 2000 - 2010, el gasto público en educación sumo 6.4 billones de pesos, en términos reales. Esta cifra representa casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) de México en el año 2010. El 78.8 por ciento de estos recursos provino de la federación, mientras que el 21.2 por ciento restante delas entidades. El ejercicio del 67.3 por ciento del total de los recursos fue responsabilidad de los gobiernos estatales, mientras que sólo el 32.7 por ciento fue ejercido por el gobierno federal. Durante este periodo, los recursos públicos destinados a educación aumentaron anualmente, en promedio, 3.7 por ciento en términos reales. La contribución a este gasto fue mayor por parte de las entidades federativas (5.0%), cuyo crecimiento promedio fue 1.6 puntos porcentuales por encima de las portaciones de la federación (3.4%). En cuanto a la ejecución de los recursos, el panorama es el inverso, ya que el gobierno federal tuvo un crecimiento promedio real anual de 4.0 por ciento, ante el 3.6 por ciento de los gobiernos estatales (Figura 7). De este modo, el gasto ejercido en educación durante el 2010, equivalente a 672,328.6 millones de pesos (mdp), en términos reales, es 44.3 por ciento mayor que en el año 2000. En este sentido, los recursos aportados por los estados (63.5%) se incrementaron en mayor medida, en contraste con los de la federación (39.5%). Contrario al ejercicio de los recursos, en donde al gasto hecho por el gobierno federal (48.0%) creció más que el de los gobiernos estatales (42.5%). 10 2.1.1. Comparativo internacional En 2010, el gasto total en educación en México fue de 881,828.9 mdp, 78.9 por ciento por concepto de gasto público y 21.1 por ciento de gasto privado.4 Esto representa 6.7 por ciento del PIB. Para entender esta cifra, se muestra la comparación del gasto en educación como proporción del PIB en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otros países seleccionados. Dinamarca (8.0%) fue el país con mayor gasto en educación como proporción del PIB, seguido de Islandia (7.7%) y otros países como Corea (7.6%), Noruega (7.6%), Israel (7.4%) y Estados Unidos (7.3%), entre otros. México se encuentra justo debajo del promedio de la OCDE, aunque por encima de algunos países como Australia (6.1%), España (5.6%), Suiza (5.6%), Japón (5.1%) e Italia (4.7%) (Figura 8). 4 Secretaría de Educación Pública (SEP). 2011. Quinto Informe de Labores 2010 - 2011. SEP. México. 11 Figura 8. Gasto en educación como proporción del PIB en países de la OCDE (2010) 2010 2000 8.0 % del PIB 6.0 4.0 0.0 Dinamarca Islandia Corea Noruega Israel Estados Unidos Nueva Zelanda Bélgica Canadá Finlandia Reino Unido Suecia Irlanda Chile Francia Holanda Promedio OCDE México Australia Estonia Eslovenia Portugal Polonia Austria España Suiza Japón Rep. Checa Italia Rep. Eslovaquia Hungría Alemania Grecia Luxemburgo Turquía 2.0 Fuente: Education at a glance 2013 (OECD, 2013). Otra forma de comparar el gasto en educación es a través del gasto por alumno.5 El gasto anual por estudiante en los países miembros de la OCDE durante el año 2010 fue, en promedio, de 7,973.5 dólares en educación primaria, de 9,014.2 en secundaria y media superior, y de 13,528.2 dólares en educación superior. México se encuentra por debajo del promedio en todos los niveles, con gastos equivalentes a los 2,331.4 dólares en primaria, 2,102.3 en secundaria, 3,617.4 en media superior y 7,872.4 dólares en superior. Estas cantidades colocan a México en el penúltimo lugar en todos los niveles, sólo por encima de Turquía. Los países con el mayor gasto por estudiante son, Luxemburgo en primaria (21,239.8), secundaria (17,448.7) y educación media superior (17,812.7), y Estados Unidos en educación superior (25,575.9). Este comparativo refleja, en términos generales, que el gasto por alumno en México es bajo (Figura 9). El gasto en educación en México, en términos absolutos, es bajo en comparación con otros países. Sin embargo, el gasto público en educación con relación al gasto público total presenta un panorama diferente. México es el país que más recursos públicos aporta en esta materia, dentro de los países de la OCDE. En 2010, nuestro país destinó el 20.6 por ciento de su gasto público total a educación, lo que refleja la importancia que se le da a la educación (Figura 10). 5 Los datos presentados sobre el gasto por alumno se encuentran en dólares PPP (Purchasing Power Parity). La Paridad de Poder Adquisitivo se refiere a un tipo de cambio especial que se utiliza para realizar comparaciones entre países. Esto, debido a que los niveles de precios son diferentes en cada país, por lo que es necesario quitar este efecto del tipo de cambio para poder realizar comparaciones confiables. 12 Figura 9. Gasto anual por estudiante por nivel educativo en países de la OCDE (2010) Secundaria Medio Superior Superior Argentina Australia Austria Bélgica Brasil Chile Corea Dinamarca Eslovenia España Estados Unidos Estonia Finlandia Francia Holanda Hungría Irlanda Islandia Israel Italia Japón Luxemburgo México Noruega Nueva Zelanda Polonia Portugal Promedio OCDE Reino Unido Rep. Checa Rep. Eslovaquia Suecia Suiza Turquía Dólares (PPP) Primaria 30,000.0 25,000.0 20,000.0 15,000.0 10,000.0 5,000.0 0.0 Fuente: Education at a glance 2013 (OECD, 2013). 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 México Nueva Zelanda Brasil Chile Corea Suiza Dinamarca Australia Noruega Islandia Estonia Israel Suecia Canadá Promedio OCDE Estados Unidos Bélgica Finlandia Reino Unido Holanda Polonia Eslovenia Austria Portugal España Rep. Eslovaquia Rusia Francia Hungría Irlanda Rep. Checa Japón Italia % del gasto público total Figura 10. Gasto público en educación como proporción del gasto público total en países de la OCDE (2010) Fuente: Education at a glance 2013 (OECD, 2013). Además del tamaño del gasto, de la procedencia de los recursos y de su ejercicio, otro aspecto que es importante conocer y tomar en cuenta es el destino del gasto, o dicho de otro modo, en qué se gasta. Una forma de identificar esto es a través de la clasificación económica, la cual se divide en gasto corriente y gasto de capital. El primero se refiere a gastos destinados a la prestación de los servicios públicos mediante el pago de sueldos y salarios se los servidores públicos, las pensiones, diferentes tipos de subsidios, etc. Y el segundo se refiere al gasto de inversión que resulta en un incremento del patrimonio físico del estado, como materiales y equipo, muebles e inmuebles, etc. Es importante considerar que, específicamente en materia de educación, así como de salud, esta clasifi13 cación debe analizarse de manera distinta, pues la mayor parte de las erogaciones, a pesar de no incrementar el capital físico, sí aumentan el capital humano. El gasto público en educación está altamente correlacionado con el gasto corriente. En 2010 éste último concentra el 97.5 por ciento del total en educación básica y media superior, lo que coloca a México como el segundo país con el mayor gasto corriente entre los países de la OCDE, solo superado por Austria (98.0%). A gasto de capital sólo se destina el 2.5 por ciento restante. Si bien es cierto que esta distribución es similar en los otros países, también lo es que hay países con distribuciones mucho menos concentradas. Ejemplo de ello son Australia y Corea, que tienen la mayor concentración en gasto de capital con cifras que ascienden a 22.1 y 14.4 por ciento, respectivamente. El promedio de la OCDE es de 91.3 por ciento en gasto corriente, y de 8.7 por ciento en gasto de capital (Figura 11). A pesar de que en educación superior la estructura distributiva es la misma, la concentración en gasto corriente es ligeramente menor. En el caso de México, se destina el 91.5 por ciento a gasto corriente, lo que coloca a México en la novena posición entre los países de la OCDE, aunque aún por encima del promedio (90.3%). Es superado por países como Dinamarca (97.2%), Finlandia (97.1%) y Suecia (96.7%), mientras que España (18.4%), Polonia (19.4%), y la República de Eslovaquia (21.5%), presentan la mayor distribución en gasto de capital (Figura 12). Una de las razones de que el gasto de capital en educación superior sea mayor que en los otros niveles, se debe a los requerimientos específicos que se tienen en cuanto a equipo, materiales de apoyo, bienes inmuebles, entre otros. Figura 11. Clasificación económica del gasto en educación básica y media superior en países de la OCDE (2010) Gasto corriente Gasto de capital 100% 80% 60% 40% 20% Austria México Portugal Bélgica Italia Turquía Polonia Suecia Islandia Israel Eslovenia Canadá España Irlanda Finlandia Rep. Eslovaquia Hungría Suiza Promedio OCDE Rep. Checa Francia Dinamarca Estados Unidos Holanda Noruega Luxemburgo Japón Reino Unido Corea Australia 0% Fuente: Education at a glance 2013 (OECD, 2013). 14 Figura 12. Clasificación económica del gasto en educación superior en países de la OCDE (2010) 100% Gasto corriente Gasto de capital 80% 60% 40% 20% Dinamarca Finlandia Suecia Bélgica Islandia Chile Noruega Reino Unido Italia Rep. Checa Portugal México Austria Israel Holanda Eslovenia Promedio OCDE Suiza Francia Irlanda Canadá Hungría Japón Estados Unidos Australia Corea España Polonia Rep. Eslovaquia 0% Fuente: Education at a glance 2013 (OECD, 2013). La educación en México se imparte, principalmente, a través de los maestros. Es por ello que la mayor parte del gasto en educación se destina al pago de sus servicios. En educación básica y media superior, se destina a este concepto el 83.1 por ciento del gasto corriente, posicionando a México como el país que más recursos destina a este rubro, dentro de los países miembros de la OCDE. Al pago de otros trabajadores se destina el 10.3 por ciento, de modo que el 93.3 por ciento del gasto corriente se va al pago de los recursos humanos, y el 6.7 por ciento restante a otros de corriente (Figura 13). En educación superior, el pago de maestros representa el 60.8 por ciento del gasto corriente, colocándolo nuevamente en primer lugar de entre los países miembros. El 12.7 por ciento se destina al pago de otros trabajadores, con lo que, el monto del gasto en recursos humanos asciende a 73.5 por ciento del gasto corriente. Restando 26.5 por ciento a otros de corriente (Figura 14). 15 Figura 13. Composición del gasto corriente en educación básica y media superior en países de la OCDE (2010) Pago de maestros Pago de otros recursos humanos Otros gastos de corriente 100% 80% 60% 40% 20% Reindo Unido Rep. Checa Suecia Dinamarca Rep. Eslovaquia Finlandia Francia Corea Australia Estados Unidos Fuente: Education at a glance 2013 (OECD, 2013). Promedio OCDE Canadpa Italia Austria Irlanda Suiza Bélgica España Luxemburgo Portugal México 0% Figura 14. Composición del gasto corriente en educación superior y media superior en países de la OCDE (2010) Pago de maestros Pago de otros recursos humanos Otros gastos de corriente 100% 80% 60% 40% 20% Estados Unidos Rep. Checa Corea Australia Finlandia Italia Canadpa Rep. Eslovaquia Promedio OCDE Fuente: Education at a glance 2013 (OECD, 2013). Reindo Unido Irlanda Dinamarca Francia Suiza Bélgica Austria España México 0% 2.2. Gasto público en educación por nivel educativo En México, el gobierno utiliza la clasificación funcional de gasto para distribuir los recursos públicos en base a las diversas actividades que realiza a través de sus distintas entidades y dependencias. Esta clasificación se encuentra dividida en finalidades, funciones y subfunciones. El gasto en educación se asigna mediante la función educación, que pertenece a la finalidad desarrollo social. Esta última se compone de actividades y programas, así como de la prestación de servicios públicos que tienen como finalidad mejorar los niveles de bienestar de la población. Como se nombró anteriormen- 16 te uno de estos servicios es la educación, que tiene como objetivo la prestación de servicios educativos de todos los tipos y niveles, así como otras actividades relacionadas.6La función educación está formada por subfunciones, a través de las cuales se asignan y administran los recursos de forma más específica para cada nivel educativo y otras actividades. Esta clasificación puede presentar diferencias de contenido de un año fiscal a otro, por lo que es necesario armonizar su contenido cuando se realiza un análisis temporal, es decir, que involucra diferentes años (ejercicios fiscales). Durante el periodo 2000 - 2010, las subfunciones que formaron parte de la función educación fueron: educación básica, educación media superior, educación superior, posgrado, educación para adultos, ciencia y tecnología, cultura, deporte, otros servicios educativos y actividades inherentes, apoyo en servicios educativos concurrentes, control interno, seguros, función pública y servicios compartidos (Figura 15). Figura 15. Gasto público en la función educación por subfunción (2000 - 2010) Educación Básica Educación Media Superior 64.0% Posgrado 0.8% Educación para Adultos 0.7% 2.3% 2.0% 2.3% 1.5% 0.9% Educación Superior Otros Servicios Educativos* Ciencia y Tecnología 14.7% Cultura 10.8% Deporte Otros* * Fuente: Gasto público en educación 2000 - 2010 (CIEP, 2011). Las subfunciones educación básica, media superior, superior y posgrado, son las que representan a los niveles educativos, y suman el 90.4 por ciento de los recursos de toda la función educación. El resto de las subfunciones se ocupan de otras actividades relacionadas con la educación, pero no de forma directa, tales como cultura y deporte, y las de gobierno. Es por esto que a partir de este punto, sólo se utilizara la información referente a estas subfunciones y se tomara el supuesto de que estas representan al gasto por nivel educativo. La ventaja de este enfoque, es que dicho gasto toma en cuenta todas las actividades, programas y servicios relacionados con cada nivel educativo. 6 La clasificación funcional del gasto público agrupa al gasto de acuerdo a su propósito u objetivo, y se encuentra dividido en tres niveles: (1) Finalidad; (2) Función y; (3) Subfunción. Para más información consulte: CONAC. 2010. Clasificación funcional del gasto. México. Disponible en: www.conac.gob.mx 17 El gasto público total en estos cuatro niveles educativos, ejercido en el periodo 2000 - 2010, asciende a 5.8 billones de pesos. Estos recursos se distribuyeron en 70.8 por ciento para educación básica, 11.9 por ciento para educación media superior, 16.3 por ciento para superior y 1.0 por ciento para posgrado (Figura 16). Figura 16. Gasto público en educación por nivel educativo (2000 - 2010) 1.0% Educación Básica 16.3% Educación Media Superior 11.9% Educación Superior 70.8% Posgrado Fuente: Gasto público en educación 2010 - 2011 (CIEP, 2011). Durante este periodo, el crecimiento real del gasto por nivel educativo fue, en promedio, de 4.9 por ciento en educación media superior y superior, de 3.3 por ciento en básica y de 1.7 por ciento en posgrado. En cuanto al gasto anual, en 2010 el gasto ejercido en educación media superior se incrementó en 61.4 por ciento, en términos reales, con respecto al año 2000. A este le siguió el gasto en educación superior, con un aumento de 60.6 por ciento, seguido de educación básica y posgrado con crecimientos del 38.9 y 18.2 por ciento, respectivamente. El incremento observado del gasto público en educación media superior y superior, ha servido para incrementar la matrícula (49.4% y 47.2%, respectivamente) y cobertura (46.6% y 41.1%, respectivamente) de estos servicios educativos en escuelas públicas. Sin embargo, en educación básica se observa lo contrario. A pesar del incremento del gasto en casi 40.0 puntos porcentuales, la matrícula y la cobertura crecieron únicamente 7.7 y 15.7 por ciento, respectivamente (Figura 17). 18 80% Figura 17. Crecimiento de indicadores de educación pública (2010/ 2000) Gasto público Matrícula Cobertura 60% 40% 20% 0% Educación básica Educación media superior Educación superior Todos los niveles Fuente: Gasto público en educación 2010 - 2011 (CIEP, 2011) y Estadística e indicadores educativos por entidad federativa (SEP, 2011). Para el año 2013, la asignación de recursos destinados a educación es muy similar a la de años anteriores. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2013, asigna a las subfunciones educación básica, media superior, superior y posgrado, un presupuesto de 527,288.5 mdp. Esto representa 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 13.3 por ciento del gasto público total, 24.6 por ciento del gasto en desarrollo social y 93.8 por ciento de la función educación, para el mismo año. El 67.0 por ciento de estos recursos son para educación básica, 13.4 por ciento para educación media superior, 18.7 por ciento para superior y el 0.9 por ciento restante para posgrado. La matrícula esperada para el ciclo escolar 2013 - 2014 en educación pública tiene proporciones similares. El 79.7 por ciento de los estudiantes en educación básica, 12.2 en media superior, 7.7 en superior y 0.4 por ciento en posgrado. 2.3. Gasto público en educación por entidad federativa El monto que los gobiernos estatales gastaron en educación durante el periodo 2000 - 2010 asciende a 4.3 billones de pesos, lo que representa el 67.3 por ciento del gasto público total en educación de todo el periodo. En específico, el 31.5 por ciento de estos recursos fueron propios, y el 68.5 por ciento restante de transferencias del gobierno federal. El crecimiento anual del gasto estatal durante los 11 años del periodo fue, en promedio, de 3.6 por ciento, en términos reales. En cuanto a la fuente de los recursos, el crecimiento fue de 5.0 por ciento en los recursos propios y de 2.9 por ciento en las transferencias de la federación. Sobre el cambio en el gasto ejercido por las entidades en el año 2010 en comparación con el año 2000 fue mayor en los recursos propios (63.5%) que en los procedentes de la federación (33.4%), en términos reales. De modo que, en 2010, el gasto realizado por los gobiernos estatales sumó 441,122.7 mdp. Las entidades que ejercieron más recursos propios son el Estado de México (20,571.3 mdp), Veracruz (14,643.3 mdp), Jalisco (11,732.9 mdp), Baja California (9,068.7 mdp) y Michoacán (8,698.6 mdp). Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, se encuentran 19 por encima del promedio nacional (5,093.3 mdp). Al contrario, Morelos (973.8 mdp), Hidalgo (923.4 mdp) y Colima (539.7 mdp), aportaron la menor cantidad de recursos.7 Por otra parte, el Distrito Federal (27,204.5), el Estado de México (25,976.0 mdp), Veracruz (19,430.1 mdp), Jalisco (13,893.1 mdp) y Chiapas (13,622.6 mdp), tuvieron las mayores transferencias por parte de la federación. Mientras que Aguascalientes (3,468.9 mdp), Tlaxcala (3,445.6), Campeche (3,227.7), Baja California Sur (2,460.4) y Colima (2,371.4 mdp), tuvieron las menores transferencias. Como resultado, el Estado de México, Veracruz, el Distrito Federal y Jalisco son las entidades con mayor gasto en educación, mientras que Tlaxcala, Aguascalientes, Campeche, Baja California Sur y Colima son las de menores recursos destinados a este fin (Figura 18). Las entidades que al final del periodo (2010) incrementaron en mayor medida su aportación al gasto en educación con respecto al inicio (2000) son Tamaulipas (263.1%), Michoacán (205.3%), Nayarit (189.8%), Quintana Roo (163.6%), Yucatán (141.9%), Aguascalientes (108.0%), Morelos (104.8%) e Hidalgo (102.0%). Durango (27.1%), Estado de México (26.9%), Tabasco (23.3%), Chiapas (20.3%) y Tlaxcala (20.2%) fueron las que tuvieron el menor crecimiento. Por otra parte, los estados de Guanajuato (46.8%), Puebla (46.0%), Quintana Roo (45.8%) y Oaxaca (40.4%) muestran el mayor incremento en las transferencias recibidas por parte de la federación. Coahuila (27.9%), Baja California Sur (27.6%), Michoacán (27.4%), Veracruz (27.3%) y el Distrito Federal (22.4%), son las entidades con menor crecimiento en dichas transferencias. Respecto al incremento en el gasto total en educación ejercido por las entidades, Yucatán (71.1%) y Tamaulipas (70.2%), mientas que Tabasco (28.9%) y Chiapas (26.9%) tuvieron el menor crecimiento (Figura 19). Es importante notar que el gasto de las entidades está relacionado con el tamaño de su población, por lo que es natural que las entidades más grandes reflejen mayores gastos que las pequeñas. Para realizar una comparación que tome en cuenta este factor, se utilizó el gasto por estudiante para el año 2010. Los resultados muestran que Baja California (22,134.3 pesos), Baja California Sur (20,034.8 pesos), Yucatán (20,266.4 pesos) y Campeche (20,118.6 pesos) son los que destinan mayores recursos por estudiante, tanto propios como de transferencias. El Estado de México (12,813.3 pesos), Oaxaca (12,269.1 pesos) y Chiapas (12,093.9 pesos), son los que menos gastaron. El gasto promedio fue de 16,294.2 pesos por estudiante (Figura 20). 7 El Distrito Federal y Oaxaca no reportaron su gasto en educación. 20 Figura 18. Gasto público estatal en educación por porcedencia de los recursos y entidad federativa (2010) Recursos propios Transferencias de la federación Colima Baja California Sur Campeche Aguascalientes Tlaxcala Quintana Roo Nayarit Morelos Querétaro Zacatecas Durango Tabasco Hidalgo Yucatán San Luis Potosí Coahuila Sonora Sinaloa Oaxaca Tamaulipas Guerrero Chihuahua Baja California Nuevo León Chiapas Guanajuato Michoacán Puebla Jalisco Distrito Federal Veracruz Estado de México 0 10,000 20,000 30,000 Millones de pesos 40,000 50,000 Fuente: Public expenditure on education: a panel data construction (CIEP, 2011). 21 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aguascalient es Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quint ana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucat án Zacatecas Figura 19. Crecimiento del gasto público en educación de las entidades federativas por fuente de los recursos (2010/ 2000) Transferencias federales Gasto total Recursos propios (derecha) 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Fuente: Public expenditure on education: a panel data construction (CIEP, 2011). 22 3. Incidencia del gasto público en educación En esta sección se realiza un análisis de la distribución del gasto público en educación en México, para el año 2010, desde tres perspectivas: grupos poblacionales, nivel educativo y entidad federativa. Esto, mediante el análisis de incidencia de los beneficios. Metodología que permite conocer quién recibe este subsidio a la educación y en qué medida lo hace. Además, se muestran los efectos de la distribución de los recursos entre las tres partes antes mencionadas. 3.1. Incidencia del gasto público por nivel educativo El análisis de incidencia de los beneficios del gasto público en educación, permite conocer cómo los recursos son distribuidos entre la población, y si se encuentran relacionados con las necesidades del país y con los objetivos de política pública establecidos. Uno de estos objetivos, el cual motiva la necesidad de esta investigación, es fungir como un mecanismo de redistribución, que ayude a disminuir las carencias de la población más vulnerable para mejorar su bienestar y lograr la movilidad social. Para llevar a cabo este trabajo, se utilizará la metodología conocida como “análisis de incidencia de los beneficios”, que es una herramienta muy útil para conocer la distribución de los recursos e identificar a los receptores de los mismos. Esta aproximación combina información sobre el uso de los servicios y el costo de proveerlos, lo que permite conocer la forma en la que se encuentra distribuido el gasto público. Así, esta metodología se centra en analizar en qué medida el gobierno gasta en servicios que coadyuven a mejorar el bienestar de la población con mayores necesidades, por lo que se puede determinar la efectividad de dichos servicios (Demery, 2000). El primer paso es identificar a los usuarios de los servicios educativos. Para lograrlo, se utilizó el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) del año 2010, que es un anexo de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). El MCS fue desarrollado en conjunto por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). El uso de esta base de datos permite obtener información referente a los usuarios de los servicios de educación pública, así como de sus características socioeconómicas. Además, esta base tiene el beneficio de representatividad a nivel nacional y estatal. Con esta base de datos se identificó a los usuarios de los servicios de educación pública a nivel básico, medio superior, superior y posgrado.8 Después, se calculó el costo de proveer estos servicios educativos. Para ello, se utilizó la base de datos “Public expenditure on education: a panel data construction”, elaborada por el CIEP (2011). Esta información provee el gasto público en educación ejercido durante el año 2010 por el gobierno federal, así como las transferencias hechas a las entidades federativas. Se asumió que el gasto por nivel educativo es el gasto por subfunción, considerando únicamente a las subfunciones educación 8 El número de estudiantes/usuarios que se obtuvieron a partir del MCS difiere de la matrícula publicada por la SEP, debido a que la información de la primera proviene de una encuesta, mientras que la segunda se refiere a registros administrativos. 23 básica, media superior, superior y posgrado, tomando la suma de estas como el gasto público total en educación. Esta aproximación permite incluir dentro del gasto en educación la prestación de servicios, los gastos administrativos, los diferentes programas de becas, la inversión en infraestructura, etc. La ventaja de este enfoque es que se consideran todos los elementos necesarios para el funcionamiento del sistema educativo. La desventaja, es que ciertos gastos no pueden ser divididos por nivel educativo, por lo que no es posible tomarlos en cuenta en este análisis. Una vez identificados los beneficiarios de los servicios de educación pública por nivel educativo y los costos totales de cada nivel educativo, es necesario calcular el gasto por alumno (costo unitario), que resulta de dividir el gasto total entre el número de beneficiarios, por nivel educativo. La mayor parte de los beneficiarios se encuentran en nivel básico (77.6%), después en medio superior (13.4%), superior (8.5%) y posgrado (0.4%). Del mismo modo, el gasto se encuentra concentrado en educación básica (69.0%), después en educación superior (17.2%), media superior (12.6%) y posgrado (1.1%). El servicio educativo de mayor costo por estudiante es el posgrado (38,191 pesos) y después el de educación superior (30,584 pesos). El subsidio de un estudiante de alguno de estos dos niveles educativos es el doble que el de un estudiante de educación media superior (14,302 pesos) o de educación básica (13,486 pesos). El gasto público por estudiante en México es, en promedio, de 15,165 pesos (Cuadro 1). Cuadro 1. Matrícula, gasto público total y por estudiante, por nivel educativo (2010) Matrícula % Gasto total (millones de pesos) Educación básica 23,336,759 77.6% 314,729.1 69.0% 13,486 Educación media superior 4,032,478 13.4% 57,670.9 12.6% 14,302 Educación superior 2,564,866 8.5% 78,443.1 17.2% 30,584 135,037 0.4% 5,157.2 1.1% 38,191 30,069,140 100.0% 456,000.4 100.0% 15,165 Nivel Posgrado Total % Gasto por alumno (pesos) Fuente: MCS 2010 (INEGI, 2011) y Public expenditure on education: a panel data construction (CIEP, 2011). Una vez obtenido el costo unitario del servicio en cuestión, éste se imputa a los usuarios de dichos servicios; pues el objetivo es medir la distribución de los beneficios entre la población. El siguiente paso consiste en agrupar a los individuos en subgrupos (grupos poblacionales); con el propósito de comparar la distribución de los beneficios entre ellos. Para esto es necesario utilizar una variable de bienestar, pues se desea conocer la redistribución de los recursos, así como, el impacto de las transferencias en el nivel de desigualdad de la población. Usualmente, se utiliza una variable de ingreso o gasto del hogar o del individuo. En este caso, la variable utilizada fue el ingreso corriente 24 total per cápita (ictpc), calculado por el CONEVAL (2011) mediante el MCS 2010, con la finalidad de estimar la pobreza multidimensional en nuestro país, y en específico, la vulnerabilidad por ingresos de los hogares. De este modo, el ictpc sirve para generar percentiles (deciles o quintiles) de la población de acuerdo con su nivel de ingresos. Los resultados del análisis de incidencia se presentan por quintiles de ingreso, es decir, individuos distribuidos en cinco grupos con igual número de participantes, de menor a mayor, de acuerdo a su nivel de ingreso, cada uno con el 20.0 por ciento de la población, ordenados en base al ictpc de menor (quintil 1) a mayor (quintil 5). Se observa que el gasto público total en educación beneficia en mayor medida a la población de menores recursos (quintil I). También, que mientras mayor es el nivel de ingresos del grupo poblacional (quintil), menor es la cantidad de transferencias que reciben, por lo que puede decirse que hay evidencia de la redistribución de la riqueza a través del gasto en educación. Sin embargo, estos resultados son producto de la concentración de estudiantes en educación básica. Al realizar el análisis por nivel educativo estos resultados difieren entre uno y otro. En educación básica, se aprecia una mayor concentración del gasto entre la población de los primeros quintiles, es decir, la de menores ingresos. En educación media superior, el gasto está distribuido de manera más uniforme, pero se concentra en los quintiles medios, por lo que los principales beneficiarios son la clase media, y no la más necesitada. En educación superior, el panorama cambia por completo, pues la participación en este nivel educativo corresponde en su mayoría a la población de mayores ingresos. Lo mismo sucede en posgrado, en donde casi la totalidad de los recursos benefician a los más ricos (quintil 5) (Figura 21). Figura 21. Incidencia del gasto público en educación por quintil de ingreso y nivel educativo (2010) 100% Posgrado 80% 60% Educación Superior 40% 20% Educación Media Superior 0% Educación Básica I II III IV V Fuente: Cálculos propios con información de MCS2010 (INEGI, 2011), Medición multidimensional de la pobreza en México 2010 (CONEVAL, 2011) y Public expenditure on education: a panel data construction (CIEP, 2011). 3.2. Incidencia del gasto público por nivel educativo y por entidad federativa El procedimiento realizado para hacer el análisis de incidencia por nivel educativo y entidad federativa es exactamente el mismo que el anterior. Con el objetivo de indagar sobre la presencia de patrones 25 por áreas geográficas, se agruparon a los estados en tres regiones: norte, centro y sur. Los resultados encontrados no muestran la existencia de tales patrones para ningún nivel educativo, por lo que la hipótesis de desigualdad regional quedó descartada. Antes de continuar con los resultados, es importante aclarar que la distribución observada entre los grupos poblacionales de cada nivel educativo y entidad, obedece a la composición socioeconómica de cada estado. Es decir, los estados con mejores niveles de ingreso entre su población, reflejan niveles de concentración mayores en los quintiles más altos, debido a que su población tiene más individuos con mayores niveles de ingreso, y no a que, de ante mano, se favorezca a estos grupos poblacionales. A la inversa, en los estados con altos niveles de marginación cuya población en situación de vulnerabilidad es mayor, puede presentar mayores niveles de concentración en los quintiles más bajos, lo que no significa que, de ante mano, se favorece en mayor medida a este grupo. Los resultados de incidencia del gasto público total en educación por entidad federativa, indican que el grupo poblacional más beneficiado, en 23 de las 32 entidades federativas, es el formado por el quintil 1. En los estados de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala, el mayor beneficio es para la población del quintil 2. Y únicamente en Chiapas, los más favorecidos son los que se encuentran en el quintil 3. No obstante, se puede apreciar claramente que sí existe una redistribución de los recursos a través de transferencias por medio del gasto en educación, pues a mayor nivel de ingresos de la población, menor es el beneficio que reciben. Y por el contrario, la población con menores recursos se beneficia en mayor medida de este subsidio a lo larga del país (Figura 22).9 9 Hay que recordar que la composición de los grupos poblacionales (quintiles de ingreso) depende del nivel de ingresos de cada estado i.e. los quintiles de un estado no son directamente comparables con los quintiles de otro estado, pues el ingreso de cada uno es diferente. De este modo, los resultados que se muestran en los mapas indican la concentración de los beneficios en determinado grupo poblacional al interior del estado, y no respecto al nivel nacional. 26 De la misma forma que a nivel nacional, el gasto público total beneficia más a la población de menores ingresos, a causa de la concentración de estudiantes en educación básica, en las entidades federativas se da el mismo fenómeno. La mayoría de los niños y jóvenes del país se encuentran entre los 3 y 14 años de edad, por lo que acuden a educación básica y representan la mayor parte de la matrícula total, cuyo efecto es la concentración del gasto en este nivel educativo. Prueba de ello es la correlación observada entre el gasto total y el gasto en educación básica por entidad federativa. Se puede observar que 26 de los 32 estados presentan mayor concentración del gasto en el quintil 1. Únicamente Durango, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas, tienen más beneficiaros en el quintil 2 (Figura 23). En este nivel, también se observa que a mayor nivel de ingresos, la cantidad de recursos recibidos es menor, reflejando la adecuada redistribución de las transferencias. La educación media superior es la que refleja menor concentración de recursos en un solo quintil. En la mayoría de los estados, los beneficios se encuentran distribuidos casi de forma homogénea entre los diferentes grupos poblacionales. Sin embargo, sí se logra apreciar una ligera concentración de los recursos entre los quintiles 3 y 4, que representan a la clase media en la mayoría de los estados. Sólo Chiapas, Hidalgo y Zacatecas tienen mayor cantidad de beneficiarios en el quintil 5. Mientras que, Baja California Sur y Puebla presentan concentración de beneficios en el quintil 1, y Quintana Roo y Tlaxcala en el quintil 2 (Figura 24). A pesar de esto, la distribución de los recursos en este nivel educativo es relativamente equitativa i.e. el 20.0 por ciento de la población recibe más o menos el 20.0 por ciento de los beneficios. 27 28 El panorama que se observa en educación superior y posgrado refleja un alto grado de concentración del gasto entre la población de mayores ingresos. En educación superior, el quintil 5 concentra la mayor proporción de los recursos en todos los estados excepto Baja California Sur, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. A pesar de esto, el resto de los recursos se encuentran distribuidos entre los integrantes de los quintiles 3 y 4, ya que estos reciben alrededor del 20.0 por ciento de los beneficios que les corresponden. Sin embargo, la población de los quintiles 1 y 2 es la menos beneficiada, pues son los que reciben menos recursos (Figura 25).En posgrado, la concentración de los recursos en el quintil 5 se observa en 31 estados, sólo en Colima la concentración se da en el cuarto quintil. Tal es el grado de concentración que se observa en este nivel educativo que entidades como Hidalgo, Jalisco, Baja California, Durango, Zacatecas, Chiapas y Tabasco tienen más del 90.0 por ciento de los beneficiarios en el último quintil. Como resultado del alto grado de concentración, la población de escasos recursos prácticamente no se beneficia de este subsidio (Figura 26). Finalmente, es necesario aclarar que los resultados aquí presentados son producto de las particularidades que se encuentran al interior de cada estado, como el tamaño de la población, la cantidad de escuelas, la proporción de estudiante en escuelas privadas, el entorno socioeconómico, la migración, entre otras. Estos factores tienen efectos en la composición de los grupos poblacionales y en la participación en los diferentes niveles educativos entre una entidad y otra, por lo que deben ser considerados. 29 30 3.3. Efectos de la distribución del gasto público en educación Una vez que se conoce la forma en la que se encuentra distribuido el gasto público entre los grupos poblacionales, niveles educativos y entidades federativas, es conveniente analizar las implicaciones que tiene en términos de desigualdad. Esto, debido a que uno de los objetivos del gasto público, y en específico del gasto en educación, es la redistribución de la riqueza a través de transferencias que permitan la acumulación de capital humano en manos de la población en situación de vulnerabilidad, lo que a su vez, les ayudara a mejorar su nivel de bienestar. Además, permitirá conocer tanto la efectividad del sistema educativo, como la eficiencia del gasto público. De este modo, los resultados de esta investigación pueden ser utilizados como herramienta de evaluación de las políticas implementadas en materia educativa. Para profundizar en el análisis de incidencia de los beneficios y conocer los efectos en la desigualdad, se utilizan 4 herramientas esenciales en este tipo de análisis: (1) la curva de Lorenz; (2) la curva de concentración; (3) el coeficiente de Gini y; (4) el coeficiente de concentración. Por un lado, las curvas de Lorenz y de concentración muestran de forma gráfica la distribución de una variable con respecto a otra, y por el otro, los coeficientes de Gini y de concentración reflejan el grado de concentración de la variable en cuestión a través de números (Demery, 2000 y; Duclos and Araar, 2006). 31 En general, la interpretación de los resultados obtenidos mediante estas herramientas es la siguiente: (a) si la proporción del gasto en el primer quintil supera el 20.0 por ciento, al tiempo que en el último quintil la proporción es menor, puede decirse que se trata de un subsidio progresivo. Como se explicó antes, la progresividad indica que la población de menores ingresos recibe la mayor parte de los beneficios; (b) si la población del último quintil recibe más del 20.0 por ciento del gasto, y la proporción que recibe el primer quintil es menor, entonces las transferencias son regresivas, por lo que los más beneficiados son los de mayores ingresos10 y; (c) la distribución neutral es aquella en la que cada grupo poblacional recibe los recursos que le corresponden i.e. en el caso de grupos formados por quintiles, cada uno debe recibir el 20.0 por ciento de los beneficios, dado que está formado por el 20.0 por ciento de la población. El análisis de la curva de Lorenz parte de relacionar la proporción acumulada del ingreso, en manos de la proporción acumulada de la población, agrupada y ordenada de menor a mayor, de acuerdo con su nivel de ingresos (quintiles). Esta curva se compara con la línea de 45° que representa el nivel de igualdad perfecta. Como resultado, a mayor distancia entre la curva de Lorenz y la línea de igualdad, mayor será el grado de desigualdad en el ingreso de las personas, hogares o grupos. Por el contrario, si la distancia entre una y otra es poca, el nivel de desigualdad es menor. De manera similar, la línea de igualdad perfecta se compara con las curvas de concentración, que se construyen al relacionar la proporción acumulada del gasto público en educación en manos de la proporción acumulada de la población, agrupada y ordenada de menor a mayor, de acuerdo con su nivel de ingresos. En este caso, el análisis se hace por nivel educativo, por lo que se tiene una curva para cada nivel. Del mismo modo que la curva de Lorenz, su interpretación indica el grado de concentración del gasto público en educación pero con leves diferencias. Cuando la curva de concentración se encuentra por encima de la línea de 45°, se entiende que el gasto está mayormente distribuido entre la población de menores recursos y se dice que es progresivo. Por el contrario, cuando la mayor parte de los recursos se encuentran concentrados en la población de mayores ingresos, la curva está por debajo de la línea de igualdad y se dice que son regresivos. Finalmente, la distancia entre las curvas de concentración y la línea de 45°, también indica el grado de desigualdad de la distribución, sin importar si se trata de transferencias progresivas o regresivas. Los resultados muestran que, en términos absolutos, el gasto público en educación, considerando todos los niveles educativos, es progresivo, ya que la curva de concentración está por encima de la línea de igualdad perfecta (45°). Esto significa que el 20 por ciento de la población más pobre (quintil 1) recibe más del 20.0 por ciento de los recursos, y que el 20 por ciento de la población más rica (quintil 5) recibe menos del 20 por ciento de este subsidio. Como se mencionó antes, este resultado es efecto de lo que sucede en educación básica, pues este nivel educativo representa la mayor parte de la matrícula total y del gasto en educación en México. Esto puede apreciarse en la curva de concentración del gasto en educación básica, que está por encima y más lejana de la 10 Ambos escenarios son desiguales, puesto que un grupo recibe más de lo que le corresponde, mientras que otro recibe menos. 32 línea de igualdad, reflejando mayor progresividad en el nivel básico que por todo el sistema educativo en conjunto (Figura 27). El caso más cercano a la igualdad perfecta es el de educación media superior. En este nivel, la distribución del gasto es la más homogénea de todos los niveles educativos, por lo que la curva de concentración es la más cercana a la línea de 45°, incluso, se observa como la curva inicia por debajo de la línea de igualdad, la cruza y termina por encima de ésta. Esto indica que la población más pobre no recibe más del 20 por ciento de los beneficios, pero la población más rica tampoco. De hecho la leve concentración del gasto en este nivel se encuentra distribuida entre los quintiles dos, tres y cuatro, que representan al 80.0 por ciento de la población. Al contrario de la educación básica y media superior, el gasto en educación superior y posgrado es regresivo. En estos niveles el gasto público es desigual, pues más del 20.0 por ciento de los beneficios son recibidos por el 20.0 por ciento de la población de mayores ingresos. Por el contrario, la población más pobre recibe muy poco de los recursos destinados a educación superior, y prácticamente ningún beneficio de posgrado. Las curvas de concentración se encuentran por debajo de la línea de igualdad, y son las más lejanas a esta. Al comparar las curvas de concentración con respecto a la curva de Lorenz, se puede determinar la progresividad o regresividad relativa al ingreso. Cuando éstas se encuentran por encima de la curva de Lorenz se dice que son progresivas relativas al ingreso, y cuando están por debajo, se dice que son regresivas con respecto al ingreso. Los resultados de dicha comparación confirman que el gasto total en educación (considerando todos los niveles), en educación básica y en educación media superior es progresivo, tanto en términos absolutos como en relativos al ingreso. También, que el gasto en posgrado es una transferencia regresiva, al estar por debajo de la línea de igualdad y de la Curva de Lorenz. Destaca el hecho de que la educación superior, a pesar de ser progresiva en términos absolutos al estar por debajo de la línea de igualdad perfecta, es progresivo en relación al ingreso, pues se encuentra por encima de la Curva de Lorenz. 33 Para complementar el análisis gráfico utilizaremos los coeficientes de Gini y de concentración, que miden la distancia entre las curvas de Lorenz y de concentración, con respecto a la línea de igualdad perfecta (45°). Al pasar a un análisis cuantitativo, se podrá definir con mayor precisión el nivel de concentración, tanto del ingreso, como del gasto en educación, así como la progresividad, regresividad o neutralidad de este último. Todo esto, para los diferentes niveles educativos y entidades federativas. El coeficiente o índice de Gini tiene valores entre el 0 y el 1. Cuando su valor se acerca a 0 indica que el nivel de desigualdad es menor, puesto que la distancia entre la curva de Lorenz y la línea de igualdad es poca. Al contrario, cuando su valor se aproxima a 1, esto significa que la distancia entre una y otra es grande, por lo que hay un mayor grado de desigualdad. El coeficiente de concentración tiene valores que van del -1 al 1. Los valores cercanos a -1 y 1 indican que hay desigualdad en la distribución de los recursos, sin embargo, cuando se acercan a -1 se trata de transferencias progresivas, pues benefician en mayor grado a la población de menores recursos, y al contrario, cuando se aproximan a 1 se dice que el subsidio es regresivo, pues son los de mayores ingresos los que reciben la mayor parte de este. Y cuando los valores del coeficiente son cercanos a 0, se trata de un escenario neutral y menos desigual, es decir, la distribución es más equitativa y homogénea entre toda la población. 34 Se muestran los coeficientes de Gini por entidad federativa, con el objetivo de mostrar el grado de concentración y desigualdad del ingreso, lo que ayudará a entender mejor la concentración del gasto. Como se comentó antes, los resultados de la distribución del gasto en educación entre los diferentes grupos poblacionales y niveles educativos, dependen de aspectos específicos y particulares de cada estado. Siendo el ingreso la variable de bienestar utilizada para formar los grupos poblacionales, es un factor con un efecto importante dentro del análisis de incidencia. Por lo que conocer el nivel de concentración de éste, así como sus efectos en la desigualdad, en las diferentes entidades del país, es importante e incluso necesario. Los resultados del cálculo del coeficiente de Gini se encuentran entre el 0.40 y el 0.55, lo que refleja un nivel de desigualdad medio en todo el país. El valor de este índice a nivel nacional es de 0.51 y los estados que tienen mayor grado de desigualdad, por estar encima del nivel nacional y por lo tanto más cercano a 1, son Chiapas (0.54), el Distrito Federal (0.52), Veracruz (0.53) y Zacatecas (0.52). Aguascalientes, Baja California, Campeche, Guerrero, Oaxaca y San Luis Potosí presentan el mismo coeficiente que el nivel nacional. El resto de los estados tienen valores por debajo del nivel nacional, más cercanos a 0 y con menores niveles de desigualdad (Figura 28). 0.55 Figura 28. Coeficiente de Gini del ingreso per cápita por entidad federativa (2010) Chis 0.50 0.45 Ver Zac Oax Rep Mex SLP NL MichNay Qro BCS Pue Tab Coah Chih Q Roo Son Dgo Mex Hgo Edo Sin Yuc Jal Tamps Camp AgsBC DF Gro Gt o 0.40 Col Mor Tlaxc Fuente: Cálculos propios con información de MCS 2010 (INEGI, 2011), Medición multidimensional de la pobreza en México 2010 (CONEVAL, 2011) y Public expenditure on education: a panel data construction (CIEP, 2011). 35 Los coeficientes de concentración del gasto público en educación, considerando todos los niveles, presentan valores cercanos al 0, pero con signo negativo. Esto puede interpretarse como un sistema de educación pública cercano a la neutralidad, pero que aún muestra un leve grado de progresividad. Esto sucede tanto a nivel nacional (-0.11) como por entidad federativa, en donde los estados de Campeche (-0.08), Chiapas (-0.05), Chihuahua (-0.06), Colima (-0.08), Durango (-0.06), Guerrero (-0.09), Hidalgo (-0.07), Michoacán (-0.08), Nayarit (-0.07), Oaxaca (-0.04), Sinaloa (-0.08), Tlaxcala (-0.05) y Zacatecas (-0.03), tienen los valores más próximos a cero, y por lo tanto, son los que tienen la menor concentración de recursos. El Distrito Federal (0.21), Nuevo León (-0.17) y Quintana Roo (-0.17) son las entidades con mayor concentración, pero no dejan de ser más cercanos a 0 que a -1, y por tanto sólo son ligeramente progresivos (Figura 29).11 Figura 29. Coeficiente de concentración del gasto público en educación por entidad federativa (2010) -0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22 Zac Oax Tlaxc Chis Dgo Chih Hgo Sin Col MichNay Camp Gro Qro Pue Ver Tab SLPSon Tamps AgsBCSCoah Rep Mex Jal Mor Yuc BC Gt o Edo Mex Q Roo NL DF Fuente: Cálculos propios con información de MCS 2010 (INEGI, 2011), Medición multidimensional de la pobreza en México 2010 (CONEVAL, 2011) y Public expenditure on education: a panel data construction (CIEP, 2011). Los resultados en educación básica también son cercanos a 0 y con signo negativo. Esto significa neutralidad en la concentración del gasto, pero con una leve acentuación hacia la progresividad. La mayoría de las entidades son más neutrales que a nivel nacional (-0.18). Los estados que son menos neutrales son Baja California (-0.22),el Distrito Federal (-0.29), el Estado de México (0.23), Guanajuato (-0.19), Jalisco (-0.20), Nuevo León (-0.21), Quintana Roo (-0.22) y Yucatán(-0.19). Los más cercanos a 0 son Oaxaca (-0.09) y Tlaxcala (-0.09) (Figura 30). 11 Nuevamente es necesario considerar el efecto que tiene la educación básica dentro del total. 36 Nuevamente, destaca la educación media superior al ser el nivel con el gasto más neutral del sistema educativo. El coeficiente de concentración muestra los valores más cercanos a cero, lo que refleja la homogeneidad en la distribución delos recursos. Los valores de este coeficiente presentan signos tanto negativos, como positivos, pero siempre cercanos a cero. Los estados de Aguascalientes (-0.01), Coahuila (-0.01), Distrito Federal (-0.16), Nuevo León (-0.17), Puebla (-0.07), Quintana Roo (-0.06), Sonora (-0.04) y Tamaulipas (-0.02), son los que tienen un muy ligero grado de progresividad, mientras que el resto, al igual que a nivel nacional (0.03) son ligeramente regresivos, sobre todo Chiapas (0.20), Guerrero (0.20), Hidalgo (0.10), Oaxaca (0.15) y Zacatecas (0.18) (Figura 31). Figura 30. Coeficiente de concentración del gasto público en educación básica por entidad federativa (2010) -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.30 Chis Oax Tlaxc Zac HgoMichNay Pue Dgo Chih Gro Sin Tab Ver BCS Camp Col Coah Tamps Mor Qro Ags SLPSon Rep Mex Gt o Jal Yuc NL Q Roo BC Edo Mex DF Fuente: Cálculos propios con información de MCS 2010 (INEGI, 2011), Medición multidimensional de la pobreza en México 2010 (CONEVAL, 2011) y Public expenditure on education: a panel data construction (CIEP, 2011). 37 Figura 31. Coeficiente de concentración del gasto público en educación media superior por entidad federativa (2010) 0.20 Chis Zac 0.15 0.10 0.05 0.00 Oax Col Camp BCBCS Ags Coah Hgo Jal Dgo Edo Mex MichNay Mor Chih Gt o -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 DF Sin SLP Ver Rep Mex Tab TlaxcYuc Tamps Son Pue Q Roo Qro NL Fuente: Cálculos propios con información de MCS 2010 (INEGI, 2011), Medición multidimensional de la pobreza en México 2010 (CONEVAL, 2011) y Public expenditure on education: a panel data construction (CIEP, 2011). En educación superior el panorama entre entidades es diverso, de forma que no se aprecia una convergencia hacia la neutralidad. En este nivel, el gasto es más concentrado que en los anteriores, a pesar de que los valores del coeficiente de concentración continúan siendo más cercanos a 0 que a 1, en la mayoría de los estados. Esto significa que, a pesar de encontrarse más cerca de la neutralidad, la tendencia hacia un gasto progresivo es evidente. Estados como Baja California Sur (0.07), Sinaloa (0.10) y Quintana Roo (0.10), aún se encuentran muy cerca del 0, y por lo tanto son neutrales, pero otros como Chiapas (0.43), Oaxaca (0.40) y San Luis Potosí (0.44), de continuar con una distribución similar en los próximos años, podrían llegar a ser subsidios progresivos (Figura 32). Finalmente, los resultados del gasto en posgrado son totalmente contrarios y diferentes a los del resto de los niveles educativos. Los valores del coeficiente de concentración son todos de signo positivo, y en su mayoría cercanos a 1, por lo que el subsidio de este nivel educativo es progresivo en 28 de las 32 entidades federativas, y a nivel nacional. Únicamente los estados de Coahuila (0.22), Colima (0.34), Sinaloa (0.36), Tlaxcala (0.35) y Quintana Roo (0.29), cuentan con sistemas de posgrado neutrales. Durango (0.91), Hidalgo (0.92) y Jalisco (0.92) son, por el contrario, totalmente progresivos (Figura 33). 38 Figura 32. Coeficiente de concentración del gasto público en educación superior por entidad federativa (2010) 0.45 0.40 0.35 0.25 0.15 Oax o Qro DgoGtGro Chih Pue JalMich Hgo Nay Col Ags 0.30 0.20 SLP Chis Yuc Zac Tlaxc Ver BC Coah Camp NL Rep Mex Son Tamps Tab Edo Mex Mor DF 0.10 Fuente: Cálculos propios con información de MCS 2010 (INEGI, 2011), Medición multidimensional de la pobreza en México 2010 (CONEVAL, 2011) y Public expenditure on education: a panel data construction (CIEP, 2011). Figura 33. Coeficiente de concentración del gasto público en posgrado por entidad federativa (2010) 0.92 0.82 Dgo BC Chis Chih 0.72 0.62 0.52 Ags Camp GtGro o Edo Mex DF BCS Mor Mich Tab Nay Qro Oax NL Pue SLP Ver Zac Rep Mex SonTamps Yuc 0.42 0.32 Col 0.22 Coah Sin Q Roo Tlaxc Fuente: Cálculos propios con información de MCS 2010 (INEGI, 2011), Medición multidimensional de la pobreza en México 2010 (CONEVAL, 2011) y Public expenditure on education: a panel data construction (CIEP, 2011). En conclusión, los coeficientes de concentración por nivel educativo y entidad federativa, indican que la educación básica y media superior es neutral, es decir, el grado de concentración entre los diferentes grupos poblacionales es bajo. Además, se aprecia una ligera acentuación de progresividad, por lo que, a pesar de que el gasto se encuentra distribuido más o menos de forma homogénea, si existe un ligero beneficio mayor para la población de escasos recursos. El grado de concentración en educación superior es mayor, aunque pude interpretarse más como un sistema neutral que como uno progresivo. Sin embargo, en algunas entidades se encuentra mucho más cerca de la progresividad, 39 que de la neutralidad del gasto. Por último, los resultados del cálculo de este coeficiente indican que el posgrado es por completo progresivo, por lo que este subsidio beneficia a la población de mayores ingresos. 3.4. La desigualdad de la educación Los efectos de la distribución del gasto público no se limitan a la concentración de los recursos en determinados grupos poblacionales, niveles educativos o entidades federativas. Como se señaló en párrafos anteriores, la mayor parte del gasto educativo está destinado a la educación básica, como resultado, la mayoría de la población sólo cuenta con educación básica, con lo que los años de escolaridad, o dicho de otro modo, la cantidad de educación que recibe un mexicano es poca. En 2010 el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, era de 8.6 años, es decir, educación básica incompleta.12 Para analizar la desigualdad en la educación se muestra la Curva de Lorenz de los años de escolaridad. Al igual que la curva del ingreso, ésta muestra la distribución acumulada de la educación en manos de la proporción acumulada de la población. Como resultado, se observa una curva que indica un grado de desigualdad moderado, por su distancia con respecto a la línea de igualdad perfecta. Visto de otro modo, el 60.0 por ciento de la población recibe alrededor del 40.0 por ciento de la educación, con lo que, el 40.0 por ciento de la población restante concentra, a su vez, el 60.0 por ciento de la educación restante. Esto refleja desigualdad en la distribución del capital humano (Figura 34). Se calcularon los coeficientes de Gini de educación por entidad federativa, con el propósito de mostrar las diferencias en la concentración de la educación entre los estados. Este coeficiente muestra la concentración de los años de escolaridad en México al año 2010, para la población de 15 años y más. De este modo, es posible apreciar los efectos que ha tenido la distribución del gasto público en educación desde el siglo pasado, a través de las diferentes cohortes de edad. Los resultados muestran un Gini a nivel nacional de 0.22 con lo que se confirma la presencia de desigualdad pero a un nivel moderado, ya que este valor se encuentra mucho más cerca del cero que del uno. Los estados con el mayor grado de concentración de la educación, y por tanto de desigualdad, son Chiapas (0.29), Guerrero (0.29), Oaxaca (0.26) y Michoacán (0.25). Por el contrario, en el Distrito Federal (0.17), Coahuila (0.17), Nuevo León, Durango y Sonora (0.18), se presenta el menor grado de desigualdad, puesto que sus valores del coeficiente son más cercanos a cero (Figura 35). Hay evidencia en el ingreso para el caso de los años alrededor del mundo sobre la existencia de una estrecha relación entre la desigualdad y la desigualdad en la educación (Porta et al., 2011). Se realizó un ejercicio similar de México, en el que se comparan los coeficientes de Gini del ingreso per cápita y de escolaridad por entidad federativa. Se encontró evidencia de una leve correlación 12 INEGI. 2011. Censo de Población y Vivienda 2010. México en cifras. México. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?src=487 40 entre la desigualdad en ingresos y en educación al interior del país. Los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca presentan el mayor nivel de desigualdad tanto en el ingreso como en educación, mientras que Durango, Coahuila y Sonora muestran el menor grado de concentración en ambos rubros (Figura 36). Estos resultados indican que las personas de menores recursos tienden a tener menor educación que las personas de mayores ingresos. 41 Gini de educación Figura 35. Coeficiente de Gini de educación en México por entidad federativa (2010) 0.30 Chiapas Guerrero 0.27 Oaxaca Michoacán Hidalgo Veracruz Campeche Puebla Sanaro Luis PotYucat osí án Querét EstGuanajuat ado de o Nacional Morelos Nayarit México Sinaloa Zacatecas Colima Tabasco Quint ana Roo Baja California Chihuahua Jalisco Tlaxcala Tamaulipas Aguascalient Sures Baja California Sonora Durango Nuevo León Coahuila Dist rit o Federal 0.24 0.21 0.18 0.15 Fuente: Elaboración propia con información de MCS 2010 (INEGI, 2011). Figura 36. Relación entre los coeficientes de Gini del ingreso y de educación por entidad federativa (2010) 0.55 Gini de ingreso Chiapas 0.52 Oaxaca 0.49 Guerrero Durango Coahuila 0.46 Sonora 0.43 0.40 0.15 0.18 0.21 0.24 Gini de educación 0.27 0.30 Fuente: Elaboración propia con información de MCS 2010 (INEGI, 2011) y Estimación multidimensional de la pobreza en México 2010 (CONEVAL, 2011). 3.4.1. Comparativo internacional Para complementar el análisis y tener una mejor visión de la situación que prevalece en el país, se muestra un comparativo del coeficiente de Gini de educación de México con respecto a países seleccionados. Dicho comparativo, fue llevado a cabo por Benaabdelaali et al. (2011), quienes construyeron una base de datos para 146 países, de manera quinquenal, durante el periodo 1950 2010 por grupos de edad y sexo, para medir y comparar la desigualdad en la educación. Para ello calcularon los coeficientes de Gini de educación mediante los años promedio de escolaridad de los países seleccionados. Con el objetivo de mostrar la evolución de los niveles de desigualdad en la 42 educación en México a través del tiempo, así como la situación respecto a otros países, se utilizaron estas bases de datos seleccionando 9 países con datos de los años 1990, 2000 y 2010. La selección de estos países se decidió en base a la similitud de las economías y la cercanía geográfica en el caso de Argentina, Brasil y Chile, por el reciente proceso de reformas estructurales a China, y por las particularidades económicas y educativas que presentan Finlandia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos.13 La evolución del coeficiente de Gini de educación en México de 1990 a los años 2000 y 2010, por grupos de edad, muestra que la desigualdad en materia de educación es cada vez menor. Mientras que para el grupo entre los 75 y 99 años de edad este coeficiente pasó de 0.63 en 1990 a 0.56 en 2010, para el grupo de 15 a 19 años de edad pasó de 0.23 a 0.09. Esto refleja que para las nuevas generaciones el nivel de desigualdad en la educación es mínimo, y está cercano al escenario de igualdad perfecta. Del mismo modo, la relación entre este coeficiente y los años promedio de escolaridad es negativa, es decir, a mayores años de escolaridad de la población, menores niveles de desigualdad (Figura 37). Los resultados de la comparación entre países en el año 2010 muestran que Estados Unidos es el país con el menor nivel de desigualdad en educación, y además, es también el que cuenta con coeficientes más homogéneos entre los grupos de edad. Brasil, México, China y Chile tienen una pendiente pronunciada, reflejando heterogeneidad entre los diferentes grupos de edad. Al comparar sólo al primer grupo (15 - 19), se observa que China tiene el coeficiente más cercano a cero (0.04), lo que indica que actualmente cuenta con un sistema educativo prácticamente equitativo. Por el contrario, Argentina (0.20) y Brasil (0.25) son los países con mayor desigualdad en este grupo de edad. En cuanto al último grupo (75 - 99), la diferencia entre países es mucho mayor, pues mientras China y Brasil presentan valores de 0.66, México de 0.56, Chile de 0.39 y Argenti- 13 Cabe señalar que la selección de estos países no afecta de forma significativa y/o relevante la evidencia que se presenta, pues el objetivo único de este ejercicio es mostrar el comportamiento de estos indicadores a través del tiempo y en distintos países. 43 na de 0.32, Estados Unidos tiene un coeficiente de sólo 0.13. Por otra parte, la relación entre el promedio de años de escolaridad y el coeficiente de Gini de educación, muestra una pendiente negativa lo que significa que, mientras mayor sean los años de escolaridad de la población, menor será el nivel de desigualdad. También se observa una tendencia en la mayoría de los países hacia una situación de igualdad, con la excepción de Brasil, China y México, en donde la población en los últimos grupos de edad aun refleja pocos años de educación escolar (Figura 38). 4. Retornos públicos de la educación Es importante conocer de donde provienen los recursos que son redistribuidos a través del gasto, porque así se puede conocer la cantidad de recursos con que se cuentan y como esto afecta a quienes contribuyen a la recaudación de estos ingresos. Los ingresos públicos de nuestro país son recaudados principalmente por la federación. En el año 2010, dichos ingresos sumaron 3,176,332.0 mdp, cifra que representa el 24.3 por ciento del PIB para el mismo año. La fuente de estos recursos es diversa, la mayor parte (62.8%) se trata de ingresos del gobierno federal y el resto, proviene de los ingresos de organismos y empresas (25.3%), así como de ingresos derivados de financiamientos (11.9%). Gran parte de los ingresos del gobierno federal son producto de la recaudación de impuestos (65.7%), el resto se obtiene de derechos (28.9%), aprovechamientos (5.0%), productos (0.3%) y contribuciones (0.0%). Los impuestos son una de las fuentes de ingresos más importantes, no solo por la proporción que representan, sino por la estrecha relación que tienen con la sociedad. En 2010, se recaudaron alrededor de 1,310,661.5 mdp, de los cuales el 48.9 por ciento provino del impuesto sobre la renta (ISR), el 37.0 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA), y el 14.1 por ciento restante del impuesto empresarial de tasa única (IETU) (4.1%), del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) (3.8%), de los impuestos al comercio exterior (2.1%), del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (1.6%), del impuesto a los depósitos en efectivo (1.0%), del rubro de acce44 sorios (1.0%), del impuesto sobre automóviles nuevos (0.3%) y del impuesto a los rendimientos petroleros (0.2%) (Figura 39). Figura 39. Recaudación de impuestos (2010) 0.3% 0.2% 1.0% 1.0% 1.6% 2.1% 3.8% 4.1% 48.9% 37.0% Fuente: Ley de Ingresos de la Federación 2010, DOF ISR IVA IETU IEPS Comercio exterior Tenencia Depósitos en efectivo Accesorios ISAN Rendomientos petroleros El ISR es el impuesto a través del cual se recaudan mayores ingresos, pues éste representó el 32.1 por ciento de los ingresos del gobierno federal, el 20.2 por ciento de los ingresos de la federación y el 4.9 por ciento del PIB. Además, en conjunto con el IVA, son los impuestos que se encuentran más relacionados con los ingresos y gastos de la población. Esto, debido a que el ISR grava el ingreso de las personas y el IVA, el gasto que realizan al comprar ciertos bienes y servicios. Para fines de esta investigación, se analiza la incidencia impositiva del ISR, tanto por su importancia para las finanzas públicas del país, como por el hecho de que el ingreso de las personas generalmente proviene de los sueldos y salarios que perciben por sus empleos, lo que permite relacionar su ingreso con el nivel de educación que tienen. De este modo, es posible relacionar el pago de impuestos y la escolaridad de los contribuyentes, lo que permite indagar sobre los retornos públicos de la educación en nuestro país. Con esto, se tendrá un panorama completo sobre la distribución y los efectos de los ingresos y gastos del sector público en la educación en México. Para llevar a cabo este análisis, se utilizó un simulador fiscal del impuesto sobre la renta, el cual, fue desarrollado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Este simulador también utiliza el MCS 2010 (INEGI, 2011), a partir del cual se calcula la carga fiscal de los contribuyentes, bajo las condiciones vigentes en la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR).14 En este caso, se estimó la incidencia de la recaudación del ISR para el año 2010 de acuerdo al nivel de educación de los contribuyentes. Esta información permitirá conocer las aportaciones de la población a los ingresos públicos del país, e identificar qué nivel educativo genera mayores retornos a la inversión realizada por el gobierno a través del gasto público en educación. Esto es importante para la sostenibilidad de las finanzas públicas, pues como se mencionó anteriormente, el gasto público en educación representa alrededor del 20.0 por ciento del gasto público total. 14 Sólo se consideran personas físicas, es decir, las retenciones hechas a los sueldos de trabajadores e ingresos de otras personas físicas como empleadores o autoempleados. 45 Los resultados de la simulación indican que, en 2010, el gobierno recaudó alrededor de 314,667.7 mdp por concepto de ISR de personas físicas. Esto representa (49.1%) casi la mitad del total de la recaudación de este impuesto. La incidencia de la carga fiscal, de acuerdo con el nivel de educación de los contribuyentes, muestra que la mayor aportación (52.3%) proviene de aquellos con educación superior, que pagaron durante el año un total de 30,556.0 pesos por contribuyente, en promedio. A estos le siguen los que tienen posgrado, que aportaron el 23.5 por ciento, que en promedio, significa un pago anual de 98,201.9 pesos por persona. Los contribuyentes con educación media superior aportaron el 23.5 por ciento, con un monto promedio anual de 6,836.8 pesos por individuo. Los que únicamente tienen estudios de secundaria y primaria representan el 6.2 y 3.5 por ciento del total recaudado, con pagos promedio de 2,574.0 y 2,678.7 pesos, respectivamente. Finalmente, las personas físicas sin educación formal, pagaron en promedio 2,466.5 pesos, sumando el 2.6 por ciento de la recaudación de este impuesto (Figura 40). Figura 40. Recaudación del ISR por nivel de educación de los contribuyentes (2010) 3.5% 6.2% 12.0% Sin educación 2.6% Primaria Secundaria 23.5% Educación media superior Educación superior 52.3% Posgrado Fuente: Simulador fiscal del ISR (CIEP, 2011) con información del MCS 2010 (INEGI, 2011). Es evidente que, la educación, como forma de inversión, genera mayores rendimientos a la sociedad, desde una perspectiva de finanzas públicas, a partir de la educación media superior y aún más, cuando las personas logran concluir estudios de educación superior y posgrado. En México, al año 2010, la población en edad de trabajar contaba, en su mayoría, sólo con educación básica, pues de los 82.0 millones de personas de 14 años y más, el 57.7 por ciento tienen estudios de educación 46 preescolar, primaria y secundaria.15 El 16.8 por ciento cuenta con educación media superior y el 18.4 por ciento con nivel superior. Únicamente el 0.2 por ciento de la población tiene estudios de posgrado y el 6.9 por ciento restante no tiene estudios formales (Figura 41). Figura 41. Población en edad de trabajar por nivel de educación (2010) 0.2% 6.9% Sin educación 0.2% 28.6% Preescolar Primadia Secundaria 18.4% 28.9% 16.8% Media superior Superior Posgrado Fuente: Elaboración propia con información del MCS 2010, INEGI (2011). Como se puede observar, a pesar de que menos de la mitad de la población en edad laboral tiene estudios de educación media superior, superior y posgrado, estos aportan el 87.8 por ciento de los ingresos públicos recaudados por el ISR. Por el contrario, el 64.6 por ciento de la población, que no cuenta con ningún tipo de educación formal o que únicamente cuenta con algún nivel de educación básica, aporta sólo 12.3 por ciento de los ingresos por este concepto. Esta situación se explica, en parte, por la relación existente entre el bajo nivel de educación y la participación en el mercado laboral informal. Se ha observado que en México la mayor parte de los empleos formales y bien remunerados están ocupados por trabajadores que cuentan con estudios de nivel superior y posgrado. Por el contrario, la mayoría de los trabajadores sin educación o que únicamente cuentan con educación básica se encuentran en empleos del sector informal. Estos últimos, generalmente son de baja calidad, pues los salarios son bajos y no se tienen prestaciones básicas como seguridad social.16 Dado lo anterior, desde la perspectiva de ingresos, y en general, de la sostenibilidad de las finanzas públicas, es más redituable para el país que la población cuente con estudios de nivel superior, e incluso, de posgrado y medio superior. Esto, además de beneficiar como retornos públicos de la educación, beneficia a los trabajadores, pues la evidencia también muestra que aquellos que cuentan con estos niveles educativos perciben mayores ingresos, lo que podría traducirse en un mayor nivel de bienestar y mejor calidad de vida, tanto para los trabajadores como para sus familias. 15 La población en edad de trabajar está definida por la población de 14 años de edad y más, debido a que la Ley Federal del Trabajo establece que “queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo”. 16 Para mayor información sobre este tema puede consultar: Gómez, A. 2012. Impacto de la educación en el trabajo informal y los impuestos en México. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). México. Disponible en: http://ciep.mx/entradainvestigacion/impacto-de-la-educacion-en-el-trabajo-informal-y-los-impuestos-en-mexico/ 47 5. Conclusiones Vista como un medio para lograr la movilidad social, y con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, la educación es uno de los temas más importantes en todo el mundo y en México no es la excepción. En nuestro país se destina gran cantidad de recursos a este rubro. El gasto en educación representa la mayor proporción del gasto en desarrollo social, lo que coloca a México como el país que más recursos públicos gasta en educación, entre los países miembros de la OCDE. En conjunto, estos factores hacen de éste un tema preponderante en el análisis de la educación y las finanzas públicas. Sobre todo, es necesario conocer la incidencia y efectos que este tiene para así, saber si está cumpliendo, o no, con su objetivo y metas. A pesar de esto, no existe información actualizada que profundice sobre este tema, por lo que se desconocía quién se beneficia del gasto público en educación y en qué medida lo hace, en la actualidad. Así, la investigación que aquí se presenta cobra relevancia para la evaluación y toma de decisiones. Los resultados de esta investigación muestran que la distribución del gasto público en educación en México es desigual. El escenario que presenta el sistema educativo nacional muestra que prácticamente se atiende a toda la población de 3 a 14 años de edad, mediante la educación básica. Sin embargo, en el caso de la educación media superior y superior, los niveles de cobertura son menores. Dada la obligatoriedad del bachillerato, es necesario implementar medidas que conduzcan al incremento de la matrícula y por tanto, de la cobertura en este nivel educativo. Sobre todo, debido a las metas planteadas de 80.0 por ciento de cobertura para el año 2018 y de 100.0 por ciento para el 2021. El gobierno federal es la principal fuente de recursos públicos destinados a educación. A pesar de que los estados han incrementado la asignación de recursos propios a este rubro durante el periodo analizado, aun es necesario que realicen mayores esfuerzos por disminuir la dependencia de las transferencias de la federación. Sobre todo en los estados en los que el gasto total es bajo para el tamaño de la población, en los que el grado de marginación es alto, en los que la infraestructura es inadecuada y en los que la calidad de la educación es muy baja. El análisis de incidencia refleja la disparidad de la distribución de los recursos entre grupos poblacionales, niveles educativos y entidades federativas. A pesar de que los resultados muestran que, en general, la educación pública en México beneficia en mayor medida a la población de escasos recursos, el tamaño de la educación básica es el factor que atrae este resultado. Sin embargo, la evidencia encontrada en otros trabajos sobre los retornos de la educación, indica que la educación superior es la que presenta mayores rendimientos, por lo que, el acceso a la educación básica no es suficiente para mejorar el bienestar de la población vulnerable. Al contrario, la población de mayores ingresos es la que se beneficia de la educación superior y posgrado, lo que representa desigualdad para los más pobres. Sólo en educación media superior se aprecia igualdad y neutralidad en la distribución de los recursos entre los diferentes sectores de la población. La asignación de los recursos por nivel educativo no ha cambiado en los últimos 20 años. La estructura del sistema educativo nacional está concentrada en educación básica, en donde se encuentra la mayor cantidad de estudiantes, escuelas, profesores y hasta hace poco, el mayor grupo de la 48 población en edad escolar. Sin embargo, la transición demográfica por la que atraviesa el país, es razón suficiente para repensar la configuración del gasto educativo. Con cobertura total en educación básica y la necesidad de incrementarla en educación media superior y superior, la transferencia de recursos de un nivel a otro es un tema inevitable de análisis. Los efectos de la desigualdad de la distribución del gasto en educación entre grupos poblacionales y niveles educativos se acumulan en las entidades federativas, incrementando las diferencias observadas a nivel nacional y polarizando la ineficiencia de los recursos. Mientras en algunos estados la desigualdad entre grupos y niveles es moderada y está disminuyendo, en otros, la población marginada se ve poco favorecida por el gasto educativo, sobre todo en nivel superior y posgrado, en donde su participación llega a ser nula. La acumulación de estos efectos disminuye la eficiencia del gasto público como herramienta de redistribución y la eficacia de la educación como medio de movilidad y bienestar social. Esto es especialmente lamentable en estados en donde la situación de pobreza es grave, pues con este escenario la población vulnerable de estas entidades difícilmente podrá salir del círculo vicioso de la pobreza en el que se encuentra. La desigualdad educativa puede ser vista como consecuencia de la distribución del gasto en educación. El hecho de que los esfuerzos por brindar educación formal a la población se hayan limitado a la educación básica desde un inicio, ha provocado que el nivel de educación de los mexicanos, en promedio, sea de educación secundaria incompleta. El impacto que ha tenido la asignación del gasto público en educación, se refleja en que más de la mitad de la población cuenta sólo con estudios de primaria o secundaria, mientras que menos del uno por ciento tiene estudios de posgrado. A pesar de que en los últimos 20 años, la desigualdad educativa ha disminuido considerablemente, de continuar distribuyendo los recursos de manera inercial e ignorando las necesidades del país, los avances observados quedaran estancados. Esta situación no sólo perjudica a las generaciones actuales y futuras que no encuentran espacio en los niveles medio superior y superior, que ante la falta de preparación no logran ingresar al mercado laboral formal, pasando a formar parte de la informalidad que cada día crece más, o engrosando las filas de los llamados ninis (ni estudian, ni trabajan). Esto es insostenible para las finanzas públicas del país, ya que como se mostró en la última sección, los retornos públicos de la educación se dan en el mercado laboral formal de los contribuyentes con educación superior y posgrado. Con lo que un incremento constante del gasto, sin crecimiento en la recaudación, la sostenibilidad de este subsidio podría estar en riesgo. En conclusión, los resultados de esta investigación muestran la existencia de disparidades en la distribución del gasto público en educación entre niveles educativos, entidades federativas y grupos de la población. Estas disparidades han generado desigualdad educativa que hacen necesaria una redistribución de los recursos con criterios definidos a partir de los retos que enfrenta el país. Los retos identificados a partir de este trabajo, así como las necesidades que presenta el sistema educativo nacional, son: (a) mayores recursos para la educación media superior, debido al compromiso de incrementar la cobertura y como consecuencia del cambio demográfico por el que atraviesa el país; (b) reducir la disparidad en la educación entre las entidades federativas mediante una asignación de recursos que obedezcan a las necesidades de cada estado y; (c) que la población de menos re- 49 cursos logre obtener mayores niveles de educación (media, superior y posgrado), con el objetivo de que le permitan tener un mayor bienestar en el futuro. Un tema que debe ser abordado y evaluado con profundidad es el uso que se le da a los recursos. México, es el país en el que más recursos se destinan al pago de sueldos de profesores, de entre los países miembros de la OCDE. Esta situación impide asignar recursos para la mejora de infraestructura, la implementación de modelos basados en tecnologías de la información o mejores programas de becas, por mencionar algunos. Esto también dificulta la transferencia de recursos de un nivel educativo a otro cuando los cambios demográficos así lo requieren, pues la población en edad de asistir a determinado nivel disminuye, pero la cantidad de profesores se mantiene o incluso aumenta, reto que actualmente enfrena nuestro país. Si bien es cierto que la educación en México consiste en la impartición de clases por parte de los maestros, también lo es que no es eficiente, adecuado ni sostenible es que casi la totalidad de los recursos tengan como fin el pago de sueldos del personal docente y de la burocracia. Referencias Benaabdelaali, W., Hanchane, S. and A. Kamal. 2011. A new data set of educational inequality in the world, 1950 - 2010: Gini index of education by age group. Binelli, C., and M. Rubio-Codina. 2012. The returns to private education: evidence from Mexico. Institute for Fiscal Studies. Campos, M., Jarillo, B. y L. Santibáñez. 2011. Gasto en educación: La eficiencia del financiamiento educativo en México. México Evalúa. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 2011. Gasto público en educación 2000 - 2010. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 2011. Public expenditure on education: a panel data construction. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 2011. Simulador fiscal del Impuesto Sobre la Renta. 50 Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), e Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 2003. Análisis de las finanzas públicas en México. Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 2011. Medición multidimensional de la pobreza en México 2010. Demery, L. 2000. Benefit incidence: a practitioner’s guide. The World Bank. Duclos, J.Y., and A. Araar. 2006. Poverty and equity: measurement, policy and estimation with DAD. Springer. Duclos, J.Y., and A. Araar. 2012. DASP: Distributive Analysis Stata Package. Univeristé Laval, PEP, CIRPÉE and The World Bank. Diario Oficial de la Federación (DOF). 2009. Ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2010. Secretaría de Gobernación. Gobierno Federal. México. Grawe, N. 2008. Education and economic mobility. The Urban Institute. Harberger, A. and Guillermo-Peón, S. 2012. Estimating private returns to education in Mexico. Latin American Journal of Economics. Vol. 49, No. 1. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2011. Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2010. CONEVAL. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2011. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010. Jackson, R. 2005. Building human capital in an aging Mexico. U.S. - Mexico Binational Council. Center for Strategic and International Studies, and Instituto Tecnológico Autónomo de México. Lopez-Acevedo, G. 2001. Evolution of earnings and rates of returns to education in Mexico. The World Bank. Lopez-Acevedo, G. 2006. Mexico: two decades of the evolution of education and inequality. The World Bank. Lopez-Acevedo, G. y A. Salinas. 2000. The distribution of Mexico’s public spending on education. The World Bank. Lustig, N., and S. Higgins. 2012. Fiscal incidence, fiscal mobility and the poor: a new approach. ECINEQ Society for the Study of Economic Inequality. 51 Montanino, A., Przywara, B. and D. Young. 2004. Investment in education: the implications for economic growth and public finances. Directorate-General for Economic and Financial Affairs. European Commission. Morales-Ramos, E. 2011. Los rendimientos de la educación en México. Banco de México Ordaz-Díaz, J. 2008. The economic returns to education in Mexico: a comparison between urban and rural areas. CEPAL Review 96. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 2012. Education at a glance 2012: OECD Indicators. Porta, E., Arcia, G., Macdonald, K., Radyakin, S. y M. Lokshin. 2011. Assessing sector performance and inequality in education. The World Bank. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2011. Igualdad del gasto público: derechos sociales universales con subsidios focalizados. Informe sobre desarrollo humano México 2011. Santibáñez, L. 2009. El impacto del gasto sobre la calidad educativa. Estudios sobre desarrollo humano. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Scott, J. 2008. Redistributive constraints under high inequality: The case of Mexico. Centro de Investigación y Docencia Económica. Secretaría de Educación Pública (SEP). 2011. Estadística e indicadores educativos por entidad federativa. Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Secretaría de Educación Pública (SEP). 2011. Quinto informe de labores 2010 - 2011. SEP Secretaría de Educación Pública (SEP). 2011. Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras, ciclo escolar 2010 - 2011. DGPP. Secretaría de Educación Pública (SEP). 2012. Reporte de indicadores educativos. Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 2012. Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas. Resultados para el año 2010. Vargas, C. 2012. ¿Ha sido progresivo el gasto público en educación?: la experiencia de México en los 20 años de cambio estructural. Economía Informa. No. 372, enero - febrero. UNAM 52 53 Anexo A. La Ley General de Educación establece que la organización del sistema educativo nacional consiste en tres tipos o niveles de educación: básica, media superior y superior. La educación básica está formada por los niveles: preescolar, primaria y secundaria; la educación media superior se compone de dos tipos de educación, el bachillerato y la educación profesional técnica. La educación superior se conforma por los niveles técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura y posgrado. Cabe mencionar que, además de estos tres tipos de educación, también existen otros servicios educativos que forman parte de este sistema, estos son: la educación inicial, especial, para adultos, y la capacitación para el trabajo. La educación básica es obligatoria, por lo que toda la población en edad de asistir a este nivel educativo tiene que participar en los niveles que a esta corresponden. A preescolar asisten los niños entre los 3 y 5 años de edad, está constituida por tres grados con una duración de un año cada uno y por lo tanto de tres años en total. A pesar de que es obligatoria no es requisito para ingresar a la primaria. La educación primaria está dirigida para los niños entre los 6 y 11 años de edad, aunque es posible extender la edad límite a los 15 años cuando se trata de niños que ingresan con mayor edad, tienen bajas temporales o repetición en uno o varios grados. Concluir la primaria es un requisito indispensable para ingresar a secundaria. Por su parte, la educación secundaria tiene una duración de tres años, se imparte a jóvenes de 12 a 14 años de edad y el certificado que ésta otorga al concluirla es requisito para continuar con la educación media superior. En el año 2012 la educación media superior se volvió obligatoria. Se imparte a jóvenes de 15 a 17 años de edad y está conformada por tres subsistemas. Dentro del bachillerato se encuentran los subsistemas de bachillerato general, que ofrece educación propedéutica para después continuar con la educación superior, y el bachillerato tecnológico, que ofrece una educación bivalente, es decir, tanto académica como vocacional. La mayoría de los programas de bachillerato tienen una duración de tres años, aunque hay algunos (principalmente en bachillerato general) que pueden durar dos años. Al finalizar este nivel educativo los egresados reciben un certificado de bachillerato que es requerido para ingresar al nivel superior. Por otro lado, la educación profesional técnica tiene como objetivo la formación para el trabajo, por lo que en ella sólo se imparte educación vocacional, es decir, los egresados reciben un título de nivel técnico pero no un certificado de bachillerato para continuar con la educación superior, por lo que es de carácter terminal. Su duración es por lo general de tres años, pero también existen programas de dos o cuatro años. En el nivel superior se imparten tres niveles educativos y tiene como requisito previo el certificado de bachillerato. El técnico superior universitario, también conocido como profesional asociado, forma profesionales capacitados para el trabajo de una disciplina específica, tiene una duración de dos años y es de carácter terminal. La licenciatura forma profesionistas en diversas áreas del conocimiento, tiene 54 una duración promedio de cuatro años, y puede decirse que es de carácter terminal, ya que no es necesario continuar con más niveles de educación. Sin embargo, después de la licenciatura, los posgrados forman el último nivel de educación. Se conforman por estudios de especialidad, maestría y doctorado, formando profesionales con un alto grado de especialización. La especialidad y la maestría requieren de un título de licenciatura, en el caso de la primera tiene duración de un año, la segunda de uno a dos años de duración. Finalmente, el doctorado requiere de título de maestría y su duración va de los 3 a los 4 años. El resto de los servicios educativos que forman parte del sistema educativo nacional comprenden la educación inicial, que atiende a niños de 45 días de nacidos hasta los tres años once meses de edad; la educación especial, orientada a la atención de individuos con discapacidades o aptitudes sobresalientes y; la educación para adultos, destinada a personas de 15 años o más que no hayan cursado la educación básica. Las modalidades de enseñanza que se imparten en el sistema educativo nacional son la escolarizada, que tiene la mayor cobertura. Se trata de programas presenciales, con lo que el alumno acude a un plantel durante un calendario oficial previamente definido. Otro tipo de modalidades son la no escolarizada y mixta, que comprenden el sistema abierto y la educación a distancia, que pueden ser parcialmente presencial o en línea. Éstas últimas se adaptan a las necesidades de los estudiantes y funcionan mediante el apoyo de asesores. Anexo B. 55 Cobertura por nivel educativo y entidad federativa (2010) (3 a 22 años de edad) Ent idad Federat iva Básica Media superior Superior Aguascalient es 94.9 62.7 31.7 Baja California 95.7 65.1 26.1 Baja California Sur 110.0 80.8 31.0 Campeche 100.5 61.4 29.8 Chiapas 108.7 61.1 13.9 Chihuahua 95.7 66.7 30.3 Coahuila 102.9 63.9 32.4 Colima 102.3 75.1 32.4 Dist rit o Federal 111.0 105.2 55.8 Durango 101.6 69.3 24.5 Guanajuat o 105.3 55.2 18.7 Guerrero 110.8 53.9 17.2 Hidalgo 109.5 74.2 28.1 Jalisco 102.9 61.6 27.1 México 99.1 61.0 21.6 Michoacán 104.5 55.0 22.1 Morelos 105.5 71.8 25.9 Nayarit 108.2 74.6 33.3 Nuevo León 104.5 62.4 37.2 Oaxaca 110.5 58.4 16.6 Puebla 101.8 65.9 29.6 Querét aro 106.6 61.0 27.0 Quint ana Roo 91.3 55.8 17.0 San Luis Pot osí 104.9 60.2 24.3 Sinaloa 105.4 78.3 33.8 Sonora 101.9 74.7 37.8 Tabasco 111.4 77.8 31.4 Tamaulipas 97.2 67.7 33.3 Tlaxcala 101.4 68.8 22.9 Veracruz 101.0 63.5 22.3 Yucat án 101.9 64.9 28.4 Zacat ecas 107.3 62.9 25.6 República Mexicana 103.5 66.2 27.5 Fuente: Reporte de indicadores educativos (SEP, 2012). 56 Gasto público en educación por entidad federativa y fuente de financiamiento (2010) Ent idad Aguascalient es Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Dist rit o Federal Durango Est ado de México Guanajuat o Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querét aro Quint ana Roo San Luis Pot osí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucat án Zacat ecas Tot al (millones de pesos) Transferencias de Recursos propios la federación 1,145.9 3,468.9 9,068.7 7,919.5 1,077.0 2,460.4 1,143.4 3,227.7 4,672.4 13,622.6 7,582.5 8,187.3 4,587.1 7,493.0 539.7 2,371.4 0.0 27,204.5 2,803.7 5,862.1 20,571.3 25,976.0 8,111.6 11,285.0 2,742.2 12,603.2 923.4 8,436.2 11,732.9 13,893.1 8,698.6 12,108.7 973.8 4,879.6 1,169.4 3,941.5 7,906.9 9,116.1 0.0 13,607.8 8,533.6 12,472.5 2,055.2 4,261.8 1,390.8 3,677.6 3,175.6 8,075.5 5,668.6 7,106.5 5,623.5 6,747.4 3,119.3 6,027.4 5,284.9 9,009.7 1,234.8 3,445.6 14,643.3 19,430.1 4,782.4 4,922.1 1,835.0 5,484.3 152,797.6 288,325.0 Tot al 4,614.8 16,988.2 3,537.4 4,371.1 18,295.0 15,769.7 12,080.1 2,911.1 27,204.5 8,665.8 46,547.3 19,396.6 15,345.4 9,359.6 25,626.0 20,807.3 5,853.4 5,110.8 17,023.0 13,607.8 21,006.1 6,317.1 5,068.4 11,251.1 12,775.1 12,370.9 9,146.7 14,294.6 4,680.4 34,073.4 9,704.5 7,319.3 441,122.7 Fuente: Public expenditure on education: A panel data construction (CIEP, 2011). 57 Incidencia del gasto público en educación por quintil de ingreso y nivel educativo (2010) Nivel Educación Básica Educación Media Superior Educación Superior Posgrado Todos los niveles I II III IV V Coeficient e de concent ración 0.28 0.25 0.21 0.16 0.10 -0.19 0.15 0.21 0.23 0.25 0.17 0.03 0.08 0.14 0.20 0.26 0.32 0.24 0.01 0.03 0.07 0.19 0.70 0.65 0.24 0.24 0.21 0.18 0.13 -0.12 Fuente: Cálculos propios con información de CONEVAL (2011), MCS 2010 (INEGI, 2011), Medición multidimensional de la pobreza en México 2010 (CONEVAL, 2011) y Public expenditure on education: a panel data construction (CIEP, 2011). 58 Incidencia del gasto público en educación por quintil de ingreso y entidad federativa (2010) Coeficient e de Ent idad I II III IV V concent ración Aguascalient es 0.24 0.23 0.22 0.18 0.13 -0.12 Baja California 0.26 0.22 0.20 0.18 0.13 -0.13 Baja California Sur 0.25 0.23 0.21 0.17 0.15 -0.11 Campeche 0.23 0.23 0.22 0.19 0.14 -0.09 Chiapas 0.21 0.22 0.23 0.18 0.16 -0.05 Chihuahua 0.22 0.23 0.20 0.19 0.17 -0.06 Coahuila 0.24 0.23 0.22 0.19 0.13 -0.11 Colima 0.24 0.21 0.22 0.17 0.16 -0.08 Dist rit o Federal 0.29 0.24 0.23 0.17 0.07 -0.21 Durango 0.22 0.23 0.21 0.19 0.16 -0.06 Est ado de México 0.25 0.24 0.22 0.17 0.11 -0.16 Guanajuat o 0.26 0.24 0.20 0.18 0.12 -0.14 Guerrero 0.24 0.22 0.21 0.18 0.14 -0.09 Hidalgo 0.21 0.24 0.21 0.18 0.16 -0.07 Jalisco 0.23 0.26 0.22 0.18 0.11 -0.13 Michoacán 0.23 0.22 0.22 0.19 0.14 -0.08 Morelos 0.24 0.25 0.23 0.17 0.12 -0.13 Nayarit 0.27 0.24 0.21 0.17 0.10 -0.07 Nuevo León 0.22 0.23 0.21 0.18 0.16 -0.17 Oaxaca 0.22 0.20 0.21 0.20 0.17 -0.04 Puebla 0.24 0.23 0.21 0.18 0.14 -0.10 Querét aro 0.22 0.25 0.21 0.19 0.14 -0.10 Quint ana Roo 0.26 0.26 0.23 0.15 0.10 -0.17 San Luis Pot osí 0.25 0.22 0.21 0.18 0.14 -0.11 Sinaloa 0.23 0.22 0.20 0.20 0.15 -0.08 Sonora 0.25 0.22 0.21 0.19 0.13 -0.11 Tabasco 0.25 0.22 0.20 0.18 0.15 -0.10 Tamaulipas 0.25 0.22 0.21 0.18 0.13 -0.11 Tlaxcala 0.21 0.23 0.20 0.20 0.16 -0.05 Veracruz 0.25 0.21 0.22 0.18 0.14 -0.10 Yucat án 0.26 0.23 0.21 0.17 0.13 -0.13 Zacat ecas 0.21 0.21 0.21 0.20 0.17 -0.03 Fuente: Cálculos propios con información de CONEVAL (2011), MCS 2010 (INEGI, 2011), Medición multidimensional de la pobreza en México 2010 (CONEVAL, 2011) y Public expenditure on education: a panel data construction (CIEP, 2011). 59 Incidencia del gasto público en educación básica por quintil de ingreso y entidad federativa (2010) Ent idad I II III IV V Aguascalient es Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Dist rit o Federal Durango Est ado de México Guanajuat o Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querét aro Quint ana Roo San Luis Pot osí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucat án Zacat ecas 0.27 0.32 0.27 0.26 0.24 0.25 0.27 0.28 0.33 0.24 0.30 0.28 0.27 0.24 0.26 0.25 0.26 0.29 0.26 0.25 0.25 0.26 0.29 0.29 0.27 0.28 0.27 0.29 0.22 0.28 0.29 0.23 0.26 0.24 0.24 0.25 0.23 0.25 0.24 0.24 0.27 0.25 0.26 0.25 0.24 0.25 0.28 0.24 0.26 0.25 0.24 0.22 0.25 0.27 0.27 0.23 0.25 0.24 0.23 0.23 0.24 0.23 0.25 0.24 0.22 0.19 0.22 0.21 0.23 0.21 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.20 0.21 0.22 0.22 0.23 0.24 0.20 0.21 0.21 0.22 0.21 0.22 0.22 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.21 0.16 0.16 0.15 0.17 0.18 0.17 0.16 0.15 0.13 0.17 0.13 0.17 0.17 0.18 0.16 0.17 0.16 0.17 0.16 0.18 0.17 0.17 0.14 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.19 0.15 0.16 0.18 0.10 0.09 0.12 0.11 0.13 0.12 0.10 0.12 0.04 0.12 0.08 0.09 0.11 0.11 0.08 0.11 0.09 0.08 0.13 0.14 0.11 0.10 0.08 0.10 0.11 0.10 0.12 0.12 0.13 0.13 0.09 0.13 Coeficient e de concent ración -0.18 -0.23 -0.16 -0.16 -0.11 -0.15 -0.17 -0.17 -0.30 -0.14 -0.23 -0.19 -0.15 -0.14 -0.20 -0.14 -0.18 -0.14 -0.21 -0.10 -0.15 -0.18 -0.23 -0.18 -0.16 -0.18 -0.15 -0.17 -0.10 -0.16 -0.20 -0.11 Fuente: Cálculos propios con información de CONEVAL (2011), MCS 2010 (INEGI, 2011), Medición multidimensional de la pobreza en México 2010 (CONEVAL, 2011) y Public expenditure on education: a panel data construction (CIEP, 2011). 60 Incidencia del gasto público en educación media superior por quintil de ingreso y entidad federativa (2010) Ent idad I II III IV V Aguascalient es Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Dist rit o Federal Durango Est ado de México Guanajuat o Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querét aro Quint ana Roo San Luis Pot osí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucat án Zacat ecas 0.17 0.16 0.21 0.13 0.08 0.17 0.20 0.14 0.26 0.15 0.13 0.15 0.06 0.11 0.12 0.16 0.19 0.24 0.14 0.09 0.25 0.12 0.19 0.13 0.14 0.19 0.16 0.18 0.19 0.12 0.19 0.11 0.19 0.20 0.21 0.17 0.19 0.22 0.20 0.16 0.20 0.18 0.18 0.20 0.16 0.25 0.16 0.17 0.21 0.23 0.21 0.17 0.19 0.23 0.24 0.22 0.18 0.21 0.22 0.22 0.21 0.19 0.17 0.14 0.27 0.24 0.17 0.28 0.22 0.19 0.18 0.24 0.27 0.24 0.20 0.21 0.25 0.19 0.27 0.20 0.20 0.28 0.25 0.24 0.22 0.26 0.24 0.20 0.22 0.25 0.22 0.22 0.21 0.27 0.24 0.22 0.22 0.25 0.20 0.24 0.23 0.23 0.27 0.22 0.20 0.23 0.33 0.31 0.28 0.19 0.25 0.31 0.22 0.16 0.22 0.28 0.23 0.22 0.19 0.23 0.25 0.19 0.24 0.23 0.20 0.27 0.23 0.26 0.15 0.15 0.21 0.18 0.28 0.20 0.15 0.24 0.07 0.20 0.15 0.13 0.26 0.26 0.20 0.16 0.18 0.09 0.19 0.21 0.12 0.16 0.14 0.21 0.21 0.15 0.16 0.14 0.19 0.15 0.17 0.27 Coeficient e de concent ración -0.01 0.01 0.01 0.07 0.20 0.01 -0.01 0.08 -0.16 0.06 0.05 0.02 0.20 0.10 0.09 0.05 0.02 0.04 -0.17 0.15 -0.07 0.03 -0.06 0.06 0.08 -0.04 0.01 -0.02 0.00 0.07 0.02 0.18 Fuente: Cálculos propios con información de CONEVAL (2011), MCS 2010 (INEGI, 2011), Medición multidimensional de la pobreza en México 2010 (CONEVAL, 2011) y Public expenditure on education: a panel data construction (CIEP, 2011). 61 Incidencia del gasto público en educación superior por quintil de ingreso y entidad federativa (2010) Ent idad I II III IV V Aguascalient es Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Dist rit o Federal Durango Est ado de México Guanajuat o Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querét aro Quint ana Roo San Luis Pot osí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucat án Zacat ecas 0.07 0.10 0.13 0.12 0.02 0.06 0.09 0.09 0.13 0.11 0.05 0.06 0.04 0.08 0.04 0.07 0.14 0.14 0.07 0.02 0.10 0.08 0.11 0.02 0.16 0.12 0.16 0.08 0.13 0.08 0.07 0.09 0.08 0.13 0.20 0.17 0.10 0.14 0.16 0.08 0.16 0.07 0.22 0.14 0.17 0.17 0.14 0.12 0.18 0.10 0.15 0.09 0.13 0.08 0.22 0.09 0.14 0.15 0.15 0.19 0.15 0.13 0.14 0.05 0.21 0.23 0.18 0.20 0.19 0.15 0.16 0.16 0.23 0.10 0.24 0.16 0.16 0.17 0.19 0.20 0.19 0.20 0.17 0.20 0.13 0.14 0.25 0.16 0.21 0.21 0.14 0.24 0.11 0.20 0.17 0.23 0.27 0.22 0.27 0.22 0.23 0.28 0.27 0.27 0.30 0.27 0.24 0.15 0.24 0.21 0.28 0.27 0.25 0.23 0.29 0.29 0.21 0.32 0.21 0.30 0.23 0.25 0.25 0.30 0.26 0.38 0.18 0.29 0.38 0.32 0.21 0.28 0.45 0.38 0.31 0.40 0.19 0.45 0.24 0.48 0.38 0.37 0.35 0.34 0.25 0.33 0.32 0.40 0.44 0.38 0.22 0.44 0.25 0.27 0.29 0.20 0.34 0.21 0.45 0.34 Coeficient e de concent ración 0.33 0.20 0.07 0.17 0.43 0.31 0.21 0.34 0.10 0.35 0.14 0.35 0.34 0.26 0.29 0.29 0.13 0.27 0.17 0.40 0.30 0.35 0.10 0.44 0.10 0.17 0.16 0.16 0.23 0.22 0.34 0.30 Fuente: Cálculos propios con información de CONEVAL (2011), MCS 2010 (INEGI, 2011), Medición multidimensional de la pobreza en México 2010 (CONEVAL, 2011) y Public expenditure on education: a panel data construction (CIEP, 2011). 62 Incidencia del gasto público en posgrado por quintil de ingreso y entidad federativa (2010) Coeficient e de Ent idad I II III IV V concent ración Aguascalient es 0.23 0.77 0.66 Baja California 1.00 0.85 Baja California Sur 0.19 0.09 0.09 0.63 0.52 Campeche 0.17 0.30 0.52 0.62 Chiapas 0.06 0.94 0.84 Chihuahua 0.11 0.89 0.78 Coahuila 0.10 0.32 0.10 0.49 0.22 Colima 0.18 0.12 0.42 0.27 0.34 Dist rit o Federal 0.05 0.05 0.05 0.21 0.65 0.54 Durango 0.07 0.93 0.91 Est ado de México 0.12 0.28 0.60 0.61 Guanajuat o 0.11 0.89 0.73 Guerrero 0.13 0.87 0.75 Hidalgo 1.00 0.92 Jalisco 1.00 0.92 Michoacán 0.11 0.89 0.82 Morelos 0.18 0.82 0.84 Nayarit 0.23 0.38 0.39 0.74 Nuevo León 0.20 0.80 0.57 Oaxaca 0.12 0.19 0.69 0.68 Puebla 0.09 0.13 0.78 0.56 Querét aro 0.33 0.67 0.72 Quint ana Roo 0.32 0.68 0.29 San Luis Pot osí 0.08 0.37 0.55 0.60 Sinaloa 0.14 0.36 0.50 0.36 Sonora 0.10 0.09 0.04 0.77 0.63 Tabasco 0.07 0.93 0.81 Tamaulipas 0.14 0.09 0.76 0.61 Tlaxcala 0.19 0.22 0.59 0.35 Veracruz 0.18 0.82 0.78 Yucat án 0.06 0.02 0.44 0.49 0.57 Zacat ecas 0.09 0.91 0.78 Fuente: Cálculos propios con información de CONEVAL (2011), MCS 2010 (INEGI, 2011), Medición multidimensional de la pobreza en México 2010 (CONEVAL, 2011) y Public expenditure on education: a panel data construction (CIEP, 2011). 63