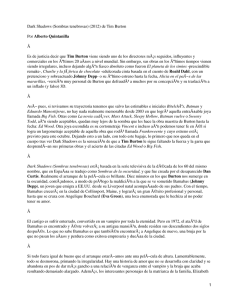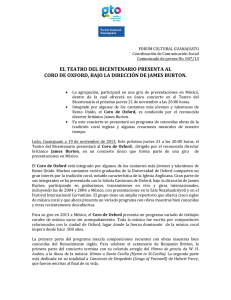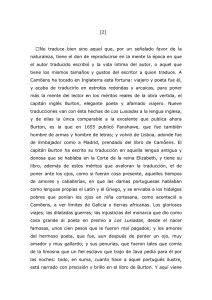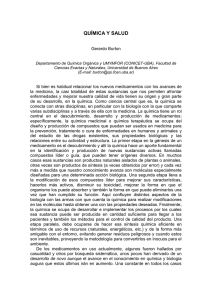Libro - Burton Norton
Anuncio

LAS FOTOGRAFÍAS DE BURTON NORTON Un relato de W.G. Jones LAS FOTOGRAFÍAS DE BURTON NORTON UN RELATO DE W.G. JONES © Diseño de cubierta: Jacobo Pérez-Enciso Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación, cualquiera que sea el medio empleado –electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.-, sin el permiso previo de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual 1ª Edicion 2015 © del texto y fotografías: Eduardo Momeñe www.afterphoto.com [email protected] I.S.B.N. 978-84-608-3129-7 Depósito legal M- 34909-2015 Quizá busque utopías, espacio para el honor y el respeto humanos, paisajes que aún no han sido ofendidos, planetas que todavía no existen, paisajes soñados. Muy pocas personas buscan estas imágenes hoy en día. Werner Herzog So many roads, I tell you… So many roads I know… All I want is one to take me home. Grateful Dead En aquellos días yo era un joven estudiante de literatura en Oxford, más interesado quizá por todo aquello que calmase mis ansias de mundo y de libertad que por memorizar los poemas de John Donne. Mi vida transcurría en el colegio St. Hugh's, un lugar que siempre recordaré con agrado. A él debo momentos excelentes, buenas amistades y gran parte de mi formación. St.Hugh's estaba inmejorablemente situado en el norte de la ciudad, poseía un excelente jardín bordeado por cuatro amplias calles, y su entrada se encontraba en St. Margaret Rd. El paseo hasta la librería Blackwell’s, en Broad Rd, y el consiguiente encierro en aquel paraíso de libros fue durante un buen tiempo uno de mis pasatiempos favoritos, y puedo decir que allí en Blackwell’s leí muchos de los libros que han sido determinantes en mi formación humana e intelectual. Es probable que para adquirir una formación rigurosa en alguna materia sea más beneficioso leer mucho de poco que poco de mucho, algo que nunca he practicado, y es por ello que mi cultura no es rigurosa en cuanto a un conocimiento profundo se refiere, pero lo mucho o poco que he leído está integrado en mí como si fuese parte de mi propio cuerpo. En cierto modo fui un autodidacta, aprendí un poco de todo 5 Oxford. Burton Norton gracias a mi curiosidad, y soy consciente de mis grandes carencias cuando se trata de materias a las que no les he prestado mucha atención. Muchos son los libros que han quedado grabados en mi memoria como si fuesen parte de mí, como lo son los buenos amigos, mis creencias o mis prejuicios, y, sin lugar a dudas, fueron obras que puedo decir estudié en Blackwell’s. Pienso que los buenos libros deben ser poseídos y, cuando mis posibilidades me lo permitieron, me hice con muchos de aquellos que ya había leído sin llegar a comprarlos; otros muchos aún esperan su momento en mi biblioteca, un momento que llegará siempre que mi mente lo permita. Hace algún tiempo volví una vez más a uno de aquellos grandes textos que leí en mi juventud. Es una imagen, las imágenes que generan las palabras. Una imagen de una fuerza inexpresable, es la impresión que nos dejan las palabras bien dichas. Es el momento en el que Marco Antonio se dirige a los ciudadanos romanos para justificar lo que parecía conde6 nable, y para condenar lo que muchos consideraban justificable: Friends, Romans, Country men, let me your ears… «Amigos, romanos, ciudadanos, prestadme vuestra atención», venía a demandar Marco Antonio. Probablemente no hubiera hecho falta decir mucho más. Son palabras que me acompañaron por el foro romano, y cuando me encontré ante los restos de aquellos escalones donde fueron pronunciadas, comprendí que los lugares adquieren su significado cuando están envueltos en palabras. Es la fuerza de las palabras. Mi padre creía en la necesidad de ser preciso con las palabras, las palabras bien dichas. No es fácil decir las palabras exactas en el orden apropiado, en el momento adecuado. Fue en un día de verano, en época vacacional, cuando me dirigí a la isla de Wight. Durante el trayecto me detuve unos minutos en Salisbury para visitar su catedral, influenciado sin duda por las vistas que John Constable había obtenido de aquella gran obra del gótico británico y según me enteré algún tiempo después, una de aquellas pinturas, Vista de la Catedral de Salisbury desde el Palacio Arzobispal, y que yo había admirado en el museo Victoria & Albert, gustaba mucho a Burton, tanto que incluso –me dijo– se había desplazado en una ocasión allí, a Salisbury, para fotografiar la catedral desde el punto más o menos exacto donde quizá Constable había colocado su caballete. La mala fortuna hizo que las buenas tomas que obtuvo se perdieran, y tan sólo quedaron uno o dos testimonios de aquel día junto a la catedral. Curiosamente, las imágenes que sobrevivieron, vistas desde el sur, recuerdan más a un punto de vista elegido por J.M.W. Turner para su pintura. Burton apreciaba en aquella obra de John Constable una lección magistral para fotógrafos, en cuanto que consideraba que era de esa manera cómo la fotografía debía mostrar el mundo, con claridad, como lo hacían los mejores poetas, sin confusión en la mente, con un encuadre sosegado, elegante, un espacio ordenado donde las figuras realmente lo habitasen, donde fueran parte de él, donde cada cosa estuviese en su lugar, donde la vista no se perdiese, donde todo se percibiese en un primer momento, donde la visión fuese dirigida con precisión, sin un esfuerzo inútil, y sin duda donde la fuerza del lugar estuviese acertadamente descrita, digamos reconstruida. Hay que decir, sin embargo, que ni el color, ni la auténtica magia de la luz, ni los matices del cielo que tanto interesaban a Constable, 7 Catedral de Salisbury. Vista desde el sur (fragmento). Burton Norton estaban al alcance de un medio tan nuevo en aquellos días, tan limitado, como era aún la fotografía en lo que a posibilidades técnicas se refiere. Recuerdo que tras dejar Salisbury, de cierta manera me sentí confundido, no acertaba a saber con certeza mis preferencias con respecto a la obra pictórica o a la obra arquitectónica, tal es la presencia abrumadora que muchas veces pueden llegar a tener las imágenes en nuestra conciencia, en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento y reconocimiento del mundo. Lo cierto es que por aquella época yo era proclive a enredarme en reflexiones algo densas, quizá inútiles, porque bien mirado no hay razón para establecer comparaciones. La razón de mi visita a la isla de Wight se debió a que allí, en Freshwater Bay, vivía el gran poeta Alfred Tennyson. Yo le había escrito unas líneas un tiempo antes pidiéndole que accediera a recibirme, pues aquel año yo preparaba un trabajo sobre su obra, y ciertamente para mí era un honor indescriptible conocer personalmente al autor cuyos poemas yo 8 había leído con enorme interés, sobre todo Ulysses y sin duda Enoch Arden, una historia extraordinaria, trágica, el destino frente a nosotros, un viaje, el de Enoch Arden, que yo recordaría en muy diversas ocasiones. Alfred Tennyson era ya por entonces un poeta reconocido en toda Inglaterra –no en vano había ido a vivir a Wight para huir de las consecuencias de la popularidad-, y sin embargo tuvo la amabilidad de permitir mi visita a su casa en la isla y atenderme con la disponibilidad que solamente los grandes hombres tienen para con los jóvenes aprendices. Ocurrió entonces que, cuando me encontraba allí de visita, fuimos invitados a tomar té en casa de su vecina y amiga, la fotógrafa Julia Margaret Cameron, en Dimbola Lodge, y entre los allí presentes también se encontraba Burton Norton, fotógrafo retratista de Oxford, quien, en un cierto momento de la agradable velada que disfrutamos, adelantó su plan de recorrer el continente en un viaje sin tiempos y sin mapas –así lo indicó– para obtener las mejores fotografías posibles. Era un proyecto que Burton acariciaba desde hacía ya mucho tiempo, pero su trabajo en Oxford, por alguna razón u otra, no se lo había permitido hasta entonces. Según comentó, ya había conocido algunas ciudades europeas como Bruselas, París o Berlín, pero nunca antes se había propuesto fotografiar la campiña y la montaña europeas, Italia o Grecia, y quizá tampoco había prestado atención –digamos una atención fotográfica-, a aquellos lugares que guardasen una parte de la memoria de una civilización, aquellos que pudieran preservar y mostrar hasta donde fuera posible, el corazón de Europa. Partiría en otoño para aprovechar al máximo el invierno europeo, la estación en la que en su opinión podría ser más visible el alma del continente, un alma en blanco y negro –dijo–, y ya habría tiempo para disfrutar de la luz de Italia, de Grecia y del Mediterráneo en general. Fue a continuación cuando también comentó que precisaría de un ayudante con ganas de viajar y ciertamente de trabajar, de fácil trato incluso en los momentos difíciles y desalentadores que todo viaje conlleva, y que le ayudase en toda aquella parte ardua de la práctica fotográfica, el peso del material, las complicaciones de los procesos fotográficos y otras tareas engorrosas. El resto es fácil de intuir pues no tardé mucho tiempo en decidir que yo era el ayudante que aquel fotógrafo necesitaba. Mi mayor problema para llevar a cabo mis deseos era obtener el consentimiento de 9 mi padre, quien me diría que accedería si yo encontraba a alguien con sentido común a quien le pareciese juicioso interrumpir los estudios por un viaje de resultados inciertos. El comentario de mi padre era comprensible, pues en aquellos días, ya antes de que la compañía Thomas Cook programase viajes de placer, eran muchas las personas que viajaban, en mayor medida los británicos, pero también era constatable que los universitarios que partían hacia el continente lo hacían generalmente para completar su formación una vez finalizados sus estudios, para iluminar la mente, según se decía, con la luz de Italia. Mi padre era de la opinión de que no se debía salir de casa sin antes haber realizado el enorme esfuerzo de purgar nuestra ignorancia original, y aceptaba que las escapadas prematuras eran de hecho excitantes, pero tenían algo de tiempo perdido, de experiencia fallida. En principio, yo no estaba de acuerdo con su punto de vista, pues estaba convencido de que el viaje era un medio idóneo para desenmascarar esa ignorancia a la que se refería mi padre, siempre que, es necesario decirlo, una sincera humildad lo acompañase. Debo admitir, sin embargo, y desde la visión que me dan los hechos y el tiempo transcurridos, que quizá las lagunas de mi memoria tengan que ver con esa experiencia temprana, y si bien yo ya había leído mucho para mi corta edad y mi relación con los demás no era difícil –debo sentirme agradecido por los buenos amigos que siempre tuve–, también hay un desarrollo personal que no se encuentra en los libros, y yo maduré muy lentamente en lo que a la comprensión del ser humano y del mundo se refiere; los años me han hecho ver que «formación académica» no es sinónimo de «educación», y que la formación apenas es nada sin educación, una materia difícil de definir, pues solo la reconocen quienes la poseen. En todo caso, yo necesitaba que mis conocimientos, mis libros, se integrasen en una «experiencia del mundo», digamos. Ello era corroborado por Burton, pues pensaba que para hacer buenas fotografías, para ser un buen fotógrafo, no bastaba con saber obtener fotografías técnica y formalmente bien resueltas, sino que era necesario poseer un conocimiento del ser humano, una sensibilidad más humana que intelectual, y una suficiente comprensión del mundo. Las malas imágenes delataban inexorablemente esas carencias y las mejores de ellas mostra10 ban esa madurez que es necesario poseer para tener algo que decir y hacerlo adecuadamente. Mis razones no eran fáciles de exponer, pero partían de mi convencimiento de que el viaje no era otra cosa que la expresión física de la pasión por conocer, por saber más. Mi curiosidad era extrema en aquellos días de Oxford, incluso el viaje a la manera de la compañía Thomas Cook era aceptable para mí. Viajar era una de las mejores formaciones posibles para un futuro escritor, que era en definitiva lo que yo quería ser en mi juventud, si bien el tiempo modificaría mis planes. Viajar era una forma de escritura, era el gran cuaderno de notas para una obra posterior, una manera de vivir y de sentir que se vivía; siempre he creído que las palabras fluyen mejor con la fuerza del ímpetu vital. Yo entendía el viaje como el camino que un ser humano debe recorrer para desarrollarse como individuo, forjar una personalidad, una actitud, un carácter, perder la inocencia sin corromperse, un camino por el que debemos dejarnos llevar para encontrar esas nuevas sendas que finalmente nos conduzcan al punto de partida, pero ya transformados por un mundo propio, ya existiendo realmente como personas únicas y no como simples números de una comunidad. También comprendí posteriormente que los viajes tienen destinos secretos, de los que el viajero no tiene consciencia. Ahí está siempre la misma cuestión, la que no tiene respuesta, el enigma de la esfinge llamada «futuro», aquella que pregunta qué nos puede traer el mañana. Mejor considerar como un regalo cada día que nos da el destino, lo había escuchado quizá a Horacio. También había leído que viajar hace a los hombres discretos, y lo cierto es que yo ya había recorrido el mundo en mis libros, en mi imaginación, y sentí que ya era hora de verlo con mis propios ojos. El viaje de Burton prometía la frescura del aprendizaje a través de todos los poros de la piel, tan diferente de aquel de las aulas de Oxford, de lo que enseñaban aquellos buenos profesores, en ocasiones, excelentes. Mis conocimientos de fotografía eran escasos, por no decir inexistentes, pero pronto comprendí que la fotografía era fascinante como medio de reproducción automática del mundo, y también una tarea ardua, pesada y agotadora, para la que hacía falta una gran energía tanto física como mental, y sin duda mucha paciencia y capacidad de frustración. 11 Oxford. Burton Norton Una actividad tan solo al alcance de aquellos que se hubiesen propuesto hacer de ella una manera de vida, una vida por la que luchar, y éste parecía ser, sin duda, el caso de Burton. Nunca llegué a saber a ciencia cierta cuales fueron las razones por las que decidió vivir una vida digamos «artística», e incluso por qué hizo una profesión de ella, teniendo en cuenta que disponía de otras opciones que quizá le hubieran aportado una vida de más lujos. Quizá pude verme yo mismo reflejado en Burton, en cuanto a que mi padre había intentado llegar a un acuerdo conmigo cuando regresé a Oxford; me había propuesto ayudarme en todo lo que necesitase si antes optaba por estudiar una profesión de resultados ciertos como pudiera ser la abogacía u otras, –la posibilidad real de la banca–, y una vez obtenida una estabilidad económica y un lugar en la sociedad, esos recursos me permitirían dedicarme a mis muchas aficiones, una oferta que tuve que rechazar, pues siempre supe que mis intereses no eran compatibles con la forma de vida –con la «mente»– que mi padre me propo12 nía. Mis razones son fáciles de explicar, ya que soy del convencimiento de que hacemos lo que hacemos porque no podemos no hacerlo, porque nuestra vida quedaría maltrecha si no hiciésemos lo que tenemos que hacer sabiendo que no podemos no hacer lo que tenemos que hacer. En el caso de una falta de consciencia o de una práctica capacidad de adaptación al medio, puede llegar a darse una cierta comodidad en nuestra vida, pero si la mente no deja de recordárnoslo, aunque sea en susurros, las consecuencias pueden ser desagradables. Intuyo que Burton abandonó una prometedora carrera en la banca para dedicarse a aquello que él supo –tuvo ese privilegio– qué era lo que tenía que hacer para que su vida tuviese un cierto sentido. Burton tenía su estudio en Mill St. (no confundamos con las calles de Londres y de Dublín que llevan el mismo nombre), si bien yo nunca tuve conocimiento de su existencia hasta que me fue presentado en la isla de Wight, en Dimbola Lodge, en Fresh Water Bay. Fue allí donde supe que era un activo fotógrafo retratista y que había compartido té e ideas con Charles Dodgson, uno de los grandes fotógrafos y matemáticos que dio aquella época, más conocido entre los lectores como Lewis Carroll gracias a aquella extraordinaria narración que tituló Las aventuras de Alicia. Ambos sentían pasión por las herramientas fotográficas, por las cámaras de madera noble, por la perfección de los aparatos, por las lentes, por los mecanismos de precisión, y parece ser, fue de hecho Benjamin Powell, buen amigo de Dogdson, quien les introdujo en el mundo mágico de las cámaras fotográficas. Burton diría más tarde lo fácil que era desear obtener fotografías después de haber tenido una lente Petzval y una cámara de caoba en las manos. La excelente lente de la cámara que portamos en nuestro viaje fue construida por la casa A. Darlot en París, luminosa y de una gran resolución, al tiempo que de una suavidad que parecería acariciar el mundo, dijo Burton Es oportuno resaltar que las fotografías no muestran el esfuerzo que las hizo posibles, y es hasta en este pequeño dato donde se refleja la distancia que existe entre las fotografías y el mundo que creemos ver reflejado en ellas. Me encargué de la mayor parte del oficio de fotografiar –fui el ayudante que todo fotógrafo viajero necesita–, de cuidar las placas de cristal, del proceso de aplicar el colodión, de impregnarlo de plata. No 13 debía demorarme más de unos pocos minutos en tener la toma ya preparada, pues el colodión se secaba y dejaba de ser activo; debía montar y desmontar la tienda laboratorio, y un largo etcétera de problemas por resolver. Sin embargo, yo era muy joven y con ganas de ver el mundo, y ese duro trabajo fue el precio que pagué con placer por llevar a cabo mi personal Grand Tour en compañía de un hombre ilustrado y con el que obtendría un buen conocimiento del mundo, esa experiencia que la universidad de Oxford y mis tardes de estudio en St. Hugh`s, incluso mis horas en Blackwell´s, difícilmente hubieran podido aportarme. Se trataba de una gran oportunidad, de un viaje de formación, y la promesa de Italia o de Grecia fue una razón suficiente para abandonar Oxford durante una buena temporada. Burton fue, además, un hombre decente. Poseía –expresado en su buen francés–, «bonté de coeur, pleine de bonhomie», y ello le permitió ser un mejor fotógrafo y un gran mentor. Siempre me dirigí a él con un cuidadoso y sincero respeto, no sólo porque la diferencia de edad lo imponía, sino también por su autoridad, por su trato amable, serio, también generoso, y si ahora me permito hablar de él simplemente por su nombre de pila, es porque ya soy mayor de lo que él era entonces, mayor de lo que él nunca llegaría a ser, y el tiempo me hizo ver que con el paso de los años hubiéramos sido buenos amigos. Siempre hubo un respeto mutuo –insisto en ello– ambos supimos estar en nuestro lugar, y cuando se dirigía a mí para explicarme aquello que consideraba una posible enseñanza, comenzaba diciendo, «Amigo Jones…» Frases como «Amigo Jones, nunca te apoyes sobre las columnas de la antigua civilización ya que podrían caer y aplastarte», allí en Grecia, eran buenos consejos. O comentarios quizá paternales de educador y con finalidad moral tales como «cada cual es responsable de su fortuna, lo dijo Salustio», permanecen tan vivos en mi memoria como cualquier imagen, cualquier acontecimiento, cualquier experiencia. Burton fue el maestro que todo joven con inquietudes hubiera deseado tener, tanto por sus conocimientos como por su decencia y humildad. Sus palabras fueron muy importantes para mí, palabras bien dichas, porque a pesar de mis grandes lagunas, en muchas ocasiones me trasladan en décimas de segundo a cuándo y dónde fueron pronunciadas. 14 Burton fue un fotógrafo en el sentido más estricto de la palabra, aquel que hace fotografías tan solo para obtener fotografías, que dice todo lo que quiere decir tan solo con sus fotografías, sin necesidad de comentarios al margen que las justifiquen. Era fotógrafo –así lo dijo– porque no quería nada y no tenía nada que decir con palabras. Pero también hizo un amplio uso de las palabras, dedicó un buen tiempo del viaje a su diario. Aprovechaba el final de la jornada para anotar impresiones y datos, a modo de pies de página, una relación más real con la experiencia física de viajar que la que podían aportar las fotografías, destinadas tan solo a «escribir el mundo». Su diario, al que he tenido acceso, revela la parte humana que se esconde tras la obra fotográfica; un «viaje» muy diferente a su viaje fotográfico. De alguna manera, explica en sus cuadernos lo que sus fotografías no podían ni querían decir. Su diario fue otro viaje, el que es necesario para realizar el viaje fotográfico: Unas palabras privadas, destinadas a ser guardadas en un cajón, pequeños recordatorios, la necesidad de plasmar la realidad de lo soñado, una necesidad quizá de carácter existencial, la descripción geográfica –su admirado Alexander Humboldt–, también mi convencimiento de la mayor belleza de pensamiento en lo descrito que en lo visto, esa capacidad de Shakespeare para hacer presente a Ricardo III, el sueño de cualquier buen cineasta, debo suponerlo. Aún creo firmemente en las ventajas de recorrer y de vivir el mundo y en las amargas consecuencias de quedarnos en casa leyendo acerca de él con los prejuicios de un isleño. Es así como yo pensaba en aquel tiempo, y aún más hoy en día en que la aventura apenas parece posible, en que ya no quedan lugares a los que poner un nuevo nombre como Cabo Evans, Mar de Barents o Monte Everest. Yo animaría a todos aquellos jóvenes que posean un espíritu artístico desarrollado, pero que no estén capacitados para realizar obras de arte, que piensen en viajar como una manera de justificar su mundo espiritual. Viajar aminora muy positivamente esa ansiedad del arte, ese desasosiego que produce la creación cuando se siente la llamada de la expresión y no se dispone de suficientes recursos para ello. Partir puede, incluso, llegar a ser una huida lícita para quienes han sufrido un desengaño amoroso, si bien no es tan provechoso como para quien se pone en marcha con todo en orden, digamos re15 suelto. Es posible que quien nunca haya necesitado viajar no necesite expresar el mundo, un punto de vista que comento con cierta reserva, pudiera ser una opinión aventurada. Sin duda, no es necesario hacer hincapié en las bondades del viaje para aquellas mentes capaces de crear obras de arte con palabras, como es la de J. W. Goethe, cuyo intenso diario titulado Viaje a Italia es una lectura muy recomendable para todo viajero, teniendo en cuenta que ese viaje cambió la vida de Goethe, o al menos así era como parecía ser si nos atenemos a sus palabras: «Este viaje maravilloso no responde al deseo de formarme falsas ideas sobre mí mismo, sino al de conocerme mejor. Cuando llegué aquí, no aspiraba a nada. Y ahora sólo persigo que nada siga siendo para mí un mero nombre, una simple palabra. Quiero ver y descubrir con mis propios ojos todo aquello que se considera bello, grandioso y venerable…» No fue tan solo Goethe quien sucumbió a la fuerza de Italia, también otros escritores admirables como Shakesperae, Byron, Keats, Scott o Shelley –John Ruskin más recientemente–, Stendhal, sin duda. Buscaron en esa tierra enfrentarse al arte más grande, y tal como yo lo percibo, un viaje de iniciación, de formación. Son mentes que no se limitaron a contemplar todas las cosas dignas de ser vistas en Italia, sino que intentaron comprender lo que vieron –hablar de ello–, tal como pienso así también lo hacen los buenos fotógrafos, cinematógrafos y pintores, dejando a un lado los prejuicios del viajero que mira por compromiso, tan solo porque la compañía Cook lo ha aconsejado, por justificación. Es necesario añadir, sin embargo, que Walter Scott, buen amigo de Goethe y sin duda de Coleridge, no vivió como iniciación aquel su último viaje a Italia, sino como un intento desesperado por mejorar su mala salud bajo el cielo del Mediterráneo, lo cual finalmente no consiguió. Goethe aprendió a dibujar en Italia, seguramente para afirmar lo que veía cuando aún no era posible fotografiar. Eran otros tiempos, pero puedo pensar que no es fácil llegar a ser un buen escritor, un buen fotógrafo, o incluso un buen pintor, sin haber salido de casa, sin haber partido, sin haber cruzado el umbral de seguridad, y no me parece probable que se puedan decir muchas cosas a los demás cuando nada se ha visto, 16 nada se ha descubierto, se sabe poco, tan solo por los libros, por lo cotidiano, y lo que es más importante, las ideas preconcebidas, esos prejuicios. Son carencias que viajar debe sanar, y si no ocurre así, será debido a una profunda ignorancia y sobre todo a su peor consecuencia, la conocida arrogancia del ignorante. Es cierto, por otra parte, que escuché una melodía –pudo ser en Arnold Grove– a un trovador de Liverpool – así lo creo por su fuerte y particular acento–, cuya letra venía a decir que sin salir de nuestra habitación podemos ver todas las cosas de la tierra, que sin mirar más allá de nuestra ventana podemos conocer los caminos del cielo, y que cuanto más lejos se viaja –decía–, menos se conoce. Sin embargo, tal como yo lo veía, es cómodo opinar sobre ello después de haber viajado intensamente, actividad que él sí parecía haber llevado a cabo, pues según me enteré, estas ideas vinieron a su mente encontrándose en Bombay, un lugar del imperio muy alejado de Inglaterra. Yo disentía de lo que él argumentaba pues tenía la convicción de que su pensamiento había llegado a tal conclusión gracias a que sus viajes habían abierto su mente, nuevos espacios se habían instalado en su memoria, su mundo se había ampliado, y era así, con esos recursos, gracias a esa nueva percepción, lo que le había permitido llegar a la conclusión de que cuanto más lejos se viaja menos se conoce. También es posible que el poeta se refiriese a que la costumbre de tratar con las ideas, con las grandes mentes, con el gran pensamiento, con las emociones, tan descuidadas hoy en día, es sin duda una manera de viajar; es en realidad el viaje de Isaac Newton o de Michel de Montaigne, y si pensamos en ello, no tan diferentes al de Alexander von Humboldt. Ciertamente hubo épocas en que los grandes hombres se recluyeron en sus torres, y no siempre de marfil; fueron encierros voluntarios, nunca se adaptaron a la mediocridad – siempre generadora de hostilidad y resentimiento–, y dejaron de combatir en tierra quemada para pasar al desengaño en muchos casos. En las sociedades en que vivieron, envejecidas, agotadas, ya vacías, sin rumbo, no había espacio para ellos, y supieron que sus palabras no tenían dónde ser pronunciadas. Son periodos de la historia en que los grandes hombres no tienen un lugar, pero por fortuna sus aún más grandes pensamientos les sobreviven y quedan a la espera de que un nuevo mundo surja y los acoja; bastaría recordar que Heráclito 17 depositó sus escritos en el templo de Artemisa a la espera de que algún día alguien los comprendiese. Quizá el trovador de Liverpool pudo referirse a una cierta manera de viajar. Es fácilmente constatable que muchos de los grandes hallazgos británicos, y entre ellos la fotografía, se han llevado a cabo en la campiña inglesa, en pequeños jardines, e incluso en patios con su pequeño árbol frutal. Es sabido que Newton aprovechó los dos años en que la universidad de Cambridge fue cerrada a causa de la peste que diezmó a la población, para llevar a cabo en el campo algunos de sus descubrimientos más importantes, en su casa de Warpole, concretamente en el camino de Warpole a Londres, rodeado de su huerto con frutales, pero también es útil recordar que W.H. Fox Talbot tuvo que viajar previamente a Italia para poder pensar la fotografía antes de encerrarse durante varias décadas en su hogar, una imponente abadía del siglo XIII, situada en la localidad de Lacock, y que puede animar a un excelente peregrinaje para quienes deseen conocer uno de los orígenes de las imágenes fotográficas. O bien Inmanuel Kant, que también cambió la imagen del mundo y entusiasmó a Samuel Taylor Coleridge (no confundamos con el malogrado y excelente compositor Samuel Coleridge Taylor). Kant hacía una vida rutinaria, allí en la bella localidad de Königsberg, digamos desagradablemente predecible, y que el gran Thomas de Quincey documentó con extraordinaria precisión. También leí, no recuerdo en qué periódico, un comentario que intuía nuevos tiempos en el «acto» de viajar y que guardé: «Es una manera de sentir de alma de tendero de Covent Garden o de usurero de Square Mile. La compañía Cook ha hecho fácil el viaje pero le ha robado su magia, su incertidumbre, su riesgo, sus tiempos, su aroma. Ahora es posible viajar sin cruzar el umbral de la puerta de casa, sin movernos, sin ver nada, sin conocer nada, sin comprender nada. Se ha creado el falso viajero, el sedentario que desembarca en una apariencia de viaje, que ya sueña con su casa al poco de partir, porque el viaje es entendido como una prolongación de la rutina diaria, con sus comodidades, su orden, su previsibilidad, su hastío, el deseo de compartirlo con los mismos a quienes vemos todos los días, no importa la asfixia, aporta seguridad. Es sin duda el miedo, la incapacidad para 18 salir de un pequeño, seguro, y aburrido jardín de flores marchitas. Estos vendedores de humo han hecho el mundo pequeño, lo han encogido, nos han privado de espacios, de vivencias, de descubrimientos. Incluso algunos pasean con salacot por las calles de cualquier ciudad británica. El viaje ha muerto». Yo no opinaba sobre esta cuestión –en todo caso no era mi opinión–, quizá un manifiesto radical, agresivo, habitual en la época, pero me decía que la literatura y el arte en general no eran materias que se estudiasen como el derecho romano, las matemáticas o la medicina, disciplinas para las que era aconsejable no salir de la habitación de St. Hugh´s. En definitiva, yo pensaba, y aún creo poder defender esta idea, que la mente es un espacio vacío, una tabula rasa que hay que rellenar con experiencia consciente. Las palabras necesitan de un saber del mundo de primera mano para poder ser dichas y escritas con una cierta seguridad, con buena letra, con buena caligrafía, diríamos. Nada me parecía más estimulante para afirmarme en mis convicciones que la visión de aquellas pinturas en las que podía ver al poeta, al escritor, al hombre de acción que convierte la muda naturaleza en palabras, integrado en un paisaje inexorablemente fugaz, un mundo de tierras por conocer como telón de fondo. Como aquella imagen que tanto me hablaba, de C.D. Friedrich, un hombre de espaldas, allí en lo alto, contemplando un mar de nubes. O bien aquella pintura de J.H.W. Tischbein, en la que veíamos idealmente representado a Goethe en la campiña romana, o también más recientemente el retrato pictórico que J.E. Millais hizo de John Ruskin en las Highlands, si bien parece ser que Ruskin posó para la pintura apoyado en una pequeña escalera, en el estudio de Millais en Londres, según me dijeron, y su antiguo amigo Millais introdujo el fondo a partir de un boceto realizado en un viaje que comenzó junto a Ruskin y la mujer de éste, Effie Gray, y que terminó con Effie como amante de Millais, para posteriormente convertirse en su mujer. Me permito narrar este hecho cierto, tan escandaloso en su momento –mis simpatías siempre fueron para Effie–, porque creo no dañar a nadie. Ha transcurrido mucho tiempo, fue en otro lugar, y las personas implicadas ya no existen. Fuera como fuere, el retrato de John Ruskin me llevaba a reflexionar sobre la facilidad que tienen los pintores y los escritores para recrear las 19 experiencias, lo mirado, para trasladarnos a ese territorio inestable a mitad de camino entre lo visto y lo imaginado, la buena disposición que tenemos ante lo que vemos o leemos. Es nuestra necesidad de creer que la información del mundo que demandamos es la que se nos aporta, y que los hechos o lugares representados o narrados no son invenciones de la mente. En cuanto a mí, creo haber sido un aceptable lector de textos e imágenes en cuanto que nunca demandé a una buena narración o a una buena pintura que aquello que mostrasen fuese contrastable con hechos o lugares, digamos reales, «verdaderos», si bien siempre exigí una cierta lógica en lo dicho y una cierta verosimilitud en lo representado, digamos una coherencia. Burton comentaría en diversas ocasiones que el fotógrafo, para bien o para mal, y a diferencia de lo que habían llevado a cabo J.E. Millais y otros muchos pintores, no tenía acceso a esa gran ayuda del boceto, del apunte, de las notas, todo ello para una elaboración posterior más pausada, más reposada, más serena, si bien John Constable había comentado que consideraba tan importantes sus rápidos bocetos como la obra final. En aquellos, se encontraba esa emoción ante lo visto, ante lo descubierto, experiencia que el lento proceso de pintar el lienzo disipaba. El fotógrafo está condenado, y quizá ese sea su privilegio –diría Burton-, a tener que actuar en tiempo real ante el espectáculo que a cada momento se le ofrece. En cierto modo la fotografía es el arte de la improvisación, el mundo impone sus reglas, no es posible el reposo que permite una construcción elaborada en el tiempo. No hay un varnishing day para el fotógrafo. Burton pensaba los cuadernos de los dibujantes viajeros como ejercicios de imaginación, quizá como aproximaciones visuales, como excelentes puntos de partida, muchos de ellos de gran belleza pictórica, pero no como testimonios fiables. En ningún caso serían pruebas de la apariencia de las personas, de las cosas, y menos de los hechos, estos últimos ni tan siquiera, probablemente, reproducibles por una cámara fotográfica. En ello incluía incluso aquellos dibujos de Goethe realizados con finalidad topográfica, y sin duda aquellos de gran belleza como lo realizado en San Gotardo, fruto de una extrema admiración ante aquellos paisajes. Sin embargo, supe posteriormente que Burton no sólo admiraba los dibujos de Turner y de Constable sino también los de C.D. Friedrich 20 –paisajes extraordinarios donde la naturaleza parecía llevarnos de la mano hacia Dios–, quizá influenciado por su respetado Humboldt, para quien la libertad se encontraba en las montañas, donde las fuentes de la degradación no llegaban a aquellas regiones de aire puro, lugares donde el ser humano aún no conseguía turbarlos con sus miserias. La descripción del mundo en términos visuales parecía ser ya una tarea exclusivamente fotográfica. La cámara y sus imágenes surgían como prueba irrefutable de la existencia de las cosas, una herramienta de reproducción mecánica, sin la ayuda de la mano, ni de la imaginación, ni de los deseos y «libertades» del artista. Es fácil preguntarse cómo hubiera podido ser aquella colosal obra napoleónica, «La descripción de Egipto», si el polifacético barón Dominique Vivant Denon hubiese dispuesto de cámaras de fotografiar en su expedición a Oriente Medio junto a Napoleón, ateniéndonos a la poca verdad que portaba aquel grabado que había realizado proponiédose representar a unos científicos franceses en el acto de medir la esfinge de Guiza. De hecho, este tipo de dibujos, tan esquemáticos que parecerían producto de la imaginación y no de la experiencia directa, llegarían a recordarme a aquellas pinturas medievales que fotografiaríamos en diversas iglesias, donde lo representado no era producto de lo visto sino de lo sabido, con finalidad didáctica, un recurrente medio para explicar la Biblia –Biblia pauperum, diría Burton– y la vida de los santos a quien no supiese leer palabras. Es difícil saberlo. Las cuestiones sobre lo que no fue y pudo haber sido siempre son muchas, y la necesidad de relatar pudiese ser un intento por restituir. De hecho, el hombre es el único animal que podría generar pensamientos como «si César no hubiese ido aquel día al senado, si hubiese hecho caso a su esposa Calpurnia, si se hubiese guardado de los idus de marzo…», como un intento de desear otro pasado para obtener un diferente futuro. En mi opinión es una pequeña pérdida de tiempo y de energía aunque debo admitir que aún hoy me pregunto cómo hubieran sido las cosas si Francia y Napoleón hubiesen acogido a Robert Fulton cuando éste lanzó al Sena su recién inventado barco de vapor. Leí unas palabras tan enigmáticas como la propia esfinge de Guiza: «Si así fue, así pudo ser; si así fuera, así pudiera ser, pero como no es, no es». 21