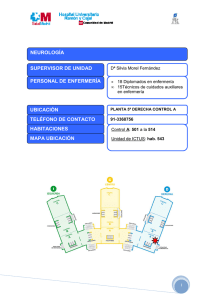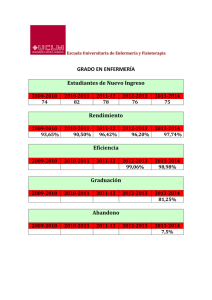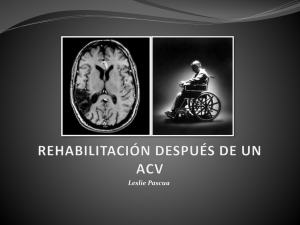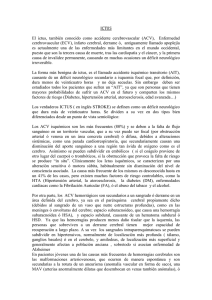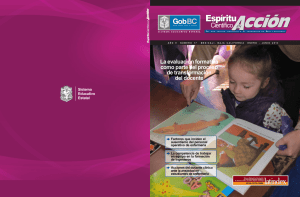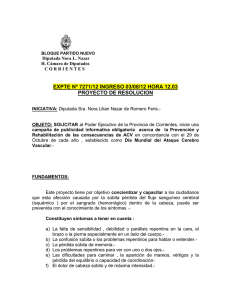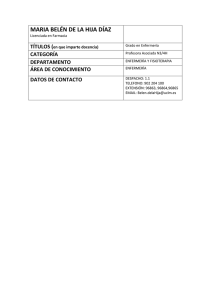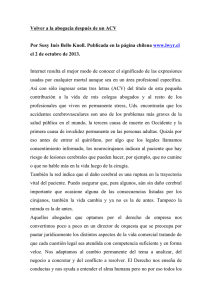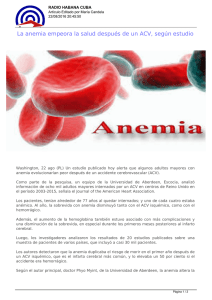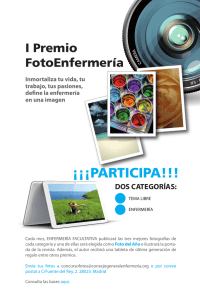GRUPO 1 Rocío Abellán Javier Alba Alba Andújar Nuria
Anuncio

GRUPO 1 Rocío Abellán Javier Alba Alba Andújar Nuria Bañuls María Bermejo Mireia Briones Bruno Cañamás ÍNDICE 1. Definición…………………………………………….............................Pág. 1 2. Epidemiología……………………………………………………………Pág. 1 3. Etiología…………………………………………………………….........Pág. 1-2 4. Factores de riesgo……………………………………………………...Pág. 2 5. Fisiopatología 5.1. Accidentes cerebrovasculares isquémicos………….........Pág. 2 5.1.1. Tipos…………………………………………………….........Pág. 2-3 5.2. Accidentes cerebrovasculares hemorrágicos…………….Pág. 3 5.2.1. Tipos…………………………………………………….........Pág. 4 6. Manifestaciones clínica 6.1. En función de la evolución…………………………………….Pág. 4-5 6.2. En función de la pérdida motora ……..................................Pág. 5 6.3. En función a la pérdida de la comunicación ………………Pág. 5 6.4. Alteraciones de la percepción ………………………………..Pág. 6 6.5. Respecto a la pérdida sensorial ……………………………...Pág. 6 6.6. Respecto a los trastornos cognoscitivos y efectos psicológicos………………………………………………………Pág. 6 7. Pruebas diagnósticas…………………………………………………Pág. 6 - 7 8. Tratamiento y complicaciones potenciales…………………........Pág. 7 8.1. Farmacoterapia………………………………………………...Pág. 7 - 8 8.2. Quirúrgico……………………………………………………….Pág. 8 9. Cuidados enfermeros en un paciente con un ACV…..………….Pág. 9 - 13 10. Glosario de términos…………………………………………………..Pág. 14-15 11. Anexo……………………………………………………………………Pág. 16 12. Bibliografía………………………………………………………………Pág. 17 Módulo 1.4: Enfermería médico-quirúrgica 1. DEFINICIÓN Los trastornos cerebrovasculares comprenden todos los estados patológicos que conllevan una interrupción del suministro sanguíneo al cerebro o en el interior del mismo. La enfermedad puede afectar a una artería, vena o ambas. La circulación cerebral se ve afectada como resultado de oclusión parcial o completa de un vaso sanguíneo o de hemorragia por un desgarro en las paredes. Ejemplo de esto son las embolias, las trombosis y las hemorragias intracerebrales y subaracnoideas. Se denomina accidentes cerebrovasculares (ACV) o ictus a la interrupción real del aporte sanguíneo a una parte del cerebro que da lugar a la isquemia y muerte tisular de esa región cerebral y las consiguientes deficiencias neurológicas. Los ACV hemorrágicos son el resultado de la rotura de un vaso sanguíneo; suelen producirse de forma repentina y dan lugar a una intensa afectación neurológica. Los accidentes hemorrágicos dañan o destruyen las neuronas en la zona de la hemorragia y pueden provocar un rápido incremento de la presión intracraneal. 2. EPIDEMIOLOGÍA Los ACV son la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, unos 500.000 estadounidenses sufren ictus cada año y se calcula que 150.000 de ellos mueren como consecuencia de los daños sufridos. El porcentaje de muertes como consecuencia de los ACV se ha reducido durante los últimos 10 años. Esto se debe a una mejor identificación y control de los factores de riesgo, a los avances tecnológicos en diagnóstico y tratamiento, a la mejor intervención durante la fase aguda del ictus y a cambios en los estilos de vida (dieta sana, ejercicio, menor consumo de tabaco, etc.). Los ACV pueden afectar a niños y adultos relativamente jóvenes, aunque su frecuencia es mucho mayor en personas de edad media y avanzada. En la actualidad las tres cuartas partes de todos los ACV afectan a personas mayores, es más, la probabilidad de sufrir un ACV aumenta progresivamente con la edad, desde 5,9% a los 50-59 años hasta un 22,3% a los 80-84 años en los hombres, y del 3 al 23% para esas mismas edades en mujeres. 3. ETIOLOGÍA El aumento de la presión arterial o hipertensión es el principal factor de riesgo en todos los tipos de ictus, por lo que su control permite reducir su incidencia. A parte de la hipertensión hay otros factores de riesgo, como son la edad, los ataques isquémicos transitorios, los ictus previos y la fibrilación auricular. Los ACV suelen clasificarse en función de sus causas. Un ACV isquémico se debe a un deterioro del flujo sanguíneo que da lugar a un infarto cerebral, como sucede en la trombosis cerebral, la embolia cerebral o la reducción sistémica de la presión arterial. La causa más frecuente de trombosis de las arterias cerebrales, es la arterioesclerosis, que provoca un progresivo estrechamiento de las principales arterias cerebrales. También puede deberse a otros trastornos, como la disección arterial, la displasia fibromuscular, los fármacos, la anemia drepanocítica y la arteritis. -1- Grupo 1 EUE La Fe Módulo 1.4: Enfermería médico-quirúrgica Existen dos tipos de ACV según la etiología, son los siguientes: Clasificación Causas Isquémicos Trombosis Embolia Reducción del flujo sanguíneo Hemorrágicos Hemorragia intracerebral Hemorragia subaracnoidea 4. FACTORES DE RIESGO - Hipertensión (tensión sistólica superior a 160 mmHg, tensión diastólica superior a 90 mmHg) - Cardiopatía arteriosclerótica - Diabetes mellitus. - Hiperlipidemia. - Obesidad. - Tabaquismo. - Aumento de la viscosidad sanguínea (policitemia) - Deshidratación. - Anemia drepanocítica. - Trastornos cardíacos (disritmias, insuficiencia cardiaca congestiva) - Neumopatía obstructiva crónica. 5. FISIOPATOLOGIA: Las apoplejías o ACV pueden dividirse en dos categorías principales: las no hemorrágicas (85%), y hemorrágicas (15%). La no hemorrágica o isquémica suele resultar de una de estas tres causas: Trombosis (un coagulo de sangre dentro de un vaso sanguíneo dentro del encéfalo o cuello), Embolia cerebral (coágulo de sangre u otro material que es llevado al cerebro desde otra parte del cuerpo) o Isquemia (reducción de la zona de flujo sanguíneo a una zona del encéfalo). La hemorrágica consiste en el sangrado en el cerebro (rotura de un vaso sanguíneo cerebral con sangrado a los espacios que rodean el encéfalo).En cualquier tipo de apoplejía o ACV el resultado es la interrupción del suministro de sangre al encéfalo, lo que causa pérdida temporal o permanente de movimiento, pensamiento, memoria, habla o sensación. 5.1 Accidentes cerebrovasculares isquémicos (apoplejías isquémicas). Cuando la isquemia sea lo bastante intensa como para producir infarto cerebral, observaremos diversos cambios cerebrales en función de la edad del paciente, de la localización y la rapidez del infarto, el funcionamiento de las arterias colaterales y la aparición de complicaciones. Estos accidentes cerebrovasculares se subdividen en cinco tipos diferentes, la trombosis de arteria grande, de arteria penetrante pequeña, apoplejía embólica cardiógena, criptógena y otras. 5.1.1 Tipos Las apoplejías trombóticas de arteria grande se deben a arterioesclerosis de los vasos sanguíneos grandes dentro del encéfalo. La formación de trombos -2- Grupo 1 EUE La Fe Módulo 1.4: Enfermería médico-quirúrgica también es otra posibilidad, y junto con la arterioesclerosis, se traduce en una reducción del suministro de sangre al área , lo que resulta isquemia e infarto. Las embolias cerebrales ocurren cuando un trombo o émbolo taponan el paso de sangre hacia el cerebro. Estos trombos o émbolos están formados por plaquetas y fibrina o por fragmentos de coágulos, trombosis o placas de ateroma. Los émbolos de origen cardíaco son la causa más frecuente de embolia cerebral. Los pacientes que han sufrido enfermedades como infarto de miocardio, endocarditis bacteriana aguda, fibrilación auricular o valvulopatías, están más expuestos a padecer ciertos accidentes embólicos. Las apoplejías trombóticas de arteria penetrante pequeña afectan a uno o más vasos y son el tipo más común de apoplejía isquémica. Este tipo de apoplejía también se conocen como ACV lacunares, debido a la cavidad que se crea una vez que el tejido cerebral se disipa. Los infartos cerebrales lacunares son pequeños y profundos infartos producidos por la oclusión de las ramas penetrantes de las principales arterias cerebrales. Las lagunas son en realidad pequeñas cavidades cerebrales que suelen formarse en la región de los ganglios basales. La mayoría de estos infartos se da en pacientes con hipertensión y de manera más frecuente en diabéticos. Estos infartos lacunares poseen una serie de manifestaciones clínicas más específicas que los infartos de arterias de mayor calibre, como por hemiparesia motora pura que cursa con debilidad de la cara, brazo y pierna y disartria, e ictus hemisensorial puro con la consecuente pérdida total o parcial de la sensibilidad de la cara, el brazo y la pierna. Las apoplejías embólicas cardiógenas se asocian con arritmias cardiacas, por lo general fibrilación auricular, los émbolos se originan a partir del corazón y circulan a la vasculatura cerebral lo que resulta una apoplejía, por lo general en la arteria cerebral media del lado izquierdo, éstas se pueden prevenir mediante el uso de anticoagulantes en sujetos con fibrilación auricular. Las personas mayores son más susceptibles a los ACV en caso de fibrilación auricular. Esto se debe a que cuando la aurícula izquierda se contrae defectuosamente tienden a formarse trombos intracardíacos. Las apoplejías criptógenas son de origen desconocido y otras por vasoespasmo, por consumo de cocaína, migrañas etc. 5.2 Accidentes cerebrovasculares hemorrágicos (apoplejías hemorrágicas). Son el resultado de sangrado en el tejido cerebral o de un espacio como el subaracnoideo., por la rotura de un vaso sanguíneo, que normalmente ocurre de manera repentina produciendo una gran afectación neurológica. Además pueden provocar un aumento de la presión intracraneal por que dañan neuronas de la zona hemorrágica. Pueden ser causadas por malformaciones arteriovenosas, roturas de aneurismas, ciertos fármacos, o hipertensión mal controlada. Es posible que la hemorragia ocurra en los espacios epidural y subaracnoideo o bien que lo haga dentro del cerebro. En el diagnóstico de una apoplejía hemorrágica de un paciente de menos de 40 años, los médicos acostumbran a hacer un examen toxicológico para descartar drogas -3- Grupo 1 EUE La Fe Módulo 1.4: Enfermería médico-quirúrgica 5.2.1Tipos Las hemorragias extradurales (hemorragia epidural) son una urgencia neuroquirúrjica en la que el paciente requiere atención continúa, suele ser consecuencia de una fractura del cráneo con la consecuencia de una rasgadura en la arteria media o en otra arteria meníngea, debe ser tratado en un lapso de horas para poder sobrevivir. Las hemorragias subdurales (excluyendo la hemorragia subdural aguda), son básicamente igual que la epidural pero en el hematoma subdural suele estar rasgada una vena de puente, por lo tanto requiere un intervalo de tiempo más largo para que el hematoma se forme y haga presión en el cerebro, algunas personas presentas éstas hemorragias de manera crónica sin presentar signos o síntomas. Las hemorragias intracerebrales se suele dar sobretodo en pacientes adultos con hipertensión mal controlada. Esta hemorragia se produce por la rotura de pequeños vasos penetrantes en el cerebro deteriorados por la hipertensión. Por eso las hemorragias hipertensivas afectan normalmente a los ganglios basales, al tálamo, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Las hemorragias intracerebrales también pueden aparecer secundarias al tratamiento anticoagulante, a trastornos hemorrágicos y a traumatismos. Las hemorragias subaracnoideas (HSA) se deben sobretodo a la rotura de aneurismas intracraneales. También pueden ser secundarias a una hemorragia intracraneal que sangra en el espacio subaracnoideo. Un aneurisma es una dilatación localizada en un vaso sanguíneo cerebral de origen congénito, traumático arteriosclerótico o séptico. El más frecuente es el sacular, que suelen ser redondeados y con forma de grano, este tipo de aneurismas son consecuencia de una debilidad congénita. 6. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Una apoplejía o ACV es causa de una gran variedad de déficit neurológicos que dependen de la localización de la lesión, según que vasos se hayan obstruido, el tamaño del área de perfusión inadecuada y la cantidad de flujo sanguíneo colateral. El paciente puede tener cualquiera de los siguientes signos o síntomas generales: - Adormecimiento o debilidad de la cara, brazo o pierna, sobre todo en un lado del cuerpo. - Confusión o cambio del estado mental - Problema para hablar o entender el habla - Alteraciones visuales - Dificultad para caminar, mareo o pérdida de equilibrio o la coordinación. - Cefalea repentina e intensa Después de que la persona sea hospitalizada la valoración revelará la extensión de los déficits. Las funciones motora, sensorial de los nervios craneales, cognoscitiva y otras pueden estar alteradas. Las manifestaciones clínicas pueden ser: 6.1 En función de la evolución: Ataques isquémicos transitorios (AIT): que se considera como una advertencia al ACV, en este caso es un proceso isquémico localizado que produce deficiencias neurológicas pasajeras. Sus manifestaciones dependerán de la zona -4- Grupo 1 EUE La Fe Módulo 1.4: Enfermería médico-quirúrgica cerebral afectada, se puede manifestar en una caída sin razón aparente. Este trastorno puede ser secundario a procesos como la arteriosclerosis. Déficit neurológico isquémico reversible: proceso muy similar al AIT pero con la diferencia de que éste persiste durante al menos 24 horas, la recuperación funcional es casi total pero persiste el riesgo de infartos posteriores. Ictus en evolución: cuadro de déficit neurológico creciente que evoluciona durante un periodo de horas o días, cabe destacar la sensación de susto y desesperación de los pacientes durantes la evolución del ictus. Ictus completo: consiste en la estabilización del estado del paciente con persistencia del déficit neurológico. Accidente cerebrovascular en lado derecho: Lado izquierdo paralizado: hemiplejia, descuido de la parte izquierda, déficit de la percepción espacial, tendencia a negar o a quitar importancia a los problemas, actos rápidos, duración corta de la atención, comportamiento impulsivo, problemas de seguridad ,alteración del juicio y de los conceptos temporales. Accidente cerebrovascular en el lado izquierdo: Lado derecho paralizado: hemiplejia, alteración del habla, alteración de la discriminación derecha/izquierda, actos lentos, precavidos, conciencia de los déficits, que se puede manifestar con depresión, ansiedad y alteración de la comprensión relacionada con el lenguaje y las matemáticas. 6.2 En función de la pérdida motora: La apoplejía es una enfermedad de de las neuronas motoras superiores y ocasiona pérdida del control voluntario sobre los movimientos motores. Las neuronas motoras superiores se entrecruzan por lo que la perturbación del control voluntario de los movimientos de un lado del cuerpo refleja lesión en las neuronas motoras del hemisferio contralateral, la disfunción motora más frecuente es la hemiplejia por lesión del hemisferio cerebral contralateral, otro signo puede ser la hemiparesia o debilidad en la mitad del cuerpo. En las etapas iniciales de la apoplejía, las características clínicas incluyen parálisis flácida y pérdida o disminución de los reflejos tendinosos profundos. Al reaparecer los reflejos profundos, lo normal es que sea a las 48 horas, hay hipertonía con espasticidad en las extremidades del lado afectado, 6.3 En función a la pérdida de la comunicación: Normalmente el hemisferio izquierdo es el dominante para el lenguaje. Los trastornos incluyen la expresión. La apoplejía es la causa más común de afasia. La disfunción del lenguaje y la comunicación se manifiestan en forma de: - Disartria: que es la dificultad para hablar, se hace aparente por un habla casi inteligible cómo resultado de la parálisis de los músculos de la fonación y el habla. - Disfasia o afasia: deficiencias en el habla o mudez total expresiva o receptiva - Apraxia: incapacidad para ejecutar algo aprendido. -5- Grupo 1 EUE La Fe Módulo 1.4: Enfermería médico-quirúrgica 6.4 Alteraciones de la percepción: La percepción es la capacidad de interpretar sensaciones, el ACV puede provocar disfunciones en la percepción visual, trastornos de la relación visual espacial y pérdida sensorial. Las disfunciones en la percepción visual dependen de perturbaciones de las vias sensoriales primarias entre el ojo y la corteza visual. Las alteraciones visualesespaciales pueden ser: - La hemiapnosia homónima, que es la pérdida de la mitad del campo visual puede ser consecuencia de la apoplejía y ser permanente o temporal. - Percepción incorrecta del paciente sobre sí mismo y su enfermedad. - Percepción errónea sobre sí mismo en el espacio. - Agnosia: incapacidad para reconocer un objeto por la vista, tacto y oído. - Apraxia: incapacidad para llevar a cabo movimientos secuenciales aprendidos con una orden. La mitad afectada de la visión corresponderá al lado dañado, las alteraciones en las relaciones visuales-espaciales se encuentran con frecuencia en los sujetos que presentan el daño en el hemisferio derecho. 6.5 Respecto a la pérdida sensorial: Las pérdidas sensoriales por ACV pueden manifestarse en forma de perturbación leve del tacto o ser más graves, con pérdida de la propiocepción, así cómo la incapacidad o dificultad para percibir o interpretar estímulos visuales, táctiles o auditivos. 6.6 Respecto a los trastornos cognoscitivos y efectos psicológicos: Si el daño se ha manifestado en el lóbulo frontal, puede haber disminución de la capacidad de aprendizaje, memoria y otras funciones intelectuales que corresponden a centros superiores de la corteza. Las disfunciones pueden reflejarse en un periodo de atención deficiente, dificultades para la comprensión, amnesia y falta de motivación, que hace que estas personas sufran frustración durante su rehabilitación. La depresión es común y puede ser exagerada por la respuesta natural del paciente a esta enfermedad. Hay otros problemas psicológicos comunes, que se manifientasn por la inestabilidad emocional, hostilidad, frustración, resentimiento y falta de colaboración. 7. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS El diagnóstico de un ACV se basa en la observación de los signos clínicos y se confirma con los medios diagnósticos específicos, que permiten determinar la extensión y la localización de las zonas de infarto y/o hemorragia. La valoración de los signos neurológicos es un aspecto fundamental, para el diagnóstico ya para planificar una asistencia adecuada para el paciente. Las pruebas a realizar son las siguientes: TAC o Tomografía computarizada: es un procedimiento importante para diferenciar accidentes hemorrágicos de los isquémicos. Cuando hay hemorragias, observamos en la imagen resultante un aumento de la densidad. Sin embargo, en los infartos se aprecia una disminución de la misma. SPECT o tomografía computarizada de emisión fónica simple. -6- Grupo 1 EUE La Fe Módulo 1.4: Enfermería médico-quirúrgica Punción lumbar: si en el resultado de esta prueba obtenemos una muestra sanguinolenta, ello indica una inminente hemorragia intracerebral. En cambio, si existe hemorragia subaracnoidea, obtendremos una muestra muy sanguinolenta, xantocromía, aumento de los leucocitos y de las proteínas y disminución de la glucosa. EEG o electroencefalograma: en esta prueba se detectan los pequeños impulsos eléctricos que las células del cerebro producen al comunicarse entre ellas. Arteriografía: es una radiografía de las arterias. Para una angiografía cerebral, se inyecta el material de contraste en una o en ambas arterias carótidas en el cuello. Permite identificar los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas, las estenosis de la arteria carótida y las placas carotídeas ulceradas. Resonancia magnética: permite visualizar la circulación cerebral arterial y venosa, con lo cual se puede hacer una correlación clínico-radiológica y un diagnóstico diferencial más amplio y rápido, además de identificar la extensión y localización del daño actual. 8. TRATAMIENTO Y COMPLICACIONES POTENCIALES Cuando se produce un ataque isquémico transitorio (AIT) suele intentarse la prevención secundaria del ictus. No obstante, se mantiene la controversia sobre si el tratamiento médico de los AIT tiene alguna influencia en los índices de mortalidad. Para impedir la formación de coágulos intraarteriales, se emplean dos tipos de tratamiento médico: 1) Anticoagulación crónica con anticoagulantes orales. 2) Inhibición plaquetaria con aspirina, dipiridamol o ticlopidina. El régimen incluye además la corrección de los factores de riesgo que predisponen al paciente a sufrir nuevos AIT. Por ejemplo, a los pacientes obesos se les prescribe una dieta hipocalórica y a los hipertensos se les prescriben antihipertensivos. 8.1 Farmacoterapia. El tratamiento farmacológico del paciente con un accidente cerebrovascular se centra en reducir o prevenir la extensión del mismo y en limitar los daños permanentes. Es fundamental tratar precozmente los accidentes isquémicos agudos. - Anticoagulantes para pacientes que hayan sufrido un ACV con formación de fibrina y propagación del trombo, ACV en evolución, déficit neurológico isquémico reversible (DNIR), AIT reciente e ictus cardioembólico. Pacientes con riesgo crónico pueden requerir anticoagulación cumarínica de por vida. - Tratamiento heparínico para pacientes con embolias de posible origen cardíaco. - Tratamiento anticoagulante sin utilidad cuando se forma un trombo completo de gran tamaño, pudiendo estimular la hemorragia. - Pacientes sometidos a tratamiento anticoagulante tienen un 1-2% de trombocitopenia inducida por la heparina, con posibles complicaciones tromboembólicas, incluidos los ACV. - Antiagregantes plaquetarios (AAS, dipiridamol, ticlopidina) son muy útiles en la prevención de los ACV. -7- Grupo 1 EUE La Fe Módulo 1.4: Enfermería médico-quirúrgica - - - En el ictus agudo, es importante proteger al cerebro de mayores daños manteniendo el flujo sanguíneo cerebral. Es necesario controlar adecuadamente la presión sistólica, ya que un incremento o un descenso brusco de la misma puede aumentar el tamaño del infarto. Pueden emplearse una gran variedad de antihipertensivos para mantener la presión arterial en los límites normales. El ictus es la causa más importante de aparición de convulsiones en los ancianos. Las convulsiones suelen producirse durante las 48 horas siguientes al comienzo del ictus. Los anticonvulsivos (fenobarbital) permiten prevenir las convulsiones y actúan además como antihipertensivos. Los reblandecedores fecales ayudan al paciente a evitar los esfuerzos de la defecación y las maniobras de Valsalva. El control del edema cerebral secundario a los ACV es un tema muy complicado. Debido al mayor riesgo de infección, hemorragias gastrointestinales e hiperglucemia, no es posible administrar rutinariamente esteroides en caso de accidente isquémico agudo. El manitol puede tener alguna utilidad para controlar el edema vasógeno en los accidentes hemorrágicos. 8.2 Quirúrgico. Es posible recurrir a la embolectomía o la trombobectomía directa de los vasos del cuello o de las grandes arterias intracraneales para restablecer el flujo sanguíneo por revascularización quirúrgica tras un infarto cerebral. La endarterectomía carotídea es un tipo de prevención secundaria en la que se elimina la alteración patológica subyacente (la placa aterosclerótica) para evitar un accidente inicial o las recidivas. Esta técnica también se utiliza como tratamiento quirúrgico de pacientes escogidos que han sufrido AIT por estenosis carotídea. Las complicaciones posteriores a la endarterectomía carotídea son las hemorragias en la zona operada, complicaciones neurológicas, crisis respiratorias, disfunción de los nervios craneales y en ocasiones, la endarterectomía ocasiona la muerte del paciente. Cuando se diagnostica un aneurisma intacto, se puede recurrir a su resección quirúrgica sin dejar secuelas neurológicas residuales. Por consiguiente, el tratamiento ideal consiste en la eliminación quirúrgica del aneurisma, pinzándolo por el cuello de la dilatación sin interesar los vasos normales. La colocación quirúrgica de una pinza aneurismática permite prevenir las recidivas hemorrágicas. Las malformaciones arteriovenosas también tienen tratamiento quirúrgico, que consiste en la resección de la lesión tras eliminar todos los vasos aferentes, ya sea por coagulación y sección o por pinzamiento y coagulación. También puede emplearse la embolización transarterial combinada con la cirugía o como forma fundamental de tratamiento, la radiocirugía estereotáxica con una unidad de cobalto emisora de rayos gamma (conocida por lo general como bisturí gamma) para algunas malformaciones arteriovenosas escogidas de pequeño tamaño, profundas e inaccesibles a la cirugía o a la embolización. -8- Grupo 1 EUE La Fe Módulo 1.4: Enfermería médico-quirúrgica 9. CUIDADOS ENFERMEROS EN UN PACIENTE CON UN ACV Durante la fase asistencial aguda, la enfermera se centrará en primer lugar en realizar una valoración neurológica exhaustiva: • Cambios en el nivel de conciencia o respuesta que se manifiestan en los movimientos, resistencia a los cambios de posición y reacción a la estimulación. • Presencia o ausencia de movimientos voluntarios o involuntarios de las extremidades; tono muscular… • Rigidez del cuello. • Abertura de los ojos. • Coloración corporal, temperatura y humedad de la piel • Frecuencia del pulso y respiración; temperatura corporal y TA. • Ingesta de líquidos y excreción de orina. • Capacidad de hablar. Después de la fase aguda, la enfermera valora: • Estado mental: memoria, lapso de atención, percepción, orientación, afecto, habla/lenguaje). • Sensación/percepción: reducción de la conciencia del dolor y la temperatura. • Control motor: movimiento de las extremidades superiores e inferiores. • Capacidad de deglución. • Estado nutricional e hidratación. • Integridad cutánea. • Tolerancia a la actividad. • Función intestinal y vesical. La valoración de enfermería continúa dirigiéndose a la afección de la función en las actividades cotidianas del paciente, pues la calidad de vida después de una apoplejía se relaciona con el estado funcional de la persona. Puesto que la fase aguda tras un ACV es una situación muy grave y compleja, la enfermera deberá realizar la valoración y el tratamiento inicial del paciente a la vez. Para simplificar esta compleja función distinguiremos tres objetivos primordiales: − Mantener o restablecer la perfusión cerebral para preservar el tejido viable y el dañado. Para ello deberemos reducir la PIC asociada a edema e isquemia y controlar cualquier signo de aumento de ésta. − Preservar la función. Para lo que mantendremos la movilidad articular y muscular previniendo complicaciones (úlceras por presión, etc.). La actividad y movilización precoces son muy beneficiosas a largo plazo. − Mantener estado nutricional positivo y preservar o restablecer patrones de eliminación normales. Las principales complicaciones de las que el personal de enfermería debe preocuparse durante la hospitalización son las infecciones, la tromboflebitis, las lesiones musculoesqueléticas (extremidades) y nerviosas, el edema cerebral, la progresión del infarto, las convulsiones, la depresión, la reducción del flujo sanguíneo cerebral y el suministro inadecuado de oxígeno al cerebro. -9- Grupo 1 EUE La Fe Módulo 1.4: Enfermería médico-quirúrgica Las intervenciones que realizará la enfermera para la recuperación de un paciente con un ACV serán: Mejoramiento de la movilidad y prevención de deformidades articulares: Cuando se pierde el control de los músculos voluntarios, la acción de los fuertes músculos flexores predomina sobre la de los extensores. El brazo tiende a adoptar una posición de aducción y de rotación interna. La colocación correcta es de gran importancia para prevenir contracturas; se toman medidas para aliviar la presión, conservar la alineación anatómica y evitar neuropatías por compresión, en especial de nervios cubital y ciático poplíteo externo. • • • • • Prevención de la aducción del hombro: se coloca una almohada en la axila, sitio en que la rotación externa es limitada; así el brazo se separa del tórax. La almohada se pone debajo del brazo y se coloca éste en posición neutra, de manera que cada articulación esté más arriba que la proximal inmediata (el codo queda por encima del hombro y la muñeca por encima del codo). Posición de la mano y los dedos: los dedos se colocan de forma que apenas estén en flexión. La mano se pone en supinación leve (con la palma hacia arriba). Cambios de posición: es importante cambiar al paciente cada 2 horas. Establecimiento de un programa d ejercicios: hay que ejercitar en forma pasiva las extremidades afectadas y desplazarlas por su amplitud total de movimiento cuatro a cinco veces al día para conservar la movilidad articular, recuperar el control motor y mejorar la circulación. Preparación para la ambulación: tan pronto como sea posible se auxilia al individuo para que se levante de la cama. Primero se le enseña a conservar el equilibrio estando sentado, para después hacerlo de pie. El sujeto está listo para caminar tan pronto como logra equilibrarse mientras está de pie. Los periodos de rehabilitación para la marcha deben ser breves y frecuentes Prevención del dolor del hombro. La articulación flácida del hombro en ocasiones sufre distensión excesiva por la fuerza necesaria para cambiar de sitio al individuo o por movimientos agotadores del brazo y hombro. A fin de evitar el dolor en esta zona, por ningún concepto se alza al sujeto tomándolo del hombro flácido. El síndrome de hombro-mano puede causar congelamiento del hombro y atrofia ulterior del tejido subcutáneo. Si el hombro se torna rígido, el dolor es mayor. Los problemas mencionados pueden evitarse con movimientos y cambios de posición adecuados. Estando el paciente sentado, se colocará el brazo sobre la mesa o almohadas y cuando el individuo intente caminar, se le pondrá un cabestrillo para que el brazo flácido no cuelgue sin apoyo. Fomento de los cuidados personales (anexo 1) Tan pronto como el individuo pueda sentarse, se le pide que participe en su higiene personal. Se le ayuda a fijar metas realistas y, de ser posible, cada día se le agrega una nueva tarea. - 10 - Grupo 1 EUE La Fe Módulo 1.4: Enfermería médico-quirúrgica El ánimo del sujeto mejora si realiza las actividades ambulatorias vestido. Se pide la familia que le lleve ropa, de preferencia una talla mayor de la que usa. Los problemas de la percepción provocan que al sujeto se le dificulte vestirse sin ayuda debido a la incapacidad para emparejar la ropa con las partes del cuerpo. Para ayudar al paciente, la enfermera puede tomar pasos para mantener el ambiente organizado y sin amontonamientos, pues la persona con problemas de la percepción se distrae con facilidad. Tratamiento de las dificultades sensoriales de la percepción. A las personas con un menor campo de visión hay que acercárseles del lado en que la percepción visual está intacta. Todos los estímulos visuales deben colocarse de ese lado. Se enseña al paciente a girar la cabeza en dirección del campo visual con defectos para compensar esta pérdida. El incrementar la luz natural o artificial y proporcionar anteojos ayuda a mejorar la visión. Tratamiento de la disfagia. La apoplejía puede provocar problemas con la deglución debido a función alterada de la boca; lengua, paladar, laringe, faringe o porción superior del esófago. Las dificultades con la deglución colocan al sujeto en riesgo de aspiración, neumonía, deshidratación y malnutrición. La aspiración se previene al colocar al paciente bien sentado, con la espalda recta. La dieta del paciente se avanza a medida que éste adquiere mayores habilidades para tragar. Si el enfermo no puede reanudar el consumo oral, se coloca una sonda para alimentación gastrointestinal con el fin de proporcionar alimentación continua por este medio. • Manejo de las alimentaciones por sonda: las sondas entéricas son nasogástricas, es decir, que se colocan en el estómago, o nasoentéricas, que se colocan en el intestino, para reducir el riesgo de aspiración. Las responsabilidades de la enfermera en la alimentación incluyen elevar la cabecera de la cama unos 30º para prevenir aspiración, revisar la posición de la sonda antes de la alimentación, asegurarse de que el manguito de la sonda de traqueostomía está inflado y administrar la alimentación lentamente. Si la alimentación fuese a largo plazo se preferiría una sonda de gastrostomía. Consecución del control vesical e intestinal. Después de la apoplejía, el paciente puede sufrir de incontinencia urinaria temporal debido a la confusión, la incapacidad para comunicar sus necesidades y la incapacidad para usar el orinal o cómodo debido a la afección del control motor y postural. En ocasiones, la vejiga se vuelve atónica después de una apoplejía, con sensación deficiente en respuesta al llenado vesical. Durante este periodo se emprende cateterización intermitente con técnica estéril. Cuando el tono muscular se incrementa y los reflejos tendinosos profundos se recuperan, el tono vesical aumenta puede desarrollarse espasticidad de la vejiga. Debido a que el sentido de la persona está alterado, la incontinencia urinaria persistente o la retención urinaria pueden ser sintomáticas de daño cerebral bilateral. Se analiza el patrón de micción del enfermo y se le ofrece un orinal o cómodo de acuerdo con este patrón. - 11 - Grupo 1 EUE La Fe Módulo 1.4: Enfermería médico-quirúrgica Mejoramiento de los procesos de pensamiento. Tras las técnicas de valoración, con las cuales conoceremos los problemas del sujeto, el neuropsicólogo, junto con la colaboración del médico, psiquiatra, enfermera y otros profesionales, estructuran un programa de rehabilitación con reentrenamiento cognitivo de la percepción, para que pueda volver a ser capaz de conocer y comprender imágenes visuales, orientaciones de la realidad y otras técnicas para compensar los déficits. El papel de la enfermera en esta intervención es de apoyo, revisando los datos de los estudios y pruebas y observando la evolución de la persona, adoptando una actitud de confianza y esperanza hacia el cliente. Mejoramiento de la comunicación (anexo 2) Las intervenciones de enfermería deben ir dirigidas a crear una atmosfera de comunicación. Se debe evitar tratar de completar las frases o pensamientos del paciente, puesto que puede provocar que la persona se sienta más frustrada por no permitírsele hablar. Al comunicarse con el paciente es importante captar su atención, hablar lentamente y mantener un lenguaje consistente al proporcionar instrucciones. Se da una indicación a la vez dando tiempo a la persona de procesar lo que ha escuchado. La enfermera también prestará un sólido apoyo moral y comprensivo para desvanecer la posible ansiedad de la persona. Mantenimiento de la integridad cutánea. Frente a pacientes que sufran una apoplejía, la enfermera deberá realizar una valoración frecuente de la piel. Se debe de seguir un horario regular de rotación y cambios de posición para minimizar la presión y evitar la maceración cutánea. El horario de rotación debe de ser como mínimo cada 2h y se tiene que acatar aunque se empleen aditivos para evitar dicha maceración de piel y tejidos. La enfermera también debe de mantener limpia y seca la piel del paciente, sabiendo que el masaje ligero de la piel saludable y el mantenimiento de una nutrición adecuada son factores que ayudan a mantener una integridad normal de pie y tejidos. Mejoramiento del afrontamiento familiar. Los miembros del núcleo familiar intervienen de manera significativa en la recuperación de la persona afectada, aunque a veces la familia tiene dificultad para aceptar la invalidez del sujeto y es probable que sus esperanzas no sean realistas. Por eso mismo, conviene que la enfermera informe de los resultados previstos de la apoplejía y les aconseje, tanto a nivel físico como psicológico, cómo actuar frente a ellos. Las actividades que el paciente las pueda realizar solo, como levantarse de la cama o comer, los familiares no deberán de ayudar al sujeto, para que así se esfuerce en su recuperación. También tendrá que informar a la familia que la rehabilitación de esta enfermedad dura meses y que los progresos pueden ser lentos. - 12 - Grupo 1 EUE La Fe Módulo 1.4: Enfermería médico-quirúrgica Asistencia al paciente para afrontar la disfunción sexual. La apoplejía puede alterar significativamente la función sexual. Este trastorno puede causar al sujeto baja autoestima. Aunque las investigaciones al respecto son limitadas, el paciente y su pareja suelen beneficiarse del asesoramiento especializado sobre enfoques de la expresión sexual. Fomento de la atención en el hogar y la comunidad. • Enseñanza sobre los cuidados en el hogar y la comunidad: la enfermera debe de enseñar al paciente a reanudar sus cuidados personales. Esto puede implicar el uso de dispositivos de apoyo para la modificación ambiental en el hogar, facilitando así el reto de vivir con una incapacidad (fijar barandas en el baño para su aseo personal, equipo para vestirse…). • Cuidados continuos: se exige paciencia y perseverancia tanto al paciente como a la familia ya que el proceso de recuperación y rehabilitación puede ser largo. Normalmente la enfermera es quien se encarga de coordinar los servicios de los varios profesionales que se puedan necesitar en casa del sujeto. Todas las enfermeras que estén en contacto con el sujeto, deben de estimularlo para que se mantenga activo, cumpla su programa de ejercicios y continúe tratando de ser lo más autosuficiente posible. - 13 - Grupo 1 EUE La Fe Módulo 1.4: Enfermería médico-quirúrgica GLOSARIO DE TÉRMINOS Afasia: Es la pérdida de capacidad de producir y/o comprender lenguaje, debido a lesiones en áreas cerebrales especializadas en estas tareas. Apraxia: Es una enfermedad neurológica caracterizada por la pérdida de la capacidad de llevar a cabo movimientos de propósito, aprendidos y familiares, a pesar de tener la capacidad física (tono muscular y coordinación) y el deseo de realizarlos. Es decir, existe una disociación entre la idea (el paciente sabe lo que quiere hacer) y la ejecución motora (carece del control de acción). Arterioesclerosis: endurecimiento de arterias de mediano y gran calibre. La arteriosclerosis por lo general causa estrechamiento de las arterias que puede progresar hasta la oclusión del vaso impidiendo el flujo de la sangre por la arteria así afectada. Ataxia: Es un síntoma o enfermedad que se caracteriza por provocar la descoordinación en el movimiento de las partes del cuerpo de cualquier animal, incluido el cuerpo humano. Esta descoordinación puede afectar a los dedos y manos, a los brazos y piernas, al cuerpo, al habla, a los movimientos oculares, al mecanismo de deglución, etc. Ataque isquémico transitorio (AIT); Un ataque isquémico transitorio (AIT) es un derrame que aparece y desaparece rápidamente. Se produce cuando un coágulo de sangre obstruye un vaso sanguíneo en el cerebro. Craneotomía; Esta cirugía trata problemas en el cerebro y estructuras circundantes a través de una abertura (craneotomía) en el cráneo. Déficit neurológico isquémico reversible. (DNIR): Cuando el déficit neurológico dura más de 24 horas y desaparece en menos de cuatro semanas. Disartria: Es un trastorno del habla cuya etiología se atribuye a una lesión del sistema nervioso central y periférico. Se distingue de una afasia motora en que no es un trastorno del lenguaje, sino del habla; es decir, el paciente manifiesta dificultades asociadas con la articulación de fonemas. Diplopia: Se aplica a la visión doble, la percepción de dos imágenes de un único objeto. La imagen puede ser horizontal, vertical o diagonal. Edema vasógeno; Es un edema secundario a un aumento de la permeabilidad vascular, producto de la ruptura de las uniones entre las células del endotelio que forma la barrera hematoencefálica. Esto permite la salida de proteínas y líquido plasmático al parénquima o tejido cerebral. Embolectomía; Extirpación mediante intervención quirúrgica de un émbolo enclavado en la luz de un vaso arterial. Endarterectomía carotídea; La endarterectomía carotídea es un tipo de intervención quirúrgica que se realiza a fin de extirpar la placa de las arterias carótidas. De las intervenciones. - 14 - Grupo 1 EUE La Fe Módulo 1.4: Enfermería médico-quirúrgica Fibrilación auricular: Es una arritmia, un ritmo cardíaco diferente del normal, generalmente rápido, que se origina en las aurículas. La contractilidad de las aurículas deja de producirse al unísono, como latido único, y no coopera con los ventrículos, por lo que se experimentan latidos más fuertes y otros más débiles que tienen una cadencia irregular. Es identificable en el electrocardiograma. Se dice de ella que es una arritmia irregularmente irregular. Hemianopsias: ceguera de una mitad del campo visual de uno o de ambos ojos. Ictus cardioembólico (ICE); Es el que se produce como consecuencia de la obstrucción de una arteria cerebral por un émbolo procedente del corazón. Isquemia: La isquemia cerebral es una enfermedad ocasionada por la llegada deficitaria de sangre, y por lo tanto de oxígeno, a un área del cerebro. En consecuencia, se produce una lesión más o menos importante según la localización y el tamaño de la zona afectada y del tiempo durante el cual el paciente permanece sin el tratamiento adecuado. Oclusión arterial: Es la interrupción del flujo sanguíneo a un determinado territorio del organismo, como consecuencia de la oclusión súbita o crónica de la arteria que lo irriga, con la consiguiente hipoperfusión, hipoxemia, y necrosis, si no es restablecida la circulación. Radiocirugía estereotáxica; Es una modalidad de tratamiento que consiste en la administración de una alta dosis de radiación en un volumen concreto, delimitada y definida radiológicamente por TAC y/o RMN cerebral. Síndrome del hombro-mano; hombro doloroso e hinchazón generalizada de la mano. - 15 - Grupo 1 EUE La Fe Módulo 1.4: Enfermería médico-quirúrgica ANEXO 1 Dispositivos de apoyo para promover los cuidados personales después de una apoplejía. - - - - - Dispositivos alimentarios: o Manteles individuales que no se derrapen para estabilizar los platos. o Bordes en los platos para impedir que la comida sea empujada fuera de éstos. o Utensilios con un mango ancho para acomodar una prensión débil. Dispositivos para el baño y el arreglo personal. o Esponja de baño con mango largo. o Barras de apoyo, tapetes que no se derrapen, regaderas manuales. o Maquinilla eléctrica con la cabeza a un ángulo de 90º con respecto al mango. o Asientos para la tinta y la regadera, estacionarios o con ruedas. Complementos para el inodoro. o Asiento elevado del inodoro o Barras de apoyo junto al excusado. Dispositivos para vestirse. o Cierres de velcro. o Agujetas elásticas o Calzador de mango largo Dispositivos de movilidad. o Bastones, andaderas, sillas de ruedas o Dispositivos de transferencia como tablas y cinturones. ANEXO 2 Comunicación con el paciente afásico: - Colocarse frente al paciente y establecer contacto visual. Hablar de forma natural y en tono normal. Utilizar frases cortas y hacer una pausa entre frases para que el paciente entienda lo que se dice. Limitar la conversación a cuestiones prácticas y concretas. Utilizar gestos, imágenes y objetos. Cuando el paciente utilize o manipule un objeto, decir de qué objeto se trata. Es conveniente hacer coincidir las palabras con el objeto o acción. Utilizar siempre las mismas palabras y gestos al dar intstrucciones o hacer preguntas. Minimizar los ruidos y sonido extraños. El ruido de fondo excesivo puede distraer al paciente o dificultar que entienda el sentido de lo que se le dice. - 16 - Grupo 1 EUE La Fe Módulo 1.4: Enfermería médico-quirúrgica BIBLIOGRAFIA • Gauntlett Beare P, Myers L.J. Enfermería medicoquirúrgica. 3ª Edición. Harcourt. Pág 1007-1010. • Pérez Arellano J.L. Manual de patología general. 6ª Edición. Masson. Pág 625627. • Suzanne C. Smeltzer, Brenda G. Bare. Enfermería medico-quirúrgica. 9ª Edición; 2002. Mc Graw Hill. Pág1961-1976. • McCloskey JC, Bulechek GM. Clasificación de intervenciones de Enfermería (CIE). 4ª Ed. Madrid: Harcout-Mosby; 2005 • Jonson M, Maas M, Moorhead S. Clasificación de Resultados de Enfermería (CRE). 3ª Ed. Madrid: Harcout-Mosby; 2005 • Piriz Campos, R., De la Fuente Ramos, M. En: Difusión Avances de Enfermería (DAE, S.L.). Enfermería Médico-Quirúrgica. 1ª Edición. Madrid: DAE, 2001. - 17 - Grupo 1 EUE La Fe