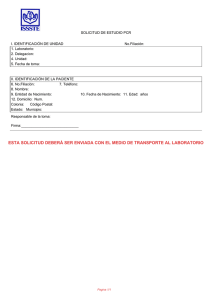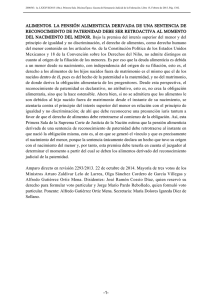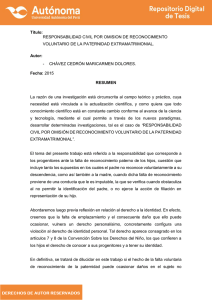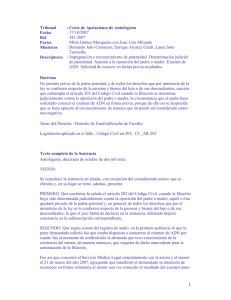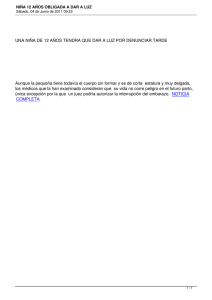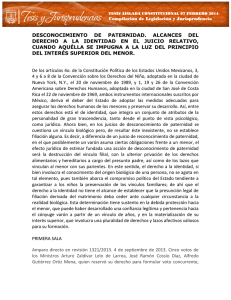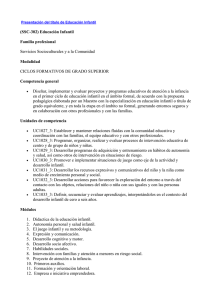el derecho a - Universidad Francisco Gavidia
Anuncio

UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICAS TEMA: “EL DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” TRABAJO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIATURA DE CIENCIAS JURÍDICAS. PRESENTADO POR: ERICA ARELY CRUZ RAMIREZ ROSA NERY MARTÍNEZ DE AVILES SULMA LORENA DE JESÚS QUINTANILLA HERNANDEZ ASESOR: LIC. JAIME MAURICIO CAMPOS PÉREZ. SAN SALVADOR, 24 DE JUNIO DE 2004. UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICAS RECTOR INGENIERO MARIO RUIZ RAMÍREZ VICERRECTORIA DRA. LETICIA ANDINO DE RIVERA SECRETARIA GENERAL LICDA. TERESA DE JESÚS GONZALES DE MENDOZA DECANA DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES LICDA. ROSARIO MELGAR DE VARELA DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS DR. EDUARDO TENORIO. ASESOR LIC. JAIME MAURICIO CAMPOS PEREZ. INTRODUCCIÓN La identidad personal es un derecho con honda raíz Constitucional, que se desarrolla en el Código de Familia, por lo que su incorporación a nuestra legislación es relativamente reciente. Su finalidad es garantizar y proteger los derechos fundamentales particularmente en los procesos judiciales de filiación. Dado que la procreación es un pilar fundamental del derecho de familia, naturalmente todo ser humano tiene el derecho de saber quienes son sus padres biológicos, es decir, de investigar quienes son sus verdaderos progenitores. Será esta Identidad personal la que individualizará a todo ser humano en su vida, desde el momento de la concepción. No está demás decir que el derecho de protección a la identidad personal se encuentra en el principio constitucional, que deriva que toda persona tiene derecho a tener un nombre que la identifique como tal para individualizarlo como único. En nuestro ordenamiento jurídico se encuentran reguladas algunas disposiciones, de varias normativas que tienen por objeto proteger el derecho a la identidad personal, aunque este estudio intenta enfatizar en la regulación del Código de Familia, para la cual se hará un análisis exhaustivo de la misma. ÍNDICE CAPITULO I MARCO TEÓRICO ÍNDICE Pág. INTRODUCCIÓN II MARCO DOCTRINAL 1. Antecedentes 1 1.1 De los Derechos Personalísimos 2 1.2 El Derecho a la Identidad en sentido estricto 3 1.3 El Derecho a la Identidad en sentido amplio 5 1.4 Concepto del Derecho a la Identidad 7 CAPÍTULO II MARCO JURÍDICO 2. Protección Constitucional del Derecho a la Identidad Personal 10 3. Convención Sobre los Derechos del Niño 11 4. Código de Familia y demás leyes afines 16 5. El Derecho al Nombre 22 5.1 El Derecho del niño a conocer quienes son sus padres y a investigar la filiación, también llamado derecho a la identidad genética 22 5.2 El Derecho a tener una nacionalidad 24 5.3 El Derecho del niño a permanecer con su familia biológica y ser cuidado por sus padres y a no ser separado de ellos, salvo por circunstancias que atentan contra su interés superior 5.4 El Derecho del niño a la elección de un credo religioso y a la libertad de sus convicciones religiosas 5.5 24 27 El Derecho del niño a ser educado y conocer su propia Identidad cultural, idioma y costumbres 6. Análisis Jurisprudencial 28 29 6.1 Sentencia de casación 1055 Ca. Fam. S.S., del 22/9/2003, pronunciada por la Sala de lo Civil de la CSJ, en el proceso de impugnación del reconocimiento de voluntad 6.2 30 Sentencia de casación 1374 Ca.Fam.S.S., del 28/1/2002 y 1189 Ca. Fam. S.S., del 4/3/2002, pronunciadas por la Sala de lo Civil de la CSJ., en los procesos de declaratoria judicial de paternidad 31 CAPITULO III 1. Conclusiones 33 2. Recomendaciones 34 3. Bibliografía 36 CAPÍTULO I MARCO TEORICO MARCO DOCTRINAL 1. Antecedentes. Debemos señalar que el derecho a la identidad personal se ha desarrollado en los últimos años gracias a su consagración, como derecho fundamental, en la Convención Sobre los Derechos del Niño. Dicho instrumento ha sido considerado como “el más importante tratado internacional del siglo XX”, pues reconoce y describe los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Sus antecedentes inmediatos son la Declaración de Ginebra de 1924 y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. La Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud de la resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, luego que fue depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Además, fue firmada el 26 de enero de 1990 y ratificada por El Salvador, mediante decreto 487 del 27 de abril de 1990, publicado en el Diario Oficial número 108 del 9 de mayo de 1990 y por mandato constitucional, se constituye en Ley de la República. A partir de entonces, la doctrina extranjera ha desarrollado el contenido de los derechos enunciados en dicha Convención y especialmente ha enriquecido alguno de ellos, como el derecho a la identidad personal, comprensivo no sólo de un aspecto estático o de un concepto en sentido estricto -como más adelante veremos- sino completándolo con un aspecto dinámico, como el que tiene lugar en la formación de la “mismisidad” o del propio “yo” de la persona humana. Entre los primeros autores que abordaron el tema de la identidad personal se encuentra, en Italia, Adriano De Cupis, para quien significa “ser en sí mismo”, representado con sus propios caracteres y sus propias acciones, constituyendo “la misma verdad de la persona”; aunque también añade él “ser aparentemente”, es decir, en el conocimiento y opinión de los otros, o lo que es igual, “serlo socialmente”.1 Es por ello que el autor englobó en este concepto el derecho al nombre, a la paternidad y maternidad, los caracteres físicos y morales, la profesión, los acontecimientos diversos de la vida, la residencia, la posibilidad de ser identificado como hijo de determinadas personas, la posición social y todo otro elemento del sujeto que contribuya a su identificación. 1.1 De los Derechos Personalísimos. Debemos destacar, en este apartado, que la naturaleza del derecho a la identidad es de aquellos que la doctrina llama derechos de la personalidad o personalísimos, proporcionando un concepto de éstos. En el Código de Familia existe una disposición por la cual “los actos relativos a derechos de la personalidad” de los hijos menores de edad, se exceptúan de la representación legal de sus padres. Art. 223 Inc. 2 Ord. 1º. C. Fam. Se exceptúan de tal representación: Ord 1º. Los actos relativos a derechos de la personalidad y otros que el hijo, de acuerdo con la ley y las condiciones de su madurez, puedan realizar por sí mismo. De acuerdo con esta disposición, se exceptúa la representación legal, de los padres, cuando el hijo aún menor de edad puede dar cumplimiento a ciertas obligaciones por sí mismo, según la naturaleza de los actos y las condiciones de madurez del hijo. Ello es así, en virtud que tales derechos son propios del hijo y únicamente a éste afectan, por lo que no pueden estar en disposición de otras personas, ni aún 1 Fernández Sessarego, Carlos, Derecho a la Identidad Personal, Astrea, Buenos Aires,1992, Págs.105,106. a la de sus propios padres. En ese sentido, el derecho a la identidad personal no puede ser ejercido si no es por el sujeto mismo, y por esa razón, el derecho a investigar la paternidad o la maternidad resulta imprescriptible. Según el Art. 139 C. F. se prevé: “El hijo tiene derecho a investigar quienes son sus progenitores. Este derecho se transmite a los descendientes del hijo y es imprescriptible. En este caso se admite toda clase de prueba”. Ciertamente, como todo ser humano, ya nacemos con ciertos derechos, pero los niños, niñas y adolescentes adquieren otros derechos, tales como saber quién es su madre y su padre, lo cual está regulado en la Convención Sobre los Derechos del Niño; de manera que, ha quedado establecido que se trata de uno de los derechos fundamentales que gozan desde que nacen, y al mismo tiempo, este derecho pasa de generación en generación, por ser imprescriptible. 1.2 El Derecho a la Identidad en sentido estricto. De ese modo, en la doctrina nace el derecho a la identidad personal como sinónimo del derecho a la identificación, el cual -vale decirlo- únicamente presta atención a los elementos estáticos de la personalidad, es decir, a ciertos atributos de la personalidad, tales como el nombre, sexo, filiación, residencia y nacionalidad del individuo, dejando a un lado los elementos espirituales y culturales que son aprendidos durante la vida y que moldean la estructura de la personalidad de cada sujeto. Entonces, el derecho a la identidad supone la exigencia del derecho a la propia biografía, es la situación jurídica subjetiva por la cual el sujeto tiene derecho a ser fielmente representado en su proyección social. La identidad personal “integra un bien especial y fundamentado en la persona, como es aquel de ver respetado de parte de los terceros su modo de ser en la realidad social, o sea, de que el sujeto vea garantizada la libertad de desarrollar integralmente la propia personalidad individual, ya sea en la comunidad, en general, como en las comunidades particulares”.2 Es decir, que se estima que dicha Identidad personal es un bien esencial de la persona, por lo cual lo coloca en un lugar primordial del ser humano, a la par de los bienes de la vida y la libertad, de tal forma que la identidad es el modo de ser de cada persona de acuerdo a la realidad social. La identidad personal abarca y comprende todos los complejos y múltiples aspectos de la personalidad, lo que “cada uno” realmente es y significa en su proyección coexistencial. Engloba todos sus atributos sean ellos positivos o negativos.3 Es decir, que todas las personalidades están vinculadas esencialmente a la unidad del yo, determinadas en cada individuo. Identidad personal, “entendida en el sentido de correspondencia entre comportamiento externos relevantes del sujeto y la representación de la personalidad”. 4 Para Adriano De Cupis, la identidad personal es “ser uno mismo”, representado con sus propios caracteres y sus propias acciones, “constituyendo la misma verdad de la persona”. Ella no puede ser destruida, ya que “la verdad, precisamente por ser la verdad, no puede ser eliminada”. 5 Para dicho autor, el “ser uno mismo” resulta ser en apariencia también para el conocimiento de los demás y por lo concerniente ser el sujeto lo que es en el mismo ámbito social, como es realmente con su propia cualidad y sus respectivas acciones individuales. En opinión de Francesco Messineo, el derecho a la identidad personal se constituye generalmente, sobre la base del nombre. Para este autor la persona tiene el derecho a no ser confundida con los demás individuos. 2 Fernández Sessarego, C.,Ob. Cit., Pág.100. Ídem, Pág.101 y 102. 4 Ídem, Pág.101 y 102. 5 Ídem, Pág.105. 3 Pero, en la actualidad, esta doctrina ha superado esta concepción de identidad personal y ha logrado determinar que el nombre es solo para datos de la identificación, de cada sujeto, como lo son el sexo, la filiación, el lugar de nacimiento y la fecha de nacimiento de la persona. Se trata más bien de la identidad física, biológica o registral de los sujetos. El derecho de la identidad personal reclama así, según Dogliotti, la exigencia de ser reconocido socialmente como uno mismo, “en la perspectiva de una cumplida representación de la personalidad individual en todos sus aspectos e implicaciones, en sus calidades y atribuciones”. 6 El autor recalca la importancia de ser uno mismo dentro de toda sociedad, dentro de la cual toda persona está siempre expuesta a toda clase de agresiones. Pero, además, la personalidad muestra un aspecto estático. Cuando nos hallamos frente a una persona nos enfrentamos con una imagen y un nombre, es decir, que el sujeto ha sido identificado primariamente. El patrimonio ideológico cultural de la persona lo constituyen, sus pensamientos, opiniones, creencias, comportamientos que se explayan en el mundo de la ínter subjetividad; son las características y atributos que definen la verdad personal, entonces, el derecho a la identidad supone la exigencia del derecho a la propia biografía, es la situación jurídica subjetiva por la cual el sujeto tiene derecho a ser fielmente representado en su proyección social. 1.3 El Derecho a la Identidad en sentido amplio. Precisamente, en este punto, la doctrina mayoritaria coincide que el derecho a la identidad involucra no sólo los elementos de identificación de las personas, sino también aquellos que tutelan la proyección social de la personalidad. Es lo 6 Ídem , Pág.110. que de acá en adelante conoceremos como el aspecto dinámico, o definición del derecho a la identidad personal en sentido amplio, en el que se hallan comprometidos los distintos modos de ser culturales e ideológicos de la persona humana y que son aprehendidos con el tiempo, en un proceso de cambio y de enriquecimiento del individuo. Así las cosas, autores de la talla de Daniel Hugo D’Antonio, en Argentina, subrayan la importancia de destacar, en este nuevo concepto, una comprensión lo suficientemente amplia del derecho a la identidad. De ese modo, lo define como el presupuesto de la persona que se refiere a sus orígenes como ser humano y a su pertenencia, abarcando su nombre, filiación, nacionalidad, idioma, costumbres, cultura propia y demás elementos componentes de su propio ser. Por su parte, Vincenzo Scalisi concibe a la identidad personal como aquello que individualiza al sujeto, “que lo distingue, y hace diverso, cada cual respecto del otro”. La identidad personal significa en sentido amplio, el patrimonio ideal y comportamientos de la persona.7 Cabe decir, que el autor anota en esta precisión conceptual, que todo a lo referente a la identidad personal es discutible, por ser la materia amplia y compleja. La determinación de los confines entre el derecho a la identidad personal, en su dimensión dinámica, con los otros derechos de la persona en cuestión que, en nuestro haber jurídico esta siendo en parte superada, en mérito de los recientes pronunciamientos jurisprudenciales como la sentencia pronunciada 1055 Ca. Fam. S.S. de fecha 22/9/2003 citando un párrafo de esta sentencia tenemos lo siguiente: “Que, el derecho a la identidad personal constituye uno de los derechos de tercera generación, propios del llamado Estado de Cultura y como tal, se entiende, el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en sociedad”. 8 7 Ídem, Pág.111. Criterio de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de Casación 1055 Ca. Fam. S.S., del 22/9/2003, Pág.29. 8 La identidad del ser humano reconoce un complejo de elementos, aspectos esenciales que están vinculados entre sí, de los cuales algunos son espirituales, psicológicos, mientras que otros pertenecen a distintas diversidades como la cultura, la religión o bien, la política. Estos múltiples elementos en conjunto se unen formando lo que se caracteriza y se perfila como el ser “uno mismo”, el simple hecho de ser diferente de los demás y no ser igual. Es la característica de toda personalidad que tiene cada ser humano como propio, en donde se proyecta hacia la sociedad, su exterior, transcurriéndose en el tiempo, desde el momento de la concepción donde proviene su esencia, que incluyendo su ser biológico lo transciende. La identidad dinámica se configura por lo que se constituye el patrimonio ideológico-cultural de la personalidad. Es la suma de los pensamientos, opiniones, creencias, actitudes, comportamientos de cada persona que se explayan en el mundo de la intersubjetividad [...] Es, en síntesis, el bagaje de características y atributos que definen la “verdad personal” en que cada cual consiste.9 1.4 Concepto del Derecho a la Identidad. A partir de la sentencia del 22 de junio de 1985, pronunciada por la Corte de Casación Italiana, se inició una importante evolución jurisprudencial, referente a la identidad personal. Dicha sentencia de la Suprema Corte contiene la más completa definición que sobre el tema al derecho de identidad personal, se refiere hasta el momento, tal pronunciamiento expresa lo siguiente: “cada sujeto tiene un interés, generalmente considerado como merecedor de tutela jurídica, de ser representado en la vida de relación con su verdadera identidad, tal como ésta es conocida o podría ser conocida en la realidad social, general o particular, con la aplicación de los 9 Fernández Sessarego, Carlos, Ob. Cit., Pág.114. criterios de la normal diligencia y de la buena fe subjetiva”. Y, como consecuencia de lo hasta aquí manifestado, se agrega que el sujeto de derecho “tiene interés en que en el exterior no se altere, desnaturalice, ofusque, su propio patrimonio intelectual, político, social, religioso, ideológico, profesional, etc., tal como se había exteriorizado o aparecía, en base a circunstancias concretas y unívocas en el ambiente social”. En otro párrafo de la sentencia añade, que el derecho a la identidad personal “tiende a garantizar la fiel y compleja representación de la personalidad individual del sujeto en el ámbito de la comunidad, general y particular, en la cual tal personalidad viene desarrollándose, exteriorizándose y solidificándose”.10 La transcripción de dicha sentencia es significativa, ya que se aproxima al concepto de Identidad personal, por tener elementos que contribuyen a precisar con mayor nitidez la noción de identidad personal. Ciertamente, el pronunciamiento de la Corte reconoce que existe un interés existencial en la persona como merecedor de tutela jurídica, fundamental para cada persona, la identificación, que como ser humano le nace el derecho a ser protegido, mediante una protección dentro de nuestras normas jurídicas de gran interés social. El interés reflejado en tal pronunciamiento se refiere a que cada sujeto tiene que ser representado en la vida, con relación a su verdadera identidad, es decir, a que se le reconozca como lo que realmente es, como el mismo, tratándose de la verdad personal que cada uno posee como propio, sean estos de patrimonio intelectual, social, político, religioso, profesional y otros. El derecho de la persona que jurídicamente la protege en su vida de relación con la sociedad, en donde precisamente se determina su personalidad única diferente de otros. Donde la consecuencia grande es que nadie puede ni debe alterar, desnaturalizar o contestar ese conjunto de cualidades que posee cada ser humano como “uno mismo”. 10 Ídem, Pág.86. La existencia de una cantidad de derechos de la persona dentro de los ordenamientos positivos significa, como bien señala Fernández Sessarego, que cada uno de ellos protege un determinado interés existencial. Sin que esto suponga que todos los derechos de la persona no sean interdependientes en virtud de la inescindible unidad ontológica en que consiste la persona humana. Los derechos existenciales se hallan esencialmente vinculados y reconocen a la persona humana como único fundamento. Se debe a la creativa labor de la jurisprudencia que el interés existencial referente a la identidad personal en cuanto a protección social de la personalidad aparezca como una nueva y autónoma situación jurídica subjetiva. La Jurisprudencia italiana (citada por FERNANDEZ SESSAREGO), ha puesto de relieve tres notas características del derecho a la identidad. -Carácter Omnicomprensivo de la personalidad del sujeto, representando la totalidad de su patrimonio cultural, cualquiera sea su específica manifestación, lo que cada uno realmente es. -Objetividad: la identidad personal está anclada en la verdad, no en sentido absoluto, sino como la “realidad cognoscible según los criterios de la normal diligencia y de buena fe subjetiva”. -Exterioridad: Se refiere al sujeto en su proyección social, su coexistencialidad. Para Fernández Sessarego, la identidad personal “es el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en sociedad. Es todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro. Esta identidad se despliega en el tiempo y se forja en el pasado desde el instante mismo de la concepción donde se hallan sus raíces y sus condicionamientos, pero traspasando el presente existencial, se proyecta al futuro. Es fluida, se crea con el tiempo, es cambiante.” CAPITULO II MARCO JURÍDICO El propósito de este marco jurídico será determinar la fuente constitucional y legal del derecho a la identidad personal. 2. Protección Constitucional del Derecho a la Identidad Personal. En primer lugar, debemos destacar que el derecho a la identidad no se encuentra explícitamente regulado en la Constitución de la República, por lo que puede considerarse como uno de los derechos implícitos que en ella se consagran. Sin embargo, existen otros derechos como el de la integridad e intimidad personales, como lo muestra el Art. 2 Inc. 1 Cn: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación de la defensa de los mismos.” Nuestra Constitución establece diversos derechos que se adquieren desde el momento de la concepción, y el Estado está obligado a brindarnos esa protección. Entre esos derechos, en el Art. 36 inc. 3º y final de la Cn., nos establece: “Toda persona tiene derecho a tener un nombre que la identifique. La ley secundaria regulara esta materia.” – “La ley determinara asi mismo las formas de investigar y establecer la paternidad”. Este quizá sea el que más se acerque al concepto de la identidad, en sentido estricto, pues se refiere a la identificación del individuo; así como el derecho a investigar y establecer la filiación. El artículo 34 de la Constitución reconoce lo siguiente: “Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado”. “La ley determinará los deberes del Estado y creará las instituciones para la protección de la maternidad y de la infancia”. Es decir, que todo niño, niña y adolescente están en su derecho a vivir en un ambiente armonioso, en donde la familia es parte fundamental de su desarrollo bio-psico-social. 3. Convención Sobre los Derechos del Niño. Se dice que los derechos humanos son parte fundamental del ser humano mismo - algo que no se puede dar y quitar. Pero hablar de derechos humanos no tendría ningún sentido si no se asumiera con el fin de afrontar cualquier tipo de acaecimientos que conlleve a su defensa plena. La humanidad ha ido construyendo ardua y dolorosamente un conjunto de valores que se desprenden de la esencia humana o que la circundan. Ellos constituyen los derechos humanos. Su reconocimiento, su vigencia o su eficacia no dependen de su anunciación abstracta, sino del vigor con que los pueblos alcanzan su práctica y convierten las normas programáticas de las convenciones internacionales nacionales. en normas obligatorias de los ordenamientos jurídicos 11 Si el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad, rigen tanto para los individuos como para los pueblos, lo mismo ocurre con el derecho a la identidad. El articulado de la Convención significa un aporte valioso en los derechos del niño, particularmente en la determinación que todo niño, niña y adolescentes deben ser inscritos desde su nacimiento, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos en la medida de sus posibilidades. 11 Pierini, Alicia, El Derecho a la Identidad, Subsecretaria de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, República Argentina, Pág.10. El Art. 7.1 de la Convención dice: “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. Tener derecho a un nombre implica que desde que nacemos debemos ser reconocidos por él y no a través de un número o un sobrenombre; pero dicho nombre, de acuerdo a la Ley del Nombre de la Persona Natural debe reunir características como no ser degradante, infamante o denigrante o que de lugar a equivocaciones. Para llegar a cumplir este derecho, en nuestro país se ha implementado diferentes métodos como la inscripción del recién nacido en el hospital en que nació y la imposición de multas, ya sea al padre o a la madre en la respectiva Alcaldía Municipal, en caso de retraso en dicha inscripción. También, el derecho de adquirir una nacionalidad referente a que todo niño, niña y adolescente no carezca de patria para su protección; por otra parte, vela por el derecho de conocer a su padre y madre, dándose diversas situaciones como cuando la misma madre no sabe quien es el padre, o cuando sea el caso de niños abandonados, o en el caso de que la madre no diga quien es el padre en situaciones como la violación o incesto. Art. 8.1 CSDN: “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”. Este artículo determina la preservación de la identidad que todo niño, niña debe tener, en la conservación de los datos registrados como su nombre, nacionalidad a la que pertenece, el nombre de la madre, el nombre del padre, su lugar de nacimiento. Pero no solo se limita a esa conservación, sino también que se extiende a sus relaciones familiares tales como sus hermanos, abuelos y otros parientes, ya que todo esto es importante para su misma identidad. El término “Preservar” significa que no puede haber alteración de la identidad, o sea, mantener la identidad de las personas mientras duren sus vidas. La nacionalidad es uno de los elementos de identificación de la persona. La Convención alude a las relaciones familiares que, evidentemente, constituyen otra forma de identificación.12 El Art.12.1 de la Convención dice: “Los Estados Partes garantizarán al niño, que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño”. Este inciso se refiere a que todo niño y niña tienen el derecho de participar libremente en la toma de sus decisiones que afecten sus vidas, así como influir directamente sobre ellos mismos. Todo esto corresponde a la formación que tenga cada niño y niña de crearse su propio juicio, de acuerdo a las edades establecidas para ser escuchados. Es decir, en aquello que pueda ser su opinión, ella no es vinculante, no es obligatoria, pero lo que el niño manifiesta ante un tribunal puede llegar a tomarse en consideración, valorando su madurez psíquica, a los fines de una adecuada decisión. La opinión del niño se manifiesta como un postulado importante dentro de la Convención.13 Art. 17.1 CSDN “Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental.” 12 Pierini, Alicia, El Derecho a la Identidad, Subsecretaria de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, Republica Argentina, Pág.126. 13 Ídem, Pág.131. De acuerdo con este inciso se expresa la importancia de los medios de comunicación con respecto a la información que debe ser dirigida a todos los niños y niñas, en particular, acerca de sus derechos; por lo cual, los Estados están en la obligación de velar por su cumplimiento. Es decir, la divulgación que el Estado debe brindar a su difusión total en todos los medios posibles para el respeto y conservación de los derechos fundamentales de los niños y niñas. Art. 20.1 CSDN “Los niños, temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.” Tal circunstancia a la que refiere este inciso es cuando los niños se encuentran en la situación de la muerte de alguno de sus padres, abandono, desplazamiento o cuando el Estado haya determinado situaciones como la separación, maltrato, abuso, etc., en su seno familiar, este crea oportuno el lugar que más le conviene al niño para continuar con su desarrollo bio-sico-social, para no ser objeto de discriminación. Art. 29 CSDN -Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Es decir, el desarrollo de la personalidad de cada niño y niña tiene en la formación de sus valores morales; su capacidad mental y física se sujetará en la medida del desarrollo de la educación que cada uno tenga. Los sistemas educativos son parte importante para el desarrollo en los campos de la creatividad, deportes, artes, etc. Es decir, que no solo se basa en las aptitudes sino que va desenvolviéndolos en sus capacidades físicas. b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Desde el principio se le debe inculcar a los niños todos los valores de respeto a los derechos humanos que cada ser humano posee y son las instituciones educativas las que velan a promover el respeto a todos estos derechos. c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya. Este se refiere que desde un principio se les debe fomentar el respeto a sus padres y demás personas que lo rodean en su ambiente social; a desarrollar su propia autoestima dentro de su ambiente familiar, identificándose a través de sus propios valores morales y culturales; respetando las diferentes raíces culturales comenzando por su propia raíz de origen. d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena. Enseñar desde pequeño que vive dentro de una sociedad libre, interactuando con las demás personas que lo rodean, con el objeto de cultivar sentimientos de hermandad, solidaridad, justicia, paz, igualdad dentro de un orden meramente democrático donde se reconoce a la persona humana como origen y el fin de la actividad del Estado. e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. La verdadera importancia que significa el medio ambiente, sensibilizándolos a tomar conciencia sobre el tema, implicando respeto y protección sobre el ecosistema natural en que vivimos. Art. 30 CSDN “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”. Este articulado protege a los niños, niñas que pertenezcan a esas minorías, e indica tener derecho a practicar su propia religión y lenguaje con los demás miembros de su grupo cultural. Por lo concerniente, no se debe discriminar a los niños y niñas que pertenezcan a este grupo de minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o de origen indígena, ya que pertenecemos a un país de mestizaje porque nuestros orígenes vienen de raza indígena con mezcla de raza española y otras naciones. 4. Código de Familia y demás leyes afines. Desde el punto de vista jurídico, la construcción del derecho a la identidad se refleja en el ámbito estrictamente del Derecho de Familia y otras leyes afines (Ley del Nombre de la Persona Natural, Ley Transitoria del Registro de Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio, entre otras.). Ese mismo derecho se reconoce también en el Código de Familia, en varios de sus artículos, como sigue: Art. 4 C.Fam. La unidad de la familia, la igualdad de derechos de los hijos, la protección integral de los menores y demás incapaces, de las personas adultos mayores y de la madre cuando fuere la única responsable del hogar, son los principios que especialmente inspiran las disposiciones del presente Código. Es decir, que como principio rector este artículo consagra la unidad de la familia como base principal para la igualdad y protección de los niños, niñas y adolescentes, en cuanto a su debida protección de quien o quienes son los responsables de su cuido personal. Art.139 inc.1º C. Fam. -El hijo tiene derecho a investigar quienes son sus progenitores. Este derecho se transmite a los descendientes del hijo y es imprescriptible. Este precepto lo reafirma también el artículo 7 de la Convención, el cual señala la importancia de que todo niño, niña y adolescente tiene todo el derecho de saber sus orígenes, quien es su madre o su padre; esta situación se hace difícil cuando la circunstancia de los niños, niñas se refleja en el abandono mismo de sus padres. Art. 203 C. Fam. Son derechos de los hijos: 1º.) Saber quienes son sus padres, ser reconocidos por estos y llevar sus apellidos. 2º.) Vivir en el seno de su familia, sin que pueda separárseles de sus padres sino por causas legales; y, 3º.) Recibir de sus padres: crianza, educación, protección, asistencia y seguridad. El derecho de ser reconocidos por los padres y a ser inscritos después de su nacimiento, en los diferentes modos que la ley establece, portando los apellidos que le corresponden legalmente, para ser identificado de manera plena. El derecho a vivir dentro de una familia en donde el padre y la madre están obligados a cuidar a sus hijos desde su concepción y deberán criarlos con esmero, dándoles un hogar estable, alimentos adecuados y proveerles de todo lo necesario para el desarrollo normal de su personalidad hasta que cumplan la mayoría de edad. El deber de los padres para educar y formar integralmente a sus hijos, facilitarles al acceso al sistema educativo y orientarlos a la elección de una profesión u oficio. También corresponderá a los padres corregirlos en una forma adecuada y moderada. Finalmente, el principio de igualdad de los derechos de los hijos, lo que se pretende es borrar todo tipo de discriminación hacia los hijos con respecto a su filiación. Art. 351 Ord. 3 y 4 C. Fam. Todo menor tiene derecho: 3º.) A tener y preservar desde su nacimiento y en todo momento, su nombre, nacionalidad, representación legal y relaciones familiares y a gozar de un sistema de identificación que asegure su verdadera filiación materna y paterna; y 4º.) A conocer a sus padres, ser reconocido por estos y a que se responsabilicen de él. El derecho que todo niño, niña y adolescente es adquirir un nombre desde que nace, a ser inscrito en el respectivo registro familiar por sus padres para su debida identificación, a ser representados por ellos hasta que se pueda valer por sí mismo, según los parámetros de madurez señalados por la ley, perteneciendo a un sistema que le de seguridad y protección en sus derechos adquiridos. Ley del Nombre de la Persona Natural. En este apartado nos referimos a que toda persona tiene derecho a la obtención de un nombre que lo individualice y lo identifique de los demás. Nuestra Constitución, en su artículo 36 inc. 3º., lo establece como un derecho que tiene cada ser humano dentro del cual será regulado por una ley secundaria, como lo es la Ley del Nombre de la Persona Natural, mencionando los siguientes artículos: Art. 1 Toda persona natural tiene derecho al nombre que usa legítimamente, con el cual debe individualizarse e identificarse. Es decir, que todos los individuos tenemos el derecho a la obtención de un nombre con el cual somos diferentes unos con otros. Art. 2 La presente Ley regula el nombre de la persona natural, en cuanto a su formación, adquisición, elementos, cambios, uso y protección. El Estado es el que garantiza la protección de que todos debemos tener un nombre con el cual nos identificamos con la sociedad individualmente. Art. 4 Las partidas de nacimiento, después del número del asiento que corresponda, se encabezará con el nombre propio del inscrito, y deberán contener los otros datos que señala el Código de Familia y esta ley. Cada partida de nacimiento es personalísima por contener todos los datos identificatarios de cada individuo como: su nombre, apellidos, nombre de la madre o del padre. Ello nos da la pauta para saber con exactitud quienes son sus padres, fecha de nacimiento, lugar de origen de nacimiento, su nacionalidad. Desde luego, nos permite que cada partida de nacimiento es individualizada para identificar a cada persona. Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio. Su objeto principal es establecer un régimen y registrar todo hecho jurídico que determine la localización de actos legales referidos a las personas naturales y su Estado Familiar. Art. 16.2 Vencido el plazo legalmente fijado para comunicar que ha ocurrido un nacimiento y hasta el término de cinco años después de ocurrido éste, el Registrador del Estado Familiar competente, podrá por resolución motivada, efectuar la inscripción cuando existan causas justificadas acreditadas fehacientemente y sí lo considera necesario, antes de resolver pedirá opinión a la Procuraduría General de la República. Cuando se pretenda inscribir el nacimiento de una persona mayor de cinco años, será preciso que exista resolución judicial que ordene el asiento o actuación notarial para el mismo efecto, debiendo proceder el notario en la forma señalada en la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, en su caso. Hasta los 5 años los padres pueden inscribir a sus hijos en forma normal, pero al pasar este término será otro trámite que deben recurrir mediante una resolución judicial que le ordene dicho asentamiento ante un notario autorizado por ley. Art.29 La partida de nacimiento deberá contener: a) El nombre propio y sexo del nacido b) El lugar, día y hora en que ocurrió el nacimiento; y c) El nombre, apellido, edad, lugar de nacimiento, domicilio, profesión u oficio, nacionalidad, clase y número de documento de identidad de los padres o de la madre, en su caso. Estos requisitos son esenciales para la identidad de todo recién nacido debe adquirir para su identificación e individualidad en su desarrollo como persona. Art. 30 En la partida de nacimiento no se consignará ninguna calificación sobre la naturaleza de la filiación del inscrito, ni se expresará el estado familiar de los padres. Tampoco podrá llevarse en el Registro del Estado Familiar libros o cualquier otra forma de asiento de datos de nacimiento separados, basándose en el origen filiatorio de los inscritos. Casos de reconocimiento de paternidad o de maternidad. La filiación, sea por consanguinidad o por adopción, no debe ser expresada en la partida, así como también no debe expresarse si los padres están casados o no; en los casos que solo la madre lo reconozca llevará los apellidos de ella, estableciéndose así solo el reconocimiento de maternidad; dando a entender que no hay padre para que reconozca la paternidad como tal. Así, en nuestra legislación, la filiación se define como “el vínculo de familia existente entre el hijo y sus padres. Respecto del padre se denomina paternidad y respecto de la madre, maternidad”. (Art.133 C.F.). Art. 31 Recibido un documento por medio del cual se comunique al Registrador del Estado Familiar que ha sido establecida o reconocida una paternidad o maternidad éste deberá cancelar mediante anotación marginal la partida de nacimiento original, e inscribir una nueva, consignándose en ésta los datos establecidos en el Artículo 29, de esta Ley, sin dejar en ella constancia alguna del reconocimiento. En la partida cancelada deberá efectuar anotación marginal que consigne los datos de la nueva partida. De una sola vez, presentándose con los respectivos documentos, el padre o la madre están reconociendo su maternidad y paternidad quedando establecido tal reconocimiento, en el libro de asiento de las partidas de nacimiento. 5. El Derecho al Nombre. El nombre puede definirse como la Palabra que se apropia o se da a los objetos y a sus calidades para hacerlos conocer y distinguirlos de otros. Jurídicamente tiene importancia en cuanto se aplica a las personas, ya que el nombre constituye el principal elemento de identificación de las mismas. Con respecto a estas, se encuentra formado por el prenombre (bautismal o de la pila para quienes han recibido ese sacramento), que distingue al individuo dentro de la familia; y el patronímico o apellido familiar. Art. 36.3 Cn. Toda persona tiene derecho a tener un nombre que la identifique. La ley secundaria regulará esta materia. Art.1 Ley del Nombre de la Persona Natural. “Toda persona natural tiene derecho al nombre que usa legítimamente, con el cual debe individualizarse e identificarse”. 5.1 El derecho del niño a conocer quiénes son sus padres y a investigar la filiación, también llamado derecho a la identidad genética. Arts. 36 Inc. 4 Cn. “La ley determinará asimismo las formas de investigar y establecer la paternidad”. La forma en que la filiación ha ido avanzando en nuestra normativa salvadoreña es interesante, ya que ha sido una lucha constante para establecer ese derecho fundamental de los hijos de saber quienes son sus progenitores. Art.7.1 CSDN “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos”. Un derecho fundamental de todo niño, niña y adolescente es adquirir un nombre que no sea degradante, que servirá para identificarlos y ser reconocidos por el y no de otra forma, y recalca ese derecho de saber quienes son sus padres. En nuestra Constitución se consagra el principio de igualdad de derechos de los hijos y el Código de Familia reitera notoriamente esa igualdad. También la Constitución consagra el derecho de los hijos a investigar su verdadera filiación, cuando establece que la ley secundaria determinará las formas de cómo llevar esa investigación y establecer la paternidad. Art.134 C. F.-La filiación puede ser por consanguinidad o por adopción. El Código de Familia en su art. 139 consagra expresamente el derecho del hijo de investigar quienes son sus progenitores reiterando tal derecho, los art. 203 No.1 y 351 No.3 y 4 del mismo Código. Los cuales reconocen como derecho fundamental de los menores (niños, niñas y adolescentes), “saber quienes son sus padres y ser reconocidos por ellos”. Asi mismo, para facilitar al hijo el derecho a investigar su filiación, en el art. 139 Inc.2 del Código de Familia claramente establece que en los procesos de investigación de la paternidad se admiten toda clase de pruebas. De acuerdo con esto cabe mencionar, que debido a los avances médicosgenéticos en la actualidad, la ciencia ha posibilitado mecanismos o medios de pruebas más efectivas para determinar el vínculo biológico (fallos: Sala de lo Civil, Corte Suprema de Justicia 1374 Ca. Fam. S.S., del 28/1/2002 y 1189 Ca. Fam. S.S., del 4/3/2002. Desde el plano gramatical, el vocablo filiación deriva del latín filius, que significa hijo y se refiere a la procedencia de los hijos respecto a sus padres, en cuyo entendimiento en centro siempre es el hijo. Por consiguiente, la filiación abarca el conjunto de relaciones jurídicas que determinadas por la paternidad y la maternidad vinculan a los padres con los hijos en la familia, de manera que, el hecho biológico de la procreación trasciende en lo jurídico.14 14 Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de Casación 1055 Ca. Fam. S.S., del 22/9/2003, Pág.19. 5.2 El derecho a tener una nacionalidad. Art. 7 CSDN, 351 Ord. 3º C. F. En este apartado expresa la importancia del derecho a que tienen todo niño, niña y adolescente a adquirir una nacionalidad, este procede directamente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.24.3) y está íntimamente relacionado a la intención de que ningún niño o niña resulten apátridas, es decir, carentes de patria o país, el cual estar ligados para que los proteja y defienda en todos sus derechos. La nacionalidad, en nuestro país, se obtiene por 2 vías reguladas en los Arts. 90, 91 y 92 de nuestra Constitución de El Salvador. Una forma es por nacimiento, sea esta por haber nacido en nuestro territorio nacional o por ser simplemente hijo o hija de un salvadoreño o (a); aún cuando hubiese nacido fuera del territorio nacional; y la otra forma es por naturalización, a través de un determinado proceso legal, después de haber cumplido ciertas características o requisitos. Pero, la forma más común y sencilla que todo niño o niña obtenga su nacionalidad es por la vía de nacimiento. 5.3 El derecho del niño a permanecer con su familia biológica y ser cuidado por sus padres y a no ser separado de ellos, salvo por circunstancias que atentan contra su interés superior. En este párrafo el derecho fundamental de todo niño o niña es estar con sus progenitores y a ser criados por ellos, como lo expresa el art. 203 Ord. 2 y 3, del C. Fam. respectivamente: “Vivir en el seno de su familia, sin que pueda separárseles de sus padres sino por causas legales” “Recibir de sus padres, crianza, educación, protección, asistencia y seguridad”. Art. 211 C.F. -El padre y la madre deberán criar a sus hijos con esmero; proporcionarles un hogar estable, alimentos adecuados y proveerlos de todo lo necesario para el desarrollo normal de su personalidad, hasta que cumplan su mayoría de edad. En la función del cuidado debe tenerse en cuenta las capacidades, aptitudes e inclinaciones del hijo. Si el hijo llega a su mayoría de edad y continúa estudiando con provecho tanto en tiempo como en rendimiento, deberán proporcionársele los alimentos hasta que concluya sus estudios o haya adquirido profesión u oficio. El padre y la madre, estarán obligados a cuidar de sus hijos desde su concepción. Art. 350 C.F. nos expresa lo siguiente: En la interpretación y aplicación de este régimen prevalecerá el interés superior del menor. Se entiende por interés superior del menor todo aquello que favorezca su desarrollo físico, psicológico, moral y social para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad. Con base en este interés, el menor tendrá prioridad para recibir protección y socorro en toda circunstancia. En este precepto podemos señalar como referencia la sentencia 1055 Ca. Fam. S.S. de fecha 22/09/2003, de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en donde se recordó que lo importante en la convivencia social siempre será el bienestar de los niños, niñas y de la familia, en armonía con los preceptos constitucionales. Art. 351 Ord. 6º C.F. “A la crianza, educación, cuidados y atenciones bajo el amparo y responsabilidad de su familia y a no ser separado de éste, excepto cuando por vía administrativa o judicial, tal separación sea necesaria en interés superior del menor. Art. 7.1 CSDN “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos”. Si bien los padres tienen el deber de criar a sus hijos, también tienen el derecho de hacerlo en forma exclusiva y por la otra parte los hijos tienen el derecho de ser asistidos por sus padres, pero también de vivir en compañía de ellos. El cuidado personal, se encuentra en el capítulo II del Libro 3º. C.F., viene a significar el contenido de la autoridad parental, en el aspecto personal, que se concreta en ese trato íntimo, de protección y cuidado que los padres deben brindar a sus hijos, para hacer de ellos personas equilibradas en los aspectos físicos, intelectual, emocional y afectivo. El deber de crianza implica la obligación de los padres a darles a sus hijos un hogar estable todo para el desarrollo normal de su personalidad; este deber es justificable por las necesidades biológicas que deben tener los hijos para lograr su amplio desarrollo bio-psico-social.15 Hay un contenido que va más allá de la convivencia y es el espiritual y afectivo en la vida en común, por que la convivencia tiene por finalidad el lograr que una persona sea equilibrada por el trato diario y lleno de amor que le dan sus padres. Pero hay una excepción de que los hijos no estén al cuidado o no puedan convivir con sus padres y sean separados de ellos, cuando por circunstancias los padres no les brinden la debida protección o no favorezcan su desarrollo biopsico-social como individuo en sociedad. El Estado de El Salvador tiene como prioridad fundamental brindar protección a todo niño o niña que se vea afectado, siempre prevalecerá el interés superior de ellos. 15 Calderón de Buitrago, Anita y otros, Manual de Derecho de Familia, Centro de investigación y Capacitación Proyecto de Reforma Judicial, El Salvador, 2ª.Edición 1995, Pág. 605. 5.4 El derecho del niño a la elección de un credo religioso y a la libertad de sus convicciones religiosas. Art. 213 C. F. -El padre y la madre dirigirán la formación de sus hijos dentro de los cánones de la moralidad, solidaridad humana y respeto a sus semejantes; fomentarán en ellos la unidad de la familia y su responsabilidad como hijos, futuros padres y ciudadanos. La formación religiosa de los hijos será decidida por ambos padres. Art. 351 Ord. 18º C.F. -A no ser sometidos a prácticas o enseñanzas religiosas diferentes a las ejercidas en su hogar y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, conforme a la evolución de sus facultades y con las limitaciones prescritas por la ley. Es un aspecto importante decir que dentro del cuidado personal de los hijos, es la formación moral y religiosa que los padres le transmiten, por medio de sus conductas, de los valores éticos (morales), patrones de comportamiento, tradiciones, hábitos, usos y creencias religiosas de la familia y de la misma comunidad, (depende de la cultura de cada país). Por otro lado, tenemos el deber del hijo en atender y escuchar las orientaciones del padre y así el padre atender y escuchar igualmente al hijo. Sobre el Art. 213 que el padre y la madre dirigirán la formación de sus hijos dentro de los cánones de moralidad, etc. Esto imprime a la regulación familiar un enfoque personalista de gran valor, no solo por el hecho de la supervivencia de la familia, sino más bien por la sociedad en sentido general. Es importante destacar y oportuno señalar que la doctrina actual del derecho de familia, así como el derecho de menores, considera que el deber de la formación religiosa le compete a los propios padres darle a sus hijos, bastando que ellos se encuentren en aptitud de poseer sus propias convicciones al respecto. El precepto citado establece que la formación religiosa de los hijos será decidida por ambos padres, esto conforme lo que les dicta la conciencia, lo que significa que los padres deciden el momento adecuado para platicarle al hijo sobre la religión. En cuanto al Art. 351 Ord. 18 es claro que todo niño o niña no se les puede someter a practicar una religión diferente de la ejercida o aprendida en su hogar, es decir, ellos tienen la libertad de pensamiento conforme ellos adquieren un estado de conciencia. 5.5 El derecho del niño a ser educado y conocer su propia identidad cultural, idioma y costumbres. Art. 29 CSDN. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. Este conlleva a que los niños o niñas por medio de la educación desarrollen su personalidad, aptitudes, capacidad física y mental a través de una educación basada en la igualdad de oportunidades y los sistemas educativos deben estar enmarcados a incentivar en todas sus posibilidades a los alumnos; se toma en cuenta que este mandato plasma medidas especiales en educación para los niños o niñas que tengan cualquier dificultad sea esta de aprendizaje o de algún impedimento físico. Para la educación su objetivo parte de la necesidad de implicar todo el campo de creatividad y de las artes como artesanía, deportes y las capacidades profesionales, no bastan solo las aptitudes mentales sino como se desenvuelven en el desarrollo de esos campos el niño o niña. Otro objetivo que las instituciones educativas tienen en marcha son programas que incentiven el respeto a los derechos humanos, a su promoción, y también conocer todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La importancia de enseñar a todos los niños y niñas a respetar a las demas personas y el respeto a su padre y madre, reforzara su autoestima e identidad personal. En ese sentido, la Ley General de Educación define como objetivo: “cultivar relaciones que desarrollen sentimientos de solidaridad, justicia, ayuda mutua, libertad y paz, en el contexto del orden democrático que reconoce la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado”. Como último objetivo enfatiza la importancia de sensibilizar al niño y niña en respetar y proteger el medio ambiente que los rodea, esto para crear conciencia y salvaguardar el futuro. Utilizando modalidades educativas que permitan una mejor comprensión y que explique los procesos implicados en esa relación, dentro de la razón y conciencia. 6. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL En este apartado, conviene analizar algunas importantes sentencias pronunciadas en la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, y a las que hemos aludido en el desarrollo de la presente investigación. En orden de importancia, sin duda alguna, la sentencia bajo referencia 1055 Ca. Fam. S.S., resulta trascendente por cuanto ahí se privilegió el derecho a la identidad personal de una niña, que nació utilizándose técnicas de reproducción humana asistida y de quien se pretendía la impugnación del reconocimiento hecho por el padre de crianza, no biológico. 6.1 Sentencia de casación 1055 Ca. Fa. S.S., del 22/9/2003, pronunciada por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de impugnación del reconocimiento de voluntad. En este caso, los hechos alegados en la demanda fueron que el señor M.L.M. y la señora B.A.M. establecieron una relación sentimental, cuya duración fue aproximadamente cuatro años y dado que el señor M.L.M. se había practicado una vasectomía bilateral, en mil novecientos setenta y uno, luego de consultar la opinión médica, decidieron que la señora B.A.M. quedara embarazada por medio de la técnica de inseminación artificial, con material genético de un hermano del señor M.L.M. El veintisiete de julio de mil novecientos ochenta y ocho, nace la joven Y.A., de quien se pretende impugnar el reconocimiento de paternidad hecho por el señor M.L.M., por parte de un tercero. En dicho precedente se dijo que “la técnica de inseminación artificial practicada, no solo se caracteriza por falta del hecho biológico, derivado a su vez del acto copulatorio, sino por la manifestación de la voluntad procreacional de ambos padres, determinante en el reconocimiento posterior del hijo como propio, cuando se trata de una filiación extramatrimonial”. En ese sentido, la Sala consideró que el vinculo filial paterno entre la niña Y.A. y el señor M.L.M. quedó firme con efectos frente al mundo y por tanto, es irrevocable, desde el momento que operó el reconocimiento voluntario de paternidad, en análogo encuadre legal cuando la adopción es decretada por la sentencia. Esta solución es la que mejor atiende el interés superior de la niña, de manera que el derecho a la identidad personal no-solo se limita a conocer su “realidad biológica”, sino que potencia el aspecto más humano y dinámico de la identidad, como el patrimonio ideológico y cultural de su personalidad, a la que se suman el conjunto de sus pensamientos, opiniones, ciencias, actitudes y comportamientos sobre el mundo. El tribunal casacional sostuvo que la sentencia impugnada que rechazó la posibilidad de impugnación de la paternidad por un tercero, sin duda ha privilegiado el estado familiar de hijo con carácter estable, como mejor interpretación de este valor, no sólo por la insuficiencia legal del Art. 156 C.F., sino, primordialmente, en aras del interés superior de la niña Y.A. y, además, la voluntad procreacional del padre demandado, en correcta armonía con los deberes emergentes de la responsabilidad parental. Finalmente, consideró que el derecho de la niña a investigar la paternidad, no sería tal si esa sentencia negara la posibilidad de conocer quién es su padre biológico, por lo que fijo la obligación de sus padres en dársela a conocer, de forma apropiada, una vez que Y.A. alcance la mayoría de edad. 6.2 Sentencia de casación 1374 Ca. Fam. S.S., del 28/1/2002 y 1189 Ca.Fam. S.S., del 4/3/2002, pronunciadas por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los procesos de declaratoria judicial de paternidad. En ambos supuestos se destacó el efecto de la negativa de los presuntos padres a someterse a las pruebas biológicas de paternidad. De esa forma, se dijo que la consecuencia de “hecho probado o confesión ficta” puede no ser siempre la más satisfactoria en atención al derecho de identidad de la progenie; ya que, el verdadero estado filial no debería comprobarse sobre la base de una inconducta del demandado, cuando en el estado actual de la ciencia médica, a través de un hisopado bucal, de mejillas o muestra de cabello, basta para realizar la prueba del ácido desoxirribonucleico (A.D.N.), sin que exista la necesidad de extracción de unas gotas de sangre. Sin embargo, también se destacó que los jueces deben asumir consecuencias enérgicas de la negativa del demandado a someterse a la prueba biológica, pues de lo contrario, los derechos del niño perderán efectividad por voluntad del demandado, siendo que “el interés del niño reclama que se le asegure un derecho igualitario en la indagación del nexo de filiación que se halla asociado a su derecho a la identidad personal, uno de cuyos atributos esenciales es precisamente tener un nombre y conocer a sus padres”. En ese marco de ideas, se otorgó la razón a la Cámara sentenciadora cuando afirmaba que la negativa del demandado a la práctica de la prueba científica “tiende a obstaculizar la función del juzgador de establecer la verdad de los hechos controvertidos en el proceso, ya que la prueba científica constituye el medio idóneo para establecer con un grado altísimo de certeza la filiación de una persona”; y recordó que en la doctrina del derecho familiar, ya es clásico lo decidido por el Alto Tribunal español, al decir que la oposición a una prueba biológica de gran certeza médico histológico es “un indicio revelador de un afán obstruccionista y que denota un fraude a la ley y un ejercicio antisocial del derecho, más aún cuando los conocimientos culturales están a la orden del día y forman ya parte del acervo cultural”. CAPÍTULO III 1. CONCLUSIONES. Con relación al derecho de la identidad, podemos decir que su aplicación en nuestro ámbito jurídico, se ve envuelto en muchos casos relativos a la filiación. La Constitución obliga al Estado a brindar esa protección para que vivan en condiciones ambientales familiares de armonía que le permitan desarrollarse e identificarse de manera plena. Consideramos que el derecho a la identidad personal ha sido objeto de muy pocas investigaciones, lo que genera vacíos y puntos oscuros en el ámbito legal, que crean dificultades al momento de su aplicación. Con esto se comprueba la necesidad de reformar el Código de Familia, para así alcanzar soluciones que permitan asegurar el interés superior de los niños y niñas. Debemos puntualizar que el Derecho a la Identidad Personal, tomó un gran auge gracias a diversas convenciones internacionales en las que tomó parte El Salvador, con estas se perseguía el fin de asegurar la protección de los derechos fundamentales de todo niño y niña como son: el tener una identidad propia, el conocer a su familia y el conocer su historia. En nuestro país existe la Asociación de Pro-Búsqueda de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado, dicha asociación esta enfocada en encontrar todos los niños y niñas que desaparecieron en ese período, para reencontrarlos con sus familias. Sin embargo, dicha organización no cuenta con los medios suficientes para lograr buenos resultados, ya que el Estado no se preocupa en dar respuesta a dicha situación, que padecieron muchos padres de familia. Para finalizar, en nuestro sistema jurídico consideramos que actualmente se están generando movimientos, encaminados a fomentar y divulgar la protección de los derechos de la identidad personal de cada niño y niña, provocando cambios que pueden culminar en posibles reformas legales en materia familiar. 2. RECOMENDACIONES. En la presente investigación, hemos tomado a bien de proponer las siguientes recomendaciones: ¾ Primeramente proponemos que el Estado, debe proporcionar todos los recursos necesarios que estén a la vanguardia de la tecnología científica, con el objeto de garantizar que dichos recursos sean utilizados cuando las necesidades así lo requieran. Estos recursos deben ser de tipo económico y científico; dentro de éstos, de tipo científico hablamos de pruebas genéticas como el ADN. Si bien es cierto, que recientemente en el país se ha iniciado el trabajo en esta área, en forma privada, también el Estado, a través de sus Órganos, esta en la obligación de potenciarlo a tal grado que es necesario la creación de un banco genético constituido, fomentado y respaldado por el mismo. También, debemos señalar que un grupo de Médicos, por los Derechos Humanos, con sede en Boston, ha capacitado a miembros de la Asociación ProBúsqueda para recolectar pruebas, datos que servirán para hacer una búsqueda de los niños y niñas que desaparecieron durante el conflicto armado que sufrió El Salvador. En el caso de la filiación, con la creación de un banco de datos genéticos se probaría la responsabilidad paterna o materna que tan vulnerable es en el país, para que todo niño y niña tenga su derecho asegurado de saber su origen biológico. En ese sentido, cabe aplaudir la gestión de la Corte Suprema de Justicia, que recientemente inauguró un Laboratorio de huella genética. ¾ Como segundo punto, proponemos la reforma, para el caso del Art.139 Inc. Final C. Fam., al referirse que se admite toda clase de prueba, es conveniente adicionar un Capitulo que trate de forma clara los diferentes tipos o maneras, ya que con los avances científicos disponibles en el mundo actual es necesario que nuestro Código de Familia contemple esos avances, todo en aras de ayudar a los jueces de familia cuando reciban estas pruebas y puedan pronunciar un mejor criterio al momento de emitir su fallo. Todo ello siempre en aras de proteger el bien superior de todo niño y niña. ¾ Como tercer punto, dar comienzo a la regulación de este banco de datos genéticos a través de una Ley especial, que establezca los modos más apropiados para la recolección de muestras genéticas, además, garantizar que las personas que lleven la administración de este banco, sean especialistas en la rama genética para asegurar la fiabilidad de los resultados que se obtengan en dichas pruebas. ¾ Por ultimo, ante el avance científico, es necesario que la legislación aborde el tema de la reproducción humana asistida, ya que el Código de Familia resulta insuficiente. 3. BIBLIOGRAFÍA. ¾ Calderón de Buitrago, Anita y otros, Manual de Derecho de Familia, Centro de investigación y Capacitación Proyecto de Reforma Judicial, El Salvador, 2ª. Edición 1995. ¾ Fernández Sessarego, Carlos, Derecho a la identidad personal, Astrea, Buenos Aires, 1992. ¾ Pierini, Alicia, El Derecho a la Identidad, Subsecretaria de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, República Argentina, 1ª. Edición, marzo de 1993. ¾ Osorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta S.R.L., Viamonte1730-piso 1°, Buenos Aires, República de Argentina. ¾ Vásquez, López, Luis, Estudio del Código de Familia Salvadoreño, Editorial LIS. LEGISLACIÓN APLICABLE ¾ Código de Familia de 1994. ¾ Constitución de la Republica de El Salvador de 1983. ¾ Convención Sobre los Derechos del Niño, centro de información jurídica de FESPAD. OTROS ¾ Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Casación 1055 Ca. Fam. S.S. del 22/9/2003. ¾ Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de casación 1374 Ca. Fam. S.S., del 28/1/2002 y 1189 Ca. Fam. S.S., del 4/3/2002 en los procesos de declaratoria judicial de paternidad.