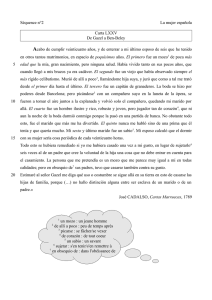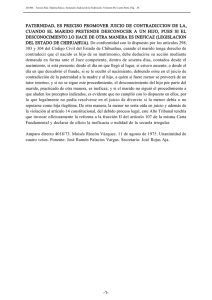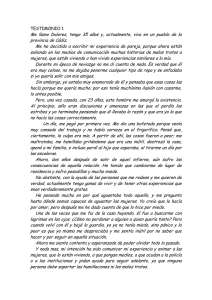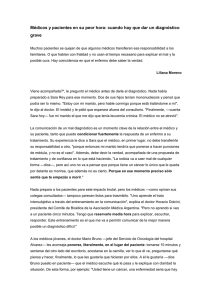cuenta regresiva
Anuncio

CENTRO DE CULTURA CASA LAMM CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, SEGÚN ACUERDO No. 2005229 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2005 CUENTA REGRESIVA TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTORA EN CREACIÓN LITERARIA ÁREA NOVELA P R E S E N T A NORMA SOFFER CHALON DIRECTORA: DRA. CLAUDIA GÓMEZ HARO DESDIER MÉXICO, D.F. 2013 Cuenta regresiva Norma Soffer 1 INTRODUCCIÓN Cuando vislumbré la posibilidad de cursar este doctorado en creación literaria, pensé que debía darme prisa: era necesario escribir antes de que se agotaran todas las posibles combinaciones de palabras. Escribe como si nadie fuera a leerte, tuve que pensar para poner sobre papel las ideas que transitaban por mi mente. ¿Cómo conjuntar y encauzar la energía contenida para dirigirla toda en una misma dirección? ¿Cómo logra el mar unificar la potencia del agua y convertirla en una ola? Cómo saber si es la inspiración o si es el oficio el que llena de oxígeno a las líneas escritas que aparecen de pronto bailando delante de mi vista. Llega la hora, la pluma se convierte en la sutil extensión de mis dedos que, en un romance, adquieren vida propia. Las palabras extraviadas y dirigidas con el cursor de un lado a otro por fin embonan en su lugar y los sonidos que sospechaba ya agotados, suenan nuevos. De las vivencias extraigo como pulpa los recuerdos y los amarro a una hoja en blanco donde, solo así, permanecen sosiegos. Sin duda, los días se marchan, pero no del todo si la tinta plasma el testimonio de lo que fueron. Será muy poco fidedigno, quizás, porque finalmente cada quien es el único testigo de su propia vida. El reto consiste en dejar en reposo al escrito y lograr que se asemeje a un buen vino que se añeja y se supera a sí mismo. Una vez exiliadas de la mente que las crea, las frases alcanzan formas propias y coexisten. El momento llega, la planeación de la próxima 2 degustación se acerca. El tiempo apremia. De manera irremediable una nueva aventura surge y me doy cuenta de que el verdadero trabajo apenas comienza: hay palabras que desde que habitan independientes se empeñan en permanecer pegadas; a otras, a pesar de seguir ahí, el aliento les falta y desfallecen. Las miro con nostalgia. Corrijo sin fin. El texto es como un niño cuya educación nunca culmina. Es determinación, me responde un compañero del doctorado al preguntarle: ¿Cómo sabes cuándo un texto ya está totalmente corregido? Me dice que si lo que pretendo con mis correcciones es estar conforme con mi escrito, nunca voy a lograrlo del todo. No solo el autor es un ser en constante evolución: el texto también lo es. El lector interviene, teje con sus iris cual aguja las palabras y ante su mirada surge una novela. La obra aflora del todo si unos ojos le dan vida. La novela adquiere alas y vuela. Hoy sé que las combinaciones de palabras son infinitas. La magia existe. 3 CAPÍTULO 1 Amanecí aletargada precisamente el día de mi boda, quizás por haberme tomado la noche anterior un Valium, cuando me di cuenta de que ya eran las cinco de la mañana y no podía conciliar el sueño. Desperté, me miré la cara en el espejo y lamenté el aspecto con el que habría de casarme. Lo primero que hice fue preparar la venda y tomar la pomada espesa y amarillenta. Me la unté con las manos cubiertas por guantes; apenas y rocé mi piel, sin apoyar del todo los dedos. Me dolía bastante, y más a la hora de aplicar las cremas medicinales. De haber estado menos ocupada, no hubiera soportado el dolor. Di por terminada la curación. Comí un yogurt con café instantáneo en polvo y sacarina y hablé de nada en especial con mi madre. Mis hermanas, más que mi boda, eran las que alborotaban toda la casa. Una de ellas, Amelia, se quedó a dormir en mi cuarto. Es la que me sigue en edad; me lleva siete años. Ya tiene todo enero instalada en casa, llegó desde dos días antes de mi boda civil. Jamás se perdería del shower, la despedida, el desayuno de la novia, el shabbat1 y finalmente, el evento de hoy: la boda. A mí me pidió que programara las fiestas de modo que no hubiera más de quince días de diferencia entre la boda civil y la religiosa para que pudiera quedarse. Transcurrieron 18 días, para ser precisos, y de todas formas se quedó. A mi mamá le pidió que llevara, desde su pulcra y 2 kosher cocina, su comida completa en envases de plástico para todos los 1 Shabbat: Término hebreo que significa “descanso”, se refiere al séptimo día. Dentro de las costumbres judías es un día simbólico para la unión familiar, la reflexión y la comunión con Dios. 2 Kosher: proviene del término hebreo “correcto” o “apropiado”. Se refiere a aquello que cumple con las reglas de pureza de los alimentos para que se permita su consumo entre el pueblo judío. Consiste tanto en el tipo de alimento y en su combinación, así como en los procedimientos de matanza de los animales. 4 3 eventos. Y es que el nivel de kashrut de mi hermana es mucho mayor al que acostumbramos en México. Trajo con ella solo al menor de sus dos hijos varones, el que más risa nos da porque sabe unas cuantas palabras en inglés y otras pocas en español, y las mezcla. Su esposo llegó hace apenas un par de días y se la ha pasado supervisando si es suficiente la exactitud con la que mi mamá prepara la comida de ambos y la del niño. Amelia se mudó a Nueva York después de casarse, hace unos cuatro años. Vive actualmente en Brooklyn, la capital mundial del judaísmo. A los ocho meses de conocer al que ahora es su marido, se fue con unos jeans ajustados a Brooklyn; inocentemente. Unos años después, y ya está hipnotizada por una religión que nunca ha sabido argumentar y con ropa que antes solo hubiera usado para una fiesta de disfraces. Lo que sea de cada quien, Amelia es una buena mujer, mas, sin darse cuenta, y creyendo que era ella la que comía comida kosher, la religión se la fue comiendo poco a poco… Esperemos que el marido le salga bueno, como dijo mi madre hace algún tiempo. Pero esa historia, aunque es parte de mis anécdotas, ameritaría su propia novela. Amelia volverá muy pronto a Estados Unidos, dos días después de la boda: la boda que será en unas cuantas horas. Mi hermana mayor, Mónica, me lleva ocho años. Vive muy cerca del departamento donde voy a vivir ahora que me case. Llegó como a la una. Mónica trató, sin rendirse, de hacerme bromas sobre mis piernas 3 Kashrut: Preceptos que provienen de reglas bíblicas (incluidas en el Levítico) de la religión judía y que enumeran los alimentos que son puros y aptos para su consumo y que se conocen como productos kosher. 5 quemadas para disminuir la tensión. Tensión que sólo habría de acrecentarse en las siguientes horas. La cita con el maquillista quedó a las seis de la tarde. Apartar cita con Joaquín era lo primero que cualquier novia cuerda debía hacer tras su compromiso. Después de ver algunos detalles del vestido nos fuimos las cuatro a la estética: mi mamá, mis dos hermanas y yo. Llegamos con media hora de antelación. Cuando me acerqué y di mi nombre, la recepcionista me explicó que hacía más de un mes otra yo había ido a cancelar mi cita y se llevó los 200 dólares que dejamos de depósito. Mi hermana Mónica le advirtió al famoso Joaquín que si no me atendía lo difamaría en toda la comunidad, que contaría que me canceló la cita tres horas antes de mi boda. Me atendió entre dos novias y me maquilló en diez minutos en lugar de dedicarme una hora. Mónica le impidió a mi mamá que le pagara completo y solo dio la diferencia, pues no fuimos nosotras quienes recogimos los 200 dólares. Mal dormida y muy mareada por el efecto del medicamento de la noche anterior, llegué a casa. Solía ser muy divertido pasarla juntas las cuatro y de haberme sentido mejor, lo habría disfrutado. Esperamos muy poco a que llegara el fotógrafo. En cuanto acomodó el equipo para comenzar con las tomas, le pidió a mi mamá que me arreglara el velo y me abrochara los últimos botones de la espalda, que me rociara perfume y me dijera unas palabras en voz baja. Mi madre tomó el frasco y, mientras sonreía para la cámara, lo roció directamente en mis ojos que debido a los lentes de contacto, quizás, no dejaron de llorar. El mal maquillaje de los párpados descendió por los pómulos y siguió su camino 6 hacia abajo en dirección a la barbilla; el rimel negro se convirtió en la estela de mis lágrimas, dejando a su paso unas desdibujadas líneas también negras. Tuve que despintarme por completo y maquillarme de nuevo yo sola; y muy rápidamente, además. Ya casi era la hora de irnos al templo. Mi futuro marido llegó por mí con sus padres, posamos para unas fotos más. El fotógrafo se adelantó al templo para captar mi triunfal llegada en la limusina. Mi mamá le recordó que la boda era en la calle de Querétaro, en la colonia Roma. Al poco rato llegamos en la limosina negra (que yo había pedido blanca) con muy poca anticipación a la ceremonia, como suelen hacer los novios el día de su propia boda, y nos percatamos de que el fotógrafo no estaba. El rabino nos dijo que si no ingresábamos de inmediato nos aplicaría la multa. Ambos entramos (él primero y yo después, como debe de ser) por el pasillo de tapete rojo, sin recordar los pasos aprendidos en el ensayo que tuvimos recién esa semana. Me paré bajo la jupá4 y no me acuerdo bien de la ceremonia. ¿Será que no recuerdo nada porque no hubieron fotografías ni película? Supuse que la boda había concluido cuando escuché el ruido de la copa que se estrelló en mil pedazos bajo la suela del zapato de mi marido nuevo. El rabino felicitó a nuestros padres. Lo que pasó después lo recuerdo con cierto detalle. El coro de niños rompió con el tradicional mazal tov5; una alegría ajena inundó el majestuoso templo y los invitados quebraron el silencio. Entre risas saludaban a los familiares, abrazos largos, susurros. 4 Jupá: Los casamientos judíos se acostumbran realizar al aire libre. Consiste en una tela sostenida por cuatro varas que también simboliza una casa abierta por sus cuatro costados como la del Patriarca Abraham. La apertura simboliza el valor de la hospitalidad (la hospitalidad tiene un gran valor dentro del judaísmo). 5 Mazal tov: Término hebreo que significa buena suerte o fortuna, más es utilizado como el equivalente a felicidades y se dice en voz alta en todas las celebraciones. Muchos cantos festivos lo repiten. 7 Toda clase de bendiciones. Yo, vestida de blanco, de pie bajo el manto sagrado. Él me tomaba de la mano; a mi lado, mi familia, y junto a él, la suya. Miré a través de mis lágrimas los ojos, también empañados, de mi madre ante la imagen de su hija menor vestida de novia. Me perdí en un abrazo, en las voces de los niños que cantaban. El pasillo, plagado de gente que intentaba felicitarnos, me parecía como un río de doble sentido. Como los creyentes saben que las puertas del cielo se abren ante la novia solamente el día de su boda, recibí innumerables peticiones. Parados en fila suplicaban que sus rezos llegaran a Dios a través mío: por la Sanación, por la Fertilidad, por el Perdón, por la Purificación. Mi mente flotaba. Visualicé imágenes de mi niñez: mi muñeca preferida que llevé al altar tantas veces, la que se casaba sin novio; la que invitaba a la boda a osos, aretes, latas y pelotas. Los trozos de la copa de cristal habían sido recogidos por la esposa de mi hermano que habría de meterlos en una caja de vidrio transparente y con rebuscados grabados. Los envolvería después para regalo. No sabía que la copa se rompe para expiar las envidias a través de ella y poder empezar un matrimonio con buena suerte y con berajá6 . Otros, los señores ya mayores, dicen que es para no olvidarnos de la destrucción del segundo Gran Templo7. Cualquiera que fuese la explicación, la de las envidias o la de la destrucción, fue ella la que me mostró la primera alerta de que algo no estaba bien. El primer mal agüero que yo no pude ver. 6 Berajá: del hebreo, bendición. En ocasiones se utiliza para desear que un evento tenga un futuro bienaventurado. El Gran Templo: Se destruyó en el año 70 dC bajo el gobierno de los romanos y los judíos incluyen en sus rezos la construcción del tercer Gran Templo que aún no se lleva a cabo. 7 8 La fila de los creyentes formados se agotó. El ruido alegre de mis amigos interrumpió el sosiego y mi mente se enfocó en la escena del manto sagrado. Me hubiera quedado ahí, parada en el altar y bajo la protección de Dios. Pero el regreso por el tapete rojo para salir del templo era ya inevitable; los familiares ansiosos nos empujaban y yo no reparaba en ello. Toda la gente se dirigía hacia afuera. Salíamos juntos como una masa uniforme en donde se tiene la sensación de que los de en medio no tocan el piso. El fotógrafo llegó justo a tiempo para tomar un par de fotos de mi salida del templo. Me dijo que lo sentía mucho por no haber estado en la boda religiosa, pero que él pensó que el templo se encontraba en la calle de Monterrey, en la misma colonia Roma. ¿Qué más daba ya? Sin mucho pensarlo y porque es una de las costumbres que siempre me ha gustado, besé la mano de mi padre primero, la de mi mamá después. Tenía la ilusión de que las bendiciones de mi padre surtiesen efecto, a pesar de su silencio. Cuando lo hice, cada uno por separado puso su mano derecha sobre mi frente y parte de mi cabeza, movió sus labios como hablando en un idioma extraño y me bendijo. No importaba si era su mano derecha, si cubría la frente o toda la cabeza, si balbuceaba en un idioma extraño o si rezaba. Significaba que cada uno me quería feliz y a mí me hacía feliz que ellos me lo desearan, y me hacía sentir que la suerte estaría de mi lado. Eso debería haber bastado. Salimos en la limosina negra para dirigirnos al hotel en el que era la recepción; a los pocos metros, el chofer la chocó contra el coche de uno de 9 los invitados y, como había que esperar al seguro, decidimos abandonar nuestro carruaje y tomar un mini taxi que nos llevara al salón. No noté entonces que se encabalgaban los malos agüeros, mientras me envolví en mi vestido para poder subir al taxi y lograr llegar al salón de fiestas. Ahí, mi madre se acercó para quitarme el tul del vestido (el escote hubiera sido motivo de escándalo entre los rabinos, la suspensión de la ceremonia religiosa y el pago de la multa). Ya nos sabíamos el truco: usábamos un vestido más reservado para la ceremonia religiosa que se convertía rápidamente en un vestido de noche y escotado para la fiesta. Mónica y mi mamá lo desabotonaron con cuidado y se transformó en una perlada tela que descubriría la mitad de mi espalda; enseguida me despojaron de la larga cola —había cumplido ya con su misión de esconder mis pasos que titubeaban por el largo pasillo—. Esperamos hasta que los invitados se ubicaran en sus lugares y que el hielo seco formara una nube para esconder nuestra entrada. Las damas blancas con sus pajes blancos entraron primero. Logré asomarme: rebuscadas mesas y antorchas entre ellas, seda cruda que hacía olas en el techo, sillas de acrílico con moños dorados… Nuestro turno llegó y caminé hacia la pista de baile; las servilletas revoloteaban como si ninguna mano las manejara. Sabía que algo no andaba bien; a mi corazón no lo pude engañar. En ese momento mi felicidad se me escapó… Yo la vi; pasó rozando sobre el hielo seco entre las antorchas y por encima del baile de las servilletas. Elegí desde niña el vals que tocaba la orquesta, lo había escuchado por primera vez en una tienda y quedé prendida de su melodía. Me evocaba la imagen de un baile de la realeza. Como nunca supe su nombre, por años 10 tuve que tararear la tonada para que no se me olvidara. Me deslicé hacia la pista, llevándolo atrás a él. Me fundí con mi recuerdo, bailando. Dejé de percibir lo que quedaba fuera de la circunferencia marcada por mi niñez, por un vestido blanco y una casita que pronto sería mía. Según las costumbres, había que bailar con mi papá después del vals nupcial. Nupcial… que bonita palabra. Mi papá se acercó y, con su tradicional rigidez, marcó un amplio e impenetrable radio entre su cuerpo y el mío. Se le veía satisfecho de haberme casado, de haber entrado al templo conmigo del brazo y delegar mi custodia silvestre a un casi desconocido, a un perfecto marido doctor. Algo parecido a cuando un empresario se aleja por primera vez de su producto terminado. Un par de horas antes me había entregado en el pasillo del templo y no me volví para no tener que mirarlo más; en vez de hacerlo, preferí observar al cortejo jugando. Los niños tiraban las flores que escogimos con tanto cuidado y terminaron lustrando el piso de mármol con sus trajes blancos. El vals que en mi niñez imaginé como de la realeza, terminó. Mi padre miraba alrededor, sonreía. Supuse que también yo debía sonreír. El contacto de mi piel con las medias me rozaba, las cremas analgésicas ya no podían evitar el ardor. Una luna de miel sin poder asolearme no sonaba atractiva. Una luna de miel con un desconocido no sonaba atractiva. Una luna de miel sin Rafael no sonaba atractiva. El mazal tov atrajo a la pista de baile a los invitados más allegados. Era temprano para que me dolieran los pies tanto. Nos separaron a hombres de mujeres en dos bandos. Los amigos de él lo cargaron como a un pesado 11 tronco, lo movían con dificultad hacia arriba; a mí, entre las mujeres, me subieron en una silla y me elevaron. Estaba a punto de iniciar la más emotiva costumbre que yo hubiera visto antes: el baile denominado ajarón8. Solamente podía llevarse a cabo si los novios eran los últimos en casarse de entre todos sus hermanos. (Y coincidía que él y yo éramos los últimos en ambas familias). Sus padres se sentaron frente a frente, al igual que los míos. Se hicieron dos grupos de invitados que cargaron a cada pareja por separado, los rodearon, les bailaron; les colocaron un collar de rosas que los unía en las alturas. Sonaba la canción tradicional que repetía una y otra vez, en hebreo, el pequeño se ha casado, el pequeño se ha casado. La pequeña era yo. Este significativo rito suele liberar emocionalmente a los padres de sus quehaceres, representa un endoso de sus propios hijos; por fin se podían relajar profunda y permanentemente. Los invitados eran los testigos simbólicos de la liberación de los recién retirados padres. ¿Por qué lloraban mis papás si ya habían acabado? Me ardía la piel de la entrepierna; me senté en la silla de la novia. La pared detrás de mí era una cascada de rosas. ¿A qué hora escogí yo una pared de rosas? Las piernas… era tarde. El lujo en el salón abundaba y los pajes blancos se dormían en una fila de sillas. A la mitad de las damitas les 8 Ajarón: Término hebreo “último” . Se refiere al último hijo en casarse dentro de una familia, en cuyo caso se acostumbra un festejo especial después de realizada su boda religiosa; los familiares y amigos cargan a los padres del último hijo que se casa y los rodean por el cuello a un largo collar de rosas. Los elevan en dos sillas y les bailan alrededor. Mientras este festejo se lleva a cabo, la canción “el último”, suena en voz de la banda. 12 cambiaron sus vestidos por pijama; mientras a mí, a mí las piernas, al contacto con las medias, me rozaban. 13 CAPÍTULO 2 Amaneció, por fin, en el salón y subimos a la suite nupcial (obsequio del hotel). Para no dejar la tradición popular, y por si era verdad, le pedí a mi nuevo marido que me cargara antes de cruzar el umbral de la recámara. Con gran esfuerzo me tomó entre sus brazos, el vestido se enredaba. Al dar el primer paso me le caí en seco al piso. Me dijo riendo cuánto lo lamentaba. Me reincorporé y puse en orden el vestido blanco y el dolor. Él colocó por fuera la señal de no molestar y cerró la puerta. Se acomodó en el taburete, se quitó los zapatos, el smoking, la corbata blanca de moño y se desbordó sobre la cama. En silencio entré al baño y me tardé demasiado. Me hubiera quedado ahí. Desabotoné con mucho trabajo yo sola mi vestido. Me deshice del apretado corpiño y encontré cada uno de los pasadores que trenzaban mi pelo con el listón de encaje blanco. Retiré de mi cuello las perlas prestadas de la abuela, las mismas que usaron en sus bodas todas mis primas y mis dos hermanas. Cuánto me entretuve con tal de no llegar a las medias. Cuando fue inevitable, las deslicé enrollándolas hacia abajo; una capa de piel se me fue: de muslos a pies. Era patente la quemadura de segundo grado. El nylon de las medias ya había absorbido el ungüento y el resto eran manchas amarillentas y el olor que se desprende cuando se descarapela la piel. Las aventé a la basura. Abrí la puerta del baño, caminé hacia el cuarto y lo oí roncar. Me desperté cuando alzó la voz para que me levantara; era tarde. Me paré acelerada, enfadada, callada. En general me levanto callada, y me toma un rato comenzar a hablar. Tuve que aceptar un rápido desayuno con 14 mis suegros en la cafetería del hotel y salimos mi marido y yo de prisa en un taxi al aeropuerto. En el vuelo a la playa permanecimos en silencio. De camino al hotel miré por la ventana. Él platicaba con el chofer. Corrieron pensamientos por la transparencia del cristal que vi pasar. Las inmersiones en el agua bendita un día antes de la boda, al tiempo que la encargada del hammam9 me hacía repetir la bendición (que también estaba grabada en la placa sobre el azulejo). Mi madre y mis dos hermanas: amén, amén, amén… y derramaban lágrimas. Yo las derramaba igual, pero no se notaban, prefirieron ahogarse en el agua. La señora que dirigía el ritual de purificación me dijo que mis peticiones serían escuchadas, que las puertas del cielo estaban abiertas para la novia desde el momento de la sumersión hasta concluida la boda. No supe qué pedir. De haber sabido, hubiera pedido valor. De haberlo tenido, hubiese escapado. Ya había anochecido cuando llegamos al hotel. Me preguntó: —¿Te cargo otra vez? —¡Claro que no! —Le contesté. En la lujosa habitación, tomó el teléfono para llamar a su madre y me pidió (tapando la bocina) que hablara con ella y le agradeciera por todo. Enfadada acepté y con voz de niña agradecí, llamándola martame 10, como debía, para demostrarle mi simpatía y respeto. 9 Hammam: Palabra árabe que se refiere al baño que se lleva a cabo como ritual, conocido también como tevilá o mikve . Incluye una o dos inmersiones principalmente antes de un casamiento. También se lleva a cabo en otras ocasiones que se requiere de la purificación para participar en una ceremonia de índole religiosa. El agua debe fluir permanentemente y no estancarse. 10 Martame: Término árabe para referirse a la suegra en ciertas comunidades judías que denota primordialmente respeto . 15 Me acosté lo más lejos de él, considerando que estábamos en la misma cama. Pensaba dormirme en la orilla, pero no pude evitar que él me hiciera girar; que con sus labios apretara mi boca y que su cuerpo se moviera encima del mío como el de un animal que jadea. Sabía que no podría evitarlo por más tiempo. Entonces, llevé a mi mente de paseo mientras mi cuerpo se quedaba postrado como el de un muerto. Imaginé los escalones forrados de alfombra verde de la casa grande, donde vivía de niña; en cómo podía asomarme para ver desde ahí la jardinera, las piedrecillas blancas que me gustaba cambiar de lugar hasta que mi mamá decidió pegarlas. Entrada la madrugada no podía conciliar el sueño, sus ronquidos me asqueaban y las piernas… las piernas me dolían más. Lloré. Él sí se apegó al tour y visitó las ruinas, a unas horas de la playa. Yo no pude ir, las piernas… ya lo dije. Llegó al cuarto sudando, se veía como una bestia con la respiración alterada. Balanceó su cuerpo sobre el mío y me desvistió. Giré mi cara de lado para evitar inhalar su aire rancio sobre mi boca fresca mientras recordaba la longitud del jardín de mi casa de niña, los cuartos de la planta alta y la biblioteca que estuvo tanto tiempo vacía. A la mañana siguiente, antes de salir del cuarto, me gritó: ¡A quién se le ocurre depilarse justo antes de su luna de miel! ¡De veras que te las buscas sola! Regreso al rato. Me esperas. ¡No te vayas a ir! Y salió muerto de risa. A mi hermana Mónica, a ella se le ocurrió, pensé mientras él azotaba la puerta del cuarto. Ella me había recomendado la cera miel; más bien, una 16 de sus amigas le dijo que era maravillosa, que el depilado duraba más que con la cera común y que la piel quedaba como la de un bebé. Esa fue la primera vez que recé para que mi marido no regresara. Igual que rezaba de niña para que mi padre, cada vez que salía a trabajar, no volviese. Si dios era de verdad el Dios original, vería la manera de quitármelo de encima. Lo de mi padre lo pedía con llanto; lo de mi esposo, con miedo… También pedí comida al cuarto. Mientras masticaba recordaba el nuevo trato con mi marido y que no era justo que a partir de mi boda ya no pudiera comer ni mariscos ni cerdo. El cerdo, de por sí lo odiaba… pero, ¿y si los mariscos los comía a escondidas? ¿Y si los olvidaba y ya? Mientras masticaba, pensaba si debía conversar con su mamá cuando él me lo pidiera para evitar pelear y ya. Mientras masticaba, conté los días que faltaban para que la luna de miel terminara. Al ratito, llegó —él hambriento; yo, recién cenada—. Preferí no decírselo y salimos a un restaurante. Pidió el vino y entró de lleno en el tema de su madre, mientras yo apachurraba los bolillos para ver a cuál embarrarle la mantequilla verde al estragón. Sus palabras se adentraban por mis oídos al tiempo que el migajón se disolvía con mi saliva creando una masa blanda, fácil de tragar. La mezcla recorría mi esófago, y deslizaba hacia abajo una a una las palabras formadas que le hubiera dicho: No. No quiero. No te quiero. No… Esa noche mi cuerpo me lo quedé yo. Me recosté en el filo de la cama y pensé en mentirle, decirle que me había bajado la regla en plena luna de miel, hasta que recordé que él era mi ginecólogo. Atascada de comida dormí sonriendo porque no estuve con él. 17 CAPÍTULO 3 Distintos destinos en el trayecto del viaje, llamadas diarias a su…, mi martame. Hola martame, la estamos pasando súper, no sabe, su hijo es un rey… bueno, bye. Y ya. No podía ser tan complicado. Durmiendo juntos en muchas camas y en distintos cuartos de hotel. Jadeos… y yo ya sabía cómo ausentarme de mí y dejarle a él mi cuerpo abandonado y tendido: vamos a jugar Nadia: recuerda la casa grande donde viviste, y a tu perrito, tu french poodle gris (al que le pusiste Queeny y tus hermanas se enojaron porque te les adelantaste). No era tan complicado. Panes de todos tipos que al comerlos ensordecían mis oídos; ciertamente, no podía ser tan complicado. Dejamos de hablar poco y pasamos al casi nada. Nos bromeaban en el barco: los lunamieleros por aquí y por allá. Lo único bueno, más que nada, eran las uvas y el champagne. Los compañeros de mesa del second sitting eran también lunamieleros, dos parejas, si no mal recuerdo. Desarrollamos entonces nuestra primera habilidad para actuar delante de los otros, sonreíamos, cenábamos, levantábamos las copas y brindábamos. El doctor (mi marido nuevo) se iba con uno de ellos al casino a jugar, a mí no podía llevarme porque los casinos son lugares para hombres. Yo le decía que me iba al cuarto pero en realidad me iba al bufete de media noche a volver a cenar. No sé ni cuándo llegaba, creo que ya de madrugada, no lo sentía meterse a la cama mientras yo dormía. Apenas me percataba de él cuando despertaba. 18 Y como yo no podía asolearme ni bajar a la alberca, me quedaba en el camarote; o salía. A veces, lloraba. Cenábamos con los otros o solos. Como ese día, cuando los compañeros de la mesa comieron en la suite de no supe quién y tuvimos que cenar solos los dos y la cena se me hizo interminable. Él se fue al casino de los hombres y yo, al bufete de chocolate. Te paso a Nadia, hola martame, le hubiera encantado la joyería bizantina que vimos hoy, de hecho le llevamos una sor…” El doctor me hizo un gesto y entendí. Me tengo que ir, bye. Llegó la esperada madrugada en que el barco atravesaría por el famoso canal de Panamá. Él me dijo entonces: —Voy a poner el despertador a las cuatro para ver cómo pasa, me han hablado tanto de los desniveles del agua, de la inversión de los gringos para explotar por 100 años el paso comercial. Yo no hubiera invertido tanto por 100 años nomás. —Lo puedo ver también como a las once de la mañana, ¿no? —¿Cómo?, ¿a las once?— dijo con los músculos de la cara ligeramente contraídos. —¿Cómo que cómo? A las once de la mañana va a seguir pasando por ahí, ¿no? Como todo pasa, la quemadura en mis piernas mejoró también y terminé con las cremas y con el antibiótico; el que más odiaba era ese ungüento tan amarillo que hacía que se fuera a la basura todo cuanto tocaba. Esa mañana desayuné sola en el comedor principal mientras mi esposo 19 contemplaba la tecnología marítima. Todos me miraban. Al terminar, cerca de las once, fui a ver los famosos desniveles y las plataformas. Me quedé perpleja y ausente, con la mirada fija en el mar. Aprovecharon para acercarse, como peces, los recuerdos: la nostalgia de mi niñez, tareas perfectas, cabello relamido en apretadas coletas, cuentos, patines. Un pez más grande: Rafael. Vino a mi mente Rafael. Cuánto faltaba para que se acabara la tragimiel. Tragimiel… Me enteré de que mi departamento, nuestro departamento, no iba a estar listo para cuando llegáramos. Su mamá estaba feliz. Iríamos a vivir una temporada con ellos. Cómo iba a estar listo si apenas lo conocí, apenas lo compró, apenas me casé. 20 CAPÍTULO 4 Mis suegros nos recogieron en el aeropuerto, entusiasmados. Tan escandalosos como quienes recogen a un boy scout que ha terminado por fin su temporada. Sobre la ventana de la camioneta las gotas hacían caminitos como los que solía ver de niña. —Mira, Nadia, esa carretera, la que va por ahí, ¿la ves? es la que lleva a la casa de caperucita —hubiera dicho mi madre para mantenerme despierta—; la que tiene tres caminitos es por donde pasaron los tres cochinitos. ¿La ves? Mira cómo hay caminos más largos, mira los anchos. ¿A qué casas llevarían los caminitos de agua ahora que sabía que no existen caperucita ni los cochinitos? Entramos con la camioneta directo al garaje de mis suegros y mi marido y yo subimos todas las cosas a la recámara; bajamos luego a cenar. No importaba cuán tarde fuera, su mesa, la de mi martame, estaba siempre lista. La cartera abierta, la mesa puesta y la boca cerrada era la trilogía que según José, mi suegro, mantenía unidas a las familias. Me quedé sentada un rato sin saber si cenar o no, pero al oler el zembúzac 11 recién salido del horno decidí quedarme un rato más. La plática completa fue en torno al viaje, y yo parecía un ser invisible sentado a la mesa. Llegaron sus dos hermanas con sus esposos, y mi marido sacó de la maleta de mano perfumes y algunos regalos. No recuerdo cuándo los 11 Zembúzac: Un tipo de empanadilla de procedencia árabe. Se preparan comúnmente en casa. La masa está hecha de harina y queso y están rellenas de una mezcla de quesos. Se barnizan con huevo y se cierran creando en la orilla una figura similar a una trenza. Se espolvorean con ajonjolí y se ofrecen principalmente a las visitas como muestra de buena hospitalidad. 21 compró, no sé si fue delante de mí o no. Subí a la recámara antes que los otros, nadie se había ido aún. Me desvestí y me recosté sobre la cama aún estirada y tendida. Desde ahí oía las risas. ¿Se habrían vuelto más escandalosas desde que me había marchado? Era la primera noche que pasaba en mi país desde nuestro regreso, pero fuera de mi casa. Mi casa que ya no era mi casa. ¿Cuál era mi casa? Por la mañana, él estaba profundamente dormido, yo tenía que presentarme en mi trabajo. En otras circunstancias me habría ausentado; si hubiera estado abrazada de otro que no fuera él, me hubiese ausentado. Pero dadas las condiciones y siendo él, preferí alejarme lo antes posible de la cama. Me apresuré, templé el agua que se calentó más rápido que en la casa de mis padres y, ya en la regadera, sentí cómo entre las gotas me brotaron lágrimas; permití que los chorros las barrieran. Hubiera querido que con ellas se fueran mis sueños. Mejor. Mis deseos, mi otra yo, que era la misma. Si no hubiera tenido sueños, hubiese sido más fácil. Esa era la vida y yo ya estaba ahí. Ya había llegado a la meta final: como la muñeca, los osos, los payasos; los cuentos. Ya estaba ahí, pero sentía como si nunca antes hubiera existido; como si simplemente me hubieran colgado del cuello una vida prestada, una vida a prueba, para ver si me quedaba con ella. Decidí dejarlo ir. Con un pensamiento mágico le pedí al agua que deslizara por la coladera mis anhelos. Llévatelos, le dije. Si no me doy cuenta, me duele menos. Y sí se los llevó… por un tiempo. Llegué tarde a dar clases, la directora no me llamó la atención por el retardo, en cambio, me recibió con un abrazo cálido. ¡No sabes, Dina, lo que te cuente es poco! Dina me acompañó a mi salón y los niños perdieron 22 la compostura al verme. Recibí apretujones de todos juntos, de todos separados. Mis alumnos, entusiasmados, me pidieron ver fotos que yo no traía. La familiar risa de mis niños no logró confortarme, pero seguí. Me enteré, hasta la cena, de que dos pacientes de mi marido estaban enfurecidas. Las monitoreó durante todo el embarazo y justo a la hora del parto, no estaba. Yo, en su lugar, estaría encolerizada, mas él supo cómo remediarlo de inmediato: su don para hablar y convencer, sus manos mágicas de médico prodigio curaban en ellas, no solo el cuerpo, sino la inconformidad. ¿Me podrían curar a mí también? Con cierta admiración, observé que le bastó un día para ponerlo todo al corriente: cobrar sus honorarios, repartir un tanto a su ayudante y recordarle a su secretaria que confirmara las citas de toda la semana. Me pregunté si era pertinente hablarle, si debía esperar que él me hablara, si los esposos se hablan, cuántas veces, para qué… En casa de mi martame no pude más que deleitarme con los guisos que se mezclaban con mi saliva aun antes de aterrizar en mi boca. No era como la comida de mi casa, para nada; mi madre no era la típica shatra12 que se la pasaba en la cocina todo el día, ni de esas que invitan e invitan. No era así. Ella pensaba, como siempre, en ella; en sus pendientes que la mantenían tan ocupada, en sus desayunos, en los inútiles cafés con sus hermanas. En casa de mi martame los platillos iban y venían, casi siempre eran los mismos los que desfilaban. Mis dos cuñadas acudían a comer a casa de 12 Shatra: Palabra que se usa en las comunidades judías de ascendencia árabe que describe a una mujer hacendosa, dedicada a las labores del hogar y que tiene como interés principal atender a los miembros de su familia así como a las visitas. Cocina muchos tipos de platillos y se distingue por elaborar una gran cantidad de selectos y complejos guisos. 23 mi suegra todos los días, era como una comuna. Así le dije a mi madre con un tono más de envidia que de burla. El ser parte de una familia muégano no me hubiera disgustado en nada. Los festines diarios y las desveladas platicando con mis suegros y mis concuños. Pero más, el sabor de la comida que Sandra cocinaba; ese le daba un sentido emotivo a mi estancia, justificándola. Sentía que la comida me hablaba, me mimaba, me abrazaba. Mi vida no era del todo mala. Veía a mis amigas, las morot13 del mismo colegio, dos tardes por semana. Tomábamos café, reíamos, chismeábamos. Mi suegra, además de ser la cocinera perfecta, era ignorante y dependiente. Yo odiaba que no supiera manejar o que me pidiera que la llevara de compras. Que hablara con su voz aguda y me aleccionara sobre las marcas de las latas y las novedades: no hay como las marcas que encontrábamos antes, chillaba. En el sillón de la sala, se ponía rodajas de papa en la frente si le dolía la cabeza y se quedaba inmóvil para que le sacaran el calor del cráneo, así decía mi martame. (Se quedaba tiesa para que le funcionaran más rápido). Mis amigas se rieron tanto cuando se los conté en el café, que todas querían hacerse una diadema de rodajas de patatas. Dicen que así es como empieza la moda. Me familiaricé con sus ungüentos de ajo, inhalaciones de cáscara de limón y opresiones de mis propios dedos, índice y pulgar, sobre nervios raíz. Me hice amiga de su masajista que venía casi a diario para relajar sus contracturas musculares y sus coyunturas y para bajar su nivel de estrés, bla, bla. Me confió sus ridículas supersticiones y rituales; entre ellas, me dijo que una mujer no puede asistir al templo cuando tiene su menstruación y una sarta de tonteras 13 Morot: Palabra hebrea que significa maestras. Se refiere utilizada fuera del territorio donde la lengua principal es el hebreo, a maestras específicamente de hebreo o de cualquier otra materia pero impartida en hebreo. 24 que me tenían loca la cabeza. Pero, sentada en su mesa, me olvidaba de todo y comía. Así fue como vivimos en casa de mis suegros una temporada. El doctor y yo casi no hablábamos. La comida, mi ancla. Convivíamos con su familia y escasearon (por fortuna) los momentos íntimos. Algunas noches él trataba de tener intimidad conmigo. —Es feo, gordo. ¿No ves que están aquí luego luego tus papás? Otros días, y para hablar de algo, de cualquier cosa, le decía: —¿Sabes que admiro a tu padre? Vendió su negocio en Izazaga porque tú a fuerzas querías ser doctor. Y, curiosamente, le fue mejor con el negocio que empezó de hobby que con el otro. Es un chingón. — ¡No sabes cuánto me rogó para que tomara la tienda! Hasta el cansancio. Lo que conseguía por traspasarla era nada; no justificaba dejarla. Pero ya ves que cuando me enterco, estoy cabrón. —Oye, ¿y siempre se gana esos viajes del mejor vendedor de las compañías aseguradoras? —Pues, ya ves. Casi… —Y … ¿a poco tu mamá sí se puede sentar y hablar con las otras señoras? —¿Tú, qué te crees? ¿Que por no ir a la universidad no puede platicar? —No sé. Tú dime. Tú eres el doctor. 25 CAPÍTULO 5 En ese par de meses viviendo en casa de mis suegros, aumenté cerca de diez kilos, y solo entonces mi martame se atrevió a contarme que mi marido, antes de conocerme, estaba loco por una enfermera y que José (mi suegro) se había preocupado ya que no era propio de un médico de la alta sociedad salir con tarugadas. Hilando relatos, supe que esa fue la razón de mi apresurado compromiso y mi posterior matrimonio arreglado. Su padre quería comprometerlo con una mujer judía, presentable, educada y joven. Como yo. Lo conocí en una boda civil, mi prima se casaba con el hermano de su cuñado. Ahí fue la primera vez que él me vio. Su padre se dio cuenta de la forma en que me observaba, desde que entré a esa casa y hasta que fue a presentárseme para invitarme a cenar. Tres semanas después, mi suegro fue a pedir mi mano. Dice mi suegra que yo era su última bala. Caso raro en la colonia judía, pero no se pusieron exigentes con la dote. De hecho, mi suegro no pidió nada por mí. A mi padre seguramente le encantó la propuesta, entregarme a un doctor 15 años mayor, de las mejores familias y sin dar dote. ¡Qué apetitosa ganga! O será que mi padre aceptó la propuesta de mi suegro porque ya era un hombre mayor, de 70 años, que no tenía fuerzas para lidiar conmigo, una post adolescente hambrienta de grados universitarios y de conocer el mundo. Siendo francos, mi padre no tenía el dinero para seguir manteniéndome y no era seguro que la universidad me siguiera becando. Eran muy oportunos: mi compromiso y mi casamiento. Rocío… así se llamaba la enfermera con la que el doctor noviaba hacía años, no era joven como yo, no tenía nada en común conmigo. Era 26 mayor que el doctor y divorciada. Fachosa, idealista, locuaz; hippie, incluso. Mi suegra me prefería a mí, aunque se quejaba igual porque decía que lo que ella tenía de idealista, yo lo tenía de engreída…¿Era yo engreída? Viviendo una vida como ajena, ¿era yo engreída? Si tan solo hubiese podido gritar, si tan solo poder regresar el tiempo, unos meses atrás, no más: ¿Papá, estás contento al fin? ¿Será que me estoy arrepintiendo? ¿Tan pronto? No hay nada, Nadia, no hay nada que puedas hacer, ya estás aquí. Si no estuvieras, sería diferente. Si las decisiones pudieran anularse, sería diferente. ¿A poco vas a iniciar un conflicto de argumentos? ¿Con quién? ¿Qué no ves que ya no hay nadie? Estás sola aquí parada, frente a una realidad que te compraste, que te vendiste…, que te…. vendieron. ¿Cuál fue tu precio, Nadia? ¿No muy alto, verdad? El precio que te puso tu papá no era el precio que tú hubieras fijado por ti misma, ni cercano. ¿Verdad? ¿Y ahora? Piensa, piensa bien. ¿Qué vas a hacer? No ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Rápido! Piensa. No tienes opciones. ¿Sí lo sabes, verdad? Si te quedas, todo será como acordamos. Si te vas, ¿si te vas? ¿A dónde, Nadia?, ¿no recuerdas que ya no tienes a dónde ir? ¿Te vas a regresar a tu casa? Ya no es tu casa, te vendieron, ¿te acuerdas?... si te quedas… si te quedas. Me quedé. No lo decidí, pero tampoco decidí lo contrario. Entonces, supongo que de alguna manera elegí quedarme. Decidí quedarme. Enmudecí mi lengua y no le permití sentir a mi corazón, y me quedé. Qué cierto es que me quedé. 27 Mis dos concuños no eran nada refinados. Comían como animales voraces y se reían a carcajadas sin cerrar la boca ni para masticar. Aficionados a criticar. Sabían todo, conocían a todos y lo recordaban todo. Yo jugaba a mirarlos como si estuviera volando por encima de la mesa, y me daba terror, un día, ser la protagonista de sus historietas. Contemplaba desde arriba, también, a mis cuñadas obesas. Sin carrera universitaria, sin oficio ni beneficio. Estaban prácticamente metidas en la casa comunal todo el día. Ahí comían y cenaban; en el intermedio, veían la tele tiradas en el sofá mientras botaneaban papas. Yo las comparaba con las hermanas de cenicienta, envidiosas y argüenderas. Era cierto que yo no era como ninguno de ellos, y que muy pronto notaríamos todos la diferencia. Ellos opinaban que yo era muy rara. Recuerdo cuántas veces se callaban cuando llegaba, se hacían señas entre ellos, se quedaban mudos. Reconozco que a pesar de que sus personalidades no me atraían, les envidiaba ser parte de una familia tan unida. Varias semanas después estrenamos nuestro departamento. Mi marido contrató al diseñador de interiores más popular del momento. Me dejó escoger casi todos los muebles de entre la preselección que ya había hecho él. Por fin, el drama del nuevo matrimonio pasó a segundo plano y nuestras actividades cotidianas tomaron su cauce, diluyendo mi realidad de ser una mujer casada. Casada con él. Mi rutina me mantenía lo suficientemente ocupada y su trabajo le hacía llegar muy tarde a casa. Un día, al salir del colegio donde yo enseñaba, me llamó diciendo que quería comer en casa: me apresuré y preparé la lección básica del curso 28 de cocina express que tomé antes de la boda, instantánea también. Aunque no era un menú gourmet, no creí que él fuera a tirar las platos ya servidos al piso. Hincada sobre el azulejo recogí las piezas de la vajilla rota, mezcladas con la comida todavía tibia. Los tomé uno a uno: la indignación, mi padre. Yo, yo destrozada… la carrera que hubiera querido estudiar. Yo… Mis ayunos voluntarios… Rafael… Siempre regresaba a mi mente Rafael. 29 CAPÍTULO 6 Lo conocí tres años antes de casarme, en la playa de Puerto Vallarta. Llegó en un caballo blanco. Yo estaba sentada y él se me acercó en su caballo blanco. Al mirarme sobre la arena me preguntó si era yo no sé quién. Le dije que no, y de todas formas se bajó del caballo, lo dejó ir. Se sentó junto a mí y hablamos. Nos reímos como pocas veces recuerdo haberme reído con alguien. Al poco rato de conocerme me explicó su teoría sobre los pies. Para su fortuna, los míos estaban desnudos. —Todo, absolutamente todo, se puede ver en los pies de una mujer —decía mientras yo lo escuchaba curiosa—. Es la parte que menos imaginan que alguien va a conocer, la más íntima, la verdadera. Esa piel nos dice mucho, y los dedos; pero el verdadero secreto se encuentra en las uñas. Tocó mis pies con sus yemas y me dijo que no había visto unos más perfectos. Me hacía reír tanto. No supe si era verdad que mis pies eran perfectos o si se estaba burlando de mí o si lo hizo solo por tocarme. ¿Tocarme los pies? De cualquier forma, me acarició. Entonces, él mismo interrumpió mi risa con su quietud. Nos quedamos callados. Luego vimos el atardecer. Hablamos de nuevo, reímos… pies… Sentimos el viento. Se dejó caer la noche. —Ya anocheció. ¿Viste? Nos tocó ver el atardecer y el anochecer. ¡No nos quedará de otra más que ver el amanecer! —me dijo calurosamente, mientras sus ojos seguían clavados en el horizonte. 30 Nos esperamos en la playa con el pretexto de presenciar el amanecer. Terminamos besándonos y no nos dimos cuenta cuando amaneció… se nos fue. Jamás me habían besado tanto. Tanto que se me hincharon los labios. Sus ojos fueron los primeros, y probablemente los únicos, que han logrado de verdad mirarme. Estuvo en Vallarta unos días. Yo iba a quedarme todo el verano. Cuando se fue a México sentí por primera vez que me arrancaban algo. Antes, me tomó con ambas manos la cara y me pidió que regresara en quince días a la recepción del hotel donde se estaba hospedando. Me prometió que me haría llegar un paquete; que de seguro me encantaría. Se volvió hacia el otro lado antes de terminar la oración. Me gusta imaginar que lo hizo para que no lograra ver sus ojos húmedos, llenos de un llanto que no dejó salir al separarnos. Caminé muchas veces por la playa dónde lo conocí, recreándolo todo. Que fuera exacto. Sin embargo, cada vez lo recordaba distinto. ¿Cómo es que había sido? Y así, con la imagen de su cara frente a la mía y sus ojos penetrándome, me quedé sintiéndome sola, sin Rafael; ajena a mí misma y a los días que transcurrieron desde que él no estaba. Dos semanas después, tal como me lo pidió, volví. Llegué a la recepción del mismo hotel. Estaba pensando a quién debía dirigirme, cuando… ¡Era él quien estaba ahí parado! Fuimos novios los dos siguientes años, y un poco más. Era bromista y ocurrente. Rafael. Me enseñó la amistad, la complicidad, la pasión y el amor. Si yo me disgustaba (cosa que hacía con frecuencia), me llamaba a 31 media noche para pedirme perdón, sin importar si era culpable o no. Nos dormíamos con el teléfono en la mano. Siempre me pedía que dejara la bocina junto a mi oído; Rafael escuchaba mis respiraciones mientras yo soñaba. Me buscaba en la universidad. De repente, lo sorprendía mirándome por el cristal que estaba hasta arriba del salón de clases. Se subía a un escalón y solo se le alcanzaban a ver la frente y parte de los ojos. Yo salía corriendo y lo abrazaba sin decirle nada. Y, como no quería entrar de nuevo por mis cosas, me iba sin ellas. Mis amigas ya sabían y las recogían. Solía preguntarle, una y otra vez, si era verdad que lo conocí en la playa y si era verdad que llegó en un caballo blanco. Cada vez me dijo: sí. Por él amé mucho más la vida; incluso, la mía. Llevábamos más de dos años de novios cuando apareció en mi vida el doctor. Habíamos quedado de no vernos ni hablarnos por unos días y fue justo entonces cuando conocí al que sería mi marido. Eso hacíamos Rafael y yo cuando alguno de los dos le armaba un drama de celos al otro. Solíamos enojarnos por cualquier cosa, éramos demasiado jóvenes... Nos juramos uno al otro que permaneceríamos por siempre juntos, y no debimos hacerlo. Soñábamos con poder cumplir nuestras promesas. Nos dejábamos de hablar entre una y dos semanas, y luego platicábamos la noche entera para reponer las palabras que ambos nos ahorramos. Justo ahí, en uno de esos episodios en que perdimos la comunicación, fue cuando todo sucedió. Casi tres semanas después de no saber nada de Rafael, me llamó, como siempre, para vernos y terminar besándonos. Yo ya estaba comprometida para entonces. Él no podía creerlo. Yo tampoco. Dejé al hombre que amaba (lo que era para mí el 32 amor en esos días). Dejé al primer hombre que me dijo que sintió que yo lo amaba. Al que adoraba cuando estaba con él y al que empecé a venerar si estaba ausente. Lo dejé y acepté casarme con un desconocido. Sin duda, el último intento, el más extremo, para encontrar la aprobación de mi padre, constantemente callado. —Es un hombre mayor, ¡y es doctor!, no es un loco como Rafael, que sólo va a hacerle perder su tiempo —me mandaba decir mi padre, quien en muy pocas ocasiones se dirigía a mí directamente. —¿Van a creer que ya tuvo algo que ver con él? ¿Cuánto tiempo se llevan exponiendo por todos lados ya, dos años? Nadie le va a hacer caso cuando abra los ojos y vea que es un niño y se decida a dejarlo. ¿Qué se cree? ¿Que la gente no se da cuenta? Ese era el tipo de reclamos que escuchaba entre mi mamá y mi papá al llegar a casa. Mis padres, y más él, no sabían que dormíamos escuchándonos toda la noche. Que mi exhalación era su arrullo. Ellos no sabían cuánto le quería, no sabían que con él me hice mujer. No sabían que lo conocí en la playa, en un caballo blanco. Ellos no sabían. —No puedes casarte así —me decía una y otra vez Rafael tratando de retenerme o, por lo menos, de hacerme entrar en razón. —¡Pues verás que sí puedo! —Nadia, ¡yo seré un escuincle y no soy ningún doctor, ni siquiera voy a la universidad, pero tú eres una insensata loca! Si no me quieres, dímelo a la cara… ¡No puedes casarte así! 33 —¿Y si mi papá tiene razón y es el tipo de marido que necesito? Mayor, doctor, serio y ubicado. Lo voy a hacer, Rafael, no me sigas diciendo de cosas. ¿Qué sería de mí contigo? Rafael asistió a mi compromiso, sin entrar, aclaro. Se quedó adentro del coche y afuera de la casa del novio, sin poder dar crédito. Lo hizo más por incredulidad que por morbo. Lo supe hasta que el compromiso se había terminado y estaba estacionado afuera de mi casa. Esta vez, no se trataba de un berrinche tonto como los que ya me conocía. Era cierto: su novia, con la que llevaba casi tres años, se casaba con otro. Mi compromiso con el doctor fue unos días antes de cumplir un mes de conocernos. El rabino rompió un plato, llevando a cabo el rito. Por un momento pensé que no era tan grave, tan sólo estaba comprometida. Si llegaba a ser absolutamente necesario, si me arrepentía, si aceptaba que amaba a Rafael, cancelaría la boda, aunque eso significase enfurecer a mi padre. Unos días después me enteré, por Mónica mi hermana, que el ritual del plato, tal y cómo lo hizo el rabino, en realidad era un enlace matrimonial religioso y no un simple compromiso. Yo, según el judaísmo, ya era una mujer casada. Esa noche, la del compromiso, regresé a casa tarde, exhausta, encogida del alma por saber que ya no era soltera. En cuanto abrí la puerta del departamento sonó el teléfono en la sala. Sí, era Rafael, nos había seguido al doctor y a mí en su coche y me estaba esperando abajo. Me pidió que me fuera con él. Bajé a hurtadillas. Hubiera sido tremendo que mi padre me oyera yéndome. Fuimos a su casa y nos 34 despedimos con la misma pasión con la que él mismo me inició. Rafael quería convencerme de rebelarme ante tal boda. Yo, sentirlo por última vez. Desde ese día no me buscó más, me enteré de que se esperó a que yo tuviera a mi primer bebé para tomar la decisión de casarse. Me lo encontré muchos años después cuando se abrió el elevador del edificio donde estaba mi dentista y lo miré frente a mí. Me quedé pasmada. Se abrieron también todas las posibilidades de lo que hubiera sido mi vida con él. Nos miramos sorprendidos. Le pregunté: ¿Solo dime que es verdad que te conocí en la playa, en un caballo blanco? ¿No habrá sido que con los años albergaba un recuerdo falso? —Sí, Nadia, también hoy es verdad —me respondió. Se salió en el mismo piso que yo para poder charlar por unos minutos, y me contó que era papá de tres hijos y que tenía un matrimonio estable. Me confesó que él también pensó durante muchos años lo que hubiera sido de nosotros juntos. Me pidió vernos de nuevo. Lo dudé por un momento. Lo único que puede detenerme de verte de nuevo es el inmenso amor que te tuve, y el respeto, pensé mientras titubeaba mi respuesta. Le dije que no, con llanto en los ojos. Y era verdad, porque lo que más hubiera deseado era volver con Rafael. No lo hice…, sí quería; no pude. Me negué a que él pagara mi error con su supuesta paz y estabilidad. Era una batalla perdida para mí, no para él. Me di cuenta, cuando lo dejé ir otra vez, que, aún de adulta, lo seguía amando. Si un día no te hubiera querido tanto, si no te hubiese conocido en un caballo blanco, hubiera aceptado, me dije asumiendo que era el hombre al que más había amado. Quizás el único. No se enteró de que fue mi más grande amor. No he vuelto a saber de él. 35 CAPÍTULO 7 Su llegada me hacía temblar. Los gritos eran actos cotidianos. Las razones de sus disgustos eran variadas; no le parecía, por ejemplo, el acomodo de su ropa y las camisas estaban siempre mal planchadas. Las tiraba sobre la alfombra. Todas. —¡Qué! ¿Es muy difícil planchar? Mucha universidad… Los extremos de los cuellos se quemaban de tanta plancha y se enojaba aun más. Una toalla tirada en el piso era la falta de respeto máxima en una casa. Y en la alacena nunca hay nada. Mientras me gritaba, caminaba nervioso por el cuarto. Yo —en cambio— me escondía debajo de la colcha, entre las sábanas, y hundía la cabeza en la almohada ya habituada a mis lágrimas. Increíblemente… me dormía. No puede ser tan malo, me convencía: es honorable y reconocido. Llegué a creer que yo era la culpable del maltrato. Tal vez si me pulía, si me perfeccionaba, si me acomodaba con su familia; si dejaba de ser yo, merecería y encontraría su aprobación. ¡Otra aprobación! ¡Una más y ya! Evolucionar, crecer, madurar. Desde niña, siempre me había cuestionado acerca de algo que yo consideraba una locura muy peculiar, pero muy interesante: la teoría de la otra, o las otras Nadias: ¿Qué hubiera hecho otra mujer exactamente con mi mismo potencial? Otra yo, pero viviendo bajo distintas circunstancias. Otra Nadia, con idénticos rasgos físicos, mismas habilidades mentales. Igual. Igual pero en otro lugar. ¿Habría conservado sus piernas tan bien torneadas 36 como las mías? ¿Fan del ejercicio? ¿Sería igual de excelente alumna como lo fui yo? ¿Callada también? Quizás estaría en una de esas grandes compañías multinacionales ocupando un alto puesto y resistiéndose al matrimonio. A lo mejor le dice a todos que ella no quiere ningún tipo de compromiso. O, ¿será una gorda que solo desarrolló la parte compulsiva y nunca hizo ejercicio ni pudo ayunar? Y… ¿si ya no tiene papá? ¿Si se le murió? ¿Se habrá dejado el pelo castaño? ¿Lo conservará quebrado y largo, hasta el hombro? ¿Tendrá la piel tostada y bien hidratada? ¿Se maquillará en forma de almendra los ojos? ¿Amará su mirada color marrón? ¿Tendrá también los dientes blanqueados y alineados? ¿Qué haría con esto la otra Nadia? Desde adolescente soñé con ser madre joven. Al fin y al cabo ya estaba casada, ¿no? El primer aniversario lo pasé con el doctor en el restaurante del hotel donde había sido nuestro banquete. Creo que esa cena nos la regalaron. En nuestro festejo brindamos porque esta Nadia estaba embarazada. ¡Es una niña! Me anunció mi esposo/doctor al tercer mes de embarazo, mientras me hacía un ultrasonido. Se llamará Sandra. Lo supe de inmediato. Como el nombre de mi suegra. Por tradición, los hijos se llaman como los abuelos. Primero los nombres de los padres del marido. Los de la esposa, después. Por mí está bien, pensé, no lo voy a discutir. Y es que en realidad, Sandra era un nombre que no me molestaba. De hecho, me gustaba. Mi esposo supervisó todo mi embarazo y también fue él quién me 37 hizo la cesárea. No he sido ninguna paciente ejemplar: dicen que las esposas de médicos, solo por serlo, ya son pacientes de alto riesgo. Para el sexto mes, ya había aumentado 20 kilos. (Bien merecidos, me dijo). Luego me explicó que padecía de diabetes gestacional. Sandra dejó de moverse dentro de mi útero porque el espacio no le alcanzaba y se había reducido importantemente el líquido amniótico. Sandra también creció más de lo previsto y mi embarazo fue suspendido cinco semanas antes de la fecha ideal. Como la cesárea era programada y como recordé también que las bendiciones ya me hacían falta, acudí, por segunda vez, a la tebilá 14. Vertí de nuevo en el agua mis lágrimas. Me lamenté de que Sandra no hubiera sido fecundada con la buena fortuna de la tebilá. La mujer encargada, la de siempre, revisó, como de costumbre, que estuviera perfectamente limpia. Me pasó un algodón desde por debajo de las uñas, que recién había despintado, hasta por lo oídos. Peinó mi pelo y retiró del peine y de mi espalda los cabellos caídos. Cuando me percibió lo suficientemente pulcra, me dejó bajar los escalones para entrar al agua. Realicé las inmersiones y repetí las bendiciones leyéndolas desde la pared. Me hubiera gustado decirle que me dejara sola. Salí del templo con unos pants que usaba de pijama y me dormí conservando la paz y la temperatura que le robé al agua; sintiendo los codos, hombros, rodillas, o lo que fuera, que Sandra me clavaba. 14 Tebilá o hammam: Inmersión ritual judía que se lleva a cabo principalmente por las mujeres judías. Este rito se puede cumplir en ríos, mares o lagos bajo las especificaciones rabínicas. La tebilá está supervisada por un rabino y se encuentra generalmente en las mismas instalaciones dónde se encuentran los Templos. Se lleva a cabo casi siempre de noche y se dice una bendición al hacer la inmersión. 38 — Hemshala15, qué vuelvas a la casa con las manos llenas, hija, Ala mak16— me dijo mi madre antes de que en la camilla me arrastraran al quirófano, (hasta hoy no la olvido, parada ahí)—Qué vuelvas a casa con las manos llenas, hija. Pensé en sus palabras para que me doliera menos el bloqueo. A las ocho y algo, mis manos se llenaron de Sandra y de su cuerpo frágil y escurridizo. No sé si fueron las palabras de mi madre, la obediente agua sagrada o la pericia de mi marido: Nadia llegó a casa con Sandra en brazos. Sus ojitos me miraron y yo me la imaginé preguntándome cosas. Le contesté que sí. Ella estaba por convertirse en la razón de haberme quedado al lado de su padre. Le prometí, sin hablar, que por ella iba a vivir, a luchar; y que por ella me quedaría siempre en cualquier sitio. Pero también que, por ella, me iría. Me escaparía de donde fuera si tuviese que hacerlo. Se lo prometí. Con un gesto suyo, que yo vi como sonrisa, cambió de rumbo la dirección de mi vida. Finalmente alguien, sin poder hablar siquiera, me aprobó: ¡Qué importaba el silencio de mi padre! Si arrullarla entre mis brazos… cobijarla con el calor de mi pecho…. si su mirada me hablaba. Sin ningún rastro de pesadez trasnochaba. Me aseguré una y otra vez de que la niña respirara. Siempre, siempre estarás orgullosa de mí, Sandra. Mi esposo nunca estuvo de acuerdo en cómo la trataba yo. Él, que no hacía nada, nada y, encima, no estaba de acuerdo… ¡Vaya! Lejos de eso, se molestaba si la amamantaba en el cuarto. Que ya me despertaste con la luz 15 Hemshala: Término usado en las comunidades judías de ascendencia árabe que significa ojalá o lo quiera Dios. Ala mak: Se usa comúnmente como una palabra de despedida que simboliza el deseo de proteger al que se despide. 16 39 de lamparita. Que la niña hacía un ruido exasperante cuando succionaba. Que no le hablara a la niña tan noche para no avisparla. ¿Podría ser que un hijo fuera capaz de desunir a una pareja? ¿No se suponía que era al revés? Mi suegra acudía para darme lecciones que nunca le pedí. Se sentaba con sus amigas en mi sala. La fama profesional de mi esposo el ginecólogo crecía a la par que mi desdicha con él. Su prestigio médico hacía eco. Se convirtió en el doctor de la mayoría de las mujeres recién casadas de la comunidad judía. Éxitos, uno tras otro: consultorio nuevo en la torre de médicos del hospital, la fiesta de inauguración, cenas, bailes de gala, eventos de beneficencia con las esposas del grupo de doctores. Me acomodé con la crema y nata de la sociedad; la usaba, más que nada, para platicar con alguien. Para darle un sentido a quitarmelapijama. Las señoras me tenían ocupada y, aunque la mayoría eran mucho mayores, hasta me divertían. Ellas sostenían que existe el síndrome de la esposa del médico. Algo así como que sus vidas están vacías de marido, como que esperan mucho y no obtienen nada. Debíamos recordar, según ellas, que nuestros esposos, antes que cualquier otra cosa, estaban casados con la medicina. El mío tendría entonces triple trabajo: la medicina, yo y Rocío. Ser la esposa del doctor comenzó a darme frutos por méritos ajenos, por éxitos prestados, por manos mágicas que curan y diagnósticos tempranos y atinados. Ser la esposa del doctor ponía cierto glamour en mi apellido. Dejé de usar por completo mi nombre de soltera y todos mis 40 documentos oficiales los iba renovando con mi nuevo nombre: Nadia Charáff. La esposa del doctor. Que mi padre y su apellido se desintegren. Que no quede nada. ¿Qué estaría haciendo ahora la otra Nadia? El colegio dónde daba clases de hebreo me quedaba bastante lejos. Dejé de ir por completo cuando nació Sandra. Mi marido se sintió mejor al tenerme recluida en casa. Como quien guarda un pajarito en una jaula y sabiendo que no sabe volar, le echa llave. Se convirtió en el dueño de mis salidas, mis ocupaciones y de mi tiempo. Sobre todo, de mi presupuesto. Cuando dejé de trabajar y sufrí la falta total de sueldo, el silencio se apoderó de mí. Más que antes. Se me cerraron los caminos. No tenía ni fuerzas ni, en realidad, mucha idea de cómo emanciparme. Era, definitivamente, necesario quedarme. Me volví falsamente acomedida y me conformé con lo que él quisiera darme. 41 CAPÍTULO 8 El vacío no va a volver otra vez, me dije. Esa noche iba a esperar a mi marido doctor hasta tarde. Como toda esposa de ginecólogo —supongo—, sabía cuando podía embarazarme de un hijo varón. Quería tanto tener unbebédetebila17. Conté siete días a partir del último día de mi menstruación. Me revisé con las toallitas18 que me daba la encargada de la tebilá. Al séptimo día acudí al baño santo. Cuando entré la señora me reconoció por primera vez y redujo la severidad con que habría de corroborar mi pulcritud. No retiró de mi espalda los cabellos sueltos y confió en que traía las uñas recién despintadas y limadas. Me sumergí, por tercera ocasión, en el agua sagrada. —Ya me conoces, ¿verdad? Soy la de las lágrimas. Le pedí a Dios un varón por si no tuviera más que dos hijos. Un varón que me cuidara cuando fuera anciana. Si de verdad deseaba tanto concebir, esa era la noche indicada. Por primera vez, y para su asombro, sorprendí al doctor cuando busqué su cuerpo hosco y tieso. Reaccionó rápidamente. No imaginaba mis planes entre las sábanas. Su cuerpo giró sobre el mío. En tres movimientos se me encimó por completo. Me costaba respirar. Exhalaba sobre mí. Volteé la cara de 17 Unbebédetebila: La noche en que la mujer acude a la tebilá es generalmente su momento en el ciclo más fértil; si a ésto se le aúna que su marido lleva toda su menstruación sin tocarla más los “siete días limpios” y que esa noche es prioritario tener relaciones sexuales, es muy de esperarse que la probabilidad de embarazo sea alta. Un bebé de tebilá trae consigo todas las bendiciones porque para su fecundación se han seguido los más estrictos procedimientos del judaísmo. 18 Toallitas: Luego del ciclo menstrual, la mujer cuenta siete días limpios para poder acudir a la tebilá. Para cerciorarse de que sus días son totalmente limpios utilizará las toallitas que le son proporcionadas para realizar su revisión diaria. Durante este tiempo y hasta después de la inmersión al anochecer del día séptimo, la mujer no deberá tener relaciones con su marido. 42 lado para no sentir que me lo estaba inhalando. Se agitó bruscamente sobre mi cuerpo tendido y falsamente indefenso. Mientras, yo me puse a jugar con las medidas a lo ancho y a lo largo de la sala. Me di cuenta de que el sillón cabría también si ponía la parte larga paralela a la ventana de cristal y la corta… ¿Ya? ¡Qué rápido fue! Me conformé, como siempre, con su placer. Del mío ya me haría cargo yo, muchos años más tarde. Terminada la relación sexual me quedé quieta y callada. Quieta: para que se adentraran por entre mis muslos mis deseos. Callada: porque no había nada que decir. En realidad fue mi Dios que me premió con la potencialidad de crearlo todo, quien siempre cumplió mis deseos… un varón crecía en mi interior. Mi médico y marido lo supo. Me confirmó lo que yo ya tenía por seguro: un bebé, con el nombre de su abuelo paterno, pronto llenaría mis días y desvelaría mis noches. Mi segundo embarazo fue cautelosamente supervisado, mi dieta perfecta no dio entrada a la diabetes gestacional producida previamente por Sandra. Mi aumento de peso fue perfecto, mis deseos, mis anhelos, perfectos. Esos meses me dediqué a hacer limpieza compulsiva de mi casa. Subía y bajaba por la escalera. Limpié con trapos mojados y luego secos y luego mojados otra vez. Al terminar de limpiar alguna de las áreas, Sandra pegaba su boca contra mi nariz y movía su carita de lado a lado, ésos eran los besos que me concedía. Le daba una vuelta en el coche cuando se le dificultaba dormir o como mi hermana Mónica me había dicho, la ponía en su bambineto sobre la secadora, y la prendía por cinco minutos en el ciclo 43 más suave. Acostumbré a Sandra a dormirse muy tarde, como yo, para que despertara tarde, como yo. Y la única razón por la que no la pasé a su cuarto fue para usarla de escudo y aminorar el riesgo de que el doctor me gritara. Yo le hacía señas para que hablara más bajo, más, más… ¡shshsh! Estar embarazada cuando apenas tenía una bebé de pocos meses de nacida me era muy reconfortante. Me sentía necesitada y amada. La maternidad estaba tapando los huecos de la soledad de un padre que no me quería y de un marido que se comportaba como el padre que no hubiera querido tener. Me sumergí, por cuarta vez, en el agua sagrada la noche previa a mi cesárea. Y mis diálogos con Dios, siempre desnuda y siempre desde el agua, abrieron la vía con la que habría de comunicarme con él, con mi Dios de la lluvia bendita. El Dios mojado que me escucha desde el agua sagrada, entre las lágrimas. Debía llamarse Joseph, según la tradición. Lo registré como ellos determinaron, pero me dirigía a él como me daba la gana. Me gustaba decirle Joe, Joseph era un nombre anciano que no correspondía con su cara. Además, si le decía Joseph, no hacía caso. Desaté una gran riña diciéndole al niño como quería. Mi suegro con mi suegra, mi suegra con mi marido, mi marido conmigo. Como fuera, iba a hacerlo a mi manera. A los ocho días de su nacimiento celebramos su brit milá 19. No hicimos fiesta alguna, el evento fue puramente simbólico y solo invitamos a la familia cercana. 19 Brit milá: del hebreo “pacto de palabra” interpretado como "el pacto de la circuncisión". Ritual que se practica al varón judío al octavo día de haber nacido, como símbolo del pacto entre Dios y Abraham, Originalmente era el padre quien cumplía con el precepto, hoy en días se practica por un mohel que es un profesional especializado. 44 Cuando Joe creció un poco, viajamos mi esposo y yo a Europa; por suerte escogimos un tour para diluir en él nuestro amargo silencio. Participamos en una famosa cata de vinos en el sur de Francia con un grupo de gente culta, refinada. Tan mayores que podían haber sido mis abuelos. En las hojas de evaluación de cada vino calificábamos textura, sabor, olor, color y yo qué sé. Los catadores probaban el vino, lo paseaban lentamente por sus bocas de lado a lado; entrecerraban los ojos, inhalaban y exhalaban rítmicamente. De súbito, lo escupían directo al barril. Y continuaban su recorrido, calificando. A mí me parecía grotesco escupir un vino y más si se trataba de un vino bueno, especialmente estando en Francia, y me lo tragaba. Es más, para calificarlos bien (porque siempre fui perfeccionista), me volvía a los vinos anteriores para probarlos otra vez. Como no tenía gran experiencia con la bebida, estaba ya borracha a medio día, sentada en los escalones de un castillo francés, muerta de risa. Los otros del tour, refinados y cultos, me miraban con desprecio y mi marido se disculpaba. Vaya forma de divertirme, pensé. Nunca me arrepentí. De vuelta en México, acordé con un grupo de amigas de vernos con los esposos para jugar cartas una vez por semana. Formamos una tanda de juego. Nos reuníamos todos los jueves y nos turnábamos las casas. Apostábamos muy barato; los hombres con los hombres y las mujeres por su lado. Cenábamos a las 11 y volvíamos una hora después al juego. A las 2 de la madrugada era la última vuelta. Me divertía. No era nada difícil para mí eso de la diversión. Nunca lo fue. Aprendí que a mayor sociabilidad con 45 todos, menor acercamiento con mi marido. La pasábamos (creo que él también), de lujo con nuestro nuevo grupo de amigos. Benditos sean. Siempre he dicho que tanto los grupos de amigos, como las amantes, pueden hacer que un mal matrimonio perdure. Hasta que cualquiera de ellos se acabe y quiebre uno de los ángulos de la frágil y vulnerable estructura. Entonces, empezaría el derrumbe. Al subir al coche para volver a casa, ya solos mi marido y yo, no hablábamos. Nada. De nuevo callado él, de nuevo callada yo. Una vez, uno de los hombres de la tanda se acercó a mi marido para pedirle su teléfono celular. Mi marido se lo dio. Un par de días después, estando en mi casa, escuché sus gritos desde la sala: ¿Qué crees, que soy abortero? ¡Me quemé las pestañas para no acabar haciendo eso! El muy estúpido había dejado a una de sus novias embarazada, y le pedía a mi presumido marido que le practicara un aborto, de preferencia en el consultorio y además le pedía un descuento. Como el aborto era ilegal, si lo hubieran sorprendido, le hubieran retirado su licencia de médico. Y mi esposo, si no era médico, no era nada. Se nos terminó la jugada. A la mujer de ese patán yo la veía en el café del grupo de morot también. Era una buena amiga y compañera para salir, tanto sola como en parejas. Yo sabía de las infidelidades y de la desfachatez de su esposo. Sin embargo, yo la miraba y la escuchaba curiosa. Más que nada, me llamaba la atención cómo hablaba de su marido y de cuánto la adoraba. Ese esposo amable que tenía era tan encantador como feo, y creo que solo yo sabía de sus diversas novias. Supongo que amiguitas y amantes, las tenían casi todos. La verdad es que cada hombre de esos tenía por esposa a una inútil, 46 y una inútil no tiene a dónde ir en caso de necesidad. Mujeres que eran presas, aunque sus celdas permanecieran abiertas. Las mujeres que no tienen estudios o que no saben o no están dispuestas a trabajar, no pueden elegir la vida que quieren llevar. Deben desear, más bien, que la suerte esté de su lado para que vivan bien con el marido que les tocó. Vivir de la forma más armoniosa posible y la más cordial. Es increíble que, encima, suelan ser prepotentes y hablar manoteando. Por ejemplo, Rebeca, mi amiga, nos platicaba de sus viajes o del proyecto de su nueva casa. Yo miraba. Me daban celos su falta de conciencia y su arrogancia basada en… no sé en qué. Una vez, en la plática del café, surgió la típica pregunta que hacemos las mujeres cuando los otros temas se agotan, esa que dice algo así: ¿Quién preferiría saber que su esposo la engaña, si lo hiciera? Yo no. A mí no. Ay… ¡No! Yo no. Una de ellas se quedó pensando y por eso se la brincaron. Yo no, dijo ella al final. Asunto resuelto, pensé, y recuperé la calma. Esa arrogancia en ellas denotaba una ineptitud en la vida, tan valiente, que hasta llegaban a ser unas hembras admirables. Por primera vez envidié la ignorancia. Una posición de: a mí no me pasa nada porque estoy casada, que hubiera yo querido tener, por momentos. Cerrar los ojos ya no era una opción para mí. Dejó de ser una posibilidad una vez que aprendí que si no hacía trampas manteniéndolos entreabiertos, moriría. ¿Cómo jugaría la otra Nadia? 47 CAPÍTULO 9 Cada vez llegaba más tarde a casa. ¡Como si me importara! Había vuelto, hacía ya mucho tiempo, con su Rocío, la enfermera por la que mi suegro aceleró todo el enredo… Por la que me comprometí en un mes, y me casé en tres. Ella fue el cupón del descuento en la dote que tendría que haber pagado mi padre. Si el doctor estaba en armonía con su amante, era automáticamente apático conmigo, su esposa, y dejaba de insistirme tanto en la cama. Decidí no enojarme y maduré un buen tramo en un sólo día. Por primera vez, comprendí que si la tenía a ella, no se me acercaba. Se convirtió, paradójicamente, en mi mejor aliada. Tenía más claro que el agua cuándo estaban felices y cuándo no. Con ganas de decirle: ¡Ve, conténtate con ella y hazte para allá! ¡A mí déjame en paz! Cómo explicarle que lo sabía, que no me importaba… es más, que lo prefería. Fui la esposa que autoriza que su marido tenga una amante, que llega a venerarla, que quisiera ser su amiga. Sentarse en un café para cotorrear sobre un hombre en común; mal amante y pésimo compañero para mí, para ella no lo sé. ¿Podrá un mal amante ser buen amante para otra? Una vez una amiga me dijo que para una mujer un hombre puede ser escoba, pero para otra, el mismo hombre puede ser aspiradora (la misma amiga solía decirme también que consecuentar a los hijos es como engordar a las serpientes). Hubiera estado bien contarnos anécdotas que pudieran ser compartidas. ¿A ti también te dice mor? Así me dice porque yo le digo gor. Y que él llegara a enterarse…¡Cómo le molestaría que fuéramos amigas! 48 CAPÍTULO 10 Solo delante de la gente convivíamos como dos seres civilizados; a solas él gritaba, yo callaba. Fue entonces cuando decidí por primera vez odiarlo. Yo no odiaba sin decidirlo, aunque seguramente a él lo hubiera terminado odiando de cualquier forma. Íbamos a cenar a los lugares de moda, frecuentemente con su prima y el esposo. Me caían especialmente bien. Ella era muy chistosa, sobre todo porque no podía pronunciar la n en palabras como carne y, aunque era ya algo conocido por todos, me reía como loca cada vez que, sin remedio, tenía que decir una de estas palabras. Ellos dos, así como mi marido, eran obesos. Pedían la botana para compartir y la ponían al centro. Nadia, no puedes comer como ellos. Si comes así, en seis meses estarás igual. Pero no podía detenerme. Conforme el doctor hablaba de él y se vanagloriaba de sus propios éxitos, yo masticaba el pan suave que había mandado calentar para cobijar mis frustraciones. Lo pasaba por toda mi boca, lo convertía en una masa lisa y suave; y, solo cuando no me quedaba de otra, lo deglutía para repetir el mismo rito, uno a uno, hasta terminar con todos los panes del centro de la mesa. Me incorporaba por unos minutos a la plática, el tiempo que transcurría, inevitablemente, entre que se acababa el pan y traían la comida. Casi siempre ordenaba un platillo muy pesado y me perdía en él. Dejaba de escuchar de nuevo la conversación en cuanto comenzaba, por ejemplo, a seducir a la pasta que se abrazaba del tenedor. Muchas veces me quemaba por lo difícil que me resultaba esperar a que los guisados se enfriaran. Lograba mirar a los que venían con nosotros, quienes fueran, y asentía como si los estuviera escuchando. Ponía una cara comodín que 49 perfectamente se adaptaba a cualquier tipo de conversación. Generalmente pedía un postre y pretendía no poder seguir comiendo; la verdad es que prefería pedirlo para llevar y saborearlo con calma en la oscuridad de mi casa. Era normal hacer este tipo de comidas que incluían tres o cuatro piezas de pan, una buena ración de dos o tres botanas, una sopa, un plato fuerte y un postre. Más aun si llevaba algunos días en ayunas o siguiendo una dieta de puros líquidos. Y era tal la culpa que me asaltaba tras el atracón, que juraba comenzar de nuevo con el ayuno la mañana siguiente. La menor duración de los ayunos era de tres días; la mayor, de muchos, no sé cuántos. Una vez, cuando tenía dieciséis años, mi madre se fue de viaje por una semana y me dejó sola con mi padre. Yo prometí no comer hasta el día en que ella regresara, al fin que era solo una semana; pero alargó su viaje siete días más, por lo que tuve que incluir en mi ayuno un jugo de naranja o toronja diario durante la segunda semana. Y, para colmo, cuando mi madre estaba por fin en el aeropuerto para tomar el avión de regreso y yo ya me desvanecía en la espera de que ella pisara cualquier superficie en México para dar mi primer bocado, llamó para decir que le habían ofrecido un boleto gratis si se quedaba. Como era media noche y los vuelos que le ofrecían no eran directos, tardó dos días más en llegar a casa. Ya al último, tuve que esperarla desde mi cama simulando una gripe con tal de poder sostener mi promesa, porque no pensaba incumplir ni este ni otro juramento, aunque sólo tuviera dieciséis años. Cuando tenía dieciocho, mi madre preguntaba: ¿ya comiste en la universidad?, yo le decía que sí; a mis amigas también les mentía diciéndoles que había comido en casa. Luego me di cuenta de la utilidad financiera que tenían mis ayunos y que llegar al 50 restaurante donde comían ellas y pedir sólo un café me ayudaba a ahorrar para poderme comprar más ropa en el bazar del sábado. Y así, en mis ayunos frecuentes, bebía sólo líquidos. Lo hacía cada vez más seguido. Los interrumpía cuando mi fortaleza se quebraba desde un punto muy finito y terminaba por derrumbarse toda mi fuerza interior. Como le sucede a un cristal muy duro que se quiebra con apenas un delicado toque. Comenzaba entonces comiendo de forma normal, natural, diría yo. Y luego, no sé en qué momento se desbocaba mi voluntad y perdía el control deglutiendo cuanto se me pusiera delante: tortillas de harina refrigeradas de seis en seis piezas, croquetas de pescado congeladas, queso rebanado, cucharadas de cajeta. Salado, luego dulce, salado y dulce de nuevo, para que me cupiera más de lo que fuera. Todo con tal de no escucharme a mí misma. No podía correr el riesgo de detenerme. Panes y las tapas del pan. Lo que fuera, hasta que la indigestión me dejara desbaratada. Me iba a dormir sin poder moverme ni pensar. Y, si acaso se me infiltraba un rayito de mala o buena conciencia (cómo saber qué es lo que era), volvía a jurar no comer por tres o cinco días que se terminaban alargando hasta siete, para luego zambullirme en la comida, muerta de hambre por haber sostenido, una vez más, el juramento. Nula es la fuerza que sostiene a una persona que está activa en la compulsión: exactamente nula. Pensamientos a la velocidad de la luz acerca de los quehaceres pendientes. Nombres de emociones que van y vienen como en el juego de la lotería. Imágenes tristes y alegres en el collage que el pensamiento devela aunque no se le permita. El reto del 51 ejercicio de la compulsión, sin que se entere quien la padece, es encontrar una forma de poder permanecer simultáneamente en el mundo de los vivos y el de los muertos. Aunque yo me atragantaba, lo hacía con poca frecuencia, y ayunaba tanto que era bastante delgada, no pasaba de los 53 kilos, siendo bastante alta. Era mi marido el que pesaba cerca de los 140 kilos. Perdimos la cuenta cuando rebasó la capacidad de la báscula de la casa. Una noche como todas, salimos con una pareja de amigos suyos. Me sorprendió cuando le compró, en esa cena y, bajo los efectos del alcohol, el coche de mis sueños a su amigo cirujano. No es que fuera un auto lujoso, costoso o especial. Era un auto común y corriente pero era mi ilusión, no sé porqué. El doctor que vendía el coche era un meticuloso cirujano plástico que lo usó solo durante un año. Se trataba de uno de esos autos que parecen nuevos aunque estén usados. Le apreté a mi marido la rodilla por debajo de la mesa, para expresarle lo emocionada que estaba. De vuelta a casa me entusiasmó, me dijo que me lo regalaría (nunca me había regalado nada). Solo que antes quería darle el estrenón. Acepté gustosa, no tenía otra opción. Trajo el auto a casa esa misma noche. Ocho meses después, y harta de manejar su coche inmenso con el que tardaba media hora en estacionarme, le pregunté si ya había acabado de darle el estrenón. Al día siguiente tiró las llaves del coche dentro del escusado y al irse me dijo: Ahí están tus llaves, mabruk20, con salud. No tenía más remedio que sacarlas 20 Mabruk: Proviene del árabe y se usa en esa cultura cuando se quiere transmitir el deseo de felicidad, o que se disfrute o que sea en hora buena. 52 del agua sucia para salir de la casa. Corrí a la cocina descalza. Con una bolsa de plástico cubrí mis dedos y me la apreté, con una liga del pelo, lo más que pude a la altura de la muñeca. Dirigí mi mano directamente a las llaves y las saqué. Ya con ellas en la mano, me senté sobre la cama. Mis dedos estaban rodeados por el plástico asqueroso y mojado; unas gotas se habían infiltrado por la apertura y ensuciaban mis piel. Fue ese día, justo ese día, cuando decidí que no más. Dejaría a ese hombre, al mejor médico del mundo. Me iría yo. Esta Nadia. Caminando frente a su cara. Y sí, que se enterara todo el mundo: que yo lo dejé, la insensata de mí, al ser más educado y encantador. Sí, a ese con el que un día aprendí a dormir sumergida en el tono agudo de sus gritos. Lo pensé, mastiqué la idea como otras veces masticaba lentamente el pan. Como si tuviera que ratificar la primicia ese mismo día. Era inevitable, ya no estaba para cuentos de hadas. Dejé de creer en las historias de príncipes que salvan a sus princesas cuando están a punto de morir. Había renunciado al amor verdadero. Pensé, por primera vez, que eso del caballo blanco en la playa era una farsa. Hasta renuncié a la idea de haber amado a Rafael. La fantasía de haberme sentido enamorada un día, tenía que erradicarla de mi cabeza, de mi memoria y de mi archivo total, si es que quería seguir. Lo que tenía en casa, no… no podía. Los gritos, los insultos y amenazas eran lo más lejano del camino al que aspira cualquier mujer, cualquier ser. Corrí al espejo para saber quién era yo, al reflejarme escuché la voz del doctor en mi mente diciéndome: ¿Es en serio que te cortaron el pelo en el salón? ¿Ese es el vestido que compramos, el que era de tu talla? 53 ¿Así vas a salir?... No… Por nada. Te pido de favor que no hables en este evento con nadie, no lo vayas a echar a perder y me urge conseguir la plaza como supervisor médico. ¡Cada vez eres más patética! Los jeans son para quinceañeras. Ve a cambiarte, te espero abajo. Los zapatos abiertos sólo los usan las bumes21. Si te pintas el pelo te van a salir más canas. No te contesté cuando llamaste porque yo no estoy jugando a las canicas. Yo no recojo el dinero en la banqueta. Eres verdaderamente fea. Pasaron los minutos y permanecí parada ahí, el espejo seguía frente a mí. Lo más seguro es que estaba perdiendo la cordura, la que tanto debía conservar si en mis planes estaba el de sobrevivir. Esa cordura que no aquilaté antes, porque nunca me había sentido loca. La sanidad me la quiso arrebatar. Por poco lo logra. Pero, sí me percibía hermosa. ¿Cómo es que me sentía así, si en realidad era tan fea? Cómo podía querer comprarme ropa con ese cuerpo. Cómo era posible que me considerara yo esbelta, si era patética. ¿Cómo, algún día, alguien me dijo que mis pies eran perfectos? El sano juicio sólo me regresaba por momentos, era una chispa de la que debía agarrarme para saber que yo era la del espejo. Era una chispa que a veces hubiera preferido dejar pasar para hundirme y seguir enloqueciendo. Dejar de luchar. Ir al café con ellas, las maestras, y sentir que todo estaba bien siempre. La conciencia me dolía. Estar en medio era agotador. Estaba ya cansada. Soy yo. No soy. Esta Nadia. La otra ¿Habría llegado? Habría muerto. Yo quería correr. Lo hubiera hecho si hubiese tenido a dónde ir. 21 Bumes: Bume, expresión utilizada en la cultura árabe para nombrar despectivamente a una prostituta. 54 Debía conservar mis fuerzas, dosificarlas para poder dejarlo. Estrategia, Nadia, como en la escuela, en la que siempre fuiste tan buena. Estrategia. Había que hacerlo perfecto para que no saliera corriendo tras de mí y me metiera de nuevo en la celda, pero esta vez con doble llave. No estaba lista para la intemperie. No era el momento. La verdad es la verdad. Pero era bueno saber que llegaría el tiempo. Y con la bolsa de plástico goteando orines sobre la sábana blanca, me juré a mí misma recordarme en mis momentos de sano juicio que lo dejaría. Y me prometí no olvidar que había jurado que lo dejaría. Como si engarzando promesas con juramentos, pudiesen tener mayor fuerza. ¿Cuánto me tomaría? No lo sabía. Habría que apresurar al tiempo para que mis dos hijos crecieran. Sí, más de prisa, mayo. Ven, noviembre. Conseguir un trabajo, estabilizarme. Dejar el miedo. Ganar dinero. No importaba el tiempo, ni el cómo. Lo juré y lo prometí y no iba a faltar a mis palabras. No. No yo. Tiré la bolsa con orines al escusado. Lavé mis manos estilo doctor. Despegué las llaves del inservible control. Tomé mi cartera y salí en mi coche nuevo. Pasé a recoger a Joe al maternal. Joe, bendito Dios, fue un bebé ejemplar, el niño con que toda mamá sueña. No lloraba. Parecía como si su dosis de llanto me la hubiera gastado por adelantado yo. Aunque ahora yo tampoco lloraba más; era cuestión de tiempo, solamente. Es increíble cómo me cambió el pensamiento; cómo, al estrenar mi coche seminuevo y semiestrenado previamente por el doctor, se volcó el 55 llanto en ira, la ira en actos, y, aún permaneciendo callada, veía mi futuro cálido, como en un sueño. Era hora de empezar, idear un plan que, claro, tenía como principio encontrar un trabajo que pudiera darme de comer. Como fuera y lo que fuera. Sabía que de maestra de hebreo no llegaría nada lejos, y yo sí quería, necesitaba llegar muy lejos. Estaba también la opción de ejercer mi carrera, la que estudié como un homenaje más a mi papá. A ese papá al que desde hacía tiempo no veía. No. Me rehusaba. No iba a usar mi carrera para salir adelante. No quería ejercer algo que no me gustaba. Porque una vez decidida en trabajar, en lo que fuese, me gustara o no, iba a vivir mi vida así para siempre. ¿Sería momento de niñadas y caprichos? Era urgente trabajar y no quería ejercer las únicas dos cosas que sabía hacer: no quería dar clases, no quería administrar nada. Quería, quería… sí, ayudar a la gente que comía y que ayunaba. Como yo. ¿Qué querría la otra Nadia? 56 CAPÍTULO 11 No es posible que las mujeres que quieren gritar permanezcan en silencio. ¿A dónde se va su voz cuando no hablan? Las que buscan en la comida lo que no tienen en casa. Las que callan, como lo hacía yo. Las que mastican enormes bocados para arrastrar hacia adentro las palabras. Las que no se atreven a mirarse a sí mismas; las que no pueden curarse porque corren el riesgo de cambiar, de deshacerse de todo lo que les rodea. Las que sólo estando enfermas logran soportar su realidad y empañarla con indigestiones, más y más. Las que pagan, luego, por sus culpas con las monedas de un ayuno prolongado. Esas que se reprimen hambreándose, como castigo a un atracón, para sentirse vacías y, así, más cercanas a la muerte. Después, pierden el control y terminan por comérselo todo, hasta que su cuerpo no puede sentir más, y confunden y piensan que si el cuerpo no siente, tampoco el alma. Y rematan, arrastrando a su ser al límite de la indigestión. Cumplir la auto penitencia. Para darse y quitarse sin que nadie más se dé cuenta. Estar, adictivamente, rozando el delgado filo entre la vida y la muerte; la cordura y la locura; el festín y la inanición. Yo fui una de esas mujeres dormidas a las que se les confunde con las vivas, de esas deslumbradas por la lujuria que promete un atracón; anestesiada inevitablemente por las calorías que se liberan tras el banquete, al final. Fui de esas que por instantes deseaban despertar a la luz de la conciencia pero no saben la manera. Así había sido yo. Comer desaforadamente un día y pagarlo con una semana de represión, era un precio que yo había tenido que pagar, muchas, infinitas veces. 57 Era como si hubiera estallado y, en un grito, hubiera dicho todo lo que tenía que decir y por ello hubiera tenido que quedarme muda después, por muchos días. Cuando comía, en lugar de centrarme en la comida, me concentraba en calcular la cantidad de días que tendría que dejar de ingerir bocado alguno para pagar; mientras los borbotones de calor me inundaban toda. Los siguientes días, los que dejaba de comer del todo —los días que hubiese permanecido muda si hubiera gritado en lugar de comido— pensaba en todo lo que me engulliría cuando mi voluntad se quebrara de nuevo. Comiendo pensaba en ayunar y ayunando pensaba en comer. Siempre fuera de lugar. Mas, en la vida práctica, en lo que se veía desde afuera, era lo suficientemente buena actriz y estaba aceptablemente delgada como para que nadie pudiera notarlo. Lo escondía tan bien, que a veces yo misma dudaba que fuese cierto. Me llegué a cuestionar, sobre todo cuando estaba en público, si mi vida era tan dolorosa como en realidad lo era. De desviar toda mi energía a comer o someterme al hambre, estaba cansada. Moribunda del alma. Por fin había encontrado, entre las miserias de mis resentimientos, entre los rincones de mi odio constante y sostenido, entre las cuerdas de mi yo ecuánime que me sostenían paradita y derechita: mi vocación. Dicen que cuando convergen la habilidad de un ser humano con las carencias en el mundo, se da la prosperidad y todo fluye. Y dicen que cuando la prosperidad se da, pocas veces permanece vigente porque quien la provoca se asusta. 58 Había que trabajar por mi propia recuperación, conseguirla, mantenerla, procurarla. La curación que un día veía como lejana, era posible. Ya no estaba dispuesta a permanecer mal para estar bien con él. Vaya precio: enferma, atracada y adormecida, todo para poder conservar la artificial armonía con él. La obsesión por la comida, la sustituyó la obsesión por curarme. Ser independiente, empezando por la libertad de mí misma. Entonces, la salud total, la mía, se me fue dando y logré tocarla y luego sostenerla entre mis dedos, entre mis manos. Escuché que la sanación llega cuando el enfermo se rinde; que la iluminación aparece cuando se abre el alma de forma pura. Yo aprendí, en cambio, que la sanación solamente ocurre cuando se sabe que si no se sana, se muere. Que no hay caminos transversales. Que solo hay uno, con doble sentido: dirección a la vida o a la muerte. Yo, quizás por mis veintitrés años, estaba mirando en dirección a la vida. Fui y vine a grupos de auto ayuda y terapias, muchos días, incontables días; seguía y perseguía a cualquiera que se hubiera recuperado de cualquier adicción, que todas eran la misma. Me metí en las colonias en las que jamás habría entrado; me perdí en los peores rumbos populares buscando al famoso rehabilitado de la vecindad que hablara de Dios, existiera o no, y hubiese dejado las borracheras, las drogas y los cachos de la perdición. Cualquiera que hubiera sucumbido a la tentación de la muerte y hubiese metido en sus venas, en vez de morfina, el suero puro de la vida. El que fuera, con que hubiera despertado un día lleno de la sed de vivir. Encontré tirados por doquier los trozos de la verdad que, apilados, se tornaban en columnas capaces de sostener a las personas. Los seres adictos 59 que logran liberarse se percatan, cierto día, de que respiran. La vida propia se revela a través de los otros, no solo de quienes ya nos quieren, sino, más bien, de quienes son capaces de querer a quien sea. Bebí sus palabras y me las infiltré; para crecer, renacer, olvidarme de mi pesar y dejarme ir adónde la luz me llevara. Si era luz, solo podría conducirme a un lugar bueno, a uno donde pudiera yo dirigir a los que sufren, como si fueran turistas, y dejarlos ahí, marinando en su propia conciencia; como mi martame remojaba el arroz o marinaba la ternera. Deseaba poder darles una probada de serenidad a los que siempre se ahogaban en su angustia, imaginaria o real. Enseñarles que hay cosas que no se comen y que sí alimentan. Entendía que para llegar ahí habría que pagar el precio del cambio, en carne viva y en persona, como todos los otros que recorrieron el camino antes. Para sanar hay que abandonar a quienes nos ponen como condición padecer una enfermedad. Los que nos necesitan atrapados en la compulsión como regla básica de convivencia. Dejarlos ir. Volar. Pero volar tiene sus consecuencias; hay que desgarrar hogares y mirar los ojos empañados de los niños que no entienden; que no se quieren ir, o que no quieren que alguien se les vaya. Hay que aprender a dormir con una nueva postura del cuerpo. Hay que trabajar para que nadie nos regale el pan y ser dueños de todo, absolutamente de todo lo que tenemos. Que sean propios los miedos que nos ensombrecen y nunca ajenos; que sean nuestras las mañanas y las posibilidades que en sí contienen. Que sean nuestras las ropas que vestimos, el suelo que pisamos y el agua que bebemos. Los que siempre nos han querido caídos, intentarán molestarnos, pero seguiremos adelante porque todo lo que ocupamos es 60 nuestro. Nadie podría, entonces, quitarme el aire que era mío y mucho menos el temple. Me sumergí en la rehabilitación de mi alma desintoxicando primero mi cuerpo. Dejé de comer harina y azúcar en todas sus presentaciones. Hice esta depuración totalmente estricta por cinco años, para estar bien atenta y que no se me adormilaran los sentidos nunca más. Como prueba de mi necesidad de deshacerme de todo lo que me dañaba, dejé de asistir a los cafés de las maestras de hebreo. Me abstuve de hablar mal de otros, llámense amigos o desconocidos. Era una pérdida de tiempo juntarme con ellas para reírme de otros sin haber aprendido a reírme de mí misma primero. Pude soportar una abstinencia de los alimentos que antes eran mi adoración, a los que les rendía culto y por los que callaba cuando debía haber gritado. Sabía que ya sin alimentos adictivos, sin excederme, sin albergar patrañas en mi mente, era lógico que tendría que reaccionar y dejar de comportarme como un inquilino que habita en un rincón de su propia vida. Iba a reaccionar, y quien reacciona gana o pierde, y sufre; pero indiscutiblemente, vive. Estaba a punto de aprender que si te dopas te callas, y si te callas permites, y si permites te pierdes y si te pierdes no existes. ¿Cómo contagiar de salud a los que comen como autómatas? ¿Cómo inundar de luz a la colectividad borracha de donas? Mi abstinencia, con el tiempo, se convirtió en sobriedad. Si sobrevivía, entonces, no habrían sido perdidos los años ni las luchas ni las lágrimas ni Rocío ni Rafael ni los atracones ni los ayunos. 61 Todo cayó de pronto en su sitio. Mi vida, por fin, tuvo sentido… vivir, lo tenía metido en la sangre, en el aire, en los recuerdos. Más aun, en los deseos. Para entonces era yo madrina de más de quince mujeres que luchaban, que estudiaban los libros para adictos y que hacían catarsis y vomitaban sus palabras sin sentido frente a unos desconocidos que tal vez ni las miraban ni las entendían, pero que seguramente las criticaban. ¿Y qué?, les decía yo, si cambias tus vergüenzas por sus fortalezas, ¿qué? Eso de amadrinar me satisfacía, me llenaba y endurecía más mi nueva valentía. Mi fortaleza adquiría una forma distinta. Mi sanidad se hacía de acero. Ayudar a otros era la póliza que aseguraba mi salud física y mental, y yo estaba dispuesta a pagar. Me ocupaba de las mujeres del grupo día tras día. Me comía sus historias y deglutía sus miedos, y me atascaba de sus ganas; pero ya no ayunaba, ya nunca. Si ya no tenía culpas, no debía penitencia alguna. Me hubiera quedado así, si no hubiera tenido que ser dueña de mí y de lo que calzaba y de lo que traía puesto. Me hubiera quedado así, si el tener dinero propio no se hubiese convertido en una urgencia para poder navegar. Pensé, por primera vez, que quería cobrar por amadrinar. Imposible, entre las filosofías que yo misma pregonaba como parte de la curación, estaba la del servicio gratuito. Eran tres las armas que protegían mi sanidad: la oración, la meditación y el servicio. Y no estaba dispuesta a arriesgar mi rehabilitación y mi espíritu. Si quería cobrar, tendría que hacerlo de distinta forma, con otras personas; prepararme profesionalmente y llamarle pacientes a las ahijadas y consultas a los cafés. 62 Mi alma rebotaba entre la luz del crecimiento y el dolor de mi vida cotidiana. Ya no podía esperar más tiempo. No podía seguir viviendo con el doctor. Los planes se iban a salir de sus coordenadas muy pronto si no tenía dinero para subsistir por mí misma. La recuperación propia, el conocimiento empírico de la enfermedad y mi estrategia, eran buen comienzo, pero no suficientes como para considerarme profesional y trabajar formalmente en ello. Me hacía falta estudiar, perfeccionar mis herramientas y fundirlas con mi experiencia personal, con mi pasado. Estaba a punto de despegar, volar alto como se vuela en los atracones, más alto todavía, pero de forma real. 63 CAPÍTULO 12 En la calle, hable y hable; en mi casa, gobernada por el silencio. Expectante. Aguantando… aguantando. En sus marcas… Comencé por ensayar lo que hubiera dicho si me hubiese atrevido a hablar. Mientras me imaginaba a mí misma gritándole al estúpido doctor y defendiéndome, permanecía en silencio. Aunque imperceptible en apariencia para otros, para mí representaba un gran paso. Él comenzó a limitarme el dinero y a pedirme las notas de todos los gastos que hacía para la casa. No se le iba una, a pesar de que siempre fui de las personas que gastan lo mínimo necesario. Por estar sumergida en la tristeza, nunca tuve ganas de comprar. Y almacenar, no me gusta. Con su petición pretendía humillarme. Le pregunté porqué me limitaba tanto, si gastaba lo mismo que antes. Me dijo que regresara a trabajar al colegio, si es que quería despilfarrar más. Le dije, en cambio, que quería estudiar. —¿Estudiar? —Sí, estudiar. Ya sabes que nunca me ha gustado mi licenciatura y quiero hacer algún otro posgrado. —Vuelve de una vez a la escuelita y sé maestra de vuelta. ¡Pero ay de ti donde descuides la casa! —¿No que de todas formas está muy descuidada? Se me olvidaba que estaba en la fase del ensayo y que no me podía permitir ir más allá. No podría asumir las consecuencias. Aún no. —¿Y qué quiere estudiar la madame? —ese tono era el único que usaba al referirse a mí o cuando me atrevía a pedirle algo. Mis aspiraciones siempre estuvieron fuera de lugar. 64 —Adicciones. —Y… ¿quién es el enfermito? ¡Tú, animal!, dije para mí misma sabiendo que no podía gritárselo y estropear mi plan. —Voy a checar en la Universidad de por acá a ver si hay alguna especialidad. Y… si dura menos de dos años… ¿la puedo hacer? —Mientras a mí no me cueste y estés aquí en las tardes con tus hijos, la puedes cursar aunque dure 20 años. Investigué los requisitos, renuncié a la mayoría de mis ahijadas y las encargué con las dos más avanzadas. Trabajaba un par de días por semana de maestra entrenando a otras maestras para ganar algo de dinero y pagar mis posgrados. Me dediqué a estudiar, a ir al hospital a tomar un curso, a llevar dos especialidades juntas. Tomaba clases de día; de noche, leía. Estudiaba en vez de llorar. Corté por completo mi vida social. A los únicos que no dejé del todo eran a los del grupo de amigos con los que salíamos de parejas a cenar, ellos representaban para mí el sostén de una relación que aún no podía terminar. Mientras no estuviera lista para partir de la casa o lograr sacarlo, seguiría atada. Decidí que conviviríamos lo más funcionalmente posible. Así, todos en sus puestos: Rocío seguía haciendo su rol de la buena amante; mi marido, de buen doctor; mis hijos, de excelentes estatuillas; Rafael, del mejor recuerdo; y yo, de la mejor actriz. Sabía que no tenía tiempo de caerme y levantarme. Fui como una estampita callada que todo lo puede. 65 Entre cuadernos, enfermas compulsivas, dos niños y un marido que me ofendía e insultaba frecuentemente, pasaron los dos años más veloces de mi vida. En realidad fui yo la que les pedí que se dieran prisa. Sí, a mí la prisa me apremiaba. Los gritos del doctor paseaban por la sala y dejaron de encontrar su habitual asilo en mis oídos. El simple aire entre él y yo se convirtió en mi escudo. Aire que desvanecía mi ira y el llanto que tanto tuve un día. Alejaba los añejos recuerdos. ¿Cuáles recuerdos? ¿De qué hablas? Mas las promesas del tiempo, inevitablemente consuelan: porque siempre llegan. Un día de esos que una siente cosas que no debe, amanecí pensando que a los veinticinco años la maternidad se me extinguía. Era seguro que dejaría al hombre que me tenía en prisión, al doctor. Porque, aunque no esté escrito en cada una de estas cuartillas, no hubo un sólo día en que él dejara de gritarme o que hubiese estado satisfecho con algún aspecto mío o de la casa o de los niños, incluso. Yo me escondía siempre de la misma forma: bajo la almohada para no escucharlo y para que él no me viera llorar. Mi planeación se llevaría a cabo de manera perfecta. Terminaría de estudiar y me pondría a trabajar en lo que amaba, en lo que creía que era mi vocación. Y de esa forma, me liberaría a toda costa de él, de sus padres, de los míos, de cualquier rabino. ¿Pero, cuántos años pasarían para que lograra liberarme? ¿Me volvería a casar? Entonces, un detalle se interpuso en mi planeación perfecta. ¡Un cambio de planes de última hora! Yo siempre 66 quise tener por lo menos tres hijos. Desde que jugaba en el jardín, tres hijos, hermanos entre sí. 67 CAPÍTULO 13 Y de nuevo, la locura se apoderó de mi cabeza y de mi agenda. Si ya lo había diseñado todo, ¿por qué habría de sacrificar una pieza de mi felicidad? No estaba dispuesta a irme incompleta. Si yo le había servido a mi marido tantos años de acompañante modelo en los eventos sociales, si le había entregado tanto de mi vida, no me iría con las manos semillenas. Un hijo más. Y ya. De todas formas no podría comenzar a dar consulta sin completar la maestría, o por lo menos la especialidad. Un hijo más. ¿Qué podría pasar? ¿Me retrasaría un año? Dos a lo sumo. Si era capaz de esperar un poco, saldría con mis tres hijos, mi carrera nueva y mi promesa de un futuro. Seguro que sí podía. Entonces emprendería la retirada estando completa. Todas tenemos un capricho. Otras hubieran ideado todo para quedarse con la cuenta bancaria común, con el apartamento o con la casa de verano que no está a su nombre o con la casa donde viven pero que aún no está pagada. Yo no, no creo que sea apropiado quedarme con posesiones de alguien causante de tanto daño. Las cosas que hubiera podido arrebatarle, solo traerían mala suerte a lo mío, por poquito que fuese. No quise nada de él. Quería a mis tres hijos para irme lejos. No volverlo a ver. ¿Era poco? ... Para mí, todo. Acudo a su consultorio sorpresivamente. Le da gusto verme ahí, así parece. Me pide que lo espere y duda en hacerme pasar, o no, al otro cubículo, al que está vacío. Mejor permanezco en la sala de espera. Así lo complazco porque contribuyo a que el lugar se vea más concurrido. Tiene tres pacientes que atender antes que a mí. Me pide que no desespere. No sabe 68 que llevo dos años esperando dejarlo, y que voy a esperar otros dos más para irme como quiero. Nadia ya no desespera. Me acoplo al tiempo que sea, con gestos amables. Una demora que ya no me molesta y le hago plática a la enfermera que no es Rocío, la amante de mi marido. La que tiene en este consultorio es otra enfermera, una que lleva ocho años trabajando para él. Su perra fiel. La única, además de mí, capaz de revelar la parte oscura del famoso doctor. Mi mente vuela en la sala y fantaseo con un bebé que será más mío que de él. Ya tiene el nombre puesto y no ha nacido aún, se llamará Francis o Mauricio. Francis por mi madre, Mauri por mi padre. No sé si prefiero que sea hombre o mujer. Mujer me gustaría, para tener otra compañerita en la vida, para que me permita ser una abuela joven. Como lo seré con Sandra. Para poder ver más a mis nietos, porque no estoy segura de que mis futuras nueras me quieran. No… hombre, ¡mejor hombre! Contemplo la opción para que sea amigo de Joe, para que sean socios, quizás. Las mujeres hacemos amigas más fácilmente; congeniamos con las niñas de la clase, con las primas, con la mamá; pero los hombres no tienen con quién hablar. Un varón, un hermano para mi hijo, un socio para mi hijo, un velador para su madre cuando envejezca. Sí, un varón. La enfermera sigue platicando; yo, asintiendo. Transcurre cerca de una hora. Mi turno, por fin. Me toma del codo y me acompaña a su privado, ¿qué te trae por aquí, gorda?, me dice el doctor con un tono que se vuelve arrogante porque la enfermera lo mira. Le digo que tengo cólicos, que el dispositivo como que me molesta, que me siento intoxicada por él, que me hincha, que no me deja enflacar aunque haga bien la dieta, que mancho, y hasta sangro entre reglas. Sería bueno retirarlo para darle a tu 69 cuerpo un descanso, me comenta. Me recuesto en la cama, la enfermera tiene que estar presente, como se estila, como con cualquier paciente. Abro las piernas que se le acercan a la cabeza; ya me sé el procedimiento y el temor al dolor por un retortijón se calla, cede su lugar a los planes que rodean circularmente a mi cabeza. Me complace quitándome el dispositivo. Sí que me complace. ¡Él mismo coloca la última pieza clave en mis planes de dejarlo! Y no lo sabe. Me visto en el diminuto vestidor sin dejar de sonreír a pesar del cólico. Salgo del privado con mi bolso en la mano. El doctor sale detrás de mí ya sin su bata blanca. Hago de cuenta como que pago la consulta entre risas, y le digo a la enfermera que el dinero no me alcanza, que le mande cobrar a mi marido. Es la hora de la comida y el consultorio permanecerá cerrado hasta las cuatro treinta. Los tres salimos contentos. Lo acompaño a comer una torta a la esquina y me le pongo cariñosa de la nada. Por su cara noto que sí le gusta tenerme de esposa presentable mientras siga mudita. Tal vez sí hubiese podido ser feliz con él. Si hubiera estado dispuesta a callar por siempre, a estar bien arreglada, a no usar pantalones de mezclilla ni zapatos abiertos ni tacones ni botas ni ropa ceñida ni pintarme el pelo. Si hubiera adivinado las recetas que mi martame me dictaba totalmente equivocadas. Si hubiera aceptado siempre sus teléfonos celulares viejos. Si hubiera brincado de emoción cada vez que me diera un coche usado por unos siete años. Un carro que no hubiera tenido más opción que dejármelo por invendible, por viejo o por descuidado. Si hubiera soportado las noches en que me avisaba que no llegaría a dormir porque, según él, tenía paciente internada, generalmente con trabajo de parto. 70 —Sala de labor. —Buenas noches, busco a mi esposo, el doctor Charáff, me parece que debe estar por ahí, tiene paciente en trabajo de parto —le decía yo a la que atendiera—. Un segundo, señora Charáff. Déjeme checarlo… —…¿Señora Charáff?, lo lamento; su esposo debe de tener internada a su paciente en otro hospital—. Me decía la mujer sin saber que ese era el único hospital donde mi esposo trabajaba. Quizás hubiese sido feliz si hubiera seguido siendo su pareja calladita y muy bien arregladita para los eventos de la alta sociedad. O la que se dejara humillar todos los días porque el señor llegó de malas, porque es doctor, y los doctores sí tienen derecho a estar de malas, porque ellos no juegan a las canicas, ellos son doctores. Si hubiese sido alguien más pequeña que él. Si no hubiera sido así de pensante. Me asusta cuando me toca el brazo con su gordo dedo. Me alegro en secreto, y me enojo conmigo por tan solo pensar que pienso demasiado. Me le acerco y lo beso. Sonríe. Le gana el desconcierto. A mí no, no me gana nada. Nada me sorprende. De hecho sí me gana algo. Me ganan las ganas. Me gana la avaricia de cobrarme lo que se me debe, de reponerme con una plácida vida los años malgastados. De reponer con vino tino las lágrimas evaporadas. Porque los abusos no se olvidan. Los malos tratos no se olvidan. Nada de eso puede enterrarse para siempre. Ni por un instante. —¿Vas a comer?— me pregunta en voz baja, cerca del oído. —No, mi cielo, te acompaño, solo pídeme un refresco. 71 Y me doy cuenta con qué poco se conforma un esposo cuando quiere creer que todo está bien. Esa tarde, un refresco y dos cafés fueron el costo de mi visita. Última vez, Nadia, cero error. Esa semana tendría que dejarme penetrar por él, una vez. Tres, cuatro veces quizás. La próxima semana ya no. Mis cálculos eran perfectos. Así fue. Se me concedió un varón: Mauricio. Me lo regaló Dios. 72 CAPÍTULO 14 ¡Qué cara, la del doctor, cuando al mes y medio acudo a su consultorio con retraso! No quería otro hijo. Que ahorita no. No importaba lo que él sabía o no sabía, lo que él quería. Ahora solo contaba yo. Decidí monitorear por mi cuenta el peso que habría de ganar en el nuevo embarazo, me hice una dieta adecuada y la seguí. Como seguí todo lo demás en la ruta que me fijé. Mi marido, finalmente, se hizo a la idea. Poco a poco se emocionó. Me atrevo a decir que, cerca de la fecha de parto, casi deseaba al bebé tanto como yo. Él mismo me dijo que era un niño y que para marzo nacería. Pero no era un niño. Ese niño era mío. Mauricio era solo mío. Desde el principio del embarazo comencé la maestría, y después de su nacimiento me haría falta un año más, año y medio quizás. Mi esposo decidió que este sería nuestro último hijo. Se le antojaba, por primera vez, y tomando en cuenta que nunca volvería a ser papá, estar junto a mí y fungir como lo hacen los esposos comunes. Filmar con una videocámara todo el numerito. Me obligó a visitar algunas veces a uno de sus colegas; al de su mayor confianza. Quería que fuera él quien atendiera mi cesárea. De hecho, eso hubiese sido lo ético y lo adecuado en mis tres embarazos, no solo desde el punto de vista médico, sino también según la religión. En una ocasión, después de enterarse de que mi marido era mi médico y que yo estaba embarazada, nos dijo un mohel22 que estaba prohibido por el judaísmo que él, siendo mi marido, atendiera mis partos. Dicen los rabinos que una vez que el esposo mira la entrañas de su mujer, y además las 22 Mohel: Persona judía especializada únicamente en la circuncisión según las reglas hebreas. Es un profesional especializado que no necesariamente debía ser médico. En la actualidad suelen ser médicos que realizan estudios judaicos que los certifican. 73 manipula, la separación entre ellos es inminente y ya nada podría juntarlos de nuevo. A mí sus proféticas palabras no me asustaron nada. De hecho fueron un consuelo. No fui yo la que lo decidió, fue el destino porque él se atrevió a operarme en contra de la religión. Ya estaba todo listo para el día siguiente: yo, mi maleta del hospital, los regalos que compramos a nuestros dos hijos disque de parte de su nuevo hermanito. El colega orgulloso, el padre con su cámara y mi madre con sus bendiciones de siempre. Acudí por última vez a la tebilá el día previo a su nacimiento. Este ritual era doblemente necesario porque mi esposo me quería ligar las trompas y cabía la posibilidad de que me quitara la matriz. Esta sería la última vez que era obligatorio para mí sumergirme. Me sumí en mi amistosa agua sagrada y, guiñándole un ojo, solo pude darle las gracias. Sonrisas en lugar de lágrimas. Estaba muy emocionada. Mañana, mañana regresaría a casa con las manos llenas, llenas de Mauri. Pensé. Mío. Mauri fue el producto del más feliz de mis tres embarazos, mi dieta era perfecta, su peso era perfecto, fue el único de mis bebés que llegó a término. La cesárea fue perfecta. Lo tomé entre mis brazos aún en la cama de parto y lloré sobre su pelo de por sí mojado. Los tubos de mi nariz estorbaban a mi llanto. No debía apretujarlo tan fuerte. Sentí el calor que pasa de ida y vuelta de piel a piel. El que regresa por una peculiar vía, y sin palabras. Era dueña de mis tres hijos, mi vida, mis noches sin presionarme a mí misma para estar de nuevo en la cama con él. Repulsión. Juré que pasara lo que pasara nunca más me iba a dejar penetrar por el doctor, ni 74 aunque le hubiera prometido a mi mente engañarla y llevármela a un paseo fabuloso. Ni a la casa de la infancia ni a la playa ni nada. Aquel día crecí, sentí el mudo crujido que dicen que se siente cuando a uno se le desenvuelve el alma. Hay días en que el alma evoluciona, trasciende. Crecí: el tiempo que pasé dentro del quirófano resultó ser como décadas al salir. Clausuré la visión de la niña ingenua que vivió dentro de mi cuerpo por tanto tiempo. Le dije adiós a la mujer que era y recibí a la mujer en la que me había convertido; a la tristeza tan vieja anidada ya en los años. Repleta de nostalgia, supe que mis fantasías sobre el amor eran un tiempo malgastado. Mi tercer hijo me convirtió en otra clase de mujer: joven y anciana. Salí exhausta, airosa, y con las manos llenas, como dijo literalmente mi madre. El procedimiento me lo sabía más que bien, las noches en vela deleitaban mi falta de sueño cuando rayaba en la locura. Muy de noche ya, creo que de madrugada, disfrutaba de la sensación alucinante ocasionada por la oscuridad en la que nadie habla. Del silencio que solo se rompe con los sollozos de un bebé que no sabe que es de noche ni que gobierna el silencio. Capsulitas de paz flotan por doquier cuando duerme un bebé. A los ocho días de nacido festejamos, como con Joe, su circuncisión. Pero en esta ocasión le pedí a la enfermera, incluida en el paquete que cobraba el mohel, que mejor se fuera. Recordaba la sensación que me suscitó la cuidadora que se quedó la noche de la circuncisión de Joe. Saber que alguien, que no fuera yo, miraba a mi hijo mientras yo dormía, me producía más intranquilidad que confort. 75 CAPÍTULO 15 Demasiado pronto la vida se acordó de su rutina. Y yo, de mi prisa. Disfruté de Mauri indefenso sobre mi pecho, sereno. El tiempo debería transcurrir. Tuve que clausurar esa clase de momentos, los que me gustaba que duraran más. Y caminar, de prisa. Caminar. Ya habían pasado siete años desde que me había casado por complacer a mi padre, y él aún no me dirigía la palabra. Mauri empezó a dar pasitos. Con cada paso logrado por él, existía un paso mío; solo que los míos nadie, más que yo, podía verlos. Con los míos y los de él hubiésemos construido una carretera. A Mauri sus pasos le llevarían a la escuela; a mí, a la libertad. Pasado el año lo inscribí en el colegio, el mismo de sus hermanos y, el primer día de clases, solté su mano con dificultad. Vi en su rostro el miedo a quedarse solo. Yo no sería capaz de hacerle lo que mis padres me hicieron a mí. Dos años más pasaron. Estudiaba cuatro días, de lunes a jueves, y un fin de semana al mes. En compañía de mis tres niños que, sin saber, daban de comer a las ganas enfurecidas de cumplir mis promesas: a mí, a ellos, y a él, el doctor… 76 CAPÍTULO 16 Creé un consultorio con mi nombre en la puerta. Me quedé parada frente a la entrada más de una vez. Pasmada y sin dar crédito, pensaba que no era posible que todo eso fuera cierto. El teléfono sonaba sin parar. Citas amalgamadas. De continuar las cosas así, tendría muy pronto el dinero para pagarme un abogado, para sostenerme —sin lujo alguno—, y para darles de comer a los tres niños, a los que no pensé abandonar en ningún momento. No volvería a recoger platos rotos con comida tibia. No metería de nuevo la mano al escusado, ni cubierta por una bolsa de plástico ni sin ella. Mi práctica privada superó todas mis fantasías. Yo me fui de las manos del camino que estaba destinado para mí y sorprendí a aquellos que creían conocerme. Y a mí. Si he de ser franca, admitiré que utilicé algo de mercadotecnia para llenarme de pacientes. Empecé, lo recuerdo bien, anotando en la agenda nombres de personas que no existían, pretendiendo que mis citas estaban todas ocupadas. Los pacientes que comiencen con la letra A en nombre o apellido, serán las citas fantasma, le decía a mi secretaria que me miraba intrigada. Mostrarás, con falso orgullo, el libro de citas, continuaba. Y de tener una sola paciente, y fingiendo que no tenía espacio para volver a verla, pocos meses después, la agenda estaba realmente llena. Los nombres empezaban entonces con toda clase de iniciales, incluso con la letra A; y también esos dejaron de ser nombres falsos. Me funcionó tan bien que, para admitir pacientes de primera vez, tenía una lista de espera de por lo menos tres meses. Mas hoy sé que si no hubiera sido buena en lo que hacía, ningún plan hubiese funcionado. ¿Pero, 77 qué era exactamente lo que hacía tan bien para evolucionar? ¿Cómo le hubiera hecho la otra Nadia? Hay que reconocer que la combinación de las dietas con los programas espirituales de autoayuda fueron una idea magistral. Apoyaba a los que se acercaban. Los talleres de espiritualidad que yo impartía en los grupos de autoayuda y en mi consultorio, junto con la dieta, lograban sanar las vidas de quienes comían sufriendo y sufrían comiendo. Sí, era verdad, sus vidas se llenaron de calma, de paz. Sus deseos imperiosos de comer desaforadamente habían sido sustituidos por la serenidad. Sus cuerpos dejaron ir las capas grasientas que empañaban a su imagen. Carnes, kilos, ropas holgadas perdían la efectividad para cubrir a quien ya no quiere permanecer en su habitual escondite, a quien anhela ya salir y vivir. Mujeres, hombres, los seres que antes se percibían como invisibles, pronto se convertirían en entusiastas personas de luz, alejados del temor. Cuerpos dignos, enaltecidos, ahora podrían desafiar a quienes no los contemplaban como seres competentes. Perdieron el miedo. Se atrevieron a ceñirse los pantalones para mostrarse. Mujeres enmudecidas por el tapón de la comida, por fin hablaron. Se les percibía como seres recién lanzados al mundo… despertando. Yo trataba de mantener mi espiritualidad vigente para poder seguir siendo canal abierto al servicio de los demás. Por ende, la bonanza no se hizo esperar. Al recibir todo ese dinero, una sensación de culpa me decía que no era posible que fuese mío. La petición a mi Dios de siempre, una vez más, se había cumplido. Se me presentó el dinero y recibí, además, la 78 admiración que conlleva el reconocimiento. Me llené de un poder desconocido, del que había estado tan hambrienta todos esos años. Dejé el consultorio que rentaba en el hospital con el fin de crear un centro de rehabilitación para comedores compulsivos, donde cupiera yo, ellos, y mis sueños. Ahí, en una oficina lujosa y con ocho cubículos, hice para mis tres hijos un estudio exclusivo, con cocineta y televisión, juegos y videos. Y, con todo eso, era casi imposible mantenerlos dentro, se salían y abrían las puertas contiguas, se reían y corrían. A los pacientes les parecían graciosos. A mí me dolía verlos poco y perderme de sus primeras tareas, sus primeras fiestecitas, sus primeras riñas. Mientras yo ganaba los medios para navegar sola con ellos, por fin me empezaba a sentir capaz de caminar por el mundo. Habría que hacerlo, sin miedo. Se corría la voz en la comunidad, la misma que siempre ha tendido al fanatismo. Y me convirtieron en la gurú de la dieta. La secretaria sacaba por la mañana los expedientes de los pacientes que tenían cita, eran unas hojas blancas que estaban hechas a mano y que fotocopiábamos. No había encontrado el tiempo para hacerlas en la computadora. Sobre una bandeja iba colocando boca abajo los expedientes de los pacientes que ya había visto. Para las diez de la mañana ya eran una buena cantidad. La boca se me secaba y me dolía la garganta de hablar. Tenía los minutos contados: 1 para saludar, 5 para formularle las preguntas que ya tenía preestablecidas y entender cómo le había funcionado su dieta, 4 para cambiarla por una nueva, 2 para explicarla, 2 para las dudas y 1 para despedirme. Solía caminar muy rápido por el pasillo y no tomaba tanta agua como hubiera querido para perder menos tiempo. 79 A la vez que el éxito, que en ocasiones no reconocía como mío, se me desbordaba, la vida, allá afuera, seguía su imparable trayecto. Alabada en la comunidad y rechazada por mi familia, y por la de mi marido. Nadie más que yo misma parecía estar complacido con mi popularidad y, menos, con el poder que daba el boceto del libre albedrío. Mi madre dejó de velar sobre mí y se olvidó de sus bendiciones ancestrales. Casi no la visitaba ya, porque me repetía la misma cantaleta: Hija, vas a perder a tu familia. Mira, tu marido está furioso; a ningún hombre le gusta que su mujer lo desafíe. Sí, era cierto, lo había retado, y mucho. Mi hermana Mónica, que hasta entonces había sido una compañera callada, alzó la voz pretendiendo que, por ser mayor, a ella sí la escucharía. Que los hijos crecen, que la vida se va; que no me reconocerían al pasar de los años. Que sería una rica anónima; que perdería lo más importante. No cambies lo más por lo menos, decía. Balancear los aspectos de mi vida, parecía una tarea de titanes. ¿Rechazar la fuerza que recién descubrí? No y no. No yo. En lo absoluto estaba dispuesta a continuar con el ayuno de triunfo. Finalmente era de eso de lo que se trataba: del poder. Me era imposible acudir a casa de mis suegros. Dejar de trabajar un par de horas para ver, voluntariamente, sus caras largas, no. Pocas cosas, aparte de trabajar, me entusiasmaban. La familia del doctor, que pensaba que aún estaba a tiempo, le pedía que me frenara. Es un caballo desbocado, decían. El médico era el que más harto estaba de mí; y mucho más, de mi fama. Perdió el control sobre su exsumisa mujer. Alabado por todos, compartió, por primera vez, su prestigio conmigo. Éramos: un excelente médico y su famosa mujer. Aunque sonriera en público, no le gustaba la 80 idea de compartir el escenario conmigo. Reconocí por fin que él nunca había querido casarse conmigo, que el amor de su vida fue Rocío. Estar conmigo fue un gusto que quiso darle a sus padres para que dejaran de presionarlo. Soportar a una mujer insolente debe ser insufrible, y más aun, si nunca se le ha amado. Se suponía que yo iba a ser una mujer común, y no una desaforada loca que luchara contra el mundo, empezando por él. Para detener mi carrera, apretó la presión de los tornillos que mantenían aún vigentes las torturas en mi casa. Entre sus infantiles y prepotentes intentos me despojó de mi coche, de mi celular, de mi extensión de su tarjeta de crédito (que hacía mucho tiempo había dejado de usar). Me acorraló en un laberinto de pseudo carencias y me castigó, además, con su despotismo frecuente. Nada me importaba menos que eso. No dejaría ir al tren que habría de conducirme a mi libertad. El tren que algunos dicen que llega solo una vez, y otros, que no llega jamás. Estuve dispuesta a prescindir de su dinero, de su aprobación. De todas formas nunca la tuve. Me quedé sin el apoyo de mi familia política, y me daba igual y fui feliz por tener un buen pretexto para no acudir a las comidas familiares casi diarias. Mis suegros y mi marido enviaban a mi madre a suplicarme que parara, a persuadirme para hacerme entrar en razón. En medio del intento colectivo por cancelar mi carrera, di un enganche para la compra de un consultorio en preventa que iba a tardar unos cuantos años en estar listo. Cada mes hacía pagos sustanciosos para poder ser dueña, algún día, de la primera propiedad que habría de comprarme. Mi madre venía a pedirme que dejara ir ese sueño y que rescindiera el contrato; que recuperara lo que ya había pagado y que no fantaseara con cosas que las mujeres no hacen. Pide que te 81 regresen el dinero que has pagado hasta hoy, y tómalo como una especie de ahorro que no habrías logrado de otra forma, decía. Nunca, pensé. Pagaría hasta el último centavo de esa oficina que representaba el boleto de la vida sin él. Estaba dispuesta a cualquier cosa: lo que fuera para sostener lo poco que pronto sería mío. Debía asirme al nuevo poder; el que me encontré por error cuando buscaba el dinero. Mis hijos parecían no darse cuenta de la lucha desatada entre mi yo arrogante y mi yo muerta de miedo, entre el prestigio del médico y la aparente sumisión de su mujer. Como era de esperarse, un día llegaron de la escuela y rechazaron ser aprisionados en una habitación de mi oficina. Les contraté un chofer y los mandaba con él a dónde fuera. Al parque, al centro comercial, a casa de amigos. Incluso con el vecino Simón, con quien mi hijo menor jugaba video juegos hasta enajenarse. A donde fuera con tal de que me dejaran seguir trabajando. Mientras yo, en un cubículo, comía un par de latas —una de atún y una de champiñones—; y sentía culpa si masticaba despacio, porque la vida corría de prisa allá afuera. 82 CAPÍTULO 17 La casa, finalmente, llegó a ser mantenida al cien por ciento por mí, producto de los intentos de mi marido para que por fin me rindiera. No me daba tiempo de hacer ninguna cuenta, de entrar en cálculos matemáticos, y mucho menos si estos habrían de delatar la abundancia monetaria que corría entre mis dedos. Prefería seguir y no soltarme de la cuerda gruesa por medio de la cual estaba conectada con mis pacientes y con mi pequeña riqueza. Me mandaron a dos rabinos para prevenirme, para ponerme al día de los castigos que el cielo se atrevía a asestar por la rebeldía, la desobediencia. ¿A mí? ¿A mí me hablarían de Dios? ¿Del que me había dado a manos llenas? ¿Del Dios mío? ¿De quien yo era la única hija? ¿Del cómplice y socio de mis lágrimas en el ritual sagrado? Era él quien me sacó a mí de mí. Por el que yo renacía. Cómo podría haberles explicado que mi Dios no era su dios. Que mi Dios no castigaba, que mi casa estaba llena de castigos del doctor. No hubiera podido. Sin poder evitarlo por más tiempo, acudí por primera vez a ver a los insistentes rabinos; puse mi rostro angelical, con el que me anuncio inocente. Los miré frente a mí, sentados ante una mesa en una sala de juntas. Un abismo lleno de silencio reinaba en la habitación. Los miré, como quien mira a seres sobrenaturales cuando no entiende bien el contorno de su rostro. Seres de los que parecen que no necesitan ni comer ni beber; de los que en su casa todoandabien. De los que no lloran, pero tampoco ríen, de esos. No comprendí lo que me decían. La verdad, tampoco prestaba atención a sus palabras confusas, llenas de dichos ridículos, proverbios de la Biblia alejados de la vida terrenal, a la que yo 83 pertenecía. Hubiese querido escapar por un túnel imaginario debajo de la silla en la que estaba sentada. En realidad, me quería ir, más que nada, porque tenía prisa por volver a trabajar. Por meterme a la cápsula donde el poder era mío, donde la gente era amigable para obtener mis servicios, donde resonaban mis zapatos de tacón apuntando sobre el pasillo de cantera negra fría, entre las oficinas, todas mías. Así pasaron casi dos años más, dos audaces y ensamblados años en los que postergué mi promesa. Había jurado y prometido sobre el juramento dejar al marido que me atormentaba. Pero juro que no había tiempo de cumplir juramentos. Estaba a punto de terminar de pagar la propiedad que compré en preventa. Y, aunque mis ingresos superaban la capacidad de mis manos para contar billetes, mis gastos eran mayores que cualquiera de mis proyectos. Mantenía al día un centro de rehabilitación por el cual pagaba una renta bastante alta. Con asistentes uniformadas y sobre sus batas blancas mi logotipo grabado a dos colores de hilos satinados. Mantenía los gastos de mi casa, pagaba la mensualidad de la futura propiedad y me mantenía a mí misma, que poco tiempo tenía para gastar. La culpabilidad por mi juramento no cumplido se asomó una y otra vez. Lo tengo pendiente, le dije a una parte de mí que era más grande que yo, no lo he olvidado. No. No había olvidado lo que había vivido, los abusos y las humillaciones. Sus insultos aminoraron o, tal vez, me percataba menos. Quizás no gritaba tanto porque estaba exento de los gastos de la casa. Solo pagaba las colegiaturas de los niños y nada más. El resto de lo que ganaba se lo reventaba en restaurantes con sus compañeros 84 doctores y con Rocío en las Vegas, y dondequiera que hubieran congresos médicos, o no. Apuesto a que muchos de sus amigos y colegas la conocieron y me atrevo a pensar que muchas veces hasta salieron de parejas. Él sabía que yo no podía, ni hubiera querido, acompañarlo a ninguno de sus viajes. No había olvidado. Fue solo que esos dos años pasaron muy rápido. A lo mejor porque dormía muy cansada. Llegaba a casa cuando los niños estaban ya dormidos. Tuve que contratar a una sirvienta que tuviera, por lo menos, secundaria y que pudiera ayudarme a supervisar las tareas de mis hijos. Me iba a trabajar al mismo tiempo que ellos esperaban el camión afuera. Mi marido se regía, en cambio, por un horario de otro paralelo. Cuando se le ocurría llegar a dormir, lo hacía de madrugada. Y salía a trabajar después del medio día. Sus citas comenzaban a partir de la una, excepto los días que tenía alguna cirugía. Mejor. Así nuestras miradas solo se tropezaban los fines de semana. Y los tropiezos se convertían en unos descalabros para los que yo ya no tenía paciencia. Básicamente permanecía callada frente a él. Prefería ahorrarme las palabras para usarlas con la gente que venía a mi consultorio. Generalmente me faltaba la voz de tanto hablar en mi consulta. Se dio en mí un síndrome que yo ni sabía que existía; que conocí, por error, una vez que acudí al examen profesional de una colega. Ella era siquiatra y su tema de tesis era el burn out syndrome. Cada vez que la ponente hablaba sobre ese síndrome imaginaba como si estuviera describiendo mi estado. Con cada una de sus palabras me sentía más identificada. Hablaba de la gente que se reseca por dentro por atender 85 desmedidamente problemas de otras personas; por trabajar sin darse un descanso entre paciente y paciente. Ahí estaba yo, escuchando eso y totalmente drenada al estarlo escuchando. Me sentía como una máquina que trabaja en automático. Mis momentos de meditación se habían acortado y mis oraciones se convirtieron en frases express que recitaba en el camino entre mi casa y la oficina. Y, cuando un mes seguido no pude recordar absolutamente ninguno de mis sueños, me percaté de que algo estaba a punto de ocurrir. 86 CAPÍTULO 18 Dos pagos más, solo dos más para ser dueña de un pedazo de tierra del que nadie podría correrme o decirme que era suyo y que me daba permiso de quedarme. Entonces sí sería mía la ropa que vestía, el alimento que comía, el agua que bebía, el suelo que pisaba. Estaba verdaderamente cerca, cuando todo ocurrió. Un sábado por la tarde, ante la necesidad de acudir a una boda con mi marido, fui a arreglarme el pelo y las uñas. Quise confundirme con una esposa de las que fingen ser la compañera perfecta. No sé si ya he mencionado que en el salón de belleza escuchaba cómo hablaban de mí, de la nueva doctora de dieta que había logrado hacer bajar más de cincuenta, cuarenta, veinte kilos a este o a aquel. Oía atenta sin entrometerme. Cuando le decía mi nombre a la señorita que manejaba la agenda me preguntaba si en verdad era yo. En verdad lo era. Me tardé un par de horas arreglándome para la dichosa boda y volví a casa dispuesta a meterme el vestido que hacía tiempo no usaba. Ya lista, con un puñado de caireles que descansaban sobre mis hombros exhaustos, un maquillaje que duplicaba el grosor de mi piel y un vestido entallado asfixiando mi cintura, traté de levantar a mi marido de su siesta para irnos al templo. Entre sueños parecía oirme y se movía ligeramente ante el zumbido de mi voz. Yo intentaba despertarlo con un tono cada vez más alto. Era la boda de su prima. Estaba obligado a llegar a tiempo a la ceremonia religiosa; yo, a acompañarlo. Una hora después de mi intento, me quité el vestido y me puse la pijama. Él se despertó sorpresivamente y me preguntó por qué no estaba preparada. Le respondí que llevaba horas 87 tratando de despertarlo, y que ya no iba disfrazarme de nuevo para cumplir con sus compromisos y menos, si eran de su familia (esto último solo lo cavilé). Cuando pasé por su lado de la cama se incorporó como un viento en huracán. Me sorprendió con un golpe en la cara. Su mandíbula contraída endureció su rostro. Soltó puntapiés. Con la primera patada hubiese bastado. Me desvanecí en la alfombra. Salí de mi cuerpo para poder soportarlo. Miré desde arriba cómo me pateaba. Mis lágrimas no acudieron al llamado; la voz seca de mi dolor no producía más que un ronquido seco. Emergían gemidos lentos y apretados de mi garganta colapsada. Nadie los escuchó. Nadie me levantó de la alfombra gastada, testigo de los maltratos, del paso de los años. Nadie. El doctor se vistió de gala y fue a la boda de su pariente. En mi casa, el maquillaje revuelto con llanto me ensuciaba el rostro y mis pasos se tornaron temblorosos con la intención de revisar a los tres niños. Su sueño profundo, casi divino, no se vio interrumpido por los lamentos que no eran de ellos. De pronto, mi falsa estima cayó al suelo. Mi éxito de los días hábiles no pudo ser mi consuelo, y el dinero que juntaba para las dos últimas mensualidades de mi nueva oficina no pudo comprarme la dignidad que se quedó en la alfombra ese sábado en la noche. Había estado tan cerca. Ahora, estaba lejos de nuevo… El cansancio luchó para abatirme. Usó argumentos reales, otros falsos, y ganó. Me quedé dormida con el maquillaje corrido y los caireles menos definidos y totalmente fuera de lugar. El domingo, mi esposo, trasnochado, despertó bastante después de medio día y me juró que me internaría en una casa de asistencia social para 88 enfermos mentales. Que su poder como médico lo ejercería con tal de acabar de una buena vez conmigo. Que me dejaría fuera de su vida y de la de sus hijos. Si ya me había recluido en un asilo de tormentas, de insultos; si ya me había encerrado en mi propio silencio; si mi mente divagaba entre la cordura y la muerte del alma: ¿a dónde más podría encerrarme? Las enfermedades mentales que conozco y las que he escuchado nombrar desfilaron una a una, y no sabía con cuál identificarme más. Mi cuerpo, exasperado, me recordaba —a través de los dolores— que era mío; me costaba respirar el aire que estaba mezclándose con el suyo en el mismo cuarto. Presa del silencio, la oscuridad se prolongaba. No acababa. Me juró, después, que si no lo conseguía con alegar mi locura, me inventaría una enfermedad congénita para que me aislaran lejos de él y de mi familia, la que, según él, le pertenecía. Pero yo había jurado antes que él. Y yo sí cumplía mis promesas. No debí de haberme esperado tanto tiempo en cumplir mi juramento. ¿No habrá sido que el destino se la estuviese cobrando? Lo de la enfermedad mental era más difícil de comprobar; pero, ¿eso de la enfermedad congénita? ¿podría el doctor alterar mis análisis?… Acudir a la comunidad y pedir ayuda a los rabinos no era siquiera una opción. Se trataba de los mismos rabinos que me habían pedido que volviera en mí y que retomara los quehaceres del hogar, que me portara como una mujer de la comunidad. Eso había sido apenas un mes atrás. Nadie me iba a creer. No contaba con persona alguna. Me había metido sola en una encrucijada y ahora, ciertamente, necesitaba de alguien que me sacara. Necesitaba de gente, de mi familia, de la suya aunque fuera. Esa misma gente a la que, en los últimos dos años, yo les había negado la 89 entrada. ¡Cómo pensé que nunca necesitaría de nadie! Recordé lo frágil que me sentía antes de que tuviera una hilera de pacientes desfilando en mi gran oficina. Me acordé también de la cantera negra que me empeñé en poner alrededor del mármol español, ahora, arcilla. Llegó el lunes, y pensé en cancelar a todos los pacientes de la mañana. Probablemente un abogado que había sido paciente mío hacía tiempo, podía darme una cita. No fue necesario, mi secretaria me llamó y me dijo que casi todos los clientes del día habían cancelado. ¿Cancelado? ¿Una gurú desempleada? Me enteré por una amiga que me confesó la verdad: mi marido, en la boda a la que acudió solo, se disculpó muy políticamente por mi ausencia. Y, cuando todos preguntaron por mí, con dificultad y amargura fingidas dijo que estaba yo en los separos. Que me habían detenido por la supuesta muerte de una paciente. Me dijeron que mencionó el nombre de una adolescente a la que yo ni siquiera conocía. Una que no aparecía en la agenda. Ni siquiera era una de esas pacientes fantasma que empezaban con la letra A. Ni siquiera. A la boda estuvieron invitadas unas 500 personas y, en menos de dos horas, yo fui un platillo más para su deleite. Uno a uno disfrutaron al destruir a la diosa que había sido electa antes por ellos. Me dijo mi amiga que, de mesa en mesa, se hablaba del tema. Y ya me habían encarcelado con palabras; ya habían nombrado dos o tres reclusorios al tiempo que yo no podía sostenerme sobre mis propias piernas. El abogado contestó rápidamente a mi llamado para recomendarme a un penalista que yo ni siquiera necesitaba. Había escuchado los rumores sobre mí y estaba al día de la noticia de la detención, la que corrió por los manantiales, por los mismos que un día me habían otorgado mi estúpida grandeza. Le dije que 90 estaba en casa, no me creía. ¿Por qué lloras, Nadia? me preguntó, y yo sostenía el altavoz todo mojado. ¿De qué lloro? ¿No se da cuenta, licenciado, de que él acabó conmigo, con mi carrera, con mis hijos, aunque esté sentada en casa y no esté presa? Ese era llanto, no como el otro, el de la temporada del agua sagrada, ni el de la almohada. Este era del llanto amargo que oprimía mi lengua cada vez que pretendía unir, una con otra, las palabras. Mi éxito, la custodia de mis hijos, dejar de ser su esposa… de haberlo lograrlo todo junto, no hubiera sido recompensa suficiente. 91 CAPÍTULO 19 Recostada en el sillón de la que aún era mi casa, mis respiraciones se hacían lentas, cansadas de facilitar el aire a quien sí quiere vivir pero no quiere respirar. Volé sin cuerpo. La pesadilla aquella de cuando se perdió mi hija me asaltó de nuevo… Sandra es pequeña, no pasa de tres años. Sandra me acompaña a la tienda, la llevo de la mano. Le gusta exponer su cara al roce de las prendas, se ríe, se tira al piso, se levanta, se adentra por los caminos de tela. Apenas libra su cuerpo por debajo de los ganchos, la veo entre camisas; cierra los ojos, levanta la cara, su cuello muy blanco se alarga; siente cosquillas y se carcajea. Yo jugueteo con ella mientras su padre se aleja, desesperado porque odia las tiendas. Escucho la respiración cada vez más agitada de Sandra, como un tambor entre rechinidos de ganchos, estambre jaloneado, huecos del suéter. Se le atoran las puntas de metal redondeadas de los ganchos que pronto la tiran. Se ríe. Traviesa. Me divierto tanto como ella y miro por donde vuela una prenda, pongo atención y logro seguirla con las pistas que deja, con su estela. Me muevo de acá para allá, tropiezo si alguien se me pone cerca, me concentro en percibir el aleteo estampado de tela. Las prendas permanecen sin moverse. Inmóvil también yo para buscar su pulso y el olor de su aliento ausente. Con calma yo, con calma la tela. Dirijo mi mirada ampliando el radio. Grandes mis ojos, silencio en mí. Alerta. Su padre se ha ido, la gente, la tela, los ganchos… mi cabeza revuelta. Suena la alarma de emergencia en la tienda, rebota mi cabeza. Transita gente revuelta. La tela, quieta. Los ganchos se callan, la gente ahora revolotea. El gerente se me acerca. ¡Hay que abandonar la tienda! ¡Evacuación! La tela en calma. El silencio. No 92 hay olor, no ganchos, no respiraciones, solo latidos cardiacos y ecos en mi cabeza. No me voy. Mis pies se plantan, soy raíz; palpitaciones…son las mías. Oigo sus risas, ¿dónde está? Se confunden con mis latidos. Se aproxima un sujeto uniformado para sacarme por la fuerza. ¿Dónde está su padre? Explota mi pecho: gritos. Calma en la tela. Gritos dentro y fuera. ¡Muévanse, prendas!, les exijo ¡Carajo! Mis gritos me sorprenden, me asustan. No sé si esa es mi voz. La gente se va. ¿Dónde está su padre? ¡Que me la traiga! Que deshaga las prendas. Me obligan a irme a la calle, no voy. ¿Me salgo? ¡No! Su nombre no me callo, me retumba en el cráneo, entre el ruido de la alarma que no cesa. Sandra no está. Se ha desvanecido. Gateo. Busco sus pies pequeños, el suéter de estambre de Sandra. Busco el color de su ropa. ¿De qué color es? Se sabe su nombre, se sabe el mío. Ásperas rodillas, ¡avancen de prisa! Suciedad. Me levanto… no quiero salir de ahí. Mejor sí, quizás se salió con el tumulto. Abandono la tienda. Nos dirigen los de seguridad, mis ojos se tornan de loca. Hace mucho frío, aun entre la gente. Mi grito no ha cesado desde no sé cuándo. La voz ronca, la piel erizada y ojos de loca. Me miran morbosos, evasivos. Alguien se acerca. ¡Ayuda! ¡Mi hija! Sandra. Se llama Sandra. El frío de la noche entró por la ventana de mi cuarto que olvidé cerrar. Se expandió hasta el sillón donde estaba recostada. Los recuerdos intrusos tensaban. Por favor, cabeza, un filtro que les haga no acudir, no a esos. No quería los recuerdos que me hicieran sentir que podía perder a mis hijos. Adopté otra posición para cambiar de rumbo mis pensamientos que corrían. Pensamientos inútiles. 93 Mi marido me encuentra despavorida afuera de la tienda. Me culpa. Me hubiera escupido, dijeron sus ojos a mis ojos de loca. ¡Seguridad, busquen a la niña!, la gente coopera. Reconozco sollozos, a lo lejos… ¡Son los suyos! Está asustada en los brazos de un policía. Cansada, me ve desde allá. Me señala. Ríe nerviosa. Atraviesa, llega. El policía me la entrega. Ya la tengo. Llora la traviesa. Recordé algunos episodios que tuve mientras me volteaba de lado en el sillón color hueso, ese que me empeñé en comprar, el moderno. Seleccionar recuerdos, borrar unos, enmarcar otros. Difuminar los que son como ese, el de Sandra en la tienda. Me gustaba mejor imaginar mis cualidades. Dejar correr en el flujo de pensamientos los miedos, todos, los suficientes. Riñeron mis ideas: que me duerma sin desvestir, que me quite la ropa, que me quede en el sillón hueso, que me meta a la cama. Dormí sola en toda la casa. Mi marido me escondió de nuevo a los niños; tres niños escondidos. Seguramente los tiene mi suegra. ¿Quién esconde a tres niños que hablan y tienen huellas dactilares? Como esas fueron algunas de las medidas que tomó mi marido ante el inminente terror de perderlos, desde insólitas hasta ridículas, desde enternecedoras hasta perversas. 94 CAPÍTULO 20 Mis constantes miradas de odio me delataban. Él me seguía amedrentando; amenazaba sobre lo que me pasaría con el simple intento de dejarlo. Si se te ocurre la ridícula idea de abandonarme o de querer llevarte a mis hijos, terminarás internada en un manicomio. Que no se te olvide que soy doctor y que tengo muchos contactos en el gobierno. Voy a probar que estás loca, ¡loca! Sin que te enteres de la fecha en que te citarán para realizarte tus evaluaciones siquiátricas, otra mujer aparecerá en tu lugar con tu identificación y contestará exactamente lo que yo le diga. Una semana después, a lo sumo, vendrán por ti, te internarán y entonces sí sabrás lo que es sufrir; para que dejes de estarte quejando y de poner tu cara de mártir. ¡Ya quisiera cualquiera vivir en tu posición!... y mírate: ¡malagradecida! El silencio era, entre mis respuestas, la que más le molestaba. Y no lo hacía por eso; permanecía callada porque, ante él, se me contraían las cuerdas vocales, el miedo las sofocaba. Dijo que, una vez encerrada en el siquiátrico, no volvería a ver a mis hijitos nunca, que él pagaría para que me tuvieran eternamente dopada y para que no me diera cuenta de nada. Prescindiría entonces de la semilla de la idea de marcharme. Estaba aterrada de que alguien pudiera domar mi voluntad por completo. Esta Nadia, la que estaba viviendo esta vida, era una mujer que solo era capaz de sobrevivir si mantenía viva la conciencia de escapar. Mi voluntad era la que siempre me salvaguardaba…; sin ella, me extinguiría. Traje a mi mente al abogado diabético que me había consultado varias veces, ese hombre un poco mayor y de fama intachable en la comunidad, a quien ya le había llamado en dos ocasiones para tratar el 95 tema: la separación de mi esposo. De hecho, estaba agradecido conmigo. Le llamé y sugirió que fuera a verlo. Llegando a su oficina, desparramé el cuerpo sobre la silla y enseguida aventé, en desorden, algunas de mis historias sobre su escritorio. Su oficina era bastante grande. Debió haber sido una de las habitaciones de una casona vieja. El enorme escritorio de caoba tallada con motivos dorados parecía estar extraviado. Nuestras voces hacían eco, rebotaban desde el cristal de la cubierta hasta las paredes, transitando por los techos de doble altura. Le expresé mi temor a que me internaran en un manicomio por las influencias médicas de mi marido y por la corrupción. No pudo evitar reírse y mover la cara de lado a lado. Un enorme alivio se disipó en las fibras de mis músculos. Era imposible que me encerraran, dijo. Mi marido solo era dictador y juez en nuestra casa. Afuera, un pequeño diablo, alguien que tenía que alzar la voz para ser escuchado, valerse de cualquier amenaza, de gritos y de golpes, lo que fuera para distraer al interlocutor de su propia pequeñez. Si el doctor solamente me hubiera hecho infeliz, y no me hubiera maltratado, me hubiera quedado… El abogado Enrique disminuyó mi ansiedad. Se prestó a ser mi respaldo legal. Acerca de sus honorarios, se negó a hablar. Dijo que no era el momento y que no tenía de qué preocuparme. Sin embargo, no todo iba a ser tan fácil. Ese día me explicó que no podía acudir directamente a él para llevar a cabo la demanda de divorcio y lograr deshacerme de mi marido. Dijo que en la comunidad existía una entidad a la que se debe acudir antes que al juzgado o antes de contratar a un abogado por cuenta propia. El 96 Comité de Honorabilidad es una instancia que atiende los casos legales entre miembros de la comunidad, de índole civil, penal, mercantil o familiar. Me dio un número de teléfono indicándome a quién dirigirme. El director del comité se llamaba Manuel Hindi. Llegué a casa más tranquila, pero no por eso menos triste. Mis hijos y mi marido estaban ahí. Dormí con Sandra y escuché cómo mi marido se pasó la noche hablando por teléfono con su cuñado. Constantemente hacía referencia a un tal licenciado. Al día siguiente, a eso de las dos de la tarde, cuando esperaba a que Mauri llegara de la escuela, vi llegar al doctor a la entrada de nuestro edificio en su Jaguar deportivo y estacionarlo junto al sitio donde estaba yo parada. Su presencia, a esa hora en particular, me desconcertó. A los pocos minutos, se asomó el camión del colegio por la esquina. Allí venía Mauri. Terminó de dar la vuelta en nuestra calle. El doctor se bajó de su auto y se acercó a la puerta del camión que se había parado ya delante de nuestra casa. Me quedé en mi lugar. La prefecta del camión se sintió extrañada de vernos a los dos y se dirigió a mí para entregarme al niño. El doctor me empujó para recibir a Mauri, yo me tambaleé y regresé a mi sitio, intenté tomar a mi hijo. El doctor me aventó con mayor fuerza y acabé derribada en el suelo; tomó al niño, lo subió a su carro y los dos partieron. El camión se quedó parado, en el mismo lugar, con la marcha andando y la muchachita se acercó a mí para ayudarme a levantar. Me preguntó si estaba bien. Logré incorporarme rápidamente y caminé encorvada hacia mi coche. Iba camino a la delegación. Expuse mi caso y levanté por primera vez un acta por lesiones. Fui a buscar a la prefecta un día después al colegio, pero no pudo aceptar servirme de testigo; los empleados del plantel tienen 97 prohibido inmiscuirse en asuntos familiares de los miembros de la escuela. Llegando a casa, y aún con la sensación de no poder respirar profundamente, llamé al número que me dio mi abogado para hacer una cita; la más próxima era para doce días después. La tomé. Los doce días pasaron de una terrible manera. Ya no había comida en la casa pues yo no tenía dinero para surtir la alacena; a los niños, el doctor los desaparecía durante el día. Se los llevaba con él tan pronto llegaban del colegio. Volvían por la noche muy cansados y, apenas llegaban, se dormían. Me hice a la idea de que los vería poco, que sería así solo temporalmente. La secretaria del señor Manuel Hindi me había solicitado el teléfono de mi marido para citarlo. Aparecimos ambos el día de la cita. Yo, por supuesto, llegué primero. Nos invitaron a pasar a una sala de juntas donde había una larga y delgada mesa rodeada de sillas antiguas. La mesa de caoba color uva me dio escalofríos. El mal agüero de nuevo. Llegó el presidente del Comité de Honorabilidad, el señor Manuel Hindi, exitoso empresario, propietario de una renombrada marca de pisos de porcelana. Desempeñaba su cargo como parte de una labor altruista y comunitaria, tres veces por semana, después de las seis de la tarde. Se presentó de modo rígido y nos explicó la utilidad de estar ahí. La idea en sí era fenomenal. Cualquier judío estaba moralmente obligado a acudir allí en caso de presentar algún conflicto con otro miembro (sin importar que fuera de la misma o de otra de las comunidades judías). Se exponía el caso y durante varias juntas se iba bosquejando un convenio. Después, un abogado de la comunidad se encargaba de inscribirlo legalmente con un costo bajísimo; todos los gastos legales y los honorarios estaban financiados por la 98 comunidad. Realmente me pareció maravillosa la idea de haber acudido a ellos, y de que el comité existiera. Manuel nos explicó que no se atendían a personas que tuvieran el caso ya abierto en los juzgados gubernamentales y me dio a entender que de no retirar la denuncia, no podrían intervenir como era debido. Me pidieron de nuevo —él, los miembros de su equipo y unos tres rabinos— y con sutileza, que retirara a la brevedad la denuncia por lesiones que había levantado recientemente en contra de mi marido. Les expliqué que era imperdonable que me agrediera en la calle y mucho menos delante de la prefecta y del niño. Insistieron. Me inspiraron la confianza necesaria, e hice todo tal cómo me lo pidieron. Retiré la denuncia la misma semana y le otorgué el perdón al doctor. La colonia se divide en cuatro comunidades (según el lugar de procedencia de las familias) y mi marido y yo pertenecíamos a dos comunidades distintas. Estábamos tratando el caso con los miembros de mi comunidad. La verdad es que a mí me daba lo mismo, tenía la esperanza de que cualquiera me hubiera podido ayudar a poner al doctor en su lugar y regresarme mi perdida paz. Las citas nos las daban cada vez más espaciadas y entre las vacaciones del juzgado y las vacaciones del director del comité, además de las cancelaciones que hacía mi marido por trabajo, se aminoraron y llegaron a ser muy esporádicas. Cada quincena o cada mes, según mi suerte o según el azar, nos juntábamos para adelantar con las cláusulas del convenio. A los cinco meses del proceso, a un rabino se le ocurrió decir que él palpaba que había posibilidad de reconciliación y mi caso completo volvió al origen. Las citas cesaron y los integrantes del comité esperaban que lográramos arreglarnos mágicamente. Querían 99 aprovechar, dijeron, que aún vivíamos bajo el mismo techo. Yo le rogué al señor Manuel que no retrasaran mi caso, pues no existía ni la más remota posibilidad de reconciliación y le confesé que temía por mi seguridad. Él, incrédulo de que un doctor fuese capaz de eso, me pidió que lo grabara si me llegaba a agredir, para poder retomar mi caso con bases y proceder a divorciarnos. Me sugirió una grabadora portátil, económica y fácil de ocultar. Ese mismo día la compré. La coloqué entre la base de la cama de Sandra —que era donde yo dormía— y el colchón. El doctor entraba todas las noches a gritarme e insultarme. Un día después, entró desesperado y prendió la luz desde el contacto próximo al marco de la puerta. Eran las dos de la madrugada y notó que metí la mano entre el mueble y el colchón para encender el artefacto. Se acercó y descubrió la grabadora de mano. Se la llevó enfurecido. Me dijo que no tenía idea de la guerra que había empezado contra él. Quizás se resistió a golpearme de nuevo porque consideró que Sandra estaba dormidita junto a mí. No puso a prueba su sueño profundo. Doctor, hay profundidades que no son nunca suficientes. Su ira me provocó un insomnio alucinante que me duró tres noches seguidas y tuve que acudir a un médico para que me recetara algo fuerte para dormir. Me cambió las gotas que tomaba por otras. Las siguientes noches, y por mi propia convicción, me tomé una gota de más. Aumenté yo sola la dosis recomendada, una y otra vez: una, dos… tres gotas más para asegurarme de conciliar el sueño… y desaparecer. Lo logré por momentos. Un par de días después, acudí de nuevo a la tienda de electrónica; esta vez compré dos grabadoras. El doctor descubriría una de ellas y furioso me golpearía. 100 Resultaría mejor aun, considerando que ya estaba bajo advertencia. Así, todo quedaría grabado en la otra grabadora y el señor Manuel corroboraría que yo le dije la verdad y podríamos reiniciar las juntas para seguir con el divorcio. Y… terminar. Después de seis eternos días, por fin, es la noche en que decido echar a andar mi plan. Tiemblo y estoy resuelta a no tomar las gotas para dormir. Lo espero en penumbras mientras los otros en la casa duermen y el silencio reina, tanto, que mis propias respiraciones me asustan. Él se tarda más esta noche. El momento llega, y por fin escucho, siento sus pasos por el pasillo hacia el cuarto, hacia mí. Estamos en la misma cama Sandra y yo; son casi las tres de la madrugada. Mi hija de apenas siete años permanece dormida, pegadita a mi espalda y respira muy profundo. Por cada respiración de ella, dos mías. Lo escucho avanzar más, está a punto de abrir la puerta; entonces, prendo la primer grabadora debajo de mi almohada. Él abre la puerta del cuarto. Despacio. Enciende la luz; yo le sostengo la mirada sobre sus ojos mientras meto la mano en el hueco para encender la segunda grabadora. El mismo hueco de algunas noches atrás, entre la base y el colchón. Sus cachetes se hinchan y enrojecen, se acerca y choca con la base de la cama; busca la grabadora de nuevo. La encuentra de inmediato; ¡Estúpida, no es posible que seas tan idiota!, me dice. La apaga y, con ella en la mano, me golpea de la cintura hacia arriba. Conforme los golpes avanzan, les imprime más fuerza. Solo cuando gimo y levanto la voz, ya al cuarto, quinto golpe quizás, mi hija Sandra se despierta. Le toma tiempo acoplarse a la luz y se frota los ojos para ver qué es lo que pasa. Los entreabre pero sigue adormilada. Él se retira del cuarto con la grabadora en 101 la mano mientras recita groserías. Ignoro la confusión de mi hija, estoy absorta en mi tarea. Cuando ya no escucho más sus pasos, apago la grabadora que está bajo mi almohada. Me paro silenciosa y la escondo en el primer cajón entre la ropa interior de Sandra. Acomodo a la niña entre las sábanas, las toco y noto tristemente que están mojadas, no le cambio la pijama, mejor le acaricio la frente como obligándola a retomar su sueño. Me quedo quieta hasta que la respiración de mi niña toma su ritmo de vuelta. Cojo las chanclas y me cubro con el suéter que está sobre el respaldo de la silla. Salgo sin hacer ruido de la casa. En el elevador considero que mi pijama no parece tanto una pijama. Enciendo el auto y salgo del garage… aún hay oscuridad. Mientras la puerta eléctrica se abre, logro desganada verme por el retrovisor y me sorprendo de lo que veo. Estoy peor día con día: o las mandíbulas se me han vuelto más prominentes o la grasa por debajo de la piel ha desaparecido. Manejo a la delegación. Me acompañan el ruido de mi respirar, el susto y mi cartera con mi identificación. Espero un poco porque es de madrugada y las gentes del turno nocturno parecen estar cansadas. La averiguaciones me intimidan y las autoridades me hacen preguntas insinuantes y groseras. Aguanto. Levanto de nuevo un acta por lesiones. No sabía por qué lloraba, si por el susto, por los golpes o por el frío que me calaba los huesos gracias a la delgadez de mi pijama. Regresé a casa cuando los niños ya se habían ido en el camión al colegio. La muchacha los alistó y los mandó. Mi marido dormía. La puerta del que antes era mi cuarto estaba permanentemente cerrada. Como no 102 podía entrar con frecuencia a mi supuesto vestidor, repetí la ropa del día anterior, tirada en el cesto del cuarto de Sandra. Y esperé dando vueltas en las calles de Polanco a que fueran las seis de la tarde para poder ver al señor Manuel con la grabación en una mano y la nueva acta por golpes en la otra. Se lo conté todo. Apenas le estaba explicando lo que pasó, cuando decidió llamarle a mi marido para que acudiera de inmediato a verlo. Mi marido le contestó, con la mayor de las cortesías, que ya lo había pensado bien, que esa no era su comunidad, que era la mía, que él no pertenecía a ella y que les agradecía mucho pero no podía volver a pactar nada con ellos. Partí de nuevo a casa, con la grabadora en una mano y el acta de golpes en la otra. Tomé doble dosis del medicamento en gotas para dormir y aproveché que el doctor no estaba en casa para sacar unos tres cambios de ropa de mi vestidor y dejarlos en el cuarto de Sandra. Encontré un mensaje en el espejo de mi baño, estaba escrito con crema. Decía: bravo zorra. No me molestó tanto lo que decía, como saber que se había acabado mi crema de contorno de ojos, la más fina de todas. Retiré lo que pude con los dedos recién lavados y la metí de vuelta en el tarrito, ya cerrado lo coloqué hasta atrás de una repisa del armario y me dormí en el cuarto de Sandra antes de que trajera a los niños de regreso. 103 CAPÍTULO 21 Amaneció. Y algunos días, como ese, yo no quería que amaneciera de nuevo. Me informé, y lo primero que supe era que la comunidad del doctor tenía más fuerza sobre él que la mía; por lo menos de índole moral, si es que la moral aún existía. Llamé a su congregación para hacer una cita con el señor Simón Abat, director del comité de honorabilidad. La más próxima era en tres semanas. La tomé. Llamaron a mi marido para comunicarle que debía acudir el tercer martes de septiembre a las seis de la tarde. Durante esas tres semanas se me pasaron eternos los segundos. Pero como todos los días llegan, el 24 de septiembre también llegó. Y allí estábamos sentados el doctor y yo, en la sala de juntas del lugar, a las seis de la tarde. Simón Abat era un hombre muy popular dentro de la comunidad por su carisma, según había escuchado. No entendí cómo es que era tan reconocido, si de inmediato se mostró intolerante y le brotó un explosivo carácter. Su violencia tampoco pudo ocultarla desde la primera vez. Habría de revelar después su tendencia machista y su misoginia. Nos sentó, a mi marido y a mí, en un salón con una mesa redonda rodeada por ocho sillas. Dos rabinos ya estaban sentados; uno de ellos me conocía desde niña y parecía tenerme cierta simpatía. El señor Simón, antes que nada, puso en claro las reglas del comité que presidía. Se refirió a la costumbre de contar con un jurado conformado por cinco miembros. Leyó: En caso de que el involucrado esté en desacuerdo con la presencia de alguno de los miembros del jurado, puede pedir su cambio y solicitar la asistencia de un nuevo integrante con un perfil que le convenga más, siempre que quienes lo 104 conformen pertenezcan a esta comunidad y que ninguno tenga adeudos con respecto a los servicios o a los pagos anuales de la arijá23. Antes que al médico, me pidieron a mí que aprobara al jurado que tenía enfrente. Estaba compuesto por cinco hombres mayores de setenta años, ortodoxos todos. Suspiré. Pedí que reemplazaran a uno de ellos, a quien fuera, por una mujer menor de cincuenta años, divorciada, que estuviera trabajando y que no fuese ortodoxa. Nos hicieron firmar una carta en la cual acordábamos que las decisiones que fueran tomadas por el jurado tendrían que ser aceptadas por mí y por el doctor de forma inapelable y serían inscritas en el convenio de divorcio. Yo firmé. Estaba cierta de que cinco personas, las que fueran, tomarían mejores decisiones para mí y los niños que el doctor. También él firmó. Seguramente creyó que todos me tacharían de loca y que las condiciones serían beneficiosas para él. Acto seguido, nos preguntaron si habían denuncias por fuera. Yo asentí. La denuncia de la noche que fui golpeada con la grabadora seguía vigente. Me indicaron que, al igual que en mi congregación, el proceso no podría proseguir si no la retiraba. Yo me negué a obedecer, no tenía la certeza de que esta vez el comité iba a poder concretar mi separación legal. El señor Abat golpeó con su puño la mesa delante de él, delante de mí. Me reiteró en voz muy alta mi obligación moral de acatar. Le pregunté si tenía garantías, si ellos podían asegurarme que me divorciarían. Me dijo que la única garantía se llamaba honor. Y me pidió que me retirara a la brevedad de su oficina; que no le hiciera perder su tiempo si no estaba dispuesta a seguir Arijá: pago que realiza cada cabeza de familia por pertenecer a cierta comunidad judía y que le da derecho a recibir cualquier servicio religioso, así como recibir el boletín mensual y el periódico bimestral. 23 105 las reglas: simples y claras. No hubo mucho más qué decir. Yo tenía que quitar la demanda inmediatamente para proseguir con el caso, y con las citas. De no hacerlo, el comité se vería imposibilitado para ayudarme y, por si fuera poco, mi buena voluntad quedaría en tela de juicio. Lo hice. Le otorgué el perdón al doctor en la delegación y me sometí a todo lo que el comité me dijo con tal de acabar con ese matrimonio, en el que los días de mi vida transcurrían en cuenta regresiva. Las citas eran los martes, cada quince días y siempre a las seis de la tarde. No se fijó una pensión temporal para mis hijos puesto que, según Simón Abat, el proceso iba a ser rapidísimo y la pensión entraría en vigencia una vez que fuera acordada por nosotros y aprobada por el jurado. Las complicaciones no tardaron. Mi marido cancelaba frecuentemente. Vivir en la misma casa que él, convertida en un campo de batalla, y no tener guarida para resguardarme de la vida: era peor que lo peor posible. El tiempo pasaba y la pesadilla… no. Para la tercera junta me presentaron a la mujer que yo solicité como parte del jurado: era sicóloga y no parecía amigable; por su facha, tampoco podía haber sido exitosa. No era posible que con esa gordura usara pantalones de pinzas. En primera, los pantalones de pinzas son para las flacas; en segunda, hace un siglo que dejaron de usarse y, en tercera, cómo es que existen pantalones de pinzas que simultáneamente sean de mezclilla. Ni hablar, ella correspondía al perfil de lo que yo había pedido. Y como ni ella ni yo estábamos ahí para hacer amigos, nos avocamos a trazar las reglas del contrato. Se nos fueron ocho citas en seis meses y no habíamos acordado ni uno solo de los puntos del convenio en forma definitiva. Cada vez que nos 106 acercábamos a fijar la pensión o cualquier otra cláusula, mi marido llamaba y decía que le había surgido una cirugía. Tan simple lo hacía, como que levantaba el teléfono un día antes y cancelaba las juntas que, de por sí, eran máximo dos al mes. Con cada llamada se ahorraba todo el dinero que debería de haber estando pagando desde que empezamos. Sin cita, me le presenté desesperada al presidente de honorabilidad. Lo esperé muy poco. Entré a su oficina y sin siquiera sentarme, empecé: —Simón, no permitas que mi marido cancele las citas. —Es doctor, Nadia. ¿Qué quieres del pobre hombre? —apretó las mandíbulas al preguntar. —Que repongamos la cita al día siguiente, o en cuanto tú y él puedan. —¡Cuánta prisa tienes por dejar a tus hijos sin padre! —Simón ¡No puedo más! Antes de acudir a ti, a esta comunidad, fuimos a la mía. Ahí perdimos cinco meses, y nada. ¿Sabes cómo es mi vida entre cita y cita?, como si tuviera que sostener la respiración por quince días y, cuando por fin siento que podría respirar, me cortaran de nuevo el acceso al aire. ¡Así me siento, Simón! Tú te vas a tu casa y vives normal y vuelves en quince días a vernos y haces lo de siempre. Vives. Yo no. Yo me quedo suspendida esos quince días: porque no tengo pensión, porque duermo en la misma cama que mi hija, porque me dan palpitaciones dos horas en la madrugada, cuando a mi marido le dan sus ataques de agresión y a mí, de insomnio. Porque ni él ni yo surtimos desde hace semanas la despensa de la casa. Porque no vivo en paz. ¡Porque no me puedo mantener bien despierta de día ni bien dormida de noche! 107 —No hay nada que podamos hacer, Nadia. ¿Qué creías, que el proceso legal en los juzgados de allá afuera sería más rápido? —… —Me quedé callada, de momento. Sabía que sí, pero a esas alturas me convenía guardarme mi opinión. —No, yo sé que no. Pero, por lo menos fija una pensión temporal. ¡Dame la siguiente cita en 17 años pero fíjame una pensión temporal! —No pude ocultar por más tiempo la cólera, cólera que estaba a punto de gobernarme toda. —No en todos lados las cosas son como tú quieres, Nadia. —¡Nunca nada ha sido como yo he querido! —Pues cuánto lo siento. ¿Por qué no mejor dejamos de perder el tiempo y convenimos? A ver, separación de cuerpos… “el doctor deberá abandonar la dirección conyugal”. —¿Cuándo? —no me contuve. —Él pidió que fuera hasta que el proceso terminara, para ir buscando a dónde vivir; eso y la pensión entrarán en vigor cuando el proceso se acabe. Ambas concesiones le fueron otorgadas —dijo calmadamente y repasó—: …pensión alimenticia para tres menores producto del matrimonio nacidos respectivamente… pendientes y por calcular según los gastos demostrados… comprobantes… Anexo A… En caso… divorciante… contraiga nuevas nupcias, suspensión de pensión —Simón pareció escucharme tragando saliva; alzó la mirada mientras los lentes permanecían en su lugar. —Simón ¡No me puedes hacer esto! —brinqué de mi asiento y traté de ocultar que el aire del salón cada vez me alcanzaba menos. 108 —¿Perdón? ¡Nadia! ¡Por Dios! No creerás que si vive otro hombre en tu casa tu marido tendrá que mantenerlo, ¿verdad? —No, a él no. ¿Pero a mis hijos por qué no? —¿Que por qué no? No seas ridícula. ¡Nadia, por favor! —O sea, ¿me estás diciendo que a mis treinta años tuve una sola oportunidad en la vida? —¿Yo? Yo no te he dicho que no te cases. —No. Pero me dices que si lo hago, mis hijos perderán su pensión de alimentos. —Sí… obvio. —¿Cómo que obvio? ¿Te das cuenta de que me estás quitando la oportunidad de rehacer mi vida? —Colmo —suspiró para sí moviendo la cabeza de lado a lado—. En el convenio no se te niega el derecho de casarte de nuevo. —Sí, pero no lo voy a hacer porque no quiero perder la pensión de mis hijos. —Eso ya es una decisión personal, Nadia. Por favor, no me involucres en tus cosas… tus ideas. —¡No lo puedo creer! Todas las instituciones promueven la familia y tú estás promoviendo que me quede sola el resto de mi vida, o que viva teniendo una pareja informal, por miedo. ¡Bonitos judíos tradicionalistas, y viviendo en amasiato! —Ojala alguno de los rabinos hubiera estado presente. —Todo eso lo has dicho tú. Y relájate, Nadia. Igual nadie se va a casar contigo, y mucho menos con tres niños chiquitos. 109 Casi había terminado su alegato, cuando llamó a mi marido y le ordenó que se saliera de la casa esa misma semana. Seguramente lo hizo porque observó que la agresión de mi parte, por primera vez, había surgido; que esta Nadia empezaba a ser reactiva y estaba encolerizada. Esta Nadia, que un día parecía prudente y ecuánime, hoy ya no era siquiera gobernable. En cualquier momento la larga mecha de esta Nadia se vería encendida y, de prenderse, su fuego sería inextinguible. Yo creo que temió, por primera vez, que algún enfrentamiento fuerte se llevara a cabo dentro de la casa… con los niños ahí. Salí de su privado llena de impotencia y diciendo: pinche y carajo, en voz baja para que no me escucharan los de la sala de espera. Ya en mi coche, le llamé a una amiga y le pedí que me alcanzara en la cafetería cercana a mi casa. Tenía que platicar con alguien. Para mi sorpresa, en la mesa que da a la entrada, me encontré a mi marido con la sicóloga del jurado —la que yo misma había escogido— tomando café. Cada vez que creía que mi indignación no podía llegar más lejos, me sorprendía. Mi amiga no estaba en ninguna de las mesa del lugar; no, por lo menos, a la vista. Salí corriendo de ahí y le llamé para que me disculpara por citarla y cancelarle así nada más. Me fui a casa y me tomé doble ración de gotas. Me dormí. Cuando desperté el doctor se estaba llevando sus cosas, unas pocas. La mudanza y la desmantelada de la casa vendrían después. 110 CAPÍTULO 22 Me presenté ante Simón Abat a las seis en punto, otra vez sin previo aviso. Notó que venía hecha una furia y me permitió pasar: —Dime, Nadia —los preámbulos ya estaban fuera de lugar. —Ayer vi a mi marido en un date con la sicóloga de tu jurado. —¡Que bien! —Simón, deja de burlarte de mí. —No están saliendo, en lo absoluto. ¿De dónde sacas eso? ¿Los viste ya en varias ocasiones? ¿Se besaban? —No. —¿Entonces? —¡No pueden verse! —¿Y eso? ¿Por qué no? —Porque ella es jurado, Simón. Un acusado no puede citar a un jurado para hablar en privado con él. —¡Nadia! De todo haces problemas, ya veo por qué desesperas a tu marido y por qué te quiere dejar. Eres una catástrofe de persona. Un día él mencionó que eras un caballo desbocado. —¡Yo soy la que quiere dejarlo a él, a tu doctorcito! ¡Te lo recuerdo! ¿No te has dado cuenta de cuánto quiero que se largue de mi vida? ¿Que por mí que no exista en el planeta? ¡Y sí, sí hago escándalos, y muchos, y más cuando no hay justicia! —Mi respiración agitada acompañó mis palabras y él me miraba y suspiró; al fan del doctor se le veía desarmado, temporalmente. 111 —Mira, vamos a llegar a un punto medio, ¿sí? Y habrá justicia, lo prometo— me dijo. —¡Eso no es justicia, Simón, eso se llama prorratear! Justicia es darle lo que le corresponde a cada quien: sea mucho, poco o nada. ¡Y nada es dejarlo en la miserable calle si es necesario! —Me gusta que estés enojada ¿Sabes? Dicen que cuando ambos lados se enojan, el mediador hace justicia. Tu furia me halaga. Y para que sepas, he divorciado a más de 100 parejas, pero con ninguna persona he batallado como contigo. —¡Entérate, Simón! Las mujeres aquí firman tus convenios porque acabas por exprimirles la paciencia. Porque tienen a un papá millonario atrás, que les ordena que firmen y que no se peleen. Ellos son quienes se comprometen a mantenerlas. ¡Y te tengo una noticia! —No pude evitar ponerme el dedo índice en el hombro, aunque hubiera preferido ponérselo a él— ¡Yo no tengo padre rico y tampoco estoy enojada porque disque haces justicia! ¡No voy a permitirlo! ¡No es normal que el doctor salga con una mujer del jurado, y que tú quieras arruinarme la vida! —Todo va a estar bien, Nadia, ten paciencia. A lo mejor lo que ella quiere es ablandarlo y tú aquí como una loca —dijo, como queriendo recobrar su tolerancia artificial. —¡Pues que no lo ablande! ¡Que no le dirija la palabra! ¡Que no lo vea! ¡Yo podría ablandar a tus cuatro rabinos juntos! —¡Válgame Dios! Nadia, tú sí que estás descarrilada. Y lo peor del caso es que de verás te crees que vives en otra época. ¿Oyes lo que alegas? 112 —No, no lo creo. Si hablo y respiro, seguramente estoy viviendo en la época que me corresponde. ¡Claro que los que no respiran son mis hijos!, puesto que les he dicho que dejen de respirar y de comer hasta que firmemos el convenio, porque no autorizaste una pensión temporal…— Inhalé profundamente para poder continuar—. No hay problema, niños, será un proceso rapidito, de tres o cuatro meses. O siete o diez. No más. ¡Ay, no me digan que no aguantan! ¿Y tu esposa, Simón? ¿Esa aguantará sin respirar ni comer de aquí a que firmemos el convenio? Va a ser bien pronto, Simón… dile que contenga el aliento tantito. —Pobre de ti. ¿Sabes que yo no dejaría que mi hijo saliera con tu hija, jamás? —¡Ah, estás hablando de una niña de primaria! … Yo deseo que en su horizonte un hijo tuyo o de cualquiera que piense como tú, no exista. ¡Que sea invisible ante sus ojos! —¡Mira! ¡Ya estuvo bueno! —pegó con la palma de su mano en la mesa de madera y se levantó— ¡Ojalá te adaptes y dejes de hacer tanto escándalo por nada! Ya le otorgaste el perdón a tu marido y no tienes forma de divorciarte. Así que estás atenida a nosotros. Él jamás te golpearía de nuevo, porque las últimas veces lo demandaste. No sería tan estúpido como para volver a hacerlo. A veces es preciso simplemente callarse. Y para tu tranquilidad, tus demandas por lesiones tampoco hubieran procedido allá afuera. El doctor tendría que haberte golpeado en la vía pública, con testigos y con marcas. Buenas noches, tengo cosas que hacer. 113 Salí de su oficina con toda la cólera dentro. ¡Mi marido era dueño de mi presente, mi padre de mi pasado y este imbécil de mi futuro! A los treinta años, todavía me dice que no puedo volver a casarme ¡Claro que puedes, yo nunca dije lo contrario, potro desbocado! ¿Qué, hay niños que no comen, presidente de la gran mierda? —Lo remedé y gesticulé imitando las muecas de su estúpida cara. Aceleré en mi coche y… ¡Bingo! Simón Abat había puesto una pieza crucial en la que iba a ser la historia de mi vida. Tomé doble dosis de las gotas para dormir y una gota más, y no dormí. 114 CAPÍTULO 23 Tenía que resolverse todo pronto, mi corazón debía tomarse unas horas de descanso. En cualquier momento me hubiera podido dar un infarto. Mis respiraciones eran más rápidas y menos profundas que antes. Me tomé dos gotas para dormir a pesar de que era de día. Tenía que tranquilizarme a como diera lugar. Tomé el álbum de fotos y me senté en la alfombra de la sala, donde el rayo del sol que se colaba por la ventana pudiera rozar mi piel, y quizás calentarla. Me puse boca arriba y usé el álbum como cojín, cerré los ojos y me fui con mis recuerdos… Cuando era niña jugábamos todos en la cuadra y éramos muchos los vecinitos que íbamos caminando al súper. Tomábamos un atajo, atravesando por la barranca. Unas veces venían mis hermanas y otras, mis primos… nos daba risa no poder escaparnos de mi perro, Queeny, por más malabares que hiciéramos. De muy chicas, mis hermanas y yo fuimos muy cercanas, hasta que en la secundaria mis padres nos inculcaron un sentido de competencia tan atroz, que terminó por distanciarnos y hacernos sentir más envidia que admiración y cariño; y no fue hasta que las tres maduramos, que nos empezamos a ver con menos celo. Fueron muy pocas las que podían realmente decirse mis amigas, a pesar de que yo era muy sociable. Tuve mis momentos de ser más amiguera y mis momentos de serlo menos. Yo misma reconocía que mi forma de pensar era muy singular y que a veces me costaba compartirla; de hecho, me consideraba una mujer muy innovadora y que vivía a revoluciones 115 diferentes de las otras mujeres. Siempre quise que la gente me percibiera como una persona buena, pero mi necedad, que iba más allá, lo rebasaba todo y me mantenía parada constantemente en la tarima de la controversia. Lo que dijera con mi boca se me tornaba inquebrantable, tan solo por haberlo dicho. Me volví indolente. Era una loba feroz encerrada cual oveja. Tuve un par de amigas, en las que sí traté de confiar, que estuvieron ciertas temporadas conmigo. Ninguna de las dos me duró mucho tiempo. Cuando mi vida se volteó de cabeza, me distancié de ellas. La verdad es que no quería dejarlas, pues era cuando más las necesitaba, pero sus maridos les habían prohibido que me frecuentaran; a pesar de todo y a escondidas de ellos, nos veíamos algunas veces, ocasiones que con el tiempo se fueron haciendo menos. Y cuando los escándalos en que estuve involucrada subieron de tono, no quise afectarles en su matrimonio y les hice un favor cuando dejé de buscarlas. Me dijeron antes, mucho antes, que no entendían cómo yo, teniéndolo todo para ser feliz con el marido que me tocó, me hubiera entercado en abrirme camino sola, y se preguntaban por qué lo que él podía ofrecerme no me era suficiente. No pude organizar las palabras necesarias para explicarles y con las que me habrían comprendido. Tuve que entregar a los abogados los ahorros, intactos, que tenía destinados para realizar los últimos dos pagos de la nueva oficina. Así se me irían los siguientes trece años. Quién iba a decir que la cárcel de la que hablaba mi marido la noche de la boda iba a ser cierta, aunque fuese inocente; porque sin nunca estar presa, me sentiría en un encierro por dos décadas. Que el acorralamiento que pensé que terminaría al dejarlo, iba a verse sostenido, 116 porque no todos los barrotes que apresan son de acero. Iba a vivir en los juzgados hasta que el más pequeño de mis hijos, Mauri, cumpliera dieciocho años. Sin haber estado en los separos, como el doctor presumió, elegantemente vestido en su traje de gala esa noche de la boda, sí sería privada de mi libertad, y es que me refiero a la libertad como yo la definía, como la que soñé todos los años en que viví con él: como la capacidad de ser suelta y feliz. Le consagré al doctor la mayor parte de mi vida, a pesar de que él era, paradójicamente, la persona a la que más despreciaba. Por más que no quisiera yo, él lo logró. De una forma u otra estuvo metido en mi cabeza, mi agenda, mi plática y, sobre todo, en mi presupuesto. Le dediqué, ya separada de él, mis días y mis noches. Los días atendiendo asuntos legales que me llegaban con una frecuencia y constancia estudiada y premeditada, capaz de aniquilar al sistema nervioso de cualquier ser humano; las noches, porque me restó toda paz espiritual y mi capacidad de relajación ya casi extinta. Estaba ansiosa y los músculos faciales se me contraían. Se llevó, finalmente, lo que yo nunca había apreciado del todo, mi capacidad para conciliar el sueño. Lo confieso: no puedo concebir cómo es que pude aguantar tanto, pensé que con la vida se puede acabar mucho más rápido. Por un momento el doctor olvidó que fue él quién me había entrenado, el que me hizo fuerte e inamovible. Callada, pero no menos furiosa. Yo también podría volverme en su contra con la fuerza de un tornado, aunque hubiera de por medio mil años. Y eso habría que verlo, dos titanes luchando por algo cuya razón ya no podrían encontrar dentro de las 117 repisas de su memoria. Por una mala decisión que tomaron por ellos dos padres de familia reconocidos y honorables; dos movimientos que hicieron, hacía tiempo, ciertos jugadores expertos en ajedrez que coincidieron en la misma partida y sobre el mismo tablero: nuestra vida. El médico me estaba forzando a adelantar mis premeditados planes de dejarlo. Era mi turno para la siguiente jugada. La partida, ahora, era toda nuestra. Y yo no quería que así fuera, no quería ni jugar ni luchar ni nada. Con la mirada llena de lágrimas, una noche me vi recostada, mirando al techo y supe de inmediato que volvía a tener las mismas dos opciones: seguir, o dejarme morir. Y como apenas llegaba a los treinta años… seguí… me sentía muy joven para dar mi destino por terminado, significara la palabra destino lo que significara. Siempre me decía a mí misma eso; seguramente, para no desistir. Con un préstamo logré liquidar la propiedad que me costó mucho trabajo comprar. Con la renta de ese local obtuve una suma austera pero digna para la supervivencia. Durante los siguientes años, por muy pocos instantes me dejé sentir la felicidad. Ese gran consultorio, el que un día fue mi centro de atención para rehabilitar a pacientes compulsivos, mi mayor triunfo y orgullo, no tuve dinero para sostenerlo. No logré pagar la siguiente renta siquiera. Lo cerré. Me quedaban unos cuantos pacientes quienes, al verme, parecían ver un espejismo, el fantasma de una persona encarcelada. A pesar de que sus ojos desmentían el rumor, me convertí en una figura que, en la colonia judía, causaba desconcierto. No era posible, fui tan grande y también tan insignificante. Un día fui fuente de inspiración; ahora, de morbo, de susurros mal intencionados. Los pocos 118 pacientes que conservaba terminaron por irse también. Me percibí como una esclava a la que ahora se le agregaba una nueva condena verbal, la que me impusieron los demás, a los que vulgarmente los conocemos como los desconocidos, los que sin saber quiénes somos, se la pasan hablando de nosotros. Temerosa de ser vista por todos, comencé a moverme en zonas más alejadas. Me dije que esa historia que estaba viviendo sí era cierta, por más que me doliera, para que no fuera a creer que estaba perdiendo el sano juicio. Se me fue la vida en dos racimos con una docena de años en cada uno. Los primeros, bajo el yugo directo del médico; los otros, víctima de las consecuencias por haberlo dejado. Nadia… ¿cómo te atreviste a desafiarle? Una y otra vez me culpé. Adjudiqué la prematura vejez de mi alma a la falta de agallas para decir que no. ¿Qué importaba si era verdad la fantasía de que otro hombre sí me amó? El que al paso de los años parecía ser otra mentira. A los sentimientos no se les debe dejar sin cuidado, pensé: cuando se ama, se ama, cuando no se ama, no se puede. Lamenté otra vez haberme regido consistentemente por mi padre, quien no fue más que una pobre extensión fanfarrona de lo que yo llamaba mi dios. El padre que me asignaron, igual de indiferente siempre, desde que tenía veinte años, quince, diez. Siempre. El marido que me tocó, porque así lo decidió el padre que me tocó, porque así lo decidió el dios que me tocó también… era el dios en turno de la calle en que nací. Perdón, dirían mis ancestros, pero él estaba antes que tú. Mi padre y mi dios se estaban difuminando, y ya no estuvieron para cuando quise gritarles. A mi dios quise decirle que ya sabía que no fue él quien me dotó de la fertilidad ni que concebí un varón por favor suyo ni que tuve éxito en mi trabajo porque se lo rogué con los ojos 119 inflamados dentro de las órbitas en mi rostro. ¡Qué tremendo! Todavía de adulta conservé, por momentos, el miedo infantil a enfrentarlos, a los tres y a decirles lo mucho que lamenté no haber podido decirles que no. Yo fui la más débil y la más fuerte a la vez. Les dije, solo en mi cabeza, que no, que ya no. La fuerza en contra de ellos la dirigí en ser extremadamente terca si se trataba de cumplir cualquier promesa, desde tomar solo líquidos por tres días hasta pasarme muchos años planeando mi dramático escape convirtiéndome en la más minuciosa estratega. De cualquier modo, no se me pudo quitar lo hostil conmigo misma, ni aun viendo que la vida se me iba escurriéndo entre cualquiera de las dos promesas. O en ambas. Mi poder de auto inanición me tapó las narices para que dejara de respirar mientras mi suerte me apretaba ahora el pescuezo para que pronto muriera. Pero mi tablita salvadora siempre estuvo ahí: la habilidad de estar asida a un hilo muy delgado del recuerdo de un tal Rafael, al que dejé ir hacía tantos años, del que me quedaba en la memoria solo una imagen sin rostro, con un contorno ya muy pobre y muy debilitado por el transcurso de los años. Si hubiera sido verdad que perdí la lucidez en ciertos momentos, hoy pensaría que nunca existió. ¿Qué puedo hacer? Si me tocó a mí ser la dueña, en contra de mi voluntad, de las convicciones y de la ideología que amenazaron con tirar los muros milenarios de una comunidad, muros que tenían moho y lama cuando yo llegué. Sí, con franqueza reconozco que hubiera preferido que no me tocara a mí. No sé siquiera si cualquiera de las otras Nadias lo hubieran logrado. ¿Qué hubiese hecho la otra Nadia? ¿Habría llegado hasta acá? 120 No hay más. Ninguna otra Nadia pudo llegar hasta acá. ¿Se habría quitado la vida o hubiese muerto sola? Respiré más hondo. La justicia no existía allá afuera. El hecho era que no había una comunidad respetable ni honorable. No había un padre amoroso ni incondicional. Y el Dios todopoderoso ya se había ido…. Estamos solos. Abatida, y en voz muy baja me dije que hubiera dejado mi piel ahí, tirada y me hubiera escapado volando, si hubiese tenido la misma valentía que se necesita para salir corriendo que para hacer justicia. Para hacerme justicia yo sola. 121 CAPÍTULO 24 Ensayaba mentalmente lo que estaba a punto de hacer. Me encontraba, de nuevo, en ese pequeño espacio que existe entre el sueño y la vigilia; donde todo tiene dimensiones distintas y los poderes humanos se exacerban. Seguramente, en plena conciencia no hubiera planeado un acto que requiriese de tanto coraje. Me dirigí al vestidor, miré las puertitas que siempre dejo bien cerradas. Me estiré y saqué la llave de la esquina, atrás de la última repisa. Mi torpeza de ese día no me permitió abrir las puertecillas a la primera. Allí estaba: la llave de la caja de seguridad de mis padres. Mi mamá me había dado una copia porque en ella se encontraba guardado el famoso anillo: el que iba a ser la única herencia de su parte. La agarré y miré el número que tenía inscrito: 296. Me acordaba perfectamente del banco donde mis padres tuvieron su caja por años. La metí en el monedero de mi cartera y verifiqué que trajera conmigo mi identificación oficial. Ni modo, mamá y papá. Regresé todo a su lugar y cerré de nuevo. Manejé sintiéndome en otra dimensión. No estaba para nada nerviosa cuando entré al banco; después de todo, mi firma estaba registrada y yo tenía la llave de la caja. Lo único que me preocupaba era que no tuvieran guardada ninguna suma significativa de dinero. La señorita del banco amablemente me abrió la caja y me dejó sola. Cuando levanté la tapa rectangular de metal, miré el sobre amarillo. Saqué de él los billetes desordenados. Mi mamá debió haber estado con prisa la última vez. Conté: ¡Solo doce mil pesos! ¿Era todo? Otras veces llegaron a tener hasta cincuenta mil. Algo es algo. Hora de actuar, ya veré cómo voy a pagar lo 122 demás después. Pronto lo voy a reponer, me dije a mí misma para bajarme la culpa. Puse el sobre en mi bolsa y, cuando estuve a punto de cerrar la caja de aluminio para meterla en su nicho, retrocedí, volví a colocarla en la mesa y saqué el anillo, lo miré. El brillante era bastante grande… era muy hermoso. Cerré la cajita hermética donde se encontraba, y lo metí en mi bolsa también. Saqué la cartera para hacerle espacio y ponerlo más abajo, meneé la bolsa para que todo se acomodara mejor. Le avisé a la encargada para que viniera a cerrar. Salí al estacionamiento del banco y al subirme al coche llamé a la oficina particular de Simón Abat; era viernes y los viernes no iba a la congregación a ninguna hora. Tuve que esperar casi diez minutos para que me lo comunicaran. Dime, me dijo con el tono frío y prepotente de siempre. No, peor que el de siempre. Te digo, haciendo uso de sus mismas palabras me dirigí a él, que hoy me despido de la comunidad. ¿Qué? … Ay, Nadia, que tengas un buen fin de semana. Manejé a casa, miré por el retrovisor. Me veía a mí, veía hacia atrás, mis ojos, los autos, las personas caminando, ¿a dónde irán? Llegué a mi casa y boté el bolso cerrado sobre la barra de lo que un día fue el bar. Hice la llamada, por fin me decidí. Mi paciente estaba en lo correcto: Cuando te juegan por las malas, no te dejan opción. Me contestó sabiendo que era yo. ¿Estás segura?, me cuestionó. Más que nunca, le dije. Está bien, entonces me pongo de acuerdo con mi gente como quedamos. ¿Quieres que sea hoy mismo? Sí, esta noche, a las 8 p.m. Me preguntó cómo me sentía: ¿Cómo te sientes, Nadia? Ya sabes lo que tienes que hacer. No te pases de valiente, ¿eh? Ya hemos hablado de eso, ¿cierto? Nadie tiene que morir hoy, terminó y colgó. La broma de morir no era buena. Hoy, menos. 123 Salí a hacer unos pendientes de la casa. Regresé cerca de las 5 p.m. y, aunque era muy temprano, me apresuré en bañar a mis hijos. Les puse su pijama de una vez y en contra de su voluntad. Como Sandra estaba invitada a dormir a casa de una compañerita del colegio, me hice la tonta y no solo pasé a dejarla a ella, sino que también dejé ahí a mis otros dos niños. Era la única alternativa considerando que no tenía cabeza para buscarles una invitación de última hora y reconociendo que, a esa edad, nadie iba a invitarlos a dormir. Regresé muy pronto para observar desde la ventana de la sala, la que daba a la calle. No se podía ver muy bien desde ese punto: el nuevo balcón techado de los vecinos de abajo escondía buena parte de la banqueta y por completo la entrada al edificio. Eran las 7 apenas. Me senté, me recosté, me paré de nuevo. Fui al refri y corté un trozo de queso blanco. Me lo comí parada y sin plato, como en los viejos tiempos. El queso dentro de mi boca y yo parada ahí, ahora mirando por la ventana de la cocina. Todo es barranca con áreas de maleza verde. Existen momentos, como este, cuando los minutos no corren. Son las 7 con 14 minutos. Quedamos que vendrían a las 8. El doctor, supuestamente, iba a llegar a las 8:45 ¿Y si se atrasan? Los hubiera citado una hora antes ¿Si se cruzan allá abajo? ¡No! Eso no va a suceder. Va a ser perfecto. Este dinero que voy a usar esta noche ni siquiera es mío y tampoco es suficiente. Más vale que todo salga bien. Las 7:54 p.m. y no han llegado. Voy a enloquecer. Me estoy enloqueciendo. Me asusta el teléfono cuando suena. Nadie me contesta; cuelgo. No han llegado. Son las 8:04. No sé si hablarle a mi paciente o esperar. Los minutos corren diferente. En cuenta regresiva. Si dan las 8:10 y no han llegado, le voy a llamar. Suena el timbre, son ya 8:07. Bajo y veo 124 a cuatro hombres. Dos son policías; uno es taxista, dice. El cuarto, es el contacto entre ellos y mi paciente. Hablamos muy de prisa. Yo ya me quiero subir. Les explico que los niños no están, que los dejé en otra casa. El hombre que viene representando a mi paciente me toma del brazo, me dice que todo va a salir bien. Yo le doy el dinero con todo y sobre y le digo que no está completo. Lo toma y me mira desconcertado. Me dice que no sabe, que es mejor llamarle a su jefe. Recapacito y sé que no hay tiempo para negociar ni hacer llamadas ahorita. Le entrego el anillo también. Le digo que es para completar. Lo guarda en la bolsa interna de su saco sin mirarlo siquiera. Todos toman sus lugares. Yo le pido al guardia del edificio que me avise cuando el doctor llegue por los niños. Me subo al elevador del edificio y aprieto muchas veces al piso 6; yo vivo en el 4. Mi vecina del sexto piso es muy chismosa. No pensé que un día valoraría tanto que lo fuera. Me abre en bata. Caroll, ¿cómo estás? Un favor, ¿me prestas unos tres limones? Mientras me indica con la mano que puedo pasar, se dirige a su refrigerador para sacarlos. ¿Oye? ¿Conoces el nuevo BMW? Mi marido se lo acaba de comprar ¡Está divino! Por sus ojos, noto que lo estoy haciendo bien mientras me pone los limones en la mano. De hecho, creo que de ese modelo solo hay tres o cuatro, es una edición muy exclusiva, le sigo diciendo. Ya sabes, juguetes de señores, sonrío. Viene por los niños un poco antes de las 9; lástima del color, pero en fin. Me voy, mil gracias. Llega el elevador. Me bajo ahora en el piso 5. Solo desde los pisos quinto y sexto se alcanza a ver. Pienso inventarle algo al vecino para que esté cerca de su ventana antes de dirigirme a mi departamento. Toco el 125 timbre tres veces pero nadie contesta. Debo darme prisa. Son 8:38. El doctor nunca llega puntual pero no aguanto más la forma en que los minutos están transcurriendo. Todos en sus puestos. Yo también. Tengo listas las tres mochilitas de mis hijos, están vacías; mis hijos no están, ¿se habrán dormido ya? 8:56. Nada. Mi corazón. ¿Caroll… seguirá pendiente? ¿Se mantendrán despiertos los policías? ¿El taxista? ¿Se habrá estacionado justo enfrente? 9:04 p.m. El teléfono de la casa suena. Es el doctor diciendo: Que me bajen a los niños. Cuelga. Es hora. Camino de la cocina hasta el elevador, mientras lo repaso todo en mi mente. Tomo las mochilitas que están listas junto a la puerta principal. Me las coloco las tres en el mismo hombro. Espero a que llegue el elevador. Estoy descendiendo. Bajo en el lobby. Camino hacia mi marido. No veo a nadie de los otros. No creo que estén ni los policías ni el del taxi. Solo él y yo. Me contempla confundido, buscando con la mirada a los niños. Ya vienen, le digo mientras continuo mi premeditado trayecto y me recargo en su auto último modelo. Hace menos de un mes que se lo entregaron. Levanto el pie y lo apoyo entre la defensa delantera y la lámina gris. Gris como la noche, como su pelo, como yo por dentro. ¡Quítate de mi coche!, me dice con voz que ordena. ¿Perdón?, le contesto como quien no escucha bien. ¡Que te largues de mi coche! Su nivel de ansiedad se comienza a elevar. ¡No me quito!, le digo con un valor que evidentemente no puede ser mío. ¡Solo me quito si tú levantas los pies de mi banqueta! Quisiera que todo se acabe ya. No puedo más ¿De tu banqueta, puta? Me dice mientras se me acerca. Da dos pasos para adelante, tres para atrás. Cerca, lejos… otra vez cerca. Eres tan previsible, doctor Charáff. Eres una rata en una trampa. Podría predecir el 126 ritmo cardiaco que te va subiendo. Sería capaz de atinarle al número de veces que te hace el favor tu maldito corazón de bombear por minuto. Pobre de él que no puede salirse de ti cada que te alteras, que tiemblas. Dos pasos y dos pasos, parece que está bailando. Se me acerca. ¿Habrá llegado la hora? El doctor me grita con un tono de voz más elevado. Es notoria su cólera. ¿Estará atenta Caroll? Es su respiración y no la mía la que escucho ahora. ¡Nadia, incítalo ya carajo!, me digo. ¡Que te largues de mi banqueta! ¿No ves que a mi banqueta no le gustan los gordos asquerosos? Se aclara la garganta y me contesta: Eres una zorra, ¿lo sabías? No, no lo sabía, pero si tú lo dices, seré dos zorras en lugar de una. El doctor está fuera de control pero aún no estalla. Le hago una cara de burla, para rematar de una vez; levanto las cejas y me quiero reír, pero no puedo. Solo logro mostrarle una mueca. ¿Por qué eres tan puta? me grita enchinando los ojos. ¿Sabes por qué? Porque fui muchos años la mujer de un ginecólogo que se sabe perfecto la teoría, pero que en la práctica es una bestia. Gira y se abalanza sobre mí. Yo me alejo un poco, por supervivencia, supongo. Al llegar a donde comienzan los escalones para bajar al edificio, me toma por ambos brazos y me patea en el vientre. Como él mismo me está deteniendo, no caigo al suelo. Otras veces me derribaba desde el primer golpe. Es diferente. Caroll… ¿estás ahí? Me está golpeando. No sé si grito. Se me fue el llanto y se llevó mi voz con él. Impactos. Sí, en eso quedamos yo y los hombres: los policías y el taxista, que cuando gritara mucho, cuando ya no pudiese más… Es hora. ¿Será suficiente? Sí, hora de gritar. No me sale la voz del pecho. Emitir cualquier sonido para darle fin al infierno. ¡No puedo! La patada en el estómago me ha dejado sin aliento. Yo debato en el 127 aire y sus manos han dejado de presionar mis brazos. Tiene que soltarme. Caigo recostada de lado, como feto que está afuera de un cuerpo. Cada vez que hago un esfuerzo para enderezarme, él me lanza un puntapié con los músculos apretados. ¡Salvaje! ¡Imbécil! En el suelo, revolcándome. Quiero sollozar pero no puedo. No consigo respirar, el aire me falta. Me está sofocando… Mi ser empieza a abandonarme… Me moriré… Me pierdo… Creo que la calma va a llegarme. ¡No! Sus patadas no se han detenido. Jadeo en voz muy baja para irme ventilando. Si no soy capaz de gritar, me va a matar. Así se sienten las hemorragias internas. Me imagino aullando, pero nada. La voz no sale. Oigo un alarido que no puede ser mío. Está fuera de mí. Creo que es el del taxi que sale de no sé donde. Sospecho que no he muerto. ¡No he muerto! Los dos policías descienden del auto y Caroll baja de su departamento. Yo sigo tumbada en el escalón de piedra. Las tres mochilas están tendidas en el ángulo del escalón y el muro. ¡Policía! ¡No se mueva, señor! Dicen al acercarse a mi marido mientras sacan su placa para identificarse; enseguida le toman ambas manos y lo suben sin esposarlo. Empieza a clamarles que no se metan, que yo soy su esposa y que esto es un asunto privado. ¡Qué les pasa! ¡Bájenme y dejen de meterse donde nadie les llama! vocifera. Yo sigo tirada… pensando si había sido suficiente. No logro incorporarme. ¡No he muerto! Mis respiraciones son rápidas y poco profundas. Mi valentía se conduce como un perro flagelado. Miedo…locura… muerte. Mi alma ha retornado: habita mi cuerpo. Uno de los oficiales me levanta. ¿Está usted bien? Estoy solo ausente. Perturbada. Azotada. ¿Estoy bien? Me ayuda a subir a la patrulla. Ocupo el 128 asiento de atrás, junto a mi marido, el doctor. Caroll, conmovida, se ofrece a seguirnos en su auto hasta la delegación; el taxista también se aparece por ahí. Ellos repiten: ¿está usted bien, señora? No hablo, estoy imaginando qué hubiera pasado si el taxista no se hubiese acercado y si mi voz hubiera permanecido extinta en mi pecho para siempre. Mi esposo se toma un momento, reflexiona y me reclama: ¡Me la hiciste, hija de puta! ¡Me la hiciste! Y yo lo miro abriendo lo más posible los ojos para contener las lágrimas adentro y le digo quedamente: Tú… tú me azotaste. ¡Eres una zorra maldita, me la hiciste! Uno de los policías le dice: ¡No le hable así a la dama! El doctor me mira penetrantemente. Mis ojos y los suyos están recubiertos por dos tipos de llanto, de dolor los míos; los suyos, de ira. Me jura: ¡Por lo que acabas de hacerme, perra, vas a pagar cada uno de los días que estés viva! Nunca había hablado tan en serio. Miro a través del cristal del auto hacia afuera, mientras sus insultos no cesan. Reflexiono. Tengo en mi mano el pase de salida de mi vida con él. La pelota está en mi lado de la cancha. Puedo dejar de ser su esposa de un día a otro. Mi jugada ha sido perfecta… a pesar de ello estoy apanicada. Llama a su cuñado y queda de verlo en la delegación. Mi paciente está listo, sabe que recibirá la llamada en cualquier momento. Le marco y son muy pocas las palabras. Sí, no. No… no. Cuando llegamos nos sientan a todos en una banca y nos van llamando de uno en uno. Cada quien relata los hechos. Las versiones coinciden todas, menos la de mi marido. ¡Qué importa lo que diga! El médico legista nos examina a los dos. Me concibe pasmada, aturdida. Las huellas son contundentes. Tengo sus dedos tatuados en mis antebrazos. Los 129 moretones más graves van a aparecer en dos días. Determina que hay lesiones en todas mis extremidades, parte superior del abdomen, espalda y muslo izquierdo. Me indica por escrito que debo mantenerme en observación para descartar fracturas. Yo salgo más rápido de la delegación que él. No puedo dejar de pensar en el presidente del comité de honorabilidad, Simón Abat cuando se entere. Me causa muchísimo temor. El haber conseguido mi libertad de manera tan violenta era justificado, pero no iba a ser olvidado por nadie. Mis padres creyeron que fue casualidad que la patrulla estuviera estacionada afuera de mi casa cuando todo esto sucedió. Mis hermanos no quisieron ni preguntar. Sería esta mi segunda noche de insomnio total y una de muchas de insomnio relativo. La vida, que tenía más de diez años sintiendo como ajena, estaba a punto de retornarme y ser mía. De ahí, los trámites fueron por demás sencillos. La denuncia quedó perfectamente armada; el caso era como de libro: golpes en la vía pública, testigos y marcas. Abat sí sabía. No solo iba a ganarme el derecho a divorciarme de él, sino también era un caso de carácter penal. Siete meses después, salió el fallo a mi favor. La sentencia declaraba el divorcio necesario y la orden de aprehensión. El abogado del doctor llamó al mío para decirle que estaba enterado de que su cliente tenía 24 horas para ser detenido. Le pidió que detuviéramos el caso y que estaba dispuesto a darme el divorcio en términos pacíficos. Me reí con lo de pacífico. Yo decidí que el divorcio ya era mío. Algo más debería de obtener a cambio de la orden de aprehensión en su contra. Tras meditarlo y discutirlo con mi abogado, que nunca estuvo de acuerdo, decidí pedirle que me otorgara el divorcio 130 religioso. Con el guet24, el hombre libera a su esposa, la deja ir y le dice que podrá ser de otro hombre. Un beneficio que solo el varón tiene. Así funciona, el hombre lo otorga, la mujer lo recibe. Él no me iba a redimir nunca. No podría salir con nadie de la comunidad si no lo conseguía. Mi libertad religiosa por su libertad física. El mismo día llamamos al rabino encargado e hicimos la cita. Nos la dieron para dos días después. Se tuvo que amparar o algo así. En realidad no sé que hizo para andar suelto por la calle mientras. Me firmó voluntariamente un convenio de divorcio que mi abogado ya tenía preparado y lo presentamos al día siguiente en el juzgado; convinimos ambos delante del juez y reiteramos nuestro deseo de separarnos. En ese convenio no le pedí absolutamente nada fuera de la custodia completa y los gastos mínimos de mis tres hijos, decidí no mendigar nada de él para mí. La noche previa al guet me llamó para darme la lista de los artículos que no alcanzó a robarse de la casa cuando sacó todas sus pertenencias y muchísimas que no lo eran. Todo, material. Me pidió el juego de copas que mi tía me regaló de bodas y que me fue completando año con año, el fichero antiguo con divisiones de terciopelo rojo, el dibujo a lápiz de mi pintor predilecto. Creyó que era él quién seguía poniendo las condiciones. Y no me importó. Lo llevé todo. Se lo entregué en la recepción de la oficina del rabino sintiendo un profundo alivio cada vez que me deshacía de algo que él quería. Entramos, por fin, y el grupo de rabinos hizo un ritual que ha sido famoso y criticado por años. Ceremonia 24 Guet: El matrimonio realizado en una sinagoga, bajo los preceptos del judaísmo, no puede disolverse si no es por medio de un proceso basado en las mismas normas religiosas. Hasta que la mujer no reciba el Guet de su marido está considerada casada con él. Convivir con otro hombre es considerado adulterio y los hijos producidos de esa unión, bastardos. 131 sobria en donde a la mujer se le trata con desprecio solo porque está a punto de dejar de ser la esposa de alguien. Yo no me puse sentimental. Con lograr conectar mi cuerpo con mi mente me hubiese bastado. Lo que fuera estaba bien. Saliendo de ahí decidí entrar a la cafetería de abajo del edificio del rabinato. Pedí un café y suspiré mientras me lo traían. Así de sencillo, aparentemente: en un par de días estuve totalmente divorciada, por la ley civil y por el judaísmo. No sé cuantos días tendrían que transcurrir, porque no le puse atención al rabino, para que yo pudiera ser de otro hombre. Era lo último que quería: ser de alguien que no fuera yo misma. ¡Ya veremos!, me dije, mientras probaba un sorbo de café, cuando a mí el café nunca antes me había gustado. 132