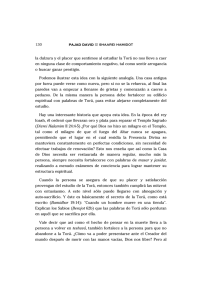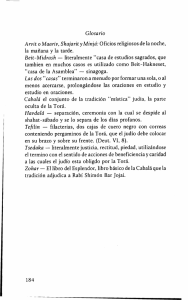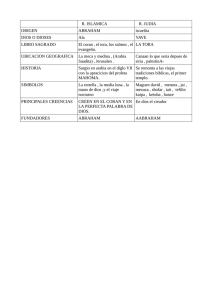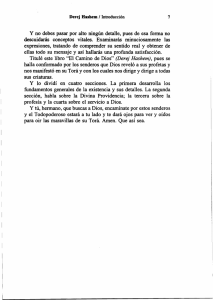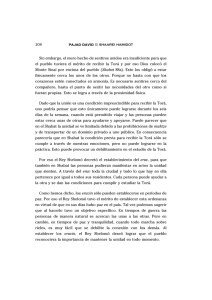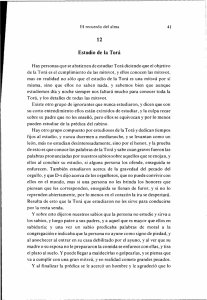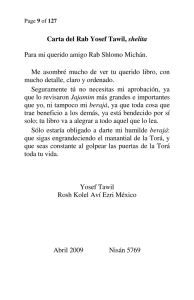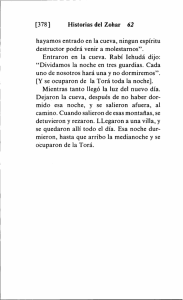La casa del mirador
Anuncio
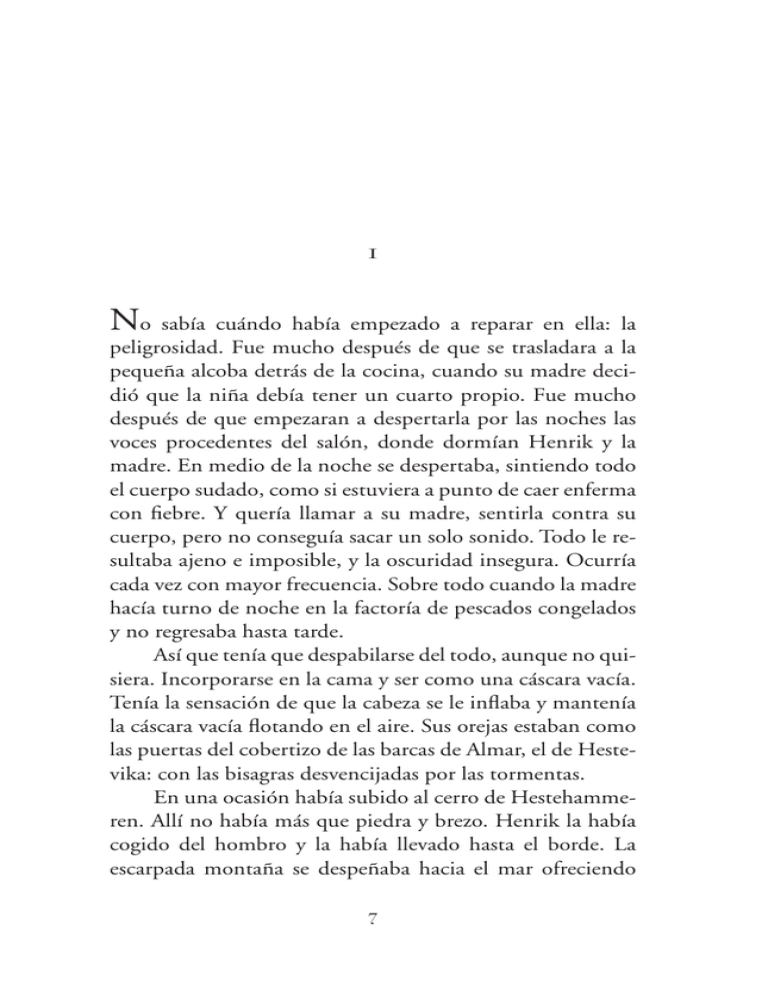
1 N o sabía cuándo había empezado a reparar en ella: la peligrosidad. Fue mucho después de que se trasladara a la pequeña alcoba detrás de la cocina, cuando su madre decidió que la niña debía tener un cuarto propio. Fue mucho después de que empezaran a despertarla por las noches las voces procedentes del salón, donde dormían Henrik y la madre. En medio de la noche se despertaba, sintiendo todo el cuerpo sudado, como si estuviera a punto de caer enferma con fiebre. Y quería llamar a su madre, sentirla contra su cuerpo, pero no conseguía sacar un solo sonido. Todo le resultaba ajeno e imposible, y la oscuridad insegura. Ocurría cada vez con mayor frecuencia. Sobre todo cuando la madre hacía turno de noche en la factoría de pescados congelados y no regresaba hasta tarde. Así que tenía que despabilarse del todo, aunque no quisiera. Incorporarse en la cama y ser como una cáscara vacía. Tenía la sensación de que la cabeza se le inflaba y mantenía la cáscara vacía flotando en el aire. Sus orejas estaban como las puertas del cobertizo de las barcas de Almar, el de Hestevika: con las bisagras desvencijadas por las tormentas. En una ocasión había subido al cerro de Hestehammeren. Allí no había más que piedra y brezo. Henrik la había cogido del hombro y la había llevado hasta el borde. La escarpada montaña se despeñaba hacia el mar ofreciendo 7 una aterradora caída por el pedregal. Mientras permanecieron así, había empezado a pitarle la cabeza y era incapaz de moverse. En la voz de su madre había miedo cuando le pidió a Henrik que volvieran. Tora no conseguía recordar las palabras. Fue entonces cuando comprendió que Henrik era el más fuerte, porque se había echado a reír. Y el pedregal retumbaba cada vez que el hombre tomaba aire y descargaba una salva de carcajadas al abismo. A veces los niños del colegio le echaban en cara el olor, decían que se notaba dónde trabajaba su madre. Pero a Tora le parecía que más de uno olía a pescado. No solía hacerles más que un caso moderado, con tal de que no la tocaran. Manos. Manos que llegaban en la oscuridad. Eso era la peligrosidad. Manazas duras que agarraban y apretujaban. Después apenas alcanzaba a llegar al servicio antes de que fuera demasiado tarde. Algunas veces no sabía si se atrevía a hacer pis en la cocina, donde estaba el cubo. Prefería ponerse las botas, echarse el abrigo por encima del camisón y salir corriendo al patio, ya fuera invierno o verano. El patio era amplio y seguro, y la puerta del retrete tenía un gancho con el que cerrarla. A veces permanecía allí un buen rato, en ocasiones hasta que se quedaba aterida de frío u oía los pasos de su madre en el camino de gravilla. Henrik salía casi siempre que la madre hacía turno de noche en la planta de fileteado. Tora se despertaba cuando sonaba la puerta y regresaba alguno de los dos. La madre tenía un paso cansado, pero ligero, y empujaba la puerta con cuidado, como si tuviera 8 miedo de que se fuera a romper. Henrik no tenía en cuenta la puerta ni el marco en sus cálculos. Él no tenía paso, entraba arrastrando los pies. Pero dentro de la casa, cuando quería, Henrik tenía otros pasos. Pasos que apenas se oían. Inaudibles pero llenos de burda respiración. De pronto un día Ingrid empezó a interrogar a Tora. Le preguntó a qué hora volvía Henrik a casa, en qué estado. Tora percibió el desagradable olor a claveles y se le humedecieron las palmas de las manos. A partir de entonces empezó a levantarse cuando él regresaba, para ayudarlo a meterse en la cama y así evitar que la madre se lo encontrara tirado en el diván de la cocina. Traía un olor rancio, y a veces sencillamente pesaba demasiado. Pero cuando lo ayudaba nunca la tocaba. Se limitaba a secarse de tanto en tanto bajo la nariz con el dorso de la mano. Ni siquiera miraba a Tora, solo miraba la oscuridad de la habitación con los ojos entornados. De ese modo estaba todo tranquilo y en orden para cuando la madre volvía a casa. Pero una noche salió todo mal. Henrik no encendió la luz al regresar a casa en torno a las once. En la oscuridad, chocó con las tazas que estaban secándose bocabajo sobre la encimera, y varios vasos y tazas se hicieron añicos por el tablero y el suelo de la cocina. Tora se despertó al desencadenarse la avalancha. Oyó al hombre caer al suelo y maldecir. No se atrevió a salir inmediatamente. Tenía la impresión de que el corazón le colgaba por fuera del cuerpo y le llevó un rato conseguir metérselo de nuevo dentro. Pero luego Henrik se puso a dar voces, un sonido ronco y jadeante, y Tora tuvo miedo de que Elisif bajara del 9 desván y descubriera aquella habitación pecaminosa. Mamá se moriría de vergüenza. Al entrar en la cocina, sintió cómo los pequeños cristales se le clavaban en la planta del pie. Tenía que llegar hasta la puerta de entrada para alcanzar el interruptor. El hombre estaba sentado en el suelo, en medio de la habitación, y lloraba. Una figura desconocida con la de Henrik en torno. Tora sacó la escoba y el recogedor y barrió hasta despejar una especie de senda hacia el fregadero. Al regresar, vio los rastros de sangre de sus propios pies. La luz chillona del techo generaba un desgarro solitario sobre el miserable personaje del suelo, pero no quiso pensar en ello, se limitó a coger una silla con respaldo y consiguió sentarlo en ella. El hombro destrozado de Henrik colgaba más que de costumbre. Daba la sensación de que alguien había rellenado la manga con lana, pero sin ser lo bastante meticuloso. Mantenía el brazo deformado pegado al cuerpo, como si fuera un tesoro que hubiera de ser protegido contra golpes y peligros. La mano sana sangraba abundantemente, pero eso le daba igual. El llanto se había acallado. La cabeza se había desplomado sobre el pecho. Era como si no la viera. Tora le lavó la sangre que también emanaba fresca de la cabeza. Un corte abierto sobre la ceja derecha que relumbraba en rojo. Lo único que se oía era el goteo del grifo y los restos de su tosco llanto. En ese momento se abrió la puerta de la entrada y apareció Ingrid. Los ojos eran dos senderos oscuros en el hielo grisáceo de un fiordo helado. Fue como si Tora se achicara bajo aquella mirada. La habitación entera se meció levemente. 10 Comprendió que mamá los estaba viendo: Henrik y ella. Tora vio a ambos desvanecerse ante los ojos de la madre, como pompas de jabón que salieran por la ventana de la cocina, en caída libre, sin peso ni valor. Mamá era Dios que los veía. Mamá era el párroco o la maestra. Mamá era mamá... ¡que VEÍA! Tora era culpable. Estaba dentro de la imagen de Henrik, estaba atrapada por la fuerza de Henrik. Estaba perdida. Ingrid se sentó en la vieja banqueta de la cocina que siempre crujía y el sonido les atravesó los huesos hasta la médula. En ese momento Tora dio un rodeo por fuera de su propio cuerpo y su voluntad, levantó a Henrik de la silla y por un momento se columpió levemente con él. Luego le pegó un tirón resuelto, consiguió incorporarlo y se encaminó al salón, balanceando lentamente sobre cuatro piernas. Cuando volvió, Ingrid seguía sentada. Había clavado la mirada en el suelo, y a Tora casi le pareció peor que cuando la tenía sobre sí. —¿Con que es así como se ponen aquí las cosas cuando una pobre desgraciada se va a trabajar? La voz salió brusca y extraña de las profundidades del cuello del abrigo. —Bueno, solo esta noche. Se alegraba tantísimo de que la madre hablara... Pero Ingrid no dijo más. Colgó la ropa en la pared de la entrada y cerró la puerta con delicadeza, como tenía por costumbre. No tocó el café que Tora le había guardado en el termo, y no le dedicó ni un vistazo a las rebanadas de pan con fiambre sobre el plato. Sacudió la cabeza cuando Tora quiso barrer el suelo, se limitó a señalar la puerta de la alcoba, mudamente. 11 Hasta ese momento, Tora no se había dado cuenta de que estaba llorando por dentro. Un llanto hueco y doloroso como el de un deseo hecho jirones. Entró de puntillas en la alcoba, se puso un calcetín medio sucio en el pie cortado para no manchar las sábanas de sangre y, a continuación, se arrastró hasta el fondo de sí misma bajo el edredón. Temblando, empezó a acariciarse con las manos húmedas y frías. Aquella noche fue singularmente silenciosa, como un mal augurio. Después se quedó sola en la tierra. Solo Tora... que era. Olor a noche oscura, polvo y cama. Era como entrar y que te dieran caldo de carne tras pasar un largo día fuera bajo la lluvia. El sueño se hacía esperar y le dolía un poco el pie. Notaba que se le había quedado clavado un cristalito. Bien avanzada la mañana, el calor por fin fue entrando en su cuerpo con el rostro mojado contra la luz azul. Dentro de su cabeza sonaban zumbidos y susurros, como en el enorme álamo amarillo del jardín cercado del párroco. 12 2 Tora recordaba con claridad haberse encaramado una vez sobre una banqueta y haber tocado un pomo negro junto al marco de la puerta. Una voz impaciente le había dicho: —No. Tienes que girar. Gira. ¡Así! La voz era grave y dura, y tornaba extrañamente árido todo lo que la rodeaba. El mundo entero lo dejaba muerto. La gran mano apretó el dorso de la suya y le hizo daño en los dedos al empezar a girar hasta obligar al interruptor y su mano a obedecer. Acto seguido, una luz potente se extendió por la habitación inundando cada rincón y lastimándole los ojos, le dolieron tanto que sintió un zumbido dentro de la cabeza. Le recordó a cuando se colocaba una caracola de las grandes al oído para escuchar el sonido del mar de la fábula, como le había enseñado la abuela antes de morir. Ahí dentro solo sonaba una especie de pitido, un sonido quejumbroso y lastimero que se negaba a dejarla alcanzar lo que estaba buscando. La fábula quedaba muy alejada tras aquel sonido y el oleaje del mar. Así era la luz que dominaban el interruptor y la manaza. Nunca llegaba a ser cálida y cercana, como la del quinqué colocado sobre la lata en la mesa. Después de aquel episodio con el interruptor, Tora no sabía si había llegado a trabar amistad con la luz de la bombilla del techo, o si simplemente la aceptaba por ser necesaria para muchas cosas. La madre había guardado el quinqué. ¡La luz! La sentía contra los párpados en primavera, cuando la nieve todavía no se había retirado. Crepitaba y chisporroteaba. Y la niña tenía la sensación de seguir subida 13 a la banqueta, con su endeble mano sobre el interruptor, sin saber que, cuando se quería conseguir luz a pesar de ser pequeña, había que emplear toda la fuerza de la que se dispusiera. En caso contrario, aparecía la gran mano y se lo arrebataba todo, lo tornaba todo extraño y doloroso como el brillo del sol en abril, cuando de pronto había que estar lo bastante sana como para salir a la calle, después de pasar una semana entera en cama con fiebre. Cuando los viejos serbales frente a la ventana de la cocina se ponían rojos, y se podía alargar la mano y coger un racimo de frutos, era la época de los caldos de carne. Desde que tenía memoria, siempre había habido un barreño de zinc guardado bocabajo en el armario del pasillo. La madre lo usaba para recoger las patatas y las verduras. Bajaba todos los escalones con unas botas de goma con los tobillos recortados, salía por la puerta del portal hacia la parte trasera de la casa y cogía el sendero que conducía a los secaderos de pescado y la huerta colectiva. Algunas veces dejaba que Tora la acompañara. La niña veía la azada sobresalir entre las pantorrillas de su madre y, de alguna manera extraña, la herramienta pasaba a formar parte de ella. El mango le removía los bajos de la falda y, por delante, la azada hundía sus narices de hierro en la tierra. Alguna vez pillaba de improviso una patata y la dividía en dos. Entonces un suspiro recorría el tubérculo y la azada se detenía por un momento, como si se arrepintiera. Y la madre decía: —¡Vaya por Dios! —y seguía excavando. Tora tenía la impresión de que el sabor de las zanahorias, una vez que las había molido con los dientes y quedaban hechas un puré grumoso y dulzón en la cavidad de su boca, era una propiedad exclusiva suya. 14 También roía las patatas, con piel y tierra. Sin duda debía de ser muy pequeña y boba cuando hacía eso, pero lo recordaba nítidamente. La olla de caldo en la mesa. La grasa que flotaba formando anillos y burbujas. Los preciosos colores. Lo mejor de las verduras cocidas era mirarlas, porque saber, sabían mal. De todos modos la voz grave la obligaba a comer un número determinado de trozos de zanahoria y al menos una hoja de col hervida. Las patatas no estaban mal, estaba acostumbrada a ellas. Y tampoco la carne estaba mal, pero una vez cocida se ponía feucha, y resultaba dura en la boca. Era como si se pusiera del revés ante sus ojos y lo fastidiara todo. Pero antes de caer a la olla era de un marrón rojizo, con membranas de todos los colores. Tora nunca había visto un rojo más bonito que el de la carne cruda sobre la tabla de madera. Algunas veces tenía sangre. La madre la iba cortando despacio y en pedazos del tamaño adecuado, y los colores iban cambiando con las sombras y los movimientos que hacía la mano. El cuchillo siempre relumbraba de un modo hermoso y amenazante cuando cortaba con él. Luego se terminaba, y la madre se llevaba la tabla entera al fogón y empujaba los pedazos de carne hacia la olla con movimientos acostumbrados y ágiles. Ese era el final. Tora sabía que los pedazos de carne se iban a poner grises y vueltos del revés, y que ya no serían gran cosa a la vista. En cambio las zanahorias, la col y el colinabo, refulgirían en el fondo del jugo de la carne y se conservarían mutuamente los colores resultando una hermosa combinación. 15 Mientras esperaba a que el caldo estuviera lo bastante frío, le estaba permitido quedarse un ratito sentada, limitándose a mirar y olfatear. Después la voz le ordenaría que se comiera la comida, y ella dejaría que la odiada hoja de col pasara a la deriva ante una cucharada tras otra antes de que finalmente se la comiera. Tora sabía que el almacén de Tobias siempre había estado ahí. Era viejo y frío, tenía los agujeros de las ventanas cubiertos con trapos de sacos y una puerta que, cuando se entraba o salía, emitía un sonido terriblemente lastimero. No se usaba más que para almacenar cajas y trastos, o para reunirse en torno a una partida de cartas en caso de que hiciera el calor suficiente y se fuera hombre. El almacén era una estancia de techo bajo y no tenía las empinadas escaleras de entrada que solía haber en los locales de la manufactura de pescado. Resultaba sencillo entrar y no era difícil salir dando tumbos. En una ocasión hacía mucho tiempo, Henrik se la había llevado al almacén de Tobias porque la madre tenía que limpiarle la casa a alguien a cambio de un dinero. Pasó mucho tiempo hasta que Tora pudo cuidar de sí misma y la madre empezó a trabajar en la factoría de congelados. Henrik se había aposentado en una silla con un vaso en la mano y había empezado a contar historias. Tenía algo de sudor en la frente, como siempre que se entregaba a los vasos y las historias. El hombre había viajado por el mundo, por donde ocurrían las cosas. Cuando hablaba de aquel tiempo era como si se olvidara del hombro aplastado y retorcido que normalmente intentaba ocultar bajo la camisa. 16 Los demás hombres se sentaban con las piernas separadas y el pecho descollando sobre la mesa. Henrik siempre se encorvaba sobre el tablero y su hombro destrozado colgaba hacia abajo, como si fuera un cormorán alcanzado en el ala. Pero sabía contar historias. Algunas veces parecía coger las fuerzas suficientes de los rostros expectantes que lo rodeaban como para conseguir alzar el hombro y, por un momento, apoyarlo sobre el codo sin fuerza. Pero lo más extraño y amenazador del tronco de Henrik no era el hombro destrozado. ¡Era el sano! Se abombaba enormemente bajo la ropa. La mano y el brazo eran un solo bulto de tercos músculos en desapacible movimiento. Pero en el lazo izquierdo, la mano y el brazo colgaban subdesarrollados y pasivos, y constituían una burla a toda la esencia de su persona. En aquella ocasión en el almacén de Tobias, el humo de las pipas y el tabaco de liar se condensaba en torno a la lámpara de petróleo que crepitaba entre las vigas como un animal irritado y somnoliento. La redecilla de la lámpara relumbraba malignamente dentro del cristal formando relámpagos en el brillante gancho de metal. Tora notó que tenía que ir al servicio y tiró de Henrik para decírselo, pero la cabeza del hombre estaba muy lejos, allá en lo alto, y ella era pequeña y estaba muy abajo en el suelo. Henrik alzaba el vaso con la manaza sana y relataba sus historias. Era Sansón y no la veía. En ese momento había empezado a chorrearle a través de la ropa. Al principio estaba caliente y resultaba soportable, aunque horrorosamente incorrecto. Uno de los hombres se dio cuenta de lo que pasaba y se lo dijo a Henrik. Los 17 otros se echaron a reír. Señalaban a Tora y se golpeaban las rodillas, decían que Henrik no tenía madera de padrastro. La risa fue ascendiendo hasta que acabó saturando la cabeza de la chiquilla y dejó de ser de este mundo. Tora se acurrucó en el interior de su vergüenza y se quedó absolutamente sola contra todos. Pero eso no fue lo peor. Acabó haciéndose también de vientre. Se le escurrió sin más. No fue capaz de retenerlo. Sintió el apretón y luego se le salió. Los hombres se rieron aún más, olisqueaban y fruncían la nariz, y se burlaban de Henrik por tener tan poco control sobre la cría de Ingrid. Tora temblaba en algún lugar de su interior. Pero por fuera estaba completamente rígida. Había corrido por sus medias de lana blanca, hasta alcanzar el suelo. Caca muy, muy suelta. Había perdido la honra en el almacén de Tobias, por eso evitaba ir a toda costa. En algunas ocasiones no le quedaba más remedio que ir, porque alguien la mandaba allí con un recado. Al entrar todavía sentía que algo se le desgarraba por dentro, como si hubiera algo en su interior que nunca acaba de romperse. Aún podía percibir su propio olor y ver las medias marrones y manchadas. Y el recuerdo de la burda risa y las enormes fauces abiertas sobre la mesa la colmaban de vergüenza. Elisif la del desván, que era una mujer muy religiosa, había hecho saber a Tora que la vergüenza era un invento de Dios. Eso acabó con todas las esperanzas de la niña, porque entonces resultaba impensable que pudiera librarse de ella. Dios había hecho las cosas de tal manera que algunos debían avergonzarse, por su propio bien, en tanto que pecadores. Y Tora entendía que ella era una de ellos. 18 Mentía cuando le parecía lo más conveniente, y se comía sin permiso más ciruelas claudias de las que su madre podía controlar. Pero aun así le asombraba que hubiera quien tenía pinta de no avergonzarse de nada en este ancho mundo, a pesar de ser insufribles. 19