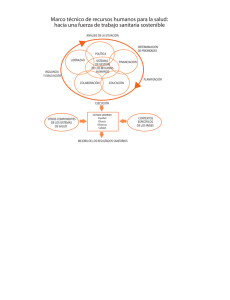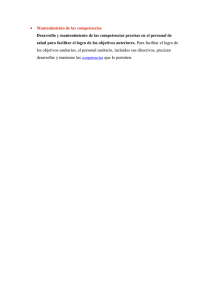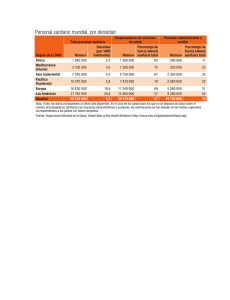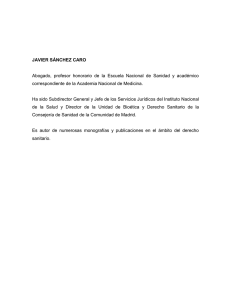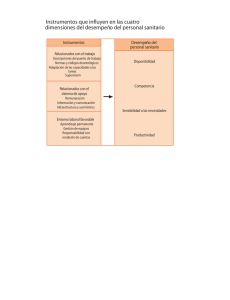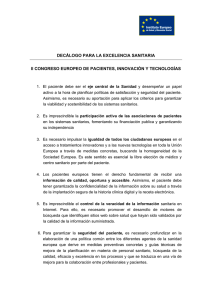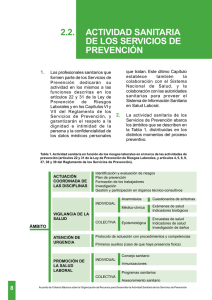ano 12
Anuncio

Agathos Portada 40_Agathos Portada 07/01/14 13:54 Página 1 AGATHOS.NET SumarioAgathos Guía de Autores: 4 Saymon Vongsavath Rosales Abordaje social del duelo. La transculturalidad de la muerte en nuestra sociedad El apogeo existente en relación a los movimientos sociales y migratorios vividos en las sociedades, provoca la conglomeración de culturas en una misma área geográfica, teniendo los profesionales sociosanitarios que trabajar con pacientes de diferentes culturas. Debe saberse que las personas que migran comparten con su país de partida no solo remesas económicas, sino una serie de remesas sociales (valores, ideas o costumbres). Dirección Dolors Colom (Barcelona) Directora científica y co-directora académica del Master Unversitario de Trabajo Social Sanitario. 14 Estudios de Ciencias de la Salud. Universitat Oberta de Catalunya. UOC. Editora adjunta El artículo pretende mostrar la reflexión realizada sobre la necesaria evolución que debería realizar el club social, servicio social especializado para personas con trastorno mental severo. Un recurso que nació en una época histórica determinada, para atender a un perfil de personas muy concreto, y que actualmente esta atendiendo a otro perfil de usuarios, los cuales ya se han beneficiado de las mejoras del proceso de reforma psiquiátrica que se realizó en Cataluña a partir de los años 70. El artículo propone nuevas líneas de intervención innovadoras para que este servicio, joven y flexible, pueda reformularse y dar respuestas más adecuadas, a la nueva población, objeto de su atención. Teresa Fonoll (Barcelona) Subdirecciones Josep Canals (Barcelona) Pilar Duocastella (Barcelona) Julia Montserrat (Barcelona) Charo Suarez (A Coruña) Corresponsalias Aragón - María Luisa Juan Asturias - Rocío Redondo 26 Canarias - María Concepción Abreu Este trabajo se centra en el análisis del significado que tuvo el trabajo social en los planteamientos de reforma de la sanidad surgidos a partir de 1970 en España, favorecidos por varios factores entre los que cabe destacar, la consideración del impacto de los aspectos sociales en la medicina. El objetivo es poner de manifiesto la consideración que tuvo el trabajo social dentro de lo sanitario en las propuestas que impulsaron el proceso hacia la reforma sanitaria realizada en la década de 1980 y, como una experiencia singular dentro de ese proceso, el significado que adquirió dentro de la organización de la respuesta ante la epidemia del Síndrome del Aceite Tóxico. Cataluña- Julio Villalobos Castilla-La Mancha - Nines Martínez Extremadura - Ana Rodríguez Galicia - Mercedes Vidal Madrid - Antonio Burgueño Murcia - Mariano Guerrero Navarra - Katy Napal Comité Asesor 36 Xavier Allué (Tarragona) Susan Blumenfield (Woodland Hills -California) José Caamaño (A Coruña) El objetivo del estudio ha sido evaluar el grado de conocimiento y actitud del personal sanitario de las urgencias y emergencias extrahospitalarias acerca de la violencia de género, así como identificar las barreras institucionales y organizativas que dificultan el manejo dentro de estos servicios de salud de las mujeres maltratadas. Material y método: Se realizo un estudio transversal, descriptivo, mediante un cuestionario de autoaplicación que se proporcionó a 59 médico/as y a 50 enfermeros/as de los servicios de urgencias y emergencias extrahospitalarias de las capitales de Andalucía de Huelva y Sevilla. El instrumento se diseño para evaluar el conocimiento y la actitud de dicho personal ante la violencia de género, dicho instrumento fue validado para tal fin. Demetrio Casado (Madrid) Jordi Colomer (Barcelona) León Febres-Cordero (París) Daniel Flichtentrei (Buenos Aires) Judith Freidenberg (Washington-USA) María G.Galot (Madrid) Rodrigo Gutierrez (Toledo) Rafael Peñalver (Toledo) José Manuel Ribera (Madrid) Eduardo Rodriguez (Madrid) María Rotllan (Barcelona) Isidoro Ruipérez (Madrid) Antoni Salvá (Barcelona) Carmen Subirá (Sevilla) Carmen Valdivieso (Toledo) Cinta Martos Sánchez, Pilar Blanco Miguel, Mercedes González Vélez El personal sanitario de las urgencias y emergencias extrahospitalarias ante la violencia de género (Una aproximación a partir del estudio del personal de Huelva y Sevilla) Lourdes Bermejo (Santander) José R. Aneiros (A Coruña) Gregoria Hernández Martín El trabajo social en la construcción de lo sanitario, España (1970-1986) Cantabria - Isabel Torcida Pais Vasco - Emma Sobremonte Cristina Páez Cot El Club Social: un servicio social especializado para personas con trastorno mental severo, joven e innovador 46 Josep Corbella i Duch La intimidad sanitaria en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Se toma el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el día 4 de noviembre de 1950 por los Estados miembros del Consejo de Europa, el artículo presenta algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionadas con casos en los que se dirime la intimidad en el sistema sanitario. Sumario Agathos TEMAS DE HOY: 62 • 1 de octubre, día Internacional de las personas de edad, Eduardo Rodríguez Rovira. • El asunto de la acción transformadora, María Cristina Betrian i Piquet. ENTREVISTAMOS A... 72 • Dr. Xavier Allué, pediatra. RESEÑAS DE LIBROS Dr. Xavier Allué 76 • Asistencia obligada de Boris Yampolski (1912-1972), Iliyá Konstantinovski (1913-1995). • El paciente inquieto de Marta Allué • Trabajo Social familiar-transdisciplina y supervisión de VVAA. • El jardín el hombre ciego de Nadeem Aslam. • En cuerpo y en lo otro de David Foster Wallace (1962-2008). • La infancia de Jesús de J. M. Coetzee. • Un mal nombre de Elena Ferrante. • La vida cuando era nuestra de Marian Izaguirre. • El asedio a la modernidad de Juan José Sebreli. • Mariana, los hilos de la libertad de José Calvo Poyato. • Terra inhòspita de M. Dolors Millat. Edita Institut de Serveis Sanitaris i Socials (ISSIS) Avda. Diagonal 400 - 08037 Barcelona Tel.: 93 459 11 08 www.revista-agathos.com [email protected] ISSN 2014-1629 Agathos es un medio de comunicación al servicio de la comunidad científica y no necesariamente debe compartir las opiniones publicadas por sus autores y colaboradores. Cabecera: J.L. Martín Frías www.martinfrias.com Foto Port.: Carlo Franzoso (Agathos) Senza titolo Olio su tela. 120x100, 2013 www.carlofranzoso.com Maquetación SINGRAR 15200 Noia - A Coruña Impreso en Graficas Garabal S.L. Codesedas, nº 5 - Figueiras 15897 Santiago de Compostela Depósito Legal: C-652-2001 La revista Agathos, Atención Sociosanitaria y Bienestar nace en el 2001 con el objetivo de ofrecer una plataforma de conocimiento multidisciplinar donde tengan cabida artículos y comunicaciones de experiencias, investigaciones, metodologías, puntos de vista, etcétera, de todas las áreas y disciplinas que componen el arco de la atención sociosanitaria, de los servicios sociales y del bienestar. Para ello en cada número los artículos publicados buscan el equilibrio entre las diferentes materias que los inspiran, para evitar percepciones verticales y unidisciplinares en el abordaje de la atención sociosanitaria y del bienestar social. El abanico de circunstancias que padece la persona y su entorno cuando ésta pierde la salud y la autonomía social, implica la convergencia de muchas disciplinas, que más allá de las propiamente sanitarias y las propiamente sociales, necesariamente, deben interactuar en favor de la persona y su entorno. “La editorial Institut de Serveis Sanitaris i Socials, a los efectos previstos en el artículo 32.1, párrafo segundo del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquiera de las paginas de Agathos, Atención Sociosanitaria y Bienestar, o partes de ellas, sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa. Cualquier acto de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, etcétera) de la totalidad o parte de las páginas de Agathos, Atención Sociosanitaria y Bienestar, precisará de la oportuna autorización, que será concedida por CEDRO mediante licencia dentro de los límites establecidos en ella”. Para contactar con CEDRO < www.conlicencia.com > Teléfono 93 272 04 47 / 91 702 19 70 2013, pasó y sabemos cómo… 2014, pasará ¿cómo queremos que pase? Dolors Colom E nero seguramente es el mes del año que reúne más tópicos a su alrededor. Algunos clásicos son: la famosa cuesta que ha pasado de ser una cuesta de casa, a un ocho mil. En enero, los propósitos y aquello de lo que somos conscientes queremos mejorar, cambiar, dejar atrás, olvidar, en nuestras vidas, personales y profesionales, toman relevancia el día a día de las fiestas. Enero es sobre todo, e inevitablemente, un mes de deseos, de reflexiones, de anhelos, de inicios... Nuestro ser se llena de esperanzas, algunas completamente falsas, pero ahí están sembrando nuevos alientos y nuevos aires en nuestras almas. Esas representaciones que llenan el día del cumpleaños, otra fecha clara para proponerse retos… en enero pasan a ser comunes, casi un cumpleaños mundial para los habitantes de los países que celebran el Año Nuevo en estas fechas. ¿Cómo nos ha afectado el año 2013 profesionalmente? ¿Qué está en nuestras manos para que el 2014 sea mejorable? ¿Qué debería cambiar para que 2014 acabara siendo el año que imaginamos justo por esas fechas? Alguien puede decir: «No imagino nada para el 2014». Bien, pero para este juego, se requiere imaginación. Los profesionales la requieren, como requieren deshacerse del desánimo que les impide reconstruirse. Cada vez más, el desaliento, más que justificado, de los profesionales llena los despachos, como la desaprensión de algunos recién aterrizados los vacía de contenidos, de proyectos, de programas, de recursos para el buen ejercicio de la profesión y de qué maneras. Por ello más que nunca los profesionales deben retomar su conciencia de profesionales y asumir la responsabilidad que su profesión les inviste. La profesionalidad no es un slogan, o un diploma en la pared, es una manera de ver la realidad, una manera de afrontarla y una manera de desarrollarla. Las funciones elementales de los profesionales sanitarios, sean de la disciplina que sean, son muy claras, las recoge la legislación: prevención, asistencia, investigación y docencia, añadiendo los últimos años la gestión clínica y la educación sanitaria. Y si por una parte los profesionales estamos sujetos a ellas, los políticos, los cargos responsables de las direcciones deben garantizar que estas funciones sean una realidad y no se conviertan en palabra de papel mojado. Por ello, más que nunca, es preciso pensar y repensar, reorganizarse, para acto seguido empezar a caminar ese camino del 2014 que viene del 2013 y conduce al 2015, al futuro. En este número, Saymon Vongsavath Rosales en «Abordaje social del duelo. La transculturalidad de la muerte en nuestra sociedad» reflexiona sobre la muerte en el sistema sanitario. Cristina Páez Cot en «El Club Social: un servicio social especializado para personas con trastorno mental severo, joven e innovador» presenta un programa con grandes resultados en salud y bienestar. Gregoria Hernández Martín en «El trabajo social en la construcción de lo sanitario, España (1970-1986)», presenta la profesión en el sistema sanitario actual. Cinta Martos Sánchez, et ál., en «El personal sanitario de las urgencias y emergencias extrahospitalarias ante la violencia de género (Una aproximación a partir del estudio del personal de Huelva y Sevilla)» analizan la violencia de género en urgencias y emergencias con relación al personal. El estudio se centra en Huelva y Sevilla. Josep Corbella i Duch en «La intimidad sanitaria en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos» pone de nuevo sobre la mesa este valor que es la preservación de la intimidad. En Temas de Hoy se presenta: 1 de octubre, día Internacional de las personas de edad, de Eduardo Rodríguez Rovira. El asunto de la acción transformadora, de María Cristina Betrian i Piquet. Entrevistamos al Dr. Xavier Allué, pediatra, antropólogo, con más de cincuenta años de experiencia en el mundo sanitario y social, consultor del Master Universitario de Trabajo Social Sanitario en Estudios de Ciencias de Ciencias de la Salud de la UOC. Un especial agradecimiento a Carlo Franzoso que firma sus obras como Agathos, pintor, matemático, artista… por su generosidad al permitir publicar una de sus obras en la portada de este número de diciembre. Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 3 Membrete bibliográfico: Saymon Vongsavath Rosales «Abordaje social del duelo. La transculturalidad de la muerte en nuestra sociedad» Agathos, atención sociosanitaria y bienestar, año 2013, número 4. ISSN-1578-3103 Abordaje social del duelo. La transculturalidad de la muerte en nuestra sociedad Saymon Vongsavath Rosales Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de La Laguna Máster en Investigación, Gestión y Calidad en Cuidados para la Salud. Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de La Laguna. Trabajador Social del Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna C/ Venezuela nº 13 Granadilla de Abona – 38611 Santa Cruz de Tenerife/ España Teléfono 626963744 Correo.-e < [email protected] > Dirección para la correspondencia Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna C/ Venezuela nº 13 Granadilla de Abona – 38611 Santa Cruz de Tenerife/ España Antecedentes y actualidad de la enfermería transcultural S egún la OMS (1948) la salud es el «estado completo de bienestar físico, mental y social y no supone sólo la ausencia de enfermedad». Engloba aspectos subjetivos de bienestar social, mental alegría de vivir, aspectos objetivos como la capacidad para la función y aspectos sociales como adaptación y trabajo socialmente productivo (San Martín, 1981). Además, para Boff (2002), se trata de un proceso permanente de equilibrio dinámico de todos los factores que componen la vida humana. Para Charles Rosenberg (1992), la enfermedad es siempre una entidad esquiva, que constituye al mismo tiempo (…) un aspecto del rol social y de la identidad individual, una sanción de valores culturales, y un elemento estructurador de las interacciones médico/ paciente. Por ello, surgido de diferentes disciplinas sociales, todos los acercamientos constructivistas tienen en común el énfasis en que la enfermedad es un fenómeno social, y, por 4 Resumen El apogeo existente en relación a los movimientos sociales y migratorios vividos en las sociedades, provoca la conglomeración de culturas en una misma área geográfica, teniendo los profesionales sociosanitarios que trabajar con pacientes de diferentes culturas. Debe saberse que las personas que migran comparten con su país de partida no solo remesas económicas, sino una serie de remesas sociales (valores, ideas o costumbres). Teniendo en cuenta que cada cultura posee una serie de comportamientos, valores, ideas, y conductas determinadas, los profesionales sociosanitarios necesitan recabar información acerca de las mismas antes de comenzar a intervenir con ellos desde una perspectiva transcultural, que trate de promover la comprensión cultural de los seres humanos en periodos de enfermedad y mantenimiento de la salud. En este sentido, la muerte, entendida como final de un ciclo humano universal, debe ser entendida desde los valores y tradiciones propios de la cultura de cada persona, por ello, los responsables de acompañar y apoyar a los familiares de los fallecidos, antes, durante y después del proceso, deberán basar sus actuaciones y directrices respetando estas variables y factores que son tan determinantes en situaciones de duelo y fallecimiento de un ser querido. Cierto es que no existen teorías unánimes en cuanto a la intervención en duelo, pero la literatura científica en materia resalta la necesidad de abarcar la problemática desde una perspectiva antropológica cultural, donde se tenga en cuenta la visión del paciente en cuanto a su salud y creencias respecto a la muerte, así como la familia como ente sufridor de la pérdida. Palabras clave: Enfermería transcultural. Antropología de los cuidados. Competencia cultural. Muerte y duelo. Abstract The existing height in relation to the lived social and migration in societies causes the conglomeration of cultures in the same geographical area, so the health professionals should work with patients from different cultures. Need to know that those who migrate shared with the country of departure not only economic remittances, but a series of social remittances (values, ideas or customs). Knowing that each culture has a number of behaviors, values, ideas, and certain conducts, and health professionals need to gather information about them before starting to speak with them from a cultural perspective, try to promote cultural understanding human beings in times of illness and health maintenance. In this sense, death, understood as the end of a universal human cycle, must be understood from the values and traditions of the culture of each person, therefore, responsible for accompanying and supporting the families of the deceased, before during and after the process, they must base their actions and guidelines respecting these variables and factors that are so crucial in times of mourning and death of a loved one. It is true that there are no unanimous theories as to the intervention in mourning, but the literature on the need to cover highlights the problem from an anthropological cultural perspective, which takes into account the patient's vision regarding their health and beliefs about death and the family as being suffering loss. Key words: Transcultural nursing. Anthropology of care. Cultural competence. Death and mourning. ello, solo puede comprenderse plenamente en el seno del preciso contexto sociocultural donde se percibe como tal (Arrizabalaga, 2000). En este sentido, según Siles (2001), la cultura puede ser definida desde la perspectiva antropológica de los cuidados como el «conjunto de A G A T H O S • Año 2013 - número 4 Abordaje social del duelo. La transculturalidad de la muerte en nuestra sociedad • Saymon Vongsavath Rosales © JULIO VILLALOBOS. BERLIN. HALL DZ BANK, JUNTO PUERTA BRANDEMBURGO, 2006. S a y m o n V o n g s a v a t h R o s a l e s “Los sistemas sanitarios de los países industria- lizados giran en torno al de modelo de una elevada profesionalización del arte de curar, donde el posicionamiento del médico domina el sector sanitario a través de un dogmatismo poblacional sobre sus conocimientos, manteniendo el monopolio de la definición de lo que es enfermedad y su tratamiento. Se trata de un modelo burocrático-racional que reglamenta no sólo los aspectos de nacimiento, enfermedad y muerte, sino también conducta sexual, familiar, formas de alimentación y nutrición, higiene personal, moral, etcétera“ comportamientos, ideas, valores y sentimientos implicados en el proceso de satisfacción de necesidades de un grupo humano en un contexto situacional determinado». En este sentido, se debe tener en cuenta que enfermería y antropología son dos disciplinas que tienen un mismo objeto de estudio: el ser humano desde una perspectiva holística, centrándose la antropología de los cuidados en el estudio integral del sistema de necesidades del hombre. Los criterios de salud y enfermedad son construcciones culturales que varían en el tiempo y en el espacio (Martín, 1992). Sin embargo, todas las sociedades poseen una serie de universales recogidos en teorías sistematizadas sobre la enfermedad para identificar, clasificar y explicar los padecimientos (Anderson, B., Foster, G. 1978), siendo las teorías personalistas, naturalistas y emocionales. • Teorías personalistas: culpan a agentes personalizados, como aquellos que realizan ritos, magia o inducen al espiritismo en los cuidados. • Teorías naturalistas: relacionan la enfermedad a causas impersonales. Atribuyen el malestar a organismos, accidentes, materiales tóxicos o genes. • Teorías emocionales: supone que las experiencias emocionales causan padecimientos. En tiempo de Domínguez-Alcón et ál. (1983), los sistemas sanitarios de los países industrializados giran en torno al de modelo de una elevada profesionalización del arte de curar, donde el posicionamiento del médico domina el sector sanitario a través de un dogmatismo poblacional sobre sus conoci- 6 mientos, manteniendo el monopolio de la definición de lo que es enfermedad y su tratamiento. Se trata de un modelo burocrático-racional que reglamenta no sólo los aspectos de nacimiento, enfermedad y muerte, sino también conducta sexual, familiar, formas de alimentación y nutrición, higiene personal, moral, etcétera. Debe entenderse que los cuidados están inmersos en la cultura y forman parte del universo de fenómenos cotidianos que se dan en cada cultura y se manifiesta en el conjunto de las situaciones vida-salud, las cuales emergen en una relación triangular en la que los dos lados del triángulo están formados por la amplísima y variada dialéctica «salud-enfermedad», la cúspide se ocupa por los cuidados, y la base del mismo en la cultura que adhiere el paciente (Siles, 2010). Actualmente, las desigualdades existentes entre los diferentes países son destacables, puesto que muchos se encuentran en conflicto bélico o la mayoría de su población se encuentra en situación de pobreza (López-Velez, R. y Huerta, H., 2002). Esto provoca el aumento del flujo migratorio, puesto que el fin de la salida de su país de origen en aumentar la calidad de vida propia y familiar (Albares, M. P y Belichón, E. L. 2012). Es importante señalar que la población inmigrante en España a finales del 2011, ascendía a un total del 12,2%, unas 5.700.000 personas (INE, 2012), originarios de diferentes países. Según su origen se presentan diversas peculiaridades que forman parte de su cultura y tradición y que en ocasiones pueden condicionar la percepción de salud-enfermedad o su actitud cuando se sienten enfermos (Albares, M. P y Belichón, E. L. 2012). Por esta razón, las investigaciones sobre la diversidad cultural de la población paciente y la disonancia existente entre los problemas de salud la perspectiva cognitiva de los mismos, resultan en una planificación sanitaria reflejada en dos planos de intervención: la cooperación internacional y la organización sanitaria adecuada a los países industrializados como respuesta a la creciente inmigración, caracterizada por la utilización de múltiples modelos relacionados con su salud (Seppilli, 2000). La propuesta de Hurtado y col. (2005) para mejorar la disparidad sanitaria entre indígenas y otras poblaciones, se representa en tres pasos: • Identificar los problemas de salud más urgentes que enfrentan las comunidades indígenas. • Recopilar información acerca de las soluciones a dichos problemas. “El Modelo de Competencia Cultural de Purnell (1999) mantiene que los profesionales de la salud necesitan recopilar información acerca de la cultura del paciente, refuerza la necesidad de desarrollar una teoría amplia y marco teórico de un modelo centrado en la cultura. Este modelo potencia la comprensión cultural en situaciones de enfermedad y promoción de la salud. La proyección de cuidados y atención hace que los individuos desarrollen la conciencia de su ser (cuerpo y mente), sin dejar de lado los efectos que tienen estos dos factores en el cuidado de los mismos“ A G A T H O S • Año 2013 - número 4 Abordaje social del duelo. La transculturalidad de la muerte en nuestra sociedad • Saymon Vongsavath Rosales © JULIO VILLALOBOS. BERLIN. MEMORIAL PUEBLO JUDIO, 2006. S a y m o n V o n g s a v a t h R o s a l e s “Aun teniendo conciencia de que la muerte siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, tratamos de abogar por una mortalidad inventada que llegamos a creernos. Dicha competencia sobre inmortalidad viene dada por los avances tecnológicos constantes, las vacunas, los trasplantes de órganos, así como los tratamientos médicos para enfermedades crónicas como la HTA, diabetes, cáncer, VIH/SIDA, etcétera, Seale (2003) afirma que existe una necesidad psicológica de negar la muerte, hecho primordial para poder orientar la vida había objetivos más vitales“ • Implementar soluciones en colaboración con agencias y organizaciones encargadas de los programas de salud pública para poblaciones indígenas. Autores como Leininger desarrollaron en el campo de la enfermería, teorías que basaban el cuidado sanitario en la cultura y una enfermería transcultural. Ésta definía la enfermería transcultural como un área principal de la enfermería que se centra en el estudio comparativo y en el análisis de las diferentes culturas y subculturas del mundo con respecto a los valores sobre los cuidados, la expresión y las creencias de la salud y la enfermedad, y el modelo de conducta (Leininger, 1991, 1995). El objetivo de la teoría es mejorar y proporcionar cuidados culturalmente congruentes a las personas de forma que les sean beneficiosos, se adapten a ellas y sean útiles a las formas de vida saludables del cliente, la familia o el grupo cultural (Leininger, 1991). El Modelo de Competencia Cultural de Purnell (1999) mantiene que los profesionales de la salud necesitan recopilar información acerca de la cultura del paciente, refuerza la necesidad de desarrollar una teoría amplia y marco teórico de un modelo centrado en la cultura. Este modelo potencia la comprensión cultural en situaciones de enfermedad y promoción de la salud. La proyección de cuidados y atención hace que los individuos desarrollen la conciencia de su ser (cuerpo y mente), sin dejar de lado los efectos que tienen estos dos factores en el cuidado de los mismos. La competencia cultural es la adaptación de la atención de una manera que es consciente con la cultura 8 del paciente, y por ello e configura un proceso non lineal, sino adaptado a la persona. Campinha-Bacote (2002) establece un proceso de competencia cultural en la prestación de servicios sanitarios, que se establece como un modelo que define la competencia cultural como el proceso en el que el profesional sanitario indaga trabaja constantemente para ser eficiente en contexto de trabajo en el contexto cultural de un paciente. Para esta profesional de la salud, la competencia cultural se trata de un proceso de convertirse culturalmente competente, al no estar realmente capacitados en este campo. Este modelo considera la concienciación cultural, sus conocimientos, habilidades, encuentros y deseos culturales como parte de la competencia cultural. De acuerdo a Spector y Muñuz (2003) la cultura es el conjunto de creencias, prácticas, hábitos, gustos, aversiones, costumbres, rituales, etcétera, que aprendemos de nuestra familia durante el proceso de socialización. Muchos de los componentes esenciales de una cultura pasan inalterados de una generación a otra. Por tal motivo, gran parte de lo que hacemos, pensamos y creemos viene determinado por la herencia cultural. Derivado de esta concepción, se puede afirmar que muchas de nuestras conductas o estilo de vida que representan un factor de riesgo o de protección para nuestra salud se encuentran fundamentadas en la cultura, por ende resulta importante considerar esta variable en las investigaciones sobre salud (Rondón Bernard, 2011). Para Spector (2004), el cuidado cultural es la atención profesional sensible, cultu- ralmente apropiada y competente requerida para satisfacer las complejas necesidades en salud de las personas, familias o comunidades, teniendo en cuenta el contexto en el que el paciente vida y las situaciones que surgen a causa de los problemas de salud. La provisión de cuidado cultural es esencial y demanda que la enfermera sea capaz de valorar e interpretar determinadas prácticas y necesidades cultural y creencias en salud de los pacientes, porque modifica la perspectiva de la provisión de los cuidados y habilita al cuidador para entender, desde una perspectiva cultural, las manifestaciones de la herencia cultural del paciente y su trayectoria de vida (Rojas, 2011). Finalmente, la competencia cultural para Marianne Jeffreys (2002, 2006) es definida como un proceso de aprendizaje multidimensional que integra habilidades transculturales en las dimensiones de aprendizaje (cognitiva, práctica y afectiva). El modelo de Jeffreys es un marco de referencia para examinar el proceso de desarrollo de la competencia cultural, ilustrando los componentes principales del proceso de aprendizaje para identificar personas en riesgo, desarrollar estrategias diagnósticas prescriptivas para facilitar el aprendizaje, orientar innovaciones en la enseñanza e investigación educativa y evaluar la efectividad de las estrategias. El propósito del modelo de Competencia Cultural y Confianza (CCC) de esta autora está enfocado a promover el cuidado culturalmente congruente mediante el desarrollo de la competencia cultural determinada por los procesos de aprendizaje transcultural y el desarrollo de habilidades mediante experiencias educativas formales y de otro tipo (Jeffreys, 2002, 2006). Dicho lo anterior, podemos determinar como el cuidado ha estado íntimamente relacionado a la naturaleza humana; su evolución, finales y alcances han estado altamente influenciados por los modelos socioeconómicos y culturales imperantes y el valor atribuido por las personas a la salud, la vida y la muerte (Rojas 2011). Respecto a esto, Porras (1998) establece que el concepto de cuidado en enfermería evoluciona, se desarrolla y perfecciona a medida que la enfermería va avanzando a consecuencia de su quehacer social como profesión y de su caminar como disciplina. A G A T H O S • Año 2013 - número 4 Abordaje social del duelo. La transculturalidad de la muerte en nuestra sociedad • Saymon Vongsavath Rosales © JULIO VILLALOBOS. CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN. ALEMANIA, 2006. S a y m o n V o n g s a v a t h Desarrollo La persona es una unidad biológica, psicológica, espiritual y transcultural (González Castro, 2007). Debemos entender que la persona no es solo un ente físico (cuerpo), sino que se constituye de otros determinantes no fisiológicos como es la sociedad (valores, creencias, actitudes, etcétera). En esta línea, citando a Suárez Rienda (2011), el término muerte no es un concepto de único significado ya que al igual que la noción de persona, es influenciada desde el prisma social, cultural y científico del que se mire. Por ello, Louis Vincent Thomas (1991) esclarece que no solo existe una muerte biológica, sino que el fallecimiento se produce desde diferentes ámbitos y dimensiones de la persona, concluyendo la existencia de cuatro tipos de muerte: biológica (putrefacción del cuerpo), psíquica (enfermedades como el autismo), social (aislamiento de toda actividad y participación sociocomunitaria), y por último, muerte espiritual (producida por un pecado mortal dentro de la fe cristiana). Las personas, teniendo conciencia de los aspectos que forman y desean en su vida cotidiana, tratan de constituir y desarrollarse en torno a los aspectos biopsicosociales necesarios para el pleno crecimiento personal y social. La humanidad ha tendido a cambiar sus recursos biológicos, culturales y sociales, para irse adaptando al medio. Una de las formas más importantes ha sido la aplicación de esos recursos para combatir la enfermedad y el mantenimiento de la salud. Entonces, partimos de que las enfermedades, accidentes y muerte han sido constantes en todas las civilizaciones y grupos humanos. Sin embargo, en nuestra sociedad contemporánea, la muerte se ha convertido en un tema tabú, puesto que no queremos sentirnos próximos a la muerte (Pacheco 2003). Aun teniendo conciencia de que la muerte siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, tratamos de abogar por una mortalidad inventada que llegamos a creernos. Dicha competencia sobre inmortalidad viene dada por los avances tecnológicos constantes, las vacunas, los trasplantes de órganos, así como los tratamientos médicos para enfermedades crónicas como la HTA, diabetes, cáncer, VIH/SIDA, etcétera, Seale (2003) afirma que existe una necesidad psicológica de negar la muerte, hecho pri- 10 R o s a l e s mordial para poder orientar la vida había objetivos más vitales. La muerte es una realidad y una parte natural de la vida misma, que hace que todos seamos iguales. Para alcanzar la plenitud en la vida hay que aprender a enfrentarse adecuadamente con las penas, el dolor y la muerte (García, A. 2003). El individuo construye su vida encuadrado en una sociedad caracterizada por una cultura que, unida a creencias, nos dará el significado y sentido de nuestras construcciones. Pese al carácter globalizador de nuestros días, el morir como concepto y la muerte como hecho, siguen situándose en la influencia de la espiritualidad y la cultura (Brito, R., Rodriguez, M., y García, A. 2004). Hay que dejar constancia de que los conceptos de enfermedad y salud son culturales y tienen una representación diferente en cada comunidad y cultura a lo largo de la historia. En muchas comunidades y culturas la muerte, incluso la muerte por enfermedad, es considerada como otra forma más de integración, a través del ingreso en la comunidad de los antepasados (Domínguez-Alcón, A., Rodríguez J.A., y de Miguel J. M., 1983). A modo de ejemplo, Purnell y Lenininger abarcaron en su desarrollo metodológico bases teóricas de la enfermería transcultural en la muerte. Al primero de ellos nos haremos referencia al diagrama del Modelo de Purnell (1999), consistente en un círculo, con un margen periférico que representa a la sociedad global, un segundo margen representa a la comunidad, un tercer margen representa la unidad familiar, y un margen interno representa a la persona. Se divide el interior del círculo concéntricamente en forma de doce dominios culturales y sus conceptos. Algunos de ellos hacen referencia a la muerte, siendo, brevemente explicados, los siguientes: • Rituales de muerte: incluyen cómo el individuo y la cultura ven la muerte, los rituales, las conductas de preparación para la muerte, y las prácticas del entierro. También se incluyen en este dominio las conductas de pérdida. • Espiritualidad: incluye prácticas religiosas y el uso de la oración, conductas que le dan significado a la vida, y fuentes individuales de fuerza espiritual. • Práctica de Cuidados de la Salud: incluye el enfoque del cuidado de la salud como algo preventivo; las creen- cias tradicionales, mágico-religiosas, y biomédicas; la responsabilidad individual en salud; prácticas de auto-cuidado; y visión hacia la enfermedad mental, cronicidad, donación de órganos y trasplantes. Por otro lado, la teoría de Leininger (1991 & 1995) tiene como propósito descubrir las particularidades y universalidades de los cuidados de los humanos según la visión del mundo, la estructura social y otras dimensiones y después descubrir formas de proporcionar cuidados culturalmente congruentes a personas de culturas diferentes o similares para mantener o recuperar su bienestar, salud o afrontamiento con la muerte de una manera culturalmente adecuada. Para esta autora, el conocimiento en enfermería transcultural constituye una base sólida para que las enfermeras guíen sus prácticas y consigan así cuidados coherentes con las culturas y métodos terapéuticos específicos para preservar la salud, prevenir la enfermedad, recuperar la salud o ayudar a los pacientes a afrontar la muerte (Leininger, 1994). El modelo del Sol naciente de Leninger, tiene como base el cuidado coherente con la cultura para la salud, el bienestar o la muerte, a partir del cual surgen tres tipos de cuidados enfermeros: a) preservación/mantenimiento de los cuidados culturales, b) adaptación/negociación de los cuidados culturales, y c) reorientación/reestructuración de los cuidados culturales. En este sentido, vemos como la citada profesional denomina a los cuidados y la prestación de cuidados humanos, como los fenómenos abstractos y concretos que están relacionados con experiencias de asistencia, apoyo y autorización o con conductas para con los demás que reflejen la necesidad evidente o prevista de mejora del estado de salud de la persona o de los estilos de vida o para afrontar discapacidades o la muerte. Vemos pues como la cultura (valores, creencias, actitudes, comportamientos) y los aspectos biológicos van íntimamente relacionados, formando una simbiosis de aspectos influyentes en la pérdida de un ser querido. Así como la necesidad de abordar el proceso de duelo desde una perspectiva que enfoque al afligido de la pérdida como miembro de una red y constructo sociocultural, del que forma parte y que ha adquirido determinados valores sociales. A G A T H O S • Año 2013 - número 4 Abordaje social del duelo. La transculturalidad de la muerte en nuestra sociedad • Saymon Vongsavath Rosales A b o r d a j e La reacción ante la muerte no solo depende de factores internos psicológicos (resiliencia, mecanismos de autodefensa, y rasgos de personalidad), sino tal y como refiere Attig (1986), los seres humanos deben reconstruir su mundo y remodelar el futuro respecto al fallecimiento presentado, donde se redefine la propia narrativa y la red de influencias familiares y sociales. Este enfoque posiciona a las personas como constructores de sentido, tejedores de historias que ofrecen significado y argumentos a sus vidas. Una visión ``constructivista donde se enmarca la importancia de la historia de vida de las personas, como variable compleja e interrelacionada con las creencias culturales, las cuales informan sobre los intentos de construir nuevos significados (García, A. 2003). Neimeyer (2002) nos habla de una perspectiva interdisciplinaria, donde los fenómenos de la périda, pena y el duelo se encuentran cargados de significados. Nos habla de la propensión humana a construir un universo simbólico sobrepuesto a lo natural, que explique las causas, lo cual atribuye a nuestra adaptación a la muerte y a la perdida de una forma humana única desde diferentes perspectivas (Neimeyer, 2002, en García, A 2003): • Sociológicamente: desde el entendimiento de la respuesta humana a la perdida reconociendo el rol de ritual, de la cultura local y del discurso que le atribuye a un significado. • Psicológicamente: duelo como esfuerzo para renegociar una autonarrativa coherente que adapte las transiciones dolorosas, ante sin son normativas como traumáticas. • Psiquiátricamente: revisando las pruebas de que un duelo complicado constituye un diagnóstico diferente al cual las personas con historias problemáticas de apego pueden ser particularmente vulnerables. Tomar la muerte como un acto final, desde la perspectiva de los profesionales implicados, nos sesga de todos aquellos actos que conlleva la pérdida de un ser querido (funerales, ritos como el luto, vacío emocional, etcétera), por ello, abordar la muerte desde un enfoque transcultural, que comprenda las formas y deseos de morir de una persona, y las opiniones de la familia respecto a ello, genera un cuidado enfermero realmente holístico, y no meramente un enfoque médico-central. s o c i a l d e l d u e l o … “La reacción ante la muerte no solo depende de factores internos psicológicos (resiliencia, mecanismos de autodefensa, y rasgos de personalidad), sino tal y como refiere Attig (1986), los seres humanos deben reconstruir su mundo y remodelar el futuro respecto al fallecimiento presentado, donde se redefine la propia narrativa y la red de influencias familiares y sociales. Este enfoque posiciona a las personas como constructores de sentido, tejedores de historias que ofrecen significado y argumentos a sus vidas“ Conclusiones y opinión personal Hasta el 2011, con los cambios sociodemográficos producidos por el incremento de la población migrante en los países desarrollados nos encontrábamos ante una sociedad dispar en relación a los valores, costumbres, creencias y desarrollarse en la vida cotidiana. El no tener motivación o necesidad de conocer aquello ajeno a la sociedad de origen, o un guía que nos ayudase a entender a los otros, el cómo viven, sienten, expresan, qué piensan, creen, opinan respecto a las pautas de la vida; genera un conflicto en la sociedad, y no tanto un conflicto de índole bélico, sino de compartir, apoyar y ayudar a los demás. El no sentir empatía por otro grupo, y con ello miedo, rechazo o indiferencia finaliza en la germinación de una discriminación no tanto social, sino incluso institucional, donde se incluyen los sistemas asistenciales como el sanitario, servicios sociales, educativo y de seguridad social (pilares del Estado de Bienestar). Existió un avance en cuanto a las formas de prestar ayuda, puesto que comenzamos con la filantropía, pasamos a las bases de la caridad, y finalizamos con la beneficencia, hasta llegar a los modelos de prestación de servicios y cuidados actuales en los que se basa. Esta gran dicotomía de culturas se manifiesta en la necesidad y utilidad de crear sistema de apoyo específicos para los mismos, puesto que no es sólo en el ámbito jurídico en el que se encuentran más atados, sino que no se sienten comprendidos y realmente asistidos por los profesionales sanitarios cuando llegan. Un ejemplo de esta incoherencia cultural puede observar- se a la llegada de los llamados «cayucos o pateras». Donde directamente a los menores de edad se les determina la escolarización. Hay que entender que un menor de edad Europeo no tiene la misma mentalidad, madurez y autonomía que un infante que haya pasado por un viaje en el que arriesgue su vida, realmente hayan padecido hambre, o que directamente no entienden porque deben ser escolarizados si nunca han tenido que hacerlo y tenían la idea de venir a trabajar a otro país. Ponerlo en un aula con otros de su edad no es coherente a ambas culturas, existirá un choque y hablaríamos de un intento fallido o poco eficiente de escolarización. Por eso, no solo los sistemas sanitarios son los que deben basar sus actuaciones en la transculturalidad de los cuidados, es importante que el ámbito educativo, justicia y social se empleen términos de compartir, entender y empatizar con el resto del mundo, y sobre todo escuchar. Oír no es lo mismo que escuchar, y no todos los profesionales saben hacerlo, aun siendo una herramienta, instrumento y habilidad fundamental para el desarrollo de las labores respecto al trato con otras personas. El entender lo que quieren las personas, qué les haría felices y lograr esos objetivos sería no solo una satisfacción profesional, sino también personal, puesto que la propia competencia cultural aumenta en torno al desarrollo en diferentes situaciones, sociedades y dificultades. Debemos lograr una sensibilidad cultural recíproca, un feed-back constante, una clara retroalimentación positiva respecto al aprendizaje sobre los otros, y a la enseñanza de uno mismo, tratándose de una cuestión de respeto, Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 11 S a y m o n V o n g s a v a t h no de imposición de valores tal y como a veces se llega a pensar. Véase el caso del uso del burka en el colegio, la negación de los testigos de Jehová a la transfusión de sangre, o los diferentes ritos llevados a cabo para celebrar un nacimiento, boda, fallecimiento, año nuevo, etcétera. Profesionales implicados con la labor, como Leininger, Purnell, Camphina-Bachote, y demás comenzaron a observar la necesidad de trabajar en la disposición de valores. Respecto a la naturaleza de la muerte, como hecho que afecta desde una perspectiva biopsicosocial, analizamos que no solo hablamos de la mera putrefacción y descomposición de un ser vivo, sino que afecta a las dimensiones sociales de la red a la que pertenecía. La biomuerte, tiene el mismo significado en cualquier sociedad (o mayoría de ellas) y cultura, es decir, hablamos de un cuerpo que hay que desechar porque se está descomponiendo. Sin embargo, la sociomuerte, la interpretación e influencia de la muerte para el resto, conlleva un procedimiento más divisorio en cuanto al qué y cómo hacer, sentir, pensar, decir y expresar. La muerte no implica dejar de participar en sociedad, conlleva actuar de forma pasiva, puesto que son el resto a quienes se les encomienda llevar a cabo los ritos, tradiciones y prácticas socialmente establecidas para el susodicho momento del ciclo vital. Por ello, relacionando los ritos y formas de morir, con la prestación de un cuidado transcultural, es importante señalar estos aspectos socioculturales en la intervención y atención sanitaria. Por ejemplo, la motivación ante la donación y trasplante de órganos, no solo en los momentos de crisis y extrema necesidad, sino como la afiliación del carnet de donante, es importante establecer cuáles son los valores en salud de la persona y familiares en cuestión. El conocimiento de ello nos ayudará a abordar la problemática presente con una planificación más exacta de la intervención y el cuidado, donde la eficiencia respecto a las dosis de profesionalización, humanización y empatización finalice en una mejor atención. Bibliografía • Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud (1948). Preámbulo de la Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud: Nueva York, 2 – 100. • Attig, T. (1996) How we grieve. Relearning the world. New York: Oxford University. 12 R o s a l e s • García Hernández, A. M. (2003). El proceso de duelo. Tánatos. Revista de la Sociedad Española e Internacional de Tanatología (1). • Bachote, C. (2002). Recuperado el 28 de Mayo de 2013, de Transcultural C.A.R.E. Associates has a policy regarding unauthorized use of models: http://www.transculturalcare.net/ • Bernard, J. E. (2011). Variables psicosociales implicadas en el mantenimiento y control de la diabetes mellitus: aspectos conceptuales, investigaciones y hallazgos. Revista electrónica de psicología de iztacala, 14(2). • Boff, L. (2000). El cuidado esencial: ética de lo humano, compasión por la tierra. Madrid: Trotta. • Borell, G. P. (2003). Perspectiva antropológica y psicosocial de la muerte y el duelo. Cultura de los cuidados, 14. • Brito, R. B., Martín Rodríguez, Á., & García Hernández, A. M. (2004). El duelo. Experiencia inigualable. Tánatos. Revista de la Sociedad Española e Internacional de Tanatología (4). • Dominguez Alcón, C., Rodríguez, J. A., & de Miguel, J. M. (1983). Sociología y enfermería. Madrid: Pirámide. • Foster, G. M.; Anderson, B. G. (1978) Medical Anthropology. Nueva York, John Wiley and Sons. • González Castro, Mª Carmen (2007). Tanatología: la familia ante la enfermedad y la muerte. México: Trillas. • Hurtado García, L (2005). La salud en una sociedad multicultural: desigualdad, mercantilización y medicalización. X Congreso de Antropología. 27-41. • INE. (1 de 2 de 2012). Instituto Nacional de Estadística. Recuperado el 24 de Mayo de 2013, de http://www.ine.es/ • Jeffreys, M. (2002). A transcultural core course in the clinical nurse specialist curriculum. Clinical Nurse Specialist, 16 (4), 195-202. • Jeffreys, M. (2006). Teaching cultural competence in nursing and health care. New York: Springer Publishing Company. • Leininger, M.M. (1991). Culture care diversity and universality: A theory of nursing. New York: National League for Nursing Press. • Leininger, M.M. (1995). Transcultural nursing: Concepts, theories and practice (2nd ed.). Columbus, OH: McGraw-Hill College Custom Series. • Louis-Vincent, T. (1991). La muerte: una lectura cultural. Barcelona: Paidós. • Martín, H. S. (1981). Salud y enfermedad. La prensa médica mexicana S.A. • McFarland, M.R. (2011). Teoría de la diversidad y de la universalidad de los cuidados culturales. En Raile, M.; Marriner, A. Modelos y teorías de enfermería. (7ª Ed.) Barcelona: Elsevier. Pp. 454-479. • Neimeyer, R. A. (2002) Duelo y significados. En García, A. Sobre el morir y la muerte. Tenerife, 233-260. • Porras, P. La coherencia del concepto de cuidado de enfermería en el currículo. En G. d. Enfermería., Dimensiones del cuidado. Bogotá: Unibiblos. • Purnell, L.D. (1999). El modelo de competencia cultural de Purnell: Descripción y uso en la práctica., educación, administración e investigación. Cultura de los Cuidados 3 (6); 91-102. • Rienda, V. S. Ciencia y religión: visiones y manejo emocional de la muerte y el duelo. Revista de humanidades , 18, 49-64. • Rojas, J. G. (2011). Significado de la experiencia de cuidar a pacientes indígenas en las salas de hospitalización del departamento de Antioquía-Colombia. Alicante: Universidad de Alicante. • Rosenberg, C. E. (1992). Introduction. Framing disease: illnes, society and history. New Jersey: Rutberg University Press. • Rosenberg, C. E. (1992). Introduction. Framing disease: illnes, society and history. New Jersey: Rutberg University Press. • Seale, Clive (2003). Constructing Death. The sociology of Dying and Bereavement. Cambridge: Cambridge University Press. • Seppili, T. (2000). Medicina y cultura: estudios entre la antropología y la medicina. 33-44. • Siles, J. (2010). La naturaleza dialéctica de los procesos de Globalización-Glocalización y su incidencia en la cultura de los cuidados. Index de enfermería , 162-166. • Siles, J. e. (2001). Una mirada a la situación científica de dos especialidades esenciales de la enfermería contemporánea: la antropología de los cuidados y la enfermería transcultural. Cultural de los cuidados , 10, 72-87. • Spector, R. y Muñoz, M. (2003). Las culturas de la salud. Madrid, España: Prentice Hall. • Valbuena, J. A. (2000). Cultura e historia de la enfermedad. Medicina y cultura: estudios entre la antropología y la medicina , 71-82. • Vélez, R. L., & Huerga, H. (2002). Inmigración y salud. Madrid: PBM SL. A G A T H O S • Año 2013 - número 4 Abordaje social del duelo. La transculturalidad de la muerte en nuestra sociedad • Saymon Vongsavath Rosales © JULIO VILLALOBOS. SEDE DE LA FIRMA DEL TRATADO DE POSTDAM EN 1945. Membrete bibliográfico: Cristina Páez Cot «El Club Social: un servicio social especializado para personas con trastorno mental severo, joven e innovador» Agathos, atención sociosanitaria y bienestar, año 2013, número 4. ISSN-1578-3103 El Club Social: un servicio social especializado para personas con trastorno mental severo, joven e innovador Cristina Páez Cot Fundación Privada Funamment C/Encarnación 111, ent-4º 08024 Barcelona Correo-e < [email protected] > Teléfono: 669.84.35.83 Dirección para la correspondencia Fundación Privada Funamment C/Encarnación 111, ent-4º 08024 Barcelona Resumen El artículo pretende mostrar la reflexión realizada sobre la necesaria evolución que debería realizar el club social, servicio social especializado para personas con trastorno mental severo. Un recurso que nació en una época histórica determinada, para atender a un perfil de personas muy concreto, y que actualmente esta atendiendo a otro perfil de usuarios, los cuales ya se han beneficiado de las mejoras del proceso de reforma psiquiátrica que se realizó en Cataluña a partir de los años 70. El artículo propone nuevas líneas de intervención innovadoras para que este servicio, joven y flexible, pueda reformularse y dar respuestas más adecuadas, a la nueva población, objeto de su atención. Palabras clave: Innovación. Club social. Trastorno mental severo. Apoyo social. Valores humanos. Introducción L a reforma psiquiátrica propuesta en el estado español a finales de los años 70 se desplegó de forma muy distinta en las diferentes comunidades. Cataluña ha sido una comunidad pionera en el intento de reformar la atención a la salud mental. Durante el periodo 1914-1923, se crea la mancomunidad de las cuatro diputaciones catalanas, que ya intenta ciertas reformas en la atención a la salud mental: mejorar las condiciones de vida de los enfermos, practicar la labor terapia, la hidroterapia o la electroterapia, etcétera. En 1925 se constituye en Barcelona, la delegación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que comienza a introducir conceptos nuevos como los de «higiene mental» o «prevención». Esta línea más innovadora, se materializa en el 1931, con la Ley de Asistencia Psiquiátrica, una propuesta avanzada de sectorizar el territorio catalán en comarcas, formar al personal, controlar los internamientos psiquiátricos y abrir los primeros dispensarios en los barrios. En 1936, Cataluña lleva a cabo el Plan de Asistencia Psiquiátrica Comarcal y abre dos dispensarios en la comunidad. Es un tiempo de esperanza que se trunca con la Guerra Civil (19361939). Desde siempre, la atención a las enfermedades mentales más graves había estado en manos de las diputa- 14 Abstract The article shows the reflection made on the necessary evolution that should make the social club, specialized for people with severe mental illness social service. A resource that was born in a particular historical period, to attend to a very specific profile people, and is currently attending another profile of users, who have already benefited from the improvements of the process of psychiatric reform carried out in Catalonia from the 70s. The article proposes new innovative lines for this service, young and flexible, can be reformulated and give appropriate responses to the new population, intervention object of attention. Key words: Transcultural nursing. Innovation. Social Club. Severe mental disorder. Social support. Human values. ciones y órdenes religiosas que trataban, desde un modelo de beneficencia, a las personas enfermas internadas en sus centros, a los que aseguraban cama, techo, comida y contención farmacológica en los momentos de crisis. A finales de los años 60 la Diputación, se propone reducir los internamientos en los sanatorios y empieza a realizar cierta asistencia en la comunidad. Se inician las primeras experiencias de asambleas de enfermos realizadas dentro de los hospitales psiquiátricos, asambleas en las que se habla de líneas de rehabilitación (Hospital Pere Mata, en Reus; Instituto Mental de la Sta. Cruz y St. Pablo, en Barcelona; Hospital Psiquiátrico de Salt, en Gerona; Hospital Psiquiátrico de Sant Boi, etcétera). Durante la década de los años setenta y los ochenta, las plazas de neuropsiquiatría de la Seguridad Social, ocupadas por profesionales de la psi- quiatría o de la neurología, indistintamente, para atender a personas con enfermedad mental, o neurología, con una ratio de asistencia muy baja, 2h/día y que, por tanto, lo único que se podía ofrecer era un tratamiento farmacológico, coexisten con las primeras iniciativas de centros de higiene mental. Estas experiencias impulsadas por profesionales que no estaban de acuerdo con el modelo asistencial existente, fueron pioneras de la reforma en la atención a la salud mental de las personas de un barrio. Eran experiencias de tipo comunitario, preventivo, que trabajaban con las asociaciones de vecinos, escuelas, con los médicos de atención primaria, aun médicos de cabecera, que estaban transformándose en médicos de familia. Cobraban precios populares y trabajaban desde un modelo psicodinámico que contemplaba a la persona desde una visión biop- A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El Club Social: un servicio social especializado para personas con trastorno… • Cristina Páez Cot © MONTSE TUSET. SANTORINI. CAMPANAR, 2013. sicosocial, global, e integrada en su entorno social y comunitario. Paralelamente, algunos hospitales psiquiátricos –Pere Mata en Reus, Hospital Psiquiátrico de Salt, etcétera– empiezan a externalizar la atención hospitalaria abriendo dispensarios en los barrios, con un mini equipo profesional formado por psiquiatra y asistente social. En 1981 la Generalitat de Catalunya asume las transferencias de la Seguridad Social y crea el Mapa Sanitario que pretende ordenar la atención psiquiátrica. A sí pues, a principios de los años 80, todas estas voluntades de cambio, confluyen para dar lugar a la creación de la primera red de centros de atención primaria en salud mental, que nacen para ser el primer escalón de atención de las personas que sufren problemas de salud mental. Hacia el 1985 se inician los primeros hospitales de día y las primeras comunidades terapéuticas basadas en la psiquiatría comunitaria y se abren los primeros centros de atención a la infancia y la adolescencia así como los centros de atención a drogodependientes. Durante todos estos años los hospitales psiquiátricos trabajan para diferenciar sus instalaciones en unidades de agudos, subagudos, media y larga estancia y también se ocupan de ordenar la tipología de pacientes, por edades y diagnósticos. Así pues, el modelo de la reforma psiquiátrica catalana tiene sus raíces en diferentes movimientos sociales que finalmente quedan recogidos en el documento para la Reforma de la Asistencia Psiquiátrica, 1985 y de la Ley General de Sanidad, 1986. Ambos documentos apuestan por trasladar el eje de atención de la persona con trastorno mental severo, en adelante Trastorno Mental Severo, del hospital psiquiátrico a su entorno comunitario. El antiguo modelo confinaba a la persona al interior de los sanatorios –iban a «sanar»– o posteriormente a los hospitales psiquiátricos –iban a «curarse»–. Siempre alejados de los núcleos urbanos y donde se les interna para siempre. Este modelo no presuponía procesos de rehabilitación ni mucho menos de reinserción social. El nuevo modelo de atención pretende mantener a la persona en su entorno habitual, entiende que la enfermedad mental incluso la más grave puede ser tratada y rehabilitada como otros tipos de enfermedades graves, sin la necesidad de alejarlos y excluirlos de la sociedad. El año 1990 es un momento crucial para esta reforma, ya que las competencias sanitarias pasan, de las Diputaciones a la Generalitat de Catalunya, quien crea dos elementos básicos para el desarrollo real de este modelo de atención comunitaria: el Servicio Cata- Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 15 C r i s t i n a P á e z C o t “El antiguo modelo confinaba a la persona al interior de los sanatorios –iban a «sanar»– o posteriormente a los hospitales psiquiátricos –iban a «curarse»–. Siempre alejados de los núcleos urbanos y donde se les interna para siempre. Este modelo no presuponía procesos de rehabilitación ni mucho menos de reinserción social. El nuevo modelo de atención pretende mantener a la persona en su entorno habitual, entiende que la enfermedad mental incluso la más grave puede ser tratada y rehabilitada como otros tipos de enfermedades graves, sin la necesidad de alejarlos y excluirlos de la sociedad“ lán de Salud y el Plan de Salud Mental. Este plan tiene el objetivo de planificar, financiar, contratar y evaluar los recursos de salud mental pero no de proveer de los mismos. Por lo tanto estos provienen, o del sector público -Instituto Catalán de la Salud, Diputaciones o Ayuntamientos) o privado. De ahí el llamado «Modelo Mixto Catalán». Este hecho es un punto de inflexión muy importante, ya que se introduce un modelo de gestión empresarial privatizador de los recursos de la sanidad pública, decisivo no sólo por el modelo organizativo que genera, sino por las consecuencias de su gestión. Entidades y profesionales con vocación comunitaria, que habían promovido cambios reales del modelo asistencial, se ven obligados a gestionar empresas proveedoras de recursos sanitarios. Se les exige dos objetivos muy claros: eficacia y eficiencia empresarial. Y por tanto, optimización económica, competencia entre empresas proveedoras, criterios de evaluación, certificaciones de calidad asistencial, etcétera. En Cataluña nos encontramos con una realidad muy heterogénea, hay provincias en las que sólo hay una única empresa proveedora de servicios, y hay otras en las que llegan a competir más de 20 entidades diferentes que prestan servicios de salud mental. A pesar de todo, ante esta heterogeneidad de empresas gestoras y este modelo mixto de gestión económica, los traspasos tienen beneficios muy importantes para la población. Se despliega una gran red de Centros de Asistencia 16 Primaria para Adultos y Infanto-Juveniles, Centros de Día, Hospitales de día, Comunidades Terapéuticas, y los hospitales psiquiátricos diversifican sus unidades por tiempos de estancia y tipos de diagnóstico. Posteriormente, se diseñan programas especializados para las personas con Trastorno Mental Severo, respondiendo a la presión y exigencia contundente que, desde finales de los 80, hacen las asociaciones de familiares que representaban a este colectivo. Nace el Programa de Atención al Trastorno Mental Severo y más tarde, hacia el 1995, el Programa de Seguimiento Individualizado, que aseguran profesionales de referencia, atención en el domicilio, adherencia al tratamiento, información a las familias, líneas de rehabilitación y reinserción laboral y comunitaria, modelos de atención interdisciplinario basados en la coordinación y el trabajo en red de los diferentes equipos de atención. Y aquí se produce, de nuevo, un punto de inflexión que marcará nuevos modelos de gestión económica y direcciones técnicas. Hemos explicado anteriormente que en los hospitales se produce una reordenación por edades y patologías (enfermedades mentales, discapacidades intelectuales, psicogeriatría, etcétera). Los recursos destinados a estos dos últimos colectivos, discapacitados y geriatría pasan a depender de otros presupuestos económicos. El primero pasa a depender del Departament de Benestar Social y el segundo del Departament de Sanitat. Este es de nue- vo, un momento de inflexión muy importante para el desarrollo posterior de la red de recursos sanitarios o sociales. Por tanto, el Departament de Benestar Social es el encargado de diseñar recursos comunitarios: pisos protegidos, residencias comunitarias, trabajo protegido, clubs socio-terapéuticos, etcétera, destinados tanto, a personas con discapacidad física, psíquica como personas con discapacidad derivada de la enfermedad mental. Esta última, siempre invisible y de difícil de comprensión, en relación a qué áreas personales, y relacionales afecta e invalida a la persona, incomoda en los presupuestos del Departament de Benestar Social porque tiene un componente marcadamente sanitario, e incomoda en el Departament de Sanitat, quien no se hace cargo del proceso rehabilitador y de reinserción, ya que tiene un marcado acento social y comunitario. Esta dificultad de entender el Trastorno Mental Severo y su potencia incapacitante, hace que desde el Departament de Benestar Social se tomen como muestra los recursos existentes para otros colectivos con discapacidades y no se diseñen recursos rehabilitadores específicos para el colectivo que nos ocupa. Así, se hereda el modelo de pisos protegidos, en el que 4 personas autónomas pueden compartir la convivencia y los gastos del hogar, propio del colectivo de discapacitados físicos, para personas con trastorno mental, en el que uno de los hándicaps más importantes es la relación personal i social; se hereda el programa de soporte y autonomía en el hogar, que nace como apoyo económico a las necesidades que tenía el colectivo de discapacitados físicos, con unos módulos de horas de atención , que resultan exagerados e in necesarios para el proceso, lento y prudente, de vinculación que necesitan las personas con TMS. Es decir, para nuestro colectivo, el presupuesto de este programa está sobredimensionado. Según el informe que la Asociación Española de Neuropsiquiatría presenta en el año 2001, en las Jornadas Nacionales de la AEN en Madrid, dice con respecto a los aspectos de rehabilitación y reinserción comunitaria que «los recursos Comunitarios de reinserción, en el marco del territorio catalán, son muy deficitarios, dificultando la rehabili- A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El Club Social: un servicio social especializado para personas con trastorno… • Cristina Páez Cot © MONTSE TUSET. SANTORINI PANORAMICA, 2013. C r i s t i n a P á e z C o t tación de los enfermos más graves» y añade con respecto al entorno familiar que «las acciones terapéuticas no se facilitan en el entorno social de los enfermos (el 60% -80% de los recursos de Cataluña están en la provincia de Barcelona) por lo que los pacientes crónicos no pueden beneficiarse de recursos de apoyo en el entorno socio-familiar y recayendo el peso de apoyo y la atención y continuidad de cuidados, en la familia, quien no cuenta ni de recursos rehabilitadores cercanos, ni atención domiciliaria adecuada ni redes de voluntariado a quien recurrir, lo que facilita la cronificación y el deterioro de muchos de ellos». Así pues, nos encontramos que son las Asociaciones de Familiares de Personas con Enfermedad Mental las que se ven obligadas a exigir a la administración pública la existencia de presupuestos económicos, dirigidos, primero al mantenimiento de éstas, y segundo, al de los programas rehabilitadores que, de forma complementaria a los recursos de la red de salud mental, iban creando y sosteniendo, –servicios prelaborales, programas de ocio o clubs sociales, etcétera–. Uno de estos, el club social, a partir de la Ley de Servicios Sociales de Cataluña del 2007, pasa a formar parte de la Cartera de Servicios Sociales, como «servicio social de inclusión comunitaria especializado para personas con trastorno mental severo». Inicio y evolución de los clubs sociales El primer club social del que tenemos noticias, es el «Fountain House Clubhouse» que nace en Nueva York (EEUU) durante los años 1940 con el objetivo de ser un «lugar donde empezar una nueva vida». Este modelo de club se extiende por todo el mundo, y llega a Europa a través de Inglaterra en los años 70 y a España, un poco más tarde, cuando la Fundación Uztai gestiona el primer «Club House» en el País Vasco. En España el primer club social que aparece bajo el concepto de «Club de socioterapia» lo hace en La Coruña, durante los últimos años de la década de los 90. En Cataluña, surgen a principios de los años 80, de la mano de las asociaciones de familiares, como la Asociación para Rehabilitación del Enfermo Psíquico, (AREP) y de entidades proveedoras de servicios de salud mental, como el Centro de Psicoterapia de Barcelona (CPB). “Según el informe que la Asociación Española de Neuropsiquiatría presenta en el año 2001, en las Jornadas Nacionales de la AEN en Madrid, dice con respecto a los aspectos de rehabilitación y reinserción comunitaria que «los recursos Comunitarios de reinserción, en el marco del territorio catalán, son muy deficitarios, dificultando la rehabilitación de los enfermos más graves» y añade con respecto al entorno familiar que «las acciones terapéuticas no se facilitan en el entorno social de los enfermos (el 60% -80% de los recursos de Cataluña están en la provincia de Barcelona) por lo que los pacientes crónicos no pueden beneficiarse de recursos de apoyo en el entorno socio-familiar y recayendo el peso de apoyo y la atención y continuidad de cuidados, en la familia, quien no cuenta ni de recursos rehabilitadores cercanos, ni atención domiciliaria adecuada ni redes de voluntariado a quien recurrir, lo que facilita la cronificación y el deterioro de muchos de ellos“ 18 A partir de la segunda mitad de los años 90, se empiezan a impulsar gran cantidad de experiencias similares a los Clubs Sociales, la mayor parte de ellas, gestionadas por las asociaciones de familiares de personas con enfermedades mentales, y algunas gestionadas por entidades de profesionales de la salud mental, como son la «Asociación JOIA» o la «Fundación Tres Turons». El origen de esta gestión, marcará diferencias importantes en el desarrollo de los clubs sociales en todo el territorio catalán; diferencias conceptuales, técnicas, de modelo asistencial y de gestión económica. Diferentes tipos de gestión de los clubs sociales Gestión realizada por entidades familiares Los primeros clubs sociales nacidos a partir del movimiento de familias, inscribieron un sello paternalista y voluntarioso que siempre ha sido cuestionado por la red de salud mental. Las asociaciones de familiares, pequeñas, con escasos recursos económicos, sin unos objetivos rehabilitadores claros y consensuados, se vieron obligadas a cubrir los huecos asistenciales que la administración pública no atendía, convirtiéndose en «entidades proveedoras» de servicios de salud mental. Pero con una diferencia, clara y evidente, del resto de entidades; estaban formadas por familiares, por lo tanto sin mucho conocimientos técnicos, económicos ni de gestión de recursos humanos. Por otro lado, con una sobrecarga importante, la que genera convivir con una persona con trastorno mental severo que posiblemente pasa muchísimas horas en casa, sin tener un proyecto claro, de rehabilitación y reinserción social. El esfuerzo de las asociaciones de familiares para ir desplegando una red de recursos de inclusión social, como son los clubs sociales, ha sido descomunal y ha desgastado exponencialmente la vida de éstas. Con los años, los familiares se han hecho mayores, los esfuerzos han disminuido, algunas han cerrado, otras tienen poca vida asociativa, y las que nacieron a partir de 2005, ya contrataron directamente, profesionales que se hicieran cargo de la gestión del club social de su territorio o han delegado en entidades sanitarias o sociales de su municipio, su puesta en marcha. A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El Club Social: un servicio social especializado para personas con trastorno… • Cristina Páez Cot © MONTSE TUSET. SANTORINI, CAMPANAR, 2013. C r i s t i n a P á e z C o t “Con los años, los familiares se han hecho mayo- res, los esfuerzos han disminuido, algunas han cerrado, otras tienen poca vida asociativa, y las que nacieron a partir de 2005, ya contrataron directamente, profesionales que se hicieran cargo de la gestión del club social de su territorio o han delegado en entidades sanitarias o sociales de su municipio, su puesta en marcha“ Gestión realizada por entidades sanitarias En los últimos años, y abanderando el «modelo comunitario» propio de la reforma psiquiátrica de trasladar al entorno de la persona con Trastorno Mental Severo, las estructuras necesarias para su rehabilitación y recuperación de capacidades, se han creado equipamientos sanitarios en los que, el mismo espacio físico, es compartido por recursos sanitarios y sociales: residencias, servicio pre-laboral y club social. Crear un club social dentro del recinto sociosanitario en el que también hay una residencia asistida, un servicio pre-laboral, y un servicio de rehabilitación comunitaria, en nuestra opinión, no es lo mismo que crear un club social que tenga un espacio propio y diferenciado, que lo haga visible como tal y le ayude a tener un espacio «físico» y «mental» en la sociedad que debe hacer «suya» a la persona con TMS. En el caso del club social es imprescindible y necesario que la comunidad lo conceptualice como un servicio más de su barrio, de su entorno comunitario, en el que las personas que asisten, van para trabajar aspectos relacionales, sociales y personales que al mejorar, harán que se incorporen y se integren con mayor autonomía en su medio habitual y cotidiano. En este sentido los clubs sociales gestionados por entidades sanitarias tienen un modelo asistencial claro y un prestigio institucional ganado por la autoridad que imprime todo lo «sanitario», sin embargo, sería necesario reflexionar si no les queda un largo camino por recorrer, en cuanto a la interacción real del servicio como tal «con» la comunidad en la que están ubicados. Gestión realizada por fundaciones sociales Las entidades sociales que gestionan clubs sociales intentan que estos ten- 20 gan espacios físicos, propios y diferenciados, de cualquier otro servicio social. Espacios integrados en la propia comunidad, abiertos a esta y a la que se invita a hacer actividades conjuntamente con las personas que sufren un trastorno mental severo. Estas fundaciones tienen claro que el club social es según la ley que lo regula, un «servicio social» que trabaja los aspectos de inclusión y apoyo a la persona para que ésta, pueda vivir de forma lo más autónoma posible, en su domicilio. Sin embargo, no perdamos de vista que es un servicio social que atiende a personas con graves trastornos mentales, y que debe trabajar totalmente integrado con los recursos de salud mental, ya que trabaja con personas que son pacientes de esta otra red complementaria. Sin embargo, al no pertenecer a ella, sus profesionales deben saber establecer vínculos de relación con los servicios derivadores para que, aunque no pertenezcan a la entidad proveedora de servicios de salud mental, sientan que en lo profesional, establecen buenas relaciones profesionales, que les permite ejercer buenas prácticas asistenciales con las personas atendidas por estos servicios. Diferentes tipos de relaciones con la red de salud mental Si hasta ahora hemos podido ver cómo los diferentes tipos de proveedores de clubs sociales dan lugar a una gestión que asegura unos valores pero debe construir otros, ahora veremos las consecuencias y problemas que tiene cada uno de estos tipos de gestión, en relación al tratamiento integral del paciente, que finalmente es el objeto de atención del club social. Si el trabajo en equipo y el trabajo en red son básicos e imprescindibles para intentar asegurar los aspectos mí- nimos de continuidad asistencial en el proceso de recuperación de la persona con Trastorno Mental Severo, aún lo es más, cuando no hay equipo y no hay red. Y nos referimos a los clubs sociales que no dependen de entidades sanitarias, y que la relación con los servicios derivadores de la red de salud mental, a veces se hace tan complicada que llega a ser inexistente. En Cataluña, ya hemos explicado anteriormente que, tenemos una realidad, de gestión empresarial, repartida de forma muy diferente según los municipios y provincias. En este laberinto de relaciones personales, modelos teóricos profesionales y concepciones diferentes de la persona con Trastorno Mental Severo y de sus necesidades en su proceso de recuperación, es básica la «coordinación», concepto muy a menudo alejado de la realidad del club social, cuando éste no pertenece al paquete de recursos sanitarios. El equipo, si trabaja como tal, genera un sentimiento de pertenencia, de unidad, complicidad y compromiso que recoge el sufrimiento de los profesionales respecto a la enorme dificultad que genera, atender a personas con graves trastornos mentales. Sin un equipo y sin una red, es difícil promover el trabajo en equipo, el trabajo en red y sobre todo, convertirse en un recurso social que abandera la inclusión social y comunitaria, conceptos todos ellos que se basan en la vivencia de relaciones humanas, vínculos sociales, y vínculos personales que enriquecen la vida afectiva de las personas y también de las que sufren un Trastorno Mental Severo. Inclusión social o apoyo en su entorno cotidiano Como explicábamos al inicio del artículo, el movimiento asociativo de familiares de personas con enfermedad mental, nació en los años 80 para luchar y reivindicar la falta de recursos rehabilitadores en la comunidad cuando se inició el proceso de apertura de los hospitales psiquiátricos sin dotar de recursos sociales y laborales que facilitaran y articularan el retorno de estas personas a su domicilio. Las asociaciones de familiares pedían a la administración pública que se hiciera cargo de los vacíos asistenciales que la «Reforma psiquiátrica»eminentemente hospitalaria, estaba produciendo y provocando en el seno de la comunidad. Exigían con A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El Club Social: un servicio social especializado para personas con trastorno… • Cristina Páez Cot E l fuerza, programas de atención domiciliaria, pisos con apoyo, residencias, trabajo y también clubs sociales. Las primeras experiencias de club social nacieron como respuesta al proceso de reforma psiquiátrica, ya que al abrir las puertas de los manicomios y grandes estructuras psiquiátricas, e ir retornando a los pacientes a sus domicilios, necesitaban de forma imperiosa, espacios donde realizar actividades para ocupar el tiempo. Por lo tanto, era lógico hablar de «inclusión social» de un colectivo que llevaba años cerrado, internado y recluido en instituciones psiquiátricas. Era un colectivo excluido de la vida comunitaria que a una edad avanzada, de 50 o 60 años, con una historia de más de 30 años de vida manicomial, y con importantísimos síntomas de institucionalización psiquiátrica, retornaba a la comunidad que lo había expulsado. Es lógico que los primeros clubs sociales tuvieran el objetivo marco de trabajar el proceso de inclusión social de este colectivo de personas con Trastorno Mental Severo, con muchos efectos de iatrogenia física, emocional, cognitiva, y mental, causada por años de internamiento en instituciones, en las que sólo se atendía la sintomatología física. Con este colectivo y con sus familias había que trabajar «como volver a empezar una nueva vida», objetivo del primer «Club House» nacido en Nueva York, en 1940. Actualmente, tenemos claro que el escenario es diferente, estamos trabajando con un perfil de personas que ya no sufrieron la expulsión y exclusión de su comunidad y por lo tanto, no tenemos que incluir a nadie, debemos darles el apoyo necesario para mantenerles en su domicilio, en el barrio, con su familia y sus amigos. Las personas con Trastorno Mental Severo atendidas actualmente en los clubs sociales, provienen de una atención social y sanitaria anclada en el modelo de rehabilitación social y comunitaria y de apoyo a su entorno más próximo. Son personas que, con una media de edad de 45 años, ya han sido atendidas por los centros de salud mental, por equipos interdisciplinares, por programas de seguimiento individualizado, han sido vinculadas a los centros de día que posteriormente se reformularon en servicios de rehabilitación comunitaria, han podido disfrutar y aprovechar los programas de tratamiento intensivo de los hospitales de día, y si han requerido un ingreso psiquiátrico, ya lo han hecho C l u b S o c i a l : en unidades especializadas para su tratamiento, según las necesidades de cada persona. Socialmente han podido iniciar procesos de vida personal rica y productiva, pasando por servicios pre-laborales, insertándose en centros especiales de trabajo y han podido iniciar y mantener relaciones afectivas y convivir en pisos con apoyo u optar a una plaza residencial más o menos asistida, según la ayuda que ha necesitado para realizar las actividades de la vida diaria. Haciendo un breve repaso de la evolución histórica del tipo de tratamiento social y sanitario que durante estos últimos 30 años han recibido las personas con un diagnóstico de Trastorno Mental Severo, y el amplio abanico de recursos que se han desplegado para tratar a la persona en su entorno más cercano, manteniéndola en su domicilio, ingresando en el hospital, si es necesario, y devolviéndole lo más antes posible a su casa, con su familia, el papel del club social está quizás más cerca del de constituirse como un recurso de «apoyo a la persona, en su entorno de vida cotidiano, que le ayude a rescatar los aspectos más sanos, más autónomos, más propios y más inéditos del ser humano». Un nuevo perfil de usuario reclama un nuevo modelo de club social La experiencia profesional nos dice que no es necesario incluir a nadie a quien, previamente, no se le haya excluido, ni expulsado. Es necesario, eso sí, mantenerle en su comunidad, en su barrio, con su familia, con sus amigos, con sus proyectos y con sus ilusiones, ayudándole a trabajar el duelo que supone sufrir un proceso crónico sin retorno, y que teñirá todos los aspectos de su desarrollo como ser humano: formación, trabajo, pareja, relaciones afectivas, amistad, sexualidad, hijos, etcétera. Hay que trabajar la «maleta de limitaciones y auto-limitaciones» que genera sufrir un trastorno mental severo, pero desde su inicio. Desde el momento del primer diagnóstico claro de patología mental, y trabajarlo tanto con la persona afectada, como con su familia. Ambos son objetivo de atención y contención. «Cuando era joven tocaba la guitarra en el metro» nos dijo casualmente un usuario del club cuando hablába- u n s e r v i c i o … mos de los recuerdos y momentos felices de su historia de vida. «Casualmente» no, el club social intenta rescatar y mostrar las capacidades existentes disminuyendo así el auto-estigma que genera el rechazo continuado por parte de la sociedad y la identificación masiva, que la persona suele hacer de su propia identidad, con su diagnóstico: «soy esquizofrénico». Este rechazo de lo que molesta socialmente, lo han sufrido personas que padecían otro tipo de enfermedades, de orden físico y de origen bien conocido: «es un tuberculoso» o «es un sidoso» eran expresiones que se escuchaban con normalidad, hace pocos años. Por ello, se deben trabajar las capacidades personales de relación social y participación en su comunidad, desde un inicio, cuando la primera sintomatología grave hace que la persona se recluya en su casa y amparado por la actitud de miedo, desconocimiento y desorientación de los padres, éstos permiten que abandone estudios, aceptan que nunca podrá trabajar y normalizan la pérdida de amistades. Hay que trabajar, complementando el trabajo realizado en el hospital de día, complementando el trabajo realizado en el servicio de rehabilitación comunitaria, complementando el tratamiento llevado a cabo desde el centro de salud mental. Es necesario que el club social esté presente desde el inicio de la aparición del trastorno psicótico trabajando la permanencia de la persona en la mayor parte de actividades que ésta realiza, y si no es posible, ofrecerle el acompañamiento necesario para integrarlo en actividades normalizadas de su interés y si el grado de deterioro dificulta, en exceso, este intento más normalizador, ofrecerle actividades adecuadas a su momento vital realizadas fuera del espacio del club social, en los equipamientos cívicos y sociales propios del barrio o de su municipio. Pero siempre apuntando hacia la diversidad propia de toda sociedad, nunca potenciando la regresión a la identificación con los aspectos patológicos de la persona y su enfermedad. Estamos ante la propuesta de un «nuevo modelo de club social que dé soporte al mantenimiento de la persona en su entorno, desde los primeros momentos en que se puede hacer un buen diagnóstico diferencial de trastorno mental grave, hasta que la persona llega a la vejez» que, todos conocemos Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 21 C r i s t i n a P á e z C o t “Es importante la formación de los profesionales, es básico que estos entiendan que trabajan con personas, que sufrieron un trastorno mental, prácticamente en un 90%, hablamos de personas con esquizofrenia. Personas que sufren un deterioro relacional muy grande, un aplanamiento emocional muy grave y un rechazo directo o indirecto de su entorno, a veces, del más cercano, su familia. Por tanto, los profesionales que atienden a las personas que confían en que su paso por el club social mejorará su sensación de bienestar con ellas mismas, deben ser personas formadas en los valores humanos y esto no se aprende en ninguna carrera, ni diplomatura, ni ciclo formativo. Deben ser personas formadas en el trastorno mental, claro, pero sobre todo en cómo esta rotura psicótica ha deteriorado gravemente el «tejido emocional y las relaciones humanas de esa persona“ que es mucho más avanzada y más deteriorada que la de una persona sin trastorno mental severo. Ahora bien, para ello el club social, recurso flexible, polémico, plástico, adaptable a las necesidades de las diferentes etapas de la vida de la persona, debe ser un recurso potente en cuanto a la calidad profesional del equipo de trabajo, a la calidad asistencial del proceso de rehabilitación de la persona y, siempre, de la mano del resto de recursos sanitarios que estén interviniendo. Sin olvidar que la financiación económica debe permitir la existencia de un servicio social potente, eficiente y sostenible en el tiempo. «Gracias por escucharme, mi padre ha pedido un crédito y estoy muy nervioso por qué no sé si lo podrá pagar y quería subirme la medicación. Pero después de hablar contigo, estoy más tranquilo». Apoyar, ofrecer confianza, establecer un vínculo que permita interiorizar que la persona es significativa para el otro, que le importa y que su asistencia al club social da significado a la actividad profesional y permite establecer un tipo «relación humana» diferente con cada cual, siendo fundamental para sentirse reconocidos. Los profesionales del ámbito de lo social son agentes de cambio, pero deben saber conceptualizar este cambio, y ser humildes con lo que representan 22 en la vida de las personas a las que atienden. «Quizás le das migas a un obeso y no se las das a una persona con desnutrición» se decía en una sesión de supervisión de casos en la que el profesional presentaba dificultades de gestión de la lista de espera. Esta, es un ítem de calidad del servicio, que significa que está vivo en la comunidad, en la que está ubicado, que tiene una relación continuada con los servicios derivadores, que estos confían y apuestan por la tarea que realiza y que los profesionales del club, se cuestionan continuamente qué persona debería ser dada de alta para dejar paso a otro candidato, que pudiera tener esta nueva experiencia relacional, que ofrece este servicio. Es importante la formación de los profesionales, es básico que estos entiendan que trabajan con personas, que sufrieron un trastorno mental, prácticamente en un 90%, hablamos de personas con esquizofrenia. Personas que sufren un deterioro relacional muy grande, un aplanamiento emocional muy grave y un rechazo directo o indirecto de su entorno, a veces, del más cercano, su familia. Por tanto, los profesionales que atienden a las personas que confían en que su paso por el club social mejorará su sensación de bienestar con ellas mismas, deben ser personas formadas en los valores humanos y esto no se aprende en ninguna carrera, ni diplomatura, ni ciclo formativo. Deben ser personas formadas en el trastorno mental, claro, pero sobre todo en cómo esta rotura psicótica ha deteriorado gravemente el «tejido emocional y las relaciones humanas de esa persona». Hay que ser cuidadoso con el tipo de relación que se establece con el usuario ya que la frecuencia de asistencia diaria o semanal a un espacio en el que los profesionales son muy eficaces y hábiles en establecer relaciones de confianza, apoyo y estabilidad, puede confundir a personas que, a menudo tienen una vida bastante carenciada de afecto, pudiendo pensar que estos son amigos, amigas, pudiendo erotizar relaciones, suponer enamoramientos, o pensar que los profesionales estarán para siempre. El límite entre dar confianza suficiente para establecer el vínculo necesario para que la relación tenga efectos terapéuticos, es decir beneficiosos, y que no se confunda, en su fantasía, con una relación familiar, de amistad o de pareja, es lo que califica de excelente, la buena praxis profesional. Este límite es muy sutil, pero existe y hay que saberlo transmitir para trabajar el vínculo y la posterior separación. «Sin ti sé que no podría vivir ¡Te lo explico todo! No te vayas nunca!» son expresiones que denotan que la persona atendida siente que recibe un apoyo, una escucha real, una mirada diferente y una devolución como ser humano a quien se respeta su opinión, sus dificultades, sus limitaciones, sus miedos y sus deseos. Y se le devuelve una mirada de confianza, de aprecio por sus valores humanos largamente adormecidos por los efectos secundarios de medicaciones potentes que tomaron y que aún, algunos de ellos deben mantener. Pero se sigue confiando en sus posibilidades de cambio y en la capacidad que tienen de valorar que pueden sentirse mejor. Con toda esta descripción de las características o aspectos humanos que debería teñir cualquier relación asistencial, sea desde el campo sanitario o social, se expresa el deseo de que haya una formación universitaria adecuada, espacios de supervisión de casos, espacios de reflexión de equipo, reuniones de coordinación con los equipos de la red de salud mental y sobre todo, flexibilidad en los planes de A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El Club Social: un servicio social especializado para personas con trastorno… • Cristina Páez Cot E l intervención y en las líneas de actuación con cada una de las personas que asisten al club social. Todas ellas son únicas. Todas ellas son genuinas. Escuchar problemas económicos, orientarlos hacia el abogado para resolver dudas sobre el futuro de los padres mayores, llamar a servicios sociales para agilizar el trámite de la prestación de dependencia de la madre, orientar para que resuelvan obras del piso inacabadas, acompañar a urgencias por una indisposición física, etcétera, son aspectos sociales que de ser resueltos dan soporte, apoyo, seguridad y tranquilidad a la persona. En cambio, si uno se escuda en el «no me toca» o «esto no se hace desde un club social» se atomiza al ser humano, se dividen sus sentimientos y se parcializan los problemas diarios que todos, tenemos que resolver continuamente. Las emociones no entienden de recursos ni de financiaciones; las emociones entienden de tejer redes de lazos humanos, de miradas de complicidad, de compromiso real con el ser humano, de sentirse acogido, atendido, comprendido. De todos estos aspectos, las emociones son hábiles detectoras de si están siendo recogidas o expulsadas. Es como el cirujano que se ocupa del hígado y no de la persona que tiene bajo las tallas que la cubren, justamente para eso, para que disocie perfectamente y pueda cortar, extirpar, reconstruir y coser y no se vea impregnado por las emociones que le despertaría saber quién es esa persona de la que tiene, el hígado, entre sus manos. En el club social, los profesionales trabajan con las emociones de la persona, sus valores, sus capacidades, sus miedos y sus ilusiones y, por tanto, no se pueden poner una venda que tape los ojos para no ver, ni oír, lo que hace daño e incomoda a cualquier profesional: el sufrimiento humano. Tanto el del paciente, como el suyo propio, a menudo más difícil de gestionar. Conclusiones En los años 70 Cataluña fue pionera de un verdadero proceso de reforma psiquiátrica con el despliegue de muchos tipos de servicios y programas innovadores. Desaparecieron los neuropsiquiatras de zona y nacieron los centros de salud mental con equipos interdisciplinares y con programas específicos de atención a las personas con Trastor- C l u b S o c i a l : no Mental Severo, como fue el «Programa de Seguimiento Individualizado» y más tarde el «Programa de Apoyo a la Autonomía en el Propio Hogar». Todos los servicios y programas se han reformulado para seguir dando la respuesta adecuada a la población. Los centros de atención primaria en salud mental se redefinieron, los centros de día se rediseñaron y las unidades de internamiento psiquiátrico se han modernizado. Los pisos, las residencias han sufrido cambios de modelo de atención. Han caído muros y han aparecido parques sanitarios donde la psiquiatría no tiene una puerta de entrada diferente y escondida. Actualmente entran por la misma puerta una persona con patología mental que una mujer que está a punto de dar a luz. Y el club social también debería «dar a luz» un nuevo modelo asistencial que demuestre su indispensable presencia complementaria a lo largo de todo el proceso de rehabilitación comunitaria y sobre todo, en el proceso de apoyo y mantenimiento de la persona con trastorno mental severo en su entorno más cercano. Pero para todo ello, previamente, deberemos resolver contradicciones conceptuales importantes que generan confusiones a la hora de trabajar el día a día, tales como, la «voluntariedad» de asistir y la «obligatoriedad» de ir; pedir que tengan «motivación» delante «del embotamiento emocional» propio de la enfermedad; exigir compromiso cuando hace años que obedecen indicaciones sanitarias sin escuchar su opinión; trabajar para que tomen decisiones cuando luego no hay financiación para realizarlas, etcétera. Dejando de lado, si tenemos la financiación necesaria y los profesionales formados adecuadamente para este nuevo modelo de club social, debemos plantearnos revisiones conceptuales profundas. Todo proceso evolutivo, como todo crecimiento personal, es necesario que entre en crisis, para salir más fortalecido y pueda continuar siendo útil a la población objeto de atención. Que este servicio debería estar dotado de unos programas de apoyo a la comunidad, de acompañamiento en el entorno social y de espacios de atención individualizada y familiar, sí. Que este nuevo modelo de club social debería ser mediador comunitario “abriendo las puertas” de las actividades del club, a toda la población y participar “con” todos los equipamien- u n s e r v i c i o … tos comunitarios, también. Que el club social debe tener programas de apoyo de diferente intensidad, según el momento vital de la persona, totalmente de acuerdo. Será interesante repensar el futuro de los clubs sociales para que se adapten a un nuevo modelo que ofrezca realmente el apoyo continuado, que cada persona necesita para sentirse mejor con ella misma, a lo largo de toda su vida. Bibliografía • Capellá. La reforma en Salud Mental en Cataluña: el modelo catalán. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., 2001, vol XXI, n.o 79, pp. 101-128. • X.Pelegrí i O.Jordana. Avaluació Técnica dels Clubs socials per a Persones amb Transtorn Mental FECAFAMM, 2005. • S.Gorbeña Etxebarria y otros. Ocio y salud mental. Documentos de Estudio de Ocio,num.14. Universidad de Deusto, Bilbao 2000. • J.Molla. Elements bàsics de salut mental per a professionals de l’àmbit social. Col.lecció Eines 12. ISBN (Generalitat de Catalunya)978-84-393-8917-0. • Decreto de 3 de julio de 1931 sobre asistencia psiquiátrica a los enfermos mentales. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. ISSN: 0211-5735 (Versió impresa). • “Ordre de 20 de novembre de 1981, regulant l’acció concertada d’assistència sanitària a Catalunya”. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (21 de desembre de 1981), núm. 187, p. 1790. • “Ordre de 21 de novembre de 1981, regulant l’acreditació de centres i serveis sanitaris assistencials a Catalunya”. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (21 de desembre de 1981), núm. 187, p. 1792. • “Decret llei 84/1985, de 21 de març, de mesures per a la reforma de l’atenció primària de salut a Catalunya”. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (10 d’abril de 1985), núm. 525. • “Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad”. Boletín Oficial del Estado (29 de abril 1986) núm. 102, p. 15207 -15224. • “Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (18 d’octubre de 2007), núm. 4990. Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 23 © MONTSE TUSET. SANTORINI. PORTA, 2013. Membrete bibliográfico: Gregoria Hernández Martín «El trabajo social en la construcción de lo sanitario, España (1970-1986)» Agathos, atención sociosanitaria y bienestar, año 2013, número 4. ISSN-1578-3103 El trabajo social en la construcción de lo sanitario, España (1970-1986) Gregoria Hernández Martín Doctora en Medicina y Diplomada en Trabajo Social Universidad Complutense de Madrid Dirección para la correspondencia Correo-e: < [email protected] > Introducción E n España, los primeros servicios de asistencia social hospitalaria se crearon en Madrid y en Barcelona entre los años 1950 y 1956.1 Sin embargo, aunque no estuviera establecido como tal dicho servicio, el trabajo social ha estado presente en el campo sanitario desde que iniciaron su andadura profesional las primeras asistentes sociales. En este sentido, Abad Campaña y Cortés Gimeno afirman que ya en 1934, la primera promoción de asistentes sociales colaboró en la lucha antituberculosa.2 El trabajo social fue ampliando su presencia en este campo. Así, en 1970, de los 1.618 asistentes sociales que había en activo, el 19,53% trabajaban en el sector sanitario.3 Como indican los datos anteriores, en España, el trabajo social se ha ocupado desde sus inicios de este ámbito de actuación, aunque su papel en la construcción de lo sanitario ha sido diferente a lo largo de su historia. Precisamente, el objetivo de este estudio es poner de manifiesto la consideración que tuvo el trabajo social dentro de lo sanitario en las propuestas de reforma presentadas a partir de 1970, que marcaron el proceso seguido hacia la posterior reforma sanitaria. 1 2 3 Resumen Este trabajo se centra en el análisis del significado que tuvo el trabajo social en los planteamientos de reforma de la sanidad surgidos a partir de 1970 en España, favorecidos por varios factores entre los que cabe destacar, la consideración del impacto de los aspectos sociales en la medicina. El objetivo es poner de manifiesto la consideración que tuvo el trabajo social dentro de lo sanitario en las propuestas que impulsaron el proceso hacia la reforma sanitaria realizada en la década de 1980 y, como una experiencia singular dentro de ese proceso, el significado que adquirió dentro de la organización de la respuesta ante la epidemia del Síndrome del Aceite Tóxico. Palabras clave: Trabajo Médico-Social. Medicina Integral. Reforma Sanitaria. Medicina Social. Abstract This work focuses on the analysis of meaning that had the social work approaches to health care reform that emerged from 1970 in Spain, favored by several factors which include the consideration of the impact of social aspects in medicine. The goal is to show that consideration was social work within the health care proposals in the process that led to health reform in the 1980s and as a unique experience in the process, acquired within the meaning the organization of the response to the epidemic of Toxic Oil Syndrome. Keywords: Integrative Medicine. Health care Reform. Primary Care. Toxic Oil Syndrome. Long term care history. Tras la lectura y análisis del fondo documental, he elaborado el presente trabajo cuya exposición se centra, en primer lugar, en el análisis de la pre- sencia del trabajo social en las iniciativas que propusieron e impulsaron la reforma sanitaria realizada en la década de 1980. Aun siendo parte del trayecto “Como indican los datos anteriores, en España, el trabajo social se ha ocupado desde sus inicios de este ámbito de actuación, aunque su papel en la construcción de lo sanitario ha sido diferente a lo largo de su historia. Precisamente, el objetivo de este estudio es poner de manifiesto la consideración que tuvo el trabajo social dentro de lo sanitario en las propuestas de reforma presentadas a partir de 1970, que marcaron el proceso seguido hacia la posterior reforma sanitaria” Naranjo Domínguez, C. y Andrés Santiago, C., Estudio de la situación actual de los trabajadores sociales hospitalarios de la red del INSALUD, en Trabajo Social y Salud, 1995, nº 20, 193-218, Zaragoza: Asociación Trabajo Social y Salud. Abad Campaña, P. y Cortés Gimeno, V., La tuberculosis, un reto para el trabajador social, en Trabajo Social y Salud, 1999, nº 32, 397-409. Zaragoza: Asociación Trabajo Social y Salud. Vázquez, J. M., Situación del Servicio Social en España, Madrid: Instituto de Sociología Aplicada, 1971. 26 A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El trabajo social en la construcción de lo sanitario, España (1970-1986) • Gregoria Hernández Martín © AGATHOS. PARK GUELL. BARCELONA, 2013. G r e g o r i a H e r n á n d e z M a r t í n “Los cambios políticos y la promulgación de la Constitución de 1978, facilitaron que se retomara la cuestión de la reforma de la sanidad. Es importante señalar respecto a esto, que en el Libro Blanco de la Seguridad Social, en 1977, se había reconocido la necesidad de llevar a cabo una reforma sanitaria orientada hacia una medicina integral: «La medicina científico-natural es indispensable, pero insuficiente, si no se consideran también científicamente los aspectos psicológicos y sociales de la enfermedad». Asimismo, se hacía hincapié en la importancia de la Medicina de Familia, que se presentaba como un conjunto de actividades complejas desarrolladas por grupos multidisciplinares formados, entre otros profesionales, por trabajadores sociales” hacia dicha reforma, por el interés que tiene para el tema, en un segundo apartado se presenta el análisis del espacio otorgado al trabajo social en el marco de la organización destinada a atender a las personas afectadas por el Síndrome del Aceite Tóxico (SAT, en adelante). El trabajo social en las iniciativas de reforma sanitaria La situación de la sanidad española en la segunda mitad de la década de 1970 determinó la aparición de fuertes críticas acerca de la organización del sistema sanitario y, asimismo, de un gran interés por el desplazamiento de la concepción de sistemas sanitarios a la de sistemas de salud, favorecido por varios elementos entre los que cabe destacar, la consideración 4 5 6 7 8 9 10 11 del impacto de los aspectos sociales en la medicina.4 En efecto, en esa década resurgió el planteamiento de la medicina como una ciencia social.5 En este sentido, Laín Entralgo expone que, en ese momento, los principios rectores de la ciencia médica centrados en la prevención de la enfermedad y en el concepto de «salud positiva», habían facilitado «la aparición de nuevas perspectivas en la acción social del médico», entre ellas: conseguir «una sociedad mejor por obra de una medicina concebida como una ciencia plenamente social».6 La práctica de este tipo de medicina, según Trincado Dopereiro y Piédrola Gil, se asienta en dos pilares. Uno de ellos, la integración en la misma de las funciones: constructiva, preventiva, asistencial –función que ha de cumplir- se con criterio médico-social- y rehabilitadora, dando así a la medicina un sentido integral. El otro pilar, sería la participación de equipos multidisciplinares, en los que incluyen al trabajador social, en los objetivos de la misma.7 De este modo, los autores manifiestan la necesidad de la presencia del trabajo social en el campo de la salud desde la perspectiva de la medicina integral. Presencia que, por otra parte, como expone Colom,8 estaba sustentada por la Constitución de 1978, la Declaración de Alma-Ata y la Carta Social Europea. Estos planteamientos, junto a otros factores, promovieron la reforma de la sanidad y la introducción de nuevos modelos de asistencia a través de iniciativas que por diversas razones tardarían en dar su fruto, como la propia Ley General de Sanidad reconoce en su preámbulo: «De todos los empeños que se han esforzado en cumplir los poderes públicos desde la emergencia misma de la Administración contemporánea, tal vez no haya ninguno tan reiteradamente ensayado ni con tanta contumacia frustrado como la reforma de la Sanidad».9 En efecto, aunque la tan esperada reforma sanitaria no se llevó a cabo hasta mediados de la década de 1980, en la de 1970 se dieron pasos importantes, aunque no decisivos, en este sentido. Así, de conformidad con la disposición final decimosexta del texto refundido de la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social,10 se creó, en 1974, la Comisión Interministerial para la Reforma Sanitaria. Entre las funciones asignadas a la misma, estaban la de señalar las bases de una futura Ley General de Sanidad y la de considerar una asistencia integral a la población bajo el criterio de finalidad social prioritaria.11 Cabe destacar, por lo tanto, que Informe sociológico sobre el cambio social en España 1975/1983. IV Informe Foessa/Fundación Foessa, (2 vols), Madrid: Euramérica, II, 1983. Rodríguez Ocaña, E., Medicina y Acción Social en la España del primer tercio del siglo XX, en De la beneficencia al bienestar social, Colección Trabajo Social, Serie Documentos, Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales y ed. Siglo XXI, 1988, 227-265. Respecto a la teoría médico-social en España, el autor expone que el grueso de la práctica médico-social en la España anterior a la guerra civil discurrió por las vías de la Beneficencia o por las campañas de atención preventiva por enfermedad concreta que se fueron organizando. Un grupo de higienistas catalanes y los médicos de la Beneficencia municipal de Madrid constituyeron el grueso de publicistas en la Medicina Social Española auspiciada a su vez por el Instituto de Medicina Social que en 1920 presidía Sebastian Recaséns, con Gregorio Marañón y Pittaluga, entre otros, en la Junta Directiva. Asimismo, el primer Congreso Español de Sanidad, celebrado en 1934, registró 38 comunicaciones en su sección de Medicina social, la sección con el mayor número de comunicaciones. Pittaluga, en 1920 había expresado la importancia y la eficacia de la institución de la Inspectora a Domicilio (trabajadoras médico-sociales) expuesta en la obra de Cabot, considerándola una organización, una institución y un esfuerzo social que merecía ser acogido y adoptado en España. Pittaluga, G., Prologo a la versión española, en Cabot, R., Ensayos de Medicina Social, Madrid: Calpe, III-VIII. Laín Entralgo, P., Historia de la medicina, Barcelona: Salvat Editores, 1978, p. 662. Trincado Dopereiro, P.; Piédrola Gil, G., La medicina social y la medicina actual, antecedentes y evolución, definición y concepto. Elementos, principios y fines, dimensiones sociológicas de la profesión medica, enfermedades sociales, etiología, diagnostico, profilaxis y terapéuticas sociales, trabajo social, trabajadores sociales, el servicio medico social en el hospital, en: Piedrola Gil, G., González Fuste, F., Bravo Oliva, J., Medicina preventiva y social: Higiene y sanidad ambiental, (2 vols), Madrid: Amaro, II, 1978, 1-22. Colom Masfret, D. El trabajo social sanitario. Los procedimientos, los protocolos y los procesos, Barcelona: UOC, 2011. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. BOE, 29/04/1986. Decreto 1541/1972, de 15 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social. BOE, 16/06/1972. Orden de 26 de diciembre de 1974, por la que se crea la Comisión Interministerial para la Reforma Sanitaria. BOE, 28/12/1974. 28 A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El trabajo social en la construcción de lo sanitario, España (1970-1986) • Gregoria Hernández Martín © AGATHOS. PARK GUELL. BARCELONA, 2013. G r e g o r i a H e r n á n d e z lo que se pretendía era un cambio en la sanidad que entroncaba con los principios anteriormente mencionados. Una propuesta sin duda esperanzadora, pero sin muchas posibilidades de llevarse a cabo en ese momento.12 Los cambios políticos y la promulgación de la Constitución de 1978, facilitaron que se retomara la cuestión de la reforma de la sanidad. Es importante señalar respecto a esto, que en el Libro Blanco de la Seguridad Social, en 1977, se había reconocido la necesidad de llevar a cabo una reforma sanitaria orientada hacia una medicina integral: «La medicina científico-natural es indispensable, pero insuficiente, si no se consideran también científicamente los aspectos psicológicos y sociales de la enfermedad».13 Asimismo, se hacía hincapié en la importancia de la Medicina de Familia, que se presentaba como un conjunto de actividades complejas desarrolladas por grupos multidisciplinares formados, entre otros profesionales, por trabajadores sociales.14 En esta misma línea, en 1979, el Gobierno presentó al Congreso una propuesta de reforma en la que se mantenía la idea de establecer una asistencia médica «integrada», mediante la incorporación de la Medicina preventiva y comunitaria a la Medicina asistencial tradicional de tipo curativo que se prestaría en los Centros médicos-sanitarios, cambio que constituía la gran novedad de la propuesta. En los Centros médico-sanitarios se establecían unidades médico-sociales monográficas sobre diversas enfermedades que en su funcionamiento tenían que coordinar los aspectos médicos especializados con los sociales y culturales, y servicios de Medicina preventiva y comunitaria que contemplaban entre sus funciones, la asistencia social.15 Es 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 M a r t í n en la creación de estos Centros donde con mayor claridad se ponía de manifiesto la integración de lo social en lo sanitario. Sin embargo, no se hacía referencia de forma expresa a un equipo multidisciplinar. No obstante, en las aportaciones realizadas por algunos Grupos Parlamentarios a través de las propuestas de enmienda al texto presentado por el Gobierno, se hacía referencia al trabajador social como miembro del Equipo Básico de Salud que prestaría asistencia sanitaria primaria.16 Una vez que se llevaron a cabo los trámites establecidos, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión celebrada los días 6 y 7 de mayo de 1980, aprobó la propuesta de Resolución de la Reforma Sanitaria. En ella se presentaba un modelo sanitario que subsanaba los puntos críticos del modelo vigente en ese momento, y estaba orientado hacia las nuevas tendencias centradas más en sistemas de salud que en sistemas sanitarios, dentro de una concepción social de la medicina.17 Se daba protagonismo a la Atención Primaria y se proponía la creación de los Centros de Salud. En ellos se establecían las «unidades médico-sociales» de tipo monográfico tal como se describían en la propuesta inicial. Asimismo, sobre la asistencia médica en los Centros de salud, se especificaba lo siguiente: «se realizará a través de equipos de profesionales, dotados con medios suficientes que trabajen en el Centro de manera coordinada y asegurando una asistencia permanente».18 Pero, se omitía lo relativo a la composición del equipo. De esta iniciativa de reforma, que aunque no tenía carácter normativo ponía de manifiesto la preocupación del Gobierno y del Parlamento por la situación de la sanidad, no se derivó en ese momento ninguna consecuencia práctica. Como expone el Informe Foessa, en el contexto de crisis económica que había, la preocupación por la reforma sanitaria como un cambio de modelo sanitario, se iba desplazando hacia una mayor y creciente preocupación por la racionalización de la Seguridad Social y, dentro de ella, de su asistencia sanitaria.19 Así las cosas, en la primavera de 1981, comenzó la epidemia del SAT. La dimensión adquirida, la forma en que se produjo su desarrollo y la manera en que se establecieron las estrategias encaminadas a su control, hicieron de dicha epidemia un condicionante en el devenir de la asistencia sanitaria en España. En efecto, los nuevos planteamientos acerca de la sanidad y el carácter socio-sanitario del problema que generó, propiciaron la puesta en marcha de un modelo de carácter integral que se anticipó a la reforma y sirvió de punto de partida para nuevas propuestas en este sentido. Un modelo en el que, como veremos, el trabajo social adquirió un significado singular dentro de lo sanitario. El trabajo social en la respuesta organizada ante la epidemia del SAT En mayo de 1981 apareció en España la epidemia del SAT, relacionada con el consumo de aceite de colza desnaturalizado, que originó una crisis sanitaria calificada por algún autor como «uno de los más negros episodios» ocurridos en la segunda mitad del siglo XX en la sanidad española20. Afectó sobre todo a la zona central del país,21 ocasionando una considerable morbilidad y mortalidad.22 Por otra parte, la población afectada pertenecía mayoritariamente a un sector de escasos recursos económicos,23 lo que agravó las reper- Parece ser que los acontecimientos políticos del momento desaconsejaron su proyección práctica. Informe sociológico (1983), p. 829. Libro blanco de la Seguridad Social, Madrid: Ministerio de Trabajo. Subsecretaría de la Seguridad Social, 1977, p. 590. Libro Blanco de la Seguridad Social (1977). BOCG, Serie G, nº 3-I, 17/10/1979. En ella, también se ordenaba la asistencia en tres ámbitos. El primer ámbito lo constituía la asistencia primaria o Medicina de familia; el segundo, la asistencia realizada en los Centros de salud o médico-sanitarios; y, el tercero, la hospitalaria. BOCG, Serie G, nº 3-I 1, 1 /03/1980. La propuesta fue del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Socialista de Cataluña. BOCG, serie G, nº 3-II, 14 /05/ 1980. BOCG, serie G, nº 3-II, 14 /05/1980, p. 62/61. Informe sociológico (1983). Erkoreka A. ‘Es un bichito que se cae y se muere’. El nacimiento del síndrome tóxico, en Castellanos J., Jiménez I., Ruiz M.J., et ál. (editores), La Medicina en el siglo XX: estudios históricos sobre medicina, sociedad y Estado, Málaga: Sociedad Española de Historia de la Medicina, 1998, 507-520. Catalá Villanueva, F J.; Mata de la Torre, J. M., Epidemiología del Síndrome Tóxico, en Simposium Nacional “Síndrome Tóxico”, Madrid: Ministerio de Sanidad y ConsumoDirección General de Planificación Sanitaria, 1982, 143-167. Según los datos aportados por el Comité Científico OMS/CISAT para el Síndrome del Aceite Tóxico, se presentaron 19.904 casos. Philen, R.M.; Posada, M.; Terracini, B. et ál., Epidemiología del síndrome del aceite tóxico. Avances desde 1992, en Terracini, B., (editor) Síndrome del aceite tóxico. Díez años de avance, Copenhague: OMS- Oficina Regional para Europa, 2004, 5-17. El número de núcleos familiares con afectados era de 10.527. Guerra Muñoyerro, C., La protección social de los afectados por el Síndrome Tóxico, Madrid: Comunidad Autónoma de Madrid-Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, 1995. Doll, R. Etiología del síndrome tóxico español: interpretación de las pruebas epidemiológicas, en Terracini, B. (editor). Síndrome del Aceite Tóxico. Diez años de avance, Copenhague: OMS-Oficina Regional para Europa, 2004, 113-141. 30 A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El trabajo social en la construcción de lo sanitario, España (1970-1986) • Gregoria Hernández Martín E l cusiones socio-familiares de la enfermedad. La gravedad que presentó tanto en los aspectos clínicos como epidemiológicos, obligó a poner en marcha un programa de carácter nacional que abordaba el problema desde una perspectiva global, en el que el trabajo social, como veremos, tuvo un lugar destacado. En este sentido, en agosto de 1981 quedó establecido el Programa Nacional de Atención y Seguimiento de los Afectados por el «Síndrome Tóxico» (PNASAST) con las funciones de coordinación y control de todas las actuaciones encaminadas a la atención y seguimiento de los afectados.24 Se estructuró en tres ámbitos −nacional, provincial y local−, el último de los cuales estaba formado por las denominadas «Unidades de Seguimiento».25 En ellas se realizó una atención de carácter biopsicosocial, llevada a cabo por profesionales que formaron un equipo multidisciplinar del cual formaba parte el trabajador social.26 Por otra parte, el día 4 de septiembre de 1981, se aprobó el Programa de trabajo médico-social a las familias con algún/os miembro/s afectados por el «síndrome tóxico». Con el objetivo de prestar la ayuda necesaria para completar la asistencia sanitaria a estos pacientes por medio, principalmente, del Trabajo Social Individualizado, de Grupo y Comunitario. En él se integró del trabajo social dentro del trabajo realizado por los equipos médicos y se expuso la necesidad de interacción y coordinación entre la asistencia social y la médica: «Este Trabajo Social [se indica en el propio programa] ha de estar integrado en el trabajo de los equipos médicos –hospitalarios y extrahospitalarios– así como en las Direcciones Provinciales y en la 24 25 26 27 28 29 30 t r a b a j o s o c i a l e n l a … “Otra cuestión relevante para el tema que aquí se plantea, viene determinada por una serie de propuestas aprobadas en el debate parlamentario sobre el SAT celebrado los días 8 y 9 de junio de 1982 en el Congreso de los Diputados y los días 16 y 17 del mismo mes en el Senado, cuyo interés para el trabajo social viene marcado por las innovaciones que se aprobaron respecto a las «Unidades de Seguimiento» y la capacidad que otorgaron a los profesionales de los equipos multidisciplinares de las mismas para proponer cambios en la asistencia extrahospitalaria con repercusión en la futura reforma de la misma” Dirección Nacional del Programa, con la finalidad de poder llevar a cabo un Trabajo Médico-Social integral. Así mismo deberá establecerse una interacción y coordinación entre la Asistencia Social y la Asistencia Sanitaria, propiamente dicha, el conocimiento de los tratamientos médicos y la evolución de la enfermedad, para llegar a establecer a corto, medio y largo plazo las acciones sociales concretas, o modificar las establecidas, así como para poder prever los recursos sociales extraordinarios que sean precisos con la debida antelación, dentro de las limitaciones determinadas por los conocimientos científicos de la enfermedad».27 En efecto, su estructura quedó conformada en tres ámbitos vinculados respectivamente con los tres ámbitos de PNASAST. El ámbito local estaba constituido por las «Unidades de Base del trabajo médico-social», ubicadas prioritariamente en las Unidades de Seguimiento, creadas para realizar en ellas el trabajo directo con los afectados. El equipo de profesionales propuesto inicialmente para desarrollar el trabajo en estas «Unidades de Base», era multiprofesional. Estaba compuesto por un médico, dos asistentes sociales, un ayudante técnico sanitario, un fisioterapeuta y personal administrativo.28 Se creó así, un dispositivo específico para llevar a cabo la atención social de los pacientes que, además, constituyó un nuevo ámbito de intervención del trabajador social, dado que la asistencia primaria no se había incorporado a su ámbito de actuación profesional.29 El segundo ámbito –Unidad Provincial del Trabajo Social- de cuyo equipo formaba parte la Coordinadora de Trabajo Social situada en el ámbito provincial del PNASAST. El tercer ámbito, Unidad de Coordinación Nacional de Trabajo Social en cuyo equipo estaba la persona responsable de la Unidad de Asistencia Social,30 creada el día 2 Real Decreto 1839/1981 de 20 de agosto, por el que se crea un Programa Nacional de atención y seguimiento de los afectados por el “síndrome tóxico”, Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. BOE, 27 /08/1981. Posteriormente se fue modificando la estructura organizativa. Así, en abril de 1982, el Gobierno realizó una reordenación de los órganos administrativos, incluyendo nuevas medidas, lo que ocasionó la sustitución del Programa Nacional de Atención y Seguimiento por el Programa Nacional de Ayuda a los Afectados por el Síndrome Tóxico. Real Decreto 783/1982, de 19 de abril, por el que se reordenan los órganos administrativos con competencia relacionadas con el síndrome tóxico. BOE, 22/04/1982. Éste permaneció hasta la creación del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico, a través del Real Decreto 1405/1982 de 25 de junio por el que se crea en la Presidencia del Gobierno el Plan Nacional para el Síndrome Tóxico. BOE, 26 /06/1982. Dentro de esta nueva estructura, por la Orden de Presidencia de Gobierno de 14 de julio de 1982 por la que se dictan normas para el funcionamiento de la Comisión de Servicios Sociales, adscrita al Plan Nacional para el Síndrome Tóxico. BOE, 15/07/1982, se creó la Comisión de Servicios Sociales con el objetivo de mejorar la eficacia de de las medidas establecidas. Entre los componentes de la “Comisión de Servicios Sociales”, había cinco vocales asesores técnicos cualificados en trabajo social y servicios sociales. ”Rurales”, Extrahospitalarias” y “Hospitalarias”- dependiendo de su ubicación.Guerra Muñoyerro, (1995), pp. 55 y 56. Rivera J.M., Unidades de Seguimiento: por qué tuvieron que ser creadas. Concepto, funciones, análisis descriptivo y evaluación económica, en Jornada de Trabajo sobre las Unidades de Seguimiento, Madrid: Presidencia del Gobierno-Plan Nacional para el Síndrome Tóxico, 1982, 8-33. Programa de trabajo médico-social a las familias con algún/os miembro/s afectados por el “síndrome tóxico”, 1981, p. 2. Se creó dentro del Programa Nacional de Atención y Seguimiento de los Afectados por el “Síndrome Tóxico. Programa de trabajo médico-social a las familias (1981).Guerra Muñoyerro (1995), pp. 62 y ss, hace referencia al Programa de trabajo médico-social y se refiere al ámbito local del mismo como “Unidades Básicas de Trabajo Social”. Asimismo, dice que el equipo quedó finalmente formado por trabajadores sociales y auxiliares administrativos. Dentro del campo sanitario, la labor del trabajado social se había limitado, en general, al ámbito hospitalario. Cfr. Guerra Muñoyerro (1995), p. 58. Real Decreto 2289/1981 de 2 de octubre, por el que se establecen determinadas medidas para la mejor coordinación y agilización de las actuaciones de la Administración en relación con el síndrome tóxico. BOE, 8/10/1981. Esta unidad se creó dentro el PNASAST. La “Unidad de Asistencia Social” está denominada también como “Unidad de Trabajo Social”, Cfr. GUERRA (1995), p. 55. Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 31 G r e g o r i a H e r n á n d e z M a r t í n “El reconocimiento de trabajo social en la orga- nización de la respuesta ante la epidemia del SAT, significó un punto de inflexión en la trayectoria del trabajo social en el campo sanitario. Reconocimiento que, por otra parte, era la consecuencia lógica del modelo biopsicosocial con que se hizo frente a la epidemia y con el que se pretendía poner las bases de la futura reforma sanitaria. En este sentido, es destacable que en dicha organización, el trabajo social se integró en los equipos médicos y que el funcionamiento de la misma se basaba en la interacción y la coordinación entre lo social y lo sanitario” de octubre de 1981 como parte de los Servicios que constituían el ámbito nacional del PNASAST, que asumió todas las funciones relacionadas con la asistencia social a los afectados y a sus familiares y sirvió de apoyo al Programa de trabajo médico-social. El desarrollo de este Programa, que sin duda puso de manifiesto las dificultades para lograr la interacción y coordinación entre la asistencia social y la médica,31 fue una experiencia en la que los trabajadores sociales se incorporaban a la asistencia primaria como miembros de un equipo multidisciplinar y, además, propició el desarrollo de la aplicación de los métodos, técnicas en esta área. Por otra parte, la forma en que se organizó facilitó que la respuesta ante los problemas se adecuara realmente a las necesidades y se siguieran los mismos criterios de actuación. Otra cuestión relevante para el tema que aquí se plantea, viene determinada por una serie de propuestas aprobadas en el debate parlamentario sobre el SAT celebrado los días 8 y 9 de junio de 1982 en el Congreso de los Diputados y los días 16 y 17 del mismo mes en el Senado, cuyo interés para el trabajo social viene marcado por las innovaciones que se aprobaron respecto 31 32 33 34 35 36 a las «Unidades de Seguimiento» y la capacidad que otorgaron a los profesionales de los equipos multidisciplinares de las mismas para proponer cambios en la asistencia extrahospitalaria con repercusión en la futura reforma de la misma. En cuanto a las innovaciones, es destacable la aprobación de la propuesta de dar a las Unidades de Seguimiento una proyección más amplia dentro del sistema sanitario mediante la reconversión de las mismas en «Unidades Básicas de Atención Extrahospitalaria Integral» y, asimismo, la ampliación del ámbito de aplicación de las mismas al resto de la población. En cuanto a la capacidad que otorgaron a los equipos de las Unidades de Seguimiento, es preciso destacar la singular propuesta de que fueran los profesionales del equipo multidisciplinar que habían realizado la asistencia integral en ellas, los que presentaran los proyectos concretos para llevar a cabo la transición a las citadas «Unidades Básicas de Atención Extrahospitalaria Integral». Entre ellos, y se hace mención expresa, los asistentes sociales.32 De este modo, las «Unidades de Seguimiento» serían el punto de partida de futuros cambios sanitarios en el ámbito de la atención extrahospitalaria, en el que el trabajo social era un elemento sustancial en la construcción de lo sanitario. Respondiendo al mandato parlamentario, los trabajadores sociales, al igual que el resto de profesionales, presentaron su proyecto en la Jornada de Trabajo sobre las Unidades de Seguimiento.33 En él se presentaba al trabajador social como el profesional que por sus conocimientos sociales, teóricos y prácticos, podía aportar al equipo de trabajo el conocimiento del entorno familiar del enfermo y de la comunidad donde estuviera insertado y su intervención ante los problemas sociales presentados intentando elevar los umbrales de salud individual, grupal y comunitaria. Por último, respecto a las funciones, destacaron las siguientes: asistencia individualizada, promoción de la salud, investigación, planificación de recursos sociales y, por último, documentación y docencia.34 El planteamiento de estos profesionales conllevaba además, como ya se ha apuntado, la ampliación de sus posibilidades de intervención en el ámbito sanitario puesto que incorporarían a este campo profesional, la asistencia primaria. He de aclarar en este punto, que la propuesta aprobada sobre la transformación de las «Unidades de Seguimiento» en «Unidades Básicas de Atención Extrahospitalaria Integral», no se llevó a cabo. En 1985, se desvinculó administrativamente la atención sanitaria de la social, y se dispuso la asunción por el Ministerio de Sanidad y Consumo de las competencias de asistencia sanitaria e investigación.35 Por otra parte, tras otros debates y propuestas, en 1984 se estableció la creación de Centros de Salud y Equipos de Atención Primaria formados por diversos profesionales, entre ellos, el trabajador social. 36 Y, finalmente, en 1986 se promulgó la Ley General de Sanidad que hace hincapié en la atención primaria integral de la salud que se llevará a cabo mediante un trabajo en Guerra Muñoyerro, C., Discusión, en Jornada de Trabajo sobre las Unidades de Seguimiento, Madrid: Presidencia de Gobierno-Plan Nacional para el Síndrome Tóxico, 1982, 57-67. BOCG, Senado, serie I, nº 140, 25 /06/ 1982. Aportaciones que, aseguraba Conde, se ajustaban perfectamente al esquema de la Administración y enriquecerían los proyectos en los que ya estaban trabajando. Conde, V. Discusión, enJornada de Trabajo sobre las Unidades de Seguimiento, Madrid: Presidencia de Gobierno-Plan Nacional para el Síndrome Tóxico, 1982, 237-249. Cámara, C.; Rivas, L.; Alonso, N., Propuesta de reconversión de las Unidades de Seguimiento en Unidades Experimentales de Atención Básica Integral, enJornada de Trabajo sobre las Unidades de Seguimiento, Madrid: Presidencia del Gobierno-Plan Nacional para el Síndrome Tóxico, 1982, 131-147. Real Decreto 415/1985 de 27 de marzo por el que se reestructura el Ministerio de la Presidencia. BOE, 1/04/1985. Como consecuencia de estos cambios, se llevó a cabo una revisión de los programas que se habían desarrollado hasta ese momento, con el fin de adecuarlos a las estructuras administrativas de las que dependían. A partir de esa revisión, se adoptó la decisión de refundir los dos programas anteriores −Programa de trabajo médico-social a las familias afectadas por el síndrome tóxico y Programa de reinserción social para los afectados por el síndrome tóxico, que se había creado en 1983− en un tercer programa: el Programa de servicios sociales a las familias afectadas por el síndrome tóxico, que se estableció en abril de 1987. R. D. 137/1984, de 11 de enero sobre estructuras básicas de salud, BOE, 1 de febrero de 1984, pp. 2627 y ss. 32 A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El trabajo social en la construcción de lo sanitario, España (1970-1986) • Gregoria Hernández Martín © AGATHOS. PARK GUELL. BARCELONA, 2013. G r e g o r i a H e r n á n d e z equipo.37 Sin embargo, no hace referencia a los profesionales que deberán conformar el mismo. Conclusiones La reaparición de los planteamientos de la medicina como una ciencia social puso de manifiesto la necesidad de la presencia del trabajo social en el campo de la salud. Partiendo de ésta y otras consideraciones de carácter sociopolítico, en la década de 1970 surgieron iniciativas de reforma sanitaria en las que se proponían cambios dirigidos hacia un modelo de carácter integral en el que lo social era un elemento importante dentro del mismo, por lo que el trabajador social se consideraba, implícita o explícitamente, un profesional necesario en el ámbito de la salud. El reconocimiento de trabajo social en la organización de la respuesta ante la epidemia del SAT, significó un punto de inflexión en la trayectoria del trabajo social en el campo sanitario. Reconocimiento que, por otra parte, era la consecuencia lógica del modelo biopsicosocial con que se hizo frente a la epidemia y con el que se pretendía poner las bases de la futura reforma sanitaria. En este sentido, es destacable que en dicha organización, el trabajo social se integró en los equipos médicos y que el funcionamiento de la misma se basaba en la interacción y la coordinación entre lo social y lo sanitario. El espacio que se otorgó al trabajo social en la organización de la respuesta ante el SAT, es un precedente que avala el empeño por conseguir que el trabajador social se constituya como profesional necesario en el abordaje de los problemas derivados de binomio salud-enfermedad, dando así sentido y cumplimiento a los principios inspiradores de la reforma sanitaria. Referencias bibliográficas • Abad Campaña, P. y Cortés Gimeno, V., La tuberculosis, un reto para el trabajador social, en Trabajo Social y Salud, 1999, nº 32, 397-409. Zaragoza: Asociación Trabajo Social y Salud. • Boletín Oficial Cortes Generales, Congreso, Serie G, nº 3-I, 17/10/1979. • Boletín Oficial Cortes Generales, Congreso, Serie G, nº 3-I 1, 1 /03/1980. • Boletín Oficial Cortes Generales, Congreso, Serie G, nº 3-II, 14/05/1980. • Boletín Oficial Cortes Generales, Senado, Serie I, nº 140, 25/06/1982. • Cámara, C.; Rivas, L.; Alonso, N., Propuesta de reconversión de las Unidades de Se37 • • • • • • • • • • • • • • • M a r t í n guimiento en Unidades Experimentales de Atención Básica Integral, en Jornada de Trabajo sobre las Unidades de Seguimiento. Madrid: Presidencia del Gobierno-Plan Nacional para el Síndrome Tóxico, 1982, 131-147. Catalá Villanueva, F. J.; Mata de la Torre, J. M., Epidemiología del Síndrome Tóxico, en Simposium Nacional “Síndrome Tóxico”, Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, Dirección General de Planificación Sanitaria, 1982,143-167. Colom Masfret, D., El trabajo social sanitario. Los procedimientos, los protocolos y los procesos, Barcelona: UOC, 2011. Conde, V., Discusión, en Jornada de Trabajo sobre las Unidades de Seguimiento. Madrid: Presidencia de Gobierno-Plan Nacional para el Síndrome Tóxico, 1982, 237249. Decreto 1541/1972, de 15 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social. BOE, 16/06/1972. Doll, R. Etiología del síndrome tóxico español: interpretación de las pruebas epidemiológicas, en Terracini, B. (editor), Síndrome del Aceite Tóxico. Diez años de avance. Copenhague: OMS-Oficina Regional para Europa, 2004, 113-141. Erkoreka A. ‘Es un bichito que se cae y se muere’. El nacimiento del síndrome tóxico, en Castellanos J., Jiménez I., Ruiz M.J., (editores), La Medicina en el siglo XX: estudios históricos sobre medicina, sociedad y Estado, Málaga: Sociedad Española de Historia de la Medicina, 1998, 507-520. Guerra Muñoyerro, C., Discusión, en Jornada de Trabajo sobre las Unidades de Seguimiento, Madrid: Presidencia del GobiernoPlan Nacional para el Síndrome Tóxico, 1982, 57-67. Guerra Muñoyerro, C., La protección social de los afectados por el Síndrome Tóxico, Madrid: Comunidad Autónoma de MadridConsejería de Sanidad y Servicios Sociales, 1995. Informe sociológico sobre el cambio social en España 1975/1983. IV Informe Foessa/Fundación Foessa, (2 vols), Madrid: Euramérica, II, 1983. Laín Entralgo, P., Historia de la medicina, Barcelona: Salvat Editores, 1978. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. BOE, 29/04/1986. Libro blanco de la Seguridad Social, Madrid: Ministerio de Trabajo-Subsecretaría de la Seguridad Social, 1977. Naranjo Domínguez, C. y Andrés Santiago, C., Estudio de la situación actual de los trabajadores sociales hospitalarios de la red del INSALUD, en Trabajo Social y Salud, 1995, nº 20, 193-218, Zaragoza: Asociación Trabajo Social y Salud. Orden de 26 de diciembre de 1974, por la que se crea la Comisión Interministerial para la Reforma Sanitaria. BOE, 28/12/1974. Orden de Presidencia de Gobierno de 14 de julio de 1982 por la que se dictan normas para el funcionamiento de la Comisión de Servicios Sociales, adscrita al Plan Nacio- • • • • • • • • • • • • • nal para el Síndrome Tóxico. BOE, 15/07/1982. Philen, R.M.; Posada, M.; Terracini, B. et ál., Epidemiología del síndrome del aceite tóxico. Avances desde 1992”, en Terracini, B., (editor) Síndrome del aceite tóxico. Díez años de avance, Copenhague: OMS- Oficina Regional para Europa, 2004, 5-17. Pittaluga, G., Prologo a la versión española, en Cabot, R., Ensayos de Medicina Social, Madrid: Calpe, III-VIII. Programa de trabajo médico-social a las familias con algún/os miembro/s afectados por el “síndrome tóxico”, PNASAST, 1981. Real Decreto 1839/1981 de 20 de agosto, por el que se crea un Programa Nacional de atención y seguimiento de los afectados por el “síndrome tóxico”, Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. BOE, 27 /08/1981. Real Decreto 2289/1981 de 2 de octubre, por el que se establecen determinadas medidas para la mejor coordinación y agilización de las actuaciones de la Administración en relación con el síndrome tóxico. BOE, 8 /10/ 1981. Real Decreto 783/1982, de 19 de abril, por el que se reordenan los órganos administrativos con competencia relacionadas con el síndrome tóxico. BOE, 22/04/1982. Real Decreto 1405/1982 de 25 de junio, por el que se crea en la Presidencia del Gobierno el Plan Nacional para el Síndrome Tóxico. BOE, 26 /06/1982. Real Decreto 137/1984, de 11 de enero sobre estructuras básicas de salud. BOE, 1/02/ 1984. Real Decreto 415/1985 de 27 de marzo, por el que se reestructura el Ministerio de la Presidencia. BOE, 1/04/1985. Rivera JM., Unidades de Seguimiento: por qué tuvieron que ser creadas. Concepto, funciones, análisis descriptivo y evaluación económica, en Jornada de Trabajo sobre las Unidades de Seguimiento, Madrid: Presidencia del Gobierno-Plan Nacional para el Síndrome Tóxico, 1982, 8-33. Rodríguez Ocaña, E., Medicina y Acción Social en la España del primer tercio del siglo XX, en De la beneficencia al bienestar social, Colección Trabajo Social, Serie Documentos, Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales y ed. Siglo XXI, 1988, 227-265. Trincado Dopereiro, P.; Piédrola Gil, G., La medicina social y la medicina actual, antecedentes y evolución, definición y concepto. Elementos, principios y fines, dimensiones sociológicas de la profesión medica, enfermedades sociales, etiología, diagnostico, profilaxis y terapéuticas sociales, trabajo social, trabajadores sociales, el servicio medico social en el hospital, en: Piedrola Gil, G., González Fuste, F., Bravo Oliva, J., Medicina preventiva y social: Higiene y sanidad ambiental, (2 vols), Madrid: Amaro, II, 1978, 1-22. Vázquez, J. M., Situación del Servicio Social en España, Madrid: Instituto de Sociología Aplicada, 1971. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. (BOE, 29/04/1986). 34 A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El trabajo social en la construcción de lo sanitario, España (1970-1986) • Gregoria Hernández Martín © AGATHOS. PARK GUELL. BARCELONA, 2013. Membrete bibliográfico: Cinta Martos Sánchez, Pilar Blanco Miguel, Mercedes González Vélez. « El personal sanitario de las urgencias y emergencias extrahospitalarias ante la violencia de género (Una aproximación a partir del estudio del personal de Huelva y Sevilla)» Agathos, atención sociosanitaria y bienestar, año 2013, número 4. ISSN-1578-3103 El personal sanitario de las urgencias y emergencias extrahospitalarias ante la violencia de género (Una aproximación a partir del estudio del personal de Huelva y Sevilla) Cinta Martos Sánchez Doctora. Profesora Titular de Escuela Universitaria de la Facultad de Trabajo Social de Huelva. Diplomada en Trabajo Social, Licenciada en Antropología Social y Cultural y Doctora por la Universidad de Huelva. Su línea de investigación está actualmente vinculada al área sanitaria donde está trabajado en varios proyectos. Correo-e < [email protected] > Teléfono 959 219654 Pilar Blanco Miguel Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Profesora Colaboradora de la Facultad de Trabajo Social de Huelva. Líneas de investigación: Minoría étnicas y exclusión social; La problemática de las adicciones sociales como un nuevo ámbito de intervención social y violencia juvenil y contexto escolar. Correo-e < [email protected] > Teléfono 959 219539 Mercedes González Vélez Profesora titular de escuela Universitaria del área de trabajo social y servicios sociales de la Universidad de Huelva. Ha realizado investigaciones y publicado trabajos sobre la construcción teórica del trabajo social, los modelos de intervención individual-familiar, inserción profesional y la relación de ayuda profesional. Ha publicado trabajos sobre trabajo social y migración. Ha analizado la relación entre resiliencia, inmigración y parejas mixtas en el ámbito de la intervención social Correo-e < [email protected] > Teléfono 9599637 Dirección para la correspondencia Dra. Cinta Martos Sánchez Facultad de Trabajo Social de Huelva. Campus de El Carmen. Avd. 3 de marzo, s/n. 21071 Huelva Introducción L a violencia contra la mujer constituye un problema social y de derechos humanos que tiene graves consecuencias sobre la salud de las mujeres. A pesar de ser una causa significativa de mortalidad entre las mujeres hasta hace poco tiempo no ha 36 Resumen El objetivo del estudio ha sido evaluar el grado de conocimiento y actitud del personal sanitario de las urgencias y emergencias extrahospitalarias acerca de la violencia de género, así como identificar las barreras institucionales y organizativas que dificultan el manejo dentro de estos servicios de salud de las mujeres maltratadas. Material y método: Se realizo un estudio transversal, descriptivo, mediante un cuestionario de autoaplicación que se proporcionó a 59 médico/as y a 50 enfermeros/as de los servicios de urgencias y emergencias extrahospitalarias de las capitales de Andalucía de Huelva y Sevilla. El instrumento se diseño para evaluar el conocimiento y la actitud de dicho personal ante la violencia de género, dicho instrumento fue validado para tal fin. Resultados: A pesar de que el 90% de los encuestados no han recibido formación específica en violencia de género el grado de conocimiento que presentan es un grado medio, presentando las mujeres un grado más bajo de conocimiento que los hombres. Y analizadas las respuestas dadas en el test de actitud la mayoría presentan conductas favorables para detectar y canalizar los casos de maltrato que se presenten en su servicio. Conclusiones: El estudio evidencia la necesidad de capacitar y sensibilizar al personal sanitario sobre el tema. Se han dado grandes avances pero todavía son insuficientes, es necesario incorporar esta capacitación en los planes de estudios y además es necesario una presencia mayor de profesionales capacitados en este tema, como trabajadores/as sociales, en estos servicios. Palabras clave: Mujeres maltratadas. Violencia de género. Personal sanitario. Actitudes. Conocimiento. Abstract The aim of the study was to evaluate the level of knowledge and attitude of health personnel and hospital emergency emergencies about gender violence and to identify institutional and organizational barriers that hinder the management of these services within women's health battered. Methods: We performed a cross-sectional, descriptive, using a self-administered questionnaire was provided to 59 medical / as and 50 nurses / as emergency services and hospital emergency of Huelva and Seville. The instrument was designed to assess the knowledge and attitude of the staff to the violence, the instrument was validated for that purpose. Result: Although 90% of respondents have not received specific training in gender violence, the present level of knowledge that is an average, women presenting a lower level of knowledge that man. And analyzed the responses in the test presented attitude most favorable to detect behaviors and channel abuse cases that occur in their service. Conclusions: The study demonstrates the need to train and sensitize health personnel on the subject. There have been great strides but still insufficient, it is necessary to incorporate this training into the curriculum and also need a greater presence of trained professionals in this area, as workers / social as in these services. Key words: Abused women. Gender violence. Health personnel. Attitudes. Knowledge. sido considerada como un problema de salud pública, y aún hoy en día no es considerado como tal por algunos sectores sanitarios. Partimos de la idea de que los servicios sanitarios juegan un papel muy importante para ayudar a las mujeres que sufren malos tratos, puesto que la mayoría de ellas acuden a los mismos en algún momento de su vida. Los servicios de urgencias y emergencias constituyen el primer eslabón en la atención a estas mujeres, ya sea en los centros sanitarios (atención primaria y hospitales) o en el propio entorno del paciente (servicio de urgencias y emergencias de atención domiciliaria). De cualquier forma supone una vía de fácil A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El personal sanitario de las urgencias y emergencias extrahospitalarias… • Cinta Martos Sánchez, et ál. © AGATHOS. HOSPITAL DE SANT PAU. BARCELONA, 2013. C i n t a M a r t o s S á n c h e z , e t á l . “Debe tenerse en cuenta que la mayoría de estas mujeres no acuden a los servicios sanitarios por lesiones relacionadas directamente con el maltrato, sino que el motivo suele ser una manifestación clínica subaguda o encubierta del abuso, y en muchas ocasiones no es más que una vía involuntaria de pedir ayuda. Por eso los servicios de urgencias y emergencias, al prestar la atención en el hábitat de la paciente, son un lugar privilegiado para la detección y diagnóstico de estas situaciones” acceso y uno de los principales lugares de protección social a los que acuden las víctimas, ya que existe una atención continuada durante las veinticuatro horas del día, existe libertad de acceso a ellos o con una simple llamada telefónica por las diferentes líneas de atención de urgencias y emergencias sanitarias se desplazan hasta el lugar que la paciente lo solicite. Debe tenerse en cuenta que la mayoría de estas mujeres no acuden a los servicios sanitarios por lesiones relacionadas directamente con el maltrato, sino que el motivo suele ser una manifestación clínica subaguda o encubierta del abuso, y en muchas ocasiones no es más que una vía involuntaria de pedir ayuda. Por eso los servicios de urgencias y emergencias, al prestar la atención en el hábitat de la paciente, son un lugar privilegiado para la detección y diagnóstico de estas situaciones. Sin embargo, existen barreras que dificultan esta labor: la mayoría de las mujeres no manifiestan abiertamente su situación de maltrato y esta ocultación dificulta su detección, por otro lado, el personal sanitario a pesar de considerar la violencia como un problema importante, su falta de entrenamiento ocasiona que la detección de estos casos de violencia no sea visualizada como parte de su responsabilidad profesional. A lo que se añade el que a menudo se considere que solamente en determinadas especialidades es apropiado intervenir (ginecológica, obstetricia..). Además otras de las barreras que dificultan su detección es desconocer los protocolos de actuación, de cómo actuar si la mujer afirma ser maltratada. Esto nos lleva a otra dificultad que es la no presencia en estos servicios de urgencias de profesionales directamente formados para esta 38 atención como es el caso de los/as trabajadores/as sociales. Esta investigación surge y se justifica por varias razones. Por una lado la falta de experiencia y tradición investigadora en el campo de la salud del trabajo social. También nos encontramos que dentro del propio ámbito de la salud, el estudio de la violencia de género, también es novedoso y sobre todo en el contexto de las urgencias y emergencias extrahospitalarias que es donde se desarrolla esta investigación. Se ha partido de considerar que las instituciones sanitarias son un punto clave para la detección precoz del maltrato y de intervención. Para ello el personal sanitario debe estar formado y preparado para tal fin. El propósito de la investigación ha sido objetivar el conocimiento y la actitud que el personal sanitario de las urgencias y emergencias extra hospitalarias tienen sobre la violencia de género, tomando como punto de partida algunos interrogantes: ¿Qué grado de conocimiento poseen?, ¿Qué actitudes tienen?, ¿Influye el grado de conocimiento que poseen en la actitud que muestran?, ¿Son variables como el sexo o la categoría profesional significativas en su actitud? Material y método Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2010 se realizó un estudio transversal en médicos/as y enfermeros/as de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Huelva y Sevilla, y del personal de los Dispositivos de Cuidados Críticos y urgencias de Huelva capital. Participaron en el estudio 109 individuos, de los cuales 59 son médicos/as y 50 son enfermeros/as. Una vez elaborado definitivamente el cuestionario, se presentó a la población objeto de este estudio y se les invi- tó a participar en él, quienes aceptaron participar se les entrego el cuestionario para que lo rellenaran. El cuestionario fue construido para cumplir los objetivos de la investigación y se sometió a las pruebas de validez y fiabilidad pertinentes. Se elaboró un primer cuestionario teniendo en cuenta por un lado cuestionarios ya existentes en estudios similares y las aportaciones de diferentes expertos en la materia y se procedió en primer lugar a someter el cuestionario a una “prueba de jueces”. Una vez pasada la prueba, se modificó el cuestionario teniendo en cuenta las recomendaciones y se administró a 50 profesionales sanitarios de los servicios de urgencias y emergencias extra hospitalarias de Andalucía. Con las respuestas obtenidas se establecieron las propiedades psicométricas del cuestionario tomando como estadístico el análisis factorial exploratorio. Los análisis realizados muestran un grado alto de fiabilidad y validez de nuestro cuestionario, que se estructuro definitivamente en tres apartados: La primera parte recoge datos de carácter sociodemográficos ( sexo, edad, categoría profesional, antigüedad en el servicios); la segunda parte recoge la evaluación del conocimiento sobre las normas y procedimientos para la atención de la violencia de género y el tercer apartado recoge una escala de actitud del personal sanitario frente a la violencia de género. Una vez obtenido los datos se realizó el análisis univariado, estimando medias y proporciones para ver la distribución de las variables de interés y describir sus características generales. Posteriormente se realizó un análisis bivariable para establecer asociaciones y correlaciones entre variables. Las técnicas que se utilizaron fueron el coeficiente de correlación de Pearson, para establecer el grado y el tipo de relación entre dos variables, la tabla de contingencia y la prueba de T de student. El análisis de los datos se realizó mediante el programa SPSS 12.0 para Windows. Resultados De los 157 médicos/as y enfermeros/as de los Dispositivos Sanitarios de Urgencias y Emergencias extra hospitalarias de Huelva y Sevilla respondieron al cuestionario 109 sujetos (grado de respuesta de un 70%). Las características socio demográficas de los/as encuestados son: la ma- A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El personal sanitario de las urgencias y emergencias extrahospitalarias… • Cinta Martos Sánchez, et ál. © AGATHOS. HOSPITAL DE SANT PAU. BARCELONA, 2013. C i n t a M a r t o s S á n c h e z , yoría de los encuestados son hombres (60,55%), con una edad que se sitúa entre los 31 y 40 años (37%), el 54% son médicos/médicas y con una antigüedad en el servicio que se sitúa entre 11 y 15 años. Respecto al grado de conocimiento que el personal encuestado tenía so- e t á l . bre el tema, el 33,04% mostró un conocimiento bajo, el 46,78% medio y el 19,26% alto. El personal sanitario que muestra un mayor conocimiento son los enfermeros y enfermeras, observándose diferencias estadísticas significativas en relación a la categoría profesional. Grafico 1: Distribucción del grado de conocimiento segun categoria profesional. Los principales datos a destacar en la evaluación del conocimiento fueron: Para un 79,81% la violencia de género es un problema de salud pública eso deja a un 20,19% de los encuestados que no la consideran como tal, principalmente los médicos. El 55,04% de los encuestados contestan afirmativamente a la pregunta de si conocen los protocolos de actuación frente a la violencia de género, principalmente son los enfermeros mayores de 51 años los que muestran un mayor desconocimiento. Otras cuestiones abordadas nos muestran que un 49,55% de los sujetos no conocen los recursos sociosanitarios a disposición de las mujeres maltratadas, el 52,93% no conoce que es el fenómeno iceberg en violencia y el 46,78% no sabe diferenciar conceptos como «violencia de género», «malos tratos» y «violencia familiar». Por último el 63,3% sabe cuándo y cómo realizar el parte de lesiones pero el 59,6% reconoce no saber las repercusiones legales que se derivan de no declarar la mera sospecha de un caso de violencia de género. La segunda parte del cuestionario abordaba la actitud que el personal sanitario tiene ante la violencia de género. De manera global podemos decir 40 que el personal tiene una actitud favorable para la detección y atención a casos de violencia de género. Realizado el análisis de asociaciones podemos determinar que existen asociaciones entre la actitud y la edad del personal encuestado y entre la actitud y el lugar de trabajo. El 70% de los encuestados consideran necesario mantener una actitud expectante para diagnosticar casos de violencia de género, principalmente son las mujeres las que más favorable se mostraron a esta cuestión. Sin embargo son los hombres los que están más dispuestos a realizar preguntas encaminadas a detectar casos de violencia de género. Es el personal más joven el que muestra reticencias a la hora de plantearse ante una paciente con lesiones físicas como diagnóstico diferencial un posible caso de maltrato El 83,6% considera que el personal sanitario de las urgencias tiene un papel relevante en la prevención y asistencia a personas en situación de violencia. Pero a pesar de esto el 80% de los encuestados consideran que no tienen una preparación y formación adecuada. La gran mayoría de los/as encuestados consideran que es responsabili- A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El personal sanitario de las urgencias y emergencias extrahospitalarias… • Cinta Martos Sánchez, et ál. © AGATHOS. HOSPITAL DE SANT PAU. BARCELONA, 2013. C i n t a M a r t o s S á n c h e z , dad tanto de sanitarios, policías, jueces, trabajadores/as sociales identificar y prevenir este problema. Se les pidió que ordenaran por prioridad en la responsabilidad resultando que son los jueces seguidos de la policía y los trabajadores/as sociales los colocados en primer lugar y el personal sanitario ocupa el último lugar. e t á l . Analizada cuál es la opinión expuesta en la entrevista que más se adapta a la situación de infradetección de este problema, los resultados fueron que el 70,64% creen que es necesario seguir mejorando los sistemas de detección y la coordinación entre los diferentes estamento y profesionales. Grafico 1: Opinión expuesta en la entrevista que más se adapta a la situación de infradetección de este problema. A: Creo que las pacientes que sufren malos tratos deberían insistir más, tener una postura más firme y solicitar más ayuda de la sociedad. B: Creo que es necesario seguir mejorando los sistemas de detección y la coordinación entre los distintos estamentos y profesionales implicados. C: Estas pacientes piensan que su problema no tiene solución y que la sociedad no las respalda. Creo que ellas deberían cambiar este concepto erróneo. D: Creo que las pacientes que sufren violencia doméstica no disponen todavía de las facilidades necesarias y precisan mas ayuda. Discusión Los resultados globales sobre el grado de conocimiento del personal encuestado nos arrojan resultados similares a los obtenidos en otros estudios con población sanitaria, aunque no en el ámbito extrahospitalario, donde no hay investigaciones de referencia. La población tiene un grado de conocimiento medio. Como ya comentamos las mujeres presentan un conocimiento más bajo que los hombres, sobre todo en cuestiones relacionadas con términos conceptuales y con el conocimiento de los recursos sociosanitarios. Pero muestran un mayor conocimiento en cuestiones relacionadas con el protocolo de actuación frente al maltrato y con la realización del parte de lesiones. Se han encontrado diferencias estadísticas significativas relacionadas 42 con la categoría profesional siendo los enfermeros los que presentan medias más elevadas en cuestiones relacionadas con el conocimiento de protocolos, cómo y cuándo realizar el parte de lesiones y las repercusiones legales que derivan de su no realización. Antes estos datos no podemos pasar por alto que son los médicos/as los que están facultados para realizar el parte de lesiones y por lo tanto los que deben conocer los protocolos de actuación. Los datos obtenidos nos hacen ser consciente de que es necesario que mejore la formación del personal sanitario. La primera cuestión que se aborda en el cuestionario tiene que ver con la consideración de la violencia de género como un problema de salud pública. Uno de los grandes problemas que hasta ahora ha tenido la violencia de género es su consideración como un problema únicamente social o como un asunto particular que afectaba a la vida privada de las familias. Esta consideración nos llevó a empezar este estudio con esta cuestión. Al atender a una víctima de violencia de género cada trabajador/a debería saber cómo actuar, cómo comportarse y cuál es su función en todo momento. Se estima que al menos 7 de cada 10 maltratos pasan desapercibidos en la asistencia clínica habitual. Lo anterior está relacionado con el hecho de conocer la existencia de protocolos de actuación ante los malos tratos. Como se ha expuesto en el análisis de los datos el 56,98% de la población encuestada conoce la existencia de un protocolo de violencia de género, eso nos deja un 43,02% de personal sanitario que desconoce el protocolo de actuación. Este desconocimiento puede derivar en una inadecuada actuación y canalización en la atención a mujeres maltratadas. Además un gran número (60,22%) desconoce que además de la obligación moral y profesional, también están obligados a declarar cualquier caso de sospecha, según la Ley de Enjuiciamiento criminal (artículo 262) y según el Código Penal (artículo 576 y 550) hecho desconocido por un gran número de profesionales y donde la no declaración de un delito en este sentido podría ser castigado con penas de arresto y multas según los casos. Relacionando el grado de conocimiento sobre la violencia de género y la identificación de signos y síntomas. En el estudio nos encontramos que quienes tienen un mayor conocimiento pueden identificar una mayor cantidad de signos y síntomas, en comparación con aquellos que tienen un conocimiento más bajo. Los signos y síntomas que se han destacado fundamentalmente son sobre todo físicos (traumatismos, fracturas, quemaduras.), sentimiento de ansiedad y miedo. Como se recoge en las investigaciones revisadas resulta evidente considerar que la mayoría del personal médico rara vez sospecha violencia entre sus pacientes, por lo que no le hacen preguntas sobre el tema y solo sospechan en aquellos casos que son muy obvios pues las mujeres acuden a los servicios con lesiones producidas por la violencia física. En nuestro estudio el personal sanitario está capacitado para acudir y atender urgencias y emergencias donde las lesiones por agre- A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El personal sanitario de las urgencias y emergencias extrahospitalarias… • Cinta Martos Sánchez, et ál. © AGATHOS. HOSPITAL DE SANT PAU. BARCELONA, 2013. C i n t a M a r t o s S á n c h e z , e t á l . “Se han encontrado diferencias estadísticas sig- nificativas relacionadas con la categoría profesional siendo los enfermeros los que presentan medias más elevadas en cuestiones relacionadas con el conocimiento de protocolos, cómo y cuándo realizar el parte de lesiones y las repercusiones legales que derivan de su no realización. Antes estos datos no podemos pasar por alto que son los médicos/as los que están facultados para realizar el parte de lesiones y por lo tanto los que deben conocer los protocolos de actuación. Los datos obtenidos nos hacen ser consciente de que es necesario que mejore la formación del personal sanitario” sión resultan evidentes, pero es necesario saber cómo canalizar adecuadamente a la víctima para que la atención no se base únicamente en el tratamiento de las lesiones físicas. Una vez identificado el caso, lo ideal es canalizarlo a instituciones y personal capacitado para que le brinde ayuda especializada. En el caso de los dispositivos de urgencias y emergencias, la atención y canalización de las víctimas de maltrato difiere bastante de la realizada en atención primaria o en los servicios de urgencias hospitalarias. Tanto el 061 como en los DCCU la atención depende exclusivamente de que la mujer quiera ser atendida, en este caso se trataran las lesiones, se llamará a la policía nacional y se realizará el parte de lesiones para remitirlo al juzgado. No existen otros recursos que puedan utilizar el personal de este servicio para la atención y canalización de víctimas de malos tratos. En los servicios de urgencias y emergencias extrahospitalarias además se carece de personal cualificado (trabajadores sociales, psicólogos) que pudieran dar una atención más personalizada a estas mujeres y realizar la adecuada canalización a servicios específicos. Hasta ahora hemos analizado el conocimiento y opinión que tiene el personal encuestado sobre la violencia de género, pero nuestro estudio también pretendía analizar la actitud que dicho personal tiene frente al maltrato. Partiendo de la idea de que la actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas, resulta positivo observar como el personal de 44 nuestro estudio muestra una actitud positiva hacia la violencia de género. Analizada las respuestas dadas la mayoría presenta conductas favorables para detectar y canalizar los casos de maltrato que se presenten en su servicio. Antes de entrar en más detalle debemos advertir que los datos obtenidos son valoraciones que los propios encuestados tienen sobre sus conductas, no si en la práctica estas conductas son llevadas a cabos. El 70% del personal sanitario encuestado considera tener una actitud expectante ante casos de violencia de género. Son las mujeres las que consideran tener una actitud más expectante que los hombres. Estudios realizados sobre malos tratos demuestran que en la población general es la mujer la que mantiene actitudes más expectantes que el hombre. A lo largo de todo este estudio hemos señalado la importancia que tiene la formación y la sensibilización de los profesionales sanitario ante este problema de salud. La víctima acude a los servicios de urgencias por múltiples motivos, y en ocasiones no informan sobre las causas de sus lesiones. Por eso es importante estar alerta antes las crisis de angustia, trastornos de ansiedad y depresión, síntomas frecuentes en estos casos. A pesar de que el personal indica tener una actitud expectante solo el 60% se plantea siempre ante una paciente con lesiones físicas como diagnóstico diferencial la posibilidad de que sea un maltrato. Este dato sigue siendo tan preocupante como en estudios previos, más de un tercio del personal sa- nitario no investiga sobre maltrato ante pacientes con lesiones. Por tanto como decíamos al principio una cosa es lo que creemos que hacemos y otra distintas lo que de verdad hacemos. Una de las cuestiones que resulta más controvertida, está relacionada con la opinión que tienen sobre la necesidad de realizar preguntas encaminadas a detectar casos de violencia de género, pues todavía existe mucha resistencia a preguntar directamente a las mujeres cuestiones relacionadas con un posible maltrato. Estudios previos muestran que más del 67% de las mujeres esperan que sea el personal sanitario quien les pregunte acerca de la violencia que sufre y más de 60% del personal médico espera que la mujer maltratada sea quien dé la señal o consentimiento para abordar dentro de la consulta sus experiencias de violencia. Dos estudios realizados con personal de enfermería, demostraron que la tasa de autocomunicada de maltrato como causa de lesiones de maltrato como causa de lesiones en servicios de urgencias es escasa (7,5%) y que esta mejoraba (30%) cuando la mujer era preguntada directamente por enfermeras previamente entrenadas. No podemos pasar por alto el que sea los hombres los que estén más dispuestos a realizar preguntas encaminadas a detectar un posible maltrato, aunque no debemos olvidar que el cuestionario muestra la actitud pero no si esa predisposición en casos concretos se lleva a la práctica. Dentro del personal sanitario todavía está presente la idea de que aunque tienen un papel relevante frente a la violencia de género, son otros profesionales, principalmente jueces y trabajadores sociales, los que tienen una mayor responsabilidad ante el maltrato. Sin embargo hay que tener presente que estos profesionales no son los que tienen un contacto más directo con las mujeres maltratadas, como es el caso de los jueces, y en el caso de los trabajadores social son un personal escaso en el ámbito sanitario y en algunos sitios, como el contexto donde se desarrolla esta investigación, nulo. Conclusiones Los diversos estudios que hay sobre la violencia doméstica ponen de manifiesto como uno de los problemas es la pequeña proporción de casos de violencia doméstica que llegan a la luz pública y al sistema legal. En muchos ca- A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El personal sanitario de las urgencias y emergencias extrahospitalarias… • Cinta Martos Sánchez, et ál. E l sos las victimas están temerosas de denunciar, han desarrollado mecanismos de indefensión aprendida a lo largo de los años de sufrimiento o simplemente no ven alternativas a su situación. Es por ello preciso encontrar mecanismo de detección de la violencia doméstica para romper el silencio y ayudar a las víctimas que la padecen, y con ello prevenir que se perpetúe o agrave su situación. Es cierto que en este tema hay muchos que defienden como valor superior el derecho a la intimidad familiar, pero cuando se trata de un fenómeno en el que están en riesgo la salud e incluso la vida de los afectados pensamos que la intromisión puede ser un mal menor. Como hemos recogido a lo largo de este estudio una de las vías más importantes de detección precoz de violencia doméstica son los servicios sanitarios. Son servicios públicos por los que pasa la inmensa mayoría de la población y podría ser una vía de detección precoz de la violencia doméstica y de difusión de actitudes y prácticas de prevención si los profesionales tuvieran una formación en esta materia. Si el personal sanitario realiza cursos de formación en síntomas de violencia doméstica y siguieran protocolos de detección desde sus especialidades, podrían ser los primeros en advertir si sus pacientes ejercen o sufren violencia. . Esta formación creemos que resulta imprescindible en todo el personal sanitario, y por ello muchas comunidades autonómicas están dedicando horas de formación entre el personal sanitario de atención primaria y hospitalaria, aunque no pasa lo mismo con el personal sanitario de las urgencias y emergencias extrahopitalarias. “Solo se ve lo que se mira, y solo se mira lo que se tiene en la mente”, con esta frase, Alphonse Bertillon trataba de destacar la importancia del conocimiento en la dirección de la conducta, y cómo en su ausencia hasta lo más objetivo podía pasar desapercibido. Los profesionales de Urgencias y Emergencias deben conocer la violencia de género para poder identificar sus manifestaciones más allá de las agresiones y para dirigir la entrevista, exploraciones y estudios complementarios hacia el verdadero origen del problema. Con este estudio hemos querido resaltar las limitaciones y obstáculos existentes con vista a mejorar la respuesta que actualmente se ofrece. Los datos de p e r s o n a l este estudio y las referencias aportadas por otras investigaciones pueden facilitar el posicionamiento de los profesionales sobre el principio de responsabilidad y llevar una actuación sobre la violencia de género siguiendo dos criterios muy simples: actuar como se hace ante cualquier otro problema de salud con consecuencias sociales, y hacerlo teniendo en cuenta que detrás de una agresión hay un problema de salud ocasionado por la exposición a la violencia que en muchos casos será el que caracterice el cuadro. Algunas de las principales conclusiones que hemos extraído del estudio han sido que : • El personal sanitario aunque muestra una actitud favorable hacia la identificación y canalización de la violencia de género presenta un grado de conocimiento medio. • Sobre todo son los enfermeros los que presentan un menor conocimiento relacionado con cuestiones del protocolo de actuación. • Resulta sorprendente que siendo los médicos los que están facultados para la realización del parte de lesiones no conozcan las repercusiones legales que se derivan de su no realización. • Las mujeres presentan un menor conocimiento en cuestiones relacionadas con aspectos conceptuales y un conocimiento más alto en cuestiones de procedimiento. • Gran desconocimiento del personal encuestado en recursos sociosanitarios. • Aunque es la mujer la que muestra una actitud expectante es el hombre el que se plantea como diagnóstico diferencial un posible maltrato y está más dispuesto a realizar preguntas. • Todos destacan el papel relevante pero también su escasa formación. s a n i t a r i o d e … • Espina, E. (2003). Violencia de género y procesos de empobrecimiento. Estudio de la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas o exparejas. Tesis Doctoral. Universidad de Alicante. España. • Instituto de la Mujer (2006). II Macroencuesta sobre la violencia contra la mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. • Lorente Acosta, M. (2008). Violencia y maltrato de género (I). Aspectos generales desde la perspectiva sanitaria. Emergencias, 20, pp. 191-19. • Mejías, R.; Alemán, M.; Fernández, A. & Pérez, E.J. (2000).Conocimiento y detección de violencia doméstica para los médicos clínicos. Medicina. Buenos Aires. Nº 60, pp. 591-594. • Ruiz, B. (2008). La perspectiva de género en la enfermería. Líneas de actuación en la violencia de género. Documentos de enfermería, 30, 3-5. • Siendones, R.; Perea-Milla, E.; Arjona, JL.; Agüeda, C; Rubio, A.; Molina, M. (2002). Violencia doméstica y profesionales de los sanitarios: conocimientos, opiniones y barreras para la infradetección. Emergencias. 14, pp. 224-232. Bibliografía • Arredondo, A.B.; Del Pliego, G.; Nadal, M. & Roy, R. (2008). Conocimientos y opiniones de los profesionales de la salud de atención especializada acerca de la violencia de género. Enfermería Clínica 18(4):175-82. • Azpiazu, JL.(1997). Los frecuentadores de los servicios de urgencias. Med Clin (Barc) 7; 108, pp. 737-738. • Coll-vicent Puig, B. (2008). Violencia y maltrato de género (II): una aproximación desde urgencias. Emergencias, 20, pp. 269275. • España. Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género. Madrid. Ministerio de sanidad y Consumo. Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 45 Membrete bibliográfico: Josep Corbella i Duch «La intimidad sanitaria en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos» Agathos, atención sociosanitaria y bienestar, año 2013, número 4. ISSN-1578-3103 La intimidad sanitaria en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Josep Corbella i Duch Doctor en Derecho. Abogado Profesor Asociado de la Universidad de Barcelona Consultor del Master Universitario de Trabajo Social Sanitario. Estudios de Ciencias de la Salud. Universidad Oberta de Catalunya (UOC) Dirección para la correspondencia Correo-e < [email protected] > Resumen Se toma el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el día 4 de noviembre de 1950 por los Estados miembros del Consejo de Europa, el artículo presenta algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionadas con casos en los que se dirime la intimidad en el sistema sanitario. Palabras clave: Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Intimidad sanitaria. Jurisprudencia intimidad sanitaria. Abstract It takes the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed in Rome on 4 November 1950 by the Member States of the Council of Europe. The article presents some judgments of the European Court of Human Rights concerning cases where privacy is at issue in the healthcare system. Introducción S i ahora nos viéramos en la necesidad de establecer un relación de las actuaciones llevadas a cabo para el reconocimiento de los derechos humanos siguiendo un orden según su importancia, no cabe duda de que uno de los primeros debería estar reservado para el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el día 4 de noviembre de 1950 por los Estados miembros del Consejo de Europa. Con el tiempo el Consejo de Europa ha pasado de los 12 Estados iniciales a los 47 Estados que lo integran actualmente, abarcando así todo el territorio del que, geográficamente, identificamos como continente europeo. El Convenio reconoce algunos de los derechos humanos de carácter individual proclamados por la Declaración de la ONU de 10/12/48, instituyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en lo sucesivo), al que confiere competencia para conocer las cuestiones relativas a la interpretación y la aplicación o incumplimiento del mismo Convenio, y de sus Protocolos, por parte de los Estados signatarios. En el mismo documento, los Estados parte se comprometen a acatar las resoluciones del Tribunal. 46 Key words: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Health privacy. Jurisprudence health privacy. Nota.- El texto se corresponde con la comunicación presentada por el autor al XVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, celebrado en Madrid, en octubre de 2009, que ha sido revisada y actualizada para su publicación en la Revista Agathos. Cualquier persona física, organización no gubernamental, o grupo de particulares que se considere víctima de una violación de los derechos humanos reconocidos en el Convenio por un Estado parte del mismo, una vez agotadas las instancias internas, puede presentar una demanda contra este Estado ante el TEDH, lo que, en si mismo, constituye una importante singularidad en Derecho Internacional que le confiere carácter, más allá del ámbito de su competencia material, desde el momento en que otorga acción directa a los ciudadanos para demandar a un Estado ante un Tribunal Internacional. El contenido de los derechos reconocidos y protegidos en el Convenio ha penetrado en la sociedad europea siguiendo diferentes vías. Por un lado, mediante su incorporación en los textos constitucionales de los diferentes Estados, y de ello tenemos un buen ejemplo en la denominada parte dogmática de la Constitución Española de 1978. Una segunda vía de penetración la encontramos en las modificaciones de la legisla- ción ordinaria con el fin de acomodarla al contenido del Convenio, realizada, en menor o mayor grado, por los Estados miembros (ejemplos importantes lo tenemos en Gran Bretaña, en cuanto a la supresión de los castigos físicos a los escolares, y en Austria, en lo referente al internamiento de incapaces), y, finalmente, mediante el ejercicio de la función jurisdiccional de los tribunales de los Estados miembros aplicando la normativa interna a la luz de los principios y derechos recogidos en el Convenio y de la interpretación de los mismos efectuada por el TEDH (y en este sentido, baste con recordar las resoluciones sobre cumplimiento de condenas de prisión dictadas por los tribunales españoles después de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo en el asunto del Rio). Y como efecto de todo ello, se ha generado una mayor conciencia individual sobre la titularidad de los derechos humanos, que se traduce en una mayor exigencia de respeto a los demás, incluido el Estado, como garante de su vigencia y reconocimiento. A G A T H O S • Año 2013 - número 4 La intimidad sanitaria en la jurisprudencia del Tribunal Europeo… • Josep Corbella i Duch © MONTSE TUSET. CRêTE. FONT LLEONS, 2013. J o s e p C o r b e l l a i D u c h “Cualquier persona física, organización no gubernamental, o grupo de particulares que se considere víctima de una violación de los derechos humanos reconocidos en el Convenio por un Estado parte del mismo, una vez agotadas las instancias internas, puede presentar una demanda contra este Estado ante el TEDH, lo que, en si mismo, constituye una importante singularidad en Derecho Internacional que le confiere carácter, más allá del ámbito de su competencia material, desde el momento en que otorga acción directa a los ciudadanos para demandar a un Estado ante un Tribunal Internacional” El Convenio entró en vigor el 3 de septiembre de 1953 y el TEDH se constituyó en febrero de 1959, dictando su primera sentencia el 14 de noviembre de 1960 (Lawless c/Irlanda). Desde entonces, ha dictado más de 10.000 sentencias. Dentro del marco del Consejo de Europa, que tiene por finalidad realizar una unión más estrecha entre sus miembros para salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su patrimonio común y favorecer su progreso económico y social (art. 1 de su Estatuto), mediante la defensa de los derechos humanos, la democracia pluralista y el Estado de Derecho, el Convenio reconoce el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, a la vida privada, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y a la libertad de expresión, entre otros derechos humanos, prohibiendo la tortura y los tratos inhumanos, así como la esclavitud, los trabajos forzados, y cualquier discriminación en el goce de los derechos y libertades reconocidos. Alguno de los derechos antes relacionados incide directamente en el ám- bito de la actividad sanitaria, y por ello cuestiones referidas a la muerte de personas, al suicidio asistido, y al aborto, han sido tratadas en diferentes ocasiones por el TEDH (como son los casos de la Sra. Vo c/Francia, que se refiere al derecho a la vida y a la determinación del nacimiento de la persona humana; la demanda de la Sra. Pretty c/Reino Unido, que plantea el derecho a morir y al suicidio asistido; la demanda de la Sra. Evans contra Reino Unido, en relación a la destrucción de embriones congelados; las presentadas por el Sr. Haas (sentencia de 20.01.11) y la Sra. Gross (sentencia de 14.05.13) contra Suiza en reclamación del derecho a un suicidio asistido, y, demanda de Open Door y Dublín Well Woman contra Irlanda que plantea el tema del aborto, por citar sólo algunas de las más significativas). El derecho al respeto de la vida privada y familiar, cuya interpretación jurisprudencial alcanza las decisiones individuales concernientes a la salud individual y a la propia vida, razón por la cual será objeto de este estudio, se contiene en el art. 8 del Convenio, con el siguiente tenor literal: “Art. 8 – Derecho al respeto de la vida privada y familiar 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.” 48 El derecho a la vida privada se configura como un espacio cerrado a los demás donde el individuo se desenvuelve con absoluta libertad sin injerencias ni intromisiones de nadie, ya sean de las autoridades públicas, o de los particulares. El Convenio sólo permite la intromisión de las autoridades públicas en el ámbito de la intimidad, o de la vida privada de los ciudadanos, cuando así lo prevea una ley como una medida proporcionada para proteger la seguridad del Estado, o la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden, la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral (debemos entender que se refiere a los principios éticos reconocidos en la Constitución) y la protección de los derechos y libertades de los demás, lo que viene a recordarnos que no existen derechos absolutos, y que terminan, justamente, cuando entran en colisión con los derechos de los otros. Este ejercicio de ponderación que, en primer lugar, debe realizar el legislador nacional en el momento de establecer los supuestos en que puede existir una injerencia en la esfera de la intimidad, se impone también a quienes se hallen implicados en situaciones donde se produzca una colisión de derechos, y en las que afecten el interés general o la seguridad pública. No cabe la menor duda de que la jurisprudencia del TEDH ha contribuido a matizar los perfiles del concepto intimidad, así como determinación de los ámbitos donde se impone su vigencia, siguiendo, en este aspecto, una línea claramente expansiva de la que son ejemplo la sentencia en la demanda de Sra. Von Hannover c/ Alemania (24/ 06/04), en relación a la vida privada de los personajes públicos; en un ámbito mas cercano a nosotros hallamos la sentencia dictada en la demanda de la Sra. López Osta c/ España (09/12/94), en la que se estima la existencia de violación del derecho a la intimidad reconocido en el art. 8 del Convenio, por las emanaciones de gas y de olores pestilentes de una depuradora, y la dictada en la demanda de la Sra. Moreno Gómez c/ España (16/11/04), que también estima vulnerado el derecho a la intimidad por el ruido procedente de los bares y discotecas instalados alrededor del domicilio de la demandante. En lo que respecta al derecho a la intimidad relacionado con la actividad sanitaria, y dejando al margen otras re- A G A T H O S • Año 2013 - número 4 La intimidad sanitaria en la jurisprudencia del Tribunal Europeo… • Josep Corbella i Duch © MONTSE TUSET. LECCE, BALCONI, DETTAGLIO, 2013. J o s e p C o r b e l l a i D u c h “Los derechos humanos tienen un común deno- minador en la libertad personal, en la que se fundamentan el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía de la voluntad. Por ello, no existe ningún obstáculo en admitir que el consentimiento forma parte del derecho a la intimidad, puesto que configurando éste un espacio cerrado a los demás, donde la persona actúa libremente decidiendo sobre los mas variados asuntos, para luego manifestar su voluntad en forma de oferta, proposición, o aceptación, resulta que el consentimiento se presenta como la expresión del derecho a la libertad, ejercido en el ámbito de la intimidad personal” soluciones que tratan o inciden en el ámbito sanitario, por su interés, serán objeto de comentario las relacionadas seguidamente. • S. 09/03/04 – Glass c/Reino Unido (consentimiento). • S. 17/07/08 – I. c/Finlandia (protección datos médicos). • S. 25/09/08 – K.T. c/Noruega (investigación datos padres). • S. 28/04/09 – K.H. c/Eslovaquia (acceso a fotocopia Historia Clínica). La intimidad en el ámbito sanitario El derecho a la intimidad, que no se halla definido en ningún texto legal (la LO 1/82, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, sólo describe las acciones que se consideran violaciones o ataques a tales derechos), deriva directamente de la dignidad de la persona (tal como reiteradamente ha señalado el Tribunal Constitucional) y comporta el reconocimiento al individuo de un espacio cerrado, inmune a la injerencia y al conocimiento de los demás, donde actúa con entera libertad, se halla directamente afectado en el desarrollo de la actividad sanitaria, hasta el punto de que podemos afirmar que vive en una situación constante de colisión y/o tensión con la misma. La solicitud de una prestación sanitaria de quien aquejado por una enfermedad busca la curación de la misma, incluye, de manera indisoluble, la necesidad de trasladar al médico, y al personal sanitario en general, el conocimiento de las propias actitudes, hábitos, ac- 50 tuaciones, aficiones, en definitiva, de hechos y datos personales que, en la mayoría de los casos, el individuo mantiene ocultos en el lugar más recóndito de su alma, y, en determinados casos, mostrar partes o zonas de su cuerpo que la persona jamás muestra en público, conforme a las pautas de comportamiento social y al propio concepto del pudor personal, permitiendo que tanto el médico como otros profesionales sanitarios, realicen tocamientos y actúen sobre el mismo, en una clara invasión de la intimidad corporal que halla su justificación en el consentimiento prestado para la realización de una actividad encaminada a la salvaguarda de la vida y la recuperación de la salud, como bienes personales a los que se reconoce un valor superior. Nace así una situación de confidencialidad necesaria derivada de la relación jurídico-sanitaria, en la que es necesario garantizar el respeto de los derechos individuales del enfermo, y, en este caso concreto, de su intimidad. Y con esta finalidad de proteger y garantizar los derechos del enfermo, el legislador impone a los profesionales sanitarios la obligación de guardar secreto respecto de los datos personales de que tengan conocimiento en el desenvolvimiento de su actividad profesional. A tal efecto, y dentro de la normativa sanitaria de carácter general, hallamos el art. 10 de la Ley 10/86, de 25 de abril general de sanidad, que al relacionar los derechos de los enfermos, dispone, en primer lugar, que todos tienen derecho al respeto de su intimidad. En el mismo sentido, se expresan los arts. 7 y 21 de la Ley 41/02, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente. Por otra parte, las normas de carácter general tampoco son ajenas a la protección de la intimidad en el ámbito sanitario, y, en este sentido la LO 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en su art. 7 incluye los datos sanitarios entre los especialmente protegidos, o sensibles, y, en el art. 8 remite a las normas sectoriales todo lo referente al tratamiento de los datos relativos a la salud por parte de las instituciones, los centros y los profesionales que actúan en este ámbito. Y, finalmente, como última barrera protectora de la intimidad, incluida la sanitaria, el vigente Código Penal en los arts. 197 a 201 tipifica los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. A este respecto, y señalando que se trata de una resolución excepcional o muy poco frecuente, debe señalarse la sentencia del T.S. (2ª), de 4 de abril de 2001, que condena a una médico a penas de prisión, inhabilitación y multa entendiendo que los comentarios hechos a su madre (que, a su vez, propagó luego lo comentado a otras personas) sobre los antecedes sanitarios de una conocida de ambas, eran constitutivos de un delito de revelación de secretos. La prestación del consentimiento como ejercicio del derecho a la intimidad. Asunto Glass c/Reino Unido. Estamos acostumbrados a tratar el consentimiento en sede de la autonomía de la voluntad y de la libertad civil, como elementos de la personalidad que permiten al individuo conformar las relaciones jurídicas que estima convenientes de acuerdo a sus intereses, y por ello, en una primera lectura, me sorprendió que la sentencia del TEDH de 09/03/04, resolviendo la demanda de la David y Carol Glass c/ Reino Unido, señale que la prestación del consentimiento forma parte del derecho a la intimidad personal reconocido en el art. 8 del Convenio, si bien después en una reflexión mas pausada, uno se da cuenta que, en definitiva, el consentimiento constituye la expresión de una decisión elaborada libremente en el compartimiento mas cerrado o intimo de la persona, y que los derechos humanos no son otra cosa que emanaciones de la dignidad humana, como ca- A G A T H O S • Año 2013 - número 4 La intimidad sanitaria en la jurisprudencia del Tribunal Europeo… • Josep Corbella i Duch © MONTSE TUSET. LECCE, BALCONI, 2013. J o s e p C o r b e l l a i racterística propia y definidora de la persona humana, que deriva de su racionalidad, de sus facultades cognitivas y volitivas, lo que hace que el hombre sea un fin en si mismo. Los derechos humanos tienen un común denominador en la libertad personal, en la que se fundamentan el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía de la voluntad. Por ello, no existe ningún obstáculo en admitir que el consentimiento forma parte del derecho a la intimidad, puesto que configu- D u c h rando éste un espacio cerrado a los demás, donde la persona actúa libremente decidiendo sobre los mas variados asuntos, para luego manifestar su voluntad en forma de oferta, proposición, o aceptación, resulta que el consentimiento se presenta como la expresión del derecho a la libertad, ejercido en el ámbito de la intimidad personal. Y dicho esto, procede hacer un breve resumen de los antecedentes de hecho de la demanda de los Srs. Glass c/ Reino Unido: David Glass, nacido en 1986, era un menor con una grave deficiencia mental y física que requería atención las 24 horas del día. En julio de 1998 fue ingresado en un hospital siendo operado para aliviar una obstrucción respiratoria, sufriendo complicaciones post operatorias, incluyendo infecciones. Durante su ingreso surgieron discrepancias y discusiones entre la madre del enfermo y el personal de cuidados intensivos y los pediatras, que opinaban que, a pesar de los mejores cuidados, el enfermo se estaba muriendo, por lo que no consideraban apropiado que siguiera en cuidados intensivos. Sin embargo, mejoró de salud pudiendo ser trasladado a un pabellón de pediatría, y el 2 de septiembre, volvió a su casa. Los médicos, creyendo que no sobreviviría a la enfermedad, propusieron aplicar morfina para aliviar las angustias, además de continuar suministrando antibióticos, fisio y nutrientes. El enfermo reingresó en varias ocasiones, y el 08/09/98 los médicos hablaron con su madre sobre el uso de morfina para aliviar la angustia del enfermo, a lo que esta expresó su oposición. En la misma reunión los médicos manifestaron que si el enfermo se deteriorara rápidamente se le aplicaría bolsa y mascarilla de respiración de presión positiva, pero no masaje cardíaco y tampoco inyección intravenosa u otras drogas para resucitarle. El 02/10/98 los médicos creyeron que el enfermo había entrado en fase terminal y aconsejaron que se le administrara diamorfina, con lo que no estaba de acuerdo la madre que propuso llevarse el enfermo a casa, lo que fue impedido por un agente de policía con la amenaza de arrestarla. El mismo día se inició la administración de diamorfina en dosis de 1 mg/hora. Hubo una disputa entre miembros de la familia del enfermo, que creían que se realizaba eutanasia, y los médicos. Se puso en la historia clínica una orden de « no resucitación» (NR), sin consultar a la madre del enfermo. El 21/10/98 hubo una pelea entre miembros de la familia del enfermo y los médicos (de la que se derivaron actuaciones penales), y durante la misma la madre logró despertar al enfermo, que fue dado de alta el mismo día, pasando a su domicilio. Posteriormente, recibió asistencia en otro hospital. La madre denunció a los médicos por la administración de heroína contra sus deseos y sin autorización de los tribunales. “Y con esta finalidad de proteger y garantizar los derechos del enfermo, el legislador impone a los profesionales sanitarios la obligación de guardar secreto respecto de los datos personales de que tengan conocimiento en el desenvolvimiento de su actividad profesional” 52 En la demanda presentada ante el TEDH los señores Glass alegan que la decisión de administrar diamorfina al enfermo contra los deseos de su madre y de colocar una nota de NR en su historia sin su conocimiento supuso una injerencia en el derecho a la integridad física y moral del enfermo, así como a los derechos que el art. 8 del Convenio garantiza a su madre. El Tribunal, después de señalar la normativa aplicable, entre la que incluye los arts. 5, 6 y 7 del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad de los Seres Humanos en relación con la Aplicación de la Biología y la Medicina (conocido también como Convenio de Oviedo), acaba decidiendo que existió una violación del art. 8 del Convenio de para la Protección de los Derechos Humanos. Entre los razonamientos que fundamentan esta decisión cabe destacar los siguientes: • La madre actuó como representante legal del menor, y en su condición de tal tenía capacidad para actuar en su nombre y defender sus intereses, incluyendo los tratamientos médicos, y está claro que cuando se enfrentó a la realidad de tener que administrar diamorfina al menor, expresó su firme oposición a esta forma de tratamiento. Se hizo caso omiso a estas objeciones, incluso frente a su continua oposición. • El Tribunal considera que la decisión de imponer un tratamiento oponiéndose a las objeciones de la madre supuso una injerencia en el derecho del enfermo al respeto de su vida privada, y en concreto, a su derecho a la integridad física. Sin embargo, y después de releer los 92 párrafos de la sentencia, no he sabido encontrar una explicación del porque el consentimiento se halla dentro del derecho a la intimidad, por lo que me quedo con la explicación apuntada más arriba. Acceso a los datos sanitarios Las restantes sentencias mencionadas se refieren a la protección, el acceso y la divulgación de los datos sanitarios, en diferentes situaciones o supuestos, en un ámbito más ligado a la protección del derecho a la intimidad, conforme al concepto de espació o ámbito cerrado al conocimiento de los demás, y por ello se hace un breve A G A T H O S • Año 2013 - número 4 La intimidad sanitaria en la jurisprudencia del Tribunal Europeo… • Josep Corbella i Duch L a análisis de las mismas en los párrafos siguientes. a) S. 17/07/08, caso I. C/ Finlandia (medidas de protección de los datos). i n t i m i d a d Esta demanda fue presentada por una mujer, solicitando que no se revelara su nombre, en base a los siguientes hechos: Nacida en 1960, entre 1989 y 1994 trabajó como enfermera en un hospital público. Desde 1987 estaba diagnosticada como VIH positivo, visitándose en el departamento de enfermedades infecciosas del mismo hospital. A principios de 1992, comenzó a sospechar que sus compañeros de trabajo tenían conocimiento de su enfermedad. En esta época, el personal del hospital tenía libre acceso al registro de pacientes, que contenía información sobre el diagnostico y los médicos que les trataban. En el verano de 1992 se modificó el registro del hospital de manera que sólo el personal clínico relacionado con el tratamiento tenía acceso a los historiales de sus pacientes. La demandante fue registrada con un nombre falso, que posteriormente fue cambiado por otro, y se le dio un nuevo número de la seguridad social. En 1996 el hospital no le renovó el contrato y cambió de trabajo. El 25/11/96 presentó un recurso ante el Conejo de Administración del Condado solicitando que se investigara sobre quien había tenido acceso a su expediente como paciente. El director del hospital manifestó que no era posible averiguar quien había accedido, ya que el sistema de datos sólo revelaba las últimas 5 consultas realizadas (por unidad de trabajo y no por persona). Conforme a la Ley de Derechos del Paciente, el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud dictó un Reglamento en febrero de 1993 en el que se señala que los historiales de los pacientes deben ser preparados teniendo en cuenta la obligación de secreto y protección, y el deber de cuidarlos, de conformidad con la Ley de Archivos Personales, de manera que no se infrinja innecesariamente el derecho a la privacidad de la persona registrada o de sus beneficios y derechos. En dicho Reglamento también se señala que los historiales del paciente deben formar una entidad para asegurar que terceros no puedan conseguir acceder a ellos sin autorización y que se pueda asegurar que los datos del paciente sólo son facilitados al personal que participa en su tratamiento. La demandante alega que una persona que trabaja para el hospital ha pedido el historial de su ex marido, que alguien más ha pedido su historial o visitado los archivos y leído su expediente y/o el de su hijo, y que todos los datos han sido transmitidos a otra persona y a un trabajador del hospital. Todo ello ha sido negado por las personas mencionadas. En marzo de 1998, el registro del hospital fue modificado, siendo posible desde entonces identificar retrospectivamente a cualquier persona que hubiera accedido al historial de algún paciente. El 15/05/00, la demandante inició un procedimiento civil contra la Autoridad Sanitaria del Distrito, responsable del registro de pacientes del hospital, reclamando indemnizaciones por daño moral, y de daños y perjuicios por no haber mantenido la confidencialidad de su expediente, que fue desestimada por el Tribunal del Distrito y el Tribunal de Apelación, con imposición de costas, a pesar de estimar que las manifestaciones de la demandante eran fiables y creíbles, al considerar que no existían evidencias de que su expediente hubiera sido consultado. La demandante alega ante el TEDH que las autoridades del Distrito no habían cumplido sus deberes de establecer un registro donde la información confidencial de los pacientes no pudiera ser desvelada, señalando que las medidas adoptadas para garantizar el derecho al respeto de su vida privada no habían sido suficientes. El TEDH, en su sentencia, estimó que el Estado no cumplió con su obligación y que había una violación del art. 8 del Convenio, fundamentándola en los siguientes argumentos: • El tratamiento de la información relativa a la vida privada de un individuo recae en el ámbito del art. 8.1 del Convenio. • La información personal relativa a un paciente pertenece, sin lugar a dudas, al ámbito de su vida privada. • El art. 8 no obliga simplemente al Estado a abstenerse de injerencias. Además de esta primera obligación s a n i t a r i a e n … negativa, existirían otras obligaciones positivas inherentes al respeto efectivo de la vida privada y familiar. Estas obligaciones pueden suponer la adopción de medidas diseñadas para garantizar el respeto a la vida privada, incluso en la esfera de las relaciones de los individuos entre ellos. • La protección de los datos personales, en concreto de los datos médicos, es de esencial importancia en el disfrute de un individuo del derecho al respeto de su vida privada y familiar, tal como garantiza el art. 8 del Convenio. Respetar la confidencialidad de los datos médicos, es un principio vital en los sistemas legales de los Estados contratantes del Convenio. Es crucial, no sólo respetar el sentido de la privacidad del paciente, sino también, preservar su confidencialidad en la profesión médica y en los servicios de salud en general. Las consideraciones anteriores son especialmente válidas en lo relativo a la protección de la confidencialidad de la información sobre la infección de una persona del virus VIH, dadas las delicadas consecuencias que rodean a esta enfermedad. La legislación interna debe proporcionar las garantías adecuadas para prevenir cualquier tipo de comunicación sobre los datos personales de salud, ya que se incumplirían las garantías del art. 8 del Convenio. • La necesidad de garantías suficientes es particularmente importante cuando se trata de datos íntimos y delicados, como en el caso que nos ocupa, en el que, además, la demandante trabajaba en el mismo hospital en el que estaba siendo tratada. La estricta aplicación de la Ley, por tanto, habría constituido una garantía esencial del derecho de la demandante garantizado por el art. 8 del Convenio, siendo esto posible, en concreto, controlando estrictamente el acceso a los archivos de salud. • El Tribunal señala que la demandante perdió su demanda porque no fue capaz de probar la relación causal entre las deficiencias de seguridad en las normas de acceso y la divulgación de la información sobre su condición médica. Está claro que si el hospital hubiera dispuesto de un mejor control del acceso a los historiales médicos, bien restringiendo el acceso únicamente a los profesionales de la salud directamente implicados en el tratamiento de la demandante, o bien manteniendo un registro de todas las personas que Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 53 J o s e p C o r b e l l a i accedían al expediente de la demandante, ésta se habría encontrado en una posición menos desaventajada ante los tribunales internos. • Para el Tribunal, lo que es decisivo es que el sistema de que disponía el hospital estaba, claramente, en desacuerdo con los requerimientos legales contenidos en la Ley de Archivos Personales, hecho al que no se le dio la debida importancia por los tribunales internos. La sentencia reseñada destaca el carácter especialmente sensible de los datos sanitarios, señalando que los mismos forman parte de la vida privada de la persona. También es importante advertir la construcción doctrinal sobre el derecho a la intimidad, admitiendo que incluye obligaciones negativas para el Estado, y para el resto de los ciudadanos, que deben abstenerse de cualquier injerencia, junto con otras obligaciones positivas, consistentes en el deber de organizar y establecer todas las medidas que sean necesarias para evitar que tales ingerencias tengan lugar. En este caso, la violación del art. 8 del Convenio se produjo por el incumplimiento de las obligaciones positivas al no establecerse mecanismos y controles suficientes para garantizar el ámbito del secreto personal, impidiendo la D u c h fuga, divulgación y el conocimiento de los datos residenciados en el mismo. Finalmente, y después de la lectura de la resolución, debemos preguntarnos si en nuestro Estado todos los centros sanitarios cumplen con la obligación de hacer y tienen establecidas las medidas o barreras adecuadas para evitar accesos ilegales o inconsentidos a los historiales médicos, para así cumplir con el deber de salvaguardar la incolumidad del derecho a la intimidad de los pacientes. Una respuesta la podemos encontrar en la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra el 8 de febrero de 2012 condenando a la Administración sanitaria de Navarra por el acceso electrónico innecesario e incontrolado al historial medico de una enferma (se registraron 2.825 consultas des de diferentes servicios médicos, además de obtenerse fotografías de la paciente). b) S. 25/09/08, caso K.T. c/ Noruega (investigación datos padre). La sentencia mencionada trata de la colisión del derecho a la intimidad personal con el derecho a la integridad, la salud y el desarrollo de la personalidad de los menores, y el Tribunal estimó que no había existido violación del art. 8 del Convenio. Los hechos que dieron origen a la demanda, resumidamente, son los siguientes: El Sr. K.T., ciudadano británico residente en Noruega, contrajo matrimonio con la Sra. J.V., y tuvieron dos hijos nacidos en 1994 y 1996. Percibe una pensión de discapacidad por un trastorno por Déficit de Atención con Hiperactivad, y trabaja como profesor de hockey sobre hielo y fútbol. En 2001 su esposa abandona la casa y se traslada a vivir a Finlandia. Los hijos siguen con el demandante. A consecuencia de diversas denuncias de la esposa sobre supuesto maltrato a los hijos y consumo abusivo de medicación, el Servicio de Protección del Menor de la Oficina del Distrito inició una investigación con la finalidad verificar si existía algún motivo para adoptar medidas de protección de los menores conforme a la ley de Noruega. El informe concluyó en 10/01/02 señalando que el médico del demandante consideraba demasiado elevado su consumo de medicamentos y que debería reducirlo, y concluía que los niños no vivían en una situación en la que pudiese constituirse la tutela forzosa por la entidad pública. El 28/02/02, y a raíz de diversas comunicaciones de terceros sobre supuestos episodios de embriaguez del demandante, los servicios de protección del menor iniciaron una segunda investigación. El demandante, siguiendo los consejos de su abogado, se negó a colaborar con la investigación. En abril de 2002 la Oficina del Distrito pidió información a diversas instancias, señalando que tenía motivos para temer que los hijos del demandante vivieren una situación de graves deficiencias prevista en la ley, y exponía algunas cuestiones específicas que podían aclarar la situación de los menores. Las peticiones iban dirigidas al medico del demandante, que lo era también de sus dos hijos, al colegio del hijo mayor, al jardín de infancia del menor, y a la policía. 54 A G A T H O S • Año 2013 - número 4 La intimidad sanitaria en la jurisprudencia del Tribunal Europeo… • Josep Corbella i Duch © MONTSE TUSET. LECCE, FACCIATA, 2013. J o s e p C o r b e l l a i D u c h La Oficina del Distrito recibió la información solicitada, y la investigación concluyó con un informe del Servicio de Protección del Menor señalando que le preocupaba que el demandante pudiese consumir sustancias tóxicas, dudaba en lo que respecta a su aptitud para dar a sus hijos educación suficientemente buena y sus posibilidades de desarrollo, y recomendaba medidas de apoyo y orientación al demandante. Disconforme el demandante con dicho informe entabló un procedimiento judicial que fue desestimado en la instancia y en apelación. El Tribunal Supremo confirmó la desestimación de la demanda, señalando que existió una injerencia en el derecho del demandante al respeto a su vida privada y familiar, pero estimando que dicha injerencia estaba claramente justificada en virtud de la cláusula de excepción del art. 8.2 del Convenio, porque el interés superior del menor deberá prevalecer sobre el interés de la privacidad. El T.S. de Noruega señala que la no voluntad del demandante de cooperar con los servicios de protección del menor difícilmente podía colmar su preocupación, totalmente justificada, sobre la situación de los menores. El TEDH en su resolución, ratificando la decisión del T.S. de Noruega, considera que las medidas perseguían proteger los derechos y las libertades de los hijos del demandante y, por tanto, un fin legítimo en el sentido del apartado 2 del art. 8 del Convenio, añadiendo que la injerencia era «necesaria» dentro de las medidas contempladas en el art. 19 de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (aprobada el 20/11/89, y en vigor desde 02/09/90). Añade que no puede decirse que al obtener información del médico de cabecera del demandante y sus hijos, del colegio, jardín de infancia y de la policía, los servicios de protección del menor no mantuviesen un equilibrio entre el interés del demandante en mantener la confidencialidad de algunos datos personales y el interés superior de los niños. La divulgación de información a las autoridades de protección del menor era de carácter limitado, estaba su- jeta al deber, por parte de estas últimas, de mantener la confidencialidad de la información y la notificaban al demandante, por tanto, iba acompañada de unas garantías efectivas y adecuadas contra el mal uso. La trascripción de los contundentes razonamientos del Tribunal excusa cualquier otro comentario. c) S. 28/04/09, caso K.H. c/ Eslovenia (acceso a fotocopia de la H.C.). Este es un proceso donde las demandantes solicitaron a diferentes centros sanitarios fotocopia de su propio historial clínico, siéndoles denegado en aplicación de la normativa vigente en aquel momento. Posteriormente, y, después de la entrada en vigor de la Ley de Asistencia Sanitaria de 2004, pudieron accedes a sus expedientes y hacer fotocopias de los mismos. Los hechos en que se fundamenta la demanda son los siguientes: Las demandantes son 8 mujeres eslovacas de etnia gitana que fueron tratadas en los departamentos de ginecología y obstetricia de dos hospitales del este de Eslovenia durante sus embarazos y partos. A pesar de sus posteriores intentos de concebir, ninguna de las demandantes volvió a quedar embarazada tras su paso por el hospital donde dieron a luz mediante cesárea, por lo que sospechaban que la razón de su infertilidad podía ser que personal médico de los hospitales concernidos les hubieran realizado un proceso de esterilización durante la cesárea. Otorgaron poder de representación a abogados con autorización para revisar y fotocopiar los informes médicos y así obtener un análisis médico de las razones de su infertilidad y su posible tratamiento. Una abogada solicitó, sin éxito, al gerente de los hospitales que le permitiera acceder a consultar y fotocopiar los informes médicos de las personas que le habían autorizado a hacerlo. En octubre de 2002, representantes del Ministerio de Salud manifestaron que la vigente Ley de Asistencia Sanitaria no permitía a un paciente autorizar a otra persona a consultar sus informes médicos. La disposición debía interpretarse de manera restrictiva y el término «representante legal» concernía exclusivamente a los padres de un menor o a un tutor designado para representa a una persona incapaz. 56 A G A T H O S • Año 2013 - número 4 La intimidad sanitaria en la jurisprudencia del Tribunal Europeo… • Josep Corbella i Duch L a i n t i m i d a d Presentadas demandas ante los Juzgados, se estimó que las demandantes y sus representantes podían consultar sus informes médicos y hacer copias manuscritas, pero se desestimó la solicitud de fotocopiar los documentos médicos. Presentado recurso ante el Tribunal Constitucional de Eslovenia por violación del art. 8 del Convenio Europeo, fue rechazado. Posteriormente, entró en vigor la Ley de Asistencia Sanitaria de 2004, y las demandantes pudieron acceder a sus expedientes y hacer fotocopias de ellos. A pesar del cambio legislativo operado en Eslovenia durante la tramitación de la demanda, el TEDH entró a conocer de la reclamación por violación del art. 8 del Convenio presentada por las demandantes, estimando que el acceso efectivo a la información relativa a la salud y a su capacidad de reproducción está relacionada con su vida privada y familiar. El TEDH determina que existió violación del art. 8 del Convenio, y lo razona en base a los siguientes argumentos: • Además de los compromisos negativos del art. 8 del Convenio, puede haber obligaciones positivas inherentes al respeto efectivo de la vida privada de cada persona. • Teniendo en cuenta que el ejercicio del derecho de respeto a la vida privada y familiar de cada persona, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8, debe ser viable y efectivo, en opinión del Tribunal tales obligaciones positivas deberían ampliarse, en concreto, en asuntos como el que nos ocupa que implica datos personales, poniendo a disposición de los titulares de dichos datos copias de los expedientes. • El Tribunal no considera que los sujetos a los que se refieren los datos tengan que ser obligados a justificar la solicitud de una copia del expediente. • El Tribunal ha constatado previamente que la protección de los datos médicos es de fundamental importancia para el disfrute de una persona del derecho al respeto de la vida privada y familiar tal y como garantiza el art. 8 del Convenio, y que con respecto a la confidencialidad de los datos de salud es un principio vital en los sistemas legales de todas las partes contratantes del Convenio. En definitiva, el TEDH sitúa dentro de las obligaciones positivas que emanan del art. 8 del Convenio, la obligación de librar al interesado copia de los expedientes donde se contienen sus datos de salud, ya sean historias clínicas completes, o el resultado de exploraciones puntuales. Otro punto interesante de esta resolución lo hallamos en la declaración de innecesidad de justificar la finalidad de la petición de una copia del su expediente sanitario. Debemos entender que en el expediente se contiene datos personales del enfermo que solicita la copia. Datos que son suyos, y sobre los cuales tiene el dominio en tanto forman parte de su vida íntima. El centro sanitario debe conservarlos evitando su destrucción y/o difusión, pero el titular del dato es el enfermo que solicita copia del mismo, y como tal titular, no precisa justificar ante nadie el motivo por el cual solicita la copia, ni el destino o finalidad que tiene decidido darles, puesto que tal decisión forma parte de su esfera de libertad personal. Anotaciones doctrinales s a n i t a r i a e n … indagar en el conocimiento de sus datos sanitarios, y de proceder a su divulgación inconsentida. Incluye unas obligaciones positivas de proteger y conservar los datos sanitarios por parte de quienes los conocen y los conservan en función del ejercicio de su actividad profesional. Las obligaciones positivas incluyen el establecimiento de mecanismos eficaces de protección y de conservación de los datos, de tal forma que eviten su pérdida o destrucción, así como su conocimiento y divulgación por terceros. Dentro de las obligaciones positivas, se incluye el deber de facilitar copia de los datos sanitarios a su titular. El profesional de la salud y el centro sanitario actúan como guardadores o depositarios de los datos sanitarios que poseen de los ciudadanos a los que prestan asistencia. Tales datos forman parte de la vida privada del individuo, y por ello están bajo su dominio. El individuo, en el ejercicio de su libertad personal, es quien decide sobre el destino y la divulgación de sus datos sanitarios, sin necesidad de ofrecer ninguna justificación al profesional o centro sanitario que, los conserva y custodia en sus archivos. Bibliografía • Casadevall, J., (2012) El convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo y su jurisprudencia. Valencia. Editorial, Tirant lo blanch, • Carrillo Salcedo, J. A., (2004) El Convenio Europeo de Derechos Humanos. Madrid. Editorial, Tecnos. • Sarmiento, D., (2007) Sentencias Básicas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Madrid. Editorial, Civitas. La jurisprudencia comentada anteriormente nos permite conocer la doctrina establecida por el TEDH sobre la protección del derecho a la intimidad en el ámbito sanitario, en lo concerniente a la protección de los datos referidos a la salud de los ciudadanos, y en este sentido, cabe señalar: Que el respeto del derecho a la vida privada del individuo no se limita a una obligación negativa de abstenerse de “El TEDH sitúa dentro de las obligaciones posi- tivas que emanan del art. 8 del Convenio, la obligación de librar al interesado copia de los expedientes donde se contienen sus datos de salud, ya sean historias clínicas completes, o el resultado de exploraciones puntuales” Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 57 © JORDI JAUMANDREU. HORSE WITH NO NAME. Informes de Interes Profesional CLÚSTERS. Estrategia ganadora y trabajo en equipo Autor: Joan Martí Estévez Editorial: Urano. Gestión del conocimiento. 2013. Comentario: Dr. Julio Villalobos Hidalgo E l desarrollo de la idea de Clúster ha evolucionado en los últimos años desde buna idea académica a un enfoque práctico con resultados objetivables en muchas ramas de la industria y los negocios. El autor, con nuna delatada experiencia como gerente de dinamización de Clústers en Cataluña y miembro activo de cluster practioners, nos da una amplia visión de que son los Clústers, con abundantes ejemplos de realizaciones puestas en marcha durante los últimos años. El Libro de 222 páginas está estructurado en 10 capítulos, con un prólogo inicial y uno de agradecimiento al final. En el primer capítulo titulado: Cluster:#treding topic, realiza un recorrido por la génesis de los clústers con abundantes ejemplo de la diversificación de los mismos, desde el Clúster de automoción de Detroit hasta el Clúster de energía eólica de Dinamarca. Apoya la dinamización de los Cústers como un proceso de cambio estratégico en un complejo equilibrio entre la competitividad y la cooperación empresarial. En el segundo se plantea el Porqué de la existencia de los Clúster. El autor defiende los nuevos valores que aporta la creación de los clústers, tales como el mejor entendimiento de tu propio negocio, el intercambio de conocimientos, la internacionalización y el fomento de la innovación entre otros. En el tercer capítulo con el sugestivo nombre “ En la Administración hay 60 vida inteligente”, trata de la importancia de la creación de Clúster puede tener la administración pública tanto para favorecer su creación como para aprovechar las ventajas de los mismos, en un proceso de modernización e integración de sus servicios y procesos. El cuarto capítulo está dedicado a la necesidad de las personas que lideran los proyectos innovadores, como son los clúster. Se ponen una serie de ejemplos en diversas disciplinas. Concretamente en el área de la salud, glosa la figura de Lluis Parera, y de su portal < www.healtheconomics.com > El capítulo quinto, “Recalculando rutas” defiende la idea de la necesidad de los cambios estratégicos, como proceso de reingeniería, en la idea de Mikel Porter, de donde viene originalmente la denominación de «Clúster» y cómo éste, estos facilitan dichos cambios. En el capitulo seis, expone la bondad del benchmarking, presentando una serie de Clústers de reconocido prestigio en varios entornos, agrícola, industrial y del conocimiento. Los capítulos siete y ocho están dedicados a la importancia y forma adecuada de estructura de la gobernanza y equipo de trabajo de los clústeres. Los dos últimos capítulos están dedicados a la necesidad de cooperación entre clústeres y su globalización, con muchos ejemplos sobre proyectos de éxitos. La idea del Clúster como agrupación de todos aquellos interesados en un tema, que defiende la colaboración incluso con aquellos que en algún aspecto puedan ser competidores, esta idea es muy útil en un sector como el de la salud, que históricamente ha adolecido de la necesaria integración para lograr una mayor eficiencia. Es- A G A T H O S • Año 2013 - número 3 Informes de Interés Profesional pecialmente en un sistema sanitario como el nuestro con un gran componente público, donde la idea del Clúster se podría desarrollar ampliamente. Trabajo Social Sanitario El blog de los Trabajadores Sociales Sanitarios del siglo XXI http://trabajosocialsanitariouoc.wordpress.com/ ENTRADAS RECIENTES • I Curso Internacional de «Trabajo Social Sanitario» en Quito, Ecuador • El diagnóstico social sanitario entre el estudio y la intervención • Empezamos el Máster Universitario de Trabajo Social Sanitario! • Verificado positivamente por la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, el plan de estudios correspondiente al título oficial de Máster Universitario en Trabajo Social Sanitario! Temas de Hoy Membrete bibliográfico: Eduardo Rodríguez Rovira «1 de octubre, día Internacional de las personas de edad» Agathos, atención sociosanitaria y bienestar, año 2013, número 4. ISSN-1578-3103 1 de octubre, día Internacional de las personas de edad Eduardo Rodríguez Rovira Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Edad y Vida Dirección para la correspondencia Correo –e < [email protected] > E l cambio demográfico se está produciendo con tal rapidez que va a permitir que las personas mayores empiecen a adquirir la visibilidad que hasta ahora hemos echado de menos. Pero sigue siendo necesaria todavía la celebración el 1 de octubre de este Día Internacional, que nos gustaría que 62 dentro de unos años no existiera por estar las personas mayores plenamente integradas en la sociedad y que la edad no fuera motivo de discriminación de ninguna clase. Temas de gran actualidad, como las pensiones, la coordinación sociosanitaria, la colaboración público-privada para mantener la sociedad de bienestar, el desarrollo financiero de la Ley de Dependencia, la desgravación fiscal de los fondos de pensiones y seguros de sanidad etc. merecen ser recordados en la celebración de este día «El futuro que queremos: lo que dicen las personas de edad» es el lema de este año que Edad y Vida respalda plenamente dentro de nuestra filosofía de que las personas son el eje de su actuación. A G A T H O S • Año 2013 - número 4 1 de octubre, día Internacional de las personas de edad • Eduardo Rodríguez Rovira © AGATHOS. PARK GUELL. BARCELONA, 2013. T e m a s d e Membrete bibliográfico: María Cristina Betrian i Piquet «El asunto de la acción transformadora» Agathos, atención sociosanitaria y bienestar, año 2013, número 4. ISSN-1578-3103 H o y El asunto de la acción transformadora Nuestro pensamiento es pródigo; el coste es la contaminación mental susceptible de convertirse en la creación más significativa. María Cristina Betrian i Piquet Psicoanalísta Dirección para la correspondencia Correo-e < [email protected] > W. R. Bion E l asunto de la acción transformadora que me propongo pensar en este trabajo, trata sobre un tipo de proceso psíquico que se da de forma natural en algunas personas y en otras muchas, que está bloqueado, es activado por la aparición de lo que llamamos conciencia de finitud. Esta conciencia puede ser movida por un darse cuenta de que uno está viviendo de forma contraria a la naturaleza propia y se pregunta: ¿qué estoy haciendo con mi vida?, o porque se acaba una situación externa o una condición personal, o por ser detenido en el actuar por una enfermedad, o bien por verse en el final de la propia vida o por experiencias capaces de remover algo de lo más profundo y vigoroso del sujeto que le impulsa a proceder de forma distinta a cómo lo venía haciendo hasta aquel momento. Denomino «acción transformadora» al conjunto de impresiones sensoriales, movimientos emocionales y mentales que facultan al sujeto para abandonar una posición y enfrentar cambios de índole vital para su evolución psíquica, que se van a expresar en una acción en cuyo proceso de realización va a transformarlo y tras la cual, uno no será el mismo de antes. mento central de la película El séptimo sello de Ingmar Bergman; el segundo es clínico, El proceso de «Dolores» y el tercero es dramático, el monólogo final de la tragedia Penteo de León Febres-Cordero. Ilustración fílmica: El séptimo sello de Ingmar Bergman.1 El séptimo sello, para mí, ha devenido una imagen de la puesta en escena de la conciencia de finitud como activadora del asunto de la acción transformadora. En el siglo XIV, un Caballero y su escudero vuelven a Suecia, su país natal del que han estado lejos diez años luchando en Cruzadas en Tierra Santa. La trama de la película se inicia con la aparición de La Muerte a este Caballero Medieval. Aparece La Muerte y pregunta al Caballero: ¿Estás preparado? Frente a la conciencia de la proximidad de su final, el Caballero se da cuenta que ha malgastado su vida en acciones de las que se arrepiente porque ahora considera que han sido inútiles. O como dice su Escudero, en su habla popular, en una escena de taberna: «Hemos estado en una Cruzada tan estúpida que sólo pudo inventarla un mentecato». Entrar en este proceso transformador que pasa por la revelación y la realización de lo que será una acción muy específica y ajustada a la persona en particular, requiere de su toma de decisión y de su continua y sostenida participación consciente para poder transitar por cada uno de los pasos que conforma, en su conjunto, el asunto de la acción transformadora; en cuyo recorrido va adquiriéndose una conexión cada vez más lúcida con el sentir más genuino produciendo una expansión de las fronteras del psiquismo que conduce al sujeto al quid crucial de la cuestión, llegar a intuir, vislumbrar lo más propio consustancial con la naturaleza de uno mismo y que, dedicarse a realizarlo, da sentido a la vida. «¿Qué piensas hacer?» le pregunta La Muerte. Para ilustrar esta acción transformadora me voy a basar en tres ejemplos: el primero es fílmico, lo constituye el argu- A lo que el Caballero responde: «Es una prórroga que me da la oportunidad de hacer algo importante». 1 El verse en este final y cómo ha vivido, origina en este Caballero una imperiosa necesidad de realizar alguna acción antes de morir que le mueve a proponer a La Muerte jugar con ella una partida de ajedrez para disponer de tiempo. La Muerte accede otorgándole el intervalo que dura la partida de ajedrez. Bergman, I. 1957. El séptimo sello. 64 A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El asunto de la acción transformadora • María Cristina Betrian i Piquet © JORDI JAUMANDREU. EL ARO, 2103. T e m a s d e H o y A partir de la decisión de cesar en su hacer preestablecido socialmente para los caballeros y que él, Antonio Block, venía haciendo de forma automática, éste entra en otro estado. Ahora, se sumerge hacia sus adentros. En su quietud se ve, se repiensa y se confiesa a sí mismo: «Mi corazón está vacío y al mirarlo siento un profundo desprecio de mi ser. Por mi indiferencia hacia los hombres y las cosas, me he alejado de la sociedad en que viví (…) prisionero de fantasías sin sueños (…) He malgastado mi vida en diversiones, viajes, charlas sin sentido. Mi vida ha sido un continuo absurdo (…) Fui un necio. Ahora siento amargura por el tiempo perdido. Ahora sé que la vida de los hombres corre por los mismos cauces. Por eso quiero emplear esta prórroga en una acción única, que me de la paz». La Muerte oculta tras una reja escucha esto y le dice: «por eso juegas al ajedrez con la Muerte». En el transcurso de la película, el Caballero dedicará su tiempo de vida a –lo que él creerá durante un tiempo que es su acción– intentar averiguar si existe un más allá o si estamos frente a la nada y hay que despreocuparse. Sin embargo, al final Bergman coloca al Caballero en una situación inesperada, frente a la que el personaje reconoce que se le está presentando la acción que le corresponde realizar a él, sabe cómo llevarla a cabo y también que aquél es el momento preciso ejecutarla y actúa consciente de lo que hace. Acometer esa acción transforma su vida en útil para sí mismo, el estado vivencial del personaje y, en su caso, tiene el efecto de cambiar el curso de la vida de tres personajes trascendentes para el mundo Bergmaniano. Recién finalizada la acción, lo que el Caballero siente es: «Ya no temo nada». La Muerte percibe que éste no es el mismo con el que ha estado en sus encuentros anteriores, ni hace unos minutos antes. Capta que se ha producido un cambio de estado en el Caballero y sabe que ahora éste no se resistirá y accederá a ser llevado por ella. La Muerte: «Estás cambiado. ¿Has hecho ya tu acción?» El Caballero: «Sí, ahora ¡por fin!» El final de quien se ha sido hasta un momento determinado, eclosiona cuando uno menos lo espera; se da cuando algo latente en la naturaleza interior pugna por ser reconocido, con o sin final externo próximo a la vista. Ahora quisiera ilustrar la puerta a través de la que entró en este proceso la paciente «Dolores» a quien se le desveló la acción que la transformó. El pensamiento del ser humano no se encuentra únicamente en su cabeza, sino en todo su cuerpo. Una sensación imprecisa de malestar, hasta lo que es el dolor psíquico o físico más punzante son manifestaciones que anuncian que se ha abierto una brecha dentro de la unidad de la personalidad. La función del dolor –del sufrimiento psíquico o físico–, de mayor o menor grado, es la de informar que la manera de vivir actual, aunque antes funcionara, ahora es disfuncional. Y, si así lo escuchamos, será una puerta de entrada al asunto que estamos tratando aquí. El dolor toma una forma específica para cada uno, una forma paradójica puesto que oculta y, al mismo tiempo, revela el obstáculo que impide renovar la forma caducada del vivir actual. Esto es lo que nos muestra «Dolores», de quien pude ser testigo y acompañante en su camino de regreso al reconocimiento de una dimensión de su cuerpo psíquico, tras años de haber vagado por tierras ajenas a sí misma. Ilustración clínica: El proceso de «Dolores» «Dolores» consultó por una parálisis corporal generalizada que había ido in crescendo en frecuencia y duración a lo largo de años, hasta que su última crisis la retuvo meses en cama. Entonces, decidió explorar conmigo si su enfermar somático tenía raíces psicológicas. En la relación que establecimos con «Dolores» observé que su comunicación y la mía sufrían retenciones. Yo sentía que debía calibrar muy bien cada palabra. Esta sensación de retención evolucionó en mí y, en un momento determinado, me apareció la imagen de un corsé y me di cuenta que mi hablar estaba encorsetado de manera similar a cómo la paciente sostenía su cuerpo físico. Los pasos que conforman la realización de la acción que nos transforma se sienten como un estar cumpliendo con el cometido para con uno mismo en aquel momento de la vida. Y, en El séptimo sello de Bergman, vemos que no sólo produce una transformación en la psique de quien la realiza, sino que esa acción –que puede ser tan mínima y tan íntima como la del Caballero–, se extiende aportando algo beneficioso al mundo. Cuando la persona cruza este dintel se origina en ella un algo especial, «un algo» que, aunque no sé definir con palabras, se percibe. Tras reconocerme atrapada en este patrón de relación, pudimos ver con «Dolores» que ella vivía marcada por la exigencia de un ideal de perfección muy constrictor al que estaba sujeta. Viendo para mis adentros que la paciente me invitaba inconscientemente a jugar el rol de analista perfecta, un día me surgió un hablarle más espontáneo y decidí continuar haciéndolo como forma de saltarme el obstáculo constrictor, quedara bien o mal, fuera lo más preciso o sólo aproximativo lo que yo dijera. Hacerse consciente de la omnipresencia de la muerte que pone punto final a la vida, así como de las muertes que se dan a lo largo de la vida y de la transitoriedad de toda existencia, es el paso iniciático hacia el cesar y da el coraje para desprenderse de lo que se ha acabado y enfrentarse a lo que uno tendrá que construir para su próximo vivir. El contraste entre nuestros dos procederes2 hizo como de espejo que puso en evidencia la exigencia a la que ella estaba sometida. Así fue cómo la paciente fue dándose cuenta del estado de rigidez emocional y mental que ella misma sufría y se infringía y cómo esto configuraba repetidamente nuestro intercambio y también su vivir cotidiano. Poco a po- 2 Strachey, J. (1934). ‘La naturalesa de l’acció terapèutica en psicoanàlisi. Revista catalana de psicoanàlisi. Vol. XI, nos.1-2, 1994. 66 A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El asunto de la acción transformadora • María Cristina Betrian i Piquet © JORDI JAUMANDREU. EL LABERINTO, 2103. T e m a s d e H o y co, la comunicación de «Dolores» conmigo y consigo misma fue tornándose más abierta y más fluida. Con el reconocimiento de su operar vino el profundizar en las ansiedades, identificaciones y motivaciones del cumplimiento del rol de mujer perfecta al que «Dolores» se ajustaba como una ley incuestionable. Al principio del análisis, ella creía haberse diferenciado del patrón parental que reconocía nocivo –cosa cierta en determinados aspectos– sin embargo, averiguamos que en el fondo estaba identificada con padre-madre; con un madre servicial que acalla el propio sufrimiento y con un padre que mientras vivió no pudo descubrir, ni reconocer la intelectualidad femenina durante la infancia, adolescencia, ni en la edad adulta de la paciente. El reconocer su identificación con estos patrones parentales nos llevó a concebirla atrapada dentro de un rol que parecía haberse forjado a lo largo de su vida en este modelo. En su fuero interno, «Dolores» estaba sintiendo la exigencia de responder a un modelo asumido por su psique como propio durante décadas, sin ser consciente de ello, paralizando la escucha de su propia interioridad. Y, como pudimos verificar más adelante, era el bloqueo de esta escucha lo que cayó en su cuerpo somático enfermándolo. Fue justamente, su cuerpo enfermo el vínculo con el dios que vino a sanar a esta paciente.3 Poco a poco, el cuerpo somático paralizado devino para «Dolores» un cuerpo pensante. Ahora, su cuerpo no es sólo una musculatura agarrotada y dolorida. Ahora es un cuerpoescenario en el que se está representando su drama: la parálisis de algo esencial para su evolución psíquica. «Dolores» es ahora la que sufre y, a la vez, la que se vuelve espectadora de la imagen de su parálisis. Y la palabra «parálisis»4, la palabra terapéutica pronunciada en ese lugar sagrado de encuentro paciente-analista que llamamos psicoanálisis o psicoterapia ejerce en el paciente un impacto que mueve almas bloqueadas, habitadas por lo ajeno y devuelve al pensamiento la libertad para darse cuenta de lo que uno está haciendo con su psique. Fue en este período del análisis de «Dolores» –con la movilidad del cuerpo físico recuperada sorpresivamente para ella y con su reincorporación al mundo laboral consolidada– que algo suyo más vital empezó a pugnar por manifestarse y sintió que se producía lo que ella llamó «un giro en mi vida». Entonces, brotó de su interioridad una experiencia que describió con estas palabras pronunciadas con vacilación y asombro durante una sesión: «Siento que no sé nada... o sé poco de muchas cosas... siento que no soy de ningún sitio... ni de nadie... es un sentimiento insólito que me desconcierta». En este momento, «Dolores» quedó sin habla y empezó a experimentar ansiedad. Quiso poner palabras a algo que sentía susurrar en su interior, pero no se atrevió porque su racionalidad lo juzgó extraño. Otra vez, la parálisis hacía acto de presencia, lanzándola de nuevo al estado de paciente 3 4 del cual estaba saliendo. Movida por la mirada psicoanalítica que observa, se interesa de verdad y acepta lo que surge sin juzgar, la paciente se aventuró a proseguir con el proceso iniciado y bloqueado minutos antes, diciendo: «Siento como si yo tuviera algo así como lo que se llama destino...¡! ... ¿?, bueno, no encuentro otra palabra. Y tengo la sensación de que... de esta ansiedad diluida se me está creando alguna cosa... esto que le explico es como un saber, no sé si me entiende, es como que yo lo supiera desde hace mucho tiempo». En este preciso momento, «Dolores» se da cuenta y pone nombre a la que será su acción-tarea, diciendo lo siguiente: «y siento que mi destino es dedicarme a hacer X (su acción)». Tras esta visión, añadió: «Y ahora tengo la impresión de que, tal vez, la crisis de esta enfermedad sea la antesala que me vuelque hacia esto que sé desde siempre». Parece que, sin saberlo, en algún rincón de nuestra mente, sabemos. «Dolores» sabía desde años atrás, la tarea que pudo nombrar en esta sesión. Cuando se llega a intuir, a colegir este saber lo propio es sentido con certeza y provoca asombro y perplejidad. Asombro y perplejidad que experimenté al darme cuenta que mi yo-analista también sabía desde antes de este momento, que en la psique de esta paciente habitaba algo muy distinto a lo que se nos venía mostrando. Este «algo» distinto se nos había revelado a través del personaje de un sueño de tiempo atrás, que entonces no supe entender qué representaba; manteniéndose como un interrogante muy vivo en mi memoria. Ahora aquel personaje adquiría el sentido de ser el que anunció que dentro del dolor, agazapado, se estaba gestando un vigor que, con la escucha profunda de ambas –paciente y analista–, acabó irrumpiendo y produjo ese giro en la vida de «Dolores». Todo esto nos lleva ver que el «ser como se debe ser» venido de programas limitados y externos a uno mismo, el hacer maquinalmente, por inercia inutiliza para explorar, descubrir y tomar el camino propio. Paradójicamente, lo que parecía que sostenía psíquicamente a «Dolores» –sentirse una mujer «como debe ser»–, eso mismo enfermó no sólo su cuerpo físico, sino también su cuerpo psíquico; generando, además, una violencia interna, de la que no tenía la más mínima conciencia, derivada de la renuncia de su evolución propia en favor de la voluntad de otros. Ese responder a un ideal que uno cree suyo pero viene de otro con quien se está en relación o proviene de un mandato que pasa de generación en generación, de madres a hijas o de colectivos de mujeres coetáneas a la mujer individual, de padres o colectivos de varones a hijos o a hijas bloquea la acción propia, crea seres insatisfechos o, directamente, enfermos. Interrumpir esta cadena que tiene hondas raíces y consecuencias muy complejas es tarea de otro tramo de análisis que sólo se sostiene con el compromiso de los pacientes capaces de transitar por los sufrimientos derivados del proceso que comporta reconocerse en lo más oscuro, así como también en lo más capaz que hay dentro de uno mismo. Véase Febres-Cordero, L. «Sobre el arte de curar y el misterio de sanar», Ágathos, 2006, año 6, nº 2, págs. 51-53; En torno a la tragedia y otros ensayos, Editorial Verbum, Madrid 2010, pp. 199-204. Ibid., “A la cura se acercaba el griego mediante la palabra, la palabra terapéutica descubierta por él milenios antes de que aparecieran sobre la escena los padres de la psicología moderna (…)” p. 200. 68 A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El asunto de la acción transformadora • María Cristina Betrian i Piquet T e m a s Lo que provoca malestar o dolor puede ser aceptado, pospuesto u obstaculizado indefinidamente y puede suceder –y sucede– que transcurra toda una vida sin darse uno cuenta de cuán lejos está uno de uno mismo. El verlo en los últimos momentos de la vida, ni que sea tarde reconocido, es un tipo de visión que marca un antes y un después irreversible y entiendo, que el solo acto de «caer en cuenta» aunque sea por un instante, es en sí mismo una acción transformadora. Penteo, la pieza de teatro de León Febres-Cordero nos ilustrará ahora este instante de caída en cuenta en el último instante. Ilustración dramática: Penteo de León Febres-Cordero5. La pieza se inicia con Penteo postrado en una cama de hospital, que será su lecho de muerte a la edad de treinta años. Acompañando a Penteo está Agave, la doctora que le atiende y le conoce desde niño como una madre. Penteo se debate entre delirios y sueños hasta que en su último momento deviene con la mayor lucidez realizando un monólogo en el que se mira, «cae en cuenta» y hace una reflexión en la que adquiere un incipiente conocimiento sobre su vivir que le transforma. Penteo: [a sí mismo] «¡Ay! (...) Vas a morir hoy (...) No has hecho nada en tu vida. Y lo que hiciste lo hiciste maquinalmente, sin querer, sin poner voluntad, sin entregarte (...) te estás muriendo de no haberte dado cuenta (...) Cae en cuenta al menos de esto (...) Si al menos te hubieras enfermado de algo grave, de algo que hubiese puesto en jaque tu insolencia, que te hubiese humillado sobre una cama, tal vez entonces, quién sabe, te hubieras curado de tu ceguera (...) Y tal vez habrías reflexionado (...) De lo que se trata, Penteo, ahora, aquí, es de que por fin estés atento a lo que te está pasando. Te vas a morir. Te vas a morir, inexorablemente, de no darte cuenta. Cae en cuenta al menos de eso. Es muy simple (...) Que hayas caído en cuenta de ello, y reflexionado, como lo has hecho ahora, ya es algo. ¡Vaya! ¡Has hecho algo! ¡En el último instante hiciste algo por ti, algo que demuestra un incipiente conocimiento de ti mismo y de tus limitaciones! (...) sin anhelar más (...) Ya está (...) Ya lo has hecho (...) Tuviste tiempo para hacerlo y lucidez suficiente para ponerlo en palabras». Agave: [a la recepcionista] «¿Sabes cuáles fueron sus últimas palabras? (...) «Me tuviste y no me conociste». ¡Qué habrá querido decir con eso!» ¿Sabemos qué quiere decir tenernos y no reconocernos? Las tres «ilustraciones», a saber, «El Caballero», «Dolores» y «Penteo», parten del estado de tenerse sin reconocerse y entran en procesos de transformación al tomar conciencia de que están en el final de un vivir que mueve a sus psiques 5 6 7 8 9 10 d e h o y hacia estados que les vuelca hacia adentro, en donde se produce algo que está en la línea de lo que en psicoanálisis se designa con el término einsicht6 y el dramaturgo autor de Penteo, León Febres-Cordero denomina la «caída en cuenta».7 El término einsicht, que Freud utiliza en su sentido etimológico, se refiere a la intuición repentina de un todo de uno mismo que abre y regula el funcionamiento psíquico. Febres-Cordero emplea la expresión «caída en cuenta» para referirse al instante de ver, de darse cuenta; instante santo del descubrimiento del mito que nos habita. Para mí, el movimiento psíquico que impulsa hacia la acción transformadora es algo que se me configura de mayor complejidad, como un movimiento que proviene de lo que está más cerca de lo que sería la revelación8 de un «O»9 fruto del transitar por estados en los que se produce la integración de múltiples y todavía más profundas dimensiones del ser. Un taoísta consideraría los tres procesos descritos como la ilustración de una tríada de estados muy potente para la generación de cambio. Vería que al inicio están en lo que se denomina estado Metal (hacer lo que está establecido maquinalmente, por inercia, leyes, manuales, …), pasan al estado Agua (inactividad, finitud, pozo fuente ancestral, origen, la palabra, …) a partir del cual transmutan al estado Madera (resurgir, brotar, inicio, improvisación, …) que parece es su naturaleza más propia y predominante, cosa que sí pude comprobar en la clínica con la evolución posterior de «Dolores». Paso ahora a analizar la evolución de la intuición del «O» incognoscible como algo tan inextricablemente vinculada a la emergencia de la imagen, que no podría precisar si de la evolución de esta intuición surge la imagen; o si, en cambio, de la imagen es de donde surge la evolución misma de la intuición de «O». Para la consecución del asunto de la acción transformadora que estamos tratando aquí, verse es condición previa e indispensable y donde uno puede visionarse y reconocerse parece que es en la imagen. La imagen no depende tanto de la racionalidad de la mente, como del reconocimiento de la identidad de un «algo» genuino, un «O» de uno mismo no conocido, salvo cuando por una serie de transformaciones10 evoluciona hasta el punto de ser conocido y sabido. La imagen ocupa un lugar central en el proceso que lleva a reconocerse en la cosa que se está viviendo y lo lejos que se está de la cosa propia. Asimismo, la imagen también contiene en su entraña la intuición del camino que nos guía hacia el nuevo obrar. Por consiguiente, pienso que la transformación arranca de una imagen y será en las imágenes que reconoceremos las acciones que irán transformándonos. Febres-Cordero, L. Teatro, Editorial Verbum, Madrid 2010, pp. 222-226 «Einsicht» término alemán («insight» en inglés): «Ei»- preposición: hacia adentro, lanzar hacia. « Sicht»- verbo: mirar. Volcar la mirada hacia adentro y adquirir una visión de un todo de uno mismo que regula el funcionamiento psíquico. El asunto relativo a la «caída en cuenta» ha sido tratado por León Febres-Cordero en sus piezas teatrales, ensayos y seminarios, como paso previo a lo que el autor concibe como la experiencia trágica que conduce a la transformación del vivir y la consecución del destino propio. En el prólogo para la tercera edición inglesa del libro “La interpretación de los sueños”, treinta y un años después de su publicación, Sigmund Freud escribe: “Aún insisto en afirmar que contiene el más valioso de los descubrimientos que he tenido la fortuna de realizar. Una intuición [intuición en la traducción española, insight en inglés, einsicht en alemán] como ésta el destino puede depararla sólo una vez en la vida de un hombre”. FREUD, S. Obras Completas, Editorial Biblioteca Nueva, Volumen I, p. 348. «O» tomado de la palabra «Origen» es el signo con el que Wilfred R. Bion denota la cosa en sí-misma, incognoscible (en el sentido kantiano). BION, W.R. (1965) Transformaciones. Editorial Promolibro, Valencia, 2001. Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 69 T e m a s d e H o y La imagen aparece como eje de arranque y luego, con nuevas imágenes sigue vertebrando la acción transformadora en las ilustraciones descritas. La aparición de la Muerte, para mí, es la imagen que produce en el Caballero Medieval la «caída en cuenta» de su vivir en infructuosas cruzadas en tierras ajenas, moviendo en él la necesidad de realizar una acción inespecífica al principio que se concreta más adelante al aparecérsele una segunda imagen en la familia de saltimbanquis. La paralización corporal es la imagen que la psique de «Dolores» creó para mostrarle el abandono de unas funciones psíquicas esenciales para ella, dando origen y dirección a su laborioso proceso. La escucha del mensaje del síntoma y la conmoción que esto produce en ella inaugura un recorrido que libera, a su vez, una segunda imagen, X, la que anuncia un don personal específico para la realización de una acción-tarea muy concreta. Tras tomar la doble y difícil decisión, la de renunciar a las actividades nocivas para su evolución psíquica y la de dedicarse a su quehacer, éste se convirtió en una creación tan significativa para «Dolores» como para quienes se beneficiaron de ello. El personaje Agave del Penteo de Febres-Cordero es para mí la imagen del no ver, del no reconocer aquello que tenemos delante. Y el monólogo de Penteo, primero pensé que aportaba una sola imagen; sin embargo, ahora, analizando las ilustraciones, acabo de darme cuenta que este monólogo probablemente acudió a mi mente en tercer lugar, porque contiene la imagen de la pérdida y la del reencuentro con uno mismo –ambas centrales en lo que intento transmitir– y la segunda cierra la tríada de ilustraciones dando las claves para el vivir con lo más propio y genuino de uno mismo. En un primer plano, Penteo presenta la imagen del no ver, la ceguera del no verse y morir de no darse cuenta; y ésta se nos describe de tal forma que de su interior, como en un segundo plano o «negativo fotográfico», surge la segunda imagen. Esta apunta al asunto de la acción transformadora, a cómo sería vivir viéndose, teniéndose, reconociéndose11, lo cual implica no vivir maquinalmente; hacer algo12 y hacerlo con la voluntad puesta en ello. El tema de cómo surge la imagen es un misterio que me tiene atrapada. Ahora, haré una pequeña incursión en el tema preguntándome de dónde surgieron las imágenes. ¿Por qué El séptimo sello? ¿Y la elección de la paciente «Dolores»? ¿Y Penteo? Sólo puedo decir que esta tríada se me presentó sin yo buscarla y en ella reconocí el camino para pensar el asunto de la acción transformadora que me rondaba como necesario de reflexionar para mí personalmente y para los pacientes que me piden les acompañe en sus trances. A posteriori, me doy cuenta que todas estas imágenes que, al principio parecen arbitrarias –como se lo parece a los pacientes no iniciados cuando de ellos emerge una imagen a la que no hacen ni caso–, con el tiempo descubrimos que se han gestado y están hechas de «material» de la naturaleza propia de uno fundida con experiencias de la historia de vida individual, familiar y colectiva. 11 12 13 Me asombra contemplar la aparición, formación y ver cómo proliferan las imágenes en la psique, encadenándose y dándose sentido unas a otras, como la que me llegó escribiendo este texto y me empujó a considerarla como una inesperada cuarta imagen: El regreso del hijo pródigo de Rembrandt. Ocurrió que su visión produjo en mí una emoción que me impulsó a contemplarlo de nuevo, en momentos diferentes. A pesar de que al principio no entendí lo que me «decía», fui descubriendo que esta imagen me mostraba lo pródigo que está en la base del movimiento hacia la acción transformadora, en su doble acepción13: desperdiciar la propia naturaleza y reencontrarla reconociendo la fuente de la riqueza de uno mismo. La contemplación de la expresión de bondad y sabiduría de este padre que reconoce y acoge sin recriminar al hijo; contemplar al hijo que regresa mostrando cuán maltrecho está, cargado de humildad tras haberse dado cuenta y reconocerse perdido en su vivir, fue atrayéndome hasta que la magistral pintura Rembrandt me hizo ver en ella la imagen del momento sagrado de cierre de la fisura y de unificación interna, tras haber vagado por derroteros ajenos. Cerrando ya este artículo, me está llegando un nuevo indicio del sentido profundo e inconsciente de la imagen que a uno se le impone sin saber porqué. Apuntaré que indagando el origen del título de la película de Bergman, El séptimo sello proviene de la segunda de las cuatro partes del libro Apocalipsis de San Juan (Ap 4-11) también conocido con el nombre el libro de las Revelaciones, considerado por muchos eruditos un libro de carácter exclusivamente profético y quizás el más rico en símbolos de toda la Biblia. Me quedo asombrada y con esta última revelación sobre la primera ilustración finiquito la escritura de este texto que seguirá abierto dentro de mí. A modo de conclusión Pareciera que en el interior del ser humano existe algo genuino de cada uno; un don o especie de don en el que radica el potencial creativo de la persona. Como si dentro de cada uno de nosotros hubiera un saber profundo, que muy a menudo está velado para el propio sabedor; sin embargo, al acceder a su conocimiento, se siente que éste apunta a una acción sabida «desde siempre» a través de la cual uno puede evolucionar. Ese «algo» busca ser reconocido y volcarnos hacia la acción para la que estamos dotados en cada momento, renovándonos. Hay quien vive intuitivamente conectado con ese algo especial y con su tarea. Sin embargo, puede transcurrir toda una vida sin ser percibido, o ser vivido en momentos transitorios y luego perderlo y vagar por derroteros infructuosos, ajenos a nosotros mismos; y, en otros momentos, volver de forma más permanente, como un hijo pródigo. Cuando ese algo vital para nuestra psique es desoído, empieza el sufrimiento y la sordera psíquica se manifiesta a través de síntomas, enfermando a la mente, y al cuerpo con mayor frecuencia de la que podemos imaginar. Véase el monólogo final de Penteo en Febres-Cordero, L. Teatro, Op.Cit. Entiendo por «hacer algo» aquellos movimientos psíquicos y acciones que transforman evolutivamente al sujeto que las realiza como son: «caer en cuenta», también todos aquellos procesos que se desencadenan a continuación de la caída en cuenta; sea una tarea-acción breve, o un proceso transitorio, o bien procesos que abarcan toda una vida. El adjetivo pródigo contiene un sentido doble: 1. Productivo, abundante, generoso, desinteresado. 2. Disipador, gastador, que desperdicia en gastos inútiles. El verbo prodigar: 1. Dar algo en abundancia. 2. Disipar, gastar sin moderación. Diccionario de la lengua española, 2005, Espasa-Calpe. 70 A G A T H O S • Año 2013 - número 4 El asunto de la acción transformadora • María Cristina Betrian i Piquet T e m a s d e Lo que distingue el proceso hacia la acción transformadora es la manifestación de la dimensión más profunda y vital de la persona que la impulsa a volver a vivir en lo más propio. La experiencia emocional que mueve la conciencia de «finitud» está en la base de este proceso, moviliza la fortaleza interna que aviva el «darse cuenta» y el reconocer el final de la condición caducada o nociva, activando la intuición hacia el que estamos en trance de ser. Este proceso requiere de intrepidez para renunciar a maneras de vivir muy instauradas, fortaleza para atravesar por estados dolorosos ineludibles y valentía para enfrentar una reorientación vital; pero, sobre todo, veracidad con uno mismo. La iniciación del proceso transformador depende de una decisión surgida del libre albedrío del sujeto frente a una demanda que exige estar dispuesto realmente y en serio para realizar una acción que será concreta y específica para cada uno. A pesar de ser muy laboriosa, e incluso abarcar toda una vida, esta acción-tarea hace vibrar, se siente con certeza y expande los límites de la experiencia de nuestra conciencia, dándole sentido al vivir. La clínica psicoanalítica me ha mostrado que el desconocimiento de ese algo vital del «sí mismo» causa algunos de los trastornos psíquicos de quiénes consultan al psicoanalista. También me ha enseñado que los pacientes que en su proceso terapéutico descubren y se entregan a vivir desde este algo que es único, personal e intransferible, a pesar de los esfuerzos y dificultades que supone asumirlo, devienen persones vitales, apasionadas con su quehacer y sus ansiedades son substituidas por la serenidad interna de fondo que da el sentir que la vida parece tener un sentido. La verificación de la transformación de estos pacientes es una de las razones que ha motivado la escritura de este texto. Postdata final ¿Qué hacemos aquí? ¿Estamos para algo como me parece que se desprende de este texto? No sé responder a estos interrogantes. Sólo puedo compartir impresiones, experiencias vividas por mí y las que he sido testigo-partícipe. «¡Qué irreal parecen estas cosas estando con vosotros!», dice el Caballero de Bergman, y susurra también mi caballero interno ahora. A lo que su Escudero me responde: «Hubieras gozado más de la vida despreocupándote, pero es demasiado tarde». Sí, es demasiado tarde para mí que no he podido, ni he querido sustraerme de reflexionar y escribir sobre este asunto que ha devenido mi acción transformadora de ahora. Referencias Bibliográficas • Bergman, I. 1957. El séptimo sello. • Bion, W.R. (1965) Transformaciones. Editorial Promolibro, Valencia, 2001. • ___ (1970) Atención e interpretación. Paidós, Buenos Aires, 1974. • Diccionario de la Lengua Española, 2005, Espasa-Calpe. • Febres-Cordero, L. En torno a la tragedia y otros ensayos, Editorial Verbum, Madrid, 2010. • ___ Teatro, Editorial Verbum, Madrid 2010. • Strachey, J. (1934). La naturalesa de l’acció terapèutica en psicoanàlisi Revista Catalana de Psicoanàlisi. Vol. XI, nos.1-2, 1994. Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 71 h o y enTrevisTa Entrevista a Dr. Xavier Allué El Dr. Xavier Allué, autor de varios libros1, numerosos artículos. Ha ejercido como pediatra 50 años, en media docena de hospitales y tres países. Licenciado en Barcelona (1966), hizo su especialidad con una beca Fulbright en EEUU y Canadá. Doctor en Antropología, es consultor docente de la UOC, del Master Universitario de Trabajo Social Sanitario y profesor invitado en la URV (Tarragona). Mantiene un blog de Pediatría social (http://pedsocial.wordpress.com) y participa activamente en las redes sociales (Twitter). Pero dicho esto, es el ejemplo de médico que piensa en el enfermo, en su familia, en su entorno y ello lo ha llevado a la práctica más rigurosa. Comprende como pocos médicos el trabajo social sanitario, los aspectos sociales y psicosociales de la enfermedad, pero poniendo el acento en la salud, la importancia del entorno en la prevención de la enfermedad, en la recuperación de la salud. ¿Qué nos diría Hipócrates si pisara algún hospital o centro de salud de hoy? Seguro que mostraría su admiración por esos “templos” dedicados a la salud a los que la gente acude con veneración. Y necesitaría que le explicasen lo que representa la tecnología aplicada a la salud. Pero en poco tiempo nos recordaría la capital importancia de escuchar al paciente, de observarlo con detenimiento y, también, de comprometerlo en sus propios cuidados. Y seguro que insistiría que ante el desvalimiento del enfermo, hay que activar y estimular los recursos del entorno, sociales porque parten de la sociedad, la familia y los que aporte el compromiso de todos. ¿Nos recomendaría algo en especial? Probablemente que consideremos la importancia del entorno en la salud de la gente, eso que llamamos nuestro ecosistema. Y que no olvidemos en ningún momento nuestro compromiso profesional con los pacientes y con la sociedad que nos ha encargado los cuidados. A su entender ¿cuál es el modelo sanitario que más salud promueve? Al final no se le pueden dar muchas vueltas: el mejor modelo es el más eficaz y más universal e inclusivo, en el sentido que lo abarque todo. Y, por ahora, es el modelo biomédico occidental. Aunque tiene diversidad y, naturalmente defectos. Modelo occidental es el que se practica en Canadá y, 1 © B&W pediatra también, el que se ejerce en Cuba. Con costes y prácticas muy distintas que pretenden corregir los defectos inherentes a todo sistema o modelo. Por ejemplo, el sistema estadounidense que recientemente viene teniendo una gran actualidad, especialmente ligado a lo que se conoce como «Obamacare», intenta resolver problemas graves de justicia distributiva en cuanto a la salud individual. Pero no puede olvidarse que el sistema asistencial americano, criticado por su coste y por no alcanzar a millones de ciudadanos, se asienta en un muy sólido esquema de salud pública, de salud colectiva, envidiable para muchos. Imagínese por un momento que puede mejorar cinco circunstancias, o seis, no vamos a escatimar en el pensamiento ¿qué mejoraría? Si pensamos en el sistema sanitario español (o, para el caso, el catalán) los aspectos manifiestamente mejorables incluyen: • La financiación controlada (no se puede despilfarrar) y el control de calidad asistencial, especialmente de los proveedores privados con ánimo de lucro. • La regulación moderna, actual, de la política y práctica farmacéutica. • La atención a la salud mental. • La promoción de la salud pública (preventiva). • La promoción de los aspectos sociales de la salud, pero en serio. • Los salarios del personal sanitario y sociosanitario. Pero eso, sería para «mejorar». Probablemente se podría bien realizar un cambio más revolucionario y darle toda una vuelta al sistema. Para eso hace falta una fuerza importante que sólo puede partir de la propia sociedad, como se suele decir en política, del pueblo. Del pueblo llano. ¿Estamos medicalizando la vida cotidiana? Sí. Pero de eso no son responsables los sanitarios, los médicos. Es consecuencia del poder de la cultura médica, en- El último libro. 2011. Allà baix : l'hospital Joan XXIII de Tarragona (1967-2009). Silva Editorial. 72 A G A T H O S • Año 2013 - número 4 Entrevista Dr. Xavier Allué © JORDI JAUMANDREU. GELATERIA ITALIANA, 2013. E n t r e v i s t a cargada de poner remedio a los problemas (de salud) y que por su eficacia, invita a otros a adoptar lenguaje y metodologías. Dicen que los bancos con dificultades hay que llevarlos a la UVI, que la bolsa tiene un «electroencefalograma plano», que «hay que cortar por lo sano» o «aplicar antídotos», y que «a grandes males, grandes remedios» que, por cierto, es el Aforismo número 6 de Hipócrates. En la misma línea ¿estamos perdiendo el instinto de autocuidado? Aunque lo de autocuidarse lo hacen también los animales («se lamen sus propias heridas…»), el autocuidado no puede sólo ser instintivo. Hay que educarlo. A eso se llama educación para la salud, que debiera ser transversal en todos los programas educativos y en todos los niveles de la enseñanza, desde Primaria hasta universitaria. Hay que aprender qué y cómo comer, cómo evitar riesgos físicos o químicos y medicamentosos, cómo prevenirnos de infecciones intercurrentes, más o menos epidémicas, y cómo evitar los estreses emocionales. Por otro lado, los medios de comunicación, la televisión o la prensa y radio, ya promueven el autocuidado, aunque a veces sólo sea el cosmético. En todo caso, la promoción de la salud, con el autocuidado como base, es una obligación constante de los poderes. ¿Por qué la prevención siempre es el garbanzo negro de los presupuestos? Nunca me he explicado bien porqué la prevención o, también, la Atención Primaria de salud que es un eslabón fundamental en la prevención, parecen como objetivos políticos «de izquierdas». Y ello sin querer decir que los gobiernos de izquierdas en España o en Cataluña hayan sido más activos o generosos en sus presupuestos. Resulta contradictorio que sabiendo como se sabe que cada céntimo empleado en prevención tiene un rendimiento muy superior al dedicado a la atención a la enfermedad, no se tenga en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos. Los políticos, de derechas o de izquierdas porque en esto son parejos, permanecen como ciegos ante esta realidad. Se me ocurre que, porque se trata de personas que gozan de buena salud y que se consideran exitosas al haber sido elegidos por sus conciudadanos, se sienten personalmente ajenos a la enfermedad y el sufrimiento. Si los presupuestos los hiciesen los pacientes hospitalizados o las personas mayores acogidas en un centro sociosanitario, seguro que serían MUY diferentes. ¿Qué papel debería jugar la escuela la escuela en la prevención de la salud y la promoción del autocuidado? Como decimos más arriba la educación para la salud debe ser transversal y en todos los niveles educativos. Sobre salud hay que trabajar en el parvulario para que los niños pequeños aprendan a comer y a lavarse los dientes, lo mismo que se les enseña a usar el baño y a desprenderse de los pañales (¡¡¡hasta que vuelvan a necesitarlos cuando sean ancianos!!!). Y a los universitarios se les debería hacer un «examen de aptitud para la vida» al final de sus estudios. 74 A G A T H O S • Año 2013 - número 4 Entrevista Dr. Xavier Allué De salud debe hablar el profesor de Geografía y el de Mates. Y el entorno de los centros escolares debe promover hábitos saludables. ¿Qué les pide a los Reyes Magos? Ya sabéis que los Reyes son los papás (por si acaso!). Los “reyes” no me interesan ni los de la baraja. Pero como los Magos, según otras culturas, eran hombres sabios (The three wise men) y no necesariamente monarcas de nada, y la Epifanía representa un ejercicio de reflexión, siempre se pueden expresar deseos del bien para todos. En mi intimidad, y desde hace mucho tiempo, para mí siempre me he pedido cosas tan materiales como un salario digno, una amante desinteresada, un gobierno democrático y una hoja de papel para escribir… Pues, que así sea. Muchas gracias por aceptar la entrevista con tan poco tiempo. El tiempo últimamente parece ser nuestro talón de Aquiles. © JORDI JAUMANDREU. LA ISLA, 2013. Libros E ASIStEnCIA oblIgADA Autoría: Boris Yampolski (1912-1972) Iliyá Konstantinovski (1913-1995) Traducción: Enrique Fernández Vernet Edición: 2013 Ediciones de Subsuelo Páginas: 348 www.edicionesdelsubsuelo.com l libro además incluye «último encuentro con Vasili Grossman» cuya obra «Vida y destino» había sido secuestrada por las autoridades de la URRS. El lector, página a página, va tomando contacto con esa realidad que ha asfixiado a muchos escritores, el secuestro de sus obras, la censura… Escribe Fernández Vernet en el prólogo sobre la obra: «Asistencia obligada describe una reunión en la Unión de escritores en pleno estalinismo, seguramente hacia 1948 o 1949, en el transcurso de una campaña de terror lanzada por Zhdanov tras su discurso de 1946 contra Ajmátova y Zoschenko. Describe también cuanto ocurre entre bastidores, o aun en el guardarropa, oculto a la sociedad y a la propia reunión. ‘Lo que Yampolski conoció –señala Konstantinovski en su prólogo a la edición rusa de 1990– pertenece a la parte sumergida del iceberg, sobre la que bien poco se ha escrito y que la juventud de hoy en día apenas podría imaginar’». El texto se revela como una gran mina de dolor y sufrimiento que los autores no dudan en mostrar en carne viva, con toda la crudeza que la realidad imprime. Y ello, dentro de una conciencia que permite co- L El PACIEntE InquIEto Autoría: Marta Allué Edición: 2013 edicions bellaterra Páginas: 229 www.ed-bellaterra.com 76 as palabras de la autora en el Prefacio de libro son la mejor presentación. Escribe Marta Allué: «El guion de este relato versa sobre actitudes y aptitudes durante el proceso asistencial, que, en el mundo de la salud, solo tiene un objetivo, y no es distraer al público, sino cuidarlo y curarlo. Como formo parte del auditorio y no soy dramaturgo, insistiré en aquello que percibimos de la función: su eficacia como reductora de sufrimiento, de la parte intangible del enfermar. Son la cosas de las que hablamos los paciente inquietos: el dolor que causa el mal; del malestar que produce el saberse enfermo; de la sensación de vulnerabilidad y de la confusión, y de la sustracción involuntaria del mundo de los que conservan la salud, con todas las pérdidas que eso conlleva». Y ello no se queda en palabras, el libro satisface todas y cada una de las propuestas del principio. Es un texto importante, virtuoso, en el que late esa realidad que cobra valor cuando se explica desde dentro y cuando, además, se interpreta metódicamente. Los detalles de los argumentos, los matices de los ejemplos, solo se puede explicar desde dentro, desde la experiencia y A G A T H O S • Año 2013 - número 4 Libros nocer qué está pasando por la interioridad del escritor Yampolski que confía el manuscrito en su amigo, también escritor Konstantínovski. «Asistencia obligada» horada en todo este mundo literario que escenifica una época marcada por un poder que secuestra a los autores que permanecen en un silencio que convulsiona con el lector de este siglo XXI. No falta la autorreflexión: «Toda las injusticias, todas las vejaciones solo pueden darse porque todos pensamos en nosotros mismos, siempre, solo en nosotros mismos… Después, más tarde, lloramos amargamente, sentimos arrepentimiento, nos horrorizamos de nuestro egoísmo, de nuestra indiferencia, y en nuestros diarios íntimos, poemas y prosa derramamos nuestra angustia, nuestro dolor e imploramos perdón». El relato muestra un sentir, un padecer una conciencia que alimenta la autocrítica del escritor, de los escritores. Los argumentos, la reflexiones son de una gran crudeza, de una gran sinceridad, no hay adornos que molesten al lector, una realidad, unas emociones, unos reproches, pero también almas de escritores, vendidas al diablo. con una gran capacidad e observar. Por ello el texto, relata vivencias, con observaciones, reflexiones, que tienen que ver con lo que ocurre entre los diferentes actores, para seguir con el símil del auditorio, con los roles que se van generando y que se van disipando, o agudizando, ante la presencia de la enfermedad que la autora muestra desde todas las caras posibles. Como en un juego de espejos, el lector conocerá más de lo que oculta el iceberg de la atención sanitaria. «Decidí evitar a mi madre las torturas. La agonía se prolongó cuatro meses sin tratamiento paliativo alguno. En este tiempo preparé un curso acelerado como acompañante activo y, entonces sí, me instruí en el arte de la negociación. Pasaba las horas ideando cómo conseguir los fármacos, horas interminables medidas por un reloj ajeno al sufrimiento de mi madre. Hasta que decidí mentir…» El libro contiene enseñanzas para todos estos actores que a lo largo de su vida asumirán diferentes roles, de profesionales, de enfermos, de familiares de enfermos… por ello el libro es una galería de experiencias que contribuyen a repensar ese sistema de sanitario y los roles profesionales. L i b r o s L trAbAjo SoCIAl FAMIlIArtrAnSDISCIPlInA y SuPErvISIón Autoría: VVAA Compiladora: Liliana Calvo Edición: 2013 Editorial: Espacio Editorial (Buenos Aires) Páginas: 189 www.espacioeditorial.com.ar a perseverancia de Liliana Calvo ha logrado reunir en este libro de «Trabajo Social familiar» a diferentes autores. El eje vertebrador es el Trabajo Social familiar, el papel socio-terapéutico de la intervención profesional. Como explica Liliana Calvo, «Con motivo de cumplirse los ocho años e la revista Conviviendo en la web y acercándonos a los diez de la creación del Grupo ConVivir, con inmensa alegría les presento en forma gráfica, la siguiente compilación. Fruto de una intensa selección de valiosos aportes del Trabajo Social contemporáneo, de prestigiosos profesionales del Trabajo Social de Argentina, distintos países de Latinoamérica y de España, muchos de los cuales fueron dados a conocer oportunamente en forma online». El libro se compone de doce trabajos, doce capítulos: • Trabajo social y terapia familiar: un binomio en la intervención profesional. • El trabajador social en Salud Mental. • El rol terapéutico –curativo- del trabajador social en Salud Mental. • Familias multiproblemáticas y servicios sociales. • Trabajo Social y transdisciplina. Intervención de un equipo de salud orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y las familias. • Intervención en red: una respuesta integrada a las dificultades en el trabajo con menores. • Supervisiones profesionales: constelaciones familiares. • La función asistencial: identidad proyectiva del Trabajo Social Clínico. • Hacia los contextos clínicos y los contextos no clínicos de Trabajo Social con las familias. • Enfoques de intervención en Trabajo Social. • Desafiando mitos: consideraciones sobre la legitimidad de los procesos terapéuticos desarrollados en Trabajo Social. • La supervisión en Trabajo Social: entrevista a la Profesora Dra. Carmina Puig. Como ilustra el índice, el libro es un excelente recurso de aprendizaje y reflexión tanto para profesionales como para estudiantes. Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 77 L i b r o s L El jArDín El hoMbrE CIEgo Autoría: Nadeem Aslam Traducción: Roberto Falcó Edición: 2013 Editorial: Mondadori Páginas: 404 www.editoralmondadori.com a novela empieza cuando Joe le expresa a su padre Rohan, la preocupación que siente, la angustia que tiene porque en el cuento que está leyendo acaba de aparecer el personaje malo. Están en el jardín. Cuando el padre le dice que en ningún cuento ganan los malos, que no se preocupe. Pero Joe le contesta que si bien ello es cierto, «Antes de perder hacen daño a los buenos…». El padre ve el árbol que su mujer, fallecida hace veinte años, plantó pocos días después de dar a luz a Jeo. La historia se desarrolla en Afganistán, dentro del mes de octubre de 2001, un mes después de que tuvieran lugar los atentados del 11 de setiembre. «En el cristal dela ventana se refleja el rostro de Rohan: el castaño intenso de los iris, la barba descolorida queda realzada por el leve resplandor de la vela. Su cara deja constancia del peso del tiempo en el alma. El anciano sale al jardín, donde los primeros haces de luz de la luna caen sobre las hojas y la enramada. Saca una linterna de un hueco. Levanta la linterna bajo el árbol de algodón de seda y alza la vista a la inmensa copa. Los árboles más altos del jardín son diez E En CuErPo y En lo otro Autoría: David Foster Wallace (1962-2008) Traducción: Javier Calvo Edición: 2013 Editorial: Mondadori Páginas: 300 www.editoralmondadori.com 78 l libro resulta una excelente puerta de entrada a la obra de Foster Wallace, a su manera de vivir la escritura y a su manera de escribir. Los quince ensayos contenidos en el libro son inéditos en España y el lector, en gran medida, encontrará en cada uno de ellos fragmentos de recuerdos de acontecimientos que coparon primeras planas de medios, pero los encontrará tintados por la mirada del escritor que con gran talento rescata los mínimos detalles. En la nota del editor, al principio del libro, éste señala el amor que Foster Wallace tenía por las palabras, por conocer e interiorizar su significado, escribe el editor: «En su ordenador actualizaba todo el tiempo una lista de palabras que quería aprender, sacadas de numerosas fuentes y complementadas con numerosas definiciones y notas de uso». En «Federer, en cuerpo y en lo otro» escribe Foster Wallace: «La belleza no es la meta d los deportes de competición, y sin embargo los deportes de élite son un vehículo perfecto para la expresión de la belleza humana. La relación que guardan ambas cosas entre sí viene a ser un poco A G A T H O S • Año 2013 - número 4 Libros veces más altos que un hombre…». Se disponen a iniciar u largo viaje. La historia va dando vida a protagonistas siendo Jeo y Mikal los que acaban tejiendo la mayor parte del argumento. Son amigos de la infancia pero sus caminos toman direcciones distintas, pero ello está pronto a cambiar pues Jeo decide adentrarse en el Afganistán ocupado por las tropas occidentales y Mikal, por su parte, decide acompañarle. «Los padres de Mikal habían sido comunistas. A su padre lo detuvieron cuando él nació y no volvieron a verlo. Fue la muerte de la madre, al cabo de una década, lo que llevó a Rohan a adoptarlo a él y a su hermano. La gente que lo estaba pasando mal iba a ver a Mikal y le pedían que rezara una oración por ellos, porque según se decía, los huérfanos pertenecían a ese grupo de seres a los que Alá siempre tomaba en cuenta». La trama articula episodios históricos, con episodios familiares, historias de vida y de amor, costumbres, vivencias brotadas del conflicto de los atentados. El texto permite acceder a la dimensión vital dentro del sufrimiento psíquico que genera toda acción bélica. como la que hay entre la valentía y la guerra. La belleza humana de la que hablamos aquí es de un tipo muy concreto; se puede llamar belleza cinética. Su poder y su atractivo son universales. No tiene nada que ver ni con el sexo ni con las normas culturales. Con lo que tiene que ver en realidad es con la reconciliación de los seres humanos con el hecho de tener cuerpo». Y en una nota a pie de página, Foster Wallace relata con una mirada microscópica y social, los inconvenientes que supone tener cuerpo. Las notas a pies de página complementan la narrativa con observaciones, detalles, que sobre el texto quizás lo sobrecargarían, parecerían una obviedad, pero como nota a pie de página, lo realzan. Con las notas a pie de página, el autor, parece hablar al oído del lector para que éste acceda completamente al mensaje del autor. Otros ensayos reunidos son: • Futuros narrativos y autores notoriamente jóvenes. • La plenitud vacía: La amante de Wittgenstein, de David Markon. • …/… L i b r o s ¿S lA InFAnCIA DE jESúS Autoría: J. M. Coetzee Traducción: Miguel Temprano Edición: 2013 Editorial: Mondadori Páginas: 271 www.editoralmondadori.com omos los recuerdos que tenemos? ¿Qué haríamos si perdiéramos esos recuerdos, o nos obligaran a ello para permanecer en el lugar al que acabamos de llegar? La historia relata la llegada de un hombre y un niño a otro país. «La oficina es amplia y sobria. También calurosa, incluso más que afuera. Al fondo, un mostrador de madera cruza la sala, dividido por paneles separadores de cristal esmerilado. Apoyada en la pared hay una hilera de ficheros de madera barnizada. Suspendido en uno de los paneles hay un letrero ‘Recién llegados’, con las palabras impresas en negro en un rectángulo de cartón. La empleada de detrás el mostrador, una mujer joven, le saluda con una sonrisa. –Buenos días –dice él–. Acabamos de llegar. –Pronuncia las palabras despacio en el español que tanto le ha costado dominar–. Estoy buscando trabajo y un sitio donde vivir. –Sujeta al niño por las axilas». La ciudad de Novilla es el destino. En Novilla su historia volverá a empezar, entre otras cosas porque confían en que en Novilla podrán hallar a la madre del niño. Como en todas sus obras, el autor presenta paisajes, imágenes, escenas, en las que el lector L un MAl noMbrE Autoría: Elena Ferrante Traducción: Celia Filipetto Edición: 2013 Editorial: Lumen Páginas: 554 www.editoriallumen.com La protagonista Lila, es la misma niña de la novela «La amiga estupenda». Nápoles será el escenario de esta nueva entrega. La ciudad que las vio crecer será la misma que las verán madurar. Lila acaba de cumplir los dieciséis años y la acaban de casar. «En la primavera de 1966, en un estado de gran agitación, Lila me confió una caja metálica con ocho cuadernos. Dijo que ya no podía tenerlos en su casa por temor a que su marido los leyera. Me llevé la caja sin más comentarios que alguna referencia irónica al exceso de bramante con que la había atado. Por aquella época nuestras relaciones eran pésimas, aunque al parecer yo era la única en considerarlas de ese modo. Las raras veces que nos veíamos, ella no mostraba incomodidad alguna; era afectuosa, jamás se le escapaba una palabra hostil. Cuando me pidió que jurara que no abriría la caja bajo ningún concepto, se lo juré. Pero en cuanto me subí al tren, desaté el bramante, saque los cuadernos y me puse a leer…». La otra protagonista es Lenú. Ambas, Lila y Lenú se desenvolverán dentro de pasará, si se deja, a ser parte del escenario. Así, desde la primera línea sentirá el calor, el aire encendido en su cara, sentirá el dolor del olvido, de la pérdida, la inquietud de la búsqueda, que de la mano de los personajes el autor va desbrozando abordando algo tan esencial como la supervivencia. Pero ello se da en un entorno en donde irónicamente, nada parece importar, las cosas suceden pero no se viven, se siguen las normas, pero no hay el impulso vital. «La jornada parece haber concluido, pues no hay nadie para descargar los sacos. Mientras el carretero lleva el carro hasta la plataforma de descarga y empieza a desengancharlos caballos, él deambula por el enorme edificio. La luz que se filtra por los huecos entre el tejado y la pared revela sacos amontonados hasta varios metros de altura, una montaña de grano tras otra que se extiende hasta los rincones más oscuros. Sin demasiado interés intenta hacer el cálculo, pero pierde la cuenta». Simón y David, estos son los nuevos nombres que adoptan el hombre y el niño, siguen su nueva vida pero han perdido los recuerdos, ello dificultará su esperanza de encontrar a la madre. una amistad que les permite, entre miradas y sonrisas, conocer qué es lo que pasa por la mente, por el corazón de la otra. La complicidad que se irá trenzando entre ellas será el salvavidas que les permitirá afrontar todo lo que la nueva vida de Lila, con su temperamento alocado, les depara. Es la historia de una amistad en la que Lenú imita en todo a Lila. «No tardé en ceder; los cuadernos irradiaban la fuerza de la seducción que lila difundía a su paso desde pequeña. Había retratado con despiadada precisión el barrio, a sus familiares, a los Solara, Stefano, a cada persona o cosa. Por no hablar de la libertad que se había tomado conmigo, con lo que yo decía, con lo que pensaba, con las personas que amaba, hasta con mi aspecto físico». La trama se amplía a multitud de personajes cada uno con sus familias, con sus simpatías y antipatías, con sus secretos y con sus discreciones. Algún que otro arrepentimiento acompañado de algún que otro atrevimiento, al fin y al cabo, los aromas del existir que se van esparciendo por sus vidas cotidianas. Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 79 L i b r o s «S lA vIDA CuAnDo ErA nuEStrA Autoría: Marian Izaguirre Traducción: Celia Filipetto Edición: 2013 Editorial: Lumen Páginas: 412 www.editoriallumen.com olo tengo cincuenta y un años. Nací con el siglo. No creo que me corresponda tener ese pelo tan blanco». La historia se inicia cuando la mujer de pelo blanco, paseando por una calle de Madrid, ve a un hombre con libros. Inmediatamente se siente atraída por él, por el personaje, un hombre cargado de libros y como ella simplemente pasea, lo sigue. Va viendo cómo va repartiendo libros por diferentes domicilios. La mujer percibe como él ni siquiera la ve, «…me miró sin verme –creo que ya he dicho lo desapercibidas que podemos llegar a pasar las mujeres cuando la vejez nos viste por fuera–…». Hay un momento en que por la calle, con el ajetreo de la gente, se rozan, pero él sigue absorto en lo suyo no presta la más mínima atención a esta mujer que lleva rato siguiéndole. Pero la mujer Alice, sigue detrás del hombre, Matías, que va repartiendo libros por diferentes domicilios hasta que finalmente llega a una pequeña librería situada en una estrecha calle. Alice, deduce por todo el contexto, que se trata del dueño de la librería que vende novelas románticas, libros clásicos descatalogados y lápices de E El ASEDIo A lA MoDErnIDAD Autoría: Juan José Sebreli Edición: 2013 Editorial: Debate Páginas: 431 www.editorialdebate.com 80 l libro se publicó por primera vez en Argentina en 1991. Para esta edición el autor ha revisado su obra. El autor, en la introducción, escribe: «Este ensayo sustenta la crítica de ciertas ideas predominantes entre muchos intelectuales a partir d finales de la década de 1950 –aunque sus antecedentes vienen de más lejos–, ideas que alcanzaron su apogeo en las décadas de 1960 y 1970 y que aún siguen vigentes. Al reunir la diversidad de las corrientes de pensamiento –ontología heideggeriana, nietzscheanismo, estructuralismo, antropología culturalista, funcionalismo sincrónico, psicoanálisis jungiano y lacaniano, orientalismo, postestructuralismo, deconstructivismo, posmodernidad… ». ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la sociedad intelectual desde el siglo pasado? ¿Cómo cambian las prioridades intelectuales, los valores, la manera de socializar a los diversos individuos dentro de las diferentes sociedades? Escribe Sebreli «Los términos esenciales del humanismo clásico –sujeto, hombre, humanidad, persona, conciencia, libertad– se consideraron obsole- A G A T H O S • Año 2013 - número 4 Libros colores. Está a punto de iniciarse una relación, no con él, con Matias, si no con su mujer, Lola. Las dos mujeres aman los libros y a través de ellos, de las historias que se desatan en sus páginas, en el interior de quienes los leen, el lector recorrerá países y tiempos pasados. Y es ese amor por los libros, por la lectura, por las historias contadas el que subyace en toda la novela, a cada línea, son ellos, los libros los que mueven a los protagonistas, son ellos los que generan historias dentro de la historia. «Intento pensar en otra cosa. En la luz de Deauvile, por ejemplo. En junio no es comparable a nada. Las nubes aparecen y se van, de pronto luce un sol hiriente, y cinco minutos después puede que el cielo se vuelva negro y llueva durante unos minutos; y después de la lluvia volverá a salir el sol y la realidad tendrá esos colores limpios e intensos de las cosas recién estrenadas. Pienso en eso, en lo limpio que queda todo después de la lluvia». Las dos mujeres trabarán una fuerte amistad y cada una jugará un papel clave e importante en la vida de la otra. tos». Ello, cabe preguntarse ¡a que dio lugar? El presente, este siglo XXI ¿cuánto conserva de ello? El libro, minuciosamente, va relacionando circunstancias, hechos, actitudes y construcciones sociales, y lo que de ello se deriva en cuanto a la dinámica social. El libro se divide en 12 capítulos: • El relativismo cultural, los particularismos antiuniversalistas. • El ataque al progreso. • Primitivismo. Retorno a los orígenes. • El culto al campesino o la arcadia pastoral. • Del «Volksgeist» al populismo. • Nacionalismos. • Asiatismo, orientalismo. • Africanismo, negritud. • Indigenismo, indianismo, el buen salvaje. • El mito de la América mágica. • Tercermundismo. • ¿Una filosofía de la historia? Los argumentos, las tesis del autor quedan abiertas al análisis, él mismo se topa con sus contradicciones que asume como parte suya. L i b r o s L MArIAnA, loS hIloS DE lA lIbErtAD Autoría: José Calvo Poyato Edición: 2013 Editorial: Plaza & Janés Páginas: 567 www.megustaleer.com a novela recrea la vida de Mariana Pineda. La acción se inicia en Granada, en junio de 1828. Corren los últimos años del reinado de Fernando VII y ella ya está en el punto de mira de los poderes de la época. «Don Martín, que en su dilatada vida había visto muchas cosas, insistió para que abandonase la ciudad. Con Pedrosa como subdelegado de policía, Granada iba a convertirse en un lugar particularmente peligroso para todos aquellos que no se resignaban a vivir encadenados. –Doña Mariana, el mayor bien que tenemos es nuestra propia vida. No deberíais ponerla en riesgo. Seréis de mucha más utilidad a nuestra causa viva que… –Don Martín pensó que se había excedido. –…que muerta. –No quería… Os presento mis disculpas. –Sé que el riesgo es grande. Pero como os he dicho en este momento no me es posible. Os prometo que seré prudente». Mariana pone en riesgo su vida pero la causa es noble y no puede hacer otra cosa, aunque su vida corra peligro. La libertad no puede quedar segada por el C tErrA InhòSPItA Autoría: M. Dolors Millat Edición: 2013 Edicions del Periscopi Idioma: Catalán Páginas: 349 www.periscopi.cat omo en todas la obras literarias de M. Dolors Millat, la simbología es parte de la misma obra, el mismo sentir de los protagonistas y del latir de los argumentos y escenarios que recrea la autora. En este caso la acción ocurre en la Barcelona del 2048. ¿Por qué el 2048? Se cumple el primer centenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en 1948. La vida en sociedad, se ha convertido en una caricatura grotesca de los ideales humanos, de las promesas electorales, del vivir que fue una época pasada, no tan lejana… Lo personal se repudia, el individuo como tal ha desaparecido y todo obedece a satisfacer el monstruo de lo colectivo. Pero quizás pueda regenerarse este espíritu que cien años atrás dio vida a la «De-claración». «–Ahora no interesan las historias persona-les. Te necesitamos fuerte, así que tómate lo que haga falta o tendremos que dar su espacio a otro. Ronda abrió un poco más los ojos negros e inmensos. Igual que ella, Eduard era miembro de Draco, pero ignoraba la misión el amigo –como la de todos los compañeros de lucha. Cuando el comandante le ex- capricho de quienes siembran la represión uno de ellos es Ramón Pedrosa. Mariana y los que la siguen en esta cruzada quieren que se proclame abolida la constitución de 1812. Ello coincide con una secuencia de crímenes que ponen a la ciudad de Granada en alerta. «–¿sabéis qué es esto? –No esperó respuesta–. ¡Una carta de don Tadeo Calomarde exigiendo resultados! ¡La tercera víctima se llama doña Cecilia Coello de Portugal! ¡La esposa de don Pablo de Armenta, caballero del hábito de Santiago, miembro de la Real Maestranza y caballero veinticuatro del ayuntamiento! ¡Hermano de un miembro de Consejo de las órdenes! ¡Toda una señora! Porque, al fin y al cabo –añadió bajando el tono de su voz–, los otros dos cadáveres eran… los de un chulo y una pelandrusca. Dejó la carta sobre la mesa y se encaró a sus hombres. –¡Miradme cuando os hablo!». El autor, crea una trama en la que el valor, la libertad, la defensa de unos ideales, le permiten novelar esta época de la historia de España en la protagonizada por Mariana de Pineda. plicó de manera escueta el cometido d Eduard, comprendió por qué la había citado en el apartamento aquella mañana fría de principios de invierno». Esto ocurre después de que Ronda haya encontrado el cuerpo muerto de Eduard. La joven Ronda es una hacker de Draco, una organización que tratad e luchar contra el sistema que todo lo controla y lo manipula. La Democracia se ha visto sustituida por la Netcracia y el valor de las personas se mide por el peso de su economía, del poder adquisitivo, y sus decisiones, transformadas en votos, cotizan en base a estas circunstancias. En esta Ucronía futurista, la autora describe escenarios que el lector identificará dentro de sí, como los temores inopinados relativos a las nuevas formas de interacción social y como lo que se vende como espacios para expresarse libremente acaban convirtiéndose en cárceles cuyo lema podría ser «uno es dueños de sus silencios y esclavo de sus palabras». Pero el lector, también se dará cuenta de que lo humano, lo que nos identifica como seres vivientes, sociales, creativos y llenos de vida individual, no se rinde fácilmente a las «Netcracias» que puedan nacer y reproducirse para fortalecer al poder y a don dinero. Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 81 © JORDI JAUMANDREU. AIGUES TORTES. N oticiAS EL TRASPLAnTE REnAL CRUzADo SE ConSoLI- En nuestro país, el último trasplante renal cruzado se ha DA En ESPAñA, Con MáS DE 50 PACIEnTES realizado hace apenas unos días, en un intercambio entre 2 parejas intervenidas en el País Vasco y Cataluña. Tanto TRASPLAnTADoS, 26 DE ELLoS En ESTE Año • La onT puso en marcha este programa en 2009, basado en el intercambio de donantes de riñón de vivo entre 2 o más parejas • Los datos de la onT demuestran la creciente aceptación del trasplante renal cruzado: el número de intervenciones se ha triplicado en los últimos 3 años ( se hicieron 7 en todo el 2011) • Una pareja intervenida en el País Vasco y otra en Cataluña han protagonizado el último trasplante renal cruzado realizado en nuestro país hace apenas unos días. Donantes y receptores han sido ya dados de alta • Estos datos incluyen las cadenas de trasplantes renales cruzados, que se han podido iniciar gracias a la generosidad de 3 donantes ’samaritanos’ • El trasplante renal cruzado tiene como objetivo ofrecer a los pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad de recibir un injerto de su pareja o de un familiar, cuando éste no es compatible • En el programa de trasplante renal cruzado participan en la actualidad 21 equipos de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco 8 de Octubre de 2013.- El trasplante renal cruzado se consolida en nuestro país. Desde que la ONT puso en marcha este programa en 2009, un total de 51 pacientes ya han recibido un trasplante renal cruzado. De ellos, 26 en lo que llevamos de año. Esta cifra casi duplica la del año anterior, donde se efectuaron 16 trasplantes de este tipo, y cuadruplica la de 2011, con un total de 7. Los datos de la ONT demuestran la creciente aceptación entre los pacientes y sus familiares por un lado, y por otro, entre los nefrólogos, urólogos e inmunólogos de esta nueva modalidad de trasplante renal, basada en el intercambio de órganos de donantes de vivo entre 2 o más parejas. Su objetivo es ofrecer a los pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad de recibir un injerto gracias a la generosidad de su pareja cuando ésta no es compatible. Esta modalidad terapéutica se ha desarrollado en países con una elevada actividad de trasplante renal de donante vivo. Este es el caso de Corea del Sur, Holanda, Reino Unido, Australia. Canadá o Estados Unidos, que llevan realizando este tipo de trasplantes desde hace más de una década con excelentes resultados. El uso de técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas y el estudio y cuidado del donante (antes, durante y después de la intervención) han permitido potenciar este tipo de trasplantes, dado que las posibles complicaciones para el donante han disminuido considerablemente y en la actualidad la extracción renal de vivo se considera un procedimiento de bajo riesgo. 84 A G A T H O S • Año 2013 - número 4 Noticias MSSSI los donantes como los receptores ya han sido dados de alta y se encuentran en perfecto estado de salud. Este tipo de trasplantes conlleva un complicado proceso logístico, que requiere una total colaboración entre la oficina central de la ONT, los coordinadores autonómicos de trasplantes, los hospitales y los equipos médicos que participan de este operativo. REGISTRO NACIONAL DE PAREJAS El primer trasplante renal cruzado se efectuó en España en julio de 2009. Previamente, la ONT en colaboración con un grupo de trabajo multidisciplinar desarrolló un protocolo de trabajo conjunto, en el que se cuidan cada uno de los aspectos de un trasplante renal de vivo cruzado. Un aspecto fundamental del programa es el Registro Nacional de parejas donante-receptor y una aplicación informática que permite agilizar las posibilidades de intercambio entre las parejas del registro. Hay que destacar que los pacientes inscritos en este programa siguen estando en la lista de espera de donante fallecidos. Desde 2009, un total de 228 pacientes y sus respectivos donantes han sido inscritos en algún momento en este registro. Y de ellos, a fecha 1 de septiembre, estaban activas 89 parejas (pendientes de un próximo análisis informático). Varias veces al año se evalúan las posibles combinaciones entre los candidatos con el fin de conseguir nuevas parejas compatibles. En los próximos días la ONT realizará una nueva evaluación de los posibles intercambios entre parejas. Las opciones de trasplante que ofrece este intercambio de donantes de parejas incompatibles son: a) Cruces simples: en los que dos parejas donante receptor incompatibles intercambian sus respectivos donantes. b) Cruces a tres o más bandas: en los que se forma un ciclo de trasplantes. La logística se complica a medida que crece el número de parejas incluidas en una cadena. Tanto en esta opción como en la opción de cruces simples las nefrectomías (extracciones renales) a los donantes se realizan de forma simultánea para evitar que alguno de ellos revoque su consentimiento en el último momento y alguno de los receptores se quede sin trasplantar. c) Utilización de donante altruista (“buen samaritano”): Se incluye el donante buen samaritano en el grupo de parejas incompatibles, como inicio de una cadena de trasplantes. Hasta la fecha, son 3 las cadenas de trasplantes renales cruzados que han podido iniciarse, gracias a la generosidad de 3 donantes “samaritanos”. En la actualidad, otros 3 candidatos a convertirse en donantes “samaritanos” están pendientes de una segunda evaluación. N o t i c i a s En el programa del trasplante renal cruzado participan 21 hospitales de toda España (Ver cuadro adjunto*) y 14 laboratorios de histocompatibilidad. M S S S I El pasado año, en nuestro país se hicieron 361 trasplantes renales de vivo, lo que supuso el 14,9% del total, de acuerdo con los objetivos previstos por la Organización Nacional de Trasplantes. El programa de trasplante renal cruzado es una de las modalidades del trasplante renal de donante vivo, que potencia la ONT dentro de su plan estratégico Donación 40. CUADRO 1. Relación de Comunidades Autónomas y hospitales que participan en el programa de trasplante renal cruzado. © Prensa, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad LoS CIUDADAnoS Con HISToRIA CLínICA DIGITAL HAn PASADo DE 7 A 20 MILLonES En Año y MEDIo, y LA IMPLAnTACIón DE LA RECETA ELECTRónICA SE HA DUPLICADo • Acto de presentación del estudio “índice Seis 2012” • La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, señala que 7,5 millones de historias clínicas pueden ser ya consultadas desde los países participantes como receptores de información del proyecto epSoS en Europa, que pilota España como modelo para la UE • “Hoy, la existencia de una historia clínica única por paciente compartida entre centros asistenciales, la receta electrónica, la citación a través de canales electrónicos y la telemedicina son realidades que hace no muchos años habrían resultado impensables” • En los próximos dos años el Ministerio completará el despliegue de los proyectos de e-Salud 23 de octubre de 2013. La secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, ha anunciado que en los próximos dos años se completará el despliegue de los principales proyectos de e-Salud en el Sistema Nacional de Salud. Farjas ha reafirmado la “apuesta decidida en el uso de las TIC como palanca de eficiencia y generación de oportunidades dentro de un sector tan importante como el sanitario”. Lo ha hecho en la inauguración del acto de presentación del estudio “Índice seis 2012”, de la Sociedad Española de Informática de la Salud y Computerworld. Y, para mostrar este compromiso, ha presentado los últimos datos de implantación de la receta electrónica y la historia clínica digital. En el último año y medio, se ha pasado de siete millones de historias clínicas digitales en sólo cinco Comunidades Autónomas a más de 20 millones en un total de 12 Comunidades Autónomas. En cuanto a la receta electrónica, su implantación se ha duplicado en el último año y medio, pasando de poco más del 30% de dispensaciones electrónicas al 61% en la actualidad. Además, la secretaria general ha detallado que “ya tenemos 7,5 millones de historias clínicas que pueden ser consultadas desde los países participantes como receptores de información del proyecto epSOS en toda Europa”. Se trata de un proyecto pilotado por España como modelo para la Unión Europea. Entre los próximos retos, Farjas ha señalado que “tenemos que ser capaces de intercambiar las recetas prescritas en una Comunidad Autónoma para que puedan ser dispensa- Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 85 N o t i c i a s M S S S I das en otra”. Asimismo, ha señalado la necesidad de implantar herramientas de soporte a la decisión clínica pensando en los pacientes crónicos, que son en los que se concentra gran parte del gasto sanitario y aquellos a los que un control más adecuado puede permitir avanzar más en un tratamiento con carácter preventivo y, por tanto, más sostenible. Las medidas relacionadas con la e-Salud están permitiendo, ha indicado la secretaria general, “un salto de calidad en los servicios que los organismos públicos prestan al ciudadano, incrementando aspectos fundamentales, como la accesibilidad, seguridad, agilidad y transparencia”. “A día de hoy”, ha dicho Farjas, “la existencia de una historia clínica única por paciente compartida entre centros asistenciales y Comunidades Autónomas, la implantación de la receta electrónica, la citación a través de canales electrónicos y la telemedicina, entre otros, son realidades que hace no muchos años habrían resultado impensables”. Pero no sólo son los pacientes los beneficiados por la implantación de las nuevas tecnologías. Los profesionales sanitarios, “han experimentado un salto cualitativo en el modo de relacionarse con los pacientes y tratar las enfermedades”, ha asegurado. La secretaria general ha concluido su intervención asegurando que es necesario “impulsar en cada vector asistencial a las Comunidades Autónomas que se encuentren más retrasadas, impulsando y desarrollando soluciones innovadoras que se hayan probado de utilidad en otras CC AA”. © Prensa, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad SAnIDAD FIRMA Un ConVEnIo Con LA FUnDA- El Plan Concertado está dotado con 27,5 millones de euros CIón PARA LA FoRMACIón DE LA oMC PARA FA- y responde a los siguientes objetivos: VoRECER LA PRáCTICA CEnTRADA En EL PA- 1. Proporcionar a la ciudadanía servicios sociales que perCIEnTE, no En LA EnFERMEDAD, y MEJoRAR LA mitan la cobertura de sus necesidades básicas. ConTInUIDAD ASISTEnCIAL • Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Fundación para la Formación de la organización Médica Colegial • El acuerdo, enmarcado en la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, desarrollará el proyecto “Pautas de Actuación y Seguimiento” de información y formación a los profesionales médicos del Sistema nacional de Salud • El proyecto se enmarca en la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, con el fin de reorientar la organización de los servicios hacia la mejora de la salud de la población y sus determinantes • Los documentos sobre hiperplasia benigna de próstata, fragilidad ósea, incontinencia urinaria y cáncer diferenciado de tiroides serán los primeros en llevarse a la práctica 31 de octubre de 2013. El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tres Acuerdos por los que se formalizan los criterios de distribución de créditos a las Comunidades Autónomas para la financiación de programas sociales, lucha contra las drogas y asistencia a víctimas de la violencia de género, por un importe en su conjunto superior a los 41,6 millones de euros. Por el primero de los Acuerdos se formaliza los criterios de distribución territorial aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Se trata de créditos, por un importe total de 28,08 millones de euros, destinados a la cofinanciación del Plan Concertado, el Plan de Desarrollo Gitano y el Plan Estatal de Voluntariado, todos ellos programas referidos a competencias de las Comunidades Autónomas: 86 A G A T H O S • Año 2013 - número 4 Noticias MSSSI 2. Dotar de apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales para el desarrollo de sus competencias. 3. Consolidar la red básica de servicios sociales de atención primaria. 4. Desarrollar prestaciones previstas en la Ley de Dependencia. Con este Plan y a través de las Corporaciones Locales se financia, por ejemplo, la dotación y el mantenimiento de centros de Servicios Sociales, albergues para personas sin hogar y centros de acogida para personas carentes de medio familiar adecuado. Para el Plan de Desarrollo Gitano se concede un crédito de 412.500 euros, destinado a proyectos de intervención social, primando los que promuevan la convivencia ciudadana y faciliten el acceso de este colectivo a los sistemas de protección social. Dentro del Plan Estatal de Voluntariado, se destina la cantidad de 75.000 euros para la realización del Decimosexto Congreso Estatal del Voluntariado, que se transferirá a la Comunidad Autónoma de Navarra como coorganizadora. El segundo Acuerdo formaliza los criterios de distribución aprobados en la Conferencia Sectorial sobre drogodependencias celebrada, así como la distribución resultante de los créditos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio actual. Con estos créditos, cuyo importe total asciende a 9,5 millones euros, se financian los programas de Plan Nacional sobre Drogas, que desarrollan N o t i c i a s M S S S I las distintas Comunidades Autónomas. El reparto de los créditos del Acuerdo es el siguiente: mas jurídico-penales y de asistencia a toxicómanos internos en prisiones. Con más de 3,2 millones de euros se financia el desarrollo de los programas autonómicos incluidos en la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016. En esta edición, como novedad, se incluirán actividades de apoyo a las familias, además de otras como localización de nuevos grupos de riesgo, etc. El tercer Acuerdo formaliza la distribución aprobada en la Conferencia Sectorial de Igualdad de los créditos a las Comunidades Autónomas en materia de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género y menores expuestos a esta lacra, cuyo importe total asciende a 4 millones de euros. Igualmente, se destinan casi 4 millones de euros a apoyar todo tipo de programas de prevención de drogodependencias dirigidos a menores o a otros colectivos en situación de riesgo. Se trata principalmente de programas de prevención del consumo en el ámbito escolar o laboral, o dirigidos a la prevención de sustancias concretas, como alcohol o tabaco. Asimismo, se dedica un millón de euros al mantenimiento del sistema español de información sobre drogas que forma parte del Observatorio Europeo sobre Drogas y su base de datos se nutre de las notificaciones de las Comunidades Autónomas. Por último se financia con 1,2 millones programas de rehabilitación y reinserción de toxicómanos con proble- Se trata de créditos para asistencia social de las víctimas, que es crucial en el proceso de recuperación de la mujer y de sus hijos, pues le proporciona el acompañamiento, la asistencia psicológica, jurídica y social imprescindible para salir de la situación de violencia. El 70% de los créditos se destinará a la asistencia social de mujeres y el 30%, a la atención especializada a menores expuestos. A estos créditos se une un millón de euros procedente de los Fondos del Espacio Económico Europeo, también destinados a las Comunidades Autónomas para la asistencia e inserción de las víctimas de la violencia de género. ANEXO: DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PLAN CONCERTADO Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 87 N o t i c i a s M S S S I PLAN DE DESARROLLO GITANO LUCHA CONTRA LA DROGA 88 A G A T H O S • Año 2013 - número 4 Noticias MSSSI N o t i c i a s M S S S I ASISTENCIA VIOLENCIA DE GÉNERO © Prensa, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 89 © MONTSE TUSET. SANTORINI, VENUS, 2013. N o t i c i a s L nUEVo SISTEMA DE InFoRMACIón DEL SISTEMA PARA LA AUTonoMíA y ATEnCIón A LA DEPEnDEnCIA CoMEnzARá A FUnCIonAR A PARTIR DEL 1 DE EnERo DE 2014 • Publicada la orden en el BoE • La nueva regulación del SISAAD tiene la finalidad de garantizar una mejor disponibilidad de la información y de la comunicación recíproca entre las administraciones públicas, así como facilitar la compatibilidad y el intercambio de información entre éstas. • El diseño y metodología de este nuevo sistema, acordado con las CCAA, permitirá la pronta identificación de expedientes irregulares y favorecerá una total transparencia con el fin de que no se pierda ni un solo euro de la inversión que efectúan las administraciones 19 de diciembre de 2013. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la Orden del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por la que se establece el nuevo Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD). La Orden entrará en vigor el 1 de enero de 2014. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, preveía el establecimiento de un Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), con objeto de garantizar la disponibilidad de información y la comunicación recíproca entre las administraciones públicas, así como la compatibilidad y la articulación entre los distintos sistemas. El SISAAD fue creado con la finalidad de alcanzar una mayor eficiencia en la gestión y explotación de la información, mejorando la calidad y la transparencia, la comprobación y el contraste de los datos, así como la elaboración de estadísticas periódicas. De acuerdo con la Ley 39/2006, el SISAAD contiene información sobre el catálogo de servicios e incorpora, como datos esenciales, los relativos a población protegida, recursos humanos, infraestructuras de la red, resultados obtenidos y M S S S I calidad en la prestación de servicios. Asimismo, el SISAAD contempla específicamente la realización de estadísticas para fines estatales en materia de dependencia, de interés general supracomunitario y las que se deriven de compromisos con organizaciones supranacionales internacionales. La nueva regulación del SISAAD tiene la finalidad de garantizar una mejor disponibilidad de la información y de la comunicación recíproca entre las administraciones públicas, así como facilitar la compatibilidad y el intercambio de información entre éstas, consiguiendo así una mejor gestión, explotación y transparencia de los datos contenidos en el mismo. Todo ello con respeto de las competencias que las comunidades autónomas y el resto de administraciones públicas tienen asignadas en la materia. Para homogeneizar los citados datos, las comunidades autónomas trasladarán al IMSERSO mensualmente las altas, bajas, modificaciones, revisiones y traslados en el Sistema de Información correspondiente; también, con el fin de avanzar en la transparencia y conocer el coste total del SAAD, las comunidades autónomas expedirán anualmente un certificado que reflejará la aplicación de los créditos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para la financiación del mismo, y la aportación de la comunidad autónoma a esta finalidad. El IMSERSO pondrá a disposición de las comunidades autónomas un sistema de información y la red de comunicación del SAAD que garantice la integridad y transparencia de los datos. No obstante, aquellas comunidades autónomas que decidan mantener sus propios sistemas de información suscribirán convenios de colaboración con el IMSERSO como instrumento regulador que garantice la transparencia, integridad e interoperabilidad de los sistemas, todo ello en el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Más información en: http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/pdfs/BOE-A-201313231.pdf © Prensa, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Año 2013 - número 4 • A G A T H O S www.revista-agathos.com 91 © AGATHOS. PARK GUELL. BARCELONA, 2013. Suscripción ¡No consuma papel innecesario! Envíe su formulario de suscripción a traves de la web www.revista-agathos.com Nos pondremos en contacto con usted a través del e-mail indicando Nombre y apellidos cif o nif lugar de trabajo Dirección de envío de la re vista Calle, número, piso, puerta Código postal Población Teléfono Forma de pago Transferencia Domiciliación bancaria • Suscripción nacional papel 2014 _ 31,93 € • Suscripción internacional papel 2014 _ 54 € • Suscripción PDF envío por correo-e 2014 _ 24,01 € • Suscripción mixta formato papel y envío PDF por correo-e_ 35,93 € • Números sueltos papel _ 9 € • Números sueltos envío PDF _ 6 € • Artículos sueltos envío PDF _ 2 € GUÍA PARA PRÁCTICA PARA AUTORAS Y AUTORES Agathos está a disposición de aquellas y aquellos autores que deseen hacer llegar sus artículos, investigaciones científicas, opinión profesional, metodologías de trabajo, etcétera. Los textos deben ser inéditos. Se enviarán a cualquiera de las dos direcciones electrónicas siguientes: [ [email protected] ] [ [email protected] ] Capítulo de un libro: Autor/es del capítulo, título del capítulo (en redonda), título del libro (en cursiva), autor/es del libro, ciudad, editorial, año, páginas (en redonda) Páginas Web: Apellido/s del autor y nombre. Título del artículo o documento en cursiva. Enlace // http //. Fecha de la consulta entre paréntesis. Agathos estudiará todos los artículos recibidos e informará a las o los autores sobre su aceptación, recomendaciones sobre cambios en el texto y dado el caso, la no aceptación para su publicación informando de las razones. Los artículos escritos preferentemente en letra Arial 11 tendrán una extensión entre las 10-12 páginas, en espacio 1,5 y en tamaño de papel DIN A-4. Se recomienda dejar los márgenes habituales entre 2,5 a 3 cm. En la primera página constará: Referencia legislativa: Documento; ley orgánica, decreto ley, orden, número y fecha de publicación. Gráficos, figuras Ilustraciones Los gráficos irán acompañados de las tablas originales en word o excel. Los gráficos, los dibujos y las tablas, llevarán el correspondiente epígrafe con una numeración consecutiva siguiendo el texto. • Titulo principal y Subtítulo si procede • Nombre del autor/ autora principal y relación de otros autores. • Centro de trabajo. • Dirección para la correspondencia, teléfono de contacto y e-mail. • Resumen y Palabras clave. La revista podrá solicitar a la autora o autor principal una carta acreditando que se trata de un artículo original no publicado. Recepción de manuscritos ya publicados Excepcionalmente y con los permisos correspondientes, Agathos podrá republicar artículos cuyo interés científico y profesional lo justifiquen. Envío de ejemplares gratuitos a las y los autores Agathos agradece de antemano el envío de originales para su publicación. Aplicando el manual de buenas prácticas, las y los autores recibirán un ejemplar gratuito de la revista en la cual se publique su artículo. Publicación de trabajos subvencionados Se hará constar si los artículos son fruto de una investigación subvencionada haciéndose constar, además, el organismo que lo ha financiado, total o parcialmente. Publicación de ponencias y/o comunicaciones Si el artículo ha sido elaborado a partir de una conferencia, ponencia o comunicación presentada en un congreso, simposio o unas jornadas, se hará constar el nombre del evento, el lugar y la fecha. Reseñas de libros Con la finalidad de dar a conocer libros interesantes, se admitirán reseñas y/o comentarios. El texto tendrá una extensión de entre 2.200 y 2.400 caracteres. Se enviará un ejemplar del libro a la redacción de Agathos: Institut de Serveis Sanitaris i Socials Agathos: Atención Sociosanitaria y Bienestar Avda. Diagonal 400 - 08037 BARCELONA Tel. 93 459 11 08 Igualmente lo recibirán en formato pdf para que lo puedan distribuir libremente. Agradecimientos y dedicatorias Bibliografía Cuando las o los autores así lo deseen, los harán constar al principio del artículo. Revistas: Autor/res, título del artículo (en redonda), nombre o abreviatura de la revista (en cursiva), año, volumen, primera y última página. Si son más de 3 autores, se ponen los tres primeros y se añade et ál. (en cursiva). Libros: Autor/es (en redonda), título del libro (cursiva), ciudad, editorial, año de la publicación (redonda). Envío gratuito de artículos en pdf para las y los suscriptores Las y los suscriptores que deseen recibir algún artículo en formato pdf lo pueden solicitar escribiendo a una de las dos direcciones electrónicas señaladas. © Agathos. Atención sociosanitaria y bienestar. 2014 Apuntes AGATHOS.NET