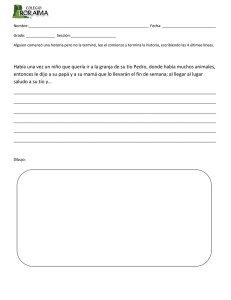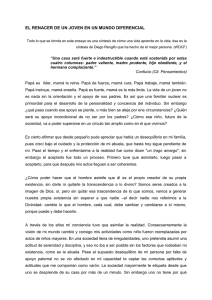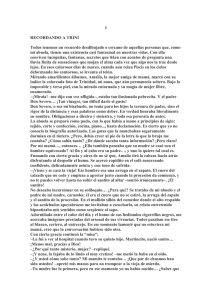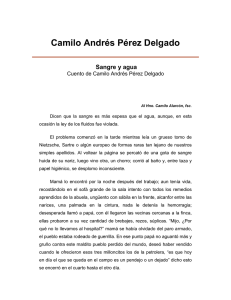- Ninguna Categoria
Crónica de viaje entre La Esperanza y La Costa Norte
Anuncio
Crónica de viaje entre La Esperanza y La Costa Norte Ernesto Cedillo (seudónimo) Década del 40. El cartero tocó la puerta. Traía una carta para la abuela Mercedes. Mamá, entonces una muchacha, salió, llena de curiosidad, para enterarse de que se trataba. El cartero le extendió el sobre sin esperar a que mamá le hiciera pregunta alguna. Mamá extendió la mano y lo tomó. Era tamaño carta y tenía sus bordes adornados con rombos azules y rojos, situados en forma alterna y que se extendían con la misma disposición en el borde posterior. En la cara anterior del sobre, en la parte central, venía, escrito con letra Palmer, plumilla y tinta azul, el nombre de la abuela y su dirección: Mercedes Girón – La Esperanza, Intibucá. En la parte superior izquierda se leía el nombre y la dirección del remitente, escritos con la misma plumilla, con la misma letra y con la misma tinta azul: Camilo Rivera Girón, Campo 2, La Lima, Cortés. En la esquina superior derecha estaban pegados los sellos postales, uno de ellos era el de la Cruz Roja y valía un centavo, todos con el sello de la Oficina Postal de La Lima. Aparte había otra marca con la fecha en que fue recibido en La Esperanza. El cartero hizo firmar a mamá en un cuaderno hecho de papel oficio, cosido con hilo a mano y con tapa de cartulina, para comprobar que la carta se había entregado. Con el sobre en sus manos, mamá lo examinó y exclamó: -¡Mamá, carta de Camilo! – e ipso facto corrió hacia el interior de la casa en busca de la abuela, quien ya venía, con paso presuroso pero firme, mientras buscaba no sé qué, en las bolsas de su delantal, actitud con la cual siempre expresaba su nerviosismo por la emoción. -Es de Camilo –reafirmó-. ¿La abro? ¿La leo? E incontinente, sin esperar respuesta, agitó el sobre, tomándolo por un extremo, para hacer que la carta se desplazara hacia el otro extremo, le hizo un doblez en el extremo del sobre libre de contenido, lo rompió y extrajo la carta escrita en un papel cebolla, especial para cartas, que era común usar en esos tiempos. La misma letra y, seguramente, la misma plumilla y la misma tinta, se observaba en la escritura en el papel. La abuela se había acomodado las gafas que extrajo de una de las bolsas del delantal, pues la otra la utilizaba para las llaves y el dinero, pero de nada sirvió tal preparativo porque mamá comenzó a leer en voz alta para que la abuela pudiera oír. Estaban en el corredor y la abuela se sentó en la silla que usaba para coser en la máquina Singer. -Mamá: No sabes cuánto extraño tus cuidados, pero como no era posible trabajar en La Esperanza, pues comprenderá que nos tocó venir para acá en donde, como Ud. sabe, hemos recibido todo el apoyo necesario de nuestro querido profesor don Ibrahim Gamero. Ahora que he dejado el trabajo en le escuela y que me ocupo de mandar una finca de la Compañía, estamos mucho mejor y con mayores posibilidades de ayudarles en sus necesidades. Lucila y yo hemos hablado y nos parece que sería muy bueno que vinieran a vernos. Lucila les recuerda mucho y está muy agradecida por las atenciones que le brindaron cuando fimos a la casa recién casados nosotros. Sería bueno que se haga acompañar de Tina para que conozca y vea como es todo aquí, totalmente diferente de lo que Uds. viven día a día. Margarita podría hacerse cargo de la casa mientras Uds. están acá. Ya he hablado con Manuel Madrid. Él tiene una empresa de transporte que viaja entre Siguatepeque y San Pedro Sula y ya está enterado de que les transportará hasta Potrerillos, en donde tomarán el tren con destino a La Lima. Ahí es donde iré a buscarles en la estación. No traigan mucha ropa porque queremos que aquí, en el Comisariato, compren vestidos y otras cosas que Uds. necesiten. Lucila les acompañará. Deben avisarme, mediante telegrama, el día en que salgan de La Esperanza, cuando estarán en Siguatepeque para coordinar con Manuel y para comprarles, por adelantado, los billetes del tren. Saludos a todos y mis mejores deseos, también los de Lucina, porque estén bien. Quedo en la espera de que me avisen cuando salen. Camilo Esa noche mamá volvió a leer la carta de tío Camilo. La abuela sentada cómodamente en su mecedora y mamá y Tía Margarita en la cama. La mortecina y titilante luz de un quinqué, que consumía gas keroseno, no permitía la lectura porque la bombilla estaba llena de hollín. Mamá la quitó y fue con ella a la cocina en donde la lavó con agua y jabón, luego la secó con una manta. De regreso en el dormitorio colocó el bombillo limpio y obtuvo una mejor iluminación. -Tú ya has estado en Tegucigalpa, Margarita; es quizá por eso que Camilo quiere que vaya con Tina. Además, nadie mejor que tú para cuidar la casa. -Sí, mamá, yo me alegro de que Tina pueda salir y conocer otros mundos. -Y ¿cuándo nos vamos? –preguntó ansiosa mamá. -Pues, en dos semanas podría ser. Mañana iré a donde tu tío Modesto para pedirle que me alquile las mulas. Tú, Ernestina, avisa a Camilo mañana mismo mediante un telegrama triple y que Margarita te ayude a preparar el baúl que llevaremos. -Sí, mamá –afirmaron mamá y tía Margarita al mismo tiempo. - Ahora a dormir –ordenó la abuela-, que mañana debemos madrugar pues hay mucho que hacer. -Buenas noches mamá –saludaron las dos hijas, pero mamá agregó: -La Virgen de Santa Eduvigis vele su sueño. Tomó el quinqué y salió, junto con tía Margarita, hacia la habitación en que ambas dormían. Muy temprano del día siguiente, la abuela salió rumbo a la casa del tío Modesto. Vestía sencillamente pero con mucha pulcritud: falda de algodón hasta los tobillos estampada con alegres flores y blusa de poplín1 blanco con las mangas largas que terminaban con el mismo encaje del cuello. Llevaba su delantal de manta, pues nunca lo dejaba y la cabeza se la cubría un manto de lana y de colores brillantes que le había enviado tío Camilo. Hacía mucho frío. Las calles estaban mojadas y llenas de charcos porque recién terminaba una gran tormenta con granizo. La abuela sorteaba los charcos para no mojarse los pies, apenas cubiertos por unas sandalias de cuero. -¡Mercedes!, ¿qué te trae por aquí? -Camilo quiere que vayamos a La Costa. Podrás alquilarme o prestarme dos mulas, una para mí y otra para Tina. Prefiero a Rosalinda y a Lucero porque sé que son mansas y fuertes; además las conozco muy bien. Un macho si tienes para la carga y unos dos mozos para que nos lleven a Siguatepeque. Y que nos recojan a nuestro regreso. -Pero Mercedes, tus deseos son órdenes. ¿Cuándo parten? -De hoy en quince. 1 popelina -Entendido. Hoy mismo busco a Matías que es un buen conductor y Asunción para que les proteja. Aunque, pensándolo bien, creo que mejor le pediré a Modestito que les acompañe, pues con él irán más seguras. Despreocúpate Mercedes: todo estará listo para cuando tú has dicho. El día del viaje, todos madrugaron, aunque los preparativos comenzaron con anticipación. Mamá se había ocupado de lavar, almidonar y planchar la ropa, que dobló primorosamente y la colocó en el baúl. El baúl era una caja de madera forrada con cuero de vacuno que conservaba la pelambre en casi toda su extensión. Entre las piezas de ropa, mamá puso unas espigas de trigo para aromar las vestimentas. Cuando hubo acomodado todo, cerró el baúl con una llave de esas de los cerrojos antiguos, con un agujero en la punta, en el que se insertaba una barrita del cerrojo que servía de guía para hacer girar la llave para cerrar o abrir. Un día antes, muy temprano mataron un cerdo. Tío Adán fue el encargado de degollarlo. Luego le echaron agua caliente para rasurarle el pelo. Una vez limpio quitaron la piel y la cortaron el tiras para preparar los chicharrones, que se pusieron a cocer en una olla grande que ya estaba caliente. El destazador, Casimiro Méndez, hizo los cortes que se fueron colocando en otra olla que también se había calentado con anticipación. Tío Adán y tío Carlos atizaban el fuego con leña de roble bien seco. Mamá molía el nixtamal en una piedra de moler para hacer los tamales de cerdo y los tamales de viaje. Los primeros llevaban carne de cerdo y otros deliciosos recaudos con arroz, especias y achiote que preparó tía Margarita y se envolvían en hojas de moroca2. Los otros eran masa de maíz con frijoles chinapopos envueltos en tusa. Se pusieron al fuego, por varias horas, en ollas separadas. Eduvigis, la ayudanta de Mamita Chila, llegó para colaborar en echar3 las tortillas. Además cocinaron frijoles, arroz y prepararon algunas canastas con duraznos, manzanas y ciruelas japonesas. La abuela se aseguró de que se llevaran frijoles y arroz crudos, café molido, dulce de panela, sal y unas cuantas cacerolas para cocinar en el camino. No faltó el botiquín que consistía en Mejorales, unto sin sal, unos pomos de Mentolina y jarabes para medicar la tos. Dos paraguas para la lluvia y el sol. El agua 2 En Honduras, banano rústico. También se le llama majoncho, chato. En Honduras, proceso de hacer las tortillas de maíz, al palmotear la masa con ambas manos para darles forma de círculo, que luego se pone en un comal de barro caliente para su cocción. 3 hervida la llevaron en frascos de vidrio de un litro, conocidos como pachas, porque eran aplanadas, y tenían, en una de sus caras, en relieve, el escudo nacional. Los frascos iban envueltos con hojas secas de huerta para evitar que se rompieran. Eran los recipientes en los que el gobierno vendía el aguardiente y los había de un litro, de medio litro, de un cuarto y de un octavo. En la casa había un trajín incesante bajo las órdenes de la abuela. A las ocho de la noche las labores estaban terminadas y la abuela ordenó ir a dormir porque el día siguiente habría que madrugar para la partida. Ella, por supuesto, no durmió, pero mamá desde que puso la cabeza en la almohada inició un sueño profundo hasta las tres de la madrugada, cuando la abuela, que no había dormido nada, la despertó. Ambas mujeres se levantaron y despertaron a los demás. Las viajeras calentaron agua y se bañaron en el patio, detrás de una cortina, echándose el agua, que tomaban de un recipiente de barro, con una pequeña vasija de aluminio. Después tomaron café y desayunaron con huevo frito, frijoles, tamales y unas tortillas recién salidas del comal. Hacía mucho frío y la ciudad estaba cubierta por un denso manto de neblina. No tardaron en llegar Modestito y los mozos que había contratado para el viaje, Matías y Asunción, y un indio de no muy agradable presencia que se llamaba Indalecio. Con el dinero, varios pesos de plata y otras monedas fraccionarias, la abuela hizo un nudo con un pañuelo que colocó, asegurado con un gancho4, en una de las bolsas del delantal. Tía Margarita asumió su papel de Jefa de la casa y revisó las bestias. En las mulas irían la abuela y mamá. Eran Rosalinda y Lucero, como lo había pedido la abuela. Ambas presentaban buen aspecto: el pelo brillante, muy buena musculatura, los cascos perfectamente herrados. Las mulas estaban ensilladas con monturas especiales para damas en las que hay que ir de lado, como se sentaban en la parrilla de las bicicletas las muchachas, no a horcajadas como lo hacen en las de varones, pues para ese tiempo las mujeres no usaban pantalones. Cuentan con solo el estribo de un lado porque del otro lado hay un sostén en forma de semicírculo forrado con cuero que sirve para que la jineta vaya más segura. Siempre tienen los dos faldones y el pomo delantero en el cual sujetan las riendas y una o ambas manos. Esta silla tradicional para mujeres se llama albarda en 4 imperdible México, pero se dice que es de origen inglés, y en lugar de fuste tiene dos cuernos donde va la pierna derecha y la izquierda en el estribo es una silla muy segura y elegante. De los caballos, uno estaba ensillado con montura tradicional para varones pues era el trasporte de Modestito, los otros dos caballos llevaban aparejos pues serían los encargados de llevar la carga. Los mozos irían a pie. Le pusieron una porción de maíz a cada animal y agua para beber. Los tíos, Adán y Carlos, dos chicos de unos diez años, se habían levantado, tomaron café y se asomaron a la calle para ver los preparativos con las bestias. Tía Margarita les aprovechó e hizo que sacaran el baúl y los matates en los cuales se había acomodado la provisión. Durante la noche, ambos muchachos habían decidido acompañar a la abuela y a mamá hasta Siguatepeque, pero no lo dijeron. Los muchachos y los hombres acomodaron y sujetaron la carga con unos lazos de fibra de henequén, que nom bran mezcal. Cuando todo estuvo dispuesto los hombres fueron llamados para que desayunaran en la cocina, al calor del fogón, desde donde tomaban las tortillas calientes. Cuando concluyeron el desayuno, Modestito y los asistentes acomodaron a la abuela y a mamá en las mulas y comenzó el viaje por las calles de la ciudad aún soñolienta y envuelta en el sopor de la niebla. Tomaron la calle recta que llevaba a la periferia de la ciudad y en donde hoy se encuentra el barrio El Guay y siguieron, no con mucha prisa, el camino real que conduce a Siguatepeque y que pasa por Masaguara y Jesús de Otoro. Primero ascendieron la montaña llena de frondosos y perfumados pinares, hasta llegar a la cima, desde donde podía verse la ciudad de La Esperanza, pero a esa hora, a las siete de la mañana, la meseta parecía un lago de niebla y no eran visibles las casas ni las torres de las iglesias. Los tíos Adán y Carlos caminaban a cierta distancia de la caravana, para no ser descubiertos, pero cuando llegaron a la cima se incorporaron, no sin antes recibir una severa reprimenda por parte de la abuela, quien después de todo, aceptó la compañía de los mozalbetes, siempre y cuando atendieran las órdenes de Modestito. Tío Carlos, que cursaba el quinto grado, comentó que ahí, en donde estaban, en la cima de la montaña, se situaba la división continental de las aguas y que cuando llovía, las aguas que mojaban las faldas del lado norte desembocaban en el Atlántico y las que caían en la falda del Sur iban al Pacífico. Tío Carlos traía su guitarra porque era muy buen músico. -¡Muchacho!, ¿de dónde sacas tantas cosas? –preguntó la abuela. Pero los chicos, llenos de vigor, iban al trote y se habían adelantado a la caravana. El descenso fue más lento porque el camino, en algunos tramos estaba lleno de pedruscos que lastimaban las patas de las bestias, a pesar de las herraduras. En otros trechos había mucho barro y existía el peligro de que las bestias se deslizaran y cayeran. Poco a poco la neblina se fue disipando y entonces se mostró a la vista de los viajeros en fértil Valle de Otoro, por donde serpentea el río Ulúa, más conocido en ese trayecto como Río Grande de Otoro. Pasaron frente a muchas pobrísimas casas de indígenas campesinos, todas ellas humeantes porque, por el frío, mantienen el fogón encendido durante el día y la noche. Las paredes son de varas sujetas con bejucos y con techo de paja, pero llenas de flores en improvisados jardines. De todas esas casas salían los niños mocosos y desnutridos, los más pequeños desnudos, y las mujeres andrajosas para decir adiós a los viajeros. Una manada de perros flacos se desgañitaban con su ladrido nada amistoso. Los niños generalmente correteaban a los perros con una vara fina y elástica, con la que a veces acertaban a pegarles porque se escuchaba el lamento de los perros. En el predio vecino a cada casa, había una pequeña milpa, protegida por un espantapájaros y rodeada de bosques de coníferas y de latifoliados, sobre todo de árboles de liquidámbar, que en la época de frío ponen rojo su follaje. Los varones vestían pantalones chingos, estaban descalzos y con una camisa que muy poco les protegía del frío. Las mujeres, también descalzas, con un vestido de manta de colores desleídos que les llegaba, hasta el tobillo. -Adiosito –decían en coro, mientras levantaban la mano-. Vayan con cuidado que el camino está muy liso. Si quieren cafecito, ahora lo tenemos calientito. Pero no vemos a la comadre Margarita. -Gracias, ella se quedó. – Contestaba la abuela-. Preferimos avanzar para ver si es posible llegar hasta Masaguara. -Que Diosito los cuide. -Gracias – decían todos y se despedían con las manos en alto. A medida que descendían la vegetación cambiaba y los bosques ahora eran tupidos robledales y encinales. Al mismo tiempo la temperatura era más caliente y el sol brillaba con todo su esplendor y quemaba la piel. Las mujeres abrieron sus paraguas para protegerse hasta que llegaron a una casa de adobe, con techo de teja, con piso de ladrillo cocido, pintada de blanco con una lechada de cal, con un amplio corredor frontal y un espacio, también techado, para aguar a las bestias y darles maíz y hojas de maíz picadas. Las bestias no fueron desensilladas ni tampoco se les alivió de la carga porque la estación era solo para estirar las piernas, para almorzar y para tomar agua y café. La abuela y mamá se bajaron de las mulas con el auxilio de los muchachos y se dirigieron a la casa en donde fueron bien recibidas por la dueña, una señora rechoncha y bajita que se encargaba de atender, con el auxilio de dos muchachas más de aspecto indígena, a los viajeros. -Doña Mercedes, su merced, a dónde se dirige. -A la Costa, Camilo, mi hijo, me ha pedido que vaya a verle. -Doña Mercedes, ese es un viaje muy largo y pesado, por lo que me cuentan los viajeros que por aquí pasan. -Cierto, pero bien, trataremos de que no nos cause tanta fatiga. -Pasen Ustedes. El fogón está listo por si quieren calentar la comidita que traen. Casimira les ayudará. Es un placer tenerla aquí. Lástima de Justiniano que se fue a buscar unas vacas y no vendrá hasta tarde. Le habría gustado mucho poder saludarles. -Doña Meches, por aquí pasó uno de los Borjas. Llevaba un carro en partes, montado en dos carretas de bueyes. Dicen que esos aparatos son una maravilla. -Sí, ya lo he visto por las calles. No deja de ser un peligro. Corre que es un furor y levanta unas tremendas polvaredas. - Vea Ud. lo que estamos viendo. ¿Quién se lo iba a imaginar? La abuela se desatendió de la señora para ocuparse de la comida: -Tina, ocúpate de calentar la comida y de servirles a Modestito, a los mozos y a los muchachos. Y tú, Carlos, ya que cargas tu guitarra, toca algo para nuestros amigos. Tío Carlos tomó la guitarra y ejecutó varias melodías, entre ellas el vals A Lucila, que el abuelo Camilo había compuesto para su nuera. Todos aplaudieron y alabaron las cualidades de gran músico del tío. Cuando sirvieron la comida mamá llamó a tío Carlos, pero no apareció. La razón es que le había preguntado a uno de los mozos de la casa si tenía chicha, y éste, muy dadivoso, le sirvió un gran huacal del brebaje al tío, que la bebió sin parar hasta agotar el contenido de la vasija. Un rato después se apareció completamente borracho. La abuela le dio una tunda con una vara de membrillo que los mozos traían para arrear las bestias. El tío no se repuso sino hasta después de que, tras vomitar de manera interminable, expulsó toda la chicha que había ingerido. ¡Pobre tío Carlos, un muchacho talentoso que tomó la ruta del vicio de la bebida y desaprovechó su vida y su talento musical! La abuela, muy fastidiada por la borrachera de su hijo adolescente, decidió reanudar el viaje antes de lo previsto. Se despidió de las anfitrionas, se acomodó en la mula y ordenó proseguir. Eran las dos de la tarde. El viaje se reanudó por el viejo camino real, que muy poca atención recibía por parte de las autoridades. Había muchas curvas en el camino para hacer menos escabroso el descenso, esto aumentaba considerablemente el largo de la ruta. A las cinco de la tarde había amenazas de lluvia pero los viajeros habían llegado a otra casa que servía de descanso. Generalmente ahí pasaban la noche pues estaba a la mitad del camino entre La Esperanza y Jesús de Otoro. No era realmente una pensión, sino una casa en donde brindaban algunos servicios a los viajeros: un piso techado para las mujeres y para los pudientes, mientras los mozos dormían en el corredor o a campo traviesa, dependiendo de las condiciones del clima. Había algunos horcones en donde amarraron a las mulas y los caballos que comieron y bebieron. Las mulas y el caballo de Modestito fueron desensillados, la carga fue bajada y acomodada en la pieza en que iban a dormir la abuela, mamá y los cipotes Adán y Carlos. Todos cenaron parte de las provisiones que traían luego de que mamá las calentó en la hornilla. Luego acomodaron sendos petates en el suelo de la habitación. No había camas y la iluminación procedía de un rústico candil. No hubo necesidad de tanta cobija porque el clima era agradablemente tibio. Durmieron plácidamente por el cansancio. Los mozos se turnaron para cuidar a los animales porque eran muy frecuentes los robos. En la mañana siguiente, la abuela despertó a las tres, sin necesidad de despertador y llamó a mamá y a los chicos para que se pusieran en pie para continuar el viaje. Los mozos iniciaron el ensillado de las mulas y del caballo, colocaron los aparejos a los otros dos caballos y les acomodaron la carga. Mamá se dedicó a calentar y a servir el desayuno, pero antes les ofreció a todos, incluidos los de la casa, una humante taza de café. La dueña de la casa se quejó de que no tenía suficientes “pocillos” pero ofreció unos guacales que estaban muy blancos y limpios. Después todos compartieron el desayuno que consistió en tamales de viaje y un queso que compraron a la señora. En cuando el sol asomó en el horizonte se pusieron en marcha. La pendiente del descenso ya era menos intensa y el sol calentaba con más furor. Tras una hora de caminata llegaron al valle en donde el avance se hizo menos fatigado. No tardaron en llegar a Masaguara, una pequeña población de indígenas y ladinos, cabecera del Municipio del mismo nombre, en donde sus habitantes vivían muy humildemente. Cruzaron el pueblo por la calle principal y desde las casas salían los niños a observar la caravana y algunas mujeres y hombres que también decían adiós. Uno que otro perro armaba un bochinche con sus atrevidos ladridos. Esta porción del camino era más seca y pedregosa. La vegetación consistía en espinos y plantas de semidesierto, alternada con algunas milpas y sembradillos de caña de azúcar y yuca. Había muchísimas aves canoras de los más preciosos colores y, de cuando en cuando, se miraba pasar, bandadas de bulliciosos pericos y blancas garzas. Al poco rato pasaban por un lugar de casas dispersas de bahareque y techo de paja llamado Guatateca y siguieron hasta toparse con la rivera del Río Ulúa. El camino siguió paralelo a la ribera del río que presentaba un caudal aumentado de aguas achocolatadas hasta un sitio en donde había una hamaca para el cruce por parte de las personas y un vado para que pasaran los caballos y las mulas. En ese trayecto se toparon con varias plazas ceremoniales en ruinas, edificadas por los indios precolombinos que habitaron esas tierras. Las ruinas no eran muy evidentes porque estaban inundadas de malezas y de árboles de “tapaculo”, enormes guanacastes, cedros y una que otra caoba. Fue tío Carlos, con su inquieto espíritu de explorador, quien advirtió esas ruinas y descubrió que estos centros estaban comunicados por una antigua y deteriorada calzada de piedra. Primero lo comentó con Adán, luego se lo dijo a la abuela, pero ésta, más interesada en avanzar, no le prestó atención. Estos vestigios precolombinos fueron explorados por Nuncio Apostólico, Monseñor Lunardi, una especie de embajador del Vaticano en nuestro país, quien extrajo bellas vasijas polícromas de barro que llevó hasta Italia con la complicidad de nuestras autoridades. Al mirar al otro extremo del valle se podía observar la imponente cordillera de Montecillos. La ruta consistía en atravesar el valle y ascender la cordillera para llegar hasta Siguatepeque. Hacia la derecha, sobresalía el cerro San Juanillo de una considerable altura y, hacia abajo, resguardada por el cerro, se apreciaban las humeantes casitas dispersas de la aldea Quiraguira, cuyos habitantes se dedican todavía al cultivo del café. Al llegar al sitio de la hamaca, las mujeres y los muchachos cruzaron el río por el puente colgante. Indalecio cargó el baúl y pasó por la hamaca para evitar que la ropa fuera a mojarse y después regresó para llevar los alimentos, los demás se ocuparon de guiar a las bestias para que cruzaran el río por el vado cuya profundidad había aumentado por las lluvias de la temporada. Los animales se resistían a entrar en el río pero Matías y Asunción les tiraron de los lazos y los obligaron a entrar. Primero avanzaron caminando porque el río en esa parte no era profundo, el agua apenas les llegaba a los ijares, pero cuando llegaron al centro, perdieron la sustentación y se vieron obligados a nadar. En este sitio la corriente era más fuerte de tal manera que Matías luchaba braceando enérgicamente y lo mismo hacía Asunción, con mayor determinación. De pronto Asunción vio que la corriente le arrastraba a Matías aguas abajo. Nadó de regreso y auxilió a su compañero. Los animales nadaban con más serenidad y trataban de seguir a los hombres, hasta que les alcanzaron y ellos se pudieron auxiliar sujetándose de las crines de los caballos, hasta que la corriente les fue a echar en una playa a unos cincuenta metros abajo en un recodo del río. Matías y Asunción se tiraron en la playa completamente agotados, los animales se sacudieron y se pusieron a buscar hierbajos para comer. Indalecio les había seguido desde la rivera opuesta y llegó hasta donde estaban tumbados. Tras unos breves minutos, reanimados, tenían la compañía de Modestito y se levantaron y arriaron los animales para juntarse con las mujeres y los muchachos que se mostraban asustados y que no se cansaban en elogiar la heroicidad de los nadadores. En un corto tiempo Matías Asunción tenían las ropas secas pues había un sol resplandeciente y mucho calor. El sesteo lo hicieron bajo las amigables ramas de un enorme Guanacaste que crecía a unos cuantos metros de la ribera. Indalecio, auxiliado por los muchachos, preparó una hoguera en la que mamá y la abuela calentaron los alimentos e hicieron café. Almorzaron sentados en unas piedras moldeadas por las corrientes del río. Quienes alcanzaron a pasar por ahí, en ese momento, fueron invitados a compartir café y comida. Los tíos se entretuvieron en la ribera del río cuando otros viajeros cruzaban con sus caballos el río que estaba un poco embravecido. Tras unas dos horas de descanso ensillaron las bestias, acomodaron la carga, subieron a las amazonas a sus monturas y reanudaron el camino hacia Jesús de Otoro, que estaba muy cerca. Situado en el centro del valle de Otoro, Jesús de Otoro era una pequeña población predominantemente de indios. Su primer nombre fue Jurla y sus orígenes se prolongan a los tiempos precolombinos. Fray Juan Félix de Jesús Zepeda y Zepeda, de visita por Jurla, se ganó la simpatía de los habitantes y en su honor dispusieron cambiar el nombre de “Jurla” por el actual de Jesús de Otoro”; "Jesús", en honor al fraile y "Otoro" que es el nombre indígena del valle y del tramo del Río Ulúa que cruza la planicie de Sur a Norte. Al llegar a las primeras casas, tío Carlos observó que todas tenían la misma arquitectura: en forma de L con una sola habitación, dividida en sala y dormitorio una cortina de tela, una cocina y un corredor. Tanto la cocina como la habitación poseían sendas ventanas muy pequeñas que permitían una escasa iluminación. Había casas de bahareque y de adobe. Las calles muy bien trazadas formaban cuadras rectangulares. En el centro del pueblo las casas eran de mejor aspecto, con repello y pintura a base de cal. El estado de las calles era deplorable, en algunos sitios estaban llenas de maleza y en otros las corrientes de agua las tenían lavadas y convertidas de verdaderos causes, uno que otro trecho conservaba un antiguo empedrado. Abundantes cerdos y asnos deambulaban por todas partes. La plaza estaba bordeada por la Escuela, el cabildo, la bartolina, el correo y la policía y las casas de don Filadelfo y Nina, de Alejandro Medina, de doña Simona y don Jeremías Tosta -el médico empírico del pueblo- y de otras cuyos propietarios no recuerdo los nombres. La escuela contaba con dos locales: uno en el costado norte de la plaza y otro en el lado oriental, esta última construcción tenía una torre que ahora se ha demolido. Al llegar a la plaza, la caravana tuvo que apartarse a la acera de la casa de don Jeremías, porque por el centro de la calle venía una manada de burros que corrían en tropel y proferían escandalosos rebuznos. Era una manada de desbocados asnos tras una burra que se encontraba en celo y que huía a toda velocidad de sus pretendientes. Los chicos, acomodados a los decires de los viejos, aseguraban que los burros, al rebuznar, marcaban la hora. Y para burlarse de sus compañeros, los muchachos, cada vez que se escuchaba un rebuzno, se apresuraban a poner la mano en la cabeza de un compañero, mientras de decían, con un tono de chanza: “la bendición del burro”. Pasado el peligro se dirigieron a la casa de don Lorenzo Amador, más conocido por don Lencho, el dueño de la mejor tienda del pueblo y un hombre generoso. Don Lencho convivía con muchas concubinas. Cada una de ellas era propietaria de una casa que hacía construir don Lorenzo y que eran fáciles de distinguir porque tenían cornisa, puertas de tablero y amplias ventanas y estaban pintadas con el mismo color. Don Lorenzo era uno de los principales de Jesús de Otoro, muy preocupado por el progreso del pueblo. Era dueño de una casa muy bien acondicionada, pintada de color rosado en cuya esquina estaba la Tienda Moderna, en donde se vendía de todo y se hacía compra venta de café y granos básicos. No estoy seguro de cuál era el parentesco de la abuela con don Lorenzo, el asunto es que él y doña Chagua, su esposa, recibieron a la caravana con muestras de gran consideración y alegría. Les mandaron a desmontarse y les pasaron a la sala. Después que informaron del motivo del viaje y que seguirían para pasar la noche en la finca San Vicente de don Carlos Tosta, hijo del ex presidente de Honduras, General Vicente Tosta, porque tío Camilo ya había hablado con don Carlos para que les recibiera, don Lencho y Doña Chagua insistieron en que ahí, en su casa, pasarían la noche. -Uds. se quedan aquí esta noche –afirmó don Lencho. -Si –reafirmó doña Chagua- Ya ordené que les preparen un dormitorio para doña Mercedes y Tinita y otro para los muchachos. Lorenzo acomodará a los mozos. Las insistencias de los anfitriones convencieron a la abuela quien por fin aceptó la hospitalidad que le ofrecían los Amador. Las bestias fueron liberadas de monturas, aparejos y cargas. A los mozos los encomendaron a un capataz que los llevó a una propiedad cercana llamada Montesinos, en donde soltaron a los caballos y las mulas para que pastaran y abrevaran libremente. La abuela, mamá y los chicos fueron convidados nuevamente a tomar refrescos Tropical fríos, envasados en frascos pequeños, de esos que ahora han relanzado las embotelladoras y que se venden por ocho lempiras. En ese tiempo costaban 10 centavos. Había en esa casa un refrigerador Frigidaire que funcionaba con keroseno, pero además podía verse la instalación eléctrica y las bombillas que eran alimentadas por una pequeña planta que funcionaba con gasolina, que hacían llegar desde Siguatepeque, y que solamente la encendían un par de horas por la noche. Para los chicos, aquellas aguas carbonatadas frías que llevaban un famoso nombre de Coca cola o Tropical, eran una verdadera delicia. También les ofrecieron riquísimas galletas danesas empacadas en una lata cilíndrica y vistosa. Don Lorenzo preguntó por doña Cecilia, mamita Chila. Yo sabía que mamita Chila había amamantado a Don Lencho. Lo cierto es que conversaron durante largo rato hasta que fueron llamados para la cena servida en un comedor construido en el centro de un patio pavimentado con cemento para secar café. Los ventanales cerrados con tela metálica para proteger los alimentos de los insectos. La mesa estaba servida con mucho esmero sobre un mantel blanco bordado a mano, un juego de loza china con bellos estampados de rosas rojas y con borde dorado y un completo juego de cubiertos para cada quien. Las muchachas de la cocina sirvieron cada plato con frijoles fritos, huevo frito y revuelto, aguacate, una deliciosa mantequilla producida en casa y unos trozos de carne asada de cerdo. El café se sirvió en las tazas pero los muchachos dijeron tener preferencia por otra gaseosa Tropical. Modestito fue invitado a la mesa. Mientras comían, don Lencho y doña Chagua continuaron la amena conversación que habían iniciado con los visitantes desde que llegaron. Cuando terminaron de cenar, siguieron conversando por un largo rato. Los muchachos prefirieron ir a corretear en el patio y Modestito se ocupó de enterarse de la situación de los mozos quienes ya estaban alojados en una de las bodegas en donde había muchos sacos llenos de café perfectamente estibados. Por fin, doña Chagua decidió que ya era tarde y que las visitas deberían dormir para poder proseguir el viaje el día siguiente, muy temprano de la madrugada. Así que llevó a la abuela y a mamá y las acomodó en una habitación con dos camas con resorte y colchón, en otra habitación similar durmieron los chicos, cada quien en una cama. La casa además contaba con sanitarios lavables y con un baño bien acondicionado. En casa de don Lencho fue en donde recibieron las mejores atenciones y en donde pudieron dormir en camas muelles y con sábanas de algodón olorosas a limpio. La abuela, como siempre, se despertó a las tres de la mañana. Se levantó y se dio una ducha muy agradable porque no hacía frío. Despertó a mamá y a los chicos a quienes envió para que levantaran a los mozos. Estos realmente ya estaban en pie y se largaron, junto con los mozos, a la finca Montesinos para traer las cabalgaduras. Al regresar procedieron a ensillar y a amarrar la carga. A las cuatro de la mañana todo estaba dispuesto para la partida, pero don Lencho y doña Chagua, que se habían levantado también a las tres, insistieron en que deberían tomar el café y desayunar. A las cuatro y media todos estaban listos para el viaje. La abuela y mamá se despidieron muy satisfechas y don Lencho y doña Chagua salieron a la acera para decir adiós. El camino era muy fresco porque estaba flanqueado por enormes árboles de Guanacaste cuyas ramas, entrelazadas formaban un techo vegetal que libraba de los ardientes rayos solares. Cruzaron la quebrada de Jurla que tenía poco caudal y luego el Río Cumes, un poco más caudaloso y raudo. Los habitantes de Otoro aseguraban que en una de las pozas del río se bañaba el Cristo de Quelala y la llamaban La Poza del Señor. Las bestias bebieron de esas aguas frescas y cristalinas. El camino era plano hasta que llegaron a la Hacienda San Vicente. Ahí les recibió, muy amablemente, don Carlos Tosta y su esposa doña Esmeralda Bourdeth. -Les esperábamos desde anoche. Camilito nos había dicho que pasarían la noche con nosotros –dijo don Carlos. -Esa era la intención –dijo la abuela-, pero fuimos a ver a Lencho y no nos permitió venirnos. Así que en su casa pasamos la noche. Gracias de todos modos. ¿Cómo se encuentran ustedes? -Nosotros bien y, por supuesto, muy contentos de tenerles aquí, aunque solo sea por un rato. Bájense de las mulas y vengan a tomar el café con nosotros. La abuela accedió a permanecer en aquella casa un buen rato y desmontó de su mula y lo mismo hizo mamá. Entraron en casa de los Tosta que estaba muy bien acondicionada. Lo que más le llamó la atención al tío Carlos fue un busto del General Vicente Tosta, quien había sido presidente de Honduras. Lo observó cuidadosamente y preguntó de quien se trataba. Don Carlos le dio una breve explicación y el tío quedó satisfecho. Mientras la abuela, mamá y los Tosta conversaban, los tíos fueron a explorar la finca. Ahí se toparon con frutas poco conocidas: aberrogas5, hicacos, cacao, jocotes, mangos hade, pitangas y nueces pecanas. De todo probaron y saborearon, tío Carlos mandó a tío Adán a que preguntaran a don Carlos si podían llevar algunas frutas y éste les autorizó con una sonrisa de satisfacción. En verdad ya tenían las bolsas de sus pantalones llenas de frutas. De pronto se toparon con una noria con una rueda de madera con radios de más de tres metros de diámetro que era movida por un arroyo, cuya agua era dirigida a los cangilones de la rueda, 5 Llamada también fruta estrella. mediante un canal de madera impermeabilizado con resina de pino. Esta noria servía para poner en acción un molino para procesar el café y el cacao. También fueron a los establos para observar el ganado que era más grande y de mejor aspecto que las vacas que conocían en La Esperanza. A las dos horas reanudaron el camino que ahora era cuesta arriba, para subir a cumbre de la montaña de Montecillos. La marcha iba a ser más lenta y trabajosa por lo empinado de algunas cuestas. Muy pronto pasaron por una aldea llamada Coclan y a partir de ahí el camino estaba flanqueado por milpas, cañaverales, cultivos de piña y cafetales con mucha huerta6 para la sombra necesaria para el crecimiento y producción de los cafetos. El camino era tortuoso, zigzagueante. A medida que ascendían podía verse la extensión del Valle de Otoro, la Villa de Otoro y los meandros del Río Grande, todo lleno del verdor que aportan las lluvias de la época y la temperatura era más fría y agradable. Las casas situadas a la vera del camino eran de bahareque y con techo de paja algunas y de teja otras. Las había con corredor y con patio en la parte frontal. En casi todos los corredores podía verse un recipiente de madera tallado en un tronco de árbol, con una cavidad en la parte superior, semejando una vasija enorme, con un mazo en el interior, para machacar el café secado al sol o el arroz, para quitarles la cáscara y la casulla. En otra parte del camino se toparon con una molienda. Se trataba de una galera con techo de paja. En el centro estaba instalado trapiche con engranajes de madera. Una yunta de bueyes tenía sujeto al yugo una palanca que arrancaba desde el trapiche. Al caminar los bueyes, animados por un bueyero, en circunferencias en torno a la máquina, hacían girar los engranajes de madera para exprimir la caña de azúcar y extraerle el jugo, dirigido por un pequeño canal a un recipiente muy grande de madera, en donde este jugo era sometido a cocción hasta producir la miel, derramada en unos moldes de maderas con agujeros cilíndricos para hacer el dulce de panela. La basurita en la superficie de la miel hirviente era sacada con unas cucharas de madera. Los chicos comieron de esos sobrenadantes que se llaman cachaza y se encantaron del sabor delicioso de la miel, cuyo aroma impregnaba todo el ambiente. La caña era acarreada desde el cañaveral en carretas tiradas por bueyes. En la molienda almorzaron y descansaron un buen rato sin desensillar las bestias. 6 En Hondura, plantas de banano y de otras musáceas. Más tarde llegaron a la cima de la montaña, a un lugar conocido como Los Alpes y descansaron un rato en una casa de campo de Don Lorenzo. Después iniciaron el descenso hacia la meseta de Siguatepeque. Desde un punto del camino, antes de arribar a la aldea El Rincón, pudieron divisar las casas de Siguatepeque, una población más grande y con mucho más progreso. Avanzaron con no tanta prisa y se encontraron con otra aldea llamada El Porvenir y, después entraron a Siguatepeque por el barrio El Carmen, desde donde se podía observar, escondido entre los pinos, en una loma situada al norte, el Hospital Evangélico construido de piedra tallada. Por fin llegaron a una de las esquinas de la plaza en donde había una gasolinería Texaco. De ese establecimiento era dueño Josecito, un enano, cuya mujer era muy elegante, de tez muy blanca y ojos zarcos. Las bombas eran esbeltas, más altas y delgadas que las actuales, accionadas con un maneral7 y mientras estaban en acción la gasolina se miraba circular a través de un pequeño recipiente semiesférico y de cristal. Más hacia debajo de esa esferita estaba la pantalla que mostraba la cantidad de combustible servido. El galón de gasolina costaba menos que cincuenta centavos de lempira. Casi enfrente de la gasolinería estaba la pensión, de cuyo nombre no me acuerdo, pero creo finalmente que había un rótulo que decía simplemente PENCION. Así, con letra c y sin acento y con una letra hecha por alguien que se caracterizaba por una pésima caligrafía. Ahí iban a contratar tres habitaciones: una para la abuela y mamá, otra para los chicos y otra para Modestito y los mozos. Las camas no tenían colchón sino una red de cuerdas con una estera encima más conocida como petate. El movimiento de autos y de agentes en la gasolinera era muy grande, pues estaba en el camino hacia Tegucigalpa y hacia San Pedro Sula. A acomodarse iban cuando llegó Manuel Madrid, que era realmente Girón Madrid, pero que se firmaba Manuel G. Madrid, sobrino de la abuela y primo de mamá, a recibir a los viajeros y a decirles que él era dueño de una pensión y que debían ir para allá, que ahí pasarían la noche porque al día siguiente partirían, en la baronesa, muy temprano de la mañana y que Camilo ya lo tenía previsto todo. Por Siguatepeque pasaban las empresas de transporte entre Tegucigalpa y San Pedro Sula: la más antigua era la Dean, que comenzó a funcionar luego que fue establecida por 7 Palanca que se hace girar para accionar una máquina. Hondureñismo no registrado en el DRAE. don Julio Villars, en 1908, quien hizo traer de los Estados Unidos un camión que acondicionó con varios asientos de madera para trasladar pasajeros entre Tegucigalpa y la costa del Pacífico. Ese fue el inició de los camiones de transporte público improvisados y acondicionados como autobuses, los cuales fueron denominados coloquialmente por los hondureños como “Baronesas”. La cabina del conductor o chofer, no estaba separada de la carrocería. La carrocería tenía una seis u ocho filas de bancas de madera, acolchonadas para unos 48 pasajeros. Si no cabían en el interior algunos pasajeros eran subidos al techo y ahí viajaban sujetos con sus manos del barandal de la parrilla en donde iba acomodado el equipaje y, a veces, algunos animales como cerdos y gallinas o sacos de harina, maíz, frijoles o arroz. Las ventanas tenían una cortina de lona que cubría todo el flanco. La enrollaban cuando no molestaba el sol y la desenrollaban para proteger a los pasajeros del sol y del polvo de la carretera. Otras empresas de transportes eran: “La Empresa Álvarez”, “La Empresa Madrid”, “La Empresa Nacional de JJ GALO” y la “Empresa Fox”. La empresa Manuel G. Madrid solo viajaba de Siguatepeque a San Pedro Sula y viceversa. La baronesa, más adelante explicaré el origen de esta popular denominación a los autobuses con carrocería de madera, de Manuel era marca Ford que contaba con un excelente y poderoso motor. Era capaz de transportar cuarenta y ocho pasajeros sentados, más los pasajeros que iban en la parrilla, el equipaje, la carga y los animales. Manuel conducía su propia baronesa y la marcha era a unos treinta o cuarenta kilómetros por hora cuando iba veloz. El tonó y la trompa del carro eran de color rojo y en cada puerta delantera estaba escrito, con letras blancas, Manuel G. Madrid. La G. era la abreviatura de Girón, también el apellido de la abuela. Los faros delanteros redondos. La carrocería de madera pintada de rojo y blanco: la forma de identificarse con el Partido Liberal, a pesar de que tal osadía era realmente un peligro en ese tiempo de la dictadura de Carías. La pensión de Manuel no era mejor que la otra, pero al menos ofrecía un lugar en donde habría que descansar porque al día siguiente, la abuela y mamá tomarían la baronesa de Manuel con rumbo a La Costa, mientras que Modestito, los chicos y los mozos, junto con los animales, regresarían a La Esperanza. La abuela y mamá les despidieron, les aconsejaron tener cuidado con el camino y, especialmente a tío Carlos, le pidió portarse bien. A las cuatro de la mañana del día siguiente, Manuel encendió la baronesa y salió, con un poco de frío, a recoger los pasajeros en sus casas de habitación; como la mayoría de los pasajeros era huéspedes de su pensión y de las otras que estaban en las cercanías de la gasolinería de Josecito, muy pronto estuvo de regreso para subirlos y partir. La abuela estuvo atenta para que acomodaran su equipaje y luego fue sentada, junto con mamá, en el asiento delantero, que era una extensión del asiento del chofer, mullido y el único que venía en el auto hecho en la fábrica. A los pocos kilómetros de camino, mamá comenzó a vomitar la acomodaron en el asiento junto a la ventana; era la primera vez que se subía a un automóvil. Algunos pasajeros sugirieron que se atara la cabeza con una toalla, que se pusiera periódicos en el estómago, que esto, que lo otro, incluso uno de los pasajeros sacó un frasco con un jarabe rojo y le hizo beber dos cucharadas de aquel brebaje con un sabor no muy agradable por los gestos que hizo mamá. Al fin dejó de vomitar, no sé si porque ya no había nada que echar o por causa del bendito jarabe. Eso sí, iba casi muerta, recostada en la abuela quien la reconfortaba con sus tibias manos al pasárselas por la cabeza. La carretera era de tierra e iba en descenso por una cuesta peligrosísima que se llamaba Curinca y que estaba flanqueada por muchos abismos. Al llegar a un riachuelo que no tenía puente, Manuel paró su baronesa y permitió a los pasajeros bajarse para orinar y para tomar agua. Mamá y la abuela permanecieron en su asiento, pero un pasajero le ofreció una cacerola con agua para que se lavara la cara. El paisaje era nuevamente lleno de vegetación formada, principalmente, por olorosos pinares y liquidámbares llenos de hojas de verde brillante, de gallinazos y de orquídeas. Al medio día llegaron a una curva en donde había un pequeño riachuelo de aguas cristalinas, abundantes árboles gigantes que formaban un fresco techo verde y en donde había un comedor. Ese sitio se llamaba Montañuela. En la explanada se estacionaban las baronesas, los camiones cargados, también con carrocería de madera, y los autos particulares que no eran muy numerosos. Manuel estacionó su baronesa y pidió a los pasajeros que se bajaran, que almorzaran e hicieran sus necesidades. Las mujeres del comedor atendían aquel enjambre de personas que pedían que les sirvieran pronto por temor a que las dejaran. Manuel se sentó en una de las mesas junto con la abuela y mamá y fueron servidos de gratis, como recompensa por los pasajeros que llevaba Manuel día con día y que alimentaban la prosperidad del negocio. Ahí también vendían gasolina pero no había máquinas expendedoras sino que se guardaba en toneles y se ofrecía por galones que se echaban en el tanque de los autos mediante el uso de un embudo especial que tenía un filtro de fieltro para evitar las impurezas. Manuel comió apresuradamente, mamá no probó bocado y la abuela apenas comió un poco. Después Manuel fue a la baronesa, levantó el capó y revisó el nivel del aceite del motor y del agua. De paso llenó unos tres galones con agua del riachuelo para ser utilizada en el caso de que el motor se calentara demasiado. Los demás pasajeros, después de comer y de haber hecho sus necesidades, se tumbaron en el césped para descansar un rato. Una hora después Manuel llamó a los pasajeros quienes acudieron con presteza. La abuela y mamá se acomodaron en la cabina nuevamente y cuando todos estaban en su sitio y el ayudante hubo verificado que no faltaba nadie, dio la señal para que la baronesa arrancara. El camino ahora era más plano pues ya habían atravesado un pueblecito llamado La Misión y otro cercano, con el nombre de Taulabé. La baronesa corrió con mayor velocidad hasta pasar por un caserío conocido como Jardines y llegar al puerto lacustre de Pito Solo, situado en el extremo sur del lago de Yojoa. Ese era otro sitio de gran movimiento de autos y personas, porque había ahí un ferry boat en el cual era preciso subir la baronesa y todos los autos que iban rumbo al norte, con sus pasajeros y su carga, para atravesar el lago, porque no había carretera periférica al lago. Se cuenta que en este sitio, el ferry boat siempre esperaba a que llegara una señora que decía ser baronesa y que el ferry no arrancaba hasta que no llegara la baronesa que lo hacía, precisamente, en uno de esos buses con carrocería de madera fabricada por los carpinteros hondureños. De ahí, se cuenta, surgió el nombre de baronesa para nuestros carros de pasajeros con carrocería de madera. Ramón Oquelí tiene otra versión pero muy parecida a esta que hoy les cuento. El ferry boat era de madera y hierro. Quizás podría dar cupo a dos autos pequeños, pero no cabía más que un camión o una baronesa. Los automóviles entraban en el ferry boat por una rampa de madera. Constaba de dos pisos. En el primero iban los automóviles y en el segundo había asientos y una pequeña cafetería en la que vendían algunos bocadillos, gaseosas, agua y café. En ambos costados presentaba dos ruedas de madera enormes, muy parecidas a las de la noria de la Hacienda San Vicente, nada más que éstas, en vez de cangilones tenían aspas, que eran movidas por un motor de vapor y hacían que el ferry se movilizara. En una parte del segundo piso estaba la cabina del capitán. En ambos frontones había un rótulo que decía EMPRESA DEAN. Mamá volvió a vomitar en cuanto se subió al ferry y no hubo manera de que se mejorara a pesar de que el pasajero volvió a administrarle otras dos cucharadas de jarabe. La travesía duró unas tres horas, en un trayecto de diez y seis kilómetros, porque el ferry se movía con mucha lentitud. Durante la travesía la abuela pudo ver las olas apacibles, los peces, unas bandadas de patos y de garzas y algunos cocodrilos. Mamá no atendía a nada más que su nausea. Por fin llegaron al otro extremo, al puerto El Jaral, llamado también Bertrand. Ahí había otro pequeño embarcadero por donde los autos y los pasajeros salían a la carretera. Manuel desembarcó su baronesa y la enrumbó hacia Potrerillos, en una carretera con muchas curvas peligrosas que descendía hacia el Valle de Sula. La baronesa avanzaba en segunda o en primera para frenar con el motor, la segunda producía un silbido muy particular. No tardaron en pasar por San Buena Ventura y a unos pocos kilómetros, cuesta abajo llegaron a Río Lindo. Este era un pequeño pueblo con casas de madera por la influencia de las construcciones de la Tela Rail Road Co., dueña, en los alrededores, de cultivos de madera de teca y de criaderos de ganado. En ese lugar, Río Lindo, con origen en el Lago, formaba tres hermosas cataratas que eran la admiración de quienes pasaban rumbo a San Pedro Sula o a Tegucigalpa y en donde murieron ahogados muchos jóvenes y borrachos. Esas cataratas desaparecieron con motivo del huracán Fifí. El viaje continuó por el valle. La carretera cruzo el Río Lindo por un puente estrecho de madera y se dirigió hacia el Norte, con la Villa de Potrerillos como destino. La baronesa avanzaba con una velocidad mayor, a veces, hasta 60 kilómetros por hora. Atrás, dejaba una nube de polvo; cuando frenaba o bajaba la velocidad, se metía en la carrocería y cubría los rostros y las ropas de los pasajeros. Lo mismo pasaba cuando la baronesa de Manuel se encontraba con otro auto que pasaba en sentido contrario o cuando caminaba detrás de otro. La carretera estaba flanqueada, en gran parte de su recorrido, por grandes árboles de teca. Al llegar a Potrerillos se terminaba la carretera. De aquí en adelante el viaje sería en ferrocarril. Manuel se ocupó de alojar a las dos mujeres en una de las pensiones del pueblo y se comprometió a guiarlas, en la mañana siguiente, para que llegaran a la estación y tomaran el tren. Y así ocurrió. La abuela y mamá durmieron plácidamente, un poco molestas por el calor, pero al fin durmieron. Se despertaron temprano, desayunaron en el comedor de la pensión y, a las siete y media de la mañana, Manuel las había llevado a la estación porque el ferrocarril salía a las 8 de la mañana. Manuel compró los boletos hasta La Lima y los tres se fueron al andén de la estación. Ahí estaba aquella enorme máquina que expiraba vapor de agua con gran ruido, pintada de negro, con una gran barriga que era la caldera de agua hirviente que producía el vapor para hacer caminar la locomotora. Era muy evidente también la chimenea por donde se escapaban los humos de la combustión del carbón y la campana que el maquinista sonaba, más el pito, para advertir de su cercanía, en las curvas, cuando llegaba o cuando partía. Un vástago se articula con el pie de biela. Esta biela va conectada en el otro extremo, con una clavija excéntrica, a la rueda motriz principal, que es grande y radiada, a la que hace girar mediante un movimiento de vaivén. Un vagón acoplado a la locomotora cargaba el agua y el carbón y un carbonero echaba carbón, permanentemente, con una pala, al hogar en donde se consumía y calentaba el agua. En la parte frontal, una rejilla de hierro angulada hacía las veces de quilla o de rastrillo para apartar los obstáculos en la vía. La locomotora del tren pasajero estaba enganchada con varios vagones de pasajeros: los de primera y los de segunda. En los de primera los asientos eran cómodos, forrados con paño de color rojo unos y azul marino otros, y acomodaban a dos o tres pasajeros. Algunos eran de esterilla en el asiento y en el respaldar. Estaban colocados de tal manera que los pasajeros de un asiento quedaban frente a frente con los pasajeros del asiento siguiente. Estos vagones tenían ventanas de cristal corredizas y su apariencia interna era más elegante, porque los vagones de segunda estaban equipados con asientos de madera sin forro alguno, también tenía ventanas pero estas eran una especie de persianas de madera. En el centro había un pasillo por donde pasaba un oficial para revisar los billetes. En el plantel de la estación había otras locomotoras enganchadas con vagones de carga. Las paredes laterales de algunos vagones ferroviarios eran rejillas de madera con dos grandes puertas corredizas a ambos costados. Estos vagones transportaban el banano y les llamaban fruteros e iban, hasta Puerto Cortés, cargados de racimos. acolchonados con hojas secas de huerta para ser embarcados hacia Nueva Orleans. Otros vagones eran plataformas en las que se acarreaba arena u otros materiales de construcción o necesarios para el mantenimiento de la vía férrea y había también muchos vagones cargados con troncos o trozas, como se les llamaba, de madera de pino que se exportaban, en rollo, a Nueva Orleans y a Cuba, aunque se podían observar vagones cargados con madera aserrada. Todas las locomotoras eran activadas con vapor y, mientras estaban estacionadas, emitían sus característicos ruidos ocasionados por la liberación del vapor, por las campanas y por el pito que sonaba cuando el maquinista abría una válvula para la salida, por ese artefacto, de una bocanada de vapor. Faltando 15 minutos para las 8, el maquinista accionó el pito y sonó las campanas. Mamá y la abuela subieron a uno de los vagones de primera y se acomodaron en un asiento. Mamá en el lugar de la ventana por si le aparecía el deseo de vomitar y porque así podía observar el paisaje mientras el tren viajaba. Muchos pasajeros iban vestidos con saco, sombrero y llevaban un fino bastón. A las 8 en punto arrancó el tren: primero los ruidos característicos, chus, chus, chus, eran lentos pero a medida que la locomotora tomaba más impulso y aumentaba su velocidad, el sonido era más rápido y acompasado: chiqui, chiqui, chiqui cha y se sumaba el tac tac de las ruedas al pasar sobre las junturas de los rieles. Cuando la locomotora tomaba las curvas, podía verse desde la ventana de mamá aquel infernal monstruo: expulsaba humo y vapor como un empedernido fumador de habanos. La abuela y mamá por fin se sentían augusto pues, por fin, viajaban con gran comodidad. Muy pronto llegaron a Búfalo, en las cercanías de Chamelecón. Ahí, los operarios de tierra movieron una palanca situada en la vía para que el tren tomada el carril de Las Guarumas 2 y 1, importantes campos bananeros de la Tela Rail Road Co., en donde había sendas estaciones. El tren paró en ambas por un breve tiempo para dejar y recoger pasajeros. En cuanto el tren se paraba subían a los coches infinidad de vendedores ambulantes. Ofrecían refrescos embotellados enfriados en neveras de madera y aluminio con hielo; elotes cocidos o asados, frutas tropicales y muchas achinerías más. La siguiente y principal estación era la de La Lima Nueva. En esa comunidad se encontraba la plana mayor de la Compañía. Se trataba de un pueblo limpio, con calles asfaltadas bordeadas de mar pacíficos8 y palmeras reales, con electricidad; servicios de agua potable, de aguas negras y de recolección de basura, con casas de madera situadas 8 rosa sinensis sobre polines por el peligro de las inundaciones: las casas eran de primera para los empleados de mayor jerarquía y barracones para los obreros. Los altos jerarcas vivían en casas de madera muy lujosas en un área segregada que era conocida como “La Zona”, una elipse de La Zona Americana, con gran influencia, en su arquitectura, de los poblados de Luisiana. La Lima Nueva está separada de La Lima Vieja por el Río Chamelecón. La Lima Vieja era el pueblo original o más bien el pueblo marginal, transformado al calor del crecimiento económico generado por la actividad bananera. Un puente de hierro para autos y peatones une a los dos poblados. La principal actividad eran los estancos y los burdeles a donde acudían los campeños9 a emborracharse y a armar grandes escándalos. Llegaban los domingos en el tren pasajero, por la mañana, y retornaban en el mismo tren a la una de la tarde. Los campeños borrachos que se quedaban rezagados, regresaban a sus casas en un tren con vagones fruteros y sin asientos, llamado popularmente machangay10, que hacia su recorrido a partir de las cinco de la tarde. El estado alcoholizado de los pasajeros era la causa, con mucha frecuencia, de innarrables escándalos de bolos. El tren estuvo parado casi una hora. Esto permitió la entrada y salida de pasajeros y el manejo de los equipajes. Después prosiguió su ruta rumbo al Puerto de Tela. En la siguiente estación, situada en Campo Dos: el destino de nuestras viajeras. En el andén estaba, en la espera, tío Camilo. En cuanto descendieron mi tío corrió a encontrarlas y se abrazó, muy emocionado, con su madre Mercedes y luego con su hermana Tina. Él hizo muchas preguntas sobre cómo estaban los demás parientes en La Esperanza y sobre noticias de su pueblo. Al mismo tiempo las acomodó en un asiento de la estación y se ocupó de recuperar el equipaje que, con la ayuda de un mozo, fue subido a un Jeep Willis, color verde oscuro, en el compartimiento trasero destinado al equipaje. La abuela se acomodó en el asiento al par del conductor y mamá en el asiento de atrás y, con tío Camilo al timón, arrancaron rumbo a la casa en Campo Dos. En la casa esperaba tía Lucila. Recibió a las visitantes con mucho entusiasmo y cariño, les mostró la habitación, el baño y el sanitario, les dio toallas para que tomaran un baño para quitarse el cansancio y el polvo del viaje y les pidió que en cuanto estuvieran 9 Campesinos empleados en las fincas bananeras Una deformación de machine way 10 listas vinieran al comedor para comer. La mesa estaba cubierta con un bello mantel de algodón blanco bordeado de encajes y los cubietos y los platos, con una marca con las iniciales de la Compañía, colocados conforme a las normas sociales. La tía había preparado una rica comida con guisados muy deliciosos porque ella era muy exquisita para cocinar. Después de la cena hicieron una conversación en la que tío Camilo y Tía Lucila preguntaron. Pero luego el cansancio se hizo evidente en las viajeras y tía Lucila las condujo a la habitación. Tía Lucila encendió el ventilador de techo, saludó con su “buenas noches” y les cerró la puerta. La abuela y mamá durmieron plácidamente, con la seguridad de sentirse en casa de su hijo y hermano. La casa era de madera machimbrada.11 Tenía amplios ventanales en la sala, cerrados con tela metálica y una lona con un mecanismo para extenderla o enrollarla; el piso de madera, la entrada con doble puerta para evitar el paso de los zancudos y mosquitos; tres habitaciones grandes con baños y servicios sanitarios lavables, una cocina, un comedor; en el techo ventiladores en cada ambiente y lámparas de porcelana. En la zona de abajo había una zona de recreación y ahí se alojaba la lavandería. La ropa la lavaban con un jabón marca Ivory que le daba una agradable fragancia. El patio o yarda estaba cubierto con grama muy bien cuidada y albergaba dos árboles de mango hade. La casa, muy limpia y bellamente decorada con el refinado gusto de Tía Lucila. Los muebles de caoba eran proporcionados por la Compañía y fabricados en un gran taller de carpintería que atendía las necesidades de los empleados del nivel de mandadores para arriba. Por la tarde, cuando tío Camilo regresó se sentaron a la mesa y cenaron. Durante la cena tío Camilo dijo: -Hoy es una noche de cine y les invito. Solo hay cine los sábados. Así que a las seis se subieron a la Willis y se encaminaron al cine. Ahí había una gradería de madera al aire libre situada en los dos lados adyacentes de un campo de beisbol. La pantalla de tela de manta estaba situada al frente y era portátil, de tal suerte que se podía poner y quitar. El público comenzó a llenar las graderías a las siete en punto empezó la función. La imagen era en blanco y negro y el sonido no muy nítido. La película de esa noche era Juana de Arco. Cada vez que se terminaba de pasar un rollo de la película había una pausa para esperar que se enhebrara el rollo siguiente. En otras ocasiones la pausa se 11 machihembrada producía por rotura de la cinta. Mamá se durmió en cuando apagaron las luces y como nadie hacía bulla y solamente se escuchaban los diálogos y la música de fondo, mamá durmió durante toda la película. La escena final consistía en que la heroína era quemada en una hoguera y mientras las llamas ardían en la pantalla, el público se levantó para marcharse. En ese momento mamá se despertó y como vio a todo mundo en acción para abandonar las graderías y las llamas en la pantalla, gritó asustada: -¡El incendio, el incendio! Todos los del público, situados en su cercanía, la miraron con asombro, pero al volver a casa, mamá fue objeto de bromas por el incidente, pero el asunto no volvió a mencionarse. Al día siguiente, un domingo muy soleado, tío Camilo invitó a la abuela, a mamá y a la tía Lucila a dar un paseo por La Lima. Primero fueron al Club Sula en donde vieron, junto a la piscina, dos enormes leones enjaulados. Casi frente al club estaba la enorme Escuela Esteban Guardiola. -Aquí, en esta escuela trabajé como maestro –explicó tío Camilo- y aquí conocí a Lucila. Se dirigieron a la casa del Profesor Ibrahim Gamero Idiáquez, viejo maestro de tío Camilo, que había estado, durante sus primeros años de ejercicio del magisterio, en La Esperanza. Él conocía a la abuela y a mamá. Ahí saludaron al profesor y a su esposa doña Virginia quienes les atendieron espléndidamente. Don Ibrahim preguntó por sus amigos y pupilos de La Esperanza y la abuela Mercedes le brindó pormenores. Después, a una cuadra, entraron al Hotel La Lima, muy amplio, situado muy cerca del extremo del puente del lado de Lima Nueva y también construido de madera. El hotel era administrado por el griego Jorge Pitsikalis, quien era amigo de tío Camilo y, en honor de la abuela y de mamá, ejecutó melodías griegas, con gran maestría, en un enorme acordeón de botones. Desde aquí fueron a La Zona Americana. Allí visitaron el campo de golf y entraron en la cafetería y les sirvieron coca-cola bien helada, mientras les llevaban un rico y suculento almuerzo. Por la tarde regresaron a Campo 2, a casa. Mamá y la abuela descansaron durante un buen rato. Después de la siesta se levantaron a ayudar en las labores de la casa pero tía Lucila no se los permitió. El lunes, tío Camilo, después del desayuno, tomó el pick up que le asignaba la compañía y se fue a su trabajo muy temprano, pero antes dejó a la abuela una cantidad de dinero para que hiciera compras. Tío Camilo era el mandador de la Finca y ganaba un buen salario. A eso de las 10 de la mañana, tía Lucila les ofreció, a la abuela y a mamá, llevarlas al Comisariato de La Lima. Así que se alistaron y se fueron en la Willis, con tía Lucila al timón. El Comisariato era una tienda en donde los empleados de la Compañía compraban lo que necesitaban, una especie de supermercado como los de hoy. Ahí se vendían productos procedentes de Norte América: productos de limpieza tales como Fab en polvo, jabón Ivory, jabones Camay y Palmolive, pasta de dientes Kolinos y Colgate; también alimentos enlatados, carnes, quesos y otros productos lácteos; ropa para varones, mujeres y niños; enseres electrodomésticos y muchísimas cosas más. La abuela se compró algunos vestidos y artículos que necesitaba en casa y que no los había en La Esperanza. También permitió que mamá escogiera alguna ropa y zapatos, perfumes y cremas. Al momento de pagar tía Lucila asumió la cuenta, con las protestas de la abuela. El siguiente domingo, por el tren, llegaron, temprano de la mañana, el tío Arturo, el hijo mayor de la abuela, quien era mandador de la finca Chasnigüa, el tío Manuel y el tío Julio, hijos de la mamita Chila, quienes trabajaban con la Compañía, pero en el puerto de Tela. Venían a saludar a la abuela Mercedes y a mamá Ernestina. Ese día tía Lucila preparó un verdadero banquete, pues ella era apasionada de la cocina y sus platos eran una verdadera exquisitez. Se quedaron en casa porque el día siguiente, la abuela y mamá volvían a La Esperanza. Iban a realizar el mismo periplo de venida en sentido contrario.
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados