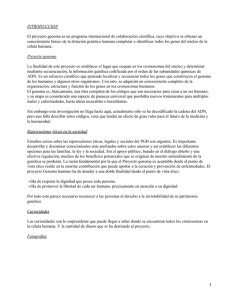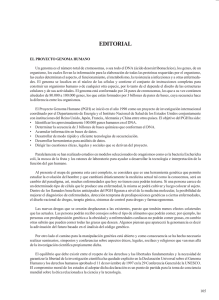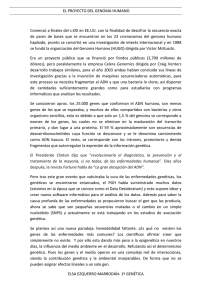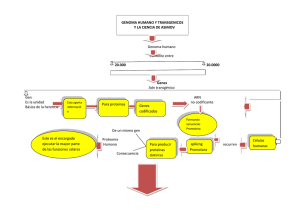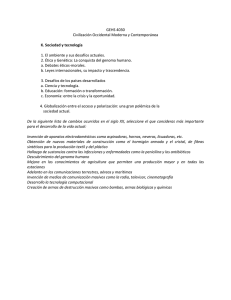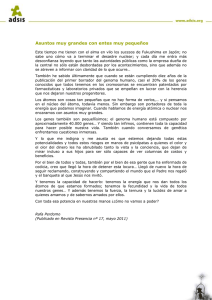Economía de la biotecnología y políticas de innovación
Anuncio

Economía de la biotecnología y políticas de innovación Luis Rubalcaba Bermejo, Prof. Titular de Política Económica. Universidad de Alcalá Introducción. Las implicaciones económicas de la investigación en el genoma humano son decisivas y están en la base de muchos de sus desarrollos y aplicaciones. La economía ofrece una clave para entender la situación de la investigación en el genoma humano y las expectativas que se ciernen sobre él. Los intereses económicos se han encontrado con los científicos para construir uno de los proyectos más apasionantes de la historia de la humanidad. Encuentro producido no porque el proyecto haya resultado muy caro (los 3.000 millones de $ de ayuda estatal norteamericana son pocos comparados con los 30.000 mill $ que han costado algunos proyectos espaciales) como por la forma en que los consorcios públicos y las empresas privadas han trabajado conjuntamente y compitiendo para conseguir resultados exitosos en poco tiempo (apenas 12 años), y también por cómo la economía está influyendo en la dirección que toman algunas de sus aplicaciones, para bien y para mal, como en el caso de la clonación. Esta breve contribución no pretende analizar todos los aspectos en juego sino simplemente los principales puntos que clarifican el papel de la economía en este proyecto científico. 1. El punto de partida: La economía como base de la investigación genética En algunos ambientes se presenta como muy preocupante que la economía, y no la ética o la salud, se sitúe en la base de la investigación del genoma humano. Razones sobradas hay para ello. Los dos socialdemócratas más decisivos de Alemania, el canciller Schröeder y el Presidente Rau mantienen desde mediados de mayo de 2000 una fuerte disputa donde el primero defiende las ventajas económicas de la investigación frente al segundo, crítico con los proyectos que esconden la necesidad de poner límites al uso de embriones. El conflicto existe. Pero no se produce tanto entre la economía y la investigación –error en el que incurren defensores y detractores del proyecto-, sino entre una cierta forma de entender la economía y una cierta forma de entender la ciencia. En sí misma, la economía es una dimensión de toda actividad humana que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades ilimitadas del hombre a partir de recursos escasos. La economía es una dimensión ineludible de la investigación genética. La cuestión es saber qué tipo de economía se contrapone a qué tipo de ciencia. 2. El conflicto entre ciencia y beneficio: una falacia del idealismo. En un artículo reciente en The Economist (2001) se narra la historia de científicos como Humphry Davy o Louis Pasteur que trabajaban tanto en el terreno puramente científico teórico (descubrimiento de elementos químicos, propiedades de moléculas) como en el práctico, buscando aplicaciones que fueran útiles y produjera beneficios sociales y económicos para todos (lámparas para mejorar la seguridad de los mineros, medidas 1 para evitar el corte de la leche). En la realidad de su trabajo cotidiano no se hallaba un conflicto enconado entre ciencia y beneficio. El crecimiento de las dimensiones e interrelaciones de ciencia y beneficio, y de la inevitable especialización entre lo teórico y lo aplicado, es lo que ha acrecentado el conflicto. Pero es una falacia idealista pensar que la ciencia puede avanzar por encima del beneficio económico. Algunas ciencias pueden, otras no. El proyecto del genoma humano ofrece el ejemplo más claro de la utilidad del beneficio para la ciencia y de la ciencia para el beneficio. La investigación científica es lo que los economistas llamamos un bien público, es decir, un bien generalmente costoso de producir, cuyos beneficios son difícilmente apropiables, donde el consumo es no-rival (que uno disfrute del bien no significa que otro no pueda disfrutar igualmente del mismo bien) y es difícil aplicar el principio de exclusión (es complicado excluir a la gente del uso y disfrute de dichos bienes). En estos casos, como en la defensa nacional, la seguridad vial, o los faros, son los Estados quienes tienen que intervenir, y, en muchos casos, producir. Y la investigación también debe ser promovida o incluso producirda, al menos en parte, por el Estado. Porque hay cosas que benefician a todos pero que nadie está dispuesto a pagar por ellas. Sin embargo, hay programas científicos donde los resultados son parcialmente apropiables y el mercado privado puede y debe funcionar. Gracias al sistema de licencias y patentes, mucha investigación puede ser producida por empresas lucrativas. Otra cuestión es dilucidar qué es y qué no es patentable, cuánto duran las patentes, cómo se obtienen, etc. Existe por tanto una investigación (muy minoritaria) que puede producirse como cualquier otro bien privado, otra (mayoritaria) que puede producirse por el sector privado con una protección adecuada gracias al sistema de patentes y una última (residual según el principio de subsidiariedad, pero muy importante también, que sólo puede ser producida directamente por el sector público). Las empresas privadas vinculadas al proyecto del genoma humano se conocen como las “genomics” y se engloban dentro del conjunto de empresas biotecnológicas. Según datos de la OCDE (2001), sólo en Estados Unidos hay unas 1200 empresas biotecnológicas relevantes (pueden ser más del doble en total), 19 de las cuales dan empleo a 162.000 trabajadores. En Alemania, las mayores 279 empresas (de un total de 709) dan trabajo a 228.845 personas. En España, se estima que hay 200 empresas, de las cuales las 22 más importantes emplean a unos 90.000 trabajadores. En realidad, las “genomics” son sólo una pequeña parte de éstas, aunque probablemente las más activas en los últimos tiempos y la que están ofreciendo un área de expansión y redefinición de objetivos a las demás. La Tabla 1 muestra las principales empresas biotecnológicas, destacando el papel de las “genomics”. Hay que destacar que la irrupción del proyecto genoma está alterando las condiciones de trabajo de las empresas biotecnológicas de modo que, en un próximo futuro, la investigación genética tendrá un peso muy considerable en todas las empresas biotecnológicas, al tiempo que las propias “genomics” probablemente crearan aplicaciones ellas mismas con las que obtener un retorno directo de las inversiones realizadas. Esto puede llevar a una mayor difunimación entre las empresas estrictamente de genoma y otras empresas biotecnológicas. 2 Tabla 1. Principales empresas biotecnológicas, 2000 Empresa País Investigación principal AMGEN Estados Unidos Cáncer, neurología ARES SERONO Suiza Sida, esclerosis múltiple CHIRON Estados Unidos Cáncer, hepatitis, sida BIOGEN Estados Unidos Inmunología, cáncer SHIRE-BIOCHEM R. Unido/Canadá Sist. Nervioso, cáncer INCYTE GENOMICS Estados Unidos Genoma CELERA GENOMICS Estados Unidos Genoma HUMAN GENOMA S. Estados Unidos Genoma OPERON Estados Unidos Genoma LION BIOSCIENCE Alemania Bioinformática (1) Dato de 1999. Fuente: Enric González (2001) a partir del Anuario de Empresas Facturación (mill €) 3.440 1.274 (1) 674 (1) 670 662 215 110 26.3 (1) 14.3 14,2 Celera Genomics es probablemente la empresa más famosa en el mundo del proyecto del genoma humano. Ella ha sido la que con mayor ímpetu y éxito ha lanzado la carrera frenética por descubrir el mapa completo del genoma. Una carrera que tiene como trasfondo las posibles utilidades potenciales a desarrollar por las propias “genomics”, las otras empresas biotecnológicas y, por supuesto, las compañías farmacéuticas. A vista de muchos analistas, las empresas privadas han contribuido más rápido y mejor que los consorcios públicos. Además, gracias a los acuerdos internacionales adoptados, se pueden patentar solamente las aplicaciones, pero no la información descubierta. Ésta no puede ser patentada en sentido estricto, porque la información genética no es un invento sino un descubrimiento (sólo es patentable lo que se inventa que ha de ser original, no-obvio y útil). El mapa genético es propiedad del hombre, y por ello su conocimiento es de utilidad pública. Pero es justo que ciertas aplicaciones de Celera o de otras compañías redunden también en beneficio propio, para, entre otras cosas, obtener el justo rendimiento a una fuerte inversión inicial y a las inversiones posteriores, que también son muy substanciales. Piénsese que el coste de un medicamento de base genética es de unos 500 millones de dólares (unos 88.000 millones de pesetas), cifra al alza. Además, estos medicamentos requieren más tiempo y conllevan dificultad que los medicamentos convencionales (si en los fármacos convencionales una molécula exitosa requiere trabajar con unas 7000 moléculas...) Pero más allá del coste de la inversión las empresas privadas deben afrontar muchos riesgos: por ejemplo, que la inversión en una dirección sea una fracaso; o que sus medicamentos pueden ser demasiado caros para ser rentables (el tratamiento que combate la enfermedad de Gaucher cuesta unos 30 millones de pesetas anuales). Otro riesgo se refleja en la volatilidad de las acciones de las “genomics”, las más volátiles de todo el mercado, más que las del Nasdaq tecnológico. El derrumbe de la Nueva Economía tras Abril 2000 afectó a las genomics más que a las otras empresas. En 1999 y 2000 salieron en Estados Unidos 68 empresas biotecnológicas a cotizar en bolsa, habiendo subido el doble que las empresas de mayor crecimiento en el Nasdaq (un 97% en media), para bajar a niveles poco superiores a los iniciales tras la crisis. Las acciones de Celera pasaron de 230$ a 40$ en marzo de 2001 o Millenium de 90$ a 33$. El 3 Genomics Found (Millenium 13%, HGS, 12% y Celera 8%), constituido para diversificar el riesgo entre varias compañías, bajó un 46% en el primer año tras la crisis. La incertidumbre en las “genomics” es mayor. Por ejemplo, un anunció de una reducción en el número de genes descubiertos, afecta a las compañías que trabajan en hipótesis distintas (caso de Human Genome que estimó 90.000 genes frente a los 30.000 de borradores anteriores). A menor número de genes, mayor complejidad para obtener resultados aplicables a nuevos fármacos, porque las cosas están resultando menos lineales de lo que parecía (se pensaba que a cada gen o grupo de genes correspondería una nueva enfermedad), de modo que el mercado está forzando a las “genomics” a orientarse al estudio de las proteínas y sus interacciones, al haberse rebajado el valor de las patentes de genes. Gráfico 1: Evolución del índice de valores biotecnológicos frente al Dow Jones Gráfico 2: Evolución del índice de valores biotecnológicos frente al NASDAQ 100 Los gráficos 1 y 2 expone esta mayor aversión de los valores biotecnológicos a la volatilidad bursátil. La espectacular subida de la bolsa tecnológica hasta marzo-abril de 2000 fue protagonizada, en una medida substancial, por los valores biotecnológicos, más incluso que por muchos de los valores de Internet. El primer trimestre de 2000 fue en el que se acumularon las mayores ganancias; Celera, por ejemplo, estuvo cerca de multiplicar por 10 el valor de sus acciones. Posteriormente, la caída también fue más brusca. Sin embargo, a partir de mediados de 2000, los valores biotecnológicos se han acercado a la evolución del resto de valores tecnológicos, especialmente telecomunicaciones e Internet, aunque en posiciones relativas mejores, siempre en 4 niveles superiores. También sería posible, en una análisis a microescala, relacionar la influencia de ciertos anuncios de descubrimientos de genes, de aplicaciones o de estimaciones de costes y beneficios del proyecto con la evolución de las acciones. La volatilidad queda patente, especialmente si se compara los valores con la evolución general del NASDAQ. En cualquier caso, los gráficos constatan el mejor comportamiento de la biotecnología frente a los grandes índices bursátiles. Las expectativas siguen siendo muy positivas, a pesar de las diversas recesiones. 3. El conflicto entre investigación privada e investigación estatal: hacia una necesaria complementariedad. Las empresas privadas siguen captando recursos para el avance científico. Hay que reconocer que en muchas ocasiones el Estado hace menos y lo hace peor. En no pocas ocasiones las empresas funcionan mejor y hacen avanzar la aplicación de los proyectos que tan necesarios son para el avance de la ciencia y la medicina. Pero sus inversiones y riesgos necesitan una justa recompensa. Plantear cualquier conflicto radical entre ciencia y beneficio es una especulación idealista. Otra cuestión diferente es que el Estado debe desarrollar una papel fundamental para corregir y complementar al sector privado o no estatal donde éste no llega. Anualmente se destinan 13 billones de $ a la investigación orientada a la medicina. 7 tienen su origen en fondos privados y 6 en públicos. Lo público y lo privado están juntos compitiendo por alcanzar unos resultados. O mejor, lo estatal y lo no estatal. Todo lo que crea la sociedad, empresas, fundaciones, entes no lucrativos, prestan un servicio público, por lo que es más correcto decir lo estatal (o de las administraciones públicas) y lo no estatal (empresas o entidades sin fines de lucro). Como se ha visto en el caso del genoma humano, la participación de lo privado o no estatal es fundamental. Por varios motivos: - - - Es más rápido, flexible y contrata a los mejores para cada cosa Tiene más capacidad de atraer al capital humano altamente cualificado: le proporciona más medios e incentivos para trabajar. La financiación es más libre para obtener los resultados que desea: ningún burócrata condiciona los resultados a criterios tan “objetivos” como inútiles (ejem, en la administración se valoran las patentes o las publicaciones en revistas de índice de impacto; en las empresas se valoran las aplicaciones realmente útiles para los avances, sobre la base de su impacto real) Se contribuye a canalizar más recursos hacia la salud. Gracias a lo privado, hay más recursos sociales a la salud que, de otro modo, irían a otros sectores. Es interesante cómo una parte de la inversión en el genoma es sumamente especulativa a corto plazo, pero hay otra, aún minoritaria, más a largo plazo, porque las expectativas de vivir de 100 a 150 años disparan la necesidad de invertir en la propia calidad de vida. El incentivo privado lucrativo beneficia a todos porque sus resultados son imitables y a la larga los efectos de la inversión privada se difunden por todo el mundo. Sin embargo, la inversión privada también plantea problemas: 5 - - Responde a los estudios de mercado (basados en las mayorías o minorías pudientes que pueden comprar los tratamientos o fármacos), Se organizan de modo muy concentrado (básicamente son diez laboratorios, seis en USA, los que producen la mayoría de los nuevos medicamentos), Los objetivos son demasiado selectivos, los intereses de los accionistas son diferentes a los intereses de la gente y los pacientes, creando disfuncionalidades y perjudicando inversiones más a largo plazo. Los criterios éticos vienen condicionados por la ética de la inversión o del accionista, pudiéndose vulnerar fácilmente los derechos humanos e incumplir las legislaciones vigentes (ej.: clonación). Este problema es de naturaleza similar al que existe ahora en el conjunto de la economía donde los intereses a corto plazo de los propietarios pueden ser contrarios a los intereses de clientes y trabajadores. Por todo ello el Estado tiene un papel fundamental para regular la actividad e inversión privada, poner límites frente a los proyectos que atenúen contra el ser humano y su dignidad, y proveer la investigación pública que debe complementar y ayudar a la privada. El Estado debe cubrir subsidiariamente lo que no puede hacer el privado. Por ejemplo, si anualmente hay 54 millones de muertes, 20 corresponden a enfermedades tropicales que afectan a personas que, en su mayoría, no pueden pagar los medicamentos. Pero además, de los 1200 tipos de medicamentos existentes sólo 13 son para enfermedades tropicales. Si no existe un marcado privado para compensar inversiones en estas enfermedades los Estados deben cubrir claramente este desfase. Hay que tener en cuenta que 90% de las inversiones en nuevos fármacos se destinan a enfermedades de países ricos. En este sentido, se estima que los beneficios del “genoma a la carta” sólo afectarán al 10% de la población más rica del mundo. En este punto las sociedades y los Estados deben hacer entender a los ricos que es bueno ayudar a los pobres (aunque sólo sea en interés propio, para, en un contexto de movilidad y fuerte emigración, construir un escudo frente a las enfermedades que exportan los países pobres). Y al, revés, que los pobres entiendan que de los avances de los ricos, un día, podrán beneficiarse mucho lo pobres. El Estado tiene un papel decisivo en el modo en que se desarrollan las relaciones entre países ricos y pobres. Algo que no puede hacer el mercado. Otra ventaja de los Estados que, en este caso: ya que cuentan con muchos y variados equipos de investigación, pueden abarcar objetivos mucho más amplios que los privados. El problema de la gestión pública de la investigación es su lentitud, la gestión burocrática, rígida y perfeccionista que desincentiva los proyectos, y, por encima de todo, la funcionarización y debilidad de la retribución de los investigadores, que hace que muchos buenos emigren al sector privado. En todo caso, la colaboración entre los estatal y lo no-estatal resulta clave para el buen término del proyecto del genoma humano y la correcta difusión de sus beneficios. Un ejemplo: las acusaciones respectivas de Celera y el consorcio público de aprovecharse unos de los otros en sus descubrimientos, es un síntoma muy saludable de cómo la competencia beneficia a todos. La competencia siempre estimula y genera progreso. El que existan dos versiones relativamente independientes del genoma hará avanzar mucho más deprisa y mejor sobre la aprehensión de la realidad que si sólo existirá una versión, pública o privada. Al final todos reconocen la necesidad del competidor para su propio desarrollo. Del mismo que, paradójicamente, los resultados de Celera se publicaron en 6 Science, revista “non-profit”, mientras que los del consorcio público se publicaron en Nature, uno de los “Journal” más comerciales. Otro ejemplo de la necesaria complementariedad entre lo privado y lo público lo tenemos en la provisión de medicamentos a bajo coste para el tercer mundo. El caso de los tratamientos del SIDA en Africa muestra que es necesario llegar a un acuerdo para poder segmentar los mercados, de modo que los contribuyentes de los países ricos paguemos parte de estos fármacos como ayuda al desarrollo. Lo que resulta absurdo es la posición de quienes, manifestándose contra la globalización, quieren reducir los márgenes de beneficios de las empresas privadas, a través de la reducción de los precios de los medicamentos. Toda la historia económica muestra que las trabas a los beneficios de las empresas privadas desincentivan la inversión y terminan por frenar los avances. La solución pasa por repensar las formas de ayuda al desarrollo dentro de una difícil segmentación de mercados (si se regalan medicamentos éstos suelen ir al mercado negro y terminar, una vez más, en los países ricos; problema similar, en este punto, al de la agricultura) Los puntos de necesaria complementariedad entre lo público y lo privado son muchos (otro ejemplo podría verse con las pretensiones de las compañías de seguros de utilizar los test genéticos) de modo que con una correcta regulación todos se pueden beneficiar de los avances. 4. La debilidad económica del proyecto y la necesaria regulación. La debilidad económica fundamental del proyecto del genoma humano reside en el uso “economicista” e “utilitarista” del mismo. Una economía exacerbada en su interés crematístico destruye los valores propios de la ciencia y es contraria a una economía que sea realmente economía, el orden de recursos aplicados al bienestar del hombre. En las sociedades modernas democráticas actuales hay quienes, en aras de la economía, justifica fines espurios, como la clonación para perpetuarse a uno mismo, o el asesinato de inocentes, exactamente igual que en los regímenes totalitarios: la primacía de la ideología y de lo innecesario. Si el hombre se concibe como un producto económico, entonces todo vale siempre que tenga un precio de mercado y haya gente dispuesta a pagarlo. Y, claro, la investigación debe hacerse del modo más económico posible. ¿Por qué no investigar con embriones si es más barato que hacerlo con células madre de tejido adulto? En este momento hay que recordar que la verdadera economía no se construye nunca, de modo duradero, sobre el beneficio especulativo a corto plazo, como tampoco lo hace sobre el asesinato, el hurto o la expoliación, que es la forma más rápida de acumulación de riqueza. La economía requiere confianza y proyección a largo plazo, es decir, pensando en las generaciones presentes y futuras. La debilidad económica del proyecto del genoma humano proviene de que puede haber demasiados intereses a corto plazo que no miren por las consecuencias a largo plazo o por el respeto a los derechos humanos. Se pueden hacer aplicaciones muy lucrativas que sean antieconómicas, si van en contra de los intereses reales del hombre. 7 5. Conclusión. Las sociedades y los Estados deben ser conscientes de la importancia del proyecto y destinar los máximos recursos posibles para que sus resultados sean los mejores en el menor tiempo, y sean el fruto de una sana competencia y complementariedad entre lo público/estatal y lo privado/no-estatal. Deben procurar que los resultados de la investigación sean beneficiosos para todos y acorde a la economía interna de los genes que se quieren explotar, es decir, acorde al orden interno del que deriva toda actividad humana. Las sociedades y los Estados deben garantizar una regulación correcta que impida los abusos economistas del proyecto del genoma humano, toda práctica que implique el “sacrificio” de inocentes, toda tentación reglamentista, pública o privada, que pueda poner en peligro la privacidad de las personas, etc. Al final el problema de qué tipo de economía ayuda a qué tipo de ciencia remite a cuestión de conciencia, que, aún influyéndoles, trasciende los ámbitos científicos o económicos. La manipulación genética y sus investigadores y legisladores siempre tendrán que optar entre el orden y el desorden, entre la construcción y la destrucción, entre el servicio a la sociedad o el servicio al poder, entre una economía de la ciencia al servicio del hombre y una ciencia mercantilizada al servicio del dinero o la ideología. Referencias bibliográficas. - Bloom, B. and Trach, D. (2001) Genetics and developing countries. www.bmj.com (21 Junio 2001) Documentos TV (2001) La medicina de la esperanza. www.rtve.es/tve/inform/docutv EU Commission (1999) The future directions of Human Genome Research in Europe. Florence strategy meeting 23-26 January 1999. González, E. (2001) La industria genética: El genoma humano cotiza a la baja. El País, 4-04-2001. Lowrance, W. (2001) The promise of human genetic databases. www.bmj.com (21 Junio 2001) Marteau, T. And Lerman, C. (2001) Genetic risk and behavioural change. www.bmj.com (21 Junio 2001) OECD - Van Beuzekom, B (2001) Biotechnology Statistics In Oecd Member Countries: Compendium Of Existing National Statistics. STI Working Papers 2001/6. OECD Sasson, A. (1993) Biotechnologies in developing countries: present and future. UNESCO Publishing. The Economist (2001). Science and Profit. February 17th 2001 (pp 19, 78, 95-99). Warren, V. (2001) Genetics and insurance: a possible solution. www.bmj.com (21 Junio 2001) 8