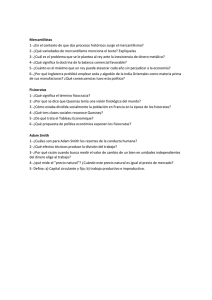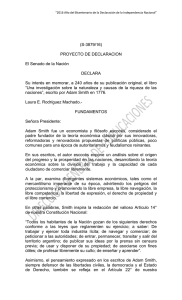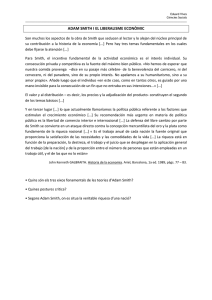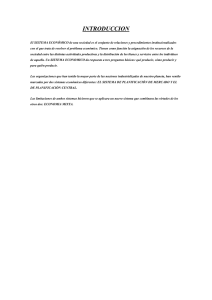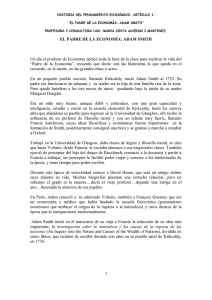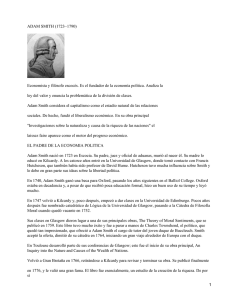Adam Smith - Econolandia
Anuncio
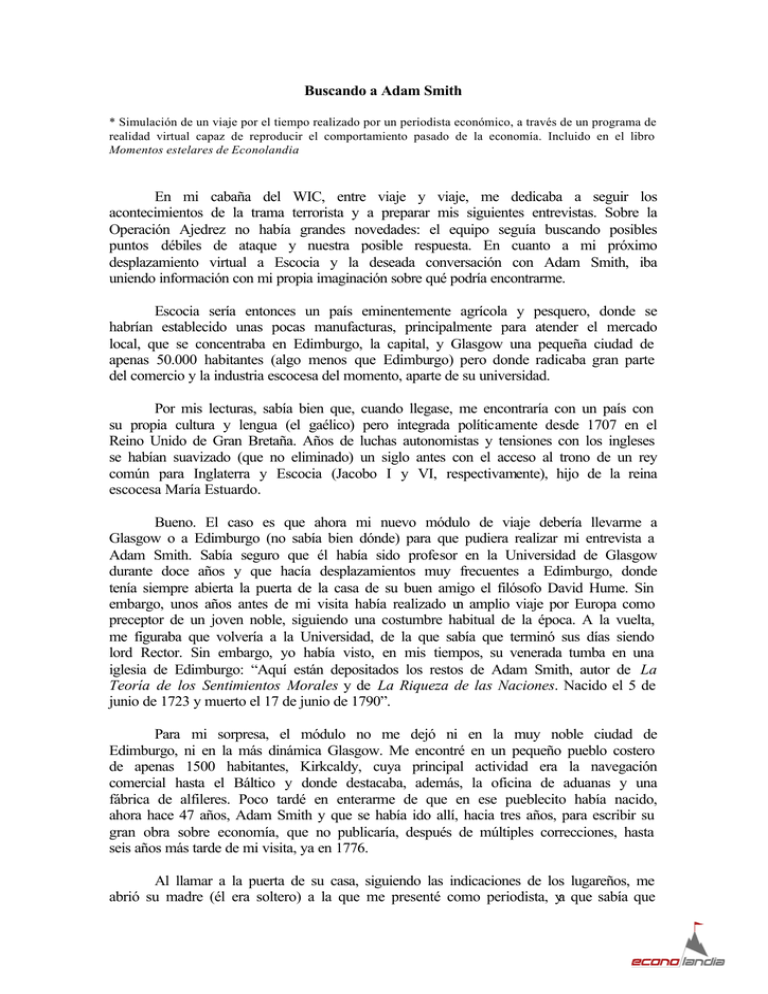
Buscando a Adam Smith * Simulación de un viaje por el tiempo realizado por un periodista económico, a través de un programa de realidad virtual capaz de reproducir el comportamiento pasado de la economía. Incluido en el libro Momentos estelares de Econolandia En mi cabaña del WIC, entre viaje y viaje, me dedicaba a seguir los acontecimientos de la trama terrorista y a preparar mis siguientes entrevistas. Sobre la Operación Ajedrez no había grandes novedades: el equipo seguía buscando posibles puntos débiles de ataque y nuestra posible respuesta. En cuanto a mi próximo desplazamiento virtual a Escocia y la deseada conversación con Adam Smith, iba uniendo información con mi propia imaginación sobre qué podría encontrarme. Escocia sería entonces un país eminentemente agrícola y pesquero, donde se habrían establecido unas pocas manufacturas, principalmente para atender el mercado local, que se concentraba en Edimburgo, la capital, y Glasgow una pequeña ciudad de apenas 50.000 habitantes (algo menos que Edimburgo) pero donde radicaba gran parte del comercio y la industria escocesa del momento, aparte de su universidad. Por mis lecturas, sabía bien que, cuando llegase, me encontraría con un país con su propia cultura y lengua (el gaélico) pero integrada políticamente desde 1707 en el Reino Unido de Gran Bretaña. Años de luchas autonomistas y tensiones con los ingleses se habían suavizado (que no eliminado) un siglo antes con el acceso al trono de un rey común para Inglaterra y Escocia (Jacobo I y VI, respectivamente), hijo de la reina escocesa María Estuardo. Bueno. El caso es que ahora mi nuevo módulo de viaje debería llevarme a Glasgow o a Edimburgo (no sabía bien dónde) para que pudiera realizar mi entrevista a Adam Smith. Sabía seguro que él había sido profesor en la Universidad de Glasgow durante doce años y que hacía desplazamientos muy frecuentes a Edimburgo, donde tenía siempre abierta la puerta de la casa de su buen amigo el filósofo David Hume. Sin embargo, unos años antes de mi visita había realizado un amplio viaje por Europa como preceptor de un joven noble, siguiendo una costumbre habitual de la época. A la vuelta, me figuraba que volvería a la Universidad, de la que sabía que terminó sus días siendo lord Rector. Sin embargo, yo había visto, en mis tiempos, su venerada tumba en una iglesia de Edimburgo: “Aquí están depositados los restos de Adam Smith, autor de La Teoría de los Sentimientos Morales y de La Riqueza de las Naciones. Nacido el 5 de junio de 1723 y muerto el 17 de junio de 1790”. Para mi sorpresa, el módulo no me dejó ni en la muy noble ciudad de Edimburgo, ni en la más dinámica Glasgow. Me encontré en un pequeño pueblo costero de apenas 1500 habitantes, Kirkcaldy, cuya principal actividad era la navegación comercial hasta el Báltico y donde destacaba, además, la oficina de aduanas y una fábrica de alfileres. Poco tardé en enterarme de que en ese pueblecito había nacido, ahora hace 47 años, Adam Smith y que se había ido allí, hacia tres años, para escribir su gran obra sobre economía, que no publicaría, después de múltiples correcciones, hasta seis años más tarde de mi visita, ya en 1776. Al llamar a la puerta de su casa, siguiendo las indicaciones de los lugareños, me abrió su madre (él era soltero) a la que me presenté como periodista, ya que sabía que años atrás su hijo había participado en el lanzamiento de una revista y esperaba que hubiese una buena acogida hacia mi profesión. No tuve que esperar mucho. Doña Margarita (así se llamaba su madre) me hizo pasar a un pequeño despacho lleno de libros en estanterías y sobre una mesa que, por su carga, apenas dejaba ver a mi distinguido interlocutor. Debo reconocer que estaba impaciente y bastante nervioso ante el momento. ¡Me encontraba con quien se considera como el padre científico de la Economía! Agraciado físicamente, la verdad es que no lo era. Pero concentrar belleza y sabiduría en la misma persona hubiera sido demasiado. Ojos saltones, párpados prominentes, nariz aguileña gruesa, labio inferior abultado hacia arriba, temblor de cabeza y cierto tartamudeo que le hacía hablar a trompicones. - - - - Adelante querido amigo. No voy a llamarle colega porque yo, la verdad, sólo ayudé a poner en marcha una revista literaria, Edimburg Review, y además con poco éxito, ya que sacamos únicamente dos números. Profesor Smith –interrumpí con respeto nada fingido– usted ya ha hecho bastante con ser, además de literato, filósofo, teólogo y experto en economía política, todo ello al más alto nivel. No crea que ha sido tanto... y no lo digo por fingida humildad. La literatura para mí es una diversión. La teología es casi un producto natural de mi interrumpida carrera eclesiástica. A lo que sí me he dedicado en cuerpo y alma, es a la filosofía moral. De esta materia he dado mis cursos durante doce años en mi querida Universidad de Glasgow y siempre he incluido en ellos: teología natural, ética, jurisprudencia y economía política. Ahora me estoy dedicando a reflexionar más a fondo sobre esta última materia. ¿Cuál es para usted el contenido de esa economía política? –pregunté, para ir entrando en la materia de mi más directo interésLa economía política para mí es algo más amplio del campo que recorren algunos gobernantes que piensan en términos de comercio con otros países y acumulación de dinero; o de los planteamientos de fisiócratas como Quesnay y Turgot. Incluye demografía, política educativa, ciencias militares, agricultura o asuntos coloniales. En último término, se trata de buscar los principios generales del gobierno y las causas y consecuencias de las diferentes revoluciones que se han producido en la sociedad. La conversación iba discurriendo hacia temas demasiado abstractos para mi gusto. Así que decidí plantear algunas preguntas con más “garra”. - He oído decir a algunos personajes interesados en cuestiones de economía política que usted no puede saber mucho de un campo en el que no tiene ninguna experiencia, ni como gobernante, ni como empresario, ni siquiera como trabajador en alguna fábrica, agricultor o comerciante. ¿No se tratarán, los suyos, de planteamientos poco realistas, propios de un profesor de filosofía desde su aislada “torre de marfil”? Yo esperaba una respuesta negativa tajante. Incluso un brote de malhumor. Pero el profesor guardó silencio y durante algunos minutos parecía absorto en sus propias ideas, como si estuviera más allá de este mundo. Más tarde me enteré que estos ensimismamientos eran propios de su carácter y que eran célebres en todo el pueblo. Como cuando, meditando sobre sus temas, hizo un gran paseo de varios kilómetros por la costa vestido sólo con su camisón y un sombrero. Pausadamente se levanto de su butaca y salió de la habitación, dejándome intrigado por qué habría ido a buscar o a hacer. Volvió pulcramente trajeado: levita de color claro, calzones hasta la rodilla, medias de seda blancas, zapatos bajos con hebilla, sombrero de fieltro de casco bajo y alas anchas, sosteniendo en su manos un sobrio bastón que acentuaba su gesto de mando. - Vamos amigo Newsletter. Prefiero que continuemos nuestra conversación mientras paseamos un rato al borde del mar. Es mi costumbre de todos los días y además quiero enseñarle una experiencia real; de esas que se dice que carezco. Tras un breve caminar en silencio, el profesor Smith me señaló un edificio a la salida del pueblo. - Esta es una vieja fábrica de alfileres que yo ya visité cuando era pequeño y que me ha dado mucho que pensar por los cambios que he venido observando. Hace años un obrero producía unos pocos alfileres al día; veinte como mucho, si era diestro en la tarea. Hoy día un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un cuarto hace la punta, ... En fin, la tarea de hacer un alfiler se ha dividido en 18 operaciones distintas, algunas realizadas por un mismo trabajador. En resumen, ahora con diez trabajadores se fabrican unos 48.000 alfileres, 4.800 por persona, en lugar de 20. Es el fruto de la especialización en cada tarea, de no perder tiempo en cambiar de ocupación y también de la progresiva introducción de máquinas para hacer los pasos más simples. ¡Esa es la economía real!. Pero hay que reflexionar para entenderla, no basta con vivirla. Terminó su pequeña perorata con aire de triunfador, con el orgullo de un profesor de filosofía que trataba de comprender el mundo en todos sus aspectos. Continuamos el paseo, ahora por la arena dura de la playa, mientras yo preparaba mi batería de preguntas. - Bueno profesor. Yo ya se bien que tiene una gran fama dentro y fuera del Reino Unido. Posiblemente es uno de los más conocidos fisiócratas, incluso tanto como el doctor Quesnay. Reconozco que mi intervención tenía su pequeña dosis de veneno diluida entre dulces palabras de respeto. Adam Smith se paró de golpe en su paseo. Me miró profundamente con sus ojos saltones que parecían querer salirse de las órbitas más que nunca. - No me confunda con ese médico francés metido a economista y su grupo de aficionados, dicho sea con todo respeto para todos ellos, a los que traté durante mi estancia en París en las navidades de hace ahora cinco años. El doctor Quesnay se mueve alrededor de una idea difusa de que la circulación de la riqueza suministra al organismo de todo país la fuerza que necesita, como el fluir de la sangre en las personas. ¿Pero sabe realmente en qué consiste la riqueza de las naciones, que es el tema sobre el que vengo trabajando estos últimos años? No quise perder la oportunidad para provocar un poco más a mi idolatrado interlocutor, al que quería oír con toda la pasión de que fuera posible. - - - - - - Con toda la humildad de un advenedizo en estas cuestiones, creo que todos estaremos de acuerdo en que la riqueza está en las reservas de metales preciosos, conseguidos principalmente gracias a la exportación de una agricultura eficiente. No ha dado usted ni una, querido amigo –contestó con cierto cansancio Adam Smith-. Ni dinero, ni agricultura son sinónimos de riqueza. Hace ya algunos años que políticos y pensadores mercantilistas se empeñaron en identificar la cantidad de monedas de oro y plata que un país podía almacenar, con su riqueza. Por su parte, los fisiócratas han salido del error para caer en un concepto de riqueza que identifican básicamente con la agricultura, llegando a considerar como clases estériles a industriales y artesanos. Todas estas ideas están anticuadas. ¿Entonces...? –pregunté. Entonces lo importante no es el oro ni la plata que tengamos como nación, sino lo que se puede comprar con ese dinero. Si tuviéramos más dinero y no dispusiéramos de más productos (agrícolas o no) para satisfacer nuestras necesidades, no habríamos ganado en riqueza. La cantidad real de trabajo que podamos comprar o de la que podamos disponer no habrá aumentado. Es decir –continué con mis provocaciones- que los gobiernos de los países deben olvidarse de exportar y buscar la forma de aumentar la producción de su agricultura y de su industria para mejorar el bienestar real de sus habitantes. Otra vez equivocado- respondió con cierto enfado el profesor-. Para empezar, los Estados deberían estarse lo más quietos posible y dejar que se entiendan directamente productores y consumidores. Deben limitarse a promover un entorno legal y político que favorezca el que las personas con iniciativas puedan poner en marcha nuevas empresas. Ese principio vital del que habla Quesnay, se produce a pesar de las enfermedades y de las muchas veces absurdas prescripciones de esos falsos doctores que desde el gobierno incurren en gastos excesivos y errores de administración. O sea que los individuos aciertan cuando los gobiernos se equivocan. Aunque le pueda parecer extraño, así es. Lo que mejor funciona es un sistema de libertad natural en el que cualquier individuo pone su empeño en emplear su capital en conseguir el producto que le rinde más valor, colaborando con ello a la obtención del ingreso anual máximo para la sociedad. Ninguno se propone, por lo general, promover el interés público, pero éste es conducido por una mano invisible. Suponer que un gobernante sabe mejor lo que hay que hacer es presuntuoso e insensato por su parte y un peligro para la sociedad. Debo ahora reconocer que me hubiera quedado decepcionado si en la conversación no hubiera salido la célebre «mano invisible» de Adam Smith, de la que seguiríamos hablando durante siglos en las discusiones académicas y políticas entre partidarios del liberalismo económico y defensores de una cierta intervención de los Estados. Durante el camino de vuelta repasamos algunas otras cuestiones sobre funcionamiento de los mercados, la determinación de salarios y precios, las fluctuaciones del valor internacional del oro y la plata, los principios de una política impositiva sana o el futuro de las colonias inglesas. Para ser sincero, en aquellos momentos me propuse leer, a mi vuelta al WIC, la obra que publicaría, en pocos años, sobre la riqueza de las naciones. Lo he intentado, posteriormente en muchas ocasiones, pero son cinco libros con más de mil páginas de difícil lectura. Puede ser que sólo se hagan pesados para un periodista, ... porque la verdad es que se han hecho múltiples ediciones en un gran número de países del mundo. Inicialmente se publicó en 1776 al precio de poco más de una libra por ejemplar. El libro se vendió bien y, en ese año, Adam Smith recibió unas 300 libras del editor. En los años siguientes se hicieron reediciones (con algunas ampliaciones del autor) en inglés y las primeras traducciones al danés, alemán, francés, italiano y español. Por cierto, la versión española tardó en realizarse dieciocho años y debió primero superar la oposición frontal de los círculos más conservadores, que veían peligrosas las propuestas liberales del profesor escocés. En 1792 engrosó la lista de libros prohibidos por una Inquisición que estaba viviendo sus últimos momentos en España, con la disculpa de “la bajeza de su estilo y su escasa moralidad”. Esta sentencia figuró durante algún tiempo en las puertas de las iglesias, pero la censura no pudo contener por mucho tiempo la fuerza de estas nuevas ideas. Doscientos años después de su publicación en España, un economista español dedicaría a la obra de Adam Smith las palabras iniciales de su Biblia del Economista: Yacía el Señor en la nada. Y cuando vio que la nada no era útil, se puso a crear Creó el campo económico real. Y lo dividió en partes que llamó naciones. Las naciones, empezó, estaban informes y vacías. Dijo pues El Señor: «Se, Adam Smith». Y se hizo la Riqueza de las Naciones y vio El Señor que la riqueza era útil. Antonio Pulido, Momentos estelares de Econolandia