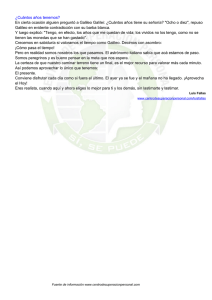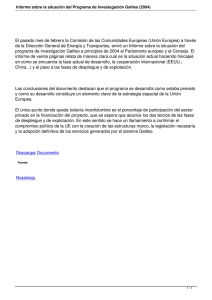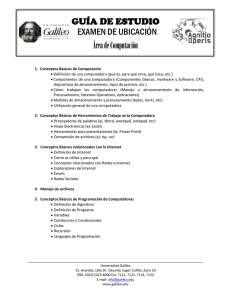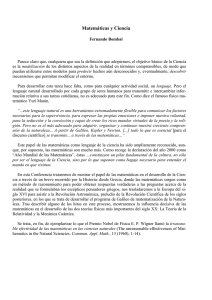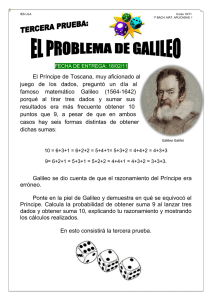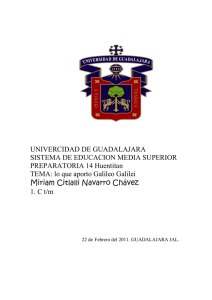galileo galilei (1564-1642): entre la ciencia y la intransigencia
Anuncio

GALILEO GALILEI (1564-1642): ENTRE LA CIENCIA Y LA INTRANSIGENCIA Galileo Galilei ha sido sin duda uno de los mejores científicos de la historia. Nacido en Pisa en 1564 vino a morir en Arcetri (paraje muy cercano a Florencia) en 1642. Siendo su padre médico inició los estudios de Medicina en la propia Universidad de Pisa, pero al recibir allí enseñanzas de Matemáticas, Astronomía y Filosofía Natural (dentro de ella la Física) decidió dedicarse al cultivo de la ciencia. A lo largo de su vida trabajó en varios centros de enseñanza en Pisa, Florencia, Venecia y Roma. Fue un hombre típico del Renacimiento, de aguda inteligencia, gran capacidad de trabajo, firmes convicciones y (todo hay que decirlo) un genio bastante vivo. Siendo Galileo autor de una obra científica tan extensa como compleja, y promotor de unas atinadísimas implicaciones metodológicas, el análisis de la misma (aunque fuese superficial) resultaría estéril en el tiempo disponible en este acto. Vamos a centrarnos entonces sólo en un episodio de su vida, aquél que le dio más fama: la apasionada defensa que realizó del heliocentrismo (doctrina que propugnaba un Sol inmóvil en el centro del Universo y el giro a su alrededor de la Tierra y demás planetas) y su choque con la Inquisición a resultas de ello. Pero para proceder con un mínimo de seriedad dicho episodio no puede relatarse sin más sino que antes debe contextualizarse históricamente, aunque sea sólo (como aquí se hará) a grandes rasgos. Para ello debemos comenzar planteando dos cuestiones. Primera, ¿en qué términos se formulaba exactamente la teoría geocéntrica (la que situaba la Tierra en el centro del Universo) en esos tiempos? Y segunda, ¿por qué era defendida tan ardorosamente dicha teoría por la Iglesia Católica? Comenzaremos abordando la segunda cuestión, pero ya dentro de la misma habrá necesidad de tratar la anterior. Galileo Galilei ( 1564-1642) Bajo una primera aproximación, cabe justificar la adhesión de la jerarquía católica a las posiciones geocentristas por la coincidencia de éstas con el mensaje bíblico. Ello se pone de manifiesto en el libro sagrado cristiano (Josué, 10: 9-13) cuando se describe la batalla de los israelitas contra los cinco reyes amorreos para lograr el control de la ciudad de Gabaón. Durante la refriega, el Dios de Israel ayuda a los suyos enviando una certera lluvia de piedras contra los amorreos, lo que da la iniciativa a las tropas de Josué. Pero al estar ya acabando el día, el líder israelí ve que la inminente noche le va a impedir aniquilar del todo a sus enemigos. Solicita entonces a Jehová que mantenga la luz durante un tiempo extra. Ante ello, ese singular Dios del Antiguo Testamento decide frenar el recorrido natural de los astros para que puedan cumplirse los violentos deseos de Josué. Así, bajo el apoyo divino, el sucesor de Moisés gritará aquello de “¡Sol detente en Gabaón, y tu Luna en el valle de Ajalón!” (Josué, 10: 12). Según el relato bíblico, ambos astros quedaron inmóviles durante casi un día. La consecuencia parece clara: si Jehová permitía que parase el Sol es porque éste se movía de forma continua durante el día, no siendo entonces admisible (como decían los heliocentristas) que dicho astro permaneciese inmóvil en el centro del Universo. Pero si sólo se hubiese tratado de esta discrepancia con la literalidad bíblica, quizá las cosas nunca hubieran sido históricamente tan dramáticas. Parece razonable pensar que, ya en los tiempos renacentistas, hubiera dirigentes en la Iglesia lo bastante inteligentes como para admitir (llegado el caso) que lo apreciado por Josué no había sido sino una sensación visual, y que la realidad física de los astros, pese al dictado primario de nuestra observación sensorial, podía ser otra. Pero es que, en el fondo, lo que se dirimía con el hecho de que el centro de Universo estuviese ocupado por el Sol o la Tierra era mucho más que la eventual coincidencia o discordancia con lo recogido en unos textos antiguos. En realidad, y al margen de otras consideraciones que luego veremos, la negación del geocentrismo obligaba a replantearse la auténtica significación del hombre sobre la Tierra. Al fin y al cabo, éste era la única criatura creada a imagen y semejanza de Dios, lo que llevaba a pensar que debía estar situado en el mismo centro del Universo, lugar preeminente en torno al cual habían de girar (reconociendo su menor rango) todos los demás objetos celestes. Por contra, la doctrina heliocentrista convertía al hombre en un mero habitante de un modesto planeta que se desplazaba, como uno más entre otros varios, alrededor de un majestuoso astro central. Y el peso de esta controversia es fuerte, pues, a nuestro juicio, a lo largo de la historia sólo ha habido tres momentos en los que el hombre ha tenido que cambiar su perspectiva global del mundo a raíz de una doctrina científica: en el Renacimiento con la teoría copernicana, en el siglo XIX con el darwinismo y en el XX con el psicoanálisis freudiano. De todas formas cabe aludir a una segunda razón, ya más compleja de explicar y que nos lleva a entrar de lleno en la formulación específica que se hacía del geocentrismo en esos tiempos. Esta ancestral doctrina vino a alcanzar una de sus más influyentes versiones a través de Aristóteles (siglo IV ane) la cual fue luego apuntalada técnicamente por uno de los mejores astrónomos actuantes durante el Imperio Romano, Caludio Ptolomeo (siglo I de ne). Este célebre autor recogió el resultado de sus observaciones en una voluminosa obra titulada “Composición Matemática”, llamada luego “Almagesto” por los árabes en las traducciones que hicieron de la misma. Por esta vía, la influencia de Aristóteles se extendió durante toda la Edad Media, avanzada la cual, además, se realizó por parte de los pensadores católicos un ingente esfuerzo de cristianización de la obra aristotélica. Sin duda, el auge de la Escolástica (con la obra de Tomás de Aquino como máximo representante) fue un testimonio fehaciente de ello. En sus planteamientos cosmológicos Aristóteles defendía que de la Luna hacia abajo habían existido originariamente cuatro esferas: de tierra, agua, aire y fuego. Por causas desconocidas, todas ellas se entremezclaron y dieron lugar a este caótico mundo sublunar donde se desenvuelven nuestras vidas; en él impera el mestizaje de sustancias, el desorden en los movimientos y la contingencia en los fenómenos físicos. Pero una cosa es clara, en ese mundo sublunar cada objeto busca el que fue su lugar natural. Así, cuando prendemos fuego éste siempre va hacia arriba tendiendo al sitio que ocupó inicialmente su esfera. Cuando soltamos un objeto donde abunda la materia terrestre (una piedra) éste siempre cae hacia el centro de la que fue la esfera de tierra, y esa caída será además tanto más rápida cuanta más materia tenga el objeto pues éste buscará su lugar natural con una mayor vehemencia. Contrariamente, de la Luna hacia arriba los cuerpos están formados por una sustancia distinta y sutil, la llamada ‘quinta esencia’. Hay una esfera de dicha sustancia que rige los movimientos de la Luna, otra los del Sol, otras cinco se ocupan de los planetas visibles y una última de las estrellas fijas la cual será movida a su vez por el Primer Motor (Dios para los escolásticos). Esto constituye el llamado mundo supralunar donde además de esa materia limpia y sutilísima, los movimientos, como aprecian los astrónomos, son armoniosos y regulares (se repiten siempre con la misma secuencia temporal, aunque con diferencias según el caso). Se trata en resumen, de un mundo que, por oposición al nuestro, es incorruptible e inmutable; muestra fiel de la majestad de Dios según las posiciones religiosas cristianas ulteriores. Estas concepciones, debidamente cristianizadas como ya se ha dicho, eran muy bien recibidas por cualquier autoridad (civil o eclesiástica) durante el medioevo, y debían de ser mantenidas a ultranza, pues venían a justificar plenamente el ordenamiento social de esa etapa histórica: el feudalismo. Baste con notar que desde éste se defendía el que, al igual que sucedía en la naturaleza, en el ámbito social había también un lugar natural (decidido por Dios) para cada hombre. En una esfera social preeminente se encontrarían (por ejemplo) los reyes y los príncipes, en otra inferior la alta nobleza, en otra la baja nobleza, en otra los altos funcionarios, en otra los siervos y en la más irrelevante los siervos de la gleba. Nunca sería legítimo entonces rebelarse contra ese orden “natural” de organización social. De ahí que atentar contra el geocentrismo astral se viera siempre como algo bastante peligroso: si se ponía en cuestión esa cosmología avalada por la Biblia y los pensadores clásicos, ¿por qué el orden social construido a reflejo de la misma no podía también cuestionarse? Esta situación se mantuvo durante mucho tiempo, pero transcurridos algunos siglos la Edad Media dio paso a una de las épocas más apasionantes e innovadoras de la historia: el Renacimiento (siglos XV-XVII, a título general). Como factor determinante, durante el mismo surge y se afianza una nueva clase social: la burguesía. Sus miembros van a ser profesionales (médicos, abogados, boticarios, arquitectos, etc…), comerciantes, empresarios, artistas y otros similares. Agrupados sobre todo en las ciudades (o “burgos” de ahí les viene el nombre) pronto se van a alzar contra el estatus social imperante. Reclamarán el reconocimiento de su importante labor como dinamizadores de la economía, exigirán la anulación de prebendas nobiliarias (detentación de cargos políticos y exenciones fiscales), reclamarán su derecho a participar en la elaboración de las leyes y propugnarán, en suma, una sociedad que esté basada en la capacidad personal y no en los privilegios de cuna. El proceso que da comienzo en ese momento llegará hasta la Revolución Francesa (1789). El Renacimiento irrumpió entonces en la historia como un tiempo convulso, durante el cual se vivieron importantes procesos de cambio. Así, junto al auge de las ciudades como nuevos centros de poder económico y político, en el ámbito del pensamiento filosófico los enfoques escolásticos comenzaron a ser sustituidos por el llamado “humanismo renacentista”. En éste, el hombre ganará un notable protagonismo frente a la divinidad y querrá ser (como en la Antigua Grecia) dueño de su propio destino. Pensadores como Giovanni Pico de la Mirandola, Lorenzo Valla y Nicolás de Cusa en Italia, Tomás Moro en Inglaterra o Luis Vives en España (dichos a título de ejemplo) dejarán sentir por esos años toda su influencia. En la teoría política Nicolás Maquiavelo vendrá a propugnar un nuevo tipo de gobernante práctico, calculador e implacable, totalmente alejado del virtuoso “Príncipe cristiano” de Erasmo de Rotterdam. En el arte, tanto el románico como el gótico dejarán paso al empuje innovador del “Cuatroccento” y el “Cinqueccento”, y en lo religioso el monolitismo católico del medioevo pronto quedará roto ante el envite de la Reforma protestante y sus diferentes alternativas. Como era de esperar (salvo quizá por quienes todavía se aferran a la total asepsia del hacer científico) dentro del proceso general de cambios generados por el Renacimiento la ciencia se vio afectada y vivió su revolución particular; dentro de la misma, la Astronomía se erigió en protagonista. En este terreno abrió el camino el polaco Nicolás Copérnico con la publicación en 1543 (el mismo año de su muerte) de la famosa obra “De revolutionibus orbium celestium. Libri VI”. Allí recogía un notable plantel de observaciones y cálculos con los que hacían ver que, en relación con los movimientos astrales, desde la visión heliocéntrica se podían obtener los mismos resultados técnicos que desde la geocéntrica, y además de forma más sencilla y elegante al evitarse el recurso a herramientas tan rebuscadas como los epiciclos y ecuantes. Años después otro famoso astrónomo, el danés Tycho Brahe, en su obra “Astronomiae instauratae progymnasmata” (“ Introducción a la nueva astronomía)” publicada entre 1587 y 1588 va a propugnar un nuevo sistema más acorde con las exigencias eclesiásticas. Según éste, la Tierra vuelve a ser el centro del Universo; en torno a ella giran la Luna y el Sol, y los planetas orbitan a su vez alrededor de éste. Por su parte, el alemán Johannes Kepler volverá a retomar el esquema de Copérnico y dentro del mismo, en sus obras “Nova Astronomia” (1609) y “Harmonices Mundi” (1619) ofrecerá un impresionante cúmulo de nuevos cálculos sobre las posiciones relativas de los astros, enunciando a raíz de ello sus famosas tres leyes relativas al sistema planetario solar. Sin duda, y por las razones ya señaladas en la contextualización, estos defensores del heliocentrismo pisaban terrenos muy delicados para la época. Por eso bien se cuidaron de tomar las debidas precauciones. Así, en el prólogo de la obra de Copérnico su amigo Andreas Osiander dejaba muy claro que el autor se limitaba a ofrecer en su libro un mero conjunto de hipótesis matemáticas, las cuales facilitaban y mejoraban las predicciones astronómicas pero que no pretendían corresponderse con una realidad física que venía muy bien descrita en los libros sagrados. Por su parte, Kepler abundará en posiciones parecidas y mostrará en todo momento su reverencial admiración por la armonía matemática que había impreso el Creador en el mundo astral. Y es verdad que estos astrónomos iniciales hicieron muy bien en ser prudentes, pues Giordano Bruno, el único pensador que se opuso de forma abierta al geocentrismo y defendió en su obra “De l'infinito universo et Mondi “ (1584) no ya un heliocentrismo físico real para nuestro sistema planetario, sino incluso la existencia de infinitos sistemas similares en cada estrella, será juzgado por la Inquisición y llevado a la hoguera en el (paradójicamente) bello enclave romano del “Campo de Fiori” en 1600. Será dentro de este contexto donde Galileo comience a plasmar sus aportaciones científicas, cosa que hará además de una forma bastante distinta a sus antecesores como enseguida veremos. Desde sus inicios Galileo fue siempre un convencido heliocentrista, conocedor y defensor de obras como las de Copérnico y Kepler. Pero su entrada efectiva en el mundo de la controversia astronómica se dio a partir de 1609. Al parecer, por ese año recibió datos sobre un aparato óptico (sistema de lentes) capaz de “acercar” notablemente los objetos que había sido construido en Holanda (telescopio). Usando dichas informaciones, pero también aportando algunas ideas propias, pronto logró construir un modelo mejor. Parece también que el interés de Galileo con ello era más bien comercial, pues eran claras las ventajas que el nuevo aparato podía aportar a la navegación y al arte militar; de hecho, acabó vendiendo sus derechos sobre el mismo al Senado de Venecia. Pero un hombre de ciencia tan inquieto como él no podía dejar de dirigir su nuevo artilugio hacia los astros. Lo primero que observó fue la Luna, viéndola llena de cráteres, montañas y grietas, ¿dónde estaba entonces esa perfección del mundo supralunar que tanto defendías los aristotélicos y sus continuadores? Luego, y con las debidas precauciones (proyectando la imagen) va a observar el Sol, apreciando unas manchas en su superficie que cambiaban de posición con el tiempo y que aparecían y desaparecían en determinados momentos, ¿cómo podía defenderse entonces, junto con los clásicos, que los cielos eran inmutables? Por su parte, al observar Saturno lo verá rodeado de unas “asas” (así las llamará). Pero lo más sorprendente será la observación de Júpiter, cerca del cual aprecia unos pequeños cuerpos cuya posición cambiaba de forma ajustadamente regular con el paso de los días. No había duda, se trataba de cuatro “lunas” que orbitaban alrededor de ese planeta (las llamará Ganímedes, Calixto y Europa). Quedaba claro entonces que, contra de lo defendido por los geocentristas, la Tierra no era el único centro de giro del Universo. Y con Venus desmontará también otro de los más potentes argumentos del geocentrismo, según el cual (cosa avalada por motivos técnicos) si dicho planeta giraba alrededor del Sol debería también presentar fases como la Luna, y éstas no se apreciaban a simple vista. Con el telescopio sí que fueron visibles. Telescopio de Galileo (c. 1610) Todas estas observaciones fueron recogidas por Galileo en un libro titulado “Sidereus nuncius” (“El mensajero de los astros”) que ya estaba editado en 1610 y que tuvo una rápida difusión. En el mismo Galileo no se limitaba (como en general habían hecho sus predecesores) a plantear hipótesis matemáticas sobre el movimiento de los astros, sino que aportaba pruebas reales y fehacientes a favor de las posiciones heliocéntricas. A partir de ahí pasará a ser un personaje conocido y valorado. En 1611 se trasladará a Roma, donde va a trabajar en el “Colegio Romano” y la “Academia dei Lincei”, siendo además invitado con mucha frecuencia a reuniones sociales en las que luego hacía demostraciones con su telescopio. En la capital italiana irá rodeándose de un nutrido grupo de influyentes amistades, entre ellas la del cardenal Maffeo Barberini, lo que le daba un aceptable nivel de protección pese a lo heterodoxo de sus ideas científicas. Con todo en 1615 tendrá ya un primer incidente con la Inquisición. Este organismo eclesiástico, alarmado ante la asiduidad y vehemencia con la que Galileo defendía el heliocentrismo, va a revisar sus escritos sobre éste y darle una severa advertencia, prohibiéndole además la enseñanza y propagación de dicha teoría. No obstante, en parte por sentirse protegido pero quizá también llevado por su fuerte carácter, Galileo no hará demasiado caso del aviso, aunque pasará a mostrarse algo más prudente en sus manifestaciones. Va a publicar incluso un libro en 1622, titulado “Il saggiatore” (“El ensayista”), donde reclama la libertad de conciencia y defiende la separación entre el relato bíblico y los hechos científicos. Algo después, en 1626, recibe un encargo del Papa Urbano VIII (su antiguo amigo el cardenal Barberini), quien, ante el peso que iban tomando los argumentos a favor del heliocentrismo, le solicita que redacte un libro donde se recojan de forma imparcial los argumentos en pro y en contra del mismo y que haga también una comparación sistemática con el geocentrismo. Dicha publicación no verá la luz hasta 1632 bajo el título de “Dialogo sopre i due massimi sistemi del mondo. Tolemaico e Copernicano” (“Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Ptolemaico y Copernicano”). Desde luego su contenido de imparcial no tendrá nada, pues será un claro alegato a favor del heliocentrismo, el cual finalmente hará caer a Galileo en desgracia. "Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Ptolemaico y Copernicano” Galileo Galilei (1632) Pero los problemas de la Inquisición con dicho libro no fueron sólo por su contenido, sino que también surgieron importantes cuestiones de forma. Primero, estaba redactado en italiano y no en latín, lo que lo hacía mucho más accesible a cualquier persona culta. Y segundo, estaba estructurado en una forma bastante atractiva. Los capítulos del libro se llaman “Jornadas” y simulan las conversaciones de sobremesa que, sobre temas astronómicos, sostenían tres personajes (Sagredo, Salviati y Simplicio) reunidos varios días a cenar en casa del primero. El proceso es siempre el mismo: Sagredo plantea una cuestión astronómica, Simplicio (nombre significativo) la argumenta desde la perspectiva aristotélica de forma bastante intransigente y Salviati (el propio Galileo) desmonta lo defendido por su contrincante con razonamientos muy bien trabados. Al final de la “Jornada” Sagredo, hombre imparcial y de mente abierta, siempre se inclina a favor de Salviati. Ello no se parecía en nada a esas farragosas obras en latín llenas de tecnicismos matemáticos propias de los antecesores de Galileo. Sin duda, un libro así podía ser leído y comprendido por mucha más gente de la que podía desearse. También estaba el espinoso hecho de que en él se aportaban pruebas físicas contra el geocentrismo. Y además, en un error impropio de una persona tan meticulosa como Galileo, éste vino a poner en boca de Simplicio (y a ridiculizar) algunas opiniones científicas defendidas tiempo atrás por el propio Urbano VIII cuando era cardenal. Ante tal cúmulo de circunstancias, el asunto tomó un cariz indeseable y la Inquisición abrió de inmediato proceso formal contra Galileo acusándole de herejía. El juicio se desarrolló a lo largo de 1633. Durante las primeras fases del mismo Galileo se mantuvo firme en sus opiniones (declarándose pese a todo un ferviente creyente) pero al final bajo la amenaza de ser sometido a tortura, y quizá recordando lo sucedido a su amigo Giorgano Bruno, Galileo sucumbió a las exigencias de quienes le juzgaban. El resultado es conocido. No es grato imaginarse a una persona anciana, ya con algunos síntomas de ceguera, puesto de rodillas y con su mano sobre la Biblia leyendo a viva voz y en público cosas como ésta: “… he sido hallado vehementemente culpable de herejía, es decir de haber mantenido y creído que el Sol es el centro inmóvil del Universo, y que la Tierra no está en el centro del Universo y se mueve” “… abjuro con corazón sincero y piedad no fingida, condeno y detesto dichos errores y herejías (…) Y juro que en el futuro nunca más defenderé con palabras o por escrito cosa alguna que pueda acarrearme sospechas semejantes” La escena parece en verdad dura y, por otra parte, no hay en absoluto certeza de que tras la misma Galileo tuviese ánimo suficiente como para encararse a sus jueces y en un acto de fingida sorpresa espetarles aquello de “¡Eppur si mouve!” (“¡Y sin embargo se mueve!”) refiriéndose a la Tierra, y menos aún que lo dijese haciendo creer que aludía al rabo de su perro que lo acompañaba en el acto de abjuración. Lo que sí se sabe con seguridad es que Galileo, si bien evitó la hoguera con su claudicación, fue desterrado y confinado de forma perpetua en una modesta casa en las cercanías de Florencia, prohibiéndosele publicar ninguna obra sin autorización expresa de la autoridad eclesiástica. Allí, mientras avanzaba cada vez más su proceso de ceguera, residió hasta su muerte aunque pudiendo recibir visitas de sus amigos y seguidores. Pero aún en ese incómodo retiro forzoso Galileo nunca cejó en su actividad. Así, llevado como siempre por la fuerza de su carácter, no cumplió todas las imposiciones. Desde su residencia florentina, y recurriendo de nuevo a sus tres célebres personajes, redactó otro libro donde, criticando una vez más los planteamientos aristotélicos, vino a reformular todas las leyes básicas de la Mecánica, cosa obligada por otra parte si se quería aceptar la nueva Astronomía copernicana. Dicha publicación fue editada clandestinamente en Leiden (Holanda) en 1638 bajo el título de “Discorsi e dimostrazioni matematichi intorno a due nuove scienze” (“Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias”, la cual acabó convertiéndose en uno de los libros más influyentes de la historia de la ciencia. Revisados fríamente los hechos históricos, sin duda da una primera sensación que Galileo fue vencido, pero en realidad no fue así, pues la evolución del pensamiento científico acabó dándole plenamente la razón. Y es que en el mismo año de su muerte (1642) nacía en Inglaterra Isaac Newton, autor que estaba llamado a sentar ya de forma definitiva los cimientos de la ciencia moderna en su trascendental obra “Philosophiæ naturalis principia mathematica” (“Principios matemáticos de la Filosofía natural”) aparecida en 1687. En ella, mediante la formulación de la ley de la gravitación, quedaba definitivamente ultimado el edificio de la Astronomía moderna tanto en el plano teórico como en el de la realidad física. Para darnos una idea del avance que produjo la aceptación definitiva del heliocentrismo, cabe recordar (como botón de muestra) que apenas un siglo después el astrónomo inglés William Herschel planteó ya la primera hipótesis sobre la forma de nuestra galaxia. Y ante tal cúmulo de evidencias la Iglesia no pudo decir nada. Lisa y llanamente tanto la Biblia, como Aristóteles y su adaptaciones escolásticas, fueron barridas de los cielos a partir del siglo XVII. Otro de los síntomas del triunfo final de las ideas galileanas, reside en el gran prestigio que ha alcanzando con el tiempo el discurso científico (considerado éste en general). Durante muchos siglos la Religión se opuso a la ciencia blandiendo siempre ante ella una verdad revelada incontestable, a la que en última instancia había que plegarse. Hoy en día, y baste recordar para ello cuestiones como las del aborto o la manipulación genética, es la autoridad religiosa quien acude a la ciencia como supremo argumento de verdad a fin de dar un apoyo más eficaz a sus posiciones. Se diría que las tornas han cambiado. Pero volviendo al caso concreto de Galileo, es de justicia reconocer que esa misma Iglesia ha sabido dar marcha atrás en sus intransigentes actitudes de antaño. Así, ya en el siglo XVIII el Papa Benedicto XIV llegó a permitir la edición de algunas obras de Galileo. En 1939, otro pontífice (Pío XII) en un discurso pronunciado ante la Academia Pontificia de las Ciencias llegó a calificarlo de “héroe de la investigación”. Pero el paso definitivo fue dado por el Papa Juan Pablo II, quien en 1979 encargó a una Comisión Pontificia la revisión del proceso a Galileo. Tras el dictamen de la misma, en 1983 anuló la condena a éste y pidió disculpas por la actitud previa de la Iglesia. Sea muy bienvenido (y por supuesto valorado) este noble gesto, aunque llegase con 350 años de retraso. En definitiva, no hay duda de que Galileo fue un científico extraordinario, pero también constituyó a la vez un claro ejemplo de lucha contra el fanatismo y la intolerancia. Carlos López Fernández Profesor Titular del Área de Historia de la Ciencia Universidad de Murcia