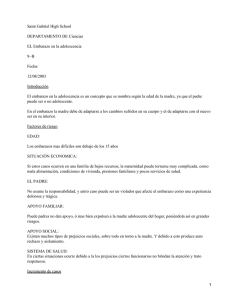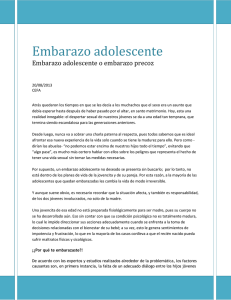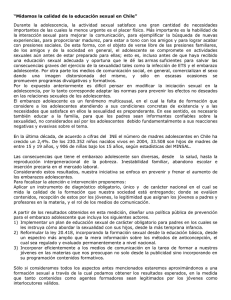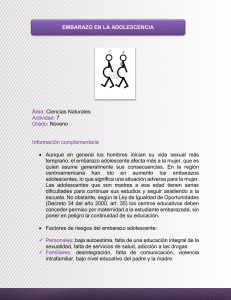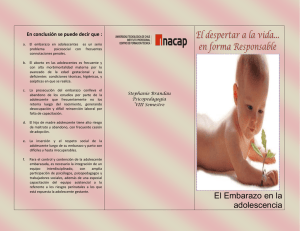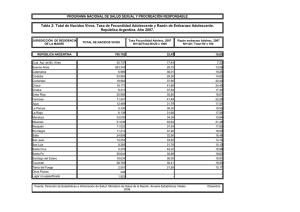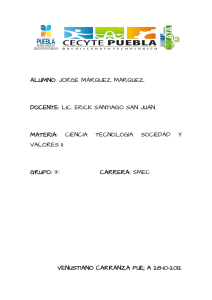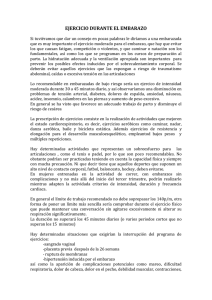Embarazo en adolescentes de América Latina y el Caribe: impacto
Anuncio

Embarazo en adolescentes de América Latina y el Caribe: E m d e b a A r m a é z r o i c e a n L a a t d i o n l a e s y c e e l n C t e a r s i b e : impacto psicosocial i m p a c t o p s i c o s o c i a l “No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma”. Pitágoras Silvia Lucía Gaviria A., MD Directora del Programa de Psiquiatría Facultad de Medicina Universidad CES Roberto Chaskel, MD Coordinador de Psiquiatría Infantil y Adolescentes Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá Universidad de los Andes Universidad El Bosque Resumen Se revisa el tema del embarazo en adolescentes teniendo en cuenta la relevancia e importancia en la experiencia latinoamericana. Reducir el embarazo en adolescentes tiene una estrecha relación con el avance hacia los ‘Objetivos del Milenio’ en la región. Como consecuencia de la realidad de bebés en hogares de madres adolescentes, ocasionalmente solteras, resultan problemas relacionados con la salud materno-infantil. La salud general y el futuro económico de padres adolescentes se afectan por las consecuencias de la forzada deserción escolar, la pobreza, la falta de oportunidades y otros aspectos psicosociales. Se sabe que la mayoría de los embarazos en adolescentes no son planeados o deseados, lo cual confirma la inefectividad de los planes de prevención para disminuir la tasa de embarazos en los adolescentes. El comportamiento demográfico actual es contradictorio, mientras que la tasa de fertilidad para el total de mujeres está declinando en América Latina, la natalidad correspondiente al embarazo en adolescentes, el cual es el más grande segmento femenino, va en aumento. Palabras clave: embarazo, adolescencia, salud, factores psicosociales. Summary A review of early pregnancies in adolescence is presented given the relevance of the Latin American CCAP Volumen 12 Número 3 ■ 5 Embarazo en adolescentes de América Latina y el Caribe: impacto psicosocial experience. Reduce pregnancies in adolescents has a close-knit relationship with the progress proposed in the ‘Objectives for the Millennium’. As babies are born into homes of very young couples, new problems arise in the mother/child health realm. General health and the economic future of adolescent parents are affected by dropping out of school, poverty, lack of opportunities and other psychosocial problems. Most pregnancies in adolescence are not planned or wished for, which comes to show the lack of effectiveness of prevention plans to reduce the rate of teenage pregnancies. The demographic behavior is contradictory. Fertility rates among Latin American women decrease, while the rate of teenage pregnancies, the biggest feminine segment, is growing. Key words: pregnancy, adolescence, health, psychosocial factors. Introducción La adolescencia es una experiencia profunda en la vida de la mujer. Mientras cambian su cuerpo y su ánimo, también lo están haciendo sus necesidades y prioridades. Esta etapa está marcada por cambios biológicos, psicológicos y sociales, acompañados por fuertes sentimientos de atracción sexual e importantes conflictos sobre la capacidad de decidir. Sin embargo, los adolescentes son también actores y actrices sociales que viven sus inclinaciones, sus aspiraciones y sus relaciones de acuerdo con las circunstancias en las que les ha tocado crecer y formarse, para un futuro incierto y complejo. En los países de América Latina y el Caribe, los adolescentes pertenecen a diversos grupos sociales, en los que todavía subsisten fuertes restricciones para el acceso universal a los servicios de atención primaria de salud y educación. Por otro lado, los dramáticos cambios en las estructuras familiares y la migración urbana son causas comunes que inciden con fuerza en la salud sexual y reproductiva de las adolescentes. Un porcentaje grande de ellas contrae responsabilidades 6 ■ Precop SCP maternas antes de haber logrado un mínimo de estabilidad laboral o haber alcanzado una profesión u oficio digno. La falta de atención a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes es común, y su abordaje no forma parte importante de las políticas y acciones de salud pública de la mayor parte de los países. Un embarazo durante la adolescencia resulta dramático en cualquiera de los estratos de la poco equitativa pirámide social. Generalmente no es deseado y se constituye en un semillero de eventos adversos, como uniones y matrimonios prematuros de mal pronóstico, rechazo por la familia de origen, desescolarización, hijos que nacen sin una pareja adecuada para su crianza, el madre-solterismo con su corolario de inseguridad y desprotección, y mayor exposición al maltrato para el recién nacido. La tasa más alta de divorcios y separaciones hoy en día ocurre entre parejas casadas durante la adolescencia, siendo cuatro veces mayor que en aquellos matrimonios realizados en edad más tardía. Resulta ser una paradoja el aumento de los embarazos provenientes del segmento que corresponde al grupo etario adolescente en la mayoría de los países de América Latina, en contraposición a la disminución global de la tasa de natalidad en la región. La paradoja es debida a que, a pesar del incremento de la información y el mayor acceso a los métodos de planificación, se esperaría una disminución de los embarazos no planeados en la totalidad de las mujeres en edad reproductiva. No obstante, el aumento continúa y se acentúa en los adolescentes, constituyéndose en un rompecabezas para clínicos y profesionales del área social. La maternidad adolescente tiene una estrecha relación con el avance hacia los ‘Objetivos del Milenio’. En primer lugar, porque se da con mayor frecuencia entre las jóvenes de familias pobres, tendiendo a reproducir la pobreza y acentuando la falta de oportunidades de una generación a la siguiente y, junto con ello, incrementando las probabilidades Silvia Lucía Gaviria A., Roberto Chaskel de desnutrición infantil. En segundo lugar, porque implica mayor riesgo de mortalidad y morbilidad infantil, así como complicaciones obstétricas y del puerperio para las jóvenes madres. En tercer lugar, porque se vincula a la deserción educativa temprana de las jóvenes, lo cual prácticamente garantiza permanecer en al anillo de la pobreza. El embarazo y la maternidad en adolescentes se relacionan directamente con la ausencia de derechos reproductivos efectivos y de protección ante situaciones de riesgo de menores de edad. Una alta proporción de embarazos adolescentes son no deseados, y muchos se originan en situaciones de abuso sexual, y, sobre todo, de falta de responsabilidad de los progenitores masculinos frente a la pareja y la paternidad. La prevención del embarazo adolescente no deseado es un objetivo importante para los países de América Latina y el Caribe. Este es un problema complejo que involucra a las familias, a los profesionales de la salud, a los educadores, a los funcionarios gubernamentales y a los propios jóvenes. Epidemiología Abordar el tema del embarazo en la adolescencia implica explorar los estudios epidemiológicos poblacionales y el riesgo reproductivo en dicha edad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1985 había más de 1.000 millones de niños y jóvenes entre 10 y 19 años en el mundo, 526 millones de varones y 506 millones de mujeres, el 83% viviendo en países en desarrollo, donde, a su vez, constituían el 23% de la población total. En la proyección de la ONU para el año 2020, el total de niños y adolescentes entre 10 y 19 años superará los 1.300 millones, lo que significa un aumento del 27% en 35 años. En los países desarrollados, esta franja será solo del 15%. El 98% del crecimiento de la población ocurrirá en los países en desarrollo. Desde la década de 1970, la fecundidad ha caído en América Latina y el Caribe a consecuencia de una combinación de cambios socioeconómicos, como la industrialización, la urbanización y la modernización. Cambios culturales, como la secularización de valores, la individualización en proyectos de vida y de nuevos estilos de familia, han generado una transformación notoria en la forma de afrontar la vida. Los cambios a nivel de género, como la creciente inserción laboral y el protagonismo social de las mujeres, y los tecnológicos, especialmente en el plano anticonceptivo, han dado a las mujeres mayor movilidad. En algunos países, este proceso ha sido apoyado por políticas y campañas públicas en favor de la planificación familiar. En este marco histórico, era de esperar que los jóvenes comenzaran a reducir el número de hijos, particularmente porque generaciones con fecundidad elevada lo lograron, lo que efectivamente sucedió hasta la década de 1980. Pero, desde principios de la década de 1990, la fecundidad antes de los 20 años ha presentado una tendencia distinta: primero refractaria a la baja, y luego con una nueva propensión al aumento. De 16 países de la región, solo en cuatro (Belice, Guatemala, Nicaragua y Paraguay) desciende claramente el porcentaje de madres entre las mujeres de 15 a 19 años. Esta resistencia al descenso en la fecundidad adolescente ha conducido a la región de América Latina a una posición ambigua a escala global. Por una parte, ella presenta niveles de fecundidad inferiores a la media mundial y de los países en desarrollo. Por otra parte, registra niveles de fecundidad adolescente que rebasa ostensiblemente la media mundial, solamente superados por los índices de África, que es la región del mundo en la que los nacimientos de madres adolescentes representan la mayor fracción del total de nacimientos. Factores de riesgo del embarazo en adolescentes La adolescencia corresponde a un período dentro del ciclo vital que suele caracterizarse CCAP Volumen 12 Número 3 ■ 7 Embarazo en adolescentes de América Latina y el Caribe: impacto psicosocial por decisiones impulsivas y de riesgo, que conducen a una mayor incidencia de lesiones no intencionales y violencia, abuso de alcohol y drogas, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Explicaciones neurobiológicas y cognitivas para tales decisiones no han podido dar cuenta de estos cambios no lineales en el comportamiento adolescente. Para entender el fenómeno del embarazo en adolescentes y proveer una adecuada atención, es necesario comprender su desarrollo cognitivo y psicosocial. Aunque el rango de edad está asignado por las tareas psicológicas del desarrollo, se divide en adolescencia temprana, media y tardía, por lo cual la edad cronológica no siempre corresponde al nivel de madurez. Adicionalmente, un adolescente puede estar funcionando en un nivel cognitivo y en otro psicosocialmente. Factores biológicos La edad de la menarquia es un factor determinante de la capacidad reproductiva. Está ligada a la proporción de los ciclos de ovulación, que alcanzan a ser cerca del 50% dos años después de la primera menstruación. Entre los fenómenos que constituyen la aceleración secular del crecimiento, está el dramático adelanto de la edad de la menarquia. En el último siglo, la menarquia se ha adelantado entre 2 y 3 meses por década, descendiendo desde más o menos los de 15 años de edad a alrededor de los 12 años en los últimos 150 años. Así, las adolescentes son fértiles a una edad menor. La menarquia puede ser un marcador para el inicio de la actividad sexual, en promedio 2 o 3 años después. Factores psicosociales y la conducta sexual El adelanto de la menarquia se acompaña de actitudes y de comportamientos hacia el sexo opuesto que pueden conducir a un ejercicio temprano de la sexualidad. Los factores psicosociales que acompañan a la modernización y 8 ■ Precop SCP su influencia en los roles personales y familiares son también contribuyentes. Existen grandes contradicciones: por una parte, las características biológicas permiten la reproducción más temprana y, por otra, la sociedad retarda la edad en que se considera a un sujeto adulto con todos los derechos y deberes. Este conjunto de elementos hace que aumente el período de exposición al riesgo de embarazo fuera del marco del matrimonio, socioculturalmente aceptado, estableciéndose expectativas poco realistas sobre el comportamiento sexual de los adolescentes. Conducta sexual Hay escasa información respecto a la sexualidad de los adolescentes latinoamericanos. Algunos estudios estiman que el 50% de los adolescentes menores de 17 años son sexualmente activos. En un estudio realizado en adolescentes escolarizadas de nueve países del Caribe, 1/3 admitió haber tenido relaciones sexuales y, de ellas, el 50% reportaron haber sido coaccionadas. La proporción de mujeres de la región que han tenido por lo menos una relación sexual antes de los 20 años varía entre el 42-63%. En Ecuador, el 8% de mujeres de 15-24 años ha tenido relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años, y esta cifra se va acumulando al 30% antes de los 18 años y llega al 46,2% antes de cumplir 25 años. La edad de la primera relación sexual decrece a medida que aumentan los años de educación; cuando es más bajo el nivel económico, las mujeres inician sus relaciones sexuales a más temprana edad. En Perú, alcanza al 42% de adolescentes y jóvenes. Del total de mujeres de 20-49 años que señalaron haberse iniciado sexualmente, el 57,2% reportó que tuvo su primera relación sexual antes de cumplir los 20 años. En Bolivia, el 91% de las mujeres de zonas rurales se iniciaron sexualmente antes de los 18 años. En las zonas urbanas, el porcentaje alcanza el 84%. En Venezuela, la proporción de mujeres de 15-24 años iniciadas sexualmente antes de los 18 años corresponde al 60%. Silvia Lucía Gaviria A., Roberto Chaskel Predictores Factores psicológicos y culturales Hay varios predictores de comienzo de la actividad sexual durante la adolescencia temprana: desarrollo puberal, historia de abuso sexual, pobreza, falta de atención y cuidado por parte de los padres, patrones culturales y familiares caóticos, historia de iniciación sexual temprana, analfabetismo, falta de metas profesionales o laborales, abuso de sustancias, pobre desempeño escolar o abandono de los estudios. Los factores asociados con un retraso en el inicio de la actividad sexual son: vivir con ambos padres en un ambiente familiar estable, asistencia regular a lugares de culto, buen ingreso económico familiar, supervisión, buena conexión entre padres e hijos, y el establecimiento de metas. Durante la etapa temprana del desarrollo cognitivo de la adolescencia, los adolescentes no son capaces de entender todas las consecuencias de la iniciación precoz de la actividad sexual. En la adolescencia media, el egocentrismo propio de la etapa les hace asumir a ellas que “eso no les va a pasar”. La necesidad de probar su fecundidad, estando afligidas por fantasías de infertilidad, puede ser un factor poderoso durante la adolescencia. ½½ observación clínica indica que la relación sexual precoz ocurre frecuentemente en comunidades campesinas, algunas zonas suburbanas y en las clases sociales bajas de las grandes ciudades. El aumento de la población juvenil sexualmente activa no se ha acompañado de un incremento proporcional de contracepción. La edad media en que se contrae matrimonio es un indicador de las opciones al alcance de las mujeres: cuando pueden elegir, muchas mujeres retrasan el matrimonio para estudiar y/o buscar empleo. Esta orientación al cumplimiento de metas es un factor que favorece un inicio más tardío de la actividad sexual y de la maternidad. Disfunción familiar Un mal funcionamiento familiar predispone a una actividad sexual prematura y un embarazo puede ser visto como la posibilidad de huir de un hogar patológico donde la adolescente se siente amenazada por la violencia, el alcoholismo y el riesgo de incesto. Como factores de riesgo asociados a la familia, se han descrito también la inestabilidad familiar, el embarazo adolescente de una hermana, madre con historia de embarazo adolescente y enfermedad crónica de uno de los padres. En un ambiente de pobreza y subdesarrollo, donde la movilidad social es escasa o nula, la adolescente es incapaz de concebir la alternativa de evitar un embarazo. El ‘machismo’ y la necesidad del varón de probarse, así como la existencia de carencias afectivas y necesidades no satisfechas, son factores del comportamiento que también contribuyen al fenómeno. Sociales Las zonas de pobreza, con hacinamiento, estrés, delincuencia y alcoholismo, tienen mayor cantidad de familias disfuncionales, falta de recursos y de acceso a los sistemas de atención en salud, con el consecuente mayor riesgo. Los medios de comunicación, a través de los mensajes comercializados y estereotipados, han contribuido a la reducción de las barreras culturales que, en el pasado, limitaban la actividad sexual. Muchas veces, de hecho, promueven la actividad sexual temprana. La pérdida de patrones religiosos tradicionales es otro factor que afecta las barreras para el ejercicio de la sexualidad. Anticoncepción y embarazo adolescente La mitad de los embarazos en adolescentes ocurren durante los seis meses siguientes al inicio de la actividad sexual, y el 20% en el curso del primer mes. De estas adolescentes, menos de un 30% usa algún método anticonceptivo en ese período, aduciendo que estaban convencidas CCAP Volumen 12 Número 3 ■ 9 Embarazo en adolescentes de América Latina y el Caribe: impacto psicosocial de que “eso no iba a pasar”. Lo no planificado del momento del coito, ignorancia de los métodos de anticoncepción, temor a ser criticadas si usan un método anticonceptivo o a que los padres conocieran que tenían actividad sexual son contribuyentes para quedar embarazadas. El uso de anticonceptivos en adolescentes es inferior al de las mujeres de toda edad, aun en las casadas, con tasas del 9% en Guatemala, del 30% en Colombia y del 50% en Brasil. Las cifras son más bajas en áreas rurales. Los métodos más utilizados son el coito interrumpido, el método del calendario mal utilizado, seguido por la píldora. La literatura señala que, durante el año siguiente al parto, el 30% de las adolescentes quedan nuevamente embarazadas, y, entre el 25-50%, durante el segundo año. Como factores de riesgo para la recidiva, se han identificado: primer embarazo antes de los 16 años, pareja mayor de 20 años, deserción escolar, estar en un nivel escolar menor al que le correspondería, no haber requerido asistencia social en el primer embarazo, haber tenido complicaciones en el primer embarazo y haber salido del hospital sin conocer métodos de planificación familiar. En un estudio efectuado en Brasil acerca del uso de métodos de anticoncepción en la primera experiencia sexual, se encontró que el 53,2% de los adolescentes entrevistados emplearon algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. El 40,3% de las parejas que quedaron embarazadas usaron anticonceptivos inadecuadamente en las relaciones que condujeron a la gestación. El condón fue el método más común en la primera relación sexual (96,6%) y en la relación que condujo al embarazo (58,9%). Las principales razones del no uso de anticonceptivos fueron que la adolescente no había pensado acerca de la anticoncepción en el momento de la primera relación sexual (36,1%) y que la adolescente deseaba un bebé en el momento del encuentro sexual (26,5%). Alrededor del 57% de las adolescentes que no querían el embarazo reportaron que no usaron 10 ■ Precop SCP ningún método anticonceptivo antes del embarazo. Entre las adolescentes con un embarazo no deseado, de un porcentaje mayor que tenía acceso a servicios de salud, el 48% reportó el uso de anticonceptivos, en comparación con el 16,7% que no tenía acceso a servicios de salud. Este análisis concluye que la prevención de embarazos no deseados requiere una mayor información y acceso a los anticonceptivos entre todos los jóvenes. Salud y riesgos de la adolescente embarazada Desde el punto de vista sanitario, el embarazo constituye un grupo de alto riesgo, tanto por la inmadurez física como por las dificultades psicosociales y económicas de las madres. Los partos en algunas adolescentes ponen en riesgo sus vidas y las de sus bebés. Riesgos obstétricos Los esfuerzos de la adolescente por ocultar su embarazo y la dificultad para disponer de servicios adecuados o la inexistencia de un servicio médico prenatal hacen que no tengan la supervisión y acompañamiento que necesitan. Alrededor del 20% de la población de los países en desarrollo está crónicamente desnutrida. Las adolescentes tienen las demandas nutricionales aumentadas por estar en una etapa de rápido crecimiento, y el embarazo acentúa estas necesidades. La desnutrición influye en el peso fetal. En un estudio transversal llevado a cabo con 854.377 mujeres latinoamericanas embarazadas, se halló que las adolescentes de 15 años o menos tenían más anemia, más riesgo de muerte materna y muerte neonatal temprana, en comparación con las mujeres de 20-24 años de edad. Además, todos los grupos de edad de las adolescentes tenían mayor riesgo para hemorragia posparto, endometritis puerperal, parto vaginal instrumentado, episiotomía, bajo peso en el momento del parto, parto prematuro Silvia Lucía Gaviria A., Roberto Chaskel y feto pequeño para la edad gestacional. Otras condiciones, como la preeclampsia, eclampsia, amenaza de parto prematuro, parto pretérmino, distocias y la mayor frecuencia de cesáreas, con sus posibles complicaciones, son frecuentes. La mortalidad materna es hasta 2,5 veces mayor en menores de 15 años comparado con la mortalidad del grupo de 20-24 años. El aborto inducido es el método frecuente para terminar el embarazo y constituye una de las principales causas de mortalidad materna, especialmente cuando tiene lugar en circunstancias inadecuadas y sépticas. Morbilidad y mortalidad infantil Una consecuencia del embarazo precoz es el alto índice de mortalidad infantil que aumenta en la medida en que la madre tenga una menor edad. El parto pretérmino, bajo peso al nacer, inmadurez fetal, exponen al recién nacido a mayores riesgos debido a la inmadurez neurológica y sistémica. El bajo peso puede tener relación con trastornos neurológicos y del desarrollo intelectual, así como con otras adversidades en la salud del niño. Implicaciones psicosociales de la adolescente embarazada Frecuentemente el embarazo en adolescentes es no deseado, y, cuando este ocurre, las ilusiones propias de esta edad sufren una fractura, reforzada por la inseguridad y el temor. No es raro el rechazo por parte de los padres de la joven o por el mismo padre del hijo. Cuando esto último no sucede, sino que, por el contrario, se hacen arreglos para precipitar una vida de pareja, la probabilidad de que esta relación prospere es baja. Otras aún más desafortunadas deben iniciar la crianza de su bebé por sí mismas, sin ninguna clase de ayuda. En general, el embarazo no deseado puede afectar claramente la dinámica entre el recién nacido y la madre, la conformación del vínculo y la interacción que se desprende de esta relación. El cuidado prenatal inadecuado puede hacer parte del sentimiento global de fracaso, temor o frustración. Los problemas psicosociales de la adolescente embarazada incluyen la interrupción de los estudios, disminución de las oportunidades vocacionales, separación del padre del hijo, pobreza persistente, nuevos embarazos, matrimonio motivado por las circunstancias y divorcio. Acompañan al estado inicial la ansiedad, la incertidumbre y la ambivalencia. A estos pueden agregarse otros problemas, como la depresión, intento de suicidio, comportamientos violentos, consumo de drogas, promiscuidad, y, si salen por rechazo de sus hogares, pueden ser forzadas a la prostitución. La problemática de la madre se refleja en la conducta del hijo, puesto que la evidencia muestra cómo los hijos de madres solteras, y especialmente adolescentes, aun con uniones tempranas, exhiben mayor número de problemas de desarrollo psicosexual, aprendizaje y conducta, así como trastornos depresivos, ansiedad, inseguridad y exposición al maltrato. Las madres que deciden no asumir la maternidad, bien sea porque interrumpen el embarazo o porque deciden dar su hijo en adopción, están sometidas a grandes presiones y sentimientos contradictorios, que pueden generar en ellas gran angustia y dolor, hasta llegar a la depresión y el intento de suicidio. El acompañamiento y la asesoría pueden atenuar su sufrimiento y brindarles mayor estabilidad. Prevención y manejo El embarazo adolescente es mucho más probable allí donde se les niega la anticoncepción a los jóvenes y donde no se les ofrece información sobre el manejo adecuado de la sexualidad y las consecuencias para la vida de un embarazo no planeado. Ya se mencionó que existe una fuerte correlación de embarazo en la adolescencia con CCAP Volumen 12 Número 3 ■ 11 Embarazo en adolescentes de América Latina y el Caribe: impacto psicosocial la pobreza y la carencia de educación. Las cifras indican que las madres adolescentes pobres tienen el 25-30% menos capital educativo que las madres pobres que no han tenido un embarazo siendo adolescentes. Prevención primaria Supone la base de la prevención y procura actuar sobre los factores de riesgo que favorecen u originan la aparición del problema. Una vez analizadas las causas del embarazo adolescente, y conscientes de que hay factores difíciles de modificar, se recomienda una actuación dirigida a implementar programas de educación sexual y mejorar la accesibilidad de los jóvenes a los métodos anticonceptivos. Programas de educación sexual Los padres son los primeros responsables en materia educativa, pero delegan con frecuencia su responsabilidad en terceras personas, haciendo dejación de su derecho y deber de educar en materia de sexualidad a sus hijos. La consecuencia de este hecho es que hasta el 57% de los padres no habla de temas de sexualidad con sus hijos y que hasta el 50% de estos obtiene información sobre esta materia de sus amigos o medios de comunicación. Se necesitan programas de salud que comiencen por prevención primaria, que refuercen los valores familiares, incluyendo la educación sexual, dentro del hogar. Se hacen necesarias campañas en colegios y universidades, así como en el campo o en grupos específicos, a través de medios didácticos dirigidos a la prevención del embarazo y del riesgo de promiscuidad, de las enfermedades de transmisión sexual y de la evitación del embarazo. Las actitudes de algunas sociedades modernas han demostrado que a mayor educación e información sexual menor tasa de embarazo adolescente. La evidencia muestra que la educación sexual que discute la anticoncepción no 12 ■ Precop SCP aumenta la actividad sexual y que los programas que enfatizan la abstinencia como el método más seguro y mejor, al mismo tiempo que la enseñanza acerca de los anticonceptivos para los jóvenes sexualmente activos, no disminuyen el uso de anticonceptivos. Prevención secundaria La atención de la adolescente gestante debe comprender tanto servicio social y consejería como asistencia psiquiátrica y psicológica oportuna, sumada a su seguimiento prenatal básico. En la consulta psicológica y psiquiátrica, se debe obtener información sobre las creencias y el significado de la situación que la adolescente está viviendo. Se deben aclarar actitudes, valores, y explorar las consecuencias de las decisiones, en un marco cognoscitivo. Se debe fortalecer el desarrollo de habilidades personales y de comunicación, para construir relaciones con la familia y otras personas. El objetivo terapéutico es reconstruir la confianza y desarrollar una responsabilidad por la propia vida sexual. Si se detecta algún tipo de patología durante el período de gestación, se debe ofrecer el abordaje respectivo. Todo programa debe dar opciones para que la adolescente embarazada pueda continuar su educación, sin discriminación, ni diferencias en oportunidades respecto a las demás estudiantes. Así mismo, debe recibir asesoría en el cuidado prenatal acerca de hábitos de vida, cuidado de su cuerpo, apariencia, nutrición, interacción con su bebé y las necesidades afectivas y de cuidados del niño. Prevención terciaria Se deben implementar programas que disminuyan el impacto a corto, mediano y largo plazo de la maternidad adolescente. Proveer los medios para que las madres adolescentes continúen sus estudios y formación, apoyo para el cuidado de los hijos de tal manera que ellas puedan continuar su proyecto de vida. Silvia Lucía Gaviria A., Roberto Chaskel Discusión Con la revisión presentada, se evidencia la necesidad de trabajar con adolescentes y jóvenes, especialmente en educación y salud, con énfasis en salud sexual y reproductiva. Sin embargo, el acceso a servicios y programas adecuados para adolescentes y jóvenes es limitado, porque existen muy pocos servicios que brinden atención diferenciada e integral a adolescentes. Las actitudes rígidas por parte de los proveedores de salud, sumado al poco o ningún dinero con que cuentan los jóvenes para pagar por un servicio o por un medio de transporte, generan barreras geográficas, económicas, culturales y legales que dificultan el acceso de adolescentes a información o servicios generales, más aún de salud sexual y reproductiva. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda el desarrollo de los siguientes puntos, dirigidos a la prevención del embarazo en adolescentes: • Mecanismos innovadores con participación comunitaria. • Servicios integrales: atención y actividades de prevención y promoción de la salud. • Favorecer el acceso a información y orientación en los diversos espacios en los que se desenvuelven los adolescentes (con énfasis en salud sexual y reproductiva). • Promoción de estilos de vida saludables (implica generar cambios en las normas socioculturales). • Tomar en cuenta el contexto y las particularidades. • Oportunidad de estructurar y alcanzar su proyecto de vida. Conclusiones A pesar del avance en las políticas de salud sexual y reproductiva y la disminución general en la tasa de natalidad en América Latina, llama la atención la resistencia a la disminución de este indicador en el segmento correspondiente a la edad adolescente. Es preocupante que, en la medida en que la menarquia sucede más tempranamente, la edad en la cual las adolescentes se embarazan tiende a ser menor. Este fenómeno, generalizado en América Latina, obliga a tener una revisión de las medidas actuales para prevenir el embarazo temprano y mirar los aspectos psicosociales asociados al hecho, puesto que las estadísticas así lo exigen. La inequidad en el acceso a las oportunidades, servicios y derechos fundamentales es una determinante fuerte del fenómeno, que, a su vez, se acompaña de otras consecuencias, como el desorden social, que no podrían ser desligadas a la hora de hacer un análisis profundo del problema. Es así como los adolescentes que necesitan de mayor información de métodos anticonceptivos son los que tienen menor edad, menor escolaridad, los que viven en áreas rurales, con menor ingreso y que no tienen acceso a servicios médicos. Es necesario implementar estudios cualitativos que exploren nuevas realidades, que generen preguntas a partir de la población adolescente. Es probable que los análisis que se hacen en la actualidad partan de hipótesis que no son acordes con las nuevas realidades. Los adolescentes tienen nuevas formas de relacionarse, sus prioridades están cambiando, es necesario replantear la forma y los medios de aproximación a esta población que cada vez se encuentra más inmersa en los avances tecnológicos, se ajusta a nuevos dictámenes de la modernidad y que, paradójicamente, en medio de la tecnología y el acceso a la información, no ha logrado ejercer un control sobre su paternidad y maternidad, teniendo como consecuencia embarazos no deseados y los dramáticos resultados derivados de esta experiencia. CCAP Volumen 12 Número 3 ■ 13 Embarazo en adolescentes de América Latina y el Caribe: impacto psicosocial Lecturas recomendadas 1. Camacho AV. Perfil de salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe: revisión bibliográfica 1988-1998. Washington D.C.: Organización Panamericana de la Salud (OPS) Organización Mundial de la Salud (OMS); 2000. 2. Gaviria SL. Cambios en las estructuras familiares en la América Latina. Mujer y migración. En: Ruiz P, Casas M, editores. Salud mental en el paciente de América Latina. Barcelona: Glosa; 2009. p. 55-75. 3. Klein JD; American Academy of Pediatrics Committee on Adolescence. Adolescent pregnancy: current trends and issues. Pediatrics 2005;116(1):281-6. 4. Dangal G. An update on teenage pregnancy. The Internet Journal of Gynecology and Obstetrics 2005;5(1). 5. Gaviria SL, Rondon MB. Some considerations on women’s mental health in Latin America and the Caribbean. Int Rev Psychiatry 2010; 22(4):363-9. 14 ■ Precop SCP 6. Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos para el análisis de la equidad de género en salud. Washington, D.C.: OPS/Paltex; 2004. 7. Díaz A, Sanhueza P, Yaksic N. Riesgos obstétricos en el embarazo adolescente: estudio comparativo de resultados obstétricos y perinatales con pacientes embarazadas adultas. Rev Chil Obstet Ginecol 2002;67(6). 8. Chaskel R, Vargas A. Teorías, desarrollo, evaluación, patologías y terapia del proceso de apego. Programa de Actualización en Psiquiatría 2007;3(2), Thompson, PLM. 9. Stotland Nada L. Making the decision. In abortion. En: Stotland Nada L, editor. Facts and feelings. Washington, D.C.: American Psychiatric Press; 1998. p. 71-92. 10. United Nations Conference on Sustainable Development, 2012. Disponible en: <www.uncsd2012.org/>. examen consultado Silvia Lucía Gaviria A., Roberto Chaskel 1. En cuanto a los factores de riesgo de embarazo en adolescencia se refiere, ¿cuál de los siguientes no corresponde? A. consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas B. impulsividad en la adolescencia C. inicio temprano de la actividad sexual D. vivir en el área urbana E. violencia intrafamiliar 2. De las siguientes cinco niñas adolescentes, ¿cuál tiene mayor riesgo de quedar embarazada? A. la que ha tenido un embarazo previo y consume sustancias B. la que tiene buena afiliación religiosa y asiste a la escuela C. la que tiene novio y usa anticonceptivos D. la que tiene vida sexual activa y utiliza el método de Ogino E. la que ha sido víctima de abuso sexual y ha recibido psicoterapia 3. Para promover una educación adecuada a las adolescentes en cuanto a su sexualidad: A. se debe promover la no práctica de las relaciones sexuales en la adolescencia B. se debe educar, desde el hogar, con el complemento del colegio, en educación sexual C. el 57% de los padres que no le hablan a sus hijos sobre sexualidad deberían ser más proactivos y asistir a las escuelas de padres D. A y B son correctas E. B y C son correctas CCAP Volumen 12 Número 3 ■ 15 examen consultado Embarazo en adolescentes de América Latina y el Caribe: impacto psicosocial 4. De los siguientes enunciados, señale cuál es el falso: A. el embarazo en adolescentes es un factor de riesgo para depresión B. los valores familiares pueden actuar como factor protector ante el embarazo en la adolescencia C. gracias a la mayor información y el acceso a los medios anticonceptivos, el embarazo en adolescentes se ha reducido D. las adolescentes embarazadas descienden en la pirámide social E. las uniones de pareja establecidas coyunturalmente alrededor de un embarazo en la adolescencia se disuelven tempranamente 5. En lo relacionado con embarazo en adolescentes, ¿cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera? A. los adolescentes requieren de un dispositivo de consulta que les brinde confianza, privacidad y seguridad correspondiente a sus necesidades B. a pesar de que la tasa de natalidad ha disminuido en todos los países de América Latina, el segmento que corresponde a las adolescentes embarazadas no se ha disminuido C. los menores de 18 años corresponden al 23% de la población en América Latina D. toda adolescente embarazada debe recibir asesoría en la relación madrehijo E. todas las anteriores son ciertas 16 ■ Precop SCP