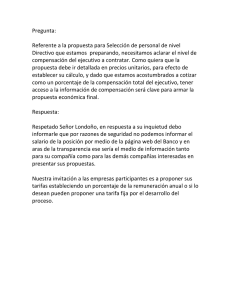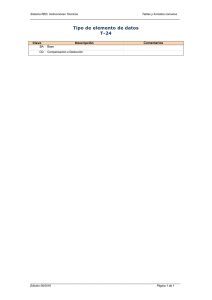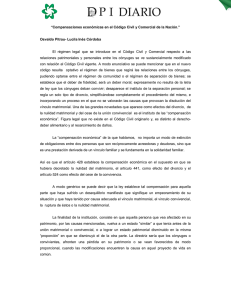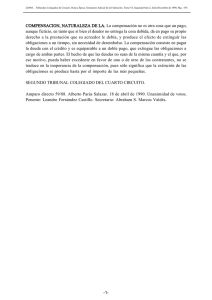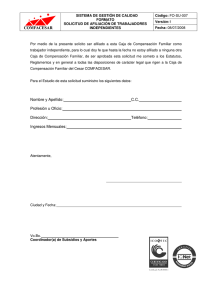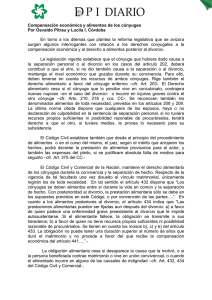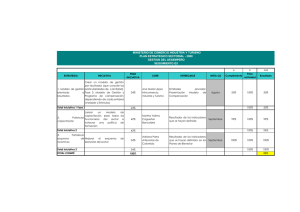denominó compensación económica.
Anuncio

PREVENCIONES En noviembre de 2004 entró en vigencia la Ley N°19.947, que estableció la nueva ley de matrimonio civil (en adelante, la “LMC”), la que, como otras modificaciones legislativas recientes, constituyó un importante ajuste de los principios inspiradores del Código Civil. En ese contexto, sin duda el cambio más relevante que introdujo la LMC fue el establecimiento del divorcio vincular, que dejó atrás una larga historia de conservadurismo y de grotescos subterfugios judiciales para contrarrestarlo. El ingreso del divorcio vincular a la legislación chilena, como en muchas otras partes, vino de la mano de una prestación tendiente a la protección del cónyuge que se ve perjudicado económicamente con la disolución del matrimonio, que la LMC denominó compensación económica. Al análisis de esta nueva institución se aboca este trabajo, revisando críticamente la forma como se han abordado en la doctrina y la jurisprudencia los principales problemas jurídicos que plantea su regulación, como el relativo a su naturaleza jurídica, objeto, presupuestos de procedencia, criterios de determinación de la existencia de los mismos presupuestos, tratamiento tributario y aspectos procesales. Para ello se tendrá en especial consideración la historia fidedigna de la LMC, las leyes extranjeras que la inspiraron y, por supuesto, la todavía escasa doctrina escrita y fallos publicados sobre esta materia hasta el primer semestre de 2006. INTRODUCCIÓN En todos los países donde se ha promulgado una ley de divorcio vincular, ha existido la justificada preocupación respecto a la desventaja patrimonial que puede provocar la disolución del matrimonio para uno de los cónyuges, en particular, para el que se dedicó al cuidado de los hijos o del hogar común.1 Esa preocupación se funda en antecedentes empíricos que revelan que una vez producido el divorcio vincular, se genera un impacto económico negativo en la calidad de vida de los miembros de la familia, sobre todo en la del llamado cónyuge débil, esto es, de aquél que se ve perjudicado con la extinción del estatuto protector del matrimonio.2 Frente a este problema se han dado dos posiciones: una antidivorcista, que ve en el efecto “pobreza” un fuerte argumento (más allá de las conocidas razones de orden religioso) para impedir el establecimiento legal del divorcio vincular; y 1 2 TAPIA, Mauricio, La compensación económica en la Ley de Divorcio, en La Semana Jurídica, N°271, semana del 16 al 22 de enero de 2006, Santiago, Lexis Nexis, 2006, pp. 4 y ss. Ver, por ejemplo, en materia de impacto económico al cónyuge débil: Informe de la Unidad de Apoyo al Proceso Legislativo, Biblioteca del Congreso Nacional, en alusión al Historical Stadistic of the United States del U.S. Department of Commerce Bureau of the Census, que hace referencia a una estadística realizada a familias estadounidenses, que mostró que el divorcio tiene un impacto peor en las familias de los padres custodios, es decir, de aquellos que se ocupan del cuidado personal de los hijos tras la separación, que el que produjo la Gran Depresión de 1929 (Diario de sesiones del Senado, sesión 11ª [anexo de documentos], pp. 2085 y ss). Además: Informe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en respuesta a oficio L-Nº136/01 de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, sobre los efectos producidos por el divorcio vincular en los países que lo han establecido (Diario de sesiones del Senado, sesión 11ª [anexo de documentos], pp. 2029 y ss.). Respecto a los efectos nocivos extramatrimoniales del divorcio, ver una aproximación antidivorcista en: UGARTE, José Joaquín, ¿Por qué una ley civil de divorcio es injusta?, en Cuadernos de Extensión Jurídica (Universidad de los Andes), Nº11, Santiago, 2005, pp. 195 y ss. 1 otra, que sin pretender la prohibición de este tipo de divorcio, busca contener los efectos nocivos que pudiera acarrear en el cónyuge débil, tomando en cuenta, fundamentalmente, la extinción de la obligación conyugal de socorro que trae consigo.3 Esta segunda posición se adapta mejor a un modelo de Estado liberal, donde el derecho no cumple el rol de imponer formas de vida y creencias morales, sino que se limita a proveer “reglas justas” para la solución de conflictos. En el caso particular de la ruptura matrimonial, el derecho debe velar porque esta realidad, siempre desoladora y muchas veces inevitable, se produzca al menor costo humano posible.4 Una vez asumida esta función normativa, comienza la discusión en torno a cuál debe ser la “regla justa” para proteger al cónyuge débil. En este contexto, se han planteado fundamentalmente dos modelos en el derecho comparado, los que llamaremos modelos de protección del cónyuge débil: el modelo de la obligación alimenticia postmatrimonial, establecido, por ejemplo, en los parágrafos (en adelante, “§”) 1569 y siguientes del BGB alemán; y, el modelo de la prestación compensatoria, consagrado, con matices, por la legislación francesa, española, suiza y alemana (que la recoge en conjunto con el modelo anterior), entre otras. 3 4 Una explicación de estas posiciones, en: VELOSO, Paulina, Algunas reflexiones sobre la compensación económica, en Actualidad Jurídica (Universidad del Desarrollo), Año VII, N°13, Santiago-Concepción, enero 2006, pp. 173 y ss. En este sentido: BARROS, Enrique, La ley civil ante las rupturas matrimoniales, en Estudios Públicos, 85 (verano 2002), pp. 9 y ss.; y, TAPIA, Mauricio, Código Civil 1855-2005. Evolución y perspectivas, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005, pp. 104 y ss. 2 Ambos modelos buscan compatibilizar el principio de autorresponsabilidad, que exige que tras la disolución del vínculo matrimonial cada cónyuge procure por su propia subsistencia, con el principio de la solidaridad postconyugal, que compele a asistir, al menos transitoriamente, a quien no es capaz de hacerlo por sí mismo.5 Como veremos, la LMC adhirió en términos comparativamente bastante estrictos al modelo de la prestación compensatoria, el cual pone acento en la idea de un daño específico y no en la de una mera incapacidad de sustento. Así, en su artículo 61 concedió a uno de los cónyuges el derecho a pedir que el otro le compense el menoscabo económico sufrido como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común en una intensidad que le haya impedido desarrollar una actividad remunerada o lucrativa en la medida posible y deseada. A continuación se analizarán, dentro de este capítulo introductorio, las ventajas y desventajas de estos dos modelos de protección del cónyuge débil, sobre la base de lo que se ha señalado en las legislaciones comparadas que los recogen; y luego efectuaremos una presentación general del modelo chileno, antes de entrar en su análisis detallado. 5 Un análisis exhaustivo de estos modelos, en: TURNER, Susan, Las prestaciones económicas entre cónyuges divorciados en la nueva ley de matrimonio civil, en Revista de Derecho (Universidad Austral de Chile), Volumen XVI, Valdivia, julio 2004, pp. 84 y ss. 3 MODELOS DE PROTECCIÓN DEL CÓNYUGE DÉBIL (a) Modelo de la obligación alimenticia postmatrimonial El modelo de la obligación alimenticia postmatrimonial es aquél que concede al cónyuge débil el derecho a solicitar alimentos del otro en ciertos casos calificados, una vez que se decrete el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio. En consecuencia, este modelo deja subsistente la relación alimenticia entre los cónyuges, no obstante la extinción de su fuente legal (el matrimonio). En otros términos, el deber conyugal de socorro subsiste en el modelo de la obligación alimenticia postmatrimonial, no obstante la desaparición del vínculo matrimonial. Uno de los textos comparados que recoge el modelo de la obligación alimenticia postmatrimonial es el BGB alemán6, que concede al cónyuge divorciado, además de la prestación compensatoria, el derecho a solicitar alimentos del otro, cuando “no pudiere procurarse sustento tras el divorcio” (§ 1569), siempre que, además, se encuentre en una situación que haga atendible la protección.7 6 Todas las referencias al BGB alemán están tomadas de EIRANOVA, Emilio, Código Civil Alemán Comentado, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 1998. 7 De esta manera, para que proceda la pensión alimenticia después de la disolución del matrimonio es preciso que concurra, además de la imposibilidad de sustento, alguno de estos supuestos: (i) que al cónyuge beneficiario no le sea exigible el ejercicio de una actividad comercial, por tener a su cargo el cuidado o la educación de un hijo común (§ 1570), por su edad (§ 1571), por enfermedad u otros males, por debilidades corporales o espirituales (§ 1572), o por razones de grave peso, siempre que la denegación de la prestación resultara manifiestamente contraria a la equidad (§ 1576); (ii) que el beneficiario no encuentre una adecuada actividad comercial para realizar después del 4 Esta prestación alimenticia debe satisfacer todas las necesidades vitales del alimentario (§ 1578.1), y puede denegarse, reducirse o limitarse por razones de equidad (§ 1579; por ejemplo, en casos de corta duración del matrimonio, de culpa del beneficiario, etc.). Además, obviamente, no se puede exigir cuando el solicitante sea capaz de mantenerse por sí mismo (§ 1577). Así, queda claro que el modelo descrito pone énfasis en la imposibilidad de uno de los cónyuges para procurarse sustento, poniendo límites bastante amplios, que tienden, principalmente, a evitar abusos y prolongaciones injustificadas de los deberes conyugales después del matrimonio. Sin embargo, el modelo de la obligación alimenticia postmatrimonial, so pretexto de cumplir el objetivo fundamental de proteger al cónyuge débil, puede vulnerar otro objetivo igualmente relevante, cual es la consolidación, en el menor tiempo posible, de la situación patrimonial de dos personas que disolvieron su comunidad de vida, a fin de evitar la perpetuación de sus conflictos, que suelen divorcio, en consideración a su formación, capacidades, edad, estado de salud y condiciones de la vida conyugal (§ 1573.1 en relación con el § 1574); (iii) que el beneficiario no haya obtenido, a través del ejercicio de una actividad comercial, ingresos suficientes para una adecuada subsistencia, quedando limitada la prestación -en este casoúnicamente a la diferencia (§ 1573.2); o, (iv) que la pensión alimenticia sea necesaria para que el beneficiario adquiera una educación o formación profesional que le permita conseguir una actividad comercial adecuada, que asegure su sustento en forma duradera, siempre y cuando: *) fuese de esperar una conclusión exitosa de dicha formación; y, **) el beneficiario haya postergado o interrumpido su educación durante la promesa del matrimonio o durante el matrimonio mismo, o que la educación o formación sea necesaria para compensar las desventajas patrimoniales derivadas del matrimonio (§ 1575). 5 desatarse con bastante intensidad.8 Quizá por esa razón, el § 1573 del BGB alemán dispuso que las acciones de prestación de alimentos “podrán limitarse en el tiempo, en caso de no resultar equitativa una prestación indefinida, a la vista de la duración del matrimonio, la organización de la administración del hogar y el ejercicio de la actividad comercial”. Por último, el modelo de la obligación alimenticia postconyugal presenta, además, el inconveniente técnico de “pasar por alto la desaparición de uno de los requisitos inherentes y necesarios del derecho de alimentos, cual es la vigencia del vínculo matrimonial”9. Así, la obligación alimenticia, en cuanto consecuencia del deber conyugal de socorro, es contradictoria con los efectos del divorcio bajo una perspectiva de pura lógica jurídica. (b) Modelo de la prestación compensatoria El modelo de la prestación compensatoria es aquél que concede al cónyuge débil el derecho a solicitar que el otro le dé una prestación económica, acotada en el tiempo y fija en su monto, a fin de palear los efectos nocivos que le acarreará la disolución del matrimonio. Este modelo busca, al mismo tiempo, proteger al cónyuge débil y consolidar el término de las relaciones patrimoniales entre los cónyuges en el menor tiempo 8 9 En el mismo sentido, el ex ministro de Justicia José Antonio GÓMEZ manifestó que debía “evitarse que la relación se extienda en el tiempo, porque tenderá a deteriorarse cada vez más”. En Diario de sesiones del Senado, sesión 11ª (anexo de documentos), p. 1615. TURNER, Susan, Las prestaciones…, ob. cit., p. 86. 6 posible. Para ello, reemplaza la pensión alimenticia por una prestación de carácter inmodificable. Esta prestación ha sido denominada de diferentes formas por las distintas legislaciones que adhieren al modelo descrito, y que inspiraron a la LMC. En ellas también se observan matices en cuanto al supuesto básico de procedencia de la misma. Así, el Código Civil español concede el derecho a una pensión al “cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio” (artículo 97); el Código Civil suizo exige que se dé una contribución equitativa cuando no pueda esperarse “que un cónyuge pueda por sí mismo mantenerse convenientemente” (artículo 125); el Código Civil francés otorga una “prestación destinada a compensar, tanto como sea posible, la disparidad que la ruptura del matrimonio cree en las condiciones de vida respectivas” (artículo 270); y, el BGB alemán impone que se entregue una pensión compensatoria cuando “durante el matrimonio se hubieran constituido o mantenido para ambos o para uno de ellos [los cónyuges] esperanzas de derecho o expectativas de un futuro pago de una pensión por causa de edad o de incapacidad laboral o profesional” (§ 1587.1). Más allá de estas distintas denominaciones, todas estas legislaciones coinciden en otorgar al cónyuge débil, en ciertos casos específicos, el derecho a 7 una prestación fija en lugar de una periódica, con lo cual las relaciones patrimoniales de los cónyuges divorciados o anulados se estabilizan en un menor tiempo. Pero en lo relativo al supuesto de procedencia, este modelo no difiere mayormente del de la obligación alimenticia postmatrimonial. En ambos se pone énfasis en una situación perjudicial objetiva de uno de los cónyuges, sin detenerse en las causas de ellas10. En este aspecto radica la particularidad de la prestación compensatoria recogida en el modelo chileno, al que pasamos a referirnos a continuación. (c) El modelo chileno Durante casi toda la discusión parlamentaria de la LMC existió acuerdo en orden a que el divorcio ponía fin a la obligación alimenticia entre los cónyuges y, en general, a toda otra obligación patrimonial cuya titularidad y ejercicio se funde en la existencia del matrimonio. Así se dispuso claramente en el artículo 60 de la LMC.11 10 11 VELOSO, Paulina, ob. cit., p. 178. No obstante la claridad del artículo 60 de la LMC y de las constancias expresas en su historia fidedigna, la doctrina chilena ha empezado a polemizar sobre este punto, pues la LMC no modificó en forma expresa el artículo 174 del Código Civil, que establece, en el título denominado “excepciones relativas a la separación judicial”, lo siguiente: “el cónyuge que no haya dado causa al divorcio tendrá derecho a que el otro le provea de alimentos según las reglas generales”. La permanencia de esta disposición dio pábulo para que un académico sostuviera que con ello se relativizaba el efecto propio del divorcio vincular, establecido en el aludido artículo 60 de la LMC, pese a que el referido artículo 174 forma parte de un título destinado a la antigua institución del divorcio no vincular, reemplazada en la actualidad por la separación judicial (BERNSTEIN, Ricardo, Divorcio y derecho de alimentos, en diario “El Mercurio”, Santiago, 24 y 28 de marzo y 5 de abril de 2006, P. A2). Al respecto, creemos que el legislador simplemente se olvidó de reemplazar 8 Esta regla lleva a concluir que producido el divorcio o la nulidad del matrimonio, los cónyuges quedan plenamente desvinculados patrimonialmente. No obstante, su artículo 61 concedió al cónyuge que resultara perjudicado con el divorcio o la nulidad, un derecho para exigir que se le otorgara una prestación económica fija, siempre y cuando el perjuicio derivara de la pérdida de oportunidad laboral o profesional ocurrida como consecuencia de su dedicación al cuidado de los hijos o del hogar común. De esta manera, la LMC adhirió al modelo de la prestación compensatoria en términos comparativamente estrictos, pues exigió, para su procedencia, que la situación objetiva de desventaja patrimonial derivara de una causa específica, lo que no hacen las legislaciones comparadas que la inspiraron, en las que sólo se requiere la concurrencia de esa situación objetiva.12 Así, la LMC no repele cualquier efecto nocivo derivado del divorcio o de la nulidad matrimonial, sino sólo aquéllos que provengan de causas que -en su concepto- justifiquen la protección legal del cónyuge débil, como es la dedicación al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común en una medida que implique una postergación profesional o laboral. Esta restricción constituye la gran 12 el término divorcio por el de separación judicial en el referido artículo 174 del Código Civil, como lo hizo con las demás disposiciones del mismo título, del mismo modo que se olvidó de eliminar -por ejemplo- la expresión indisolublemente del concepto de matrimonio contenido en el artículo 102 de ese mismo cuerpo legal (En el mismo sentido: TAPIA, Mauricio, Divorcio y derecho de alimentos, en diario “El Mercurio”, Santiago, 26 y 31 de marzo de 2006, p. A2; CORRAL, Hernán, Alimentos: divorcio y separación, en diario “El Mercurio”, Santiago, 4 de abril de 2006, p. A2; y, LINAZASORO, Gonzalo, Divorcio y alimentos, en diario “El Mercurio”, Santiago, 25 de marzo de 2006, p. A2). Un análisis similar, en: VELOSO, Paulina, ob. cit., p. 178. 9 particularidad del modelo chileno. Por otra parte, el propósito de consolidar las relaciones patrimoniales entre los cónyuges al momento de la disolución del matrimonio, propio también del modelo de la prestación compensatoria, no se cumple cabalmente en la LMC, pues en su artículo 66 no se limitó el plazo en que podía parcelarse en cuotas el pago de la compensación económica, por lo que puede darse la situación de un vínculo patrimonial perpetuo, o muy largo, entre cónyuges divorciados.13 Esta aparente contradicción se explica por el hecho de que la modalidad de pago en cuotas constituye un beneficio para el cónyuge deudor, en cuanto a la forma de pagar la suma fija en que consiste la compensación económica (inmodificable frente a un cambio de circunstancias), y cuyo objetivo es evitar que la protección de uno de los cónyuges genere un perjuicio grave para el otro. Por lo demás, la aplicación de esta modalidad es excepcional, ya que el juez sólo puede dar lugar a ella cuando el deudor “no tuviere bienes suficientes para solucionar el monto de la compensación económica”, según dispone el mismo artículo 66 de la LMC. En todo caso, nuestra jurisprudencia ya ha comenzado a aplicar la compensación económica velando por una pronta consolidación de las relaciones patrimoniales de los cónyuges. Así, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de 13 Este problema también lo hizo ver el ex ministro de Justicia José Antonio GÓMEZ, declarando que “fijar una compensación como aquí está planteada, sin fijar tiempo, significará que se mantendrá esta colisión de derechos durante muchos años”. En Diario de sesiones del Senado, sesión 11ª (anexo de documentos), p. 1615. 10 Antofagasta sostuvo, en un fallo de fecha 20 de diciembre de 2005, que “si bien la ley requiere proteger al cónyuge más débil, también debe dejarse sentado que las personas divorciadas tienen el derecho de rehacer su vida y mirar hacia el futuro con la idea de que se ha resuelto definitivamente una unión que no prosperó, dejando a la sensibilidad y afectividad de cada uno de ellos, la calidad o intensidad de los lazos familiares, sin que al Derecho le sea lícito entrometerse, de tal manera que, desde este punto de vista, las pensiones vitalicias o de alimentos pugnan con el divorcio”.14 En suma, la LMC, adhiriendo restrictivamente al modelo de la prestación compensatoria, estableció la llamada compensación económica, consistente en una suma fija que puede pagarse en cuotas para evitar que se produzca un daño grave para el deudor. Al análisis de esta institución se aboca esta tesis, la que constará de dos partes. La primera dedicada a su noción y condiciones de aplicación; y, la segunda, a su régimen y efectos. 14 Revista Leyes & Sentencias, N°8, 9 al 22 de enero de 2006, Santiago, Editorial PuntoLex, 2006, p. 66. 11 PRIMERA PARTE: NOCIÓN Y CONDICIONES DE PROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA Según el artículo 61 de la LMC, “si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa”. De acuerdo a estos términos, la compensación económica aparece como una prestación pecuniaria destinada a compensar un menoscabo económico específico sufrido por uno de los cónyuges, el cual tiene su origen en el matrimonio, pero se evidencia con su disolución. Esta prestación constituye, en definitiva, la “regla justa” que la LMC eligió para proteger al cónyuge débil de los efectos patrimoniales negativos que pudiera acarrearle el divorcio o la nulidad del matrimonio. Esta elección se adoptó luego de una extensa discusión parlamentaria, donde la protección del cónyuge débil sufrió diversas variaciones. Respecto a la evolución de este asunto en la discusión parlamentaria, nos referiremos en el primer capítulo de esta primera parte. Luego analizaremos el fundamento y la naturaleza jurídica de la compensación económica, para finalizar esta parte con 12 sus presupuestos de procedencia y con su relación con el régimen de bienes del matrimonio. 13 I. EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL CÓNYUGE DÉBIL EN LA DISCUSIÓN PARLAMENTARIA La mayor parte de la extensa discusión parlamentaria de la LMC, que se extendió por 9 años, se centró en cuestiones de carácter moral, dejando de lado el tema de la protección del cónyuge débil, que sin duda no tuvo la dedicación que se merecía, lo que redundó, en definitiva, en que su regulación plantee muchas dudas, las que se examinarán a lo largo de este trabajo. A continuación, se hará un análisis descriptivo de cómo se fue abordando este aspecto en las distintas etapas de la génesis de la LMC. A. En el proyecto de los diputados María Antonieta Saa, Isabel Allende, Mariana Aylwin, Ignacio Walker, Víctor Barrueto, Carlos Cantero, Arturo Longton, Eugenio Munizaga, Sergio Elgueta y José Antonio Viera Gallo, que dio origen a la discusión parlamentaria de la LMC (en adelante, el “Proyecto Original”)15, se establecieron diversas reglas tendientes a la protección del cónyuge débil. La más severa de todas esas reglas se encontraba en su artículo 56, que permitía “al juez no dar lugar al divorcio si, atendida la avanzada edad de los cónyuges u otras circunstancias semejantes, arriba fundada y terminantemente a la conclusión que el daño que con el divorcio se evita es claramente menor que aquel que al decretarlo actualmente se causa”. De ese modo, se pretendía consagrar lo que en derecho comparado se 15 Cámara de Diputados, sesión 27ª, 28 de noviembre de 1995, pp. 15 y ss. 14 denomina cláusula de dureza, cuestión que no se recogió en el texto definitivo de la LMC. Éste concedió, en cambio, una excepción perentoria al cónyuge demandado, que permite oponerse al divorcio cuando el demandante haya incumplido reiteradamente sus obligaciones alimenticias respecto suyo y de sus hijos durante el cese de la convivencia (artículo 55, inciso tercero, de la LMC).16 Asimismo, el artículo 63 del Proyecto Original exigía que el acuerdo que los cónyuges podían presentar en un juicio de divorcio para regular sus relaciones mutuas fuera completo y suficiente, estableciendo que sólo reunirían estas condiciones los acuerdos que, entre otras cosas, aminoraran el daño que pudiera causar la ruptura y establecieran relaciones equitativas entre los cónyuges hacia el futuro. Por último, el inciso final de su artículo 65 facultaba al juez, en caso que no hubiere acuerdo entre los cónyuges, para “alterar las reglas de distribución de gananciales o del crédito de participación, si los hubiere; disponer pensiones alimenticias por tiempo limitado a favor de uno de los cónyuges; o prever alguna otra prestación que asegure a favor de los hijos o el cónyuge relaciones equitativas”. De esta forma, el Proyecto Original contemplaba un modelo bastante protector y amplio, que permitía al juez tomar diversas medidas en favor del 16 Según el profesor René RAMOS, la sentencia que rechace la demanda de divorcio por acoger esta excepción no impide que el divorcio pueda volver a pedirse, sino que solamente hace perder el tiempo de cese de convivencia que se invocó en ella (Derecho de Familia, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005, 5ª edición, Tomo I, pp. 106-107). 15 cónyuge débil e, incluso, rechazar el divorcio en aquellos casos en que fuese extremadamente necesario mantener vigente el estatuto protector del matrimonio. B. Luego de la discusión en general del Proyecto Original, la Cámara de Diputados elaboró un nuevo proyecto (en adelante, el “Primer Proyecto de la Cámara”)17, que eliminó la cláusula de dureza, pues implicaba establecer “una amplia discrecionalidad al juez (…), que se contradice con el carácter objetivo que se pretende dar a las causales de divorcio”18; y, además, proveyó una protección genérica para el cónyuge débil, suprimiendo las referencias a herramientas concretas contenidas en el Proyecto Original, al declarar, en el inciso segundo de su artículo 61, que en caso de “no haber acuerdo, el juez (…) resolverá lo que, siendo suficiente y completo y siendo compatible con el mérito del proceso, más se adecue a la solución a que, atendida sus respectivas expectativas, las partes habrían espontáneamente arribado”. Esa solución podía revisarse frente a una variación de circunstancias, según prescribía el artículo 65 del Primer Proyecto de la Cámara. Por su parte, el Primer Proyecto de la Cámara agregó un segundo inciso al artículo 63 del Proyecto Original, que especificó que para determinar el carácter equitativo de las relaciones futuras de los cónyuges, a efectos de calificar de suficiente el acuerdo de relaciones mutuas, “el juez deberá considerar especialmente la situación de desventaja para incorporarse al mercado laboral en que se encuentre el cónyuge que ha permanecido al cuidado de los hijos y del 17 Cámara de Diputados, sesión 36ª, 2 de septiembre de 1997, pp. 84 y ss. 18 Ibídem, p. 93. 16 hogar común. Sólo podrá considerarse suficiente el acuerdo que compense estas desventajas”. Con esta inclusión, el Primer Proyecto de la Cámara se acerca a la protección que se dispensó en el texto definitivo de la LMC, al buscar la compensación de las desventajas patrimoniales del cónyuge “doméstico” para incorporarse al mercado laboral, aunque sin otorgar una herramienta concreta tendiente a ello. La falta de concreción de las medidas de protección del cónyuge débil generó múltiples críticas al Primer Proyecto de la Cámara, pues se entregaba una excesiva discrecionalidad a los jueces, dejando a las partes en una situación muy incierta. Respondiendo a esa crítica, la diputada María Antonieta Saa hizo ver que “hay una indicación clarísima, referente al cónyuge que ha permanecido al cuidado de los hijos y del hogar común y que, por lo mismo, ha tenido desventajas para incorporarse al mercado laboral. El juez deberá velar porque las relaciones futuras sean absolutamente equitativas y sólo considerará suficiente el acuerdo cuando estas condiciones se den”.19 Como se advierte, la diputada Saa, en su reacción, no se hizo cargo de la referida falta de concreción en la protección del cónyuge débil del Primer Proyecto de la Cámara, el que -contrario al Proyecto Original- no señalaba las medidas específicas que podía adoptar el juez con ese propósito, generando una situación 19 Cámara de Diputados, sesión 39ª, 8 de septiembre de 1997, p. 40. 17 de incertidumbre para ambos cónyuges. Además, sólo se refirió a la protección del cónyuge débil en el supuesto del divorcio de común acuerdo, que, obviamente, constituye un tema mucho más pacífico que el divorcio unilateral. C. Tras la discusión en particular del Primer Proyecto de la Cámara, ésta presentó un nuevo proyecto a la consideración del Senado (en adelante, el “Segundo Proyecto de la Cámara”)20, en el que se mantuvieron, sin modificación alguna, las mencionadas reglas genéricas de protección del cónyuge débil. D. Posteriormente, con fecha 13 de septiembre de 2001, el Presidente de la República Ricardo Lagos formuló indicaciones al Segundo Proyecto de la Cámara (en adelante, la “Indicación Presidencial”)21, proponiendo, precisamente, la inclusión de reglas concretas para la protección del cónyuge débil. Así, el artículo 38 de la Indicación Presidencial ordenaba que debía “evitarse que, como consecuencia del divorcio, alguno de los cónyuges quedare imposibilitado de su mantención”; y que, si se generaba una situación de esa naturaleza, el tribunal podía declarar bienes familiares, constituir derechos respecto de bienes que hubieren formado parte del patrimonio familiar, o condenar al pago de una pensión compensatoria por un período limitado de tiempo. Para que pudiera accederse a la solicitud de protección de un cónyuge débil y precisar la medida, el tribunal debía considerar una serie de criterios indicados en 20 21 Diario de sesiones del Senado, sesión 34ª (anexo de documentos), pp. 4827 y ss. Diario de sesiones del Senado, sesión 11ª (anexo de documentos), pp. 1739 y ss. 18 la misma disposición22, los que se acercan bastante a los enunciados en el artículo 62 de la LMC para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación. Estas medidas, en todo caso, podían revisarse frente a una variación de las circunstancias que motivaron su establecimiento. De esta manera, la Indicación Presidencial impregnó de un matiz alimenticio a las herramientas de protección del cónyuge débil, pues sólo podía recurrirse a ellas en caso de imposibilidad de mantención y, además, eran esencialmente revisables. Por su parte, la Indicación Presidencial incluyó la desconocida institución de la pensión compensatoria como una de las “reglas justas” que podía adoptarse para la solución de los conflictos patrimoniales que se susciten tras la ruptura matrimonial. En torno a esta nueva institución se produjo una intensa discusión en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (en adelante, la “Comisión de Constitución del Senado”), conjuntamente con la alternativa planteada en el artículo 48 de la indicación sustitutiva de los senadores 22 Tales criterios eran: (i) la duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges; (ii) la edad, estado de salud y capacidad económica de ambos cónyuges; (iii) las facultades de sustento individual de los cónyuges, considerando especialmente las posibilidades de acceso al mercado laboral; (iv) la eventual colaboración común que hayan realizado los cónyuges a la actividad que haya servido de sustento al núcleo familiar; (v) el aporte y dedicación brindado por los cónyuges a las labores no remuneradas que demanda el cuidado de los hijos y del hogar común; (vi) la eventual pérdida de beneficios previsionales que deriven del divorcio; y, (vii) la existencia previa al divorcio de una pensión de alimentos entre los cónyuges. 19 Andrés Chadwick, Sergio Díez y Sergio Romero, que disponía -obviamente sólo para la nulidad, pues estos senadores todavía rechazaban el divorcio- que “el presunto cónyuge que hubiera contraído [el matrimonio] de buena fe y que haya tenido a su cargo el cuidado cotidiano del hogar o de los hijos comunes, tendrá derecho a que el otro cónyuge le proporcione durante un plazo que no excederá de cinco años contados desde que quede ejecutoriada la sentencia que declara la nulidad”.23 En el marco de esa discusión, la ministra del Servicio Nacional de la Mujer Adriana Delpiano y el senador José Antonio Viera Gallo observaron que el objetivo de las herramientas de protección del cónyuge débil era compensar el desequilibrio económico que podía producirse entre los cónyuges tras la disolución del matrimonio, atendiendo no sólo a la falta de equiparidad patrimonial al momento de la disolución, sino que también a las perspectivas económicas futuras de ambos cónyuges.24 Al respecto, la ministra Delpiano propuso que “al término del matrimonio, se comparara el patrimonio de cada cónyuge”25. Sin embargo, luego agregó que “no se trata de equiparidad económica, sino de compensación”26; y que lo que debía buscarse era “equilibrar las posibilidades futuras”27, alejándose de su 23 Diario de sesiones del Senado, sesión 11ª (anexo de documentos), p. 1827. 24 Ibídem, p. 1614. Ibídem. Ibídem, p. 1617. Ibídem, p. 1621. 25 26 27 20 postura anterior, y acercándose a la manifestada por los senadores Marcos Aburto y José Antonio Viera Gallo en esa misma sesión. En efecto, sobre el particular el senador Viera Gallo afirmó que “es un error plantear la búsqueda de un equilibrio económico, porque, cuando se casa una persona más rica con una persona más pobre, desde el inicio podría existir la tentación del cónyuge pobre de pedir el divorcio, porque obviamente sería un buen negocio para él. La compensación no debe tomarse en el sentido de equilibrio, porque se persigue que la persona no sufra un menoscabo, pero no necesariamente que se equilibren los patrimonios”. Aparece así la noción del menoscabo, que finalmente sería recogida por el texto definitivo de la LMC para referirse al objeto de la compensación económica, y que fue definido por el mismo parlamentario como el “hecho que [uno de los cónyuges] deje de vivir en las condiciones en que estaba viviendo durante el matrimonio”.28 Contextualizando esta nueva noción, el senador José Antonio Viera Gallo comparó la situación legislativa española con la estadounidense, rescatando el hecho de que la primera pone énfasis en el menoscabo en lugar del desequilibrio, como ocurre en Estados Unidos, donde derechamente existe un incentivo a pedir el divorcio cuando se está casado con una persona rica.29 En consecuencia, quedó claro en la Comisión de Constitución del Senado 28 29 Ibídem, pp. 1616 y ss. Ibídem, p. 1620. 21 que con la compensación económica en ningún caso se trata de buscar una igualdad aritmética de la situación patrimonial de los cónyuges y que, por ende, el patrimonio del cónyuge más rico no determina la procedencia de un monto mayor. De lo que se trata simplemente es de reparar un menoscabo económico específico. E. Tras la discusión del Segundo Proyecto de la Cámara, la Comisión de Constitución del Senado elaboró su propio proyecto (en adelante, el “Proyecto del Senado”)30, que incluyó, dentro de su Capítulo VII “De las reglas comunes a ciertos casos de separación, nulidad y divorcio”, un párrafo titulado “De la compensación económica”, que regulaba esta institución en forma muy similar a como lo hizo el texto definitivo de la LMC. En efecto, el artículo 62 del Proyecto del Senado prescribía que “si uno de los cónyuges no desarrolló una actividad remunerada durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que le era posible, como consecuencia de haberse dedicado más que el otro cónyuge al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, tendrá derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido”. Luego, su artículo 63 ordenaba que “para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación, se considerará, especialmente, la duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges; 30 Ibídem, pp. 1709 y ss. 22 las fuerzas patrimoniales de ambos; la edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario; su situación en materia de beneficios previsionales y de salud; su cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral, y la colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge”. Como puede verse, el Proyecto del Senado recogió la discusión aludida precedentemente y fijó el objeto de esta nueva institución jurídica en la compensación de un menoscabo económico derivado de causas específicas, descartando la alguna vez pretendida equiparación aritmética de patrimonios. Además, la Comisión de Constitución del Senado desechó expresamente “la propuesta de hacer procedente la compensación aún cuando no se cumplan los requisitos exigidos, siempre que el cónyuge carezca de bienes o adolezca de una grave incapacidad que le impida tener una modesta sustentación”.31 En consecuencia, la compensación económica, si bien pretende proteger al cónyuge débil, no es una institución meramente asistencial, a diferencia de las prestaciones establecidas en los proyectos anteriores y en la mayoría de las legislaciones comparadas, pues pueden darse casos en que habiendo una necesidad urgente de asistir a uno de los cónyuges, sea improcedente condenar al pago de esta compensación; o, al revés, no habiendo esa necesidad, sí sea procedente esa condena. Por otro lado, el Proyecto del Senado también incorporó en términos 31 Ibídem, p. 1627. 23 explícitos el principio de protección del cónyuge débil, disponiendo, en su artículo 3º, que “las materias de familia reguladas por esta ley deberán ser resueltas cuidando proteger siempre el interés superior de los hijos y del cónyuge más débil”. Con la incorporación de este principio se acrecentó la duda respecto a la solución de los casos en que, existiendo la necesidad urgente de asistir a uno de los cónyuges tras la disolución del matrimonio, no se cumplen los requisitos legales establecidos para la procedencia de la compensación económica. F. Como lo mencionamos, en el texto definitivo de la LMC sólo se realizaron cambios menores al Proyecto del Senado. En primer lugar, se eliminó del artículo 62 del Proyecto del Senado (61 en la LMC) la exigencia relativa a la dedicación a tareas domésticas por el beneficiario “más que el otro cónyuge”, evitando la estéril y odiosa discusión, de difícil prueba, relativa a quién de los cónyuges se sacrificó más en pos de la familia. Asimismo, se reemplazó la frase “o lo hizo en menor medida de lo que le era posible” por “o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería”, incluyendo aparentemente un nuevo requisito de procedencia de la compensación económica: haber querido desarrollar una actividad lucrativa. Sin embargo, el querer desarrollar una actividad lucrativa o remunerada no constituye un requisito de procedencia de la compensación económica. El artículo 61 de la LMC sólo exige que el cónyuge que la pide no haya podido desarrollar una 24 actividad lucrativa o remunerada en la medida posible y deseada. De esta manera, la inclusión de este elemento volitivo sólo implica un sustrato adicional al estándar de desarrollo que deberá tomarse en cuenta al momento de determinar la extensión del menoscabo sufrido y, por ende, de fijar la cuantía de la compensación económica. Así, la medida de desarrollo profesional o laboral que se reclama perdida no sólo se debe haber podido desarrollar, sino que también querido, cuestión (esta última) que será bastante difícil de determinar. En todo caso, creemos que, por lo general, la prueba del poder alcanzar ese estándar de desarrollo hará presumir el querer alcanzarlo, salvo que aparezca un antecedente claro en sentido contrario. Por otra parte, el texto definitivo de la LMC agregó la buena o mala fe como un nuevo criterio para determinar la existencia del menoscabo económico y de la cuantía de la compensación. Además, facultó al juez para denegar o disminuir el monto de la compensación económica al cónyuge que dé lugar a la causal de divorcio culpable. El criterio de la buena o mala fe de los cónyuges es, según veremos, una reiteración completamente innecesaria para los efectos de determinar la existencia y extensión del menoscabo económico, pues con su inclusión se pretendió evitar exactamente lo mismo que con la mencionada facultad judicial para denegar o disminuir el monto de la compensación económica: que el cónyuge culpable se 25 aprovechara de su propia culpa o dolo y reclamara esta prestación.32 Además, la inclusión de este criterio subjetivo constituye un elemento distorsionador, atendido las funciones que se le asignaron, que son de naturaleza netamente objetiva: determinar la existencia y extensión de un menoscabo económico.33 Así, será fácil encontrar demandas en que se reclame un monto superior al menoscabo, apoyándose en la mala fe de la contraparte. Las demás disposiciones del párrafo que normaba la compensación económica en el Proyecto del Senado se referían a la posibilidad de regular la compensación económica por acuerdo entre las partes y los requisitos especiales de esa convención (artículo 64); a las obligaciones del juez para el caso en que no existiera ese acuerdo (artículo 65); a las modalidades de pago que podían fijarse en la sentencia (artículo 66); y, a la modalidad de pago en cuotas, considerándola alimentos para los efectos de su cumplimiento (artículo 67). Estas dos últimas disposiciones se mantuvieron intactas en el texto definitivo de la LMC (artículos 65 y 66 de la misma), mientras que a las dos primeras se les hicieron los siguientes cambios: al artículo 64 (artículo 63 de la LMC), que expresaba que “la compensación económica será convenida por ambos 32 33 Así, el senador Alberto ESPINA sostuvo que “se podría dar el absurdo, en el caso de no existir una norma de esta naturaleza, que el juez condene a la agredida o al agredido a pagar una compensación económica al agresor. Por lo tanto la frase ‘la buena o mala fe’ (…) es razonable, porque de lo contrario podemos introducir un factor que distorsione todo el sentido de la ley” (Diario de sesiones del Senado, sesión 33ª, 21 de enero de 2004, p. 4774). En el mismo sentido, por ejemplo, el senador José Antonio VIERA GALLO, en Diario de sesiones del Senado, sesión 33ª, 21 de enero de 2004, p. 4773. 26 cónyuges”, se le agregó que “su monto y forma de pago” también podían ser objeto de ese acuerdo; y, en el artículo 65 (artículo 64 de la LMC) se cambió la frase “a falta de acuerdo, corresponderá al juez fijar la compensación económica” por “a falta de acuerdo, corresponderá al juez determinar la procedencia de la compensación económica”. Con estas modificaciones se reafirmó la idea, manifestada por la Comisión de Constitución del Senado, en orden a que la compensación económica sólo procede si se cumplen los requisitos legales, no correspondiendo -por ende- que el juez fije la compensación económica en todos los casos en que sea necesario asistir a uno de los cónyuges.34 Así lo ha entendido casi uniformemente nuestra jurisprudencia, declarando que “para establecer la compensación económica, como presupuesto básico se exige que el cónyuge se haya dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común y que ello haya impedido desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio”.35 34 35 Diario se sesiones del Senado, sesión 11ª (anexo de documentos), p. 1627. Corte de Apelaciones de Antofagasta, 20 de diciembre de 2005 (Revista Leyes & Sentencias, Nº8, 9 al 22 de enero de 2006, Editorial PuntoLex, 2006, p. 65). 27 II. FUNDAMENTO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA Como se adelantó en la introducción de este trabajo, el derecho civil en un Estado liberal moderno se concentra en proveer herramientas para la solución de los conflictos. En materia de divorcio y nulidad matrimonial, fuera del destino de los hijos menores, el conflicto más recurrente es el destino del cónyuge que se hizo dependiente durante el matrimonio, particularmente, de aquél que se dedicó a tareas domésticas en lugar de desarrollar una actividad lucrativa o remunerada. Enmarcada en este modelo de Estado, dirigido a la solución de conflictos y no a la imposición de formas de vida, la LMC formalizó, en su artículo 3º, un principio de derecho de familia que ya había sido recogido en reformas anteriores: el principio de protección del cónyuge débil. Dicha disposición exige que “las materias de familia reguladas por esta ley deberán ser resueltas cuidando proteger siempre el interés superior de los hijos y del cónyuge más débil”. Fundándose en este principio general, el artículo 61 de la LMC reguló la compensación económica a la que tiene derecho, en los casos de divorcio o nulidad, el cónyuge que sufrió un menoscabo económico derivado de ciertas causas específicas.36 De esta manera, la compensación económica se encuadra dentro del 36 En este sentido, entre otros autores: DOMÍNGUEZ, Carmen, El convenio regulador y la compensación económica: Una visión en conjunto, Cuadernos de Extensión Jurídica (Universidad de los Andes), Nº11, Santiago, 2005, p. 106. 28 espectro de medidas que provee el derecho para la protección del cónyuge débil, dentro del cual encontramos, por ejemplo, el derecho de adjudicación preferente de la vivienda principal de la familia en la partición (artículo 1337 Nº10 del Código Civil) y la declaración de bien familiar (artículos 141 y siguientes del Código Civil). En el caso de la compensación económica, el reconocimiento de la existencia de una comunidad de vida previa, que motivó el desarrollo profesional o laboral de un cónyuge y la dependencia económica del otro, hace imperativo que, una vez disuelta, el primero colabore con el posicionamiento económico del segundo. En palabras de la profesora Susan Turner, dicho reconocimiento “exige, como criterio mínimo de justicia material, que aquel [cónyuge] que se hizo dependiente del otro en razón del matrimonio, reciba un monto de dinero que le permita iniciar o retomar, según el caso, su vida laboral”.37 No obstante, la confrontación del ámbito cubierto por el principio de protección del cónyuge débil con el que abarca la compensación económica deja una laguna de casos en que la LMC no contiene una herramienta específica de protección. El profesor Corral ha ilustrado este problema, señalando dos casos en que existiendo una necesidad de protección no procede la compensación económica: el de un cónyuge que se dedicó libremente a las tareas del hogar pudiendo trabajar; 37 TURNER, Susan, Las circunstancias del artículo 62 de la nueva ley de matrimonio civil: naturaleza y función, en Estudios de Derecho Civil (Universidad Austral de Chile. Coordinación: VARAS, Juan Andrés y TURNER, Susan), Valdivia, Lexis Nexis, 2005, p. 491. 29 y, el de otro que no se dedicó a esas labores ni a desarrollar una actividad lucrativa por estar afectado por una enfermedad inhabilitante.38 Esta gama de casos no cubiertos por la compensación económica no puede dar lugar a una interpretación torcida de esta institución, la cual, según quedó constancia expresa en la historia fidedigna de la LMC, sólo se aplica cuando se cumplen sus presupuestos de procedencia39. Así, por lo demás, lo ha resuelto en forma categórica nuestra jurisprudencia.40 En los demás casos no podrá imponerse obligación alguna a los cónyuges divorciados o anulados. Si existe una necesidad urgente de proteger a uno de ellos, no quedará más remedio que acudir a la obligación alimenticia de algún pariente. 38 39 40 CORRAL, Hernán, Ley 19.947: Una ley de paradojas. Comentario a la nueva ley de matrimonio civil, en Revista Chilena de Derecho Privado, N°2, Santiago, diciembre 2004, p. 267. Diario se sesiones del Senado, sesión 11ª (anexo de documentos), p. 1627. Corte de Apelaciones de Antofagasta, 20 de diciembre de 2005 (Revista Leyes & Sentencias, Nº8, 9 al 22 de enero de 2006, Editorial PuntoLex, 2006, p. 65). 30 III. NATURALEZA JURÍDICA DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA Sólo una vez que se produce la ruptura matrimonial, el derecho civil moderno asume un rol activo para solucionar los conflictos que se susciten entre los cónyuges. Esta forma de intervención legislativa a posteriori forma parte de un esquema de Estado liberal, no invasivo de las decisiones de las personas en el ámbito familiar. En otros términos, el derecho civil, en este esquema, no busca la conservación del vínculo matrimonial ni estimula el quiebre, sino que vela para que su disolución se produzca al menor costo humano posible. Ahora bien, la compensación económica aparece como la principal herramienta de que se vale el derecho para solucionar uno de los conflictos más recurrentes que se producen tras la ruptura matrimonial, que es la situación del cónyuge que se hizo dependiente durante el matrimonio, particularmente, de aquél que se dedicó a las labores domésticas en lugar de velar por su desarrollo profesional o laboral. La importancia de esta institución, unida a su corta existencia y escueta regulación y antecedentes legislativos, cuestiones estas últimas que se deben a que la mayor parte de la discusión parlamentaria se centró en cuestiones de carácter moral, hacen imprescindible entrar en el análisis de su naturaleza jurídica, a fin de facilitar su aplicación práctica, acudiendo a instituciones de mayor 31 desarrollo dogmático y tradición jurídica. La escasa doctrina escrita en esta materia ha dado básicamente tres respuestas útiles acerca de la naturaleza jurídica de la compensación económica: la indemnización de perjuicios41, la restitución por enriquecimiento incausado42 y la naturaleza funcional y variable de la compensación económica.43 En ella se observan también otras interpretaciones de alcance analítico limitado, como aquélla que sostiene que la compensación económica tiene una naturaleza propia o sui generis44; o, que simplemente se trata de una obligación legal.45 Toda la doctrina ha coincidido en rechazar el carácter alimenticio de la compensación económica, arguyendo que para la procedencia de esta institución no es indispensable que el beneficiario carezca de medios suficientes para su subsistencia; y, además, que ella consiste en una suma fija, que no puede revisarse frente a una variación de circunstancias, ambas cuestiones esenciales de la relación alimenticia.46 Prueba de lo dicho es que el artículo 66 de la LMC consideró la cuota en 41 42 43 44 45 46 Entre otros: TURNER, Susan, Las prestaciones…, ob. cit., pp. 102 y ss. Entre otros: PIZARRO, Carlos, La compensación económica en la nueva ley de matrimonio civil chilena, en Revista de Derecho Privado, Nº3, Santiago, diciembre de 2004, pp. 90 y ss. TAPIA, Mauricio, La compensación económica…, ob. cit., pp. 4 y ss. VELOSO, Paulina, ob. cit., pp. 186 y ss.; y, GÓMEZ DE LA TORRE, Maricruz, Seminario “Compensación económica en la Nueva Ley de Matrimonio Civil”, Santiago, Colegio de Abogados A.G., p. 9. VIDAL, Álvaro, La compensación por menoscabo económico en la Ley de Matrimonio Civil, en El Nuevo Derecho Chileno del Matrimonio (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Coordinación: VIDAL, Álvaro), Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp. 247 y ss. Ibídem, pp. 241 y ss. 32 que puede pagarse la compensación económica como alimentos “para el efecto de su cumplimiento”, homologación que hubiese sido innecesaria de ser ésta su naturaleza.47 A continuación pasaremos a analizar las referidas respuestas útiles que se han dado en la doctrina respecto a la naturaleza jurídica de la compensación económica. III.1. La tesis de la naturaleza indemnizatoria de la compensación económica La naturaleza indemnizatoria de la compensación económica ha sido planteada con diversos matices. Así, hay quienes ven en ella un caso de indemnización por lucro cesante48, por pérdida de una oportunidad49, por sacrificio50, o incluso por daño moral51. Esta tesis, cualquiera que sea el matiz con que se formule, tiene el acierto de centrar el objeto de la compensación económica en la reparación de un menoscabo, concepto que siempre ha sido asociado al de daño. Así, por ejemplo, 47 48 49 50 51 En el mismo sentido, entre otros: PIZARRO, Carlos, ob. cit., pp. 86 y ss.; DOMÍNGUEZ, Carmen, Seminario “Compensación Económica en la Nueva Ley de Matrimonio Civil”, Santiago, Colegio de Abogados de Chile A.G., 2005, p. 11; y, LÓPEZ, Carlos, Matrimonio Civil. Nuevo Régimen, Santiago, Editorial Librotecnia, 2004, p. 203. CORRAL, Hernán, ob. cit., p. 267. TAPIA, Mauricio, La compensación económica…, ob. cit., p. 4, quien únicamente la postula para una de las tipologías a que se aplica la compensación económica. VIDAL, Álvaro, ob. cit., pp. 251 y ss. Sentencia del 2° Juzgado Civil de Chillán de fecha 8 de agosto de 2005. Esta sentencia de primera instancia no sólo vulnera abiertamente el texto legal, sino que también lo que unánimemente ha sostenido la doctrina, en orden a que los perjuicios morales no están cubiertos por la compensación económica, sin perjuicio de que puedan reclamarse de acuerdo a las reglas generales (Por todos: PIZARRO, Carlos, ob. cit., p. 89). En el mismo sentido, y sólo para efectos de su tributación, se ha pronunciado la Subdirección Normativa del Departamento de Impuestos Directos en los Oficios N°s 4.605 y 4.606 de 18 de noviembre de 2005. 33 el profesor Arturo Alessandri define el daño como todo “detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor, crédito, afectos, creencias, etc.”.52 De esta manera, con esta tesis no queda espacio a dudas en cuanto a que la cuantía de la compensación jamás puede exceder a la del menoscabo, cuestión que es irrefutable. Esta ventaja, en todo caso, no se observa en el matiz de la indemnización por daño moral, debido a la función punitiva que se le ha ido asignando en la jurisprudencia.53 Ésta, además, nubla por completo el análisis de una institución que tiene por objeto la reparación de un menoscabo económico. Sin embargo, la tesis de la naturaleza indemnizatoria presenta el inconveniente relativo a que la compensación económica, en realidad, no “responde a la estructura y criterios propios de la responsabilidad civil”54, por lo que resulta sumamente controvertido plantear que, frente a un vacío o laguna en la regulación de la compensación económica, pueda recurrirse a sus reglas y principios comunes. En efecto, la compensación económica procede con independencia de una actuación culpable del cónyuge deudor que haya causado el menoscabo. Así, faltaría en esta institución la actuación culpable de un tercero; y, como 52 53 54 De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005, p. 153. BARROS, Enrique, Responsabilidad Extracontractual, Apuntes de Clases, Universidad de Chile, 2001, p. 120. VIDAL, Álvaro, ob. cit., p. 245. 34 consecuencia de ello, la relación causal que debe existir entre esa actuación y el daño. Si bien puede encontrarse una especie de relación causal en la compensación económica, en el sentido de que el menoscabo debe derivar de la postergación profesional y ésta de la dedicación al hogar y a los hijos, ésta -en definitiva- no es posible reconducirla a un hecho culpable que, como se expuso, parece no existir en este caso. Al respecto, podría replicarse que la compensación económica es un caso de indemnización por responsabilidad estricta, por sacrificio o por pérdida de una oportunidad. Estas respuestas, con todo, solucionarían parcialmente el problema. Así, mientras la responsabilidad estricta y la por sacrificio sólo salvan el problema de la falta de culpabilidad; la indemnización por pérdida de oportunidad, sólo lo hace con el de la falta de causalidad. En efecto, la responsabilidad estricta es aquélla en la cual “basta que el daño sea consecuencia de un hecho de la persona cuya responsabilidad se persigue, para que surja la obligación de indemnizar”55. Es decir, se prescinde de la culpa pero no de la causalidad que debe existir entre el daño y la actuación de un tercero. Por su parte, la responsabilidad por sacrificio, de escasa difusión dogmática en nuestro país, corresponde a aquellos casos en que la ley obliga a una persona 55 BARROS, Enrique, Responsabilidad Extracontractual, ob. cit., p. 182. 35 al pago de una indemnización que no constituye manifestación de una responsabilidad civil propiamente dicha, por no concurrir sus elementos caracterizadores, basándose en una desigual distribución de cargas, o una situación de sacrificio especial o simplemente una situación de enriquecimiento a expensas de otro56, como ocurre con las servidumbres legales, la expropiación y algunos casos de accesión. La indemnización por sacrificio es concebible aún cuando no haya una actuación culpable, pero -al igual que en el caso anteriorrequiere que exista una relación causal efectiva entre el daño y la actuación de un tercero. Por último, la indemnización por pérdida de una oportunidad corresponde a la hipótesis de un interés en juego “que se ha perdido, habiendo cometido el agente un hecho culposo. Pero no existe certeza que ese hecho culposo haya sido siquiera una condición sine qua non de la pérdida del interés, pues éste podría perfectamente desaparecer, por causas naturales, sin la culpa del agente”57. De esta manera, para que ella opere no es necesario que exista certeza en cuanto a la eficacia del vínculo causal, pero sí una actuación culpable de un tercero. Así, la indemnización por pérdida de una oportunidad sólo solucionaría el problema de la falta de certeza de la eficacia del vínculo causal requerido en la compensación económica (es imposible saber si, desaparecida la dedicación a los hijos y la 56 57 VIDAL, Álvaro, ob. cit., p. 251. CHABAS, François, Cien años de responsabilidad civil en Francia, París, Van Dieren Éditeur, 2003 (traducción de Mauricio TAPIA), p. 74. 36 postergación laboral, hubiere desaparecido también el menoscabo), pero no el de la ausencia de un hecho ilícito de un tercero. Por otro lado, la tesis de la naturaleza indemnizatoria de la compensación económica puede objetarse también por el hecho de que el aparentemente claro tenor literal del artículo 61 de la LMC, en orden a asignarle una naturaleza indemnizatoria a la compensación económica, se ve contradicho con los criterios enunciados en el artículo siguiente para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación. Así, en esta disposición se incluyen criterios que parecen atribuir a la compensación económica el carácter de una prestación asistencial, cercana a una pensión de alimentos, como el de la edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario; y otros, que parecen acercarla a un caso más de restitución por enriquecimiento sin causa, como la colaboración que el cónyuge beneficiario haya prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge.58 III.2. La tesis de la naturaleza restitutoria de la compensación económica (enriquecimiento sin causa) La restitución por enriquecimiento sin causa también ha sido invocada por algunos para explicar la naturaleza jurídica de la compensación económica, fundándose en que “la dedicación a las tareas del hogar genera en quien lo hace un empobrecimiento en el futuro, porque tendrá una mayor dificultad ocupacional 58 En sentido similar: TAPIA, Mauricio, La compensación económica…, ob. cit., p. 4. 37 (el cónyuge que se ocupó de ellas), y, de otra parte, un enriquecimiento por parte del cónyuge beneficiado con esas tareas”, haciéndose éste incausado una vez que se produce la ruptura matrimonial.59 Es cierto que no se requiere un desplazamiento patrimonial aritmético para que sea procedente la acción civil por enriquecimiento incausado (in rem verso), para lo cual basta que, por ejemplo, se experimente la economía de un gasto, por un lado, y la pérdida de un ingreso (cierto o probable), por el otro60, como ocurre en el supuesto de la compensación económica. Sin embargo, para que proceda esta acción es estrictamente necesario que el enriquecimiento y el empobrecimiento de patrimonios carezcan de una causa legítima, lo que no acaece en este caso, en que el empobrecimiento deriva de la opción libre de uno de los cónyuges, y está plenamente justificado por la comunidad de vida y por los roles que en ella se asignaron voluntariamente, de tal manera que la ruptura posterior no puede modificar esta situación y hacer perder la causa a un enriquecimiento y un empobrecimiento que en el origen fueron causados. Asimismo, esta tesis puede llevar al peligroso error de centrar la determinación de la compensación económica en el enriquecimiento del cónyuge deudor, vulnerando abiertamente el propósito de esta institución, que es proteger 59 60 VELOSO, Paulina, ob. cit., pp. 186 y ss. Luego de efectuar este razonamiento, la autora, sin embargo, concluye que se trata de una institución de naturaleza sui generis. ABELIUK, René, Las Obligaciones, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1993, 3ª Edición, Tomo I, p. 161. 38 al cónyuge débil a través de la reparación de un menoscabo económico específico. III.3. La tesis de la naturaleza funcional de la compensación económica Esta tesis, difundida por el profesor Mauricio Tapia, ha comenzado a tomar bastante fuerza en la jurisprudencia.61 Esta posición postula que la compensación económica, como todas las instituciones vinculadas al matrimonio, y como el matrimonio mismo, es una institución funcional al modelo de vida de cada pareja. En este sentido, primero habría que determinar, con precisión, el tipo de modelo de vida que antecedió a la ruptura, para luego saber la forma como operará la compensación económica. Así, por ejemplo, en el típico caso de un marido asalariado ausente y una esposa madre y doméstica62, unidos en un matrimonio de muy larga duración, la compensación económica operará corrientemente como una prestación de tipo asistencial; o bien, si el matrimonio sólo duró algunos años, de modo que no le sea tan difícil al “cónyuge doméstico” ingresar o reingresar al mundo laboral, lo hará como una especie de indemnización de perjuicios por pérdida de una 61 62 Ver: Corte de Apelaciones de Antofagasta, 3 y 29 de mayo de 2006, en Revista Leyes & Sentencias, Nº17, 15 al 28 de mayo de 2006, Santiago, Editorial PuntoLex, 2006, pp. 128 y ss.; y, Nº19, pp. 68 y ss. De acuerdo a los resultados del censo del año 2002, la primera de esas tipologías sigue predominando ampliamente. Así, en un 72% de los hogares biparentales, que corresponden a un 78% del total, la mujer no realiza una actividad lucrativa o remunerada (TIRONI, Eugenio y otros, Cuánto y cómo cambiamos los chilenos, Santiago, Cuadernos Bicentenario [INE], 2003, p. 246). Esto se traduce en que, en el año 2002 en Chile, 2.470.151 mujeres se ocupaban sólo de los quehaceres del hogar, o sea, un 43% de su población femenina mayor de 15 años (Censo 2002. Resultados, Volumen I, Población, País-Región, INE, Santiago, 2003, pp. 156 y 293). 39 oportunidad. En cambio, en el de un cónyuge que colaboró activamente en un negocio de propiedad del otro, además de ocuparse de las labores domésticas, la compensación económica se acercará a una restitución por enriquecimiento sin causa, pues éste habría aumentado su patrimonio a costa del trabajo de aquél. Por último, en el caso de dos profesionales que trabajaron y se repartieron algunas responsabilidades respecto del hogar y de los hijos, lo más probable es que no haya necesidad de compensar económicamente a uno de ellos.63 Así, la compensación económica operará de distinta manera según cual sea el tipo de relación al que se vaya a aplicar. Esta institución tiene, así, una naturaleza funcional y variable. Esta opinión responde, en definitiva, a la ya referida concepción liberal del derecho civil, en cuanto a que éste no tiene por objeto la imposición de modelos de vida o de creencias morales, sino la provisión de herramientas para la solución de conflictos. Así, el derecho deja un amplio margen de autonomía a los particulares mientras subsiste la comunidad de vida; y, cuando ésta se disuelve, interviene a efectos de solucionar los conflictos que se susciten entre las partes otorgando “reglas justas” al efecto. 63 TAPIA, Mauricio, La compensación económica…, ob. cit., p. 4. 40 IV. PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA Según el artículo 61 de la LMC, para que proceda la compensación 41 económica, se requiere: (i) que el matrimonio se disuelva por divorcio o nulidad; (ii) que uno de los cónyuges se haya dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común; (iii) que a causa de ello, ese cónyuge no haya podido desarrollar una actividad lucrativa o remunerada o lo haya hecho en menor medida de lo que podía y quería; y, (iv) que a causa de ello, dicho cónyuge no haya sufrido un menoscabo económico.64 De esta manera, esta prestación supone, además del divorcio o la nulidad, la concurrencia de presupuestos que están unidos entre sí por una cadena causal y que, por lo tanto, deben presentarse copulativamente. A continuación, analizaremos cada uno de los mencionados presupuestos de procedencia de la compensación económica. IV.1. Que el matrimonio se disuelva por divorcio o nulidad La compensación económica sólo puede pedirse si el matrimonio se disuelve por divorcio o nulidad, cualquiera sea la posición procesal que ocupe el solicitante en el juicio en que se ventilen esas materias65, sin perjuicio de la facultad del juez de denegarla o de disminuir prudencialmente su monto en los casos de divorcio 64 65 En este sentido: TURNER, Susan, Las circunstancias…, ob. cit., p. 483. En contra: CORRAL, Hernán, ob. cit., pp. 267 y ss., que expresa que no es razonable concederle al demandante del divorcio unilateral la compensación económica, ya que es él quien prefiere disolver el estatuto protector del matrimonio. Sin embargo, la indicación Nº179 del senador Stange, que precisamente pretendía hacer improcedente la compensación económica en los casos de divorcio unilateral, fue unánimemente rechazada por la Comisión de Constitución del Senado (Diario de sesiones del Senado, sesión 19ª [anexo de documentos], p. 2452). Además, el inciso final del artículo 64 de la LMC permite que la compensación económica pueda pedirse en la demanda o en un escrito complementario de ella. 42 culpable, a lo que nos referiremos más adelante. La Comisión de Constitución del Senado decidió extender la aplicación de la compensación económica a la nulidad, pues si bien ésta tiene efectos retroactivos y por lo tanto -para algunos- sería incoherente establecer una prestación fundada en el matrimonio en los casos en que ésta se declarare66, no puede desconocerse la comunidad de vida que existió entre los cónyuges, que en definitiva fundamenta la obligación de pagar la compensación económica. En este sentido, Aránzazu Novales y Javier Barrientos señalan que lo determinante para que se produzca el menoscabo “no es que haya existido matrimonio, sino la existencia de una comunidad de vida, en la cual la posición que asumió uno de los cónyuges, en relación con el cuidado de los hijos y las labores del hogar común, fue la que ocasionó los menoscabos compensables”.67 Además, de haberse excluido la compensación económica en los casos de nulidad se hubiera provocado -sin lugar a dudas- un perverso incentivo a recurrir a la nulidad, sobre todo si se considera que las nuevas causales de esta sanción introducidas por la LMC (particularmente, la de su artículo 5º Nº4, esto es, la carencia de suficiente juicio o discernimiento para comprender o comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio) son bastante limítrofes con 66 67 Esta crítica se ve, por ejemplo, en: DOMÍNGUEZ, Carmen, El convenio…, ob. cit., p. 107. BARRIENTOS, Javier y NOVALES, Aránzazu, Nuevo Derecho Matrimonial Chileno, Santiago, Lexis Nexis, 2004, p. 421. No en vano esta institución se pretende reproducir en términos prácticamente idénticos al pacto de unión civil (TAPIA, Mauricio y PIZARRO, Carlos, Proyecto de ley sobre pacto de uniones civiles, documento inédito). 43 los motivos que fundan la ruptura y, por ende, con el divorcio. En efecto, dichas causales son, en realidad, “meras excusas, que pretendidamente invocan vicios que afectan la validez originaria del vínculo, pero cuya ocurrencia se constata sólo cuando el matrimonio fracasa”68. Por lo tanto, se trata de verdaderas causas de divorcio. Sin embargo, replican los profesores Novales y Barrientos, la Comisión de Constitución del Senado “no siguió la misma línea de argumentación para excluir a la separación judicial de la compensación económica (…)”, y sus razones, contrariamente a todo lo que se había sostenido, giraron alrededor de una noción alimenticia de la compensación.69 En efecto, la Comisión de Constitución del Senado desechó la incorporación de la separación judicial, “porque en su caso subsiste el matrimonio y precisamente por ello no puede contraerse otro nuevo. No solamente se mantiene el vínculo, sino que también algunos efectos especialmente de orden económico, como son los alimentos entre los cónyuges y los derechos hereditarios, lo que no ocurre con el divorcio y la nulidad”, casos en los cuales se pierden estos derechos, además de otros beneficios previstos para el cónyuge, como los relacionados con prestaciones de salud o de carácter asistencial.70 68 69 70 TAPIA, Mauricio, Nulidad y Divorcio en el proyecto de nueva ley de matrimonio civil, en Estudios Públicos, Nº86 (otoño 2002), Santiago, p. 230, en cita a BARROS, Enrique, La ley civil…, ob. cit., p. 13. BARRIENTOS, Javier y NOVALES, Aránzazu, ob. cit., p. 421. Citada por BARRIENTOS, Javier y NOVALES, Aránzazu, ob. cit., pp. 421-422. 44 No obstante, el hecho de que la vigencia del derecho de alimentos entre cónyuges sea incompatible con la compensación económica no implica -para nadaplantear que la compensación económica tenga naturaleza alimenticia, pues la naturaleza jurídica de esta institución no debe ser confundida con el fundamento que se tuvo en vista para su establecimiento. La compensación económica nació por la necesidad de proteger al cónyuge débil tras la disolución del matrimonio, y la consecuente extinción de su estatuto protector. Por esta razón, si no se ha disuelto el matrimonio, la vigencia de ese estatuto, particularmente del derecho de alimentos, hace innecesaria la concurrencia de esta institución. Por otra parte, se critica también que esta limitación sería inconsecuente con los propósitos de la separación judicial en cuanto a alternativa viable al divorcio. Así, el hecho de que no proceda la compensación económica en casos de separación judicial incentivaría a recurrir al divorcio como la vía para la regulación definitiva de las relaciones mutuas de los cónyuges separados, dejando a aquélla con una escasa aplicación práctica.71 Respecto a este punto, es difícil sostener que esta restricción implique un incentivo a pedir el divorcio, por cuanto la separación judicial constituye principalmente- una alternativa al divorcio para aquellas personas que lo rechazan por una cuestión de principios morales y, además, porque en este caso el cónyuge 71 Ibídem, p. 422. 45 débil conserva otras herramientas para evitar su indefensión, como la pensión alimenticia o la declaración de bien familiar, instituciones que hacen innecesario recurrir al divorcio por una cuestión meramente patrimonial. Por lo demás, el divorcio, en la gran mayoría de los casos, se pide, más que por una cuestión patrimonial, con el propósito de formar o formalizar una nueva familia. IV.2. Que uno de los cónyuges se haya dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común Más estricta que las legislaciones que inspiraron su redacción, la LMC no protege a cualquier cónyuge débil a través de la compensación económica. Así lo sostuvo expresamente la Comisión de Constitución del Senado.72 Para que sea procedente la compensación económica es indispensable que el cónyuge beneficiario se haya dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común. Respecto a este requisito, el artículo 61 de la LMC muestra varias omisiones. En primer lugar, no especifica en qué tiempo deben desarrollarse estas labores domésticas para que proceda la compensación económica. Al respecto, dado que la LMC no contiene restricciones, debe concluirse que para cumplir este requisito el cuidado de los hijos debe haberse ejercido en cualquier tiempo, antes 72 Diario de sesiones del Senado, sesión 11ª, (anexo de documentos), p. 1627. 46 o después de la separación de hecho; y, las labores propias del hogar común, pueden haberse realizado también en cualquier momento, siempre y cuando el hogar haya sido común (compartido), es decir, antes de la separación de hecho. Por su parte, tampoco se ocupó de precisar qué debe entenderse por “cuidado de los hijos” y por “labores propias del hogar común”. Así, de acuerdo al sentido natural y obvio de estos conceptos, el cuidado de los hijos aparece como la labor tendiente a velar por la educación, crianza y establecimiento de los hijos comunes; y, las labores propias del hogar común, el trabajo necesario para la mantención y desarrollo del hogar y de la familia. Respecto a las labores propias del hogar común, es preciso resaltar que en los casos en que la solicitud de compensación económica se funde únicamente en ella (ante la inexistencia de hijos), será particularmente controvertido el hecho de que el cónyuge que la reclama no haya podido desarrollar una actividad lucrativa o remunerada, presupuesto que ahora pasamos a tratar. IV.3. Que la dedicación a esas labores le haya impedido desarrollar a ese cónyuge, en la medida posible y deseada, una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio No es suficiente que uno de los cónyuges se haya dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común para que proceda la compensación económica. Además, se requiere que como consecuencia de ello el 47 cónyuge que se encargó de esas labores no haya podido desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o que lo haya hecho en menor medida de lo que podía y quería. Respecto a este presupuesto, la LMC no especificó lo que debía entenderse por “actividad lucrativa o remunerada”. Así, de acuerdo al uso corriente de estos términos, debe entenderse que se trata de aquéllas actividades cuya realización importa la percepción de beneficios económicos correlativos, que pueden consistir en remuneraciones, rentas, dividendos, o algún otro ingreso semejante. Este presupuesto sin duda será el que más conflictos presentará en la práctica. Así, será frecuente ver en tribunales la alegación relativa a que el cónyuge solicitante pudo trabajar, o que la falta de desarrollo laboral o profesional del mismo tuvo su causa en una circunstancia distinta al cuidado de los hijos o del hogar común. La carga de la prueba de éste, así como de todos los otros presupuestos, corresponde al cónyuge solicitante. De esta manera, éste no sólo deberá acreditar la dedicación a labores domésticas, sino que también que ello le impidió desarrollar una actividad lucrativa o remunerada en la medida posible o deseada. Como se ve, la prueba de este presupuesto se desglosará en dos frentes: el primero se referirá a la imposibilidad de desarrollar una actividad lucrativa o remunerada, para lo cual el solicitante deberá acreditar el tiempo que le reportaba 48 el ejercicio de las labores domésticas, y así determinar si éstas eran o no compatibles con aquéllas. El segundo frente aludirá al estándar de desarrollo que se reclama perdido, siendo relevantes para estos efectos los antecedentes que el solicitante acompañe en relación a su cualificación profesional y su experiencia laboral. Respecto al primer frente, se advierte que la jurisprudencia ha tendido a presumir la imposibilidad de desarrollo profesional o laboral en la medida posible y deseada simplemente a partir del hecho de haberse dedicado a las labores domésticas, argumentando, por ejemplo, que es obvio que el cónyuge que se dedicó al cuidado de los hijos no puede ocupar, además, un puesto de trabajo remunerado.73 Incluso más, hay algunos fallos en que se evidencia una minimización de la importancia de esta exigencia, sentenciándose que “no influye en la compensación económica la decisión de no trabajar para obtener remuneraciones mínimas y dedicarse a los cuidados de la hija y del hogar, con el objeto de permitir un mejor desarrollo integral”74; o, que “la opción libre o voluntaria de la mujer a dedicarse al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar, independientemente de las circunstancias de poder o no desarrollar una actividad remunerada o lucrativa, no 73 74 Corte de Apelaciones de Antofagasta, 20 de diciembre de 2005 (Revista Leyes & Sentencias, Nº8, 9 al 22 de enero de 2006, Santiago, Editorial PuntoLex, 2006, p. 66). Corte de Apelaciones de Antofagasta, 13 de abril de 2006 (Revista Leyes & Sentencias, N°16, 1 al 14 de mayo de 2006, Santiago, Editorial PuntoLex, 2006, p. 89). 49 constituye causa legal para negar la compensación en estudio”.75 Estos fallos no reflejan el claro propósito de la LMC, en cuanto a que la compensación económica sólo puede aplicarse cuando concurren cada uno de sus presupuestos de procedencia. De esta manera, para dar lugar a ella no sólo basta que el solicitante se haya dedicado a las labores domésticas, sino que además es menester que lo haya hecho en una intensidad que le hubiere impedido desarrollar una actividad lucrativa o remunerada en la medida que podía y quería. Respecto al segundo frente, debe advertirse también que no basta con que el estándar perdido se haya podido desarrollar, sino que además se requiere que se haya querido desarrollar. Este elemento volitivo, incorporado en las etapas finales de la gestación de la LMC y del cual no hay rastros de su justificación, sólo traerá problemas, haciendo caer a las partes en odiosas discusiones y en pruebas prácticamente imposibles. Por eso, al aludido elemento sólo debería asignársele una importancia secundaria, de tal manera que el solicitante, en definitiva, sólo tenga que probar el estándar de desarrollo que hubiera sido capaz de realizar, presumiéndose a partir de ello que quería realizarlo. Así, será al otro cónyuge a quién le tocará probar el excepcional hecho de que el solicitante no quería realizar el estándar de desarrollo que podía ejecutar. 75 Corte de Apelaciones de La Serena, 2 de diciembre de 2005 (Revista Leyes & Sentencias, N°6, 12 al 25 de diciembre de 2005, Santiago, Editorial PuntoLex, 2005, p. 157). 50 IV.4. Existencia de un menoscabo económico Para que proceda la compensación económica es necesario, por último, que el cónyuge solicitante haya sufrido un menoscabo económico derivado del hecho de no haber podido desarrollar una actividad lucrativa o remunerada durante el matrimonio a causa de la dedicación al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común. De la redacción del artículo 61 de la LMC aparece claramente que este requisito es independiente y adicional a la pérdida de la oportunidad laboral o profesional. Es más, esta disposición exige que el menoscabo económico se produzca a causa de esa pérdida.76 Pero ¿qué es entonces el menoscabo económico? Según quedó constancia en la historia fidedigna de la LMC, éste corresponde al impacto negativo que la disolución del matrimonio genera en las condiciones generales de vida de los cónyuges y en sus expectativas de vida futura.77 Así, una cosa es que el cónyuge solicitante haya perdido la oportunidad de desarrollarse en la medida posible y deseada durante el matrimonio, y otra distinta, que su disolución implique un impacto negativo en sus condiciones generales de vida. Perfectamente puede suceder que el cónyuge afectado por la 76 77 En el mismo sentido: VIDAL, Álvaro, ob. cit., p. 257. En contra: PIZARRO, Carlos, ob. cit., p. 92; y, Corte de Apelaciones de Antofagasta (Revista Leyes & Sentencias, Nº14, 3 al 16 de abril de 2006, Santiago, Editorial PuntoLex, 2006, p. 85). Ver: Capítulo I de esta Primera Parte, letras d) y e). 51 pérdida de la oportunidad laboral, no vea impactada negativamente sus condiciones de vida al momento de la disolución del matrimonio, caso en el cual no tendrá derecho a la compensación económica. Así por ejemplo, podría ocurrir que en virtud de la liquidación del régimen de bienes, de la delación de una herencia, del desarrollo de una actividad económica en menor medida de lo que podía y quería, el cónyuge que se ocupó de las labores domésticas posea bienes suficientes para encarar la vida futura en condiciones de vida similares a las del matrimonio. Hablamos de condiciones generales de vida para descartar, básicamente, la mantención de lujos que el cónyuge débil pudo haber gozado durante el matrimonio, los que no están cubiertos por la compensación económica. Así, si disuelto el matrimonio, el cónyuge solicitante puede vivir en las mismas condiciones que tenía durante el matrimonio, excluidos los lujos o bienes y beneficios innecesarios, éste no habrá sufrido un menoscabo y, por ende, no tendrá derecho a la compensación. Además, es necesario dejar en claro que, si bien el impacto negativo en las condiciones de vida de un cónyuge constituye un presupuesto de procedencia de la compensación económica, en ningún caso ésta pretende mantener perpetuamente las condiciones de vida del matrimonio, sino que simplemente corregir la desventaja que tiene, con respecto al otro, el cónyuge que se dedicó a los hijos o al hogar, para enfrentar su vida separadamente. 52 En palabras del profesor Álvaro Vidal, el cónyuge solicitante “no puede adoptar una actitud pasiva y pretender que sea el otro cónyuge, que ya no lo es, quien le provea lo necesario para su subsistencia, no es esa la finalidad de la compensación económica. No se trata de garantizar la manutención del estatus económico que se tenía durante el matrimonio, sino sencillamente de corregir el desequilibrio, asegurando el inicio de una vida separada autónoma”.78 En suma, la compensación económica debe corresponder a la suma que razonablemente puede entenderse que el cónyuge solicitante dejó de ganar por dedicarse a los hijos o al hogar, considerando lo que debía aportar a los gastos de la familia, de acuerdo al artículo 230 de Código Civil, y que le hubiere permitido iniciar su vida separada en condiciones generales de vida similares a las del matrimonio. V. LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA Y EL RÉGIMEN DE BIENES DEL MATRIMONIO En la tramitación de la LMC se discutió bastante la relación entre la compensación económica y el régimen de bienes del matrimonio, particularmente, si ella era compatible con el de sociedad conyugal o el de participación en los gananciales, pues estos regímenes consideran a priori la posibilidad de que uno de los cónyuges alcance un menor grado de desarrollo profesional o laboral, estableciendo reglas para compensar esa desventaja. 78 Ob. cit., p. 260. 53 Así, la sociedad conyugal opera como una comunidad de gananciales, en la que todo lo que se obtenga del trabajo lucrativo o remunerado de uno de los cónyuges y, en general, a título oneroso, ingresa a su haber absoluto y aprovecha a ambos cónyuges en partes iguales (artículo 1725 del Código Civil); y, la participación en los gananciales, tendiendo al mismo objetivo (corregir la disparidad en las oportunidades de desarrollo profesional y laboral, reconociendo el valor del trabajo doméstico)79, otorga al cónyuge que ganó menos un crédito por la mitad del excedente de los gananciales (artículo 1792-2 del Código Civil). Finalmente, el legislador decidió que los presupuestos de procedencia de la compensación económica operarían con prescindencia del régimen de bienes del matrimonio, de manera que ésta puede concurrir en cualquier caso, si esos presupuestos se cumplen. Esa decisión se fundó en el hecho que la compensación económica no pretende distribuir los gananciales de la comunidad de vida, sino que compensar a aquel cónyuge que sufra un menoscabo económico específico tras la disolución del matrimonio por divorcio o nulidad.80 79 80 Ver: BARROS, Enrique, Proyecto para introducir en Chile la participación en los gananciales como régimen normal de bienes, en Familia y Personas (Coordinación: BARROS, Enrique), Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1991, pp. 119 y ss. En el texto, el autor señala que, dado el desconocimiento de la generalidad de las personas en torno a los regímenes patrimoniales, éstos deben reflejar un orden económico familiar que se acerque lo más posible a los sentidos espontáneos de justicia y a los de buena administración. Respecto a este régimen rescata, además de los aspectos indicados, la libre administración de sus bienes por los cónyuges, lo que lo distingue y destaca en relación al régimen legal de la sociedad conyugal. Diario de sesiones del Senado, sesión 19ª (anexo de documentos), p. 2449. 54 Con todo, la liquidación del régimen de bienes, del mismo modo que la delación de una herencia, los beneficios económicos que reporte la actividad desarrollada en menor medida de lo que se podía y quería, o alguna otra circunstancia semejante, puede corregir por sí sola el menoscabo económico y, en consecuencia, determinar la improcedencia de la compensación económica. No será poco frecuente que ocurra una situación de este tipo, pues los regímenes patrimoniales de la sociedad conyugal y de participación en los gananciales, se reitera, prevén un posible desequilibrio en las posibilidades de desarrollarse profesionalmente y, en consecuencia, una eventual desventaja de uno de los cónyuges al momento de disolverse el matrimonio, estableciendo reglas para corregir esas situaciones. En otras palabras, “hay una decisión previa de los cónyuges que para el supuesto de terminación del matrimonio -o únicamente del régimen de bienes originalmente adoptado- toma los resguardos tendientes a repartir equitativamente los resultados de la gestión patrimonial del matrimonio”.81 Así, el resultado de la liquidación de la sociedad conyugal o el crédito de participación en los gananciales perfectamente podría impedir que la disolución del matrimonio genere un impacto negativo en las condiciones generales de vida de los cónyuges, lo que redundaría en la improcedencia de la compensación económica, por falta de un menoscabo económico. En consecuencia, aún cuando la compensación económica concurre 81 TURNER, Susan, Las circunstancias…, ob. cit., p. 496. 55 respecto de cualquier régimen de bienes, las resultas de su liquidación deben ser necesariamente consideradas para determinar la procedencia y monto de ella. 56 SEGUNDA PARTE: RÉGIMEN Y EFECTOS DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA I. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL MENOSCABO ECONÓMICO Y LA CUANTÍA DE LA COMPENSACIÓN El artículo 62 de la LMC expresa que para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación deberán considerarse especialmente una serie de criterios. La inclusión del término especialmente lleva a concluir a la unanimidad de la doctrina que la enumeración de estos criterios es meramente enunciativa y no taxativa.82 Al analizar la amplia gama de criterios incluidos por esa disposición, la doctrina ha señalado, categóricamente, que “no basta con considerar objetivamente el desequilibrio o disparidad, basado en la situación patrimonial de los cónyuges, particularmente del cónyuge demandante y su capacidad de generar ingresos”83. Para ésta, la tarea de determinar la existencia del menoscabo económico es bastante más compleja, por cuanto éste es un concepto de carácter subjetivo, que “hace necesaria la proyección hacia el futuro de las condiciones económicas que pueda alcanzar el cónyuge afectado después del divorcio o nulidad, sobre la base de un juicio de previsibilidad que se asiente en tales 82 83 Por todos: BARRIENTOS, Javier y NOVALES, Aránzazu, ob. cit., p. 425. VIDAL, Álvaro, ob. cit., p. 258. 57 circunstancias [las del artículo 62 de la LMC]”.84 La opinión anterior, si bien acierta en cuanto a la naturaleza de varios de los criterios de determinación de la existencia del menoscabo económico, es criticable por cuanto propone una aplicación mecanizada de ellos. En este sentido, el profesor Mauricio Tapia advierte que existe un grave riesgo de que los tribunales comiencen a “efectuar una aplicación automática de los criterios de procedencia y cuantía de la compensación económica y a justificarla en tales argumentos formales sin apreciar con detención el modelo de relación que antecedió a la ruptura”85. Así, el juez debe, en primer lugar, apreciar minuciosamente la realidad de vida pasada de los cónyuges y, enseguida, aplicar los criterios que sean congruentes con esa realidad.86 A continuación, trataremos, uno a uno, los criterios enunciados por el artículo 62 de la LMC, a los cuales se les asignó un doble rol: por una parte, determinar la existencia del menoscabo económico y, por ende, la procedencia de la compensación; y, por la otra, la extensión del menoscabo y, en consecuencia, la cuantía de dicha prestación. I.1. Duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges El hecho de haberse incluido conjuntamente los criterios de la duración del matrimonio y de la vida en común conduce a la confusión respecto a cuál es el 84 85 86 VIDAL, Álvaro, ob. cit., p. 258. TAPIA, Mauricio, La compensación económica…, ob. cit. Ibídem, pp. 4 y 5. 58 hito en que debe centrarse el análisis para determinar la existencia y extensión del menoscabo económico compensable. Para algunos autores, la consideración del momento del cese de la vida en común se aviene mejor con la naturaleza de la compensación económica87, concluyéndose que “un vínculo matrimonial más largo amerita un mayor monto de la compensación, siempre y cuando también haya habido una vida en común correlativa, pues no se justifica en el caso de un matrimonio con largos años de vínculo pero que están separados de hecho”.88 Sin embargo, esta posición no repara en el hecho que el artículo 62 de la LMC estableció por separado los dos criterios, ni advierte la posibilidad de que la excesiva duración del matrimonio podría agudizar el menoscabo económico que se busca compensar, no obstante que la separación haya ocurrido mucho antes. Tal sería el caso, por ejemplo, de una persona que, tras la ruptura, continuó ocupándose del cuidado de sus hijos y que por ello siguió imposibilitado de desarrollar una actividad lucrativa o remunerada en la medida posible y deseada. Por otra parte, también puede darse el caso de dos personas que cohabitaron durante muchos años y que luego contrajeron matrimonio, el que duró poco tiempo. En este supuesto, si uno de los cónyuges acredita haber sufrido un menoscabo económico como consecuencia de haber perdido la oportunidad de 87 88 TURNER, Susan, Las prestaciones…, ob. cit., p. 101, aludiendo a la naturaleza indemnizatoria que tiene, a su juicio, la compensación económica. LÓPEZ, Carlos, ob. cit., p. 206. 59 desarrollarse profesional o laboralmente a causa de haberse dedicado al cuidado de los hijos o del hogar común, corresponderá, más que atender a la corta duración del matrimonio, considerar la larga duración de la vida en común. En consecuencia, ambos criterios pueden ser eventualmente considerados por el juez para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación, debiendo preferir el que mejor cuadre con el modelo de relación que antecedió a la ruptura.89 I.2. Situación patrimonial de los cónyuges Como la compensación económica es una institución que protege al cónyuge menoscabado en el caso de disolverse el matrimonio por divorcio o nulidad, es obvio que la consideración de su patrimonio es de vital importancia. Así, será útil analizar si en virtud de los bienes que tenía con anterioridad al matrimonio, o de los que recibió por una herencia o donación, o de los que obtuvo en el ejercicio de una actividad lucrativa o remunerada desarrollada en menor medida de lo que podía y quería, o de los que se le adjudicaron tras la liquidación del régimen de bienes del matrimonio, el divorcio o la nulidad no generan un impacto negativo en las condiciones de vida del beneficiario. Si así fuera, no existiría menoscabo económico y, en consecuencia, la compensación económica sería improcedente. Por su parte, la situación patrimonial del deudor también debe ser 89 TAPIA, Mauricio, La compensación económica…, ob. cit., pp. 4 y ss. 60 considerada para los efectos de determinar el monto de la compensación económica, pues el artículo 62 de la LMC se refiere a “la situación patrimonial de ambos”. La utilización de este criterio puede ser sumamente peligrosa, pues su inclusión fácilmente puede llevar a pensar que el monto de la compensación puede aumentar a medida que lo hace el volumen del patrimonio del deudor. Tal posición es incorrecta. La compensación económica, por muy elevado que sea el patrimonio del deudor, jamás puede exceder la extensión del menoscabo económico que se pruebe haber sufrido. Por esta razón, el patrimonio del deudor sólo puede considerarse con el objeto de determinar su capacidad de pago, lo que no significa que sólo pueda condenársele a la suma que estén en condiciones de pagar, pues el artículo 66 de la LMC contempla expresamente una modalidad de pago en cuotas reajustables para el caso que éste no tuviere bienes suficientes para solucionar el monto de la compensación económica. Lo expuesto quiere decir que el juez debe procurar no generar un nuevo impacto negativo en las condiciones de vida, esta vez en perjuicio del deudor. Respecto a la primera cuestión -la prohibición de condenar a más del menoscabo-, podemos dar el ejemplo del empresario cuyo patrimonio supera en diez o hasta en cien veces el monto del menoscabo económico sufrido por su cónyuge. En este caso, el juez debe limitarse a condenar a este cónyuge al pago 61 de la suma a que ascienda el menoscabo, a ni un peso más. La compensación económica no tiene por objeto distribuir gananciales ni sancionar a uno de los cónyuges, sino que proteger a aquél que sufrió un menoscabo económico específico durante el matrimonio. De no considerarse de esta manera el criterio de la situación patrimonial del deudor, estimando en cambio que permite elevar el monto de la compensación económica más allá de la extensión del menoscabo, se corre el serio riesgo de desnaturalizar por completo esta institución, dejando expuesto a este cónyuge a “presiones indebidas mediante la compensación económica, al solicitársele la división de una patrimonio que logró conseguir muchas veces después de la separación y sin ninguna participación del otro cónyuge”.90 Respecto al segundo asunto -la obligación del juez de considerar la capacidad de pago del deudor-, podemos pensar en el caso de un matrimonio entre un empleado público, que percibe una remuneración del orden de los $500.000, y una empleada doméstica que percibió ingresos cercanos a los $200.000 hasta el nacimiento de su primer hijo, dedicándose a partir de entonces a su familia hasta el cese de la convivencia, ocurrido treinta años después. Transcurrido el plazo legal, el marido la demanda de divorcio, a lo que ella reconviene solicitando una compensación económica de $72.000.000, fundándose en que perdió un ingreso de $200.000 mensuales durante los 30 años de 90 TAPIA, Mauricio, La compensación económica…, ob. cit., p. 5. 62 matrimonio. Al margen de lo objetable del cálculo del menoscabo, que no considera los gastos en las necesidades de la familia en que debería haber incurrido la mujer si hubiere percibido esos ingresos, el monto parece ciertamente excesivo, en consideración a la capacidad de pago del deudor. Así, aún cuando exista la posibilidad de un pago en cuotas, sería ciertamente un exceso condenar al empleado público, por ejemplo, a 360 cuotas mensuales de $200.000, expresados en una unidad reajustable, o a algo semejante. I.3. La buena o mala fe Según consta de la historia fidedigna de la LMC, la inclusión de este criterio tuvo por objeto evitar que el cónyuge que dio lugar al divorcio por culpa pueda reclamar la compensación.91 Sin embargo, considerando que finalmente se agregó un segundo inciso al artículo 62 de la LMC, donde expresamente se facultó al juez para denegar o disminuir prudencialmente el monto de la compensación económica que corresponda al cónyuge que dio lugar a la causal de divorcio culpable, la inclusión de ese criterio fue completamente innecesaria. A lo anterior se agrega la inconveniencia de este criterio, dado su carácter subjetivo, para aplicarse a cuestiones netamente objetivas, como son la existencia 91 Así lo sostuvo el senador Andrés CHADWICK, uno de los principales defensores de esta inclusión que tuvo lugar en las etapas finales de la discusión de la LMC (en Diario de Sesiones del Senado, sesión 33ª, 21 de enero de 2004, p. 4773). 63 y extensión del menoscabo económico. En este sentido, el senador José Antonio Viera Gallo sostuvo que este criterio podría llevar a la apreciación de hechos de otra naturaleza92, que nada tienen que ver con el fundamento y naturaleza de la compensación económica. Siguiendo este razonamiento, el mismo senador hizo ver a los impulsores de la indicación que incluyó el criterio de la buena y mala fe, que podían darse situaciones sumamente injustas, como la del cónyuge alcohólico que fue culpable de la ruptura, no siendo razonable -además- abandonarlo económicamente, pues el matrimonio implica asumir la responsabilidad en lo favorable y en lo adverso.93 Respecto a esta observación, el senador Alberto Espina, partidario de la inclusión de este criterio, indicó que en ese caso el juez debe ponderar si procede o no dar lugar a la compensación económica, atendiendo a si la enfermedad conducía o no a la indefensión de ese cónyuge.94 Como se observa, las razones argüidas por el senador Espina no contribuyen -en absoluto- a explicar la utilidad de la inclusión de este criterio, que no haya sido ya cumplida con la de la facultad judicial establecida en el inciso segundo del artículo 62 de la LMC. Todas estas incoherencias y problemas interpretativos no son más que una manifestación de las distorsiones que genera la culpabilidad en materia de familia, 92 Diario de Sesiones del Senado, sesión 33ª, 21 de enero de 2004, p. 4773. 93 Ibídem, p. 4774. Ibídem, p. 4775. 94 64 donde las culpas casi siempre son compartidas y el juez no tiene las herramientas ni las facultades para inmiscuirse en la intimidad de la pareja.95 Con todo, la jurisprudencia ya ha empezado a imprimir una utilidad adicional al criterio de la buena o mala fe, acercándolo al principio de la buena fe objetiva, propio de la materia de contratos96. Así por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en un fallo de fecha 31 de octubre de 2005, consideró como buena fe el pago voluntario de una pensión alimenticia.97 Si bien podría objetarse el criterio sostenido en este fallo, por considerar como buena fe el sólo cumplimiento de una obligación legal y por no tener respaldo alguno en la historia fidedigna de la LMC, debe rescatarse el ánimo de atribuirle alguna utilidad a este criterio, más allá que la perseguida con la facultad judicial consagrada en el inciso segundo del artículo 62 de la LMC. El mismo reconocimiento merece la opinión de un sector de la doctrina en orden a que este criterio incluiría el ánimo con el cual se contrajo el matrimonio nulo98. Pero dicha opinión es objetable por restringir, sin razón, los términos amplios de este criterio, haciéndolo aplicable únicamente a casos de nulidad del 95 96 97 98 TAPIA, Mauricio, La compensación económica…, ob. cit., p. 5. Para mayor profundidad respecto a la problemática de la culpa en el derecho de familia, ver: TAPIA, Mauricio, Nulidad y Divorcio…, ob. cit., pp. 223 y ss. El principio de la buena fe objetiva impone a los contratantes el deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas, no defraudando sus expectativas recíprocas, desde el inicio de los tratos preliminares y hasta momentos incluso ulteriores a la terminación del contrato (LÓPEZ, Jorge, Los Contratos. Parte General, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005, 4ª edición, Tomo II, p. 402). Revista Leyes & Sentencias, Nº4, 14 al 27 de noviembre de 2005, Santiago, Editorial PuntoLex, 2005, pp. 95 y ss. Ver: TURNER, Susan, Las circunstancias…, ob. cit., p. 498. 65 matrimonio. Por último, tal como se hizo respecto al criterio de la situación patrimonial del deudor, debe dejarse en claro que la mala fe de uno de los cónyuges (sustentada, por ejemplo, en la renuencia a cumplir con la obligación de alimentos o en la infidelidad) no puede dar pie para condenar al pago de una suma que exceda el monto del menoscabo económico. I.4. La edad y estado de salud del cónyuge beneficiario Estos dos criterios son absolutamente justificados para determinar la existencia y extensión del menoscabo económico, en cuanto a impacto negativo en las condiciones de vida de uno de los cónyuges, pues su consideración determinará -en buena medida- las posibilidades reales del cónyuge beneficiario de iniciar una vida separada y autónoma. Así, por ejemplo, en el caso de una pareja que se divorcia a los 30 años de edad, teniendo ambos perfecto estado de salud, normalmente la compensación económica será improcedente o se fijará en un bajo monto. Por el contrario, en el caso de una anciana con un estado de salud deteriorado y sin bienes, será patente la existencia de un menoscabo económico que deberá repararse mediante la compensación. I.5. Situación en materia de beneficios previsionales y de salud del cónyuge beneficiario Estos criterios usualmente se aplicarán conjuntamente con los anteriores. 66 Así, por ejemplo, en el caso de la anciana con deteriorado estado de salud, estos criterios determinarán el monto de la compensación, de modo que si ésta tiene un buen plan de salud y una digna pensión de vejez, se verá menos perjudicada que aquélla que no trabajó y era carga de salud de su cónyuge, por lo que el monto de la compensación económica será más alto en el segundo caso que en el primero. En definitiva, estos criterios determinarán el verdadero impacto que se produce en las condiciones de vida con el divorcio o la nulidad. I.6. Cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral del cónyuge beneficiario La inclusión de estos criterios resulta plenamente atendible para los efectos de determinar la existencia y la extensión del menoscabo económico. Como en definitiva se trata de corregir una situación de desventaja patrimonial en las expectativas de vida futura, la cualificación profesional y las posibilidades de acceso al mercado laboral determinarán -en buena medida- la existencia y extensión de esa desventaja. Así, por ejemplo, en el caso de un cónyuge profesional y joven, que se dedicó al cuidado de sus hijos luego de haber terminado su carrera universitaria y de haber trabajado algunos años, el monto de la compensación será normalmente mucho más bajo que en el de una mujer que formó familia muy joven, que no estudió en la universidad y que nunca trabajó. 67 I.7. Colaboración que hubiere prestado el beneficiario a las actividades lucrativas del otro cónyuge Con la inclusión de este criterio, la LMC aparentemente deja de concentrarse en el menoscabo económico del beneficiario, pasando a ocuparse de los ingresos obtenidos por el otro cónyuge. Sin embargo, con su incorporación, la LMC pretendió dejar en claro que la dedicación a las labores lucrativas del otro cónyuge justifica la compensación del mismo modo que lo hace la dedicación a labores domésticas. Con todo, es obvio que en los supuestos en que sea aplicable este criterio, deberán considerarse, más que el patrimonio del deudor, los ingresos obtenidos con la colaboración del beneficiario; y, la proporción en que éste haya ayudado a su obtención. Ahora, si bien es cierto que los casos de colaboración a las actividades lucrativas del otro cónyuge pueden solucionarse por la vía de la comunidad o de la acción in rem verso, cuando no lo son por la del régimen de bienes, la LMC optó por entregar una nueva herramienta para la solución de este tipo de conflictos. Con todo, en los casos en que se exija la compensación económica y al mismo tiempo se ejerza una acción in rem verso o se solicite la declaración de una comunidad, cuestión que es perfectamente admisible, el juez deberá ser prudente al acudir a este criterio para la sustentación de la compensación económica, procurando no conceder un doble beneficio al cónyuge débil en base al mismo 68 fundamento, pues ello podría originar una situación de enriquecimiento injusto, esta vez en su favor. 69 II. LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA Y EL DIVORCIO CULPABLE El inciso segundo del artículo 62 de la LMC concede al juez la facultad para denegar o disminuir prudencialmente el monto de la compensación económica que habría correspondido al cónyuge culpable. Se ha sostenido, aplicando el principio de protección del cónyuge débil, que el juez debe hacer uso de esta facultad atendiendo las características particulares del caso y la urgencia de conceder la compensación. Así por ejemplo, el cónyuge culpable tendrá de todas maneras derecho a la compensación económica si, considerando la duración del matrimonio o la colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge, fuere manifiestamente contrario a la equidad el rechazo de toda prestación pecuniaria.99 Ya nos hemos referido al peligro que presenta la influencia de la culpabilidad en materia de familia, ámbito en el cual las culpas casi siempre son compartidas. Por esta razón, el juez debe ser sumamente cuidadoso en el ejercicio de esta facultad, repeliendo los abusos en que pueda incurrir uno de los cónyuges (como el marido que agredía a su mujer rica y luego le pide compensación), pero procurando no dejar en la indefensión a un cónyuge que, por razones a las que jamás tendrá acceso, pudo haber cometido un error. 99 Diario de sesiones del Senado, sesión 19ª (anexo de documentos), p. 2450. 70 III. FORMA DE REGULAR LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA III.1. Convención Consecuente con la tendencia de las últimas reformas al derecho de familia, en orden a atribuir un campo más amplio de autodeterminación a los particulares, el artículo 63 de la LMC dispuso que la compensación económica, y su monto y forma de pago, pueden ser convenidos por los cónyuges, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) que ambos sean mayores de edad; y, (ii) que el acuerdo conste por escritura pública o en avenimiento aprobado por el tribunal. En relación a este punto cabe preguntarse cuándo puede ser regulada la compensación económica. Particularmente, si puede o no regularse con anterioridad a la ruptura. A este respecto es necesario primero aclarar que, aún cuando la LMC no ha prohibido la regulación anticipada, esta posibilidad es sumamente controvertida, tanto en el caso en que favorezca al cónyuge que lo solicita, como aquél en que lo perjudica. En efecto, si uno de los cónyuges se obligó a una cantidad determinada, no es descabellado pensar que éste, al momento de producirse el divorcio o la nulidad del matrimonio, alegue que nada debe, pues no concurren los requisitos de procedencia de la compensación económica. Esta posición es correcta, pues 71 el hecho de que se convenga anticipadamente su monto no hace perder el carácter condicional a la obligación de pagar la compensación económica. De este modo, si no concurren los presupuestos de procedencia de la compensación económica, el pago que se haga en cumplimiento de ese acuerdo carecerá de causa. La regulación anticipada del monto de la compensación económica no descarga al beneficiario de la prueba de sus requisitos de procedencia de la compensación económica, sino que sólo de la prueba de la extensión del menoscabo económico, que determinará la cuantía de la compensación. Todo lo expuesto debe entenderse, obviamente, sin perjuicio de la posibilidad de ratificar esa regulación anticipada en el acuerdo de relaciones mutuas o de celebrar convenciones probatorias respecto de esos presupuestos (artículo 30 de la Ley N°19.968 que crea los juzgados de familia, en adelante, la “LJF”). Por otra parte, si concurren esos requisitos y el menoscabo económico sufrido por el solicitante excede con creces el monto previamente fijado, podrá pedir que se le compense el daño real, probando su extensión. En cuanto a la renuncia de la compensación económica, o su regulación en sumas que no compensen verdaderamente el menoscabo económico, la cuestión también es dudosa, salvo que ya se haya producido la ruptura, caso en el cual los autores tienden a coincidir en que la compensación es perfectamente 72 renunciable.100 Con todo, en estos casos el juez puede, de acuerdo al artículo 31 de la LMC, subsanar o modificar el acuerdo de relaciones mutuas de los cónyuges, si estima que con la renuncia éste no aminora el menoscabo económico que causó la ruptura ni establece relaciones equitativas de ellos hacia el futuro. En cuanto a la posibilidad de renunciar a la compensación económica con anterioridad a la ruptura, la doctrina ha empezado a coincidir en que, a pesar de la falta de una prohibición expresa, tal posibilidad estaría vedada. Esta es la opinión, por ejemplo, del profesor Álvaro Vidal, quien señala que “el interés protegido por la compensación económica -el del cónyuge más débil- es de orden público y, por consiguiente, indisponible anticipadamente”.101 Esta postura se fundamenta en que, al final, lo que se encuentra en juego con la compensación económica es la protección del interés del cónyuge débil, la que se eleva a la categoría de principio general, cuyo destinatario es el juez.102 Además, ella está respaldada en la historia fidedigna de la LMC. En efecto, durante su tramitación, el senador José Antonio Viera Gallo declaró que “la renuncia podría aceptarse cuando los cónyuges negocian en un pie de igualdad, pero debe cuidarse que el cónyuge más débil no sea presionado a hacerlo. En todo caso, bien se podría sostener que son normas de orden público que no 100 101 102 ORREGO, Juan Andrés, La compensación económica en la ley de matrimonio civil, en Revista de Derecho (Universidad Finis Terrae), Año VIII, Nº8, Santiago, 2004, p. 149. VIDAL, Álvaro, ob. cit., p. 277. Ibídem. 73 pueden renunciarse”.103 Asimismo, la Comisión de Constitución del Senado razonó que la indicación relativa a que los cónyuges podían celebrar un acuerdo respecto de la “procedencia de la compensación económica” no se refería a la posibilidad de renunciarla, sino a dejar constancia de que ésta puede ser improcedente. Finalmente, para mayor claridad, prefirió eliminar la referencia a la “determinación de la procedencia de la compensación económica” dentro de los objetos del convenio regulador.104 Obviamente, todas estas aprensiones valen sólo para una renuncia gratuita de la compensación económica, o cuando se recibe a cambio un monto insuficiente para compensar el menoscabo económico que sufrido. Como se ve, aún cuando queda claro el propósito, tanto de los parlamentarios como de los autores, de prohibir la renuncia anticipada de la compensación, aún no se ha dado ninguna razón sustantiva en ese sentido. Así las cosas, no queda sino advertir que la cuestión no es para nada pacífica, pues, la contraparte del cónyuge que renunció anticipadamente a la compensación económica tendrá el fuerte argumento de que la compensación económica sólo mira al interés del renunciante, y que no está prohibida su renuncia. Por último, es necesario hacer presente que donde sí hay una regla expresa que fundamentaría esta prohibición es a propósito de las capitulaciones 103 Diario de sesiones del Senado, sesión 19ª (anexo de documentos), p. 2453. 104 Ibídem. 74 matrimoniales. En efecto, el artículo 1717 del Código Civil dispone que estos actos jurídicos no pueden contener estipulaciones que vayan “en detrimento de los derechos y obligaciones que las leyes señalan a cada cónyuge respecto del otro”, lo que comprende, obviamente, el derecho a pedir y la obligación correlativa de pagar la compensación económica. III.2. Resolución judicial De no existir acuerdo respecto de la compensación económica, compete al juez determinar su procedencia y fijar su monto, siempre y cuando se hubiere solicitado. IV. ASPECTOS PROCESALES DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA IV.1. Iniciativa de parte y del juez La compensación económica sólo puede decretarse a solicitud de parte. 75 El juez jamás podría hacerlo de no mediar una solicitud expresa de uno de los cónyuges, el que deberá, además, probar sus presupuestos de procedencia. Sin embargo, si la compensación no se solicita en la demanda, en una solicitud complementaria de ella105 o en una demanda reconvencional, el inciso segundo del artículo 64 de la LMC obliga al juez a informar la existencia de este derecho en la audiencia de conciliación. Desde la entrada en vigencia de la LJF, este trámite obligatorio debe llevarse a efecto durante la audiencia preparatoria, que es aquélla que tiene por propósito, fundamentalmente, determinar el objeto del juicio y ofrecer las pruebas que deberán rendirse en la audiencia de juicio (artículo 61 de la LJF). De esta manera, concluida la audiencia preparatoria precluye el derecho a pedir la compensación económica, sin perjuicio de la posibilidad de pedir la nulidad de esa audiencia si es que el juez incumplió su deber legal de informar acerca de la existencia del derecho a pedirla.106 Así, aún cuando se haya contestado la demanda de divorcio o nulidad, ésta puede ser complementada con la solicitud de compensación económica hasta la celebración de la referida audiencia. 105 106 La referencia a un escrito complementario que efectúa el artículo 64 de la LMC, debe entenderse ampliada por el artículo 10 de la LJF, que establece el principio de la oralidad como un principio rector de la nueva jurisdicción familiar. Así, es preferible hablar de solicitud complementaria, pues la compensación económica perfectamente podría demandarse en forma oral en la audiencia preparatoria. La práctica judicial en contrario vulneraría las bases mismas de esta nueva jurisdicción familiar. Corte de Apelaciones de Antofagasta, 12 de abril de 2006 (Revista Leyes & Sentencias, Nº16, 1 al 14 de mayo de 2006, Santiago, Editorial PuntoLex, 2006, p. 83 y ss.). 76 IV.2. Tramitación El divorcio y la nulidad del matrimonio, y por tanto la compensación económica, se tramitan de acuerdo a las reglas del juicio ordinario regulado en el párrafo 4º del Título III de la LJF. Dicho procedimiento, regido por los principios formativos de la oralidad y la inmediatez, está compuesto -como se adelantó- por dos audiencias: una en que se determina el objeto del juicio y se ofrece la prueba (audiencia preparatoria) y otra en que se rinde la prueba (audiencia de juicio). A la solicitud de compensación económica debe proveerse traslado para que sea contestada en el plazo legal. Si la compensación se pide en la demanda o en un escrito complementario de ella, la demanda de compensación económica debe contestarse en el mismo plazo concedido para la demanda principal, esto es, oralmente en la audiencia preparatoria o por escrito hasta su víspera, es decir, a más tardar el día anterior hábil al fijado para la celebración de esa audiencia (artículo 61 Nº2 de la LJF). Si se contesta la demanda principal sin contestar la de compensación económica, no precluye este derecho, pues la ley no ha establecido esa sanción para este caso. Ahora bien, si la compensación se pide por medio de una demanda reconvencional, que será lo más frecuente, el otro cónyuge deberá contestarla en la audiencia preparatoria, a menos que opte por contestar en el plazo mayor que fije el tribunal, el cual no podrá exceder de diez días (artículo 58 de la LJF). 77 Por último, si la compensación se pide en una solicitud complementaria de la demanda, notificada con posterioridad a los diez días de antelación a la audiencia preparatoria, como exige el inciso tercero del artículo 59 de la LJF respecto de la demanda principal, parece razonable que el demandado también tenga derecho a solicitar la suspensión de la audiencia preparatoria para efectos de contestar en un plazo mayor, fundándose analógicamente en el derecho a suspender establecido para el caso de la demanda reconvencional (artículo 58 de la LJF), pues en ambos casos existe la misma razón: permitir un mejor estudio de los antecedentes y -por ende- una mejor defensa judicial. IV.3. Prueba Este es un aspecto fundamental de la compensación económica. Tal como quedó configurada esta institución en el artículo 61 de la LMC, el cónyuge solicitante, al contrario de lo que sucede en otras legislaciones, debe acreditar los siguientes hechos: (i) Su dedicación al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común. (ii) No haber desarrollado una actividad lucrativa o remunerada o haberla desarrollado en menor medida de lo que podía y quería. Este hecho, por ser negativo, no requiere prueba, aunque siempre será conveniente aportar antecedentes en ese sentido, para cubrirse de una eventual prueba en contrario. 78 En todo caso, tanto en el caso en que no se desarrolló una actividad lucrativa o remunerada como en los casos en que sí se desarrolló una actividad de este tipo, deberá probarse la medida en la que se podía y quería desarrollar profesional o laboralmente el cónyuge solicitante. Para estos efectos, deberán aportarse antecedentes que acrediten una cualificación profesional y, si existe, una experiencia profesional que coincidan con la medida de desarrollo que se reclama perdida, y otros que demuestren la intención cierta y seria de lograr ese desarrollo. Estos últimos antecedentes probablemente sean muy difíciles de recabar, por lo que la medida deseada de desarrollo normalmente se presumirá a partir de la prueba de la medida posible de desarrollo que se acredite en el proceso. (iii) La relación de causalidad entre la dedicación al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común y el no haber podido desarrollar una actividad lucrativa o remunerada en la medida posible y deseada. Este supuesto será, en general, probado a través de una presunción fundada en los antecedentes que aporte el cónyuge beneficiario respecto al tiempo dedicado a las labores domésticas (número de hijos, edad y condición de ellos, labores que desempeñaba, falta de apoyo en ellas, distancia del hogar con el colegio y de los centros de trabajo, etc.). (iv) La existencia de un menoscabo económico. Este requisito se prueba a través de los criterios enunciados en el artículo 79 62 de la LMC u otros que resulten pertinentes para este efecto. (v) La relación de causalidad entre el hecho de no haber podido desarrollar una actividad lucrativa o remunerada en la medida posible y deseada y el menoscabo económico. Este hecho también se probará, normalmente, a través de presunciones fundadas en los antecedentes que se aporten en relación al tiempo e intensidad de la postergación profesional o laboral; siendo de cargo del otro cónyuge acreditar que el menoscabo económico deriva de un hecho distinto que dicha postergación. IV.4. Sentencia Según lo establece el artículo 64 de la LMC, “a falta de acuerdo, corresponderá al juez determinar la procedencia de la compensación económica y fijar su monto”, de lo que se pronunciará en la sentencia de divorcio o de nulidad. En la sentencia, el juez deberá además, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 de la LMC, determinar “la forma de pago de la compensación, para lo cual podrá establecer las siguientes modalidades: 1.- Entrega de una suma de dinero, acciones u otros bienes. Tratándose de dinero, podrá ser enterado en una o varias cuotas reajustables, respecto de las cuales el juez fijará seguridades para su pago. 2.- Constitución de derechos de usufructo, uso o habitación, respecto de bienes que sean de propiedad del cónyuge deudor. La constitución de estos derechos no 80 perjudicará a los acreedores que el cónyuge propietario hubiere tenido a la fecha de su constitución, ni aprovechará a los acreedores que el cónyuge beneficiario tuviere en cualquier tiempo”. En consecuencia, los derechos que el juez puede constituir en los bienes del cónyuge deudor a título de compensación económica son inoponibles, pues no afectan a sus acreedores anteriores a la constitución; e, inembargables, pues los acreedores del beneficiario no pueden perseguir el pago de sus créditos en esos derechos. IV.5. Recursos Atendida la naturaleza de sentencia definitiva de la resolución que acoge o rechaza la demanda de compensación económica, puede interponerse, en primera instancia, tanto el recurso de casación en la forma como el de apelación. Contra la sentencia de segunda instancia, sea que confirme, modifique o revoque la de primera, sólo podrá interponerse el recurso de casación en el fondo. El recurso de casación en la forma, según dispone el artículo 67 Nº6 a) de la LJF, sólo procede respecto de resoluciones de primera instancia. En todos estos casos rigen las modificaciones establecidas en el artículo 67 de la LJF, y se suspenden los efectos de la sentencia recurrida, pues la decisión relativa a la compensación económica depende de la sentencia que decrete el divorcio o declare la nulidad del matrimonio, la cual es apelable en ambos efectos (artículo 67 Nº3 en relación con el del artículo 8º Nº16, ambos de la LJF) y, en 81 caso de no apelarse, se eleva en consulta (artículo 92 de la LMC). Sin embargo, si en contra de la sentencia de segunda instancia se dedujere recurso de casación en el fondo sólo en la parte que se refirió a la compensación económica, puede procederse a su ejecución, salvo que la parte vencida exija que no se lleve a efecto la sentencia mientras la vencedora no rinda fianza de resultas (artículo 773, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil). IV.6. Cosa juzgada La sentencia que se pronuncia sobre la acción de compensación económica produce cosa juzgada material, vale decir, impide que la cuestión vuelva a ser discutida por las partes, sea en el mismo juicio o en otro diverso, pues en el texto definitivo de la LMC no se permitió revisar su monto frente a un cambio de circunstancias, contrario a lo que hacían algunos de los proyectos anteriores.107 IV.7. Cumplimiento de la sentencia La LJF no estableció reglas respecto a la forma de ejecutar las resoluciones pronunciadas por los juzgados de familia, por lo que debe entenderse que deben aplicarse las reglas generales de esa misma ley, a falta de regla especial en contrario. Precisamente a propósito de la compensación económica hay una regla especial. En efecto, el artículo 66 de la LMC dispone que las cuotas reajustables en que puede dividirse el pago de la compensación “se considerarán alimentos para 107 Ver: Capítulo I de la Primera Parte. 82 los efectos de su cumplimiento, a menos que hubiere [el deudor] ofrecido otras garantías para su efectivo y oportuno pago, lo que se declarará en la sentencia”. En virtud de esa homologación, el cobro de dichas cuotas reajustables se debe tramitar de acuerdo a las reglas del procedimiento ejecutivo simplificado, establecido en los artículos 12 y siguientes de Ley N°14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias (en adelante, la “Ley de Alimentos”). Esas disposiciones, entre otras cosas, limitan los medios de defensa del deudor, pues sólo admiten que oponga la excepción de pago fundada en un antecedente escrito (artículo 12, inciso segundo, de la Ley de Alimentos). Esta equiparación también le otorga al beneficiario de la compensación económica los medios compulsivos y las garantías contemplados en esa ley (retención, multas, cauciones, arraigo, solidaridad) a excepción del arresto, pues al no tratarse realmente de alimentos, la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe aplicarlo al deudor de las cuotas reajustables.108 En efecto, el artículo 7º Nº7 de la aludida Convención, promulgada por Decreto Supremo Nº873 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991, prescribe que “nadie será detenido por deudas”, aclarando luego que “este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios”. Por otra parte, dado que el plazo para pagar estas cuotas está establecido 108 En el mismo sentido: RAMOS, René, ob. cit., p. 113; y, GÓMEZ DE LA TORRE, Maricruz, ob. cit., p. 17. En contra: LÓPEZ, Carlos, ob. cit., p. 17. 83 en favor del deudor, éste puede renunciar a él y pagar el total de las cuotas adeudadas.109 109 En contra: CUEVAS, Gonzalo, La compensación económica en la Nueva Ley de Matrimonio Civil, Memoria de prueba, Universidad Central, Santiago, 2005, p. 26. 84 V. TRATAMIENTO TRIBUTARIO La doctrina tiende a estar contestes en el hecho que, dado que no existe un tratamiento especial de exención y al no acercarse a ninguna figura que lo tenga, la compensación económica debe entenderse incluida dentro del amplio concepto de renta que establece el artículo 2° Nº1 del Decreto Ley Nº824 (en adelante, la “Ley de la Renta”), que la define como “todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación”.110 Esa fue la opinión que sostuvo, en un principio, el Servicio de Impuestos Internos, contestando con fecha 3 de junio de 2005 una consulta que se le formuló a través de su portal web.111 Sin embargo, a los pocos meses dicho organismo varió su postura y consideró la compensación económica como una indemnización por daño moral para efectos netamente tributarios112, quedando -por ende- circunscrita dentro de los ingresos no constitutivos de renta, de conformidad al artículo 14 Nº1 de la Ley de la Renta, siempre y cuando se declare mediante sentencia judicial ejecutoriada, según dispone el mismo precepto. Pese a que la restricción de este criterio a la compensación económica 110 111 112 Entre otros: PIZARRO, Carlos, ob. cit., pp. 103 y ss. www.sii.cl/preguntasfrecuentes/renta/0010021629.htm. Oficios N°s 4.605 y 4.606 de fecha 18 de noviembre de 2005, pronunciados por la Subdirección Normativa del Departamento de Impuestos Directos. 85 determinada por sentencia judicial se ajusta formalmente al artículo 14 Nº1 de la Ley de la Renta, no parece conveniente en una materia en que es imprescindible la estimulación de los acuerdos, pues los juicios normalmente no hacen más que ahondar el dolor que ya provocó el fracaso matrimonial en la familia. Además, de acuerdo al artículo 63 de la LMC, la convención que regule la compensación económica debe necesariamente ser aprobada por el tribunal, lo que constituye una nueva razón para homologar el aludido tratamiento tributario para los casos en que la compensación económica sea regulada convencionalmente. Sin embargo, mientras no haya una disposición legal expresa respecto al tratamiento tributario de la compensación económica, éste seguirá entregado a la discrecionalidad y a las concepciones de justicia del Servicio de Impuestos Internos. 86 VI. TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN Una vez fijada la compensación económica, sea por sentencia o por convención, nace un derecho personal para el beneficiario. En consecuencia, éste puede transferir su crédito entre vivos y transmitirlo por causa de muerte. Por su parte, el deudor también transmite por causa de muerte la obligación de pagar la compensación.113 113 En el mismo sentido: PIZARRO, Carlos, ob. cit., p. 101. 87 VII. PRESCRIPCIÓN Como no existe ninguna regla especial relativa a la prescripción de la compensación económica, debe aplicarse la regla general contemplada en el artículo 2515 del Código Civil, que establece una prescripción de cinco años para las acciones ordinarias y de tres para las ejecutivas, contados desde que la obligación se hizo exigible. La obligación de pagar la compensación económica se hace exigible una vez que quede ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio o la nulidad del matrimonio, salvo que, estando firme esta sentencia, se hubiere interpuesto un recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de compensación económica y se suspendan sus efectos de conformidad al artículo 773 del Código de Procedimiento Civil, o que se hubiere fijado un plazo para pagarla. En esos casos, la obligación se hará exigible al quedar ejecutoriada dicha sentencia (o al rendirse la fianza de resultas satisfactoriamente) o al vencer dicho plazo, respectivamente. ------ 88 CONCLUSIONES 1. La compensación económica se incorporó en respuesta a la justificada preocupación, compartida en el derecho comparado, de proteger al cónyuge económicamente más débil de los impactos negativos del divorcio o la nulidad. 2. Según la LMC, la compensación económica sólo resulta aplicable si se cumplen los siguientes presupuestos: (i) que se decrete el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio; (ii) que uno de los cónyuges se hubiere dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común; (iii) que, como consecuencia de ello, ese cónyuge no haya podido desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo haya hecho en menor medida de lo que podía y quería; y, (iv) que, como consecuencia de ello, ese cónyuge haya sufrido un menoscabo económico. 3. El menoscabo económico constituye un requisito independiente de la pérdida de la oportunidad laboral o profesional, y se identifica con la idea de un impacto negativo en las condiciones generales de vida de los cónyuges y en sus expectativas de vida futura. Su existencia y extensión se determinan, en definitiva, a través de criterios idóneos, que deben aplicarse en forma consistente con el modelo de relación que antecedió a la ruptura, y no en forma mecanizada y aislada del mismo. 4. La compensación económica tiene por objeto la reparación de ese menoscabo y, por ende, su cuantía jamás puede exceder del monto del mismo. 89 Dicha cuantía debe corresponder, en principio, a la suma que razonablemente puede entenderse que el cónyuge que la pide dejó de ganar por dedicarse a los hijos o al hogar, y que le hubiere permitido iniciar su vida separada en condiciones generales similares a las del matrimonio. 5. La compensación económica procede en cualquier régimen de bienes. No obstante, las resultas de su liquidación podrían determinar la inexistencia de un menoscabo económico y, en consecuencia, la improcedencia de la compensación. 6. La situación patrimonial del deudor sólo puede considerarse para determinar su capacidad de pago, a fin de no provocar un nuevo menoscabo. 7. La compensación económica puede regularse por convención o sentencia. La regulación que se haga con anterioridad a la ruptura matrimonial no implica que no tengan que probarse los presupuestos de procedencia de la compensación económica en el juicio de divorcio o de nulidad, a menos que ella se ratifique en un nuevo acuerdo. 8. La compensación económica puede renunciarse, expresa o tácitamente, una vez producida la ruptura, sin perjuicio de la facultad del juez de subsanar o modificar el acuerdo de relaciones mutuas. La renuncia anticipada no está prohibida, salvo que se haga en forma gratuita en las capitulaciones matrimoniales; aunque existe un claro propósito, tanto del legislador como de la doctrina, de atribuirle el carácter de orden público 90 al interés que tutela la compensación económica. La misma aprensión vale para la regulación de la compensación económica en un monto que no alcance a compensar el menoscabo económico. 91 BIBLIOGRAFÍA I. LIBROS Y APUNTES GENERALES ABELIUK, René, Las Obligaciones, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 3ª Edición, Tomo I, 1993. ALESSANDRI, Arturo, De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005. BARRIENTOS, Javier y NOVALES, Aránzazu, Nuevo Derecho Matrimonial Chileno, Santiago, Lexis Nexis, 2004. BARROS, Enrique, Responsabilidad Extracontractual, Apuntes de Clases, Universidad de Chile, 2001. CHABAS, François, Cien años de responsabilidad civil en Francia, París, Van Dieren Éditeur, 2003 (traducción de Mauricio TAPIA). EIRANOVA, Emilio, Código Civil Alemán Comentado, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 1998. LÓPEZ, Carlos, Matrimonio Civil. Nuevo Régimen, Santiago, Editorial Librotecnia, 2004. LÓPEZ, Jorge, Los Contratos. Parte General, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005, 4ª edición, Tomo II. RAMOS, René, Derecho de Familia, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005, 5ª edición, Tomo I. TAPIA, Mauricio, Código Civil 1855-2005. Evolución y perspectivas, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005. TIRONI, Eugenio y otros, Cuánto y cómo cambiamos los chilenos, Santiago, Cuadernos Bicentenario (INE), 2003. 92 II. MEMORIAS DE PRUEBA CUEVAS, Gonzalo, La compensación económica en la Nueva Ley de Matrimonio Civil, Memoria de Prueba, Universidad Central, Santiago, 2005. III. ARTÍCULOS BARROS, Enrique, La ley civil ante las rupturas matrimoniales, en Estudios Públicos, 85 (verano 2002), Santiago, pp. 5 y ss. BARROS, Enrique, Proyecto para introducir en Chile la participación en los gananciales como régimen normal de bienes, en Familia y Personas (Coordinación: BARROS, Enrique), Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1991, pp. 119 y ss. CORRAL, Hernán, Una ley de paradojas. Comentarios a la nueva ley de matrimonio civil, en Revista Chilena de Derecho Privado, Nº2, Santiago, julio 2004, pp. 259 y ss. DOMÍNGUEZ, Carmen, El convenio regulador y la compensación económica: Una visión en conjunto, en Cuadernos de Extensión Jurídica (Universidad de los Andes), Nº11, Santiago, 2005, pp. 91 y ss. ORREGO, Juan Andrés, La compensación económica en la ley de matrimonio civil, en Revista de Derecho (Universidad Finis Terrae), Año VIII, Nº8, Santiago, 2004, pp. 133 y ss. PIZARRO, Carlos, La compensación económica en la nueva ley de matrimonio civil chilena, en Revista Chilena de Derecho Privado, Nº3, Santiago, diciembre 2004, pp. 83 y ss. TAPIA, Mauricio, Nulidad y Divorcio en el proyecto de nueva ley de matrimonio civil, en Estudios Públicos, 86 (otoño 2002), Santiago, pp. 223 y ss. TURNER, Susan, Las circunstancias del artículo 62 de la nueva ley de matrimonio civil: naturaleza y función, en Estudios de Derecho Civil (Universidad Austral de Chile. 93 Coordinación: VARAS, Juan Andrés y TURNER, Susan), Valdivia, Lexis Nexis, 2005, pp. 481 y ss. TURNER, Susan, Las prestaciones económicas entre cónyuges divorciados en la nueva ley de matrimonio civil, en Revista de Derecho (Universidad Austral de Chile), Volumen XVI, julio 2004, Valdivia, pp. 83 y ss. UGARTE, José Joaquín, ¿Por qué una demanda de divorcio es injusta?, en Cuadernos de Extensión Jurídica (Universidad de los Andes), Nº11, Santiago, 2005, pp. 195 y ss. VELOSO, Paulina, Algunas reflexiones sobre la compensación económica, en Actualidad Jurídica (Universidad del Desarrollo), Año VII, Nº13, enero 2006, Santiago, pp. 171 y ss. VIDAL, Álvaro, La compensación por menoscabo económico en la Ley de Matrimonio Civil, en El Nuevo Derecho Chileno del Matrimonio (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Coordinación: VIDAL, Álvaro), Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp. 217 y ss. IV. OTROS DOCUMENTOS BERNSTEIN, Ricardo, Divorcio y derecho de alimentos, en diario “El Mercurio”, Santiago, 24 y 28 de marzo y 5 de abril de 2006, p. A2. CORRAL, Hernán, Alimentos: divorcio y separación, en diario “El Mercurio”, Santiago, 4 de abril de 2006, p. A 2. DOMÍNGUEZ, Carmen, Seminario “Compensación Económica en la Nueva Ley de Matrimonio Civil”, Santiago, Colegio de Abogados de Chile A.G., 2005. GÓMEZ DE LA TORRE, Maricruz, Seminario “Compensación económica en la Nueva Ley de Matrimonio Civil”, Santiago, Colegio de Abogados A.G., 2005. LINAZASORO, Gonzalo, Divorcio y alimentos, en diario “El Mercurio”, Santiago, 25 de 94 marzo de 2006, p. A2. TAPIA, Mauricio, Divorcio y derecho de alimentos, en diario “El Mercurio”, Santiago, 26 y 31 de marzo de 2006, p. A2. TAPIA, Mauricio, La compensación económica en la Ley de Divorcio, en La Semana Jurídica, Nº271, semana del 16 al 22 de enero de 2006, Santiago, Lexis Nexis, pp. 4 y 5. TAPIA, Mauricio y PIZARRO, Carlos, Proyecto de ley sobre pacto de unión civil, documento inédito. 95