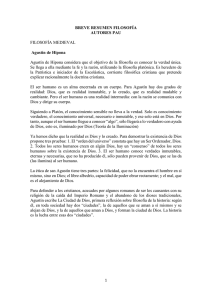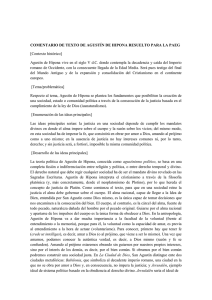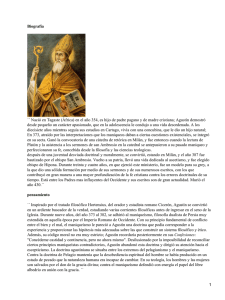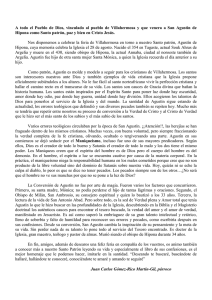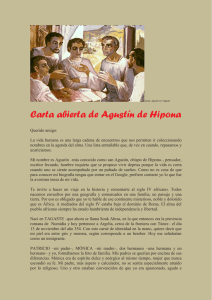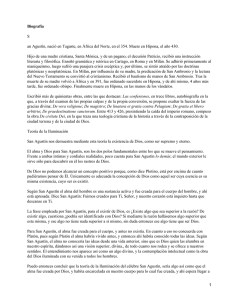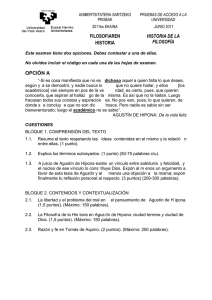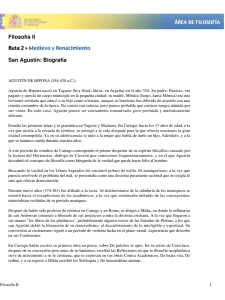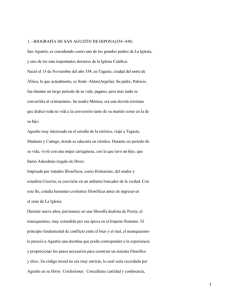Textos - Educantabria
Anuncio
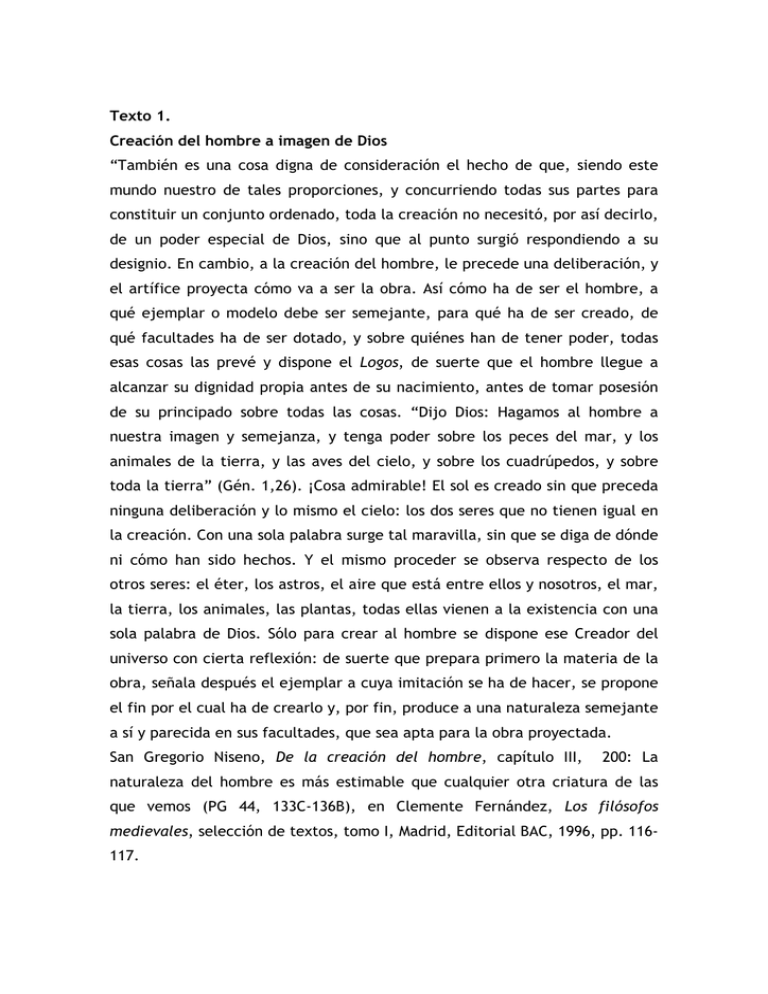
Texto 1. Creación del hombre a imagen de Dios “También es una cosa digna de consideración el hecho de que, siendo este mundo nuestro de tales proporciones, y concurriendo todas sus partes para constituir un conjunto ordenado, toda la creación no necesitó, por así decirlo, de un poder especial de Dios, sino que al punto surgió respondiendo a su designio. En cambio, a la creación del hombre, le precede una deliberación, y el artífice proyecta cómo va a ser la obra. Así cómo ha de ser el hombre, a qué ejemplar o modelo debe ser semejante, para qué ha de ser creado, de qué facultades ha de ser dotado, y sobre quiénes han de tener poder, todas esas cosas las prevé y dispone el Logos, de suerte que el hombre llegue a alcanzar su dignidad propia antes de su nacimiento, antes de tomar posesión de su principado sobre todas las cosas. “Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y tenga poder sobre los peces del mar, y los animales de la tierra, y las aves del cielo, y sobre los cuadrúpedos, y sobre toda la tierra” (Gén. 1,26). ¡Cosa admirable! El sol es creado sin que preceda ninguna deliberación y lo mismo el cielo: los dos seres que no tienen igual en la creación. Con una sola palabra surge tal maravilla, sin que se diga de dónde ni cómo han sido hechos. Y el mismo proceder se observa respecto de los otros seres: el éter, los astros, el aire que está entre ellos y nosotros, el mar, la tierra, los animales, las plantas, todas ellas vienen a la existencia con una sola palabra de Dios. Sólo para crear al hombre se dispone ese Creador del universo con cierta reflexión: de suerte que prepara primero la materia de la obra, señala después el ejemplar a cuya imitación se ha de hacer, se propone el fin por el cual ha de crearlo y, por fin, produce a una naturaleza semejante a sí y parecida en sus facultades, que sea apta para la obra proyectada. San Gregorio Niseno, De la creación del hombre, capítulo III, 200: La naturaleza del hombre es más estimable que cualquier otra criatura de las que vemos (PG 44, 133C-136B), en Clemente Fernández, Los filósofos medievales, selección de textos, tomo I, Madrid, Editorial BAC, 1996, pp. 116117. “La imagen de Dios, en efecto, no se puso en una parte de la naturaleza, ni su gracia en uno de los que vemos que pertenecen a ella, sino que tal poder perteneció por igual a todo el género humano. Una señal de ello es que la mente reside por igual en todos: todos tienen la facultad de pensar y de deliberar y están dotados de todos aquellos dones por los cuales es reproducida su imagen de la naturaleza divina. En igual condición se hallan el hombre que fue en la primera creación y el que vendrá a la existencia en la consumación de los tiempos, ya que uno y otro son portadores de la imagen divina. Por eso un solo hombre fue denominado la humanidad en su totalidad, ya que para la potencia de Dios nada hay pretérito ni futuro, sino que con su poder, que se extiende a todo, está en posesión de todo lo que ha de venir como si estuviese ya presente. En conclusión, pues, toda la naturaleza humana, desde los primeros hasta los últimos hombres, es una única y verdadera imagen del que es, y la distinción del sexo masculino y femenino fue algo añadido, según pienso, al final de la obra ya hecha” San Gregorio Niseno, Capítulo XVI, 204-205: Análisis del texto: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza” (PG 44, 18 A-188D) en Clemente Fernández, Ibid., p. 120. Texto 2. El hombre, ser viviente compuesto de cuerpo y alma. “Que la inteligencia no necesita espacio para moverse según su naturaleza, está claro también por lo que vemos en nuestra mente. Ésta, en efecto, si se mantiene dentro de sus límites y no queda inhabilitada por la acción de alguna causa, no sufrirá retraso en sus operaciones por la diversidad de los lugares, así como tampoco experimenta aumento o incremento de su movilidad por influjo de la diversidad de aquellos. Si alguno arguye, por ejemplo, que en los navegantes agitados por la mar movida la mente no actúa con la misma agilidad con la que suele hacerlo en la tierra, hay que pensar que eso les sucede no por la diversidad de los lugares, sino por la conmoción y turbación del cuerpo, con el cual está el alma junta y unida...; nosotros, los hombres, somos vivientes compuestos de la unión del alma y del cuerpo: sólo así ha sido posible nuestra vida sobre la tierra. Pero de Dios, que es el principio de todas las cosas, no hemos de pensar que sea compuesto, pues entonces serían anteriores a Él los elementos de que todo compuesto consta, sea el que sea." Orígenes, Sobre los principios, libro 1, capítulo 1, 124, PG 11, 124 A128 A. En Clemente Fernández, Ibid., tomo I, p. 73. Texto 3. La inteligencia puede conocer algo de la naturaleza de Dios “Todavía, en confirmación y aclaración de lo que hemos dicho sobre la inteligencia y el alma y su superioridad sobre todo, se puede añadir lo siguiente: A cada sentido corporal corresponde, como objeto propio, una sustancia sensible. Así, por ejemplo, a la vista le corresponden los colores, la figura, las magnitudes; al oído, las voces y los sonidos; al olfato, los buenos y malos olores; al tacto, el calor o el frío, lo duro o lo blando, lo áspero o lo suave. Pero es cosa a todos manifiesta que la sensibilidad de la inteligencia es con mucho superior a la de todos esos sentidos mencionados. ¿Cómo, entonces, no va a resultar absurdo que a esos sentidos inferiores correspondan como objetos, sustancias, y, en cambio, a ésta que es superior, digo la sensibilidad de la inteligencia, no corresponda nada sustancial como objeto, sino que la facultad de la naturaleza intelectual sea algo accidental al cuerpo o derivada de él? Los que sostienen eso, lo hacen, desde luego, en ofensa de la sustancia que en ellos es la más excelente; pero esa ofensa se refunde en el mismo Dios, al pensar que Él puede ser entendido por una naturaleza corpórea, ya que, según ellos, es cuerpo lo que por un cuerpo puede ser entendido y sentido; resistiéndose a entender que la inteligencia tiene una cierta afinidad con Dios, de quien es una imagen intelectual, y en virtud de eso puede conocer algo de la naturaleza de la divinidad, sobre todo si está bastante purificada y separada de la materia corporal.” Orígenes, libro 1, capítulo 1, 127, PG 11, 124 A-128 A. En Clemente Fernández, Ibid., tomo I, pp. 74-75. Texto 4. El entendimiento conoce lo universal “Parecida a la anterior fue la postura de ciertos filósofos antiguos, que opinaban que el entendimiento no se diferencia del sentido. Lo cual es realmente imposible. El sentido se encuentra en todos los animales. Los animales distintos del hombre no tienen entendimiento. Lo cual se manifiesta en cuanto que no realizan cosas diversas y opuestas, como los seres dotados de inteligencia; por el contrario, como movidos por la naturaleza, ejecutan algunas operaciones determinadas y uniformes dentro de su misma especie, así como la golondrina, que construye siempre el mismo nido. Luego el entendimiento y el sentido se diferencian. El sentido conoce únicamente lo singular, pues toda potencia sensitiva conoce por especies individuales, porque recibe las especies de las cosas a través de los órganos corpóreos. El entendimiento, sin embargo, conoce lo universal, como se demuestra experimentalmente. Luego el entendimiento se diferencia del sentido.” Santo Tomás de Aquino, Suma contra los gentiles, libro II, capítulo LXVI, 2.011 y 2.012. En Clemente Fernández, Ibid., tomo II, p. 377. Texto 5. El deseo de felicidad y el autoconocimiento “Además, el deseo de la bienaventuranza de tal suerte se halla arraigado en nosotros, que ninguno puede dudar de otro si desea ser feliz, como en multitud de lugares lo afirma San Agustín; ahora bien, la bienaventuranza consiste en el sumo bien, que es Dios; luego, puesto que semejante deseo no es posible sin algún conocimiento, es necesario que también el conocimiento por el que conocemos que existe Dios o el bien sumo, esté impreso en el alma” “Además, el alma racional tiene en sí arraigado el conocimiento de sí misma, puesto que el alma está presente a sí misma y es por sí misma cognoscible; ahora bien, Dios está presente a la misma alma en grado sumo y es por sí mismo cognoscible; luego en la misma alma está arraigado el conocimiento de Dios. Si replicas que no hay paridad, porque el alma es proporcionada a sí misma, mas Dios no es proporcionado al alma, respondo que la instancia es nula; porque, si el conocimiento exigiese necesariamente la proporcionalidad, el alma nunca alcanzaría el conocimiento de Dios, porque no puede proporcionársele, ni por naturaleza, ni por gracia, ni por gloria.” San Buenaventura, Cuestiones disputadas sobre la Trinidad, cuestión 1, artículo 1, 2.782 (7 y 10). En Clemente Fernández, Ibid., tomo II, pp. 763764. Texto 6. Naturaleza del alma humana “A. - ¿Qué diremos entonces? ¿Es el alma humana una naturaleza simple y libre de toda composición, o habrá que pensar que resulta de la unión de algunas partes? M. – Lo primero lo sostengo firmemente, es decir, que el alma humana es simple y carece de toda unión de partes, y rechazo absolutamente lo segundo, es decir, que admita composición de partes distintas entre sí. Pues está toda ella en sí misma, toda en todo. En efecto, toda ella es vida, toda entendimiento, toda razón, toda sentido, toda memoria, toda vivifica el cuerpo, lo nutre, lo contiene, lo hace crecer; toda siente en todos lo sentidos las especies de las cosas sensibles; toda ella considera, discierne, une y juzga, más allá de todo sentido corporal, la naturaleza y manera de ser de las cosas mismas; toda se mueve en torno a su Creador con movimiento inteligible y eterno, fuera y sobre toda criatura, y aún de sí misma, ya que ella también es criatura, cuando se purifica de todos los vicios e imaginaciones y, subsistiendo así naturalmente simple, recoge en sí la multitud de sus diferencias inteligibles y sustanciales como las divisiones de un todo en sus partes según el número de sus movimientos. Por eso se la llama con muchos nombres. Así, cuando se alza a considerar la esencia divina, se llama mens, animus e intellectus; cuando se pone a considerar las naturalezas y causas de las cosas corporales, recibe el nombre de razón; cuando recibe las especies de las cosas sensibles por medio de los sentidos corporales, se llama sentido; en cuanto que realiza en el cuerpo los movimientos inconscientes a la manera de las almas irracionales, nutriéndolo y haciéndolo crecer, se le suele llamar propiamente movimiento vital. Pero está toda ella en cada una de esas funciones” San Buenaventura, Cuestiones disputadas sobre la Trinidad, cuestión 1, artículo 1, 2.782 (7 y 10). En Clemente Fernández, Ibid., tomo II, pp. 763764. Texto 7. Diferentes concepciones de la felicidad. “Unos creen que el bien supremo es no carecer de nada, y trabajan afanosamente en acumular riquezas; otros, estimando que es el llegar a la cumbre de los honores, se esfuerzan por obtener reputación entre sus semejantes. Los hay que ponen el sumo bien en el poderío supremo; los tales, o quieren reinar ellos mismos, o pegarse a los que reinan. Aquellos a los que les parece lo sumo la fama, se apresuran por hacer su nombre glorioso por el ejercicio de las armas o de las letras. Muchísimos miden la eficacia del bien por el gozo y la alegría: ésos piensan que el colmo de la felicidad es nadar en placeres. Otros hay que combinan alternativamente los fines y las causas de los anteriores, como los que desean las riquezas por el poderío y placeres que reportan, o los que buscan el poder para obtener riquezas o granjearse un nombre famoso. En torno a estos y parecidos bienes se ejerce el afán de los mortales, ya en su obrar, ya, al menos, en sus deseos, como la fama y el aura popular, que parecen granjear cierta celebridad; la mujer y los hijos, que se buscan por los goces que proporcionan. Los amigos, raza escogida, se piensa que los depara la virtud y no la fortuna; todo lo demás se acoge por deseo de poderío o del placer… En todas estas apetencias es evidente que lo único que se desea es la felicidad; pues o que uno busca con preferencia a todo lo demás, lo estima como el bien sumo. Pero hemos definido a la felicidad como el sumo bien: luego estima como felicidad el estado que desea con preferencia a los demás. Ahí tienes, pues, una visión sintética de las formas que reviste para los humanos la felicidad: riquezas, honores, poderío, gloria, placeres. Epicuro no tenía otros bienes ante la vista, y por eso, consecuentemente, determina que para él el sumo bien es el placer, ya que todos los demás lo son porque proporcionan placer al hombre. Pero volvamos a los anhelos del espíritu humano, el cual, aunque sufriendo obnubilaciones en su memoria, sin embargo, reclama su bien propio, si bien, a la manera del embriagado que no sabe volver a casa, no acierta con el camino a seguir. ¿Están equivocados los que se esfuerzan por no carecer de nada? Pues no hay nada que pueda redondear tanto la felicidad como un estado de abundancia de todos los bienes, en el que no se necesite de otro, bastándose a sí mismo. ¿Acaso yerran los que piensan que el bien supremo es el gozar de toda estima y respeto? En modo alguno, pues no puede ser algo vil y despreciable eso tras cuya consecución se afana casi toda la humanidad. Y ¿no habría que contar entre lo bienes el poderío? ¿Es que habrá de tenerse por algo débil y desvaído lo sabemos que aventaja en fuerza a todas las cosas? Y la fama, ¿se ha de estimar en nada? Pero no se puede disimular que todo lo que sobrepasa a todo lo demás, aparece también rodeado de un nimbo de gloria. Que a la felicidad es extraña la angustia y la tristeza, ni está sujeta al dolor ni a la pena, no hay por qué insistir en ello, cuando aún en las cosas más pequeñas se busca aquello cuya posesión y disfrute deleita. Pues bien: ésos son los bienes que los hombres desean conseguir, y por esa causa buscan las riquezas, las dignidades, la realeza, la gloria y los placeres: porque creen que con tales cosas se les va a venir a la mano la abundancia, el respeto, el poderío, el renombre, la alegría. El bien es, pues, eso tras de lo cual van los mortales, con tan diversas formas de apetencia; en lo cual se manifiesta la fuerza de la inclinación natural, al coincidir tan variadas y aún opuestas mentalidades en amar el fin, que es el bien.” Boecio, Consolación sobre la Filosofía, Libro III, Prosa II, 856-859. Clemente Fernández, tomo I, pp. 530-531. En Texto 8. Se propone a los hombres la verdad divina: la existencia de Dios, accesible por la razón. “Existiendo, pues, dos clases de verdades divinas, una de las cuales puede alcanzar con su esfuerzo la razón y otra que sobrepasa toda su capacidad, ambas se proponen convenientemente al hombre para ser creídas por inspiración divina. Mas nos ocuparemos en primer lugar de las verdades que son accesibles a la razón, no sea que alguien crea inútil el proponer por inspiración sobrenatural lo que la razón puede alcanzar. Si se abandonase al esfuerzo de la sola razón el descubrimiento de estas verdades, se seguirían tres inconvenientes. El primero, que muy pocos hombres conocerían a Dios. Hay muchos imposibilitados para hallar la verdad, que es fruto de una diligente investigación, por tres causas: algunos por la mala complexión fisiológica, que les indispone naturalmente para conocer; de ninguna manera llegarían éstos al sumo grado del saber humano, que es conocer a Dios. Otros se hallan impedidos por el cuidado de los bienes familiares. Es necesario que entre lo hombres haya algunos que se dediquen a la administración de los bienes temporales, y éstos no pueden dedicar a la investigación todo el tiempo requerido para llegar a la suma dignidad del saber humano consistente en el conocimiento de Dios. La pereza es también un impedimento para otros. Es preciso saber de antemano otras razones, para apoderarse de lo que la razón puede inquirir de Dios; porque precisamente el estudio de la filosofía se ordena al conocimiento de Dios; por eso la metafísica, que se ocupa de lo divino, es la última parte que se enseña de a filosofía. Así pues, no se puede llegar al conocimiento de la dicha verdad sino a fuerza de intensa labor investigadora, y ciertamente son muy pocos los que quieren sufrir este trabajo por amor de la ciencia, a pesar de que Dios ha insertado en el alma de los hombres el deseo de esta verdad. El segundo inconveniente es que los que llegan a apoderarse de dicha verdad lo hacen con dificultad y después de mucho tiempo, ya que, por su misma profundidad, el entendimiento humano no es idóneo para apoderarse racionalmente de ella sino después de largo ejercicio; o bien por lo mucho que se requiere saber de antemano, como se dijo, y además, porque en el tiempo de la juventud el alma, «que se hace sabia y prudente en la quietud», como se dice en el VII de los «Físicos», está sujeto al vaivén de los movimientos pasionales y no está en condiciones para conocer tan alta verdad. La humanidad, por consiguiente, permanecería inmersa en grandes tinieblas de ignorancia, si para llegar a Dios solo tuviera expedita la vía racional, ya que el conocimiento de Dios, que hace a los hombres perfectos y buenos en sumo grado, lo verificarían únicamente algunos pocos, y éstos después de mucho tiempo. El tercer inconveniente es que, por la misma debilidad de nuestro entendimiento para discernir y por la confusión de fantasmas, las más de las veces el error se mezcla en la investigación racional, y, por tanto, para muchos serían dudosas verdades que realmente están demostradas, ya que ignoran la fuerza de la demostración, y principalmente viendo que los mismos sabios enseñan verdades contrarias. Por otra parte, entre muchas verdades demostradas se introduce de vez en cuando algo falso que no se demuestra, sino que se acepta por una razón probable o sofística, reputada como verdadera demostración. Por esto fue necesario presentar a os hombres por vía de fe, una certeza fija y una verdad pura de las cosas divinas.” Santo Tomás de Aquino, Suma contra los gentiles, en La Suma contra los gentiles de Tomás de Aquino, Madrid, Alianza Editorial, Filosofía y Pensamiento, 1998, pp. 54 y 55. Libro I, capítulo IV: Se propone a los hombres la verdad divina (en este caso la existencia de Dios) accesible a la razón. Texto 9. CONTEXTO HISTÓRICO. HIPONA LA REAL. El viajero o turista que hoy en día desembarca en Annaba, la antigua Bone, difícilmente imagina que a tiro de piedra se levantaba Hipona llamada la Real en recuerdo de los reyes númidas que la habían elegido como capital bajo la conquista romana. Es la segunda ciudad de África. Sólo un garaje, situado frente a las ruinas, lleva el nombre de la antigua ciudad. Durante mucho tiempo los restos de la antigua Hipona han permanecido sepultados cuando muchas otras antiguas ciudades africanas ya habían sido despejadas. Fue necesaria la obstinación bretona de un oficial de marina, Erwan Marec quien, desde 1924, lanzó un grito de alarma “sobre la gran lástima de Hipona la Real”, para que el gobierno francés expropiara y comprara veinticinco de las sesenta hectáreas que cubrían aproximadamente la antigua ciudad. Las excavaciones desvelaron poco a poco lo que quedaba de la ciudad de la que Agustín había sido obispo durante treinta y seis años: su teatro, su foro, su curia, su mercado, sus termas, la basílica cristiana, sin duda la basilica pacis (basílica de la paz), en donde, los domingos y festivos, resonaba la voz incomparable del que lleva el nombre de obispo de Hipona. Musulmanes y cristianos vienen a contemplar el lugar y acuden en peregrinaje a la basílica moderna que perpetúa el recuerdo de uno de los más prestigiosos bereberes de la historia. De Agustín, Hipona ya no posee nada, absolutamente nada. Ni una piedra, ni una inscripción, ni una reliquia. Sus restos fueron llevados a Italia, en tiempos de las invasiones vándalas y hoy se veneran en la catedral de Pavía. El hombre creador de la gloria de la ciudad y del África cristiana no ha dejado ni un solo rastro, como si se quisiera dar a entender que pertenece al universo. Lo mismo sucede con Tagaste, la ciudad natal de Agustín, el actual SoukAhras, a 96 kilómetros al sur de Hipona, que no conserva nada de su pasado, nada de los primeros años del más célebre de sus hijos. La ciudad que se extendía sobre una meseta a más de seiscientos metros de altitud, en medio de bosques de pinos y olivos hoy desaparecidos, contemplaba a pérdida de vista los valles plantados de trigo candeal. La ciudad antigua como el burgo actual lindaba con el campo. Los agricultores acudían de las granjas y de los pueblos para vender allí los productos de sus campos: trigo, aceite, vino, aves y frutas. Es difícil hoy hacerse una idea exacta de la opulencia de las regiones, hoy deforestadas, con sus ondulaciones peladas, donde el sol abrasa, donde raramente se ve un olivo y la tierra a menudo está abandonada. Al menos Agustín podía, tanto en Tagaste como en Hipona, alimentar generosamente su lámpara con el aceite que se producía allí mismo, lo que le permitía trabajar de noche, para descansar de las preocupaciones del día. Este lujo le faltó durante su estancia en Italia. La ciudad Hipona, Hippo regius para los latinos, tenía su personalidad propia. Construida en el estuario del Seybouse, que riega una rica llanura agrícola, se ensancha para formar un puerto natural entre dos colinas. Hacia el oeste comienza la cadena montañosa del Djebel Edough. En una de las alturas, frente al mar, donde se levanta hoy la basílica de san Agustín, se encontraba un santuario del dios fenicio Baal Hammon, convertido en Saturno bajo la ocupación romana. Había cambiado de nombre pero no de religión ni de fieles. La ciudad, como muestra el mosaico de la Peche, con sus dibujos desordenados, se extiende al fondo de un golfo, con sus casas y sus monumentos. Un puente de madera atraviesa el río, el Seybouse, acceder a las murallas para que van a permitir a Bonifacio encontrar refugio y burlarse de los Vándalos. Los muros frente al mar, construidos en zigzags caprichosos sobre la orilla natural en el siglo I antes de nuestra era y durante los dos siglos siguientes, todavía hoy, intrigan por sus bloques calizos irregulares. Protegían a la ciudad contra las tormentas legendarias del golfo, luchando contra los peligros del mar y de la tierra, es decir, contra las inundaciones y los aluviones. Como muchas de las ciudades de Italia meridional, Hipona se acababa en campo. Los campos rodeaban la ciudad casi sin discontinuidad. Los cultivadores del rico valle del Seybouse residían en parte en la ciudad, donde escuchaban los sermones del obispo. Conocemos, por los escritos de san Agustín, al menos una decena de propiedades agrícolas cuyos dueños aparecen entre líneas en la predicación del pastor. La ciudad propiamente dicha, antiguo mostrador fenicio, es en primer lugar un puerto, abierto sobre el mar, donde se confunden la población mezclada, descendientes de fenicios y libios, así como las razas, los colores y los dialectos. Desde la época númida, los intercambios comerciales con el resto de África, Italia y Grecia eran activos y variados, como lo atestiguan la cerámica de Italia y las ánforas de Campania. Importación que no paraliza en absoluto la producción local en la época romana. Engastada en murallas, la ciudad contrasta con las nuevas ciudades romanas, con calles geométricas trazadas perfectamente rectilíneas. Estrechas callejas ondulantes, de trazado fantasioso, pavimentadas con bloques macizos e irregulares, siempre visibles, suben al este sobre la colina de Gharf-el-Artran, donde hoy se levanta el museo. Allí, Erwan Marec descubrió un altar dedicado a los dii consentes, los doce grandes dioses venerados en Hipona. Lujosas villas, construidas en siete niveles, entre los siglos I y V, han revelado admirables pavimentos, en mosaicos superpuestos, representando uno el Triunfo de Amphitrite, el otro Apolo o Baco. Más al este, en otra villa, se han encontrado los grandiosos mosaicos de la Caza y de la Pesca, que actualmente cubren todo un muro del museo. Si el barrio residencial brillaba por su elegancia, la ciudad, apretada, repleta de extranjeros y esclavos, no brillaba por su limpieza. A decir verdad, san Agustín la reconoce como francamente sucia. La calle es el vertedero natural, el cubo de la basura público, donde el ama de casa tira todo lo que le estorba. ¿Qué hacer con la sal insípida, dice el evangelio, sino tirarla a la calle? Los detritus amontonados alimentan un fuego de San Juan cuyos agrios olores cubren las mezcladas fragancias de la vida cotidiana. La huella romana reprimió fuertemente la influencia púnica sin poder borrarla. El foro expuesto al sol es verdaderamente el corazón de la ciudad. El de Hipona, el más vasto de África, está poblado de una multitud de estatuas. El nombre del procónsul que la hizo construir se despliega en bellas mayúsculas a lo ancho de todo el pavimento: C.Paccius Africanus. Vivía en los tiempos de Nerón y de Vespasiano, como lo cuenta el historiador Tácito. Una tribuna permitía a los oradores dirigirse a la multitud. Institución romana que convenía perfectamente al genio africano, predestinado a la palabra. Estaba adornada con mascarones, proa de navío, como en Roma. La basílica civil, sala rectangular que sirve a la justicia y a los negocios, prototipo de la iglesia cristiana, con su exterior y sus naves laterales, era un lugar de encuentro. Todo alrededor del pórtico invitaba al paseo. En algunos sitios, los muros tenían huecos o nichos, donde se instalaban los comerciantes. El conjunto ofrecía una curiosa mezcla de galleria italiana y de mercado africano. En un ángulo del foro, como en Timgad y en Lambese, las letrinas públicas disponían de asientos de sesenta centímetros, separados los uno de los otros por una losa de pie, redondeada y esculpida en forma de delfín. Estaban suspendidos en el vacío, por encima de un canal. Una cisterna y un sistema perfeccionado de canalización central permitían mantener limpios esos lugares utilizados por la mayor parte de la población. Dos termas o baños públicos, al norte y al sur de la ciudad, completaban el equipamiento de Hipona y jugaban un papel considerable en la vida pública: lugares de encuentro, de descanso, de ocio y de cultura. Estaban dotados de terrenos deportivos, de una biblioteca, a veces incluso, como en Sbeitla, de un teatro. Se les podría comparar a nuestros casinos de hoy en día. Las ruinas bien conservadas de las termas del norte rivalizan con las de Roma por su amplitud y elegancia. Las diversas piscinas de agua fría, templada y caliente estaban habilitadas con lujo. El frigidarium, es decir la piscina de agua fría, dibujaba un rectángulo de treinta metros por quince. Todo el edificio estaba revestido de mármol, blanco y gris para el embaldosado, amarillo azafrán para los muros. La lujosa decoración evoca las termas de Caracalla, en Roma. Allí sonreía una Venus drapeada, con rostro de Gioconda, encontrada mutilada por E. Marec. Obras de arte atestiguan el refinamiento del gusto en Hipona: una Minerva armoniosamente vestida, una Afrodita velada con coquetería, expresaban la gracia importada del mundo helénico. Un Hércules, de dos metros sesenta de altura, podía competir con el de las termas de Caracalla, hoy en el museo de Nápoles. En fin, un Dionisio, de óvalo exquisito, la frente coronada de ramas de viña y ceñido con una mitra, expresa el encanto ambiguo del dios de la eterna juventud. En Timgad, entre el frigidarium y el caldarium, se lee el deseo: Bene lava. Buen baño. Si un deseo semejante existió en Hipona, no se ha encontrado. Al pie de la colina, donde ahora se levanta la basílica de san Agustín, fuera del campo central de las ruinas, se ha puesto al día el antiguo teatro, lujoso edificio del siglo I, que se emparentaba por su estilo con el de Dionisio, en Atenas. ¡Cuántas preocupaciones, tanto el teatro como el anfiteatro (todavía hoy no encontrado), ocasionaron al obispo de Hipona! Toda la elocuencia de Agustín no fue suficiente para desviar a los fieles de los espectáculos, de los mimos y pantomimas, ni les impidió desertar de la iglesia los días de carreras o de juegos. El teatro de Hipona, con cornisas y balaustradas esculpidas, muy bien conservadas, ofrecía de cinco a seis mil plazas, con las que acoger a la mitad de la población. Todavía hoy es posible leer sobre una placa de mármol adornada con celosías, el final de una inscripción… em Maritum, fácil de recomponer: infelicem maritum. Lo que significa el marido engañado. Sin duda el título de una comedia, cuyo argumento sin ser nuevo parece prestarse a inagotables variaciones. Al alejarnos del centro urbano de Hipona, en dirección al puerto y al mar, se deja, a la izquierda, el mercado más importante descubierto en África: vasto patio con pórticos, que se abre sobre el mercado propiamente dicho. El patio está pavimentado con un mosaico geométrico de cuadros blancos y negros. En el centro, una rotonda, a la que se accede por tres peldaños de mármol blanco. Las dimensiones de este mercado, a medio camino entre el foro y el barrio cristiano, permiten juzgar la importancia comercial de Hipona. Estaba rodeado de construcciones industriales, difíciles de reconstituir. Como todas las ciudades construidas por los romanos, la ciudad de Agustín velaba con un cuidado especial la cuestión del agua. Un sistema de canalización bien construido y conservado hasta hoy, alimentaba las diversas termas de la ciudad y las viviendas. Conducía a las alcantarillas de la calle, admirablemente diseñadas y distribuidas. Los magistrados municipales se jactaban de construir fuentes monumentales. El agua caía en estanques superpuestos, de manera que se deslizara de uno a otro, en un murmullo que descansaba y refrescaba, en las horas calurosas del día. La fuente de Gorgona, a la salida del foro, medía diez metros de ancho y sobresalía cerca de siete metros. La boca que escupía el agua permanece todavía en su lugar. Otras escupideras, con forma de fieras o de máscaras, encontradas en Hipona, permiten hacerse una idea del número y de la belleza de las fuentes municipales. Hamman, A.G., La vie quotidienne en Afrique du Nord au temps de Saint Augustin, Biarritz, Editorial Hachette, 1979. Nota: Traducción de Luz-Marina Pérez Horna. Texto 10. TAGASTE Todavía hasta hace poco tiempo, Souk-Ahras, una gran aldea de los confines argelo-tunecinos, seguía siendo la imagen misma, a penas alterada, de esas pequeñas ciudades de colonización que Francia había implantado en Argelia en la segunda mitad del siglo XIX, trazadas con la utópica ilusión de que en esa tierra la Historia retomaba un curso solamente interrumpido y que el gallo galo recogía allí la herencia de la loba romana: la herencia de las dos Romas, la imperial y la cristiana. En Souk-Ahras, como frecuentemente en otros lugares, los comienzos fueron difíciles y peligrosos, la ocupación, en primer lugar, fue sobre todo militar. Al volver a Constantina, viniendo de Túnez por vía terrestre, Flaubert, que había hecho etapa allí a fines de mayo de 1858, comentará después en su diario de viaje, a su regreso a Croisset: “ciudad nueva, atroz, fría, embarrada”. Algunos decenios más tarde, la pacificación de los Hanencha, la explotación de las minas del Ouenza, la apertura de líneas ferroviarias que rehacían del lugar el nudo de comunicaciones que había sido en la Antigüedad, aseguraban la prosperidad de Souk-Ahras. En la “Belle Époque”, si no se prestaba demasiada atención a las realidades de una segregación étnica y política, bien ajenas al mundo romano, sin duda, frente al kiosco de música de la gran plaza, se podía creer haber regresado a la edad de oro de Séptimo Severo. ¿Se pensaba mucho en el único hijo del país que accedió a una notoriedad universal? Al menos se había dado su nombre a la iglesia, así como al pequeño museo que abrigaba su cripta, bien modesto, ya que la construcción de la ciudad moderna había ocultado una gran parte de la zona antigua. Cuando Agustín nació allí el 13 de noviembre de 354, el lugar se llamaba Tagaste: un topónimo prerromano, que no tiene nada de sorprendente en ese terruño númida en donde tres siglos de presencia romana no habían borrado las huellas de una doble cultura anterior. Agustín parece haber ignorado el viejo fondo indígena, que para nosotros queda patente en las inscripciones libias tan numerosas en la región: pero es quien, muy particularmente, nos da a conocer la supervivencia en esa misma región, y paradójicamente tan lejos del propio territorio de Cartago, de la lengua púnica, o de lo que subsistía, que era necesario hablar para hacerse oír en los campos. A ese substrato y a esas supervivencias se habían añadido, en la costa de esta “Numidia de Hipona”, aportaciones venidas de lejos, las de las juderías más o menos antiguas, y las de las comunidades de lengua griega: el predecesor de Agustín en la sede episcopal de Hipona, Valerius, era griego, y el nombre de su mejor amigo, su alter ego, Alipio, revela el mismo origen. Ciertamente no es esta relativa complejidad cultural la que ha hecho a Agustín – no tardaremos mucho en ver que él era de cultura estrictamente latina – pero debemos conservarla presente en el espíritu; es más que el decorado en el que, convertido en sacerdote y después obispo, evolucionará durante casi cuarenta años. Para el gobernador –el “legado”- en funciones en la capital regional, Hippo Regius (Bone, ahora Annaba), en donde representaba al procónsul de África, y por lo tanto la autoridad imperial, Tagaste era desde hacía aproximadamente dos siglos un “municipio”, es decir un concejo con plenos poderes, donde todos los hombres libres eran ciudadanos romanos, incluso antes de que el edicto de Caracalla, en el 212, extendiera el beneficio de esta ciudadanía a todos los habitantes del Imperio. En Tagaste, a falta de una buena conservación de esos archivos de piedra que constituían las inscripciones honoríficas y las dedicatorias que habitualmente llenaban el foro, nos sería muy difícil hacer un esquema de lo que los especialistas llaman una “prosopografía municipal”, una lista aunque fuera parcial, y escalonada en el tiempo, de los principales magistrados y sacerdotes: duunviros, tutores, flamines. Es enteramente excepcional encontrar, como se hizo en Thamugadi (Timgad) a fines del siglo XIX, una “fotografía” que reúna a todos los notables de una ciudad en una época bien conocida, la de finales del reinado del emperador Julián, en el 363, en el caso del “album” de Timgad. En cuanto a Tagaste, dejando aparte un fragmento de inscripción que menciona a su primer protector, Romanianus, es a Agustín a quien debemos las escasas informaciones de que disponemos sobre la clase dirigente de su ciudad, a la cual su familia pertenecía, aunque con rango modesto. Nuestro conocimiento arqueológico del emplazamiento, por las razones que hemos dicho más arriba, se reduce a poca cosa. Los planos que se levantaron a principios del siglo XX, tomando como base excavaciones muy parciales realizadas en el momento de las construcciones de la ciudad moderna, confirman la indicación (ciuitas parua) de un texto antiguo sobre su relativa exigüidad: una decena de hectáreas. Y no nos permiten reconocer la fisionomía. Es una verdadera lástima, ya que, contrariamente a lo que a veces pensamos, si todas esas ciudades poseían uno y a veces dos foros (nuestras grandes plazas), una curia (nuestras alcaldías), una basílica (nuestros palacios de justicia), varios templos (nuestras iglesias), esos edificios se disponían según planos sensiblemente menos repetitivos que los de los pueblos de colonización que a menudo han sido edificados sobre los mismos emplazamientos una quincena de años más tarde. Por consiguiente no nos podemos basar en las ciudades vecinas para imaginar Tagaste, tanto más cuando a diferencia de las colonias militares establecidas por Roma, ex nihilo en Numidia central, con planos estrictos y standardizados, de las cuales Timgad es un arquetipo, que eran como Tagaste antiguas ciudades indígenas, cuya reconstrucción a la romana no había borrado las fantasías nativas. Al oeste de Souk-Ahras, las ruinas importantes y todavía bien conservadas de Khamissa, la antigua Thubursicu Numidarum, cerca del nacimiento del Medjerda, muestran lo que podían ser esas ciudades que se adaptaban dócilmente a los relieves de ese país de montañas. Agustín murió en el 430 en los muros de Hipona asediada por los Vándalos, pero tuvo la suerte de nacer y vivir la mayor parte de su vida en un país que permaneció al margen de los grandes movimientos que sumergían ya otras partes del Imperio, y en particular las Galias. El mal que roía su África – un cisma, el donatismo, con los desórdenes sociales que a veces acarreaba – la debilitaba lo suficiente para crear un terreno propicio a revueltas – la de Firmus, después la de Gildon - ; pero ese mal hacía estragos sobre todo en las Mauritanias y en Numidia central (Argelia y las mesetas de la actual Constantina). Hubo que esperar el fin del siglo IV para que, extendiéndose hacia el norte y hacia el este, llegase a las comarcas próximas a Hipona. Bien reales, estos disturbios, que obligaron a Agustín a sostener la lucha más larga de su episcopado, sin embargo no afectaban en profundidad la vida de las provincias africanas. A los Bárbaros moros y gétulos, que vigilaban las debilidades del coloso en las fronteras del sur y del oeste o en aislamientos de las montañas, todavía se les mantenía a raya. África permanecía próspera. Se han podido descubrir las huellas, bien visibles en los adornos urbanos de las ciudades, entonces restauradas y a menudo embellecidas, de una nueva edad de oro en la segunda mitad del siglo IV: reencontraban, después de los malos momentos del siglo III, el nivel de vida brillante que habían conocido bajo los Antoninos y bajo los Severos. Y, a pesar de algunos tropiezos, el orden reinaba en este inmenso territorio, desde los actuales confines argelo-marroquíes a las costas de los Syrtes. “La mayor parte de nuestro Imperio, fielmente sometida a nuestra administración civil”: así era como, en el otoño del 410, el emperador Honorio calificaba a África, en un documento oficial fechado en Rávena, donde se escondía, mientras Alarico y sus Godos ocupaban Roma antes de invadir Italia meridional. Texto 11. AFRICANO DE NACIMIENTO, ROMANO DE CULTURA No se puede comprender una buena parte de las motivaciones de Agustín en sus años de adolescencia y de juventud si, al mismo tiempo, no se tiene una suficiente percepción de las modalidades culturales de su enraizamiento en África y del medio social en el que había nacido. En la Antigüedad, el nombre, y en primer lugar el que se tenía del padre, el gentilicio, daba una primera indicación. En un sistema con dos nombres que tendía entonces, con el desuso en que había caído el nombre de pila que no había sido nunca distintivo, a convertirse en la regla para quien no eran de gran linaje, Agustín tenía como nombre de familia Aurelius. Lo que data casi seguramente la romanización de sus antepasados al final de la época (212) del edicto de Caracalla: el hijo de Septimio Severo había recibido el nombre de su padre, en el 196, el nombre glorioso de Marco Aurelio, ¡quien lo tenía de Antonino! En la familia de Agustín, se era por tanto romano, desde el punto de vista jurídico, desde hacia aproximadamente un siglo y medio, por lo menos, y culturalmente todavía desde hacía más tiempo, sin duda. He aquí lo que limita singularmente el alcance de las conjeturas que se han podido hacer sobre la probabilidad estadística de que el futuro obispo de Hipona haya sido de sangre berebere; lo que, por lo demás, es una cuasi-certidumbre, al menos por parte materna. Si el nombre del padre, Patricio, revela onomástica latina banal del Bajo-Imperio, el de la madre, Mónica, particularmente frecuente en la región, es el diminutivo de Monna, un nombre indígena bien atestiguado que es también el de una divinidad local cuyo culto está mencionado sobre una inscripción de Thignica (Ain Tunga, en el valle medio del Medjerda). Sí, ¿pero qué importa? A menos que aleguemos como excusa este antiguo anclaje en tierra de África para reconocer sin duda en un de sus hijos la impronta – como un “sello imborrable” y “refractario a cualquier análisis” – de un “clima físico y moral” propio de esa tierra, al cual Agustín debería su temperamento, “cálido, impulsivo, extremo”. Veamos. Guardémonos de dejarnos encerrar en los clichés de un determinismo “mesológico” que se remonta a Salustio, si no es a Herodoto, rejuvenecido a mediados de este siglo por los defensores del “entornomentalismo”. Con más razón aún nos negaremos a caer, a propósito del hijo de Mónica, en un exotismo anacrónico o un color local ilusorio; ya lo hemos dijo tajantemente: “lo que cuenta es la civilización, no los cromosomas”. Romanos fueron los modelos políticos de Agustín, romanas todas sus referencias culturales. Sin embargo, él nunca renegará de sus orígenes, e incluso en una carta escrita al gramático Máximo de Madaura, ciudad en la que joven adolescente se había abierto a la cultura clásica, defenderá, en contra de los sarcasmos del gramático, los nombres púnicos de dos mártires locales (Miggin et Namphano), en términos que denotan una cierta “conciencia africana”. De igual manera, no sin orgullo, recordará en su Ciudad de Dios, como se hace con una gloria nacional, l’origo africano de Apuleo, el gran hombre de Madaura. No obstante, este África de la que se reconoce es un África integrada a la romanizad y exenta de cualquier particularismo político; el único verdadero particularismo que será necesario retener en el obispo de Hipona será su sentimiento de pertenecer a una Iglesia fuerte por el testimonio de sus propios mártires y por la enseñanza de sus primeros doctores para poder afirmar celosamente su autonomía en el seno de la catolicidad, frente a la sede de Roma. Lancel, Serge, Saint Augustin, París, Fayard, 1999. Traducción de Luz-Marina Pérez Horna. Texto 12. La educación “El sistema educativo es algo dinámico y sujeto a variaciones según evoluciona la sociedad; por ello existen diferencias sustanciales respecto a la educación en Roma, aunque mantiene dos características esenciales: es urbana y aristocrática. En los primeros siglos de su historia la educación romana se desarrollaba exclusivamente en el ámbito familiar: hasta los siete años bajo la dirección e la madre y la década siguiente junto al padre, que le enseñará las primeras letras, las leyes, el manejo de las armas, la equitación y algunas disciplinas deportivas, principalmente la lucha y la natación. A partir de los 17 años, el joven –noble y, por descontado, varón- pasará todo un año aprendiendo, bajo la dirección de algún amigo de la familia, lo referente a la vida pública (tirocinium fori), para a continuación ingresar en el ejército (tirocinium militiae) donde completará su educación. A partir del siglo II a. C., la progresiva helenización exige ser bilingüe y conocer el idioma de Platón; por ello, en las familias acomodadas se escogía una nodriza de origen griego que cumplía la doble misión de alimentar y transmitir la lengua de la cultura: el griego. La educación en este período sale de los muros familiares para hacerse algo más pública bajo las directrices de emperadores como Augusto, fundador de los collegia iuvenum; Vespasiano, que exime de impuestos a los gramáticos y a los retóricos, y Marco Aurelio o el literato Plinio, quienes ejercerán funciones de mecenazgo en los relativo a los centros educativos. De los siete a los once años los niños acudían al ludus literarius, donde quedaban a cargo del magíster para aprender lectura, escritura, cálculo y recitación. El grammaticus se ocupará de los adolescentes aristócratas hasta la edad viril, instruyéndoles en el conocimiento de la lengua y el estudio de los autores clásicos; finalmente, la enseñanza superior s centra en la oratoria, está dirigida por el rethor, con superior remuneración y dignidad que sus compañeros, y se imparte en las exedras de los foros. Desde el principado de Augusto, la enseñanza se dirige más a la formación de los futuros dirigentes de la sociedad, principalmente en lo referente al estudio de los fundamentos del derecho, disminuyendo la dedicación a la retórica y la literatura. Los cambios sociales a partir del siglo III d. C. exigen profesionales preparados capaces de mantener la máquina burocrática en funcionamiento. Si hasta ese momento se accedía a la docencia por el prestigio personal o por poseer una cierta cultura, ahora se pide la autorización del consejo municipal y la ratificación del emperador para poder dedicarse a ella. En el 425, Teodosio crea una universidad en Constantinopla en la que se exige a los profesores un alto nivel profesional además de dedicación exclusiva.” Texto 13. Juegos. “Los niños, mayoritariamente los pobres, alborotaban con sus juegos las calles de la antigua Roma. Muchos juegos fueron importados de Grecia y Oriente, conservándose hasta la actualidad: el aro, las canicas, la taba, la peonza, los chinos, las tres en raya o la gallina ciega. Enganchar ratoncillos a un carrito es mencionado con frecuencia por los cronistas de la época como pasatiempo preferido de los varones. Los juegos colectivos, consistentes en atraparse unos a otros con distintas reglas, tenían gran aceptación; obviamente, imitaban a los alumnos jugando a magistrados, jueces o soldados. Los juguetes bélicos formaban parte de la actividad de los muchachos, que pertrechados de artesanales cascos, espadas, escudos o corazas, reproducían las gestas del ejército.” Historia universal, La antigua Roma, Ediciones Rueda, Madrid, 2004, pp. 148149.