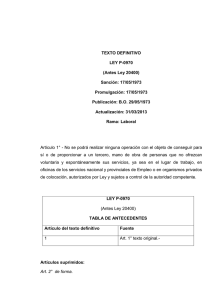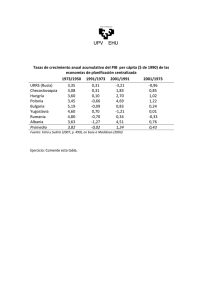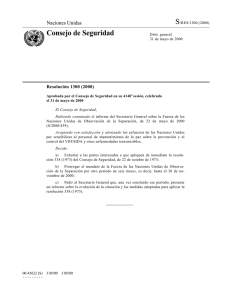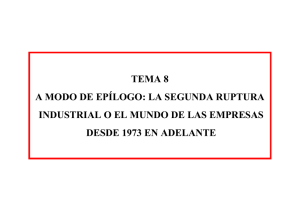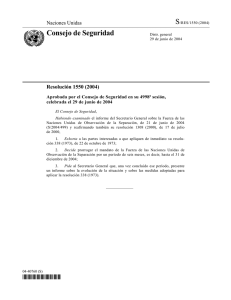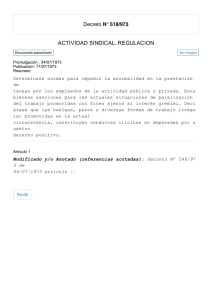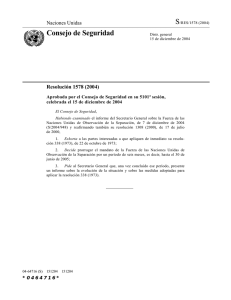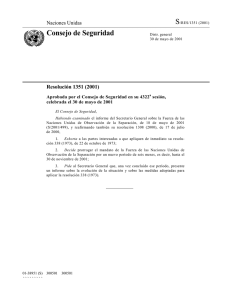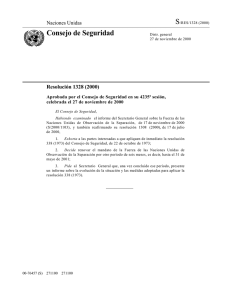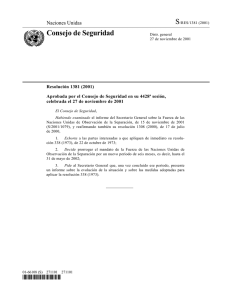LA CONJURA UNIVERSAL - Universidad de Granada
Anuncio

“LA CONJURA UNIVERSAL”: ORÍGENES DEL MITO Blas Macías Aguado Este es mi primer trabajo de investigación. Como sucede siempre que uno acomete nuevas empresas las dificultades no tardan en aparecer. La primera y más importante ha sido la búsqueda de información; la segunda, de no menor importancia que la anterior, la redacción del texto. Vivimos en la era de la información. Un simple clic nos hunde en inconmensurables océanos de información. Tanta que uno no sabe por dónde meterle mano. Así que se hace necesario, por la cuenta que nos trae, aprender a bucear en unos fondos informativos que aparecen removidos y turbios con más frecuencia de la deseada. Con todo, hay que sentirse privilegiado por el hecho de tener tanta información a mano, pues ya se sabe que la información es poder, conocimiento, que es imprescindible para saber, para avanzar…, pero no, no voy a utilizar este espacio para hacer su apología porque no lo necesita, ella se vende sola. Pero, si quisiera aprovechar las líneas que siguen para romper un par de lanzas por una herramienta que, como he podido comprobar durante la elaboración de este trabajo, no deja de tener su valor como complemento de la información. Me refiero a la distancia. Tan denostada, y con toda razón, en algunos ámbitos humanos como el amoroso, la distancia resulta sin embargo en algunas ocasiones no solo provechosa, sino indispensable para dar sentido a determinadas cuestiones. La distancia, tanto espacial como temporal, permite relacionar e integrar en conjuntos homogéneos elementos que analizados de forma aislada dejan en la penumbra de la ignorancia espacios importantes de su significación. Algo así fue lo que me sucedió con los llamados vértices geodésicos. Intentaré explicarme. Un día me topé, al doblar un recodo del sendero mientras caminaba por el monte, con uno de estos hitos de piedra y hormigón. Como curioso y entrometido humano que soy me acerqué, entre interrogativo y asombrado, al cilíndrico mojón. Lo rodeé con la mirada a la búsqueda de alguna pista. Tenía una placa adosada en la que leí: “Instituto Geográfico”, y justo debajo “Vértice Geodésico”. Aunque estos datos orientaron mi reflexión en la dirección adecuada, no llegué a hacerme todavía una idea clara y precisa de la función que pudiera cumplir semejante artefacto allí, escondido en un recoveco del monte. Seguí mi camino. Pasó el tiempo. Otra revuelta del sendero me colocó otra vez frente a una de estas señales de piedra y hormigón. La ignorancia, de nuevo, dejó las preguntas en el aire. Aunque estaba convencido de la existencia de una relación entrambas señales, no tenía idea de cuál pudiera ser esta. Siguió pasando el tiempo y la secuencia se repitió: nuevas señales y el mismo desconocimiento. Y el tiempo siguió pasando hasta que un día, de manera inesperada, llegó a mis manos la información que me iba a permitir descodificar la hasta entonces ignorada clave del hito de piedra y hormigón. Esta dice, que la Geodesia es una de las ciencias más antiguas cultivadas por el hombre; que tiene por objeto de estudio la determinación de las formas y dimensiones de la tierra, de su campo de gravedad, y de sus variaciones temporales; y, que tiene aplicaciones prácticas en amplias ramas del saber, como en topografía, cartografía, navegación, ingenierías de todo tipo, sin olvidar su interés para fines militares; que cada uno de estos vértices está relacionado con otros dos con los que forma un triángulo, el cual, a su vez, está integrado en una amplia red de triángulos que agota un espacio predeterminado –en nuestro caso la península ibérica-, a cuyo cartografiado contribuyen (www.iag.csic.es Introducción Histórica a la Geodesia). Ahora que ya tenía la información necesaria eché mano de la distancia como un instrumento más del conocimiento. Activé mi zum particular; me elevé hasta conseguir la perspectiva adecuada que me permitiese abarcar por entero la piel de toro, que se me apareció, escatologías aparte, plena de mojones; y, entonces, comprendí. Fue en ese momento cuando, integrado en un conjunto homogéneo, el insólito enigma de piedra y hormigón adquirió todo su sentido para mí. La información y la distancia juntas, cada una con diferente pero necesaria aportación, habían conseguido desentrañar el misterio. Si yo estuviera en tu lugar, prudente y esforzado lector, exigiría de inmediato una justificación del por qué de toda esa información precedente sobre una materia tan alejada del contenido de este trabajo. Espero que cuando acabes la lectura de esta introducción todo esté más claro. En ella intentaré explicar el origen, lejano origen, de mi interés por el tema en cuestión, así como los pasos que he tenido que dar para recoger la información de un asunto del que nunca pensé que un día sería objeto de mi estudio. Solo una cosa más, y te dejo que sigas leyendo. Es una doble petición. La primera, a tu nunca bien reconocida benevolencia para que pase un manto de olvido por los muchos e irremediables huecos que mi profunda ignorancia haya dejado en el texto; la segunda, a la pulida pedrería de tu ingenio para que rellene aquellos otros tantos que remedio tengan con paciencia y discreción. Recuerdo que apenas llevábamos un año con el frigorífico cuando llegó la televisión. No fue necesario encender la luz. La ilusión que destellaba en los ojos de mis hermanas iluminó sobradamente el pasillo de entrada a la casa de mis padres por el que dos operarios avanzaban con mil precauciones cargando una enorme y pesada caja de cartón. Cómo olvidar el silencio, emotivo y expectante, que se hizo en la salita de estar mientras aquellos hombres se afanaban en el desembalaje de aquella promesa de magia y maravillas sin fin, y, cómo olvidar, asimismo, la cara de satisfacción de mi progenitor mientras se dirigía hacia ella, futura diosa doméstica de nuestro hogar, con paso decidido de temerario héroe tecnológico dispuesto a batirse el cobre en singular batalla con aquel dédalo de interruptores de sincopados e incomprensibles rótulos: on, off, record... Conteniendo la respiración, y con los ojos abiertos de par en par mi madre, mis hermanas y yo contemplábamos la escena paralizados por la emoción. Después de sitiar el aparato con una rotunda serie de inflexibles e inquisitivas miradas, mi padre entabló un duelo sordo y callado con el manual de instrucciones, y fue entonces, lo recuerdo muy bien, cuando todo se precipitó: cables y transformadores por los suelos, enchufes mancillados, interruptores desnucados, improperios, frenéticos zarandeos y, por encima de todo aquel desbarajuste, el desasosegante zumbido que, como siniestro aullido de viento tormentoso, salía de las entrañas de la “bestia”. El fragor de la contienda no permitía vislumbrar quién ceñiría el laurel de la victoria. De aquella caótica incertidumbre se desprendía una fatídica promesa de tragedia inminente que fue atenazando nuestros pequeños corazones, y, cuando la heroica derrota de mi progenitor se perfilaba, nítida e inexorable, en el silencio de una habitación transmutada en gélida cámara sepulcral, un sorpresivo y deslumbrador fogonazo, al que siguió una total y angustiosa oscuridad, nos inmovilizó contra las espaldas de las sillas; acto seguido, un diminuto punto de luz fue creciendo poco a poco desde el centro de aquel imperturbable rostro de lisas e inexpresivas facciones. La televisión funcionaba. La luz le fue dando progresivamente la vida a la oscura pantalla, y, también así, de manera progresiva, la cara de mi padre, que por momentos y de manera sorprendente había adquirido una intensa lividez, fue recuperando su color natural. Pero aquella promesa de maravillas sin fin que significó para nosotros la llegada de la televisión solo se cumplió a medias. No puedo negar que su pantalla fue la puerta de entrada de un mundo nuevo, algunos de cuyos personajes acabarían por convertirse en los protagonistas de los sueños de nuestra infancia y, más tarde, de los de nuestra adolescencia. Pero tampoco puedo negar que su pantalla fue también la puerta de entrada del horror. De un horror difuso, y del que no éramos plenamente conscientes, que llegaba camuflado bajo la ambigua y atiplada voz de un personaje que fue también el protagonista, y nada menos que durante cuarenta años, aunque no de los sueños, sino de las pesadillas de millones de españoles. Cómo olvidar aquellas multitudinarias concentraciones en la plaza de Oriente en las que la muchedumbre lo interrumpía repitiendo su nombre y dándole vivas; cómo olvidar su pechera de medallas brillando a los soles del Palacio Real; y, como olvidar la paranoica y delirante manía persecutoria que informaba su huera retórica… Pero con ser tan importantes este ordenamiento de la satisfacción de las necesidades materiales de la vida, no está en ellas el peligro principal que nos amenaza. En nuestra paz de veinticinco años hay quienes no se aperciben del peligro que representa el materialismo exterior que nos rodea: la indiferencia religiosa, la relajación de las costumbres y el contubernio del mal. Todos pueden comprobar por sí mismos el naufragio de las virtudes, el progreso del mal, y la intensa descristianización. No se trata solo de su proceso normal, sino de una acción sistemática y destructiva de los valores espirituales para mejorar la esclavitud de la sociedad. Se ignoran los esfuerzos gigantescos para el desvío de la juventud y el adiestramiento ateo, que el comunismo inculca a los niños desde la infancia; la captación de los jóvenes para el apostolado comunista; la multiplicación de instituciones investigadoras de filosofías ateas. Todo se moviliza para extirpar la fe de las conciencias, materializar a los hombres y arrebatarles su libertad. Centenares de jóvenes preparados así salen periódicamente de Moscú y de Praga para los distintos lugares del universo para entablar la batalla del ateísmo (M. Vázquez Montalván, 2009: 153-4 Discurso en la inauguración de la VIII Legislatura de las Cortes, 8 de julio de 1964). Pasaron desolados y fríos los inviernos; y, aunque la espera fue dura y larga también a él le llegó la hora, su última hora. En ella, como no podía ser de otra manera, sus demonios familiares seguían persiguiéndolo, acosándolo… «Españoles: al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico […] No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta […] ¡Arriba España! ¡Viva España!» (M. Vázquez Montalbán, 2009: m85. Testamento político de F. Franco). Y, así fue como una noche nos fuimos a dormir con una dictadura, y nos despertamos por la mañana con una monarquía parlamentaria: “milagros” de la Transición. Nuevas generaciones tomaron las riendas. Pero esa es ya otra historia. Pasaron algunos años más, tantos que incluso hubo un cambio radical, pero solo de siglo, lo demás siguió todo igual que siempre: miseria y alambre de espino para unos, derroche y almohadones de pluma para otros. El 20 de Marzo de 2003, el entonces presidente de EEUU, George W. Bush, declaró la guerra al Iraq de Saddam Hussein. Había pasado algo más de dos años desde el ataque terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York. Durante ese intervalo de tiempo se habían sucedido una serie de declaraciones que llamaron la atención de algunos sectores de la opinión pública por su marcado trasfondo bíblico. Estas declaraciones hechas unas veces por el propio inquilino de la Casa Blanca y otras por algunos de sus consejeros estaban plagadas de connotaciones mesiánicas y apocalípticas más propias de púlpitos ultramontanos que de tribunas políticas. Así sonaron las palabras de Bush el 14-O9-O1, tres días después de los atentados de New York, en la Catedral Nacional de Washington: «Esta es una lucha colosal entre el Bien y el Mal, y que nadie se equivoque: el Bien vencerá. […] Nuestra responsabilidad ante la historia es clara: responder a estos ataques y quitar el mal del mundo». El año siguiente, en su discurso anual al Congreso el 29-01-02, Bush reafirmó que «la Historia ha llamado a EEUU y sus aliados a la acción […] Debemos recordar nuestra misión, como nación que ha sido bendecida, a crear un mundo mejor…y derrotar los designios de hombres malvados […] La libertad no es un don de EEUU al mundo, es don de Dios a toda la humanidad». Un año después, en su informe al Congreso, el 29-01-03, en vísperas del ataque a Iraq, Bush aseguró a la nación: «Podemos avanzar con confianza porque esta histórica misión ha llegado al pueblo correcto […] De nuevo, somos llamados a defender la seguridad de nuestro pueblo y las esperanzas de toda la humanidad. Y aceptamos esta responsabilidad…» Bush no parece tener reparos al identificar a Dios con su propio proyecto: «Nuestra nación ha sido escogida por Dios y comisionada por la historia para ser un modelo de justicia ante el mundo» (Newsweek, 10-03-03, p. 17 cit. servicioskoinonia.org, Juan Stam “El lenguaje religioso de George W. Bush: análisis semántico y teológico”). Y la bendecida guerra llegó y la bendecida guerra se ganó. En un santiamén. Fue fácil. Así cualquiera: unos cientos de aviones, unos miles de bombardeos indiscriminados, miles de toneladas de proyectiles lanzados, miles de misiles teledirigidos, unos cuantos portaviones, unos cientos de miles de mercenarios, miles de tanques, cientos de helicópteros, inagotables reservas de combustible, unos cuantos países apoyando militar y económicamente, un inmenso monopolio mediático alentando y, sobre todo ello, la ayuda de Dios, la reputada e inestimable ayuda de Dios. Así cualquiera. Como lo testifican Guantánamo y Abu Ghraib la Civilización ha ganado la batalla. La apocalíptica amenaza de Saddam Husein ha sido conjurada. La libertad y la democracia siguen extendiéndose por el mundo. La misión está cumplida, y el mundo… gira que te gira. Siguieron pasando los años. En el verano del 2009 volví a la Universidad. Algunas de las estupendas profesoras, y profesores, que tuve la suerte de encontrar en el primer curso de licenciatura tenían la sabia costumbre de recomendar lecturas, aunque no estuviesen directamente relacionadas con la materia que impartían. Una vez acabado el curso, ya en el verano de 2010, saltó a mi vista, mientras ordenaba algunos apuntes, uno de aquellos títulos recomendados: “Mater Dolorosa, la idea de España en el siglo XIX” de José Álvarez Junco. Me hice con él. En su interior encontré ciertos datos que llamaron mi atención, datos que, si bien hasta ese momento eran desconocidos para mí, tenían algo que no sabía identificar, pero que me resultaba, sin embargo, conocido, cercano… En el epígrafe “El Romanticismo: la esencia católica de España” incluido en el capítulo VIII, titulado “Las Dos Españas”, Álvarez Junco hace las siguientes observaciones sobre Cecilia Böhl de Faber (1796-1877), escritora que publicó sus obras, entre las que destaca La Gaviota, bajo el seudónimo de Fernán Caballero: «La hija de Böhl de Faber había leído a fondo a los Barruel, Vélez, etc. El orden social era, para ella, fruto de la voluntad divina y quienes intentaban cambiarlo eran enemigos de la religión “y de todo lo existente”, predicadores de “máximas impías y disolventes”». En este mismo capítulo, Álvarez Junco hace algunos comentarios sobre diversas citas de periódicos relativas al aniversario del Dos de Mayo. Este que sigue es de cita aparecida el 2-5-1881 con motivo de dicho aniversario en el “El Siglo Futuro”, periódico que se publicaría ininterrumpidamente durante 61 años, desde 1875 hasta el estallido, en 1936, de la Guerra Civil; dice así: «Los héroes de aquel día “murieron peleando contra el liberalismo”; “Dios, Patria, Rey: ese era el grito del pueblo del Dos de Mayo; “los españoles defendían su Religión, su patriotismo, sus glorias tradicionales”; España luchó “no solamente para defender a una dinastía, no por conservar tan solo su integridad, sino por conservar su fe y su unidad católica y por cerrar sus puertas a impías sectas y a intrusas filosofías…”» Más adelante, en el epígrafe “Revolución de 1868 y Restauración Canovista”, primero de los incluidos en el capítulo IX, titulado “La Movilización Nacional-Católica”, Álvarez Junco describe los ecos que tuvieron en España los sucesos ocurridos en el París de 1871, cuando tras la derrota del ejército de Napoleón “El Chico” por el de Bismarck, «… Francia quedó desarbolada y París por unos meses en manos de los clubes revolucionarios y la Guardia Nacional, que aprovecharon para establecer un régimen populista radical conocido como “la Comuna”»; dice así: «… lo cierto es que de París solo llegaban noticias de desmanes, y que la inspiradora de tanto desmán se decía ser una misteriosa sociedad llamada “La Internacional”, cuyo siniestro designio era llevar a cabo una revolución social de alcance universal. Era esta una federación de sindicatos y partidos obreros, fundada cinco años antes en Londres, de manera pública y legal, y cuyo nombre completo era Asociación Internacional de los Trabajadores. Poco después, en 1872, comenzó a publicarse en Madrid una revista titulada “La Defensa de la Sociedad”. «El “prospecto” que abría el primer número […] explicaba, en términos apocalípticos […] que “una asociación vasta, creciente, astuta, aparece en medio de las naciones” […] Entre sus “tiránicos designios” figuraba la destrucción de la propiedad, de la familia, de la religión y de la patria”. En el interminable verano del 2011, llegó a mis manos “El Holocausto Español, odio y exterminio en la guerra civil y después”, última de las obras publicadas por Paul Preston. En ella, el historiador inglés da cuenta detallada de la represión ejercida tanto por “rojos” como por “nacionales” durante la fratricida contienda. En el segundo capítulo de la primera parte, “Los teóricos del exterminio”, encontré las siguientes observaciones: «La idea de una conspiración maléfica de origen judío para acabar con el mundo cristiano adoptó en España un giro moderno por medio de la difusión, a partir de 1932, de la obra más influyente del género: “Los protocolos de los sabios de Sión”. […] Esta fantasía delirante plantea la hipótesis de un gobierno judío formado por los sabios de Sión, que conspira para dominar el mundo tras aniquilar a toda la cristiandad» A la difusión y crédito de esta obra, cuya traducción había corrido a cargo de una editorial jesuita de Barcelona, «contribuyó en buena medida la enorme popularidad de la obra del sacerdote catalán Juan Tusquets Terrats (1901-1998), autor del éxito de ventas “Orígenes de la revolución española”». Según Preston, Tusquets utilizó Los protocolos… como prueba “documental” de su tesis fundamental: «que los judíos pretendían la destrucción de la civilización cristiana, sirviéndose de masones y socialistas, que hacían el trabajo sucio a través de la revolución, las catástrofes económicas, la propaganda impía y pornográfica, y un liberalismo sin límites». La consecuencia lógica de su tesis era sostener, como así hizo, «que la Segunda República era una dictadura en manos de “la masonería judaica”». Tusquets siguió difundiendo esta idea a través de los artículos que escribía para El Correo Catalán «y una serie de quince libros (Las Sectas), que tuvo una magnífica acogida popular, donde atacaba las lacras de la masonería, el comunismo y el judaísmo». Los muchos méritos sumados por el sacerdote catalán no pasaron desapercibidos para la Asociación Antimasónica Internacional que, en 1933, lo invitó a visitar el recién estrenado campo de concentración nazi de Dachau. Afirma el historiador inglés que «Tusquets acabaría ejerciendo una enorme influencia dentro de la derecha española en general y, de manera específica, en el general Franco, que devoraba con entusiasmo sus diatribas contra los masones y los judíos […] Durante la guerra civil, Tusquets, luminoso ejemplo de piedad religiosa, «acabó convertido en colaborador de Franco en Burgos, y sus informes sobre presuntos masones se convirtieron en una pieza importante de la infraestructura organizativa de la represión». Ramón Serrano Suñer alabaría más adelante su contribución a “la formación del ambiente precursor del Alzamiento Nacional”». Algunos meses después comenzaron las clases del nuevo curso 2011-12. Aunque pertenezco al último que sigue el plan de licenciatura, algunos de los profesores nos aplican también a nosotros los llamados “métodos de Bolonia”, en los que la asistencia, participación en clase y elaboración de trabajos tienen un valor fundamental a la hora de evaluar el rendimiento académico del alumno. Este sistema de evaluación continua se aplicó en la asignatura optativa “El Pensamiento Ilustrado Español”, cuyo profesor nos dio la opción de trocar el examen final por la elaboración de un trabajo de investigación sobre un tema a elegir libremente, siempre, claro está, que estuviese relacionado con nuestro siglo dieciocho. Escogí esta opción. Lo primero era elegir un tema: “La influencia de la Revolución francesa en el pensamiento de Jovellanos” fue mi primera elección. Hice una lista bibliográfica, y fui buscando título por título en el catálogo de la biblioteca. El siguiente paso consistió en escoger tres de entre todos los títulos que pude localizar. Aunque pueda parecerlo, esta elección no es una cuestión menor, ya que el sistema de préstamo bibliotecario de la UGR solo te permite acumular tres libros en consulta externa, circunstancia que te obliga a precisar la selección de los títulos si no quieres perder el tiempo entre idas y venidas a la biblioteca, algo que es de todas formas inevitable, pues para hacer un buen trabajo se necesita manejar una lista bibliográfica más extensa. En fin, el hecho es que uno de esos tres libros era “Los Orígenes del Pensamiento Reaccionario Español” de Javier Herrero. Aunque su título sugiere un contenido muy alejado del objetivo de mi trabajo, su consulta previa en la biblioteca me había descubierto en el capítulo VI, “El fin del Despotismo Ilustrado”, un pequeño apartado de apenas tres páginas de extensión, “Las Sectas en Jovellanos”, que podía serme de utilidad. De su lectura me llamó la atención el que un personaje como Jovellanos, que unía a su brillante genio un temperamento juicioso y equilibrado, hubiera escrito que «… una secta feroz y tenebrosa ha pretendido en nuestros días restituir a los hombres a su barbarie primitiva, soltar las riendas de sus pasiones, privarlos de la protección y del auxilio de todos los bienes y consuelos que puedan hallar en su reunión, disolver como ilegítimos los vínculos de toda sociedad y, en una palabra, envolver en un caos de absurdos y blasfemias todos los principios de la moral, civil y religiosa» (Memoria sobre la educación pública, p. 117, cit. Herrero, 1973: 140). Entonces me pregunté, qué son y quiénes forman esas sectas que hacen que un hombre como Jovellanos pierda temple y mesura. Y, esta vez, al contrario de lo que sucede con otras preguntas, la respuesta estaba allí mismo, en las páginas del libro que tenía entre mis manos. Puse manos a la obra. No había acabado aún de leer la introducción cuando ya había decidido cambiar el objetivo de mi trabajo. Conforme avanzaba en la lectura del libro veía cada vez con más claridad que existe una clara relación entre el «contubernio del mal» de Franco, la «conspiración maléfica» de Tusquets, los «predicadores de máximas impías y disolventes» de Böhl de Faber, las «impías sectas» e «intrusas filosofías» del periódico “El Siglo Futuro”, “La Internacional” y «su revolución social de alcance universal» de la revista “La defensa de la Sociedad”, «la secta feroz y tenebrosa» de Jovellanos e, incluso, el «eje del mal» de los mesiánicos y apocalípticos discursos de Bush. Percibí de inmediato que las páginas del libro de J. Herrero contenían la información que necesitaba para descodificar la hasta entonces ignorada clave de esta serie de hitos, no de piedra y hormigón, sino ideológicos, con los que me había ido topando en el sendero abierto por mis lecturas. Hitos que permanecían desconectados entre sí, como vértices geodésicos, en los recovecos de mi memoria. Esta información deja claro que toda esa mitología del pensamiento reaccionario, que supone la existencia de una soterrada y diabólica conjura promovida por misteriosas sectas, cuya pretensión última es preparar el camino para el “Advenimiento del Anticristo” mediante la destrucción del orden social, es un fenómeno europeo que debe ser encuadrado dentro del marco del conflicto generado en el siglo XVIII, sobre todo en su segunda mitad, entre el fenomenal empuje transformador de la Ilustración, por un lado, y el radical afán estático del Antiguo Régimen, por otro, y, que, el caso de «España no es sino un episodio más de este conflicto que abarca la casi totalidad del continente y que se extiende incluso a América» (J. Herrero, 1973: 24). Ahora que ya tenía la información necesaria eché mano de la distancia como un instrumento más del conocimiento. Activé mi zoom particular y me elevé hasta conseguir la perspectiva espacial y temporal adecuada. Entonces vi que las líneas imaginarias que unen estos hitos delimitan porciones de una geografía que no es física ni ibérica, sino ideológica y transnacional. Que en todos ellos subyace una misma corriente ideológica. Que la secuencia cronológica que los une tiene su inicio en las últimas décadas del XVIII, y recorre, antes de llegar a nuestros días, los siglos XIX y XX. Que existe, por tanto, una continuidad histórica en esta monolítica estructura ideológica. Que, si bien los elementos que atrapa en su interior varían en función de la coyuntura específica en que se manifieste, ella permanece siempre intacta e inamovible. Y, que, el libro de Javier Herrero daba cuenta con detalle de los personajes, las obras y los episodios claves que acabaron conformando, en las últimas décadas del siglo XVIII, esta estructura mítica. Hasta aquí la Introducción. Antes de que te adentres en lo que es el trabajo en sí, prudente y esforzado lector, debo decirte, que, si de verdad quieres conocer la esencia de este asunto no la busques en el precipitado y esquemático resumen que sigue, sino en el rigor y profundidad que supo trasladar Javier Herrero a las páginas de “Los Orígenes del Pensamiento Reaccionario Español”. ¡Patriotas, estamos dispuestos! ¡A la Bastilla! Con un rugido que resonó como si todo el aliento de Francia se hubiera concentrado y articulado en esa aborrecida palabra, el mar viviente se encrespó, ola sobre ola, abismo sobre abismo, e inundó la ciudad en dirección al lugar anunciado. Y entre rebatos de campanas y redobles de tambores, mugiendo y tronando el mar contra su nueva orilla, dio comienzo el asalto […] Armas centelleantes, lucientes antorchas, carreteras de paja húmeda que ardía con densas humaredas, acción encarnizada en barricadas colindantes en todas direcciones, gritos, descargas, maldiciones, bravura sin límite, barahúnda, demolición, estrépito, y todo el furioso resonar del océano viviente […] Desde la fortaleza hicieron ondear una bandera blanca y enviaron un hombre a parlamentar, aunque éste apenas resultaba perceptible en medio de la rugiente tempestad […] Por todas partes reinaba el tumulto, el entusiasmo, un desconcierto demente y ensordecedor […] Entre todos estos clamores y otras diez mil incoherencias, el grito de “¡los presos!” era el más generalizado en aquel mar que irrumpía inacabable… (Dickens, Ch., A Tale of Two Cities, Unidad Editorial, S. A. Madrid, 1999, pp. 216-217). La reina lanzó un gemido de desesperación que parecía el estertor último de su alma expirante, y se entró en el cuarto donde reposaban sus hijos, a cuyos pies la mujer del pueblo […] seguía llorando a todo llorar las trágicas desgracias de los reyes. Y en efecto, como si el huracán se hubiera desencadenado sobre aquellos campos; como si el mar se hubiera salido de su centro para volcarse y extenderse sobre la tierra; como si el suelo entero se desgajara y el firmamento se viniese abajo; oíanse campanas al vuelo que tañían a rebato, tambores y redobles que tocaban a generala, gargantas roncas que despedían siniestros gritos, vibrar de armas que resonaba con horrible resonancia, pisadas de gentes que venían en son de amenaza, el resuello de todas las pasiones, el lejano trueno anunciando la próxima tempestad, el estallido de la guerra. Al pronto solo había los milicianos de Varennes; después ya había ocho mil, después sesenta mil, hasta desbordarse aquellas muchedumbres en armas y llenar como inundación tormentosa todas las cercanías de la humilde prisión, donde agonizaba el poder absoluto e histórico de los antiguos reyes. Y mientras esto sucedía, una comisión de la Asamblea se acercaba, y poniendo mano sobre la familia real, llevábasela a París, es decir al destronamiento y al cadalso. (Castelar y Ripoll, Historia de la revolución francesa, Urgoiti editores S. L., Pamplona, 2009, pp. 273-274) En el intervalo de tiempo transcurrido entre estos dos sucesos, la Toma de la Bastilla y la ejecución de Luis XVI, el devenir del pensamiento europeo de finales del siglo XVIII se detuvo entre la expectación y la esperanza en unos casos, y el horror y el desaliento en otros, según la posición ideológica que ocupase. Los pechos contuvieron la respiración, las gargantas enmudecieron y todas las miradas se volvieron hacia Francia. Finalmente, buena parte de las esperanzas generadas durante los primeros momentos de la Revolución en las elites ilustradas europeas acabó o bien matizada por el escepticismo, o bien disuelta en la amarga desilusión. En la otra orilla ideológica, el terror promovido por los sucesos parisinos en las conciencias tradicionalistas dio paso a la fría convicción de que el germen de la maldad incubado a lo largo del siglo que acababa, había crecido hasta anegar no solo los arrabales, sino las avenidas mismas de la sociedad. El estallido de la Revolución francesa supuso el refuerzo y la radicalización de las posiciones ideológicas tradicionalistas, que tenían en el clero a sus defensores más combativos, porque fue entonces cuando pudieron «afirmar triunfalmente» lo que las inflamadas prédicas de los púlpitos ya venían avisando, es decir, que «la razón conduce a la anarquía y la tolerancia a la impiedad y la subversión» y solo la destrucción de las ideas ilustradas y de sus representantes «puede salvar a la sociedad del caos revolucionario». La Revolución francesa, «con la persecución religiosa, la imposición de la Constitución civil al clero, el regicidio de Luis XVI y María Antonieta y el terror», parecía dar la razón, claramente, a la tradición reaccionaria «que había presentado siempre a las Luces como una diabólica conspiración dirigida a la destrucción del orden establecido y a la instauración, en su lugar, del más perverso desorden y la más violenta anarquía […] El impacto de los sucesos de Francia fue enorme, y sus efectos no solo confirmaron a los reaccionarios en su credo, sino que quebrantaron la confianza en el pensamiento ilustrado en gran parte de sus seguidores que volverán la espalda a unos ideas a las que habían dedicado toda una vida (1973: 23). En España, como indica Richard Herr, el ideal del despotismo ilustrado «fue destruido en la primera década del reinado de Carlos IV por el impacto de la Revolución de Francia y de las guerras que lo acompañaron» (citado por J. Herrero, pág. 117). La conmoción que supuso para la corona española la secuencia revolucionaria, que culminaría el 21 de enero de 1793 cuando la guillotina cercenó la cabeza de Luis XVI, frenó en seco la labor reformadora propiciada por el arribo a la corona de España de una nueva dinastía, la borbónica, cuyo primer representante, Felipe V, había iniciado una serie de cambios que intentaban superar el marasmo económico y político-social en que se hallaba sumida la sociedad española de principios del XVIII, cambios que recibirían su mayor impulso durante el reinado de Carlos III (1759-1788). Estas reformas estaban fundamentadas en los nuevos ideales ilustrados, y tenían el objetivo llevar la prosperidad y la felicidad al mayor número posible de ciudadanos, pero suponían la aceptación de creencias, actitudes y formas de vida «que chocaban con los hábitos emocionales e intelectuales de la sociedad española del Antiguo Régimen, y lo que es más importante, contra los intereses políticos, sociales y económicos de sus clases privilegiadas, esencialmente la aristocracia y el clero» (1973: 118). El año de 1789 supuso un viraje radical para la cultura y la política española. A partir de esta fecha, el absolutismo político, el autoritarismo religioso y la intolerancia son los criterios básicos que informan a la sociedad española. La religión, como base de la monarquía, recupera el protagonismo perdido durante el reinado de Carlos III, y ejerce una autoridad total sobre la vida intelectual española depurando cuantas ideas procedan de Europa y exigiendo “la ciega obediencia a los reyes e incluso la tolerancia de los peores abusos”. La intolerancia se convertía, por tanto, en principio básico de la vida espiritual. Un autoritarismo intelectual que debía correr paralelo con “una afirmación ilimitada de la autoridad de la monarquía” que suprimiese cualquier idea que apuntara a la transformación de las estructuras del Antiguo Régimen, pues, como se había demostrado en Francia, “las ideas políticas de renovación desembocaban inevitablemente en la peor anarquía” (1973: 118-119). Contra ese racionalismo que trata de arrancar al monarca y a las clases privilegiadas el monopolio de la decisión política, y contra la burguesía, clase que lidera la batalla intelectual y política contra el Antiguo Régimen, se va a organizar la fuerza tradicionalista española, cuyas estructuras más radicales, que habían mantenido una oposición sorda a la política reformadora del Despotismo Ilustrado, al no encontrar «argumentos de absolutismo extremo» en la tradición española de los siglos XVI y XVII, y «anquilosadas nuestras formas de vida intelectual en tradiciones escolásticas inoperantes», acudirán al absolutismo contemporáneo para buscar el antídoto ideológico con que defenderse del «veneno de la razón». Así, las elites intelectuales españolas defensoras de la tradición buscaran en Europa las armas necesarias para combatir a la hidra racionalista y atea ilustrada, pero dado que los más cultos representantes del clero y la nobleza europeo participan también de la Ilustración, la reacción antiilustrada va a recurrir no a argumentos racionales sino a mitos que apelen a las emociones de las clases reaccionarias, hipersensibilizadas por el desafiante órdago revolucionario (1973: 118). En este sentido, irá tomando cuerpo el mito de la existencia de una conspiración universal de las fuerzas del mal contra el bien, cuya pretensión es la destrucción de la sociedad europea mediante una triple acometida: la de los filósofos, idólatras de la razón y destructores de la Santa Fe; la de los jansenistas, que pretenden derogar en beneficio de la impúdica libertad la necesaria rigidez de la religión, así como socavar mediante reformas el poder del Papa; y, finalmente, la de los masones que atacando el orden natural pretenden la aberrante abolición de las clases sociales y la extensión de los perversos principios de razón, derechos humanos y libertad a todos los individuos. Estos tres elementos, Filosofía, Jansenismo y Masonería, cuya obra maestra es la Revolución Francesa, conformaran, pues, el “eje del mal” de la reacción, sobre el que girará el mito reaccionario de la conspiración universal. «La creación de esta mitología reaccionaria es un fenómeno europeo. El conflicto entre Ilustración y Reacción en España no es sino un episodio más de un movimiento que abarca la totalidad del continente, y que se extiende incluso a América. Las fuentes fundamentales de ese movimiento son, claro está, europeas también, y como estamos en el siglo XVIII, los más importantes reaccionarios, los que ejercieron una influencia mayor en la Europa conservadora, fueron franceses. Su influencia histórica fue inmensa, ya que sus argumentos apoyaron la reacción del Antiguo Régimen y justificaron la gran represión que seguiría a la derrota de Napoleón» (1973: 24). En las líneas que siguen intentamos dar cuenta de cómo este mito se instaló en la conciencia tradicionalista española de las últimas décadas del XVIII con las lógicas matizaciones que la idiosincrasia propia de la sociedad española impuso a sus elementos; de cómo estos se ensamblaron y difundieron; así como de cuáles fueron los principales actores que llevaron a cabo tamaña tarea. ELEMENTOS DEL MITO LA SECTA FILOSÓFICA El grado de influencia de la Ilustración europea en la España del XVIII varió a lo largo de la centuria. Durante la primera mitad del siglo las nuevas ideas penetraron de manera esporádica y solo calaron en algunas figuras excepcionales como Feijoo, Luzán, Juan de Iriarte, Montiano, etc., que se hicieron eco de las nuevas orientaciones científicas y estéticas que se venían desarrollando en Europa. Pero fue a partir de 1760, coincidiendo con el comienzo del reinado de Carlos III (1759-88), cuando «la renovación intelectual de la Ilustración penetra en amplias capas de la sociedad española». Aunque la Inquisición frenó la traducción y, por tanto, la difusión de los grandes autores ilustrados, fue mucho menos eficaz a la hora de impedir la penetración de sus obras en España. El privilegio de que gozaba el puerto de Cádiz en el comercio con las Indias convirtió a esta ciudad en centro de un enorme tráfico comercial, pero también en puerta de entrada de la producción literaria europea que no gozaba del beneplácito inquisitorial. Así, la obras filosóficas de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, D’Alembert, Diderot, etc., circularon clandestinamente por el territorio peninsular yendo a parar, entre otras, a las bibliotecas particulares de figuras señeras de la Ilustración española, como Olavide, Meléndez Valdés o Jovellanos, que utilizaron, a su vez, las Sociedades Económicas, prototípicas instituciones ilustradas, para realizar una activa labor difusora que alcanzó a amplias zonas de la sociedad española. (1973: 27). La Ilustración se define como una «corriente de pensamiento que se produce en el siglo XVIII en Europa, y que tiene como base la razón fundada sobre sí misma, sin dogmatismos ni prejuicios y sometida a una crítica permanente» (Apuntes de clase). Esta escueta definición, que hoy parece no tener más valor para nosotros que el de definir en sus pocas palabras el pensamiento de una época relativamente lejana ya en el tiempo, pero, que es, sin embargo, en buena medida el origen y fundamento de nuestra civilización occidental, encierra unos contenidos que tuvieron en su momento unas implicaciones radicales y subversivas que provocaron la colisión y posterior demolición de una poderosa estructura ideológica que había informado la sociedad europea durante siglos, el llamado Antiguo Régimen. Así es como describe este proceso D’Alembert, uno de sus más destacados portavoces: Esta efervescencia, que se extiende por todas partes, ataca con violencia a todo lo que se pone por delante, como una corriente que rompe sus diques. Todo ha sido discutido, analizado, removido, desde los principios de las ciencias hasta los fundamentos de la religión revelada, desde los problemas de la metafísica hasta los del gusto, desde la música hasta la moral, desde las cuestiones teológicas hasta el derecho de gentes y el civil. Fruto de esta efervescencia general de los espíritus, una nueva luz se vierte sobre muchos objetos y nuevas oscuridades los cubren, como el flujo y el reflujo de la marea depositan en la orilla cosas inesperadas y arrastran consigo otras (E. Cassirer, 2008: 18). No es de extrañar, por tanto, que la expansión de esta nueva corriente ideológica encontrase en su camino el formidable obstáculo de unos grupos sociales y de unas instituciones que veían amenazados su tradicional ejercicio del poder y sus seculares privilegios, y, que, en consecuencia, se van revolver «airadamente contra esas ideas, que implicaban una transformación y una racionalización de la vida social y política española». De esta manera, a la par que penetra en España la literatura ilustrada lo hace otra «que presenta a la Ilustración como una conspiración de las fuerzas del Mal contra el orden jerárquico querido por Dios», y, aunque sus autores sitúan, sobre todo, en Francia «los peligros de la impiedad», los traductores y apologistas españoles de estas obras señalaran en sus prólogos y advertencias que su disolvente amenaza ha penetrado en España ya, y que se expande incontenible y sin cesar (1973: 33). Las principales fuentes que nutren a la reacción conservadora española en su lucha contra las ideas de la Ilustración tienen su nacimiento allende los Pirineos: Nonnotte y Bergier en Francia y Valsecchi y Mozzi en Italia han sido, según J. Herrero, «los polemistas ortodoxos europeos que ejercieron una influencia más poderosa en los apologistas españoles del Antiguo Régimen. De ellos proceden en su mayor parte los argumentos que los conservadores españoles oponen a la Ilustración, y podemos decir que ellos constituyen, realmente, la esencia de la que se ha llamado “Tradición española”, que, evidentemente, nada tiene que ver con el pensamiento español de los siglos XVI y XVII» (1973: 35). El abate Claudio Adriano de Nonnotte fue un brillante orador que predicó en Versalles y en la corte de Cerdeña. Es conocido sobre todo por su disputa con Voltaire, del que fue blanco de ataques e ironías durante más veinte años. Dos de sus obras, “El Oráculo de los Nuevos Filósofos” y “Los Errores Históricos y Dogmáticos de Voltaire” fueron traducidas por el clérigo Pedro Martínez Morzo, personaje, que acumulaba entre otros los cargos de predicador real, censor de libros y comendador en los conventos de Toledo y Madrid. En el Prólogo del traductor del primero de los dos volúmenes de que consta “El Oráculo…”, dice así Fray Pedro: «Los progresos de la incredulidad son tan rápidos, que parece que se quiere avecindar en todos los reinos y provincias. Hasta aquí iba destilando gota a gota su veneno, pero en el día fluye a borbotones por todas partes»; incluso en el campo sagrado de la religión: «Pero lo más deplorable es que a vueltas de las grandes revoluciones del orbe filosófico, muy luego pasan a alterar el mar pacífico de nuestra creencia y religión. No hay filósofo de estos, aunque sea de capa y espada, que no reduzca su ciencia filosófica a esgrimir, a chocar con las materias más sagradas de nuestra religión, nuestros dogmas, ritos, monumentos y misterios más sublimes». La referencia al irrefrenable imán de la carne como germen último de la incredulidad, no podía faltar en la argumentación del fraile mercedario: «Poco a poco conciben aversión a los autores que unánimemente enseñaron la incesante guerra que hemos de tener abierta contra las pasiones carnales… Así se asciende por grados a la cima de la incredulidad. En el discurso de esta obra se palparán los estragos de esta libertad de pensar, que es la cuna en que está enroscada la serpiente del ateísmo». Siguiendo a Nonnotte, Morzo pone rostro y nombre al «cadavérico espíritu filosófico moderno […] el Goliat de nuestros días…, el famoso cuanto execrable Voltaire». La lucha de esta herejía contra la fe y el bien no es un fenómeno nuevo, sino que debemos entenderla como un episodio más de la guerra del mal contra el bien: «Sus baterías son las mismas que las de tantos siglos atrás. Son las blasfemias mismas de Luciano, Protágoras y Lucrecio» (1973: 37-38). En la Advertencia del autor, Nonnotte condensa en pocas líneas y sin olvidar una siquiera las pérfidas intenciones de los Nuevos Filósofos: «… destruyen todos los principios de la moral, el derecho de gentes, la seguridad pública, la subordinación legítima y todo el orden que debe reinar en el universo… El homicidio, la injusticia, el fraude, el robo, el adulterio, nada tienen de malo por sí mismos. La humanidad, la buena fe, la equidad, la rectitud, la templanza, son virtudes ideales y de sola institución humana. La conciencia ni proscribe ni prohíbe cosa alguna.»(Oráculo; Advertencia, X-XI, p. 39). La virulenta acometida del abate francés va dirigida contra la que cree una de las ideas básicas de la Nueva Filosofía, el principio aristotélico “Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu”, del que se desprende que tanto los valores morales como los religiosos no son más que creaciones humanas y todos ellos, por tanto, igual de válidos y merecedores de un mismo respeto. El clérigo francés ve con angustiosa claridad que la defensa de la tolerancia y de la libertad individual es una de las más peligrosas armas de la nueva filosofía, pues «… en el fondo la tolerancia supondría una disminución de la autoridad eclesiástica, y la sociedad del siglo XVIII prevé sin duda el desafío que la filosofía podría hacer a la sociedad establecida una vez que se suavizara la inflexible represión de una autoridad indiscutible y cuya fuerza penetraba la totalidad de la vida moral y política» (1973: 42). Y puesto que Voltaire será la incesante y benéfica brisa que hará ondear ese estandarte «¿Qué es la tolerancia? Es el patrimonio de la humanidad. Todos estamos modelados de debilidades y de errores. Perdonémonos las necedades recíprocamente, es la primera ley de la naturaleza» (2007: 494) «… esa tolerancia jamás produjo guerras civiles; la intolerancia ha convertido la tierra en una carnicería […] es el derecho de los tigres; es mucho más horrible aún, porque los tigres no se destrozan sino para comer, y nosotros nos hemos exterminado por unas frases» (2009: 40), las coléricas y espumantes diatribas de Nonnotte irán dirigidas contra ese representante de Satán en la tierra: «Ya lo ves que ataca al cielo y a la tierra, a los papas, reyes, reinas, ministros, magistrados, sacerdotes, monjes, artistas, filósofos, poetas, gentes de letras, naciones enteras; en una palabra: al Criador, la religión, la naturaleza, de suerte que todo está oscurecido por su mano y rociado de la hiel más amarga» (cit por Herrero p 40). Voltaire es para Nonnotte el jefe de un movimiento intelectual que amenaza subvertir la estructura social del siglo XVIII, y que incansable «prosigue disparando toda suerte de metralla contra el incontrastable muro de nuestra religión católica»; deletéreos ataques que son como «nubes opacas y nieblas densas que se levantan del lago ponzoñoso de Ginebra y forcejean para extenderse por todas partes». (id. p 42). Observa J. Herrero, que el pensamiento reaccionario “al identificar al filosofo que pide tolerancia con el ateo, y no solo con el ateo, sino con el destructor de toda religión, Nonnotte emplea uno de los sofismas que caracterizaran el pensamiento reaccionario: extender y ampliar de este manera el sentido de la palabra tolerancia le permite fulminar contra ella las peores condenaciones y proyectarle el odio de los creyentes” (43, 2ª). En el Prólogo del Traductor del segundo volumen, el padre Rodríguez Morzo nos explica como Voltaire, «corifeo de los libertinos», no marcha solo en la comitiva del descreimiento y la anarquía, en ella le acompañan, hombro con hombro, otros venenosos espíritus como Montesquieu, Helvecio, o sus maestros Espinosa, Hobbes o Bayle. Pero entre ellos, Fray Pedro lo tiene claro, ninguno tan peligroso como Rousseau: «Entre los que hoy más celebra el libertinaje, tiene casi el primer lugar aclamado el Viejo de la Montaña, Juan Jacobo Rousseau, ginebrino, que desde muchos años ha enarbolaba el pendón del pirronismo y de la sofistería más envenenada» y, que, como Voltaire, «exime a todos de la obligación de seguir la religión revelada y promueve la tolerancia universal de todas las sectas, siendo patrono y caudillo de la actual incredulidad». (cit. por Herrero p. 41). En la misma línea de las obras de Nonnotte, se sitúan De los fundamentos de la religión y de las fuentes de la impiedad del dominico italiano y profesor en Teología en la Universidad de Padua fray Antonio de Valsecchi, y El deísmo refutado por sí mismo del doctor en teología y canónigo de París M. Bergier. La obra de Valsecchi fue traducida al español en 1777 por D. Francisco Xavier de Represa y Salas, abogado de los Reales Consejos y del Colegio de la Real Chancillería de Valladolid. En el Prólogo del Traductor, Represa se justifica de antemano de las posibles críticas que pueda recibir su traducción por aquellos que piensen que puede ser peligroso publicar en idioma vulgar una obra que podría revelar a un público inocente las vilezas concupiscentes de la nueva doctrina filosófica. Para ello se apoya en Fray Pedro Rodríguez Morzo, quien en el prólogo del segundo tomo del Oráculo, recomendaba la traducción de «antídotos», de obras de teólogos ortodoxos y entre ellos expresamente las del padre Valsecchi, de la que dice que es «obra a la verdad de las más dignas y necesarias en estos tiempos». En el mismo prólogo, Represa cita también la obra de Fernando Zeballos, La falsa filosofía. Parece evidente que Represa se sitúa en la misma trinchera antiilustrada que los dos autores citados. También el padre Nicolás de Aquino, traductor de la obra de Bergier El deísmo refutado por sí mismo, cita la traducción de Rodríguez Morzo El oráculo de los filósofos, que, según vemos, se estaba convirtiendo en un clásico de la oposición antiilustrada. Aunque la obra de Bergier se centra expresamente en atacar las ideas de Rousseau, no deja de señalar el peligro que supone toda una literatura que corrompe «la inteligencia y el corazón de nuestros ciudadanos». Y este peligro, como bien sabe el padre Nicolás, no se halla sólo en tales libros, sino en el aire mismo que se respira en la pérfida y sacrílega Europa, de ahí que nuestro reverendo padre critique la insensata y absurda práctica de abandonar «nuestro sano ambiente intelectual y moral» para exponerse al más que seguro contagio del virus de la impiedad que crece como los hongos allende el Pirineo. Y por si acaso la duda anidase aún en algún espíritu escéptico y reticente, el padre Nicolás echa mano de su propia experiencia como testimonio decisivo y fehaciente de lo dicho “he tratado a algunos a quienes ha dado el aire de otras naciones, en las que no es tan puro como en nuestra España, y por lo común los he encontrado tinturados de impiedad y libertinaje…”. Un paso más en esta dirección es el que da el ex jesuita italiano Luigi Mozzi con su obra Proyectos de los incrédulos. La obra, que tuvo un éxito arrollador, alcanzando tres ediciones en el mismo año de su publicación, 1791, se seguirá editando a lo largo del XIX y «será una de las fuentes favoritas de los escritores reaccionarios». En España servirá de base a «uno de nuestros más importantes teóricos del absolutismo, el padre Vélez. Mozzi aprovecha la publicación tres años antes en Berlín de las Obras póstumas de Federico de Prusia, en las que aparecía la correspondencia del rey con las grandes figuras de la Ilustración: Voltaire, D’Alembert, Diderot, Condorcet, etc., como prueba irrefutable de la «gran conspiración» que los autores reaccionarios venían denunciando. Dice al respecto J. Herrero «Dada la franqueza irreverente con que las cartas están escritas y la abundancia de pasajes antieclesiásticos y antirreligiosos, estos escritos se convertirán en una mina riquísima donde los autores de las más diversas tendencias encontraran textos para apoyar sus dispares opiniones; pero será especialmente valiosa para los pensadores reaccionarios que habían venido denunciando en los últimos treinta años a la Ilustración como una conspiración impía cuyo fin era la instauración del ateísmo y la destrucción de la Iglesia» (1973: 50). «La facción filosófica prepara hace tiempo, en secreto, un proyecto grande: este plan tiene dos objetos: aniquilar en Francia la religión cristiana y la monarquía», dice Mozzi, que escribe su obra en plena vorágine revolucionaria y encuentra así el camino expedito para «enunciar la que será tesis principal del pensamiento conservador: el proceso entero de la Ilustración no ha sido más que una lucha terrible de la rebelión, de las pasiones y el mal contra el orden, el bien, la monarquía y la Iglesia» Rebelión que finalmente ha conseguido instaurar la filosofía en el trono de Francia: «Una asamblea de filósofos entró a gobernar la nación» El ex jesuita, quizá sin ser plenamente consciente de ello, subraya con lucidez visionaria la andadura sin retorno emprendida por el hombre tras la Revolución francesa «Los decretos de la Asamblea Nacional de los franceses nos prueban que… se han llevado los Proyectos de los incrédulos a un término que habrá que llorar por muchos siglos» (cit. por Herrero 539). Las distintas nacionalidades de estos autores, francesa, italiana y española -en el caso de los traductores- por un lado, y, por otro, el hecho de que sus ataques vayan dirigidos contra un mismo objetivo: la filosofía ilustrada, constituyen una muestra fehaciente de que en la Europa de la época el pensamiento reaccionario respiraba una misma atmósfera de contraataque contra la corrosiva acción que las nuevas ideas filosóficas estaban llevando a cabo contra los fundamentos básicos de la sociedad: altar, trono y nobleza. Una ofensiva verbal que lleva aparejada la apelación a los poderes de estos estamentos amenazados, pero aún dominantes, a un contragolpe dirigido no a las conciencias de los fieles si no a la yugular de la rebeldía atea “Los reyes cristianos sirven a Dios como reyes, no permitiendo otra religión que la establecida por Jesucristo ni otro culto que el propio de esta religión santa, y si para este efecto se necesita de la espada, ¿en qué otra cosa pueden emplearla más bien que en la defensa de la religión y de la Iglesia? (50). En definitiva, toda esta encrespada y aparatosa retórica con la que los ideólogos reaccionarios tratan de atacar a la hidra atea y racionalista no hacen sino reflejar la angustia que rezuma la vieja sociedad europea, que ve con estupefacción e impotencia como surgen por doquier brotes de nuevas ideas que amenazan con subvertir el orden establecido. Las vanguardias ultramontanas se aprestan a la batalla, y absolutamente incapaces de adaptar su añejo ideario a la profunda e irreversible transformación social que se estaba gestando, conciben a los nuevos filósofos como urdidores de una diabólica estrategia cuyo fin fundamental es la destrucción de la santa y real tradición mediante el filoso tridente de la tolerancia, la libertad y la igualdad. LA SECTA MASÓNICA El estudio de la Masonería ha generado una gran bibliografía debido en buena medida a la gran cantidad de hipótesis, algunas de ellas un tanto estrafalarias, que han intentado dar cuenta de sus orígenes. Siguiendo aquella máxima establecida por la vanidad que dice que «cuanto más lejos se sitúa el origen de algo o alguien, mayor es la prueba de su grandeza y mérito», a las plumas de algunos de estos autores, masones ellos mismos, no les tembló el pulso a la hora de remontar los orígenes de tal institución no ya a remotas épocas de la historia, sino un poco más allá, allí donde las aguas de esta confluyen y se confunden con las del mito. Así, aquellos que sitúan su origen entre los obreros constructores del templo Salomón, o aquellos otros que creen ver en la hoja de higuera que cubría las intimidades de Adán una clara prefiguración del mandil masónico, y, por tanto, prueba irrefutable de que la primera logia se estableció en el Paraíso terrenal y de que tuvo en Caín a su primer masón. Hay que señalar que la veracidad contenida en estos intentos de aproximación al origen de la Masonería quedó seriamente dañada, por no decir demoledoramente destrozada, cuando una nueva y fecunda hipótesis vino a dar luz al hasta entonces nebuloso y enigmático origen de la institución, señalando que la primera logia se constituyó bajo la presidencia del Arcángel San Gabriel. Si bien la tentación de penetrar, aunque solo fuese unos metros, en el extenso y fértil terreno que este último dato abre al afán investigador, el peligro cierto de extravío mental y, sobre todo, los compromisos adquiridos nos aconsejan seguir nuestro camino (Benimeli, 1974: 2). Plumas más sensatas señalan que, en cuanto cofradía de albañiles especializados en la construcción de catedrales, el origen de la Masonería hay que situarlo en la Edad Media, en cuya organización social desempeñan un importante papel. En esta época «la opulencia del clero y el celo de los laicos proporcionaban fondos suficientes para construir un tan gran número de iglesias y monasterios que difícilmente se encontraban los obreros necesarios. Los Papas, interesados en favorecer estas especies de fundaciones, otorgaron indulgencias a las corporaciones de masones para aumentar su número». Esta exagerada demanda de construcción llevó a estos trabajadores de nación en nación, propiciando la progresiva mejora de su organización. Su vida quedó regulada por una serie de estatutos cuyo fin principal era lograr una concordia fraternal, ya que para la realización de una gran obra era indispensable que «convergiera la acción de las fuerzas unidas». Parece ser que fue a mediados del siglo XIV cuando se usó por primera vez la denominación de francmasón o free-stone-mason, para referirse al albañil libre que tenía por trabajo el diseño de edificios y la talla de piedras, y distinguirlo de esa forma del trabajador tosco o rough-mason, que solo sabía usar el mortero y la paleta. La escuadra, el nivel y el compás se convirtieron en sus atributos y símbolos característicos. Posteriormente, con el declive del auge constructor medieval, estas «logias operativas», a cuyos «miembros se obligaba a ser buenos cristianos, a frecuentar la iglesia y promover el amor de dios y del prójimo», dieron cabida a otros personajes que ejercían profesiones totalmente diferentes (1974: 8). De aquella organización medieval de los constructores de catedrales se pasará a otra masonería, ya no operativa, sino especulativa que tomó cuerpo en 1717, año que se señala como la fecha de nacimiento de la Francmasonería moderna con la fundación de la Gran Logia de Inglaterra. Su constitución responde a unas necesidades históricas concretas. Con los Estuardo muere en Inglaterra el ideal de la monarquía absoluta, el derecho divino de los reyes. La monarquía de Hannover, que había sucedido a aquella en el trono, se comprometió a respetar la autoridad del Parlamento. Pero, esta nueva dinastía inglesa, basada en principios liberales, necesita cuantos apoyos pueda obtener ya que gran parte de la antigua nobleza inglesa sigue siendo partidaria de los Estuardo. «La masonería aparecerá como una aportación de las nacientes clases medias y la aristocracia liberal a la estabilidad de la monarquía parlamentaria hannoveriana, y esa es una de las razones del gran éxito que alcanzaría en la Inglaterra del XVIII» (1973: 56). El aparato intelectual del sistema masónico no resulta demasiado complejo; «su base es una analogía entre la estructura del Cosmos según la ciencia de Newton y la de la sociedad como ellos aspiraban a recrearla. En Newton culmina una ciencia astronómica que había demostrado que el aparente desorden de los astros no era, en realidad, más que un equilibrio de fuerzas en que los distintos sistemas se ordenan de acuerdo con figuras y leyes matemáticas» (1973: 56). El ideal masón trata de armonizar a todos los estamentos y fuerzas sociales, desde la Monarquía hasta el pueblo, mediante una organización similar a la del Universo. Pero, de esta idea en apariencia inocente de armonía social y equilibrio de fuerzas se desprende necesariamente la de división de poderes y, en consecuencia, la de limitación de la autoridad monárquica. Asimismo, este afán de racionalización y armonía se proyecta sobre todas las religiones, pues cada una de ellas cumple una función en la sociedad que la profesa y, por tanto, contribuye igualmente al equilibrio del sistema. Un ideal de tolerancia religiosa que, como hemos señalado más arriba, era visto en la Europa católica de la época como la más horrorosa de las herejías. Por otro lado, y como contrapunto irracional, «la masonería poseía aspectos misteriosos que incluso compensaban de su aplastante sentido común y de su bonachona sentimentalidad burguesa» El culto del secreto, originado en el Medievo por la necesidad de garantizar la ocultación de las claves arquitectónicas, así como el gusto por lo simbólico y litúrgico, la dotaron de una poderoso «atractivo místico que ejercía una poderosa fascinación en una era aún profundamente religiosa» (1973: 57). J. A. Ferrer Benimeli, autor de “La Masonería española en el siglo XVIII”, señala el gran contraste existente entre el conocimiento que se tiene de la masonería europea de la época cuya «documentación y las referencias son múltiples y constantes» con respecto al de la española, «en la que la escasez de noticias hace ciertamente poner en duda incluso la presencia de la Orden del Gran Arquitecto del Universo en nuestra patria» (1974: 353). Debido a esta «falta de pruebas, la historiografía del siglo XIX, tanto desde el campo masónico como del antimasónico, ha formado una visión de la Masonería española del XVIII, donde el papel desempeñado por la imaginación es notable y por supuesto ajeno a la más elemental crítica histórica» (1974: 354). Según Javier Herrero, «es el decreto de Fernando VI de dos de junio de 1751 el que por primera vez pone a los españoles en contacto con la idea de una tenebrosa secta que es oficialmente condenada por la iglesia». Decreto que, «no obedece en modo alguno a exigencias de la vida española –a que hubiese masones en España-, sino que se trata de una simple adaptación de la prohibición decretada en abril de 1751 por el papa Benedicto XIV. En este punto se hace necesario hacer hincapié en el papel jugado por el P. Francisco de Rábago, confesor de Fernando VI, que, pocas semanas después de la publicación de la bula condenatoria, presentó al Monarca un extenso Memorial «para demostrar que los principios básicos de la secta tendían a la ruina no solo de la Iglesia, sino sobre todo del estado» (1974: 153). Estos son algunos de los datos y reflexiones que recoge el susodicho Memorial: el número de masones «es verdaderamente espantoso, pues según los libros y noticias públicas sube a cuatro millones; pero yo quiero reducirlos a la octava parte, que es medio millón»; formado en su mayoría por «hombres distinguidos por su nacimiento, por sus talentos y habilidades, y que la mayor parte se compone de militares»; en un número que «si los juntase en un ejército […] podría conquistar el mundo». Pero, «un ejército todo, o casi todo compuesto de Generales, Tenientes Generales, Mariscales, Brigadieres, Coroneles […] herejes deístas, y hombres sin más religión que su interés y libertinaje» (1974: 156-7). Un año después, en 1752, el padre franciscano granadino José Torrubia publicó “Centinela contra los francmasones”. Este panfletario escrito es una recopilación de documentos y textos extranjeros, principalmente vaticanos, con los que el autor pretende respaldar la necesidad de perseguir y condenar a una congregación de la que el mismo autor reconoce su ignorancia con esta enigmática afirmación: «de la Masonería mucho no se sabe, pero mucho no se ignora». Como colofón del panfleto, Torrubia enumera lo que según él serían los 16 artículos esenciales de la Masonería. Baste y sobre como valoración del texto la opinión que le merece a Fray Jerónimo de Feijoo, que, «en una muestra más de objetividad y cordura», en sus “Cartas eruditas y curiosas” criticó ya en 1753, justo un año después de su publicación, la obra de Torrubia, señalando que «tiene por muy inciertos algunos de los 16 Artículos del Instituto Muratorio que como ciertos y constantes se ven estampados en el Centinela contra Franc-Masones» (cit. por Benimeli, 1974: 181). Para algunos autores, la Masonería adquirió un extraordinario protagonismo, no solo en España, sino también en las colonias americanas, durante el reinado de Carlos III (1759-1788) gracias a la protección del propio rey, que habría sido él mismo masón. Para Benimeli, estas afirmaciones solo denotan, en el mejor de los casos, «la ignorancia de quienes desconocen que precisamente Carlos III había prohibido ya en 1751 la Masonería en Nápoles, y que, posteriormente en 1775 hizo que su hijo Fernando IV volviera a proscribirla» tras descubrirse un brote masón en el Cuerpo de Cadetes napolitano. «Respecto de su modo de pensar en este terreno no hay lugar a dudas, pues si de algún monarca europeo existe documentación a saciar sobre lo que pensaba de la Masonería, y la forma con que la persiguió, es de Carlos III», como queda atestiguado por la correspondencia intercambiada con el papa Benedicto XIV con motivo de la bula de prohibición de 1751, así como por la despachada posteriormente con su hijo Fernando IV y con Bernardo Tanucci, consejero de este como antes lo había sido de él mismo cuando con el nombre de Carlos VII reinaba en las Dos Sicilias. En una de estas misivas califica a la Masonería como «ese gravísimo negocio o perniciosa secta para el bien de Nuestra Santa Religión y del Estado» (1974: 261). Estos mismos autores señalan entre los colaboradores masónicos de Carlos III a Esquilache, Wall, Campomanes, Pedro del Río, Olavide, Jovellanos y, de manera especial, al Conde de Aranda, al que responsabilizan de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767: «impío y masón perseguidor de los jesuitas». Asimismo, le adjudican la dirección de la logia Tres flores de lys, más conocida como la Matritense, que «aunque figuraba en las listas oficiales de la Gran Logia de Inglaterra […] fue borrada de esas listas […] y no porque se declarara independiente […] sino simplemente por el hecho de que hacía ya mucho tiempo que no daba señales de vida» (1974: 265). «Ninguna de estas acusaciones ha sido sostenida por datos objetivos y comprobables», continúa Benimeli, y, «lo que cabría preguntarse es si existía la Masonería en España en esa época, cosa que no pocos han negado». Veamos lo que opinan al respecto algunos investigadores de reconocido prestigio, así como otros personajes que tuvieron conocimiento de primera mano sobre la cuestión. Este el caso de “Deleveau, Consejero de Estado y Prefecto de Policía de París que, en informe dirigido al Ministerio francés del Interior, el 11 de septiembre 1824, afirma categóricamente que «la Francmasonería data en España solamente desde la guerra de Invasión (Independencia), siendo antes por así decir desconocida». En el mismo sentido se pronuncia Henry Kamen, autor de “La Inquisición española”, quien afirma «que la Masonería en España no parece haber tenido un gran desarrollo hasta el estallido de la Guerra de la Independencia», idea apoyada por el hispanista Richard Herr, gran especialista en el siglo XVIII español, que, hablando de la obra “La Masonería en España” (1894) de Nicolás Díaz y Pérez observa que el relato forma parte «de una historia de la Francmasonería en España, que, como la mayoría de tales historias escritas en el siglo XIX, e incluso en el XX, ve a España acribillada por la Masonería a finales del siglo XVIII». En la misma dirección apunta también J. Heron Lepper, autor de “Les Sociétes secretes de l’antiquite a nos jours” (1933), quien pide cautela en el estudio de la Masonería española de la época, a la que habría de considerar en todo caso como «algo exótico cultivado por un selecto grupo de ilustrados aristócratas, aun cuando en los puertos de mar pudiera tener una acogida más amplia entre los marinos y comerciantes» (Cit por Benimeli p 278). Después de todo lo dicho, se puede concluir que no existen datos objetivos que confirmen la existencia de organizaciones masonas en la España del XVIII. Y, si bien, los primeros elementos de la teoría de una misteriosa conspiración cuyo fin es la subversión del orden establecido en nombre de la libertad y la fraternidad penetran en España a mediados de siglo a través de las condenaciones pontificias, estas prohibiciones responden a realidades que no se corresponden con la española. El Memorial de Rábago y el “Centinela” de Torrubia, así como las acusaciones de pertenencia a la masonería hechas contra Carlos III y algunos de sus ministros reflejan, quizá, la angustia provocada en el seno de unos estamentos privilegiados que ven amenazados sus privilegios con el brote de estas nuevas ideas. LA SECTA JANSENITA Como introducción de este epígrafe dedicado al “Jansenismo español”, hemos escogido lo siguientes versos del fabulista Tomás de Iriarte porque dan una idea clara de la imagen que proyectaba el estamento eclesiástico en la sociedad españolad del último tercio del siglo XVIII. Tuvo Simón una barca No más que de pescador, Y no más que como barca A sus hijos la dejó. Mas ellos tanto pescaron E hicieron tanto doblón, Que ya tuvieron a menos No mandar buque mayor. La barca pasó a Jabeque, Luego a fragata pasó; De aquí a navío de guerra, Y asustó con su cañón. Mas ya roto y viejo el casco De tormentas que sufrió, Se va pudriendo en el puerto. ¡Lo que va de ayer a hoy! Mil veces lo han carenado, Y al cabo será mejor Desecharle, y contentarnos Con la barca de Simón. La sociedad española del siglo XVIII seguía siendo profundamente religiosa y nunca llegó a cuestionar los dogmas de la fe católica, pero no fue tan plácida la relación que mantuvo con el estamento religioso, que era percibido como excesivamente preocupado por el lujo y la riqueza. Sobre la elegancia y atildamiento de los prelados de la época, Meléndez Valdés afirma que: «Este acrecentamiento [de la Iglesia], tan útil y brillante en la apariencia, no ha servido de más que de turbarla y distraerla de su principal y único fin, el bien y salud eterna de las almas» (cit. por Sarrailh, 1957: 628). En el mismo sentido se expresa Antonio Ponz, que, encargado por Campomanes de catalogar los bienes artísticos que habían pertenecido a la extinta Compañía de Jesús, realiza en su “Viaje de España” minuciosos inventarios de lo que descubre en sus visitas a las iglesias y capillas: «En El Escorial encuentra doscientas casullas y otros ornamentos, como capas y dalmáticas; describe un pectoral incrustado con cinco diamantes, ocho esmeraldas, cuatro rubíes y cinco gruesas perlas; recuerda los ciento cuarenta cálices de plata y los cuarenta candelabros […] En Cuenca, examina los relicarios y los vasos sagrados, que son de altísimo precio. En la sacristía de la catedral de Valencia no se olvida de mencionar la custodia, de plata dorada... En la catedral de Toledo describe la célebre custodia de Arfe… etc.» (Sarrailh, 1974: 633). «El Jansenismo constituye uno de los movimientos espirituales más complejos de la cultura europea de los siglos XVII y XVIII. La multiplicidad de factores que en él intervienen, teológicos, políticos, nacionales, etc., así como la evolución de sus posiciones a lo largo de un siglo de continua controversia, hacen casi imposible precisar el contenido intelectual del término jansenista» (1973: 72). La doctrina de este pensamiento, elaborada por Cornelio Jansenio (1585-1638) y recogida en la obra “Augustinus”, fue publicada de manera póstuma en 1640. Posteriormente, en 1663, la obra sería anatematizada mediante la bula “Cum occasione”, emitida por Inocencio X. El Jansenismo se puede definir de una manera general, «como un movimiento que, al igual que la Reforma, se orienta al porvenir dirigiéndose al pasado. Como los grandes movimientos protestantes: el luteranismo y el calvinismo, el jansenismo se apoya en una concepción de la vida espiritual basada en San Agustín» (1973: 72). Siguiendo las enseñanzas de este Padre de la Iglesia, Jansenio concibe al hombre prisionero de su naturaleza caída, y con su alma en constante conflicto entre la concupiscencia y el amor de Dios, cuya gracia es el único medio para superar la fatal atracción de lo temporal; pero, aunque la gracia de Dios, que ilumina a los elegidos, es siempre eficaz, el hombre tiene que merecerla dedicándose a un «constante ejercicio de virtud y piedad, a un continuo perfeccionamiento espiritual» (Tomsich, 1972: 28). Contrapuesta a la visión fatalista de la gracia y la predestinación asumida por el jansenismo aparece una perspectiva teológica más optimista defendida por el teólogo jesuita Luis de Molina (1535-1600). Molina postula el concepto de «hombre pecador pero dotado de libre albedrío» (1972: 27), cuyo ejercicio le hace arbitro de su salvación espiritual. Como señala Herrero, «La vida cristiana tenderá a convertirse, en el molinismo, en una serie de actos independientes, en que, en cada ocasión, la voluntad decide entre el bien y el mal, y cuando se ha elegido este segundo, se borra rápidamente la culpa mediante el sacramento de la penitencia». El molinismo permite un continuo compromiso con los valores temporales, y, si bien hace más fácil la vida en el mundo, «debilita la vida interior y la independencia del espíritu humano» (1973: 74). Las sustanciales diferencias existentes entre ambas concepciones teológicas las condenaba inevitablemente al enfrentamiento. La lucha entre jansenismo y jesuitismo fue implacable. La orden fundada por Ignacio de Loyola, que fue herramienta esencial de la Contrarreforma y, posteriormente, «instrumento del papado tanto en su acción espiritual cuanto en sus relaciones temporales con las monarquías europeas» (1973: 76), se convertiría, nuevamente, en la vanguardia de un ejército en el que la iglesia y la monarquía absoluta, que se sentía amenazada por la alianza del jansenismo con la naciente burguesía, unirán sus fuerzas para acabar con los jansenistas. Se hace necesario destacar, en este punto, que, la vertiente intelectual de esta lucha dio lugar, «especialmente del lado jansenista, a algunas de las grandes obras de espiritualidad de nuestra cultura: baste mencionar la “Théologie moral de jesuites”, de Arnaud (1643), las “Provinciales”, de Pascal (1656), o las “Réflexions Morales”, de Quesnel (1671).» (1973: 76). Pero en la época y lugar que nos ocupan –“la España” de la 2ª mitad del XVIII,- aunque el término jansenista está vaciado ya de su contenido teológico primero sigue manteniendo connotaciones heréticas, y es utilizado, sobre todo, en el marco de las disputas religiosas por los sectores más conservadores, jesuitas principalmente, para injuriar a un grupo de reformadores que postulaban la necesidad de una disciplina más rigurosa y de unos principios morales más firmes, desde una visión diferente del mundo y de la misión de la Iglesia en él. Por otro lado, no debemos olvidar que el movimiento jansenista había estado caracterizado, desde un principio, por un recelo del poder centralizador y absolutista de Roma, provocando que su tendencia reformadora se identificase con las políticas regalistas de la monarquía borbónica española. En el reconocimiento del carácter netamente jurisdiccionalista del jansenismo español parece estar de acuerdo Menéndez Pelayo que, al respecto de lo que denomina “Jansenismo regalista”, dice que «En riguroso sentido es cierto que no hubo en España jansenistas […] Es más: en el siglo XVIII, siglo nada teológico, las cuestiones canónicas se sobrepusieron a todo; y a las lides acerca de la predestinación y la presciencia, la gracia santificante y la eficaz, sucedieron en la atención pública las controversias acerca de la potestad y jurisdicción de los obispos; primacía del papa o del concilio; regalías y derechos mayestáticos, etc., etc.» (1956: 410 t II). M. G. Tomsich señala tres elementos como caracterizadores del llamado jansenismo español: «1. el ya señalado carácter jurisdiccionalista del movimiento, centrado en una firme oposición al concepto dogmático de la infalibilidad del Papa, su autoridad y jurisdicción; 2. El situar su exigua floración en el último decenio del siglo XVIII; y, 3. La ortodoxia, en el sentido de no tener nada que ver con las proposiciones teológicas calificadas como heréticas por el dogma católico» (1972: 34). Para oponerse a tales pretensiones reformadoras surgidas en su propio seno, la ortodoxia eclesiástica apelará al mismo proceso de mitificación, de deformación y acusación, utilizado contra la filosofía ilustrada. En este sentido, cobra especial relevancia la figura del abate Rocco Bonola, recalcitrante jesuita, cuya obra, “La liga de la teología moderna con la filosofía”, inoculó nuevas y potentes dosis de radicalismo a las ya extremadas posiciones del tradicionalismo español. El marqués de Mérito, editor de la traducción española señala en la Advertencia al lector los fines de la obra del ex jesuita: «Pero su principal mérito consiste en que expone, unidas con la mayor exactitud y verdad, las perniciosas doctrinas esparcidas en varios libros de muchos teólogos modernos que combaten furiosamente la Iglesia Católica con el especioso pretexto de reformarla; y en que hace ver al mismo tiempo con sólidas reflexiones, y a un solo golpe de vista, lo mucho que influyen estas doctrinas para que los filósofos incrédulos consigan con más facilidad el depravado intento de destrozar nuestra santa religión» (books,google.es). Con el jesuita romano, el Jansenismo pasará a ser un instrumento más «que la herejía moderna usa para la destrucción de la Iglesia […] «una sección corrompida, que habiendo nacido en el seno de la Iglesia misma, había sido seducida por las ideas ilustradas y filosóficas» apareciendo ante el pueblo «no como los incrédulos que realmente eran, sino como verdaderos religiosos a los que un celo auténtico llevaba a desear la introducción de reformas para purificar una Iglesia demasiado impregnada de intereses seculares». Bonola pretende haber arrancado la hipócrita máscara de esta nueva y falsa teología para mostrar que su último y depravado fin es «volar con una sola mina toda religión revelada y sobre sus ruinas tremolar el pabellón triunfante de la religión natural» (1973: 86). A la consolidación y arraigo definitivo en las conciencia tradicionalista española del proceso de mitificación del jansenismo, como terrible herejía, iniciado por Bonola, contribuirá la pluma de uno de sus más insignes representantes: Menéndez Pelayo, que, casi un siglo después anotó: «… el mayor número no son, en el fondo de su alma, tales jansenitas ni regalistas, sino volterianos puros y netos, hijos disimulados de la impiedad francesa, que, no atreviéndose a hacer pública ostentación de ella, y queriendo dirigir más seguro los golpes a la Iglesia, llamaron en su auxilio todo género de antiguallas […] sacando a relucir tradiciones gloriosas […] halagando a los obispos con la esperanza de futuras autonomías, halagando a los reyes con la de convertir la Iglesia en oficina del Estado, y hacerles cabeza de ella […] Esta conspiración se llevó a término simultáneamente en todo Europa» (1956: 412, t II). Para concluir este apartado dedicado al jansenismo dejamos la palabra a J. Herrero: «El término “jansenista”, que se difunde en el siglo XVIII debido, en gran parte, a las disputas de escuela primero y a las controversias políticas de fin de siglo más tarde […], contiene, sobre todo, un sentido de reforma de abusos eclesiásticos, especialmente con relación a Roma, pero también con respecto a la Iglesia española misma. En este sentido, el jansenismo formaría parte de la gran corriente de la Ilustración, y no sería realmente más que la aplicación del racionalismo de las Luces a los problemas eclesiásticos» (1973: 84). LA CONSTRUCCIÓN DEL MITO LA CONTRARREVOLUCIÓN. HERVÁS y “LAS CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA”, BARRUEL Y SUS “MEMORIAS”. Para la Compañía de Jesús, «el siglo filosófico fue, evidentemente, la era del Apocalipsis» (1973: 153). No es de extrañar, por tanto, que los jesuitas jugaran un papel decisivo en el contraataque ideológico que las fuerzas reaccionarias llevaron a cabo contra las nuevas ideas filosóficas. Tras la consumación de la Revolución Francesa, las plumas de estos religiosos, profundamente heridos tras la extinción de la Orden, arremetieron con saña vehemente contra una base filosófica a la que consideraban responsable de todos los males de la época. En las líneas que siguen, centraremos nuestra atención en dos autores, Hervás y Barruel, cuyas obras ejercieron una influencia decisiva en la consolidación del mito de la conspiración universal. El padre Lorenzo de Hervás y Panduro (1735-1809) fue un erudito jesuita cuyos intereses intelectuales le llevaron a transitar por diversos campos de la cultura, como por ejemplo el de la filología, donde sus pioneros estudios merecieron los elogios de figuras como O. Jespersen o W. von Humboldt. Intelectual de espíritu amplio, algunas de sus obras fueron atacadas por el radicalismo reaccionario español «por excesivamente abiertas a las corrientes filosóficas modernas», aunque «en relación a los acontecimientos políticos de la época, especialmente los orígenes y causas de la Revolución francesa, Hervás resumirá las más cerradas corrientes de la época» (1973: 153). Su preocupación por este tema es la que le lleva, según sus propias palabras, a escribir “sobre las causas morales de la Revolución francesa y sobre los medios usados para efectuarla” (citado por J. H. 154). Aunque Hervás terminó el libro en 1794, la obra no superó la censura inquisitorial, y su edición fue, por tanto, prohibida. Las razones de esta prohibición son dobles, según señala J. Herrero. De una parte, «la obra aparece como un feroz ataque contra los jansenistas», a los que el jesuita acusaba de complicidad con la subversión revolucionaria francesa. «Al adoptar esta actitud, Hervás se solidariza con su Orden y con el Pontificado contra las fuerzas regalistas […] que habían marcado […] las directrices de la política religiosa de los Borbones, y que en ese momento, 1794, eran aún preponderantes en la vida política española» (1973: 154). A estas razones se añaden otras de carácter político, pues una vez concluida, en 1795, la guerra con Francia, se hacía necesario mantener las relaciones de amistad con este país y «la publicación de la obra de Hervás hubiera supuesto una afrenta intolerable» (1973: 155). Con todo, es probable que, al igual que sucedió con las obras de otros autores, circulasen antes de su publicación copias del original manuscrito, propiciando de esta manera su conocimiento entre los grupos de intelectuales. Por todo esto, la publicación del libro, en el Madrid de 1803, sorprendió incluso a su propio autor, que consideró el hecho como una señal divina con la que Dios advertía a España del peligro que corría, «el Señor tiene modos de avisar a los hombres con raras providencias» (cit. Herrero, p 156). Sin embargo, las causas de la misteriosa publicación hay que buscarlas a ras de suelo, es decir, en las intrigas políticas propias de una coyuntura histórica en la que, por mor de la gran conmoción social que supuso la Revolución francesa, los clérigos ilustrados están perdiendo la ascendencia que habían adquirido bajo la política regalista de los Borbones, y, «dadas las connotaciones de herejía y revolución que rodeaban al término jansenista, un libro como el de Hervás, en el que estos aparecen como los verdaderos causantes de los males del siglo, no podía menos de ser un arma excelente en esta decisiva batalla por el poder eclesiástico». En una lucha en la que los ultramontanos y la Inquisición han conseguido ya varias victorias «… contra ellos, la más importante, sin duda, el destierro y prisión de Jovellanos, cabeza de la Ilustración, la publicación de la obra de Hervás tiende a asestar un nuevo golpe a los ilustrados» (1973: 157). Las primeras líneas de la obra, editada en dos volúmenes y cuyo título completo es Causas de la Revolución de Francia, en el año de 1789, y medios de que se han valido para efectuarla los enemigos de la religión y del estado, señalan sin ambages que los fines del envite revolucionario son el aniquilamiento de la religión y de toda autoridad política, «…teniendo por fin y efecto la abolición del cristianismo, y aun de la religión natural, ha suprimido consiguientemente, por necesidad, todo gobierno civil» (cit. Herrero vol. I, 3). ¿Cuál es la causa de ese implacable odio a la fe y, consiguientemente, al bien?: el Mal, no cabe duda; y ¿qué forma concreta toma el Mal, en el siglo XVIII, en su eterna lucha contra lo divino?: la Libertad. Para Hervás, la Libertad es «el libre ejercicio de las pasiones animales y, consiguientemente, la destrucción de la conciencia moral: en definitiva la transformación del hombre en fiera» (1973: 160). Solo la conciencia moral puede poner coto al desenfreno libertario, por tanto, ha sido ella el objetivo primordial del ataque filosófico ilustrado: «Ellos hicieron guerra a la conciencia, la conquistaron y la destruyeron; y, esta guerra, conquista y destrucción han sido principio, medio y fin y todas las causas de la Revolución francesa con las que ha perecido todo gobierno civil y toda religión natural y revelada». Su resultado ha sido «la corrupción de la conciencia en la nación gala» (vol. II 112-113). El furor revolucionario que llevó el dolor a la sociedad francesa es interpretado por la conciencia providencialista del jesuita como una muestra de amor divino: «Más en el castigo de la nación francesa se descubre claramente un relámpago de la misericordia divina, que no quiere abandonarla ni permitir que en ella perezca su santa religión» (vol. I, 164). Hervás tiene claro que Dios ha utilizado la corrupción de la nación francesa como medio de salvación: «Al pervertirse esta le ha dado un soberano que sería mártir de su santa fe, y le ha dado príncipes de familia real, que en su corte, la más opulenta del mundo, y en París, nueva Babilonia por sus vicios, vivían dando memorables ejemplos de heroica virtud y santidad». El significado de la Revolución, y del martirio real es evidente para el jesuita: «Igual que Cristo fue crucificado para redimir los pecados de la humanidad, así la sangre derramada por la monarquía francesa servirá para “librar al mundo de los pecados de la libertad y la Ilustración”». Para Hervás, el Mal es la libertad, madre de la Revolución. La libertad, corruptora de la conciencia moral de los hombres, encuentra en el calvinismo el terreno apropiado para germinar, pues si algo caracteriza a la secta calvinista es su desenfrenado e inmoral amor a la libertad. Y de esta secta procede la jansenista, cuya perversión supera con creces a la anterior porque “es más astuta que las herejías anteriores, marcha por caminos más ocultos: ella, aunque ha sido anatematizada por la Iglesia y arrojada del seno de esta, ha insistido en llamarse católica todavía para engañar más fácilmente a los fieles” (vol. I, 120-168). Los jansenistas, que pretenden reformar la institución eclesiástica para devolverle la pureza, según ellos hoy perdida, de la Iglesia primitiva, han conseguido introducirse en todas las capas de la sociedad mediante el engaño y la hipocresía hasta el punto de llegar a fundar a las puertas mismas de París la famosa abadía de Port-Royal, cuyo fin era la destrucción del cristianismo: “Los solitarios de Port-Royal, filósofos hipócritas en el siglo pasado, se juntaron para escribir una enciclopedia sacrílega de todas las ciencias…” como hicieron en 1760 “los filósofos no hipócritas y desenmascarados”. Por tanto, no hay diferencia entre unos y otros “su verdadera actividad es, esencialmente, idéntica a la de los filósofos, y su fin el mismo: “¡el deísmo y el ateísmo!”(vol. I, 153-154. 169). Otra de las de las cabezas de la hidra atea y libertaria es la secta filosófica. Hervás tiene claro que esta comparte fines con la secta jansenista, pues ambas persiguen: “la destrucción de la religión y la monarquía. Los propósitos de la filosofía son la contrapartida en el terreno del poder político del afán de libertad que los jansenistas introducen en el del poder eclesiástico”. Ambas empujan al hombre al libertinaje, bajo cuyo pernicioso influjo desoye la voz de la razón y religión, para acabar hundido en el pestilente fango de la concupiscencia. Así como los jansenistas atacan la estructura jerárquica de la Iglesia, fundamento mismo de la institución, los filósofos arremeten contra la estructura social, enarbolando el infundado ideal de la igualdad, para socavar el sistema de clases, “por el que la debida obediencia mantiene la moral y el orden en el seno de la sociedad […] ¿No saben que los hombres no son iguales sino delante de Dios, porque en su divina majestad reside todo poder?” Los filósofos, al convencer a los reyes del “falso dogma de la libertad”, socavan la relación natural del rey con sus nobles y lo dejan indefenso ante posibles reformas que pudieran ir en contra del sistema de clases establecido, “¿no sabrán que un rey a quien abandonen sus tropas, y la religión no le defienda contra los revoltosos, no es más que un hombre solo contra la muchedumbre? […] “Es necesario, concluye Hervás, que los monarcas afiancen cuanto antes aquellos vínculos que pueden establecerlos sólidamente en sus tronos”, (I, 133 J 172). Junto a las dos anteriores, y como instigadora incansable de la rebelión, el clérigo jesuita concede un destacado papel a la secta masónica. Fue su campaña la que preparó el ánimo de la gente para la Revolución: “Y a estas causas yo añado el francmasonismo, que en el vulgo de los nobles y de los plebeyos ha dispuesto y preparado el espíritu de innumerables personas para que adopten las máximas de la impiedad” (I, 6-7. 172). La función que esta secta ha cumplido en la fábrica revolucionaria ha sido “la preparación del espíritu del pueblo para la penetración de las ideas elaboradas por las otras sectas, más contemplativas y menos activas que la masonería”. Su labor ha sido fundamentalmente organizadora: “mediante sus logias forma pequeños núcleos de difusión, de propaganda y de preparación de acción destructora –de conjura y sublevación-, y esos núcleos se enlazan entre sí hasta formar una inmensa y peligrosísima red mediante la cual los principios revolucionarios penetran la masa entera del pueblo y lo preparan para la sublevación que destruirá el trono y el altar” (1973: 173). Para llevar a cabo sus inicuos fines la secta masónica cuenta con instrumentos formidables. El más importante de todos ellos es la enorme potencia seductora que ejercen sus proclamas sobre las masas: “Los francmasones tienen por base de su secta la igualdad y la caridad: una secta que no conoce las distinciones, sin las que la sociedad no ha creído poder subsistir, está lejos de ofender a la muchedumbre. Las personas de alto nacimiento hallan una especie de caridad en rebajarse hasta las más ínfimas clases, y los hombres de estas tienen especial placer y satisfacción en tratar familiarmente con los de sublime carácter” (vol. I, 425. 175). Otro medio de no menor importancia de que se vale la secta masónica, y que le ha servido para mantener ignorada su «terrible conjura», es el secreto. Los aprendices mismos […] juraban ya, al ingresar, que “fuesen despedazados, echadas al aire sus entrañas y arrancado su corazón si llegaban a descubrir el secreto de la secta”». La pluma febril y apocalíptica del clérigo jesuita llama a la acción. Urge actuar. Los fundamentos mismos de la sociedad humana son socavados día a día por la demoledora zapa de las sectas: «Estas tres sectas se ocultan aun entre los católicos; y aunque el mayor rigor que contra sus sectarios se debe usar podrá disminuir su número, no bastará para exterminarlos si no se toman otras providencias más eficaces». Así de elocuente se expresa la misericordia del padre jesuita, que pide además al gobierno público que «…establezca o forme un tribunal con las personas más dignas del Estado a los que encargue la inspección sobre la educación de la niñez y la juventud, la conservación de la honestidad pública de costumbres y el exterminio de las sectas filosófica, francmasona y jansenística, y de cualquier otra que contra la pureza del catolicismo y el buen gobierno se pueda inventar» (II, 114-115, 179). Agustín Barruel (1741-1820) fue un sacerdote jesuita de vigorosa personalidad que, como Hervás y otros miembros de la Orden, desarrolló un odio ciego y feroz contra la filosofía ilustrada. Observa J. Herrero, que pocas biografías, como la de Barruel, han mostrado con tanta claridad el mudable carácter del éxito humano y lo postizo de la gloria literaria, al menos de aquella gloria que, como la suya, se funda en la moda y el escándalo, y no en larga y paciente labor creadora: «Habiendo gozado en los años de transición de los siglos XVIII al XIX de una inmensa popularidad, que hizo de él una figura internacionalmente conocida y uno de los mayores éxitos editoriales de su tiempo, llegó a verse en sus últimos años casi olvidado, y hoy día su oscuridad es tal que reconstruir con cierto detalle la historia de su vida y de su carrera literaria supone un penosísimo esfuerzo de investigación» (1973: 181) No es casual que los más destacados representantes de la reacción fuesen en su mayoría jesuitas. Estos religiosos habían asistido impotentes a la destrucción de su congregación «bajo las presiones combinadas de la Ilustración y de otras órdenes religiosas, que ellos denominarían jansenistas». Este hecho tuvo, según J. Herrero, «una importancia decisiva en la construcción del pensamiento reaccionario europeo, dotándolo de esa agresividad personal, de ese intenso fondo emocional […] que podemos encontrar en Barruel y en casi todos los ex jesuitas que colaboraron a construir ese mito que este grandiosamente resumirá» (1973: 182). Su obra, Memorias para servir a la historia del jacobinismo, ejerció una enorme influencia en la formación del espíritu reaccionario tanto en Inglaterra como en España. Apunta J. Herrero al respecto que «apenas si podemos dudar que, cuando se investigue a fondo el origen de esas hondas corrientes emocionales, de donde surgirán más adelante las obras de los grandes pensadores tradicionalistas, nos encontraremos con que Barruel contribuyó poderosamente a su movimiento en toda Europa y que gran parte del tono emocional de sospecha, de fantasía tenebrosa, de mitos de conjuras y conspiraciones, surgen de esas Memorias que tan ampliamente circularon traducidas a todos los idiomas». Barruel persuadió a los grupos reaccionarios defensores del Antiguo Régimen, que veían como se hundía el suelo bajo sus pies, de la existencia de una conjura dirigida a la destrucción del trono y del altar. Bernard N. Shilling, autor de Conservative England and the case against Voltaire (Nueva York, 1950), dedica en esta obra un capítulo a la figura del clérigo jesuita, donde señala que «Barruel convenció a sus lectores, previamente adictos, de que la Revolución francesa se había originado de una previa guerra de religión; de que esta guerra era el resultado de una conjuración concertada por los filósofos y dirigida por Voltaire, y de que la Revolución era parte de un movimiento subversivo universal contra toda religión y todo gobierno» (Shilling, 263-264). Siguiendo a este autor, J. Herrero hace la siguiente observación: «… el éxito de Barruel no consistió en llegar a la inmensa minoría; al contrario, su público consistió en lo que hoy llamamos las «mayorías silenciosas […] Es en la intrahistoria donde sus ideas se absorben, se esparcen y difunden; donde las complejas explicaciones de conjuras y sectas van creando una visión tenebrosa y siniestra de la historia moderna, donde se van formando esos sentimientos profundos que producen las visiones, las tendencias, los acontecimientos históricos» (1973: 193). En el “Discurso preliminar del autor”, Barruel sintetiza todas las ideas que va a desarrollar en los cuatro volúmenes de que constan las “Memorias”. Estas son sus primeras palabras: «Desde los primeros días de la Revolución francesa se manifestó, con el nombre fatal de jacobinismo, una secta, que enseña y sostiene, que todos los hombres son iguales y libres. En nombre de esa igualdad y libertad asoladoras los jacobinos derribaron los altares y los tronos». Entonces, se pregunta el jesuita: «¿Pero, y qué genta es esta…? ¿Y, en qué escuela cursaron? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Cuáles sus proyectos ulteriores?». Para dar clara respuesta a estas cuestiones, qué mejor que penetrar en las entrañas de la bestia, «y, me ha parecido, que debía buscar su resolución en los anales y archivos de la misma secta imponiéndome en sus principios, proyectos, sistemas, manejos y medios». En este punto surge la lógica pregunta: ¿cómo consiguió el jesuita develar los arcanos jacobinos? Barruel lo explica así en el tercer volumen, «…amigos masones casi me forzaron a ingresar en ella, y a participar en sus reuniones», si bien, deja claro para que surta efecto donde corresponda, que «¡con gran firmeza rehusé prestar juramento!». Su vida de topo en la masonería transcurría plácidamente hasta que un día, en vísperas de la Revolución, observó actividades sospechosas que le incitaron a hacer astutas e ingeniosas preguntas con las que sonsacar a los masones de más graduación. Entonces, todo se precipitó: los masones, como poseídos por un espíritu lenguaraz y boquirroto, hablaron sin resollar de ritos y misterios, de rebeliones y conjuras, de lo divino, de lo humano… Suceso que no nos sorprende, por cuanto es sabido que no nació aún el ser humano capaz de mantener la urbanidad y discreción, bajo la insufrible pesadez del mazo retórico jesuítico. Según J. Herrero «la historia constituye una de las más fantásticas ficciones de la historia moderna, y es increíble que un hombre tan agudo como Barruel descendiese a tan obvias falsificaciones» (1973: 201). ¿Quiénes son, pues, los jacobinos? Dice Barruel, los jacobinos son el resultado de la unión de las tres sectas: la de los filósofos, los francmasones y los iluminados que, originarios de Alemania, conformarían una especie de aristocracia dentro de la masonería. Y, ¿cuáles son, entonces, sus fines? Dice Barruel, el fin de los jacobinos es «la disolución universal» de la que la Revolución francesa ha sido solo el primer jalón. (vol. I, XVI). El jesuita afirma que tiene pruebas irrefutables de que «en esta Revolución francesa, todo, hasta los delitos más atroces, estaba previsto, meditado, resuelto y establecido…» (vol. I, X). La brutalidad, la saña, la crueldad son condiciones naturales de la secta jacobina: «Tan natural es a la secta el derramamiento de sangre, la impiedad contra los altares, el furor contra los tronos y las atrocidades cometidas como a las pestes ser desoladoras» (vol. I, XVII). Para el jesuita quedan solo dos posibilidades, y, ambas, se excluyen mutuamente: «Una de las dos cosas ha de suceder: o el universal desastre o el aniquilamiento de la secta» (vol. I, XIII). Sobre la inflamada prosa del clérigo francés, J. Herrero hace la siguiente observación: «Las descripciones que de los fines de la secta jacobina hace Barruel son de una fuerza y una violencia verdaderamente incendiarias, y si consideramos la terrible pasión acumulada en las guerras napoleónicas su efecto en el mundo reaccionario, que intentaba salvar el Antiguo Régimen y buscaba pretextos para aniquilar los nacientes movimientos liberales, tuvo que ser explosivo. Barruel, mediante su casi perfecta formulación del mito, proporciona unos esquemas intelectuales que, aunque disparatados, se adaptan tan perfectamente a la virulencia del sentimiento antiliberal, que ni siquiera los más grandes pensadores conservadores se libraran de su influencia» (1973: 206). Estos dos jesuitas, Hervás y Barruel, dan un impulso definitivo a la consolidación del mito de las sectas y de la gran conspiración, que constituirá el eje del pensamiento reaccionario. Las incitaciones de estos jesuitas a la persecución y exterminio del naciente mundo liberal «fueron importantísimos factores, no tanto en la represión absolutista […] sino en la justificación ideológica y en la dirección antiintelectual y antiilustrada de esa represión. En tal sentido, concluye Herrero, estos mitos, prodigiosamente difundidos por las publicaciones periodísticas y la predicación religiosa, constituyeron uno de los mayores obstáculos a la creación de una democracia española, quizá el principal en nuestra fallida aproximación a Europa, y sin duda la fuente principal de esa irrefrenable violencia que ha ensangrentado la visa política de la España moderna» (1973: 180). LA DIFUSIÓN DEL MITO Todo el proceso reformador iniciado en el siglo XVIII bajo la égida de los reyes de la nueva dinastía borbónica, y que conoció su mayor impulso con los todopoderosos ministros ilustrados de Carlos III, Aranda, Campomanes, Floridablanca, etc., no solo se vio bruscamente frenado durante el reinado de Carlos IV (17881808) sino que incluso se produjo un retroceso que acabó anulando los tímidos avances conseguidos por tales reformas en las distintas esferas de la sociedad española. La imagen de la monarquía fue deteriorándose progresivamente tanto en el exterior como en el interior. Poco tiempo después de su llegada al trono, en 1793, cuando el nuevo rey Borbón aún se andaba ajustando la corona en su real cabeza, la de su primo y homólogo francés Luis XVI rodaba a los pies del verdugo sobre la tarima del cadalso entre el jolgorio del pueblo parisino. Se declaró entonces la guerra con Francia, finiquitada oficialmente dos años más tarde, en 1795, con la Paz de Basilea, cuya firma supuso la entrega a la República francesa de la parte española de Santo Domingo –la actual República Dominicana-. Al año siguiente, en 1796, se formalizó el tratado de San Ildefonso por el que España se convertía en mera marioneta del guiñol político francés, lo que la obligó a entrar al año siguiente en guerra con Inglaterra, cuya armada infligiría una severa derrota a la marina española el 14 de febrero de 1797 en el cabo de San Vicente, a la par que, en América, ocupaba la isla de Trinidad, situada delante de la desembocadura del Orinoco y, por lo tanto, excelente base para el contrabando. (Valdeón, Pérez, Juliá, 2007). El fondo, hiriente y vergonzoso, que presentaba la monarquía española en el lienzo de su política exterior tenía un simétrico correlato en la disposición arbitraria e insidiosa que tomaban los asuntos internos del país. La élite ilustrada se sentía decepcionada cuando no perseguida. Olavide fue procesado y condenado por la Inquisición en 1775; Cabarrús encarcelado en 1790; e, incluso, Jovellanos, magistrado íntegro y respetado, fue desterrado, en 1790, en provincias por la defensa que hizo de su amigo Cabarrús cuando cayó en desgracia. En 1792, tras la destitución del conde de Aranda, Carlos IV recurrió a Godoy, que entonces tenía veinticinco años, y que había pasado en menos de dos de simple soldado a duque de Alcudia y Grande de España. Al respecto de esta cuestión, Herrero señala que «… las veleidades de la reina habían entregado el poder y la suerte de los españoles a un jovencillo universalmente aceptado como su amante. Un rey inepto no solo acepta tan humillante situación, sino que, por influencia de su esposa, él mismo se convierte en devoto admirador y fácil juguete del favorito. La Administración, los cargos públicos que durante el reinado de Carlos III habían recaído en los más respetables varones de la corte, se reparten ahora mediante oscuras intrigas cortesanas o como premio a servicios inconfesables» (1973: 219). No acabaron ahí los reveses para la monarquía borbónica. Los humillantes tintes que perfilaban la realidad española de finales del XVIII y principios del XIX se hicieron, si cabe, más densos aún. Quedaba por llegar lo peor. El gobierno de España, de nuevo, tuvo que poner su marina a disposición de la República francesa encarnada en Napoleón Bonaparte. Las escuadras de ambos países se reunieron, en 1805, en Cádiz. Cuando intentaron salir del puerto en octubre de ese mismo año, Nelson, almirante de la flota inglesa, les salió al paso en el cabo de Trafalgar y las destruyó. Todo el esfuerzo realizado desde la época del marqués de la Ensenada para dotar a España de una armada acorde con sus inmensos dominios ultramarinos se vino a pique en una radiante mañana otoñal. La deriva de la monarquía borbónica hacia el abismo de la ignominia no encontraba tope que la frenase: tres años más tarde, el 19 de marzo de 1808, y después de una serie de infamantes intrigas palaciegas Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII, pero cuando este se dispuso a reinar, la presencia en España del ejército francés hizo que Napoleón se convirtiera en árbitro de la crisis en que estaba sumida la casa real española. Finalmente, Napoleón atrajo a Bayona a Carlos IV y a su hijo; forzó las abdicaciones de ambos, y nombró a su hermano, José I, rey de España. La Guerra de Sucesión estaba servida. (2007: 362-364). Tal cúmulo de acontecimientos negativos propició el colapso del panorama intelectual ilustrado español. La involución hizo presa en las conciencias. Tras la «maquiavélica jugada napoleónica […] Francia se convirtió en el más perverso y traidor de los países. […] De odiar a Francia a odiar todo lo francés hay solo un paso, y ese paso lo darán las fuerzas reaccionarias, explotando la intensísima emoción antifrancesa. […] Es más, el sentimiento de horror hacia Francia se exaltará a un tono de frenesí, identificando “francés” con “ateo” y “sacrílego” […] Fe católica y españolismo se identifican; la guerra contra los franceses se convierte en una cruzada religiosa, y la cultura ilustrada se define no ya como una traición a la patria, sino como blasfemia destructora del mundo católico y español». Todas aquellas ideas sobre sectas y conjuras que «durante el siglo XVIII se habían mantenido en la periferia de la cultura española, desdeñadas por los intelectuales y sostenidas por una minoría que aparecía, ante el español culto, como de inofensivos pero estrafalarios maníacos, alcanzarán una inmensa difusión, se alzaran con feroz violencia y, materialmente, aplastaran y destrozaran a los representantes de la cultura ilustrada, deteniendo de paso durante veinte años la evolución de la historia española y sembrando unas semillas de odio cuyos ecos aún resuenan en el suelo español» La sociedad española se radicaliza y España se divide en dos bandos irreconciliables: «los santos católicos, españoles castizos, monárquicos netos y absolutos, y los impíos liberales, agentes de Napoleón, traidores a la patria y miembros de una conspiración internacional para destruir la sociedad, la Iglesia y las instituciones tradicionales. Todo compromiso es impiedad, pacto con el demonio; no hay más solución que el exterminio» (1973: 222). Por oposición a la degradación que las ideas francesas han producido en la sociedad española, y, en consonancia con la nueva idea de nacionalismo que se extiende por toda Europa bajo el influjo romántico, se vuelve la mirada a lo español en busca de su «espíritu». Dentro de esta formulación reaccionaria que vuelve la mirada a un pasado en ocasiones mitificado, para buscar y hallar en él “la esencia de la españolidad”, sea esto lo que fuere, hay que situar la obra Centinela contra franceses de Don Antonio de Campmany (17421813). Para el autor «lo que constituye una nación es la fuerza moral de su espíritu y no las formas externas de territorio, riqueza, armas, etc.» Y esa fuerza se halla en la «nobleza de su origen», en las «grandezas de su tierra» en el orgullo del «glorioso pasado imperial», en la clara y recta conciencia del honor, en el deslumbrante y pulido brillo del yelmo conquistador, y, en la legendaria e inagotable fuerza viril de un pueblo que, bendecido por la divinidad, fue, no mucho ha, el acrisolado pendón primero de la cristiandad. Para Campmany, el espíritu nacional, so pena de caer en la degeneración, debe mantenerse inalterable: «todo cambio en la constitución, costumbres e incluso idioma equivale a una traición a la patria». Por un lado, la regeneración exige el desapego de todo lo francés y, por otro, la vuelta a nuestra tradición, «hay que desprenderse de todo nuestro arte afrancesado, y una nueva generación de poetas «podría ejercitar su talento en letrillas y romances populares que despertasen ideas de honor, valor y patriotismo, refiriendo proezas de esforzados capitanes y soldados nuestros en ambos mundos». Es total el compromiso y la implicación de Campmany con el espíritu nacional. Nada que pueda contribuir a su enaltecimiento escapa a su aguda mirada. Así, aconseja promover las corridas de toros por cuanto adobarán la ya, en mil y una lides, curtida piel de nuestro carácter con los varoniles rasgos de la brutalidad y el salvajismo, a la par que ayudaran a desterrar la pacífica racionalidad de la Ilustración: «Prefiriendo yo esta que llaman fiereza española, que nos puede hacer temibles, a la molicie y frivolidad filosófica del día» (Carta a Godoy de 12 de noviembre de 1806, incluida en Centinela, 225). En algunos párrafos del Centinela da la impresión de que, al oír la palabra “cultura”, el patriótico Babieca de Campmany se desboca, como asaetado por copiosa cofradía de tábanos, corriendo el peligro de despeñar su inflamado patriotismo en las inciertas y pedregosas geografías de la barbarie «Ni los libros, ni los políticos, ni los filósofos, os enseñaron la senda de la gloria. Vuestro corazón os habló y os sacó del arado y de los talleres para el campo de Marte». (Centinela, II, 6-7, cit. por J. Herrero, 225). Y más aún: «la falta de lectura de nuestro pueblo le ha preservado de este contagio (la Ilustración) y este estado es… el que seguramente nos ha salvado». Y un poco más todavía: « y, ¿podrán las mujeres ser en general más patriotas que los hombres? Me parecen que deben serlo y que será mayor su número por cuanto leen menos y no pretenden saber tanto como los hombres» (“Informe presentado a la comisión de las Cortes”, 1809, publicado por J. A. Junco en Cuadernos Hispanoamericanos, 1967, 520-551, cit. por J. Herrero, p. 225). Desde las posiciones más radicalizadas de la trinchera reaccionaria española nos llegan las soflamas de Manuel José Benito Anguita Téllez (1777-1850), más conocido como el padre Vélez, que desempeñó un destacado papel como difusor del mito durante la ocupación de la península por los ejércitos franceses. Este fraile capuchino fue autor de dos textos cuyos elocuentes títulos, Preservativo contra la irreligión y Apología del altar y del trono, hablan a las claras y por sí solos de la postura ideológica que defienden sus contenidos. La labor de este efervescente capuchino se extendió también al mundo del periodismo. Fue editor del periódico El Sol de Cádiz, desde el que ejerció «una enorme influencia en la difusión de un aspecto importantísimo del mito: la popularización de la idea de que las sociedades secretas eran las verdaderas causantes de los males de España y la identificación en la mente popular de los masones con los liberales, y de estos […] con los agentes de Napoleón» (1973: 295). Según J. Herrero, el Preservativo contra la irreligión es especialmente importante por un doble motivo. Uno, «por ser el primer tratado extenso dedicado a un análisis de la Ilustración, de la Revolución francesa y de las guerras napoleónicas, concebidas de forma exclusivamente reaccionaria, es decir, considerados todos esos fenómenos como piezas de una gran conspiración de Satán contra Dios, del mal contra el bien». No hay que olvidar que, aunque Barruel y Hervás explican, como ya hemos visto, los mismos temas desde la misma perspectiva, Barruel aún no ha sido traducido y Hervás «publicado antes de la invasión francesa, fue poco leído, ya que el clima español de 1807 tendía más bien a simpatizar con Francia» (1973: 300). Pero ahora, la situación es diferente: el levantamiento de 1808 contra las tropas invasoras enardece los ánimos del pueblo, que rezuman odio y furia contra todo lo francés, y posibilita que cualquier informe o proclama antifrancesa cale con facilidad en los exaltados ánimos de la población. El segundo motivo es que «Vélez incluye a los liberales españoles en el esquema satánico de universal conquista, de forma que proyecta contra ellos […] el odio religioso que inspira Satanás». Vélez desempeña así un papel de primer orden en la creación de la anti-España. En el Preservativo, Vélez carga las tintas contra Godoy, que aparece como la cabeza de puente de que se sirvió la hidra atea y filosófica ilustrada para introducir sus muelles y afeminados hábitos en España y corromper así la noble y varonil tradición celtíbera: «una especie de frenesí gálico se llegó a apoderar de los cerebros de muchos españoles…»; y, así fue como penetró también la impudicia parisina en los «peinados, talles altos, calzados, desenvoltura, desnudez, la molicie…». Infelices e ilusos son aquellos que piensen que las corruptoras costumbres francesas se asentaron en el sagrado solar patrio por mero influjo cultural y político. Detrás de todo estaban ellos. Fue decisión de esta maléfica caterva de filósofos la de introducir en las dependencias palaciegas al procaz Godoy, como agente encubierto, para que, en nombre de ellos, ejerciese las tareas de gobierno. En este punto, el capuchino hierve y se derrama en improperios sobre el impúdico valido «… ese ministro inmoral, irreligioso, débil por naturaleza, sayón, por principio vil, en su palacio un cínico o un sibarita, en su ministerio un déspota, un sultán. Tales prendas hicieron a Godoy el ministro más útil para los partidarios franceses en España» (1973: 309). Los liberales, que comparten los planes de destrucción universal de los filósofos, son otro de los objetivos de la afilada lengua del fraile capuchino. El instrumento mismo que han elegido para conseguir sus cainitas fines acabó por delatarlos: «La libertad de la imprenta los ha descubierto: en los papeles públicos se apellidan ellos mismos liberales». Ha sido mediante esta poderosa arma como han difundido la ponzoña filosófica francesa, «sembrando el desconcierto en el pueblo y preparando el camino para el invasor». Vélez no deja pasar la ocasión de volcar su ferocidad contra Quintana, «quien fue junto con Jovellanos -observa Herrero- el más noble y desinteresado de los ilustrados españoles que participaron en las tareas gaditanas, aunque solamente en funciones burocráticas y no políticas, y sobre quien los eclesiásticos lanzaron las más terribles acusaciones». De su periódico, el Semanario Patriótico, dice Vélez lo siguiente: «Esta es la época en que apareció en la España el primer periódico de ideas liberales bajo el título de Semanario Patriótico… Desde sus números comenzó a esparcir, bajo la parte política, máximas odiadas de los españoles, ideas bebidas en la fuente de la filosofía… El ha sido el órgano de los filósofos, el oráculo de los liberales, el maestro de algunos de nuestros escritores, el modelo de otros publicistas, el reverbero y fanal de las luces que en este siglo esparció la filosofía». En opinión de Herrero, «el Preservativo constituye el ataque más violento contra los liberales escrito en su época, Su influencia fue inmensa y se extendería a lo largo de todo el siglo; él contribuyó, junto con las traducciones de Barruel, más que ninguna otra obra, a difundir el mito reaccionario y a identificar en el espíritu conservador español los conceptos de “moderno”, “europeo” y “liberal” con lo antiespañol; a crear el mito de las dos Españas, de la anti-España; a producir esa sangrienta discusión que envenenaría por más de un siglo la existencia española» (1973: 314). No podemos terminar este breve cartografiado de la geografía ideológica en que se fraguó el mito reaccionario de la “conjura universal” sin dar cuenta de la obra del célebre dominico sevillano Fray Francisco Alvarado, que firmó buena parte de su obra con el seudónimo de “El Filósofo Rancio”. Qué mejor, para ir haciéndonos una idea de la personalidad de este personaje, que dejar su presentación a cargo de quien lo descubrió a la Modernidad, el ilustre polígrafo español D. Marcelino Menéndez Pelayo: Era su erudición la del claustro, encerrada casi en los canceles de la filosofía escolástica; pero ¡como había templado sus nervios y vigorizado sus músculos esta dura gimnasia! ¡De cuán admirable manera aquel alimento exclusivo, pero sano y robustecedor se había convertido en sustancia y médula inagotable de su espíritu! ¡Con que claridad veía las más altas cuestiones así en sus escondidos principios como en sus consecuencias más remotas! ¡Qué haz tan bien trabado formaban en su mente, más profunda que extensa, las ideas y cómo las fecundizaba, hasta convertirlas en armas aceradísimas de polémica! […] No hay en la España de entonces quien le iguale ni aun de lejos se le acerque en condiciones para la especulación racional. Puede decirse que está solo y que llena un período de nuestra historia intelectual. Es el último de los escolásticos puros… (Heterodoxos, II, p. 737). No vamos a recurrir a excusas, que no serían en todo caso más que vanos subterfugios, para justificar nuestra total y culpable ignorancia de la existencia en la palestra intelectual española de semejante atleta dominico. No, no haremos tal cosa. Lo que sí haremos es tratar de dar, en las líneas que siguen, cuenta documentada aunque escueta de la vida y obra de uno de los frailes más rancios de la no ciertamente escasa nómina de frailes rancios que la rancidez de la frailería católica española ha esparcido sin descanso y a lo largo de los siglos por las sufridas tierras de nuestra España. Francisco Alvarado vino al mundo en Marchena, Sevilla, el día 25 de abril de 1756 y murió el 23 de marzo de 1814. Con 16 años ingresó en el convento dominico de Sevilla donde realizó estudios de filosofía y teología. Con la llegada de las invasoras tropas francesas a Sevilla, en 1810, Alvarado se trasladó a Tavira, en la región portuguesa del Algarve, cuyas treinta y siete iglesias hicieron con toda seguridad más soportable el alejamiento de su tierra natal. Fue en esta población donde escribió, alarmado por la deriva liberal que tomaban las discusiones en el Cádiz preconstitucional, casi medio centenar de cartas, firmadas con el seudónimo de “El Filósofo Rancio”, en las que alertaba del peligro de tales ideas liberales, a la vez que alentaba a luchar contra ellas. Después de estudiar la Cartas, Herrero afirma que la filosofía del dominico, «su visión del mundo no es más que una síntesis tosca y confusa de los clásicos de la reacción, Barruel, Mozzi, etcétera». El Rancio ataca con dureza los principios que fundamentan la base del pensamiento político ilustrado. Esa nueva ordenación jurídica que recoge los nuevos derechos de propiedad, libertad, igualdad, seguridad, debe hacerse, según el dominico, siguiendo los dictámenes de la recta razón y como esta se halla «oscurecida con las tinieblas en que la envolvió el pecado y debilitada por la rebelión de las pasiones», necesita que la clara luz del fanal de la revelación le muestre el camino de la verdad: «La revelación, pues, es la que asegura y purifica de error los dictámenes de la recta razón, de donde deben partir las leyes que constituyan sólida y justamente la sociedad civil… » (I, 44-45. 323) Es en el Evangelio donde se encuentran los verdaderos conceptos que la impura filosofía ha corrompido: «Si tuviesen ojos siquiera, y si hubieran hecho de su religión el estudio que deben, habrían hallado que solo el Evangelio es el que ha descubierto y afianzado los derechos del hombre. ¿Puede este aspirar a más, en cuanto a dignidad, que a llamarse y ser hijo de Dios? La demoledoramente peregrina fuerza argumentativa del Rancio, aquella que supo arrancar del eximio polígrafo tan nunca bien merecidos elogios resuena rotunda e inapelable… «¿Hay una propiedad que sea comparable con la de ser hijo de Dios y coheredero de Jesucristo? ¿Cabe una libertad igual a la de los hijos de Dios? […] ¿Puede concebirse una igualdad mayor que la que tienen entre sí los hermanos hijos de un mismo Padre y los miembros de un mismo cuerpo, regidos por una misma cabeza? […] ¿Es posible, en fin, imaginar una mayor seguridad que la que por parte de nuestro eterno Rey tenemos de que tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza…? Según Herrero, «al mover la discusión desde el plano político al plano espiritual nuestro fraile se propone rechazar esos derechos humanos, que repugnan a su profundo sentido autoritario de la existencia, a su violenta agresividad emocional y a ese desprecio por el pueblo que comparte con sus correligionarios políticos» (1973: 325). La sutileza de los requiebros dialécticos que la pluma de nuestro fraile dominico acostumbra a trazar cuando “demuestra” las imposturas e iniquidades del pensamiento liberal español, de un incipiente liberalismo hispano que intenta fraguar en el Cádiz preconstitucional una primera base democrática para la sociedad española, alcanza una insospechada altura con el fino alarde argumentativo de que hace gala cuando trata de justificar la necesidad de la desigualdad humana. Como apunta J. Herrero, esta argumentación «es de una trivialidad tal que no sorprenderá a quienes hayan seguido con cierto detenimiento la exposición que de su pensamiento venimos haciendo». Este es el razonamiento del clérigo dominico: «es indispensable trabajar y sudar si es que hemos de comer y subsistir». Una vez establecida esta cuestión, supongamos por un momento «que todo sea de todos, como parece la primera consideración de la naturaleza»; ¿qué ocurriría? Nuestro fraile lo tiene claro: «Vendrá a suceder que sea muy raro el que trabaje y muchos los que acudan en llegando la hora de comer; que cada uno esperará que otro sea el que sude mientras el huelga.» Indudablemente urge domeñar tal anarquía y, para ello, se establece el derecho de propiedad: «Fue, pues, indispensable que cada uno contara con algo suyo que mirase como propio, para que trabajando en ello y sudando, resultara de donde él y otros pudieran mantenerse». Ahora bien, es sabido que unos hombres son fuertes y otros débiles, por lo que «sucedió lo que infaliblemente debió suceder y lo que importaba al bien general que sucediese, a saber: la distinción de pobres y ricos». En este punto, El Rancio sintió la necesidad de alabar al Señor: «¡Admiramos en esta diversidad de suertes la inmensa sabiduría del común Autor, que desde lo alto dispone para la permanencia, conservación y comodidad de los hombres!». De esta asimétrica armonía que el inmutable orden natural exige «resulta que la tierra destinada para el uso del hombre unos tengan mucha y otro ninguna porción y, por consiguiente, que unos abunden y a otros todo les haga falta». Y, aunque, feliz y normalmente «el pobre, mirando como obra de la Providencia la abundancia del rico, respeta su propiedad como inviolable», hay ocasiones en que contagiado por la peste filosófica el pobre «mira con ojos avarientos la opulencia del rico. Si las fuerzas o la astucia le bastan, nada deja por hacer para usurparle y robarle hasta el último maravedí. Pero si es cobarde se suele meter a periodista y se vale de la filosofía como pudiera del puñal o de la escopeta». Por si acaso quedan dudas de la añeja finura intelectual del fraile dominico valga como remate y colofón de esta reveladora instantánea la ecuánime división que El Rancio hace de la sociedad; por un lado están los «Buenos: rey, pares, nobleza, monarquía absoluta, títulos, papa, obispos, curas, católicos, ricos…» y, por otro lado, los «Malos: filósofos, abogadillos, mediquillos, saltimbanquis, judíos, calvinistas, jansenistas, ricos entrampados, clérigos arrepentidos, abates de becoquín y pantalón, y toda esa perra canalla». Sin comentarios. CONCLUSIÓN Errado andaría quien se dejase llevar por la engañosa impresión de simplicidad e incluso de puerilidad, que dan a veces las argumentaciones de esta cosecha de polemistas, salidos en su mayoría de las filas más radicales de la clerecía hispana. Para conjurar tal peligro, pues de peligrosa hay que calificar semejante relajación, se hace necesario por nuestra parte realizar un doble esfuerzo: uno de contextualización histórica, que nos permita calibrar en su justa medida el peso de las “simplistas argumentaciones” de estos pensadores, y, otro para situarnos en la perspectiva adecuada que nos muestre la poderosa y nefasta influencia que las ideas condensadas en esta estructura ideológica tuvo y sigue teniendo en nuestra sociedad. Basta una mirada a la historia española de los dos últimos siglos para cerciorarse de la fenomenal capacidad de sugestión que su llamada, presta a despertar el miedo y rezumante de odio e intolerancia, ha ejercido sobre las conciencias de importantes segmentos de nuestra sociedad. Todavía en nuestros días es esgrimida como incuestionable axioma para la vindicación ante la opinión pública de injustificables y arbitrarias declaraciones de guerra. Por otro lado, y a pesar de que los anaqueles de las estanterías de las secciones de Historia de nuestras bibliotecas registran múltiples ejemplos, no por ello deja de sorprendernos menos el hecho de que toda esta parafernalia ideológica que tantos sufrimientos ha causado a la sociedad esté basada no en hechos objetivos y tangibles, sino en aire y tinta. En el aire que, modulado en palabras otrora esparcidas desde púlpitos de labrada madera y ahora desde asépticas tribunas digitales, manipula la conciencia de los hombres para moverlos a la defensa no de intereses comunes y generales, sino de aquellos otros intereses privados y particulares que confirman aún más si cabe a las minorías rectoras de la sociedad en sus posiciones de privilegio. Y, en la tinta con que plumas de ave entonces e impresoras de inyección ahora impregnaron e impregnan las blancas cuartillas de papel, volcando sobre ellas, subrepticia e impunemente, las semillas de la vilencia. Por todo ello, prudente y esforzado lector de infinita paciencia que has llegado hasta el final de este modesto trabajo, no parece conveniente que te dejes confundir por la apariencia de inofensiva respetabilidad, si bien un tanto gesticulante y vocinglera, que muestran a menudo los defensores de esta fratricida ideología. Referencias bibliográficas Álvarez Junco, José (2007): Mater Dolorosa, la idea de España en el siglo XIX. Madrid, Taurus. Arouet, François-Marie “Voltaire” (2007): Diccionario filosófico. Madrid. Akal. Arouet, François-Marie “Voltaire” (2009): Tratado de la tolerancia. Barcelona, Crítica, S.L. Cassirer, Ernst (2008): Filosofía de la Ilustración. México, D.F, Fondo de Cultura Económica. Ferrer Benimeli, J. A. (1974): La masonería española en el siglo XVIII. Madrid, Siglo XXI. Julio Valdeón, Joseph Pérez y Santos Juliá (2007): Historia de España. Madrid, Espasa-Calpe. Herrero, Javier (1973): Los orígenes del pensamiento reaccionario español. Madrid, Cuadernos para el diálogo, S.A. Menéndez Pelayo, Marcelino (1956): Historia de los heterodoxos españoles, vol. II. Madrid, Editorial católica, S.A. Moliner, María (2004) Diccionario del uso del español. Madrid, Gredos. Newsweek, 10-03-2003, p.17, cit. Juan Stam. El lenguaje religioso de George W. Bush: análisis semántico y teológico. http://servicioskoinonia.org Preston, Paul (2011) El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Barcelona. Debate. Real Academia Española (2001): Diccionario de la lengua española (=DRAE). Madrid, Espasa-Calpe. Sarrailh, Jean (1974): La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. México, Fondo de Cultura Económica. Tomsich, Mª Giovanna (1972): El jansenismo en España. Estudio sobre las ideas religiosas en la segunda mitad dl silo XVIII. Madrid, Siglo XXI. Vázquez Montalbán, Manuel (2009): Los demonios familiares de Franco. Madrid. Debolsillo.