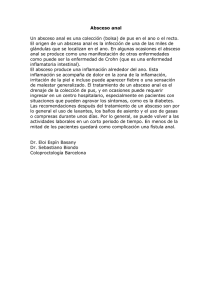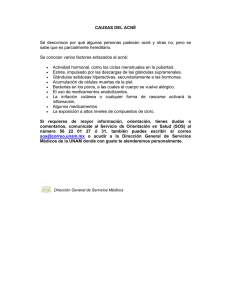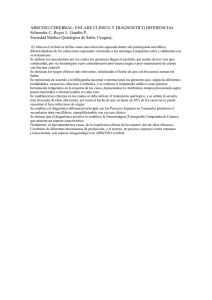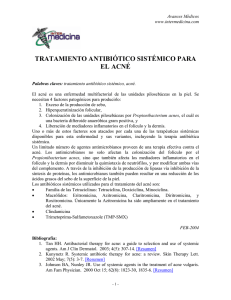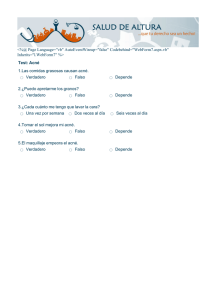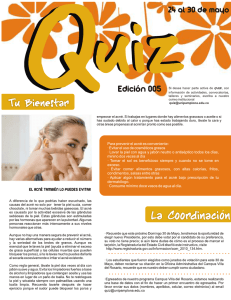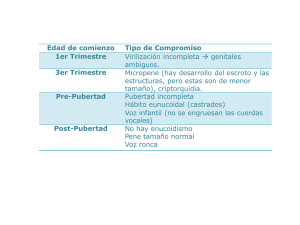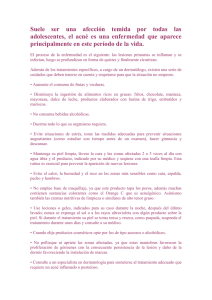enfermedad de
Anuncio

Volumen 3 Número 9 Año 2015 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Dr. Marco Antonio Tovar HIPOGONADISMO SECUNDARIO EN EL VARÓN Dr. Marco Antonio Tovar EDAD BIOLÓGICA Y ENVEJECIMIENTO CELULAR Nora Ernestina Martinez Aguilar ACNÉ Y LA IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS DE LIMPIEZA Rossana Janina Llergo Valdez EDITORIAL MOZART Y EL CEREBRO ebo confesar que mi admiración por Wolfgang Amadeus Mozart se remonta a partir de mi adolescencia, cuando aún sin identificar con precisión los instrumentos que escuchaba, la música de este genio me parecía un remanso de tranquilidad y sensatez. Terminé enamorándome de su figura con la aparición en la pantalla grande de Amadeus, la obra cumbre y controversial de Miloš Forman. Más de dos décadas después de que fue propuesto por vez primera el “efecto Mozart” —la afirmación de que escuchar su música aumenta de alguna forma las funciones cerebrales—, sigue siendo un tema muy debatido. Varios estudios han encontrado que en algunas personas la exposición a estas melodías mejora ciertas habilidades, pero si este impacto sólo se limita al trabajo de Mozart, es aún incierto. Un estudio reciente a pequeña escala aportó algunas pruebas interesantes al respecto. Se encontró que la Sonata en re mayor de Mozart para dos pianos, produjo resultados originales y llamativos; se señaló un efecto mensurable sobre “un patrón de actividad de las ondas cerebrales” vinculado a la memoria, la cognición y la resolución de problemas. El aumento de esta actividad se encontró entre adultos jóvenes y ancianos sanos. En contraste, escuchar una de las piezas para piano más populares de Beethoven, Für Elise, no tuvo el mismo efecto en estas personas, lo que sugiere que el cerebro responde a las características específicas de la obra de Mozart. Los autores (de la Universidad Sapienza de Roma) señalaron: “Los resultados preliminares permiten establecer la hipótesis de que la música de Mozart es capaz de activar los circuitos neuronales corticales relacionados con funciones cognitivas y de atención”. El trabajo se publicó en la revista Consciousness and Cognition. En el estudio, a 30 participantes se les aplicaron electrodos en el cuero cabelludo para registro EEG de patrones de ondas cerebrales. El primer grupo estuvo formado por 10 individuos jóvenes y saludables (con edad promedio de 33 años); el segundo con otras 10 personas de edad avanzada, sin defectos cognitivos conocidos (con una edad promedio de 82 años); y el tercero con los 10 restantes, a quienes se les había diagnosticado deterioro cognitivo leve (con una edad promedio de 77 años). ria y la cognición, y produce una mente abierta para la resolución de problemas. En contraste, no encontraron cambios en la actividad cerebral después de que los sujetos escucharon a Beethoven. Esto sugirió que los resultados no fueron sólo una consecuencia de escuchar la música en general. Tampoco se encontraron estos cambios entre las personas que sufrían deterioro cognitivo leve. Cabe señalar que en un estudio anterior, otro grupo de personas con esta condición mostraron que al escuchar esta pieza se producía una mejora en el desempeño de tareas espaciales. Estos investigadores postularon que ello refleja una plasticidad cerebral compensatoria por parte de estos pacientes. Pero entonces, ¿por qué Mozart? Los investigadores concluyen que en gran parte de su música, incluyendo la sonata aquí mencionada, “cada elemento de la tensión armónica y melódica encuentra una resolución que confirma las expectativas de los oyentes”. En otras palabras, la música de Amadeus tiende a ser racional y meticulosamente organizada, “quizá encontrando eco en la organización de la corteza cerebral”. Gracias Wolfgang. Dr. Marco Antonio Tovar Todos ellos fueron estudiados en el laboratorio dos veces. En su primera visita, después de 10 minutos de silencio, escucharon el primer movimiento de la Sonata en re mayor de Mozart para dos pianos, registrándose sus ondas cerebrales. Una semana después escucharon Für Elise de Beethoven, en las mismas condiciones. Los investigadores encontraron, tanto en los adultos como en los ancianos sanos, que después de escuchar a Mozart mostraban un aumento de la potencia alfa y en el índice MF de frecuencia de la actividad de fondo. Este patrón está vinculado al IQ, a la memo- Julio-Agosto 1 DIRECTORIO Comité científico Dr. Eduardo Meaney Mendiolea Cardiólogo-Investigador. Sección de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Medicina. Instituto Politécnico Nacional. Comité editorial Dr. Raúl Romero Cabello.1,2 Dr. Rodrigo Romero Feregrino.2 Dr. Raúl Romero Feregrino.2 1 Facultad de Medicina UNAM. 2 Instituto para el Desarrollo Integral de la Salud IDISA, Asociación Mexicana de Vacunología AMV. Dr. Raúl Romero Cabello Pediatra-Infectólogo. Director General del Instituto para el Desarrollo Integral de la Salud. Presidente de la Asociación Mexicana de Vacunología. Dr. Víctor Jesús Sánchez Michaca Pediatra. Presidente de la Federación Pediátrica del Centro. Director del Hospital Torre Médica. Dr. Gavin Carrión Crespo Coloproctólogo, Hospital Ángeles México. Miembro del Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología. Dra. Nora Ernestina Martinez Aguilar. Inmunología Clínica, Alergia. Medicina Genómica. Dra. Rossana Janina Llergo Valdez Dra. María Isabel Rojo Gutiérrez Dermatóloga, Dermatooncóloga y Cirujana Dermatóloga. Jefe del Servicio de Alergia. Hospital Juárez de México. SS. Dra. Leticia Belmont Martínez Pediatría- Medicina Interna Pediátrica. Errores Innatos del Metabolismo. Instituto Nacional de Pediatría. CMNSXXI. Directora Médica de Cistinosis en México. Dra. María Eugenia Vargas Camaño Medicina Interna- Inmunoalergia. Jefe del Servicio de Inmunología Clínica y Alergia. Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. ISSSTE. Dr. Marco Antonio Tovar Editor médico. Universidad Nacional Autónoma de México. César Misael Gómez Altamirano,1 Ricardo Abraham Rosales Zamarripa,2 Raúl Romero Cabello.3 1 Subdirector del Consejo Nacional de Vacunación, SSA. 2 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, SSA. 3 Asociación Mexicana de Vacunación. Facultad de Medicina UNAM. Hospital General de México, SSA. EDICIONES FRANCO Editor Responsable: Cordinadora Editorial: Corrección y Estilo: Director General: Directora Comercial: Ejecutivos de Ventas: Contacto: Editor de Arte: Digital: Dr. Marco A. Tovar Montserrat Celorio Claudia Sáenz Guillermo Uscanga Jacqueline Torres 044 55 4940 4424 / [email protected] Isabel Contreras 044 55 1750 9363 / [email protected] Juan Alcántara 044 55 2653 0756 / [email protected] Kira Preza 044 55 1841 8792 / [email protected] Leticia Pérez Moreno 044 55 5451 6615 [email protected] Víctor Hurtado Flores Eduardo González www.galenus.com.mx Av. Félix Cuevas 520 Primer piso. Col. Del Valle México, D.F. 03100 Tels: 5593 1240 / 5593 1290 [email protected] Galenus®. Derechos Reservados© 2012. Vol. 3, Núm. 9, Periodo Julio - Agosto 2015. Es una publicación periódica bimestral editada por Ediciones Franco S.A. de C.V., con domicilio en Av. Felix Cuevas 520, 1er piso, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03100. Editor responsable Dr. Marco A. Tovar. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04–2012–091110454400–102, ISSN en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Titulo y Contenido en trámite ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Marca Registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Impresa por Preprensa Digital, S.A. de C.V. Distribuida por BMD&TBS, con domicilio en Oriente 229, 118, Agrícola Oriental, Iztacalco, México, D.F., 08500. El contenido y las opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad de sus autores, por lo que no necesariamente reflejan la opinión del Editor Responsable de la publicación. Se encuentra totalmente prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de esta publicación. CONTENIDO 06 Absceso Anal Artículo de revisión 13 28 Edad biológica y envejecimiento celular Hipogonadismo secundario en el varón 34 Alzheimer diagnóstico clínico (primera parte) 42 Eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización 01 Editorial 18 Acné la importancia de los hábitos de limpieza 23 Los endulcolorantes no calóricos en el contexto de la salud y la enfermedad 46 Preguntas de autoevaluación ABSCESO ABSCESO ANAL ARTÍCULO DE REVISIÓN • Gavin Carrión Crespo • Coloproctólogo, Hospital Ángeles México. Miembro del Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología. Resumen Un absceso anorrectal corresponde a una acumulación de material purulento en una región o espacio cercano al ano o al recto. Éste puede drenar su contenido a través de un orificio en la piel perianal o en la mucosa rectal, con lo que puede dar origen a la formación de una fístula. La mayoría de los abscesos anorrectales tienen un origen criptoglandular (90 a 97%). La incidencia del absceso anal es relativamente alta y es más común en varones jóvenes. Se debe hacer una diferenciación entre absceso perianal, interesfintérico, isquiorrectal y supraelevador. La historia clínica y la exploración física son suficientes para hacer el diagnóstico y la indicación de cirugía de urgencia. La meta de la cirugía es realizar un adecuado drenaje del sitio de infección y preservar la función muscular de los esfínteres. Palabras clave: abscesos, absceso anorrectal, fístula, fístulas anorrectales. 06 Abstract Ano-rectal abscess corresponds to an accumulation of purulent material in a region or space close to the anus or rectum and its contents may be drained through a hole in the perianal skin or to the rectal mucosa, and can thus give rise to the formation of a fistula. Most ano-rectal abscesses have cryptoglandular origin (90 to 97%). The incidence of anal abscess is relatively high, and the condition is most common in young men. A distinction is made between subanodermal, intersphincteric, ischioanal, and supralevator abscesses. The patient history and clinical examination are diagnostically sufficient to establish the indication for surgery. The goal of surgery is thorough drainage of the focus of infection while preserving the sphincter muscles. Key words: abscesses, ano-rectal abscess, fistula, ano-rectal fistulae. n absceso anorrectal corresponde a una acumulación de material purulento en una región o espacio cercano al ano o al recto. Éste puede drenar su contenido a través de un orificio en la piel perianal o en la mucosa rectal, pudiendo de esta manera dar origen a la formación de una fístula, la cual corresponde a un conducto de paredes fibrosas que comunican a la cripta anal que le dio origen con la piel perianal o con el recto.1 Por lo anterior, los abscesos anorrectales y las fístulas anorrectales constituyen padecimientos relacionados y evolutivos, el primero como la forma aguda y el segundo como la fase crónica.2,3 Es un padecimiento común con una incidencia de dos casos por 10,000 habitantes por año. Es más común entre los 30 y los 50 años y con predominio en el género masculino (de 2:1 a 3:1).4 Etiología y clasificación Con respecto a su etiología, en 1878 Chiari postuló la teoría del origen criptoglandular, la cual señala que la cripta anal sufre una infección y se obstruye, con la participación, por lo general, de enterobacterias. En los abscesos que se originan en la piel perianal, las infecciones pueden ser desencadenadas por otros grupos de bacterias como Staphylococcus. El número de glándulas varía, pero son encontradas con mayor frecuencia en la región posterior.3 anorrectales tienen un origen criptoglandular (90 a 97%).4,5 El absceso anal se forma de inicio en el espacio interesfintérico; en este sitio se puede expandir de forma directa a la zona perianal y presentarse clínicamente como un absceso subcutáneo. Un absceso que se abre a través del esfínter anal externo da origen a un absceso isquiorrectal o isquioanal. La mayoría de los abscesos anorrectales tienen un origen criptoglandular en un 90 a 97% Cuando el absceso se extiende de forma proximal forma un absceso supraelevador.6 La incidencia de los diferentes tipos de abscesos varía, siendo más comunes los de presentación más superficial. Éstos contienen flora intestinal mixta, (Escherichia coli, Bacteroides) y bacterias halladas en la piel (Staphylococcus aureus). La diferenciación entre los tipos de bacterias no es relevante para el tratamiento del absceso. Hay situaciones especiales como pacientes inmunocomprometidos en los que se pueden encontrar otro tipo de microorganismos, como el de la tuberculosis y actinomicetos.7 En la Figura 1 se esquematizan los diferentes tipos de abscesos: 1. Absceso perianal 2. Absceso interesfintérico Figura 1. Clasificación del absceso anal. 3. Absceso isquiorrectal 4. Absceso supraelevador 4 Los abscesos anorrectales se denominan primarios o inespecíficos cuando tienen un origen criptoglandular; y secundarios o específicos cuando se relacionan con otras enfermedades, como la enfermedad de Crohn, tuberculosis, traumatismos, cirugía anorrectal previa, cáncer anal o rectal, radiación, linfomas y leucemias, entre otras causas. La mayoría de los abscesos 2 3 1 Julio-Agosto 07 Síntomas y diagnóstico Los síntomas del absceso anal incluyen aumento de volumen o tumefacción perianal con hipertermia e hiperemia local. El síntoma pivote es el dolor que aumenta de forma progresiva, que va a la par del incremento del volumen, muchas veces llega a ser discapacitante y se intensifica al sentarse, deambular, toser o estornudar.8 El estado general no se encuentra afectado, a menos que coexistan otras enfermedades como diabetes o estados de inmunosupresión; en estos enfermos la evolución es muy rápida y grave, pudiendo extenderse en todo el periné, dando lugar a una gangrena de Fournier, que puede poner en riesgo la vida del paciente. Por lo anterior, la exploración proctológica se debe realizar con sumo cuidado. La anoscopia y la rectosigmoidoscopia añaden muy poca información, por lo que deben evitarse.4,9 Los estudios diagnósticos de imagen no son necesarios en la mayoría de los pacientes; mediante una exploración física cuidadosa se realiza el diagnóstico preciso. En el caso particular del absceso supraelevador, estudios de imagen como la tomografía o la resonancia magnética sí resultan útiles, ya que no son cuadros floridos como en el resto de los abscesos. Los pacientes pueden cursar con síntomas generales como malestar general y fiebre, o pueden manifestar disuria; en estos casos el tacto rectal revela una zona de induración o de fluctuación y los pacientes refieren un dolor vago en la parte baja de la pelvis.3,4 En caso de duda diagnóstica, la tomografía y la resonancia magnética son los estudios de primera elección. En algunos casos el ultrasonido endoanal también puede estar indicado, siempre y cuando el paciente lo tolere. Éste permite establecer la localización del absceso y la vía de acceso quirúrgico. En otros pacientes, la exploración bajo anestesia permite una adecuada revisión y diagnóstico del absceso. 08 Tratamiento Antes de realizar una intervención quirúrgica se debe establecer la función del esfínter anal y su continencia por medio de la historia clínica y con las diferentes puntuaciones de incontinencia, sobre todo para valorar una posible fistulotomía primaria acompañando al drenaje del absceso. La manometría anal carece de valor en este padecimiento. En resumen, el diagnóstico del absceso anal se establece mediante el interrogatorio, la inspección y la palpación. Los estudios de imagen se reservan sólo para abscesos supraelevadores o recurrentes.5 La técnica para drenar un absceso depende del tipo de éste. Por lo general se realiza bajo anestesia local o regional El tratamiento del absceso anal es quirúrgico. Se debe realizar un drenaje en el momento del diagnóstico y nunca posponerlo. El propósito del drenaje es descomprimir la cavidad del absceso para prevenir la progresión del mismo y las complicaciones secundarias, como pueden ser el absceso pélvico o la gangrena de Fournier.10 El absceso anal es una urgencia quirúrgica y la exploración en quirófano siempre está indicada, incluso en aquellos casos en los que se presenta la perforación espontánea del absceso, para asegurar un adecuado drenaje y evitar la recurrencia y disminuir la probabilidad de la formación de una fístula. El manejo conservador con antibióticos no está indicado, así como tampoco la toma de cultivos.4 La técnica para drenar un absceso depende del tipo de absceso. Por lo general se realiza bajo anestesia local o regional. En los abscesos perianales o isquiorrectales se debe hacer una incisión en radiada o en forma de huso en el sitio de tumefacción, la segunda sobre todo en los casos en donde hay tejido desvitalizado, para permitir así su desbridación. La incisión debe ir paralela a las fibras musculares del esfínter anal externo y lo más cercano posible a la apertura anal, ya que en caso de que se desarrolle una fístula, ésta se presentará con un trayecto corto y más fácil de resolver.11 En los abscesos interesfintéricos, en los que el absceso se halla por completo en el conducto anal, un drenaje transanal con una esfinterotomía interna es el procedimiento de elección.12 Los abscesos supraelevadores se pueden drenar de forma transrectal o perianal. En estos casos un estudio de imagen, como el ultrasonido endoanal, permite establecer la localización del absceso y la integridad del músculo elevador del ano. Si el elevador está intacto y el absceso está confinado sólo a la fosa pélvica, el drenaje se debe realizar de forma transrectal para evitar la formación de una fístula compleja. Por otra parte, si el elevador del ano está involucrado y el absceso diseca hacia la fosa isquiorrectal, se recomienda realizar el drenaje vía transisquiorrectal. Es importante que el sitio del drenaje sea amplio y asegurarse de que quede abierto, en los casos en los que el drenaje es profundo se puede ferulizar el sitio con un drenaje de Penrose por unos días. Una de las causas de recurrencia es el drenaje insuficiente, por lo que se debe asegurar un amplio drenaje sin lesionar estructuras sanas y, sobre todo, el complejo esfinteriano.4,13 La identificación de un trayecto fistuloso al momento del drenaje no siempre requiere fistulotomía primaria, ya que en muchos casos ésta cierra de forma espontánea sólo con el drenaje. Por otro lado, hay revisiones en las que la realización de fistulotomía primaria reduce el número de intervenciones posteriores, pero ésta se relaciona con un mayor riesgo de incontinencia; por lo anterior, sólo debe reservarse la fistulotomía primaria en casos de fístula superficial y en manos de un cirujano coloproctólogo.14 El desarrollo de una fístula es la secuela más común de un absceso anal. Se dice que es la forma crónica de la enfermedad. Son variables los informes en la literatura sobre la formación de fístula y van del 7 al 66% de los casos. En otras revisiones se documenta que la formación de una fístula anal varía según el tipo de absceso; se ha encontrado fístula anal en el 14% de los casos de un absceso perianal, en un 35% de abscesos interesfintéricos y en un 60% de los isquiorrectales.15 Dentro del manejo preoperatorio no está indicada la preparación mecánica de colon ni la aplicación de enemas. En el posoperatorio las heridas se deben dejar cicatrizar por segunda intención y realizar aseo con agua limpia. El uso de antisépticos es debatible debido a que se han relacionado con el riesgo de citotoxicidad.4,16 El empaquetamiento de la herida no es recomendable. El uso de antibióticos tampoco está indicado por completo, éstos se reservan para pacientes inmunocomprometidos o en procesos infecciosos muy extensos. Dentro de las complicaciones del drenaje de absceso anal están las comunes a otras cirugías de ano, como hemorragia y retención urinaria. La incontinencia no es común en manos expertas y sobre todo si se evita la fistulotomía primaria.17 Conclusiones La incidencia del absceso anal es relativamente alta y es más común en varones jóvenes. El absceso anal tiene su origen en las glándulas de las criptas anales del espacio interesfintérico y se puede clasificar como absceso perianal, interesfintérico, isquiorrectal y supraelevador. La historia clínica y la exploración física son por lo general suficientes para realizar el diagnóstico. En abscesos supraelevadores y en abscesos recurrentes suele requerirse tomografía, resonancia magnética o ultrasonido endoanal. La formación de una fístula anal varía según el tipo de absceso; 14% de los casos de un absceso perianal, 35% de abscesos interesfintéricos y 60% de los isquiorrectales El absceso anal es una urgencia quirúrgica y debe realizarse drenaje del mismo al momento del diagnóstico. El abordaje, transrectal o perianal, depende de la localización del absceso y la meta es asegurar un drenaje amplio, teniendo cuidado de no lesionar el esfínter anal. La fistulotomía primaria se reserva para cirujanos expertos y para casos con fístulas superficiales; si hay alguna duda se indica su realización en un segundo tiempo quirúrgico en caso de desarrollar la fístula. Las heridas deben cicatrizar por segunda intención manteniéndose con lavados con agua limpia. El uso de antibióticos está recomendado sólo para pacientes inmunocomprometidos. Julio-Agosto 09 REFERENCIAS 1 Zanotti C. An assessment of the incidence of fistula-in-ano in four countries of the European Union. Int J Color Dis 2007; 22:1459–1462 2 Sainio P. Fistula-in-ano in a defined population. Incidence and epidemiological aspects. Ann Chir Gynaecol 1984; 73:219–224 3 Rodríguez-Wong U. Abscesos y fístulas anorrectales. Rev Hosp Jua Mex 2013; 80(4): 243-247 4 Ommer A. German S3 guideline: anal abscess. Int J Colorectal Dis 2012 5 Klosterhalfen B. Anatomic nature and surgical significance of anal sinus and anal intramuscular glands. Dis Colon Rectum 1991; 34:156–160 6 Abeysuriya V. The distribution of the anal glands and the variable regional occurrence of fistula-in-ano: is there a relationship? Tech Coloproctol 2010; 14:317–321 7 Devaraj B. Recent smoking is a risk factor for anal abscess and fistula. Dis Colon Rectum 2010; 54:681–685 8 Rizzo JA, Naig AL, Johnson EK. Anorectal abscess and fistula in-ano: Evidence-based management. Surg Clin N Am 2010; 90: 45–68 9 Ommer A. Clinical practice guideline: cryptoglandular anal fistula. Dtsch ArzteblInt 2010; 108:707–713 10 Yilmazlar T. Fournier’s gangrene: an analysis of 80 patients and a novel scoring system. Tech Coloproctol 2010; 14:217–223 11 Yano T. Prognostic factors for recurrence following the initial drainage of an anorectal abscess. Int J Color Dis 2010; 25:1495–1498 12 Astiz JM. M. Abscesos y fístulas anorrectales. Rev Argent Cirug 2007; 92 (3-4): 146-54 13 Oliver I. Randomized clinical trial comparing simple drainage of anorectal abscess with and without fistula track treatment. Int J Color Dis 2010; 18:107–110 14 Fucini C. One stage treatment of anal abscesses and fistulas. A clinical appraisal on the basis of two different classifications. Int J Color Dis 1997; 6:12–16 15 Aboulian A. Early result of ligation of the intersphincteric fistula tract for fistula-in-ano. Dis Colon Rectum 2011; 54:289–292 16 Garg PK. Seton drainage in high anal fistula. Int J Color Dis 2011; 26:1495 17 Hamadani A, Haigh PI, Liu IL, et al. Who is at risk for developing chronic anal fistula or recurrent anal sepsis after initial perianal abscess? Dis Colon Rectum 2009;52:217–21 10 EDAD BIOLÓGICA EDAD BIOLÓGICA Y ENVEJECIMIENTO CELULAR • Nora Ernestina Martínez Aguilar. • Inmunología Clínica, Alergia. Medicina Genómica. Resumen Summary La edad biológica es la que realmente tiene el cuerpo y depende del envejecimiento celular. Sirve de indicador de probables enfermedades crónicas y se relaciona con la esperanza de vida. Una vez terminado el crecimiento y desarrollo, o antes, inicia el envejecimiento celular, ocurriendo cambios que son diferentes en cada individuo y en cada órgano, aparato y sistema. Los factores genéticos y epigenéticos interactúan para determinar la edad biológica del individuo. Los rayos ultravioleta, la contaminación ambiental, el humo del cigarro-biomasa, el estrés, la vida sedentaria, la alimentación inadecuada y el ejercicio desmedido favorecen la producción de gran cantidad de radicales libres de oxígeno y con ello el envejecimiento celular prematuro. Lo importante en el tratamiento de este problema es identificar los datos de alarma mediante un chequeo médico periódico y una adecuada alimentación, con modificación de los hábitos y estilo de vida, que incluyan una rutina de ejercicio moderado y control del estrés, depresión o angustia. Biological age is what really has the body and depends on the cellular aging. It serves as an indicator of probable chronic diseases and is related to life expectancy. Once growth and development were finished or before completion, starts cellular aging, changes occur that are different in every individual and every organ, apparatus and system. Genetic and epigenetic factors interact to determine the individual biological age. Ultraviolet rays, environmental pollution, cigarette smoke-biomass, stress, sedentary lifestyle, poor diet, excessive exercise and encourage production of large amounts of oxygen free radicals and thus premature cellular aging. What is important in treating this problem is to identify the alarm data through regular medical checkup and adequate food, with changing habits and lifestyle, including a routine of moderate exercise and stress management, depression or anxiety. Keywords: chronological age, biological age, aging, or senescence, cellular aging. Palabras clave: edad cronológica, edad biológica, envejecimiento o senescencia, envejecimiento celular. Cuando el médico inspecciona en el habitus exterior la edad aparente, no siempre su percepción concuerda con la edad cronológica del paciente: algunas veces representa más edad y otras se ve mucho más joven de lo que realmente es. Ello obedece a diferentes factores, genéticos y epigenéticos, sin hablar de la ayuda que pudiera haber aportado la cirugía estética. De los elementos epigenéticos, el esta- do nutricional determina y modula todas las funciones del cuerpo, incluyendo los diferentes procesos metabólicos que en conjunto afectan el desarrollo de la saludenfermedad y el futuro de cada individuo. Definiciones Edad cronológica: es la edad de un individuo en función del momento de su nacimiento. Edad biológica: hace referencia a la edad que realmente tiene el cuerpo y depende del envejecimiento celular. Sirve de indicador de probables enfermedades crónicas y está relacionada con los factores genéticos y epigenéticos del individuo. Se relaciona también con la esperanza de vida. Apoptosis: serie de mecanismos que determinan una muerte celular programada. Julio-Agosto 13 Envejecimiento o senescencia: es el deterioro progresivo de un organismo. Incapacidad para mantener la estructura, la integridad o el orden interno de la evolución de un organismo. Comprende al conjunto de modificaciones funcionales y morfológicas que se desarrollan como consecuencia del paso del tiempo. Envejecimiento celular: la célula puede morir por apoptosis o bien por daño o estrés. Está relacionado con los procesos de supresión y promoción de tumores o inflamación y reparación de tejidos, por medio de la presencia de genes o epigenes supresores o activadores. Si una célula no envejece, puede volverse cancerígena. Una vez terminado el crecimiento y desarrollo, inclusive algunas veces antes de terminar, inicia el desgaste-envejecimiento celular, que es diferente en cada individuo y en cada órgano, aparato y sistema. Los factores internos, genéticos y externos, epigenéticos, interactúan para determinar la edad biológica del individuo. La interacción de estos elementos genéticos, individuales y ambientales incluyen: contaminación, sociedad, datos psicoemocionales, ejercicio y actividad física y la nutrición. Esta última está en función de los hábitos higiénico-dietéticos y la forma en que serán metabolizados, aprovechados, almacenados o eliminados los alimentos en cada etapa de la vida. El organismo se va adaptando a estos cambios en forma imperceptible y esta variabilidad puede llevar a un desequilibrio que puede ser transformado en enfermedad. Con base en dichos cambios se deben realizar exámenes periódicos, fisiológicos y psicológicos, independientemente de la edad cronológica, para que con base en éstos se pueda determinar la edad biológica y prevenir o evitar el proceso crónico y degenerativo que sobreviene con las enfermedades y la edad. La mayoría de las pruebas desarrolladas para calcular la edad incluyen preguntas que consideran los siguientes aspectos: 14 Antecedentes heredofamiliares: • ¿Longevidad de abuelos y padres? • ¿Síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, cardiopatías familiares? • ¿Cáncer en la familia? • ¿Antecedentes de depresión o enfermedad mental? • Enfermedades, como tuberculosis, VIH, hepatitis B, entre otras Antecedentes personales: • Hábitos higiénico-dietéticos: consumo de frutas y verduras, de carne y del tipo de carne consumida (roja, blanca, vísceras), de semillas, ingesta de embutidos, enlatados, de azúcar refinada o alimentos elaborados con ésta o muy procesados, industrializados y cuántas raciones por día de cada alimento. • Práctica de ejercicio, tiempo por día o por semana. • Antecedentes personales de depresión, de trastornos del sistema nervioso, de angustia o de convulsiones. Se deben distinguir tres aspectos básicos del bienestar psicológico: el bienestar de evaluación (o satisfacción con la vida), bienestar hedónico (sentimientos de felicidad, tristeza, etc.) y el bienestar eudemónico (sentido del propósito y significado en la vida). Estabilidad familiar, económica y laboral. • ¿Qué tan cansado se siente? • ¿Cuántas veces al día come y cuántas evacua? • ¿Cuántas horas duerme al día? • Exposición solar • Exposición a contaminantes, hábito de fumar, biomasa • Revisión médica periódica y análisis de laboratorio: biometría hemática, química sanguínea con determinación de glucosa, colesterol y otros elementos sanguíneos que permitan establecer una idea de la funcionalidad de algunos órganos, como las pruebas de función hepática y renal • Realización de electrocardiograma y tele- radiografía de tórax, espirometría • Mamografía, citología vaginal, cervicouterina • Marcadores tumorales tanto para hombres como para mujeres Datos de alarma: Antes de que estos datos se manifiesten se deberían iniciar los cambios pertinentes en el estilo de vida, si se han detectado a tiempo; sin embargo al percibir uno o más de que se mencionan a continuación, es necesario hacer cambios drásticos en la vida cotidiana. Cansancio extremo Arrugas finas Resequedad de la piel Manchas en cara y manos Dolor articular Cambios en la postura Diabetes, síndrome metabólico Hipertensión Depresión, angustia Algunos científicos aseguran que a partir de los 30 años inicia el envejecimiento y vamos perdiendo capacidades físicas y mentales. Al comparar los parámetros de edad biológica y edad cronológica se pueden determinar las posibilidades de aparición de enfermedades relacionadas. Envejecer es algo natural, nuestras células se hacen viejas a un ritmo más acelerado que el ritmo de aparición de células nuevas, por lo que envejecemos progresivamente y nuestro organismo va deteriorándose poco a poco. De los antecedentes, los de tipo genético son más difíciles de manejar, pero los demás, que son los más determinantes, pueden ser modificados e intervenidos para que el envejecimiento sea lo menos cruel posible. Senescencia celular La senescencia celular es un proceso en el que las células dejan de dividirse y se someten a alteraciones fenotípicas distintivas, incluyendo cambios profundos de la cromatina y del secretoma, y la activación de genes supresores tumorales. La proteostasis (homeostasis de las proteínas) intracelular depende de diferentes mecanismos de aclaramiento de proteínas, moléculas chaperonas, reparación del daño molecular de las proteínas durante su síntesis, ensamblaje, desdoblamiento y de la eliminación de toxinas acumuladas y liberadas durante el estrés celular. El correcto equilibrio y funcionamiento de estos mecanismos determina en parte los procesos de autofagia y autorregeneración celular que van a determinar la edad biológica de los tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Radicales libres de oxígeno Una de las principales teorías sobre el envejecimiento tiene que ver con la exposición y producción excesiva de radicales libres de oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés: reactive oxygen species), moléculas que se producen de manera natural en nuestro cuerpo y que entre sus funciones está el hacer que nuestro sistema inmunológico trabaje correctamente, protegiéndonos contra infecciones de bacterias y virus, entre otras; pero que en exceso generan un desequilibrio en los sistemas biológicos del organismo y en el mejor de los casos provocan envejecimiento y también enfermedades graves. A nivel celular, los organelos antioxidantes y productores de energía son las mitocondrias. Éstas se organizan en poblaciones dinámicas dentro de la célula al someterse a ciclos continuos de fisión y fusión. La distribución espaciotemporal y la abundancia de las mitocon- drias determinan la capacidad energética celular y están íntimamente vinculadas a la respuesta de la célula hacia los diferentes estímulos ambientales durante el envejecimiento. En diversas enfermedades neurodegenerativas y metabólicas se altera el equilibrio dinámico de la fisión y la fusión. La fisión y fusión de las mitocondrias ayuda a regular los niveles de energía celular (ATP), y a reducir al mínimo la acumulación de ROS, que aceleran las mutaciones en el ADN mitocondrial (ADNmt) durante el envejecimiento. Los rayos ultravioleta del sol, la contaminación ambiental, el humo del cigarro, estrés, sobrepeso, síndrome metabólico, ejercicio desmedido, la vida sedentaria, obesidad y la diabetes favorecen la mitofagia (autofagia de las mitocondrias) y con ello, la producción de gran cantidad de ROS y el envejecimiento celular prematuro. Es decir, la mitofagia y biogénesis se encuentran funcionalmente ligadas. Así, es necesaria la adecuada evaluación de un médico y el apoyo de un nutriólogo, para recomendar una dieta individualizada y el consumo de antioxidantes, ya sea en alimentos bioactivos funcionales, de forma natural o a través de suplementos alimenticios. Telómeros La senescencia replicativa está vinculada con el desgaste o acortamiento de los telómeros, debido a la ausencia o disminución de la telomerasa en las células somáticas. Los ROS también se encuentran relacionados con la erosión telomérica por el daño oxidativo, con dificultad para la replicación de los telómeros y la activación proteolítica de las terminales cromosómicas. Algunos consideran la senescencia celular como salvaguardia contra el cáncer. Nuevas pruebas indican que la relevancia fisiológica de la senescencia celular se extiende más allá de la supresión de tumores en los procesos biológicos, tales como el desarrollo embrionario, la cicatrización de heridas, reparación de tejidos y envejecimiento del organismo. Algunos epigenes inhibidores pueden favorecer esta falta o disminución en la telomerasa, y de todas formas estos genes se activan con el tiempo. Nutrición La epigenética es definida como una modificación del ADN heredable que regula la arquitectura del cromosoma y modula la expresión genética sin cambios en la secuencia. La regulación epigenética incluye la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas. Las modificaciones epigenéticas son críticas en toda la vida del individuo, desde su etapa embrionaria hasta la vejez y muerte, formando parte angular en el desarrollo de la salud-enfermedad, vida y muerte del individuo. La nutrigenómica es parte de la epigenética y se encarga del estudio de los nutrientes y de cómo éstos son responsables de producir modificaciones epigenéticas. La nutrición modula todas las funciones del cuerpo, incluyendo los diferentes procesos metabólicos que, todos juntos, tienen un profundo efecto en el desarrollo de la salud y el futuro de cada individuo. Julio-Agosto 15 Alimentos inadecuados, incluso en los primeros periodos de la vida, pueden acelerar el desarrollo de enfermedades metabólicas crónicas, especialmente en la edad pediátrica. Para obtener más conocimientos sobre los ciclos metabólicos y cómo están conectados con la dieta y la salud, la nutrigenómica, junto con la metabolómica, interactúan para desarrollar y aplicar tecnologías modernas para la evaluación metabólica. Algunos nutrientes como los folatos, riboflavina, metionina, colina y en general los del complejo B, están involucrados en la metilación del ADN. Otros nutrientes y componentes de alimentos bioactivos como el ácido retinoico, resveratrol, curcumina, sulfurafano y polifenoles del té, pueden modular patrones epigenéticos por alteración de los niveles de S-adenosilmetionina y S-adenosilhomocisteína o directamente a las enzimas que catalizan la metilación del ADN y la modificación de las histonas. Las enfermedades relacionadas con la edad están asociadas con profundos cambios en los patrones epigenéticos. La realización de ejercicio moderado, al menos 30 minutos, 3 a 5 veces por semana, favorece una adecuada circulación sanguínea y movimiento muscular y articular. También, los factores humorales producidos por los tejidos periféricos circulantes en respuesta al ejercicio pueden estimular la neuroplasticidad y la resistencia al estrés celular en el cerebro. un chequeo médico periódico y una adecuada alimentación, con modificación de los hábitos y estilo de vida, que incluyan una rutina de ejercicio moderado y manejo del estrés, depresión o angustia. Conclusiones La edad biológica depende de elementos genéticos y epigenéticos que determinan el envejecimiento celular. Lo importante en el tratamiento de este problema es identificar los datos de alarma mediante La edad biológica sirve de indicador de probables enfermedades crónicas y se relaciona con la esperanza de vida BIBLIOGRAFÍA 1 Steptoe A, Deaton A, Stone AA. Subjective wellbeing, health, and ageing. Lancet 2015 Feb 14;385(9968):640-8 En particular, los nutriólogos están evaluando el enfoque metabolómico para establecer los fenotipos nutricionales individuales, es decir, la forma en que interactúa la dieta en el metabolismo de los individuos. Esta estrategia ofrece la posibilidad de proporcionar una definición completa del estado nutricional y la salud del individuo, predecir el riesgo de la enfermedad y del proceso de envejecimiento. Lo que permite la introducción de alimentos con componentes bioactivos o de elementos coadyuvantes para la nutrición. 2 Chauhan A, Vera J, Wolkenhauer O.The systems biology of mitochondrial fission and fusion and implications for disease and aging. Biogerontology 2014 Feb;15(1):1-12 3 van Praag H, Fleshner M, Schwartz MW, Mattson MP. Exercise, energy intake, glucose homeostasis, and the brain. J Neurosci 2014 Nov 12;34(46):15139-49 4 Lichtenstein AH, Yetley EA, Lau J. Application of systematic review methodology to the field of nutrition. J Nutr 2008 Dec;138(12):2297-306 5 Park LK, Friso S, Choi SW. Nutritional influences on epigenetics and age-related disease. Proc Nutr Soc 2012 Feb;71(1):75-83 6 Suram A, Herbig U.The replicometer is broken: telomeres activate cellular senescence Ejercicio in response to genotoxic stresses. Aging Cell 2014 Oct;13(5):780-6. doi: 10.1111/ acel.12246. Epub 2014 Jul 18 7 Morimoto RI, Cuervo AM. Proteostasis and the aging proteome in health and disease. J El ejercicio aeróbico regular y la moderación en el consumo de alimentos ayudan a promover la salud, independientemente de la edad, frenando en cierta forma el envejecimiento y reduciendo el riesgo de desarrollar diversas enfermedades graves, como la diabetes, padecimientos cardiovasculares, derrames cerebrales y el cáncer. El ejercicio aeróbico regular tiene efectos benéficos sobre el cerebro. 16 Gerontol A Biol Sci Med Sci 2014 Jun;69 Suppl 1:S33-8 8 Brunet A, Berger SL. Epigenetics of aging and aging-related disease. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2014 Jun;69 Suppl 1:S17-20. doi: 10.1093/gerona/glu042 9 Park LK, Friso S and Choi SW. 70th Anniversary Conference on ‘Vitamins in early development and healthy aging: impact on infectious and chronic disease’. Symposium 4: Vitamins, infectious and chronic disease during adulthood and aging. Nutritional influences on epigenetics and age-related disease. Proceedings of the Nutrition Society (2012), 71, 75–83 ACNÉ Y LA IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS DE LIMPIEZA • Rossana Janina Llergo Valdez • Dermatóloga, Dermatooncóloga y Cirujana Dermatóloga. Práctica privada. • Clínica Dermoquirúrgica Skin & Láser. Resumen El acné es la causa más frecuente de consulta al dermatólogo. Impacta a más del 80% de los adolescentes. Es una alteración que afecta la unidad pilosebácea, que incluye anormalidades en la producción del sebo, descamación epitelial folicular, proliferación bacteriana e inflamación. El tratamiento exitoso del acné incluye la evaluación cuidadosa de los factores que participan en la patogenia de este padecimiento. La comprensión de los mecanismos de acción de los diferentes tratamientos es muy importantes para optimizar su uso. La limpieza en los pacientes con acné es una parte primordial del tratamiento y deben considerarse varios aspectos, tales como el tipo de piel para elegir el producto de limpieza adecuado, la frecuencia de uso y el método de aseo, así como el tratamiento de otras partes del cuerpo además de la cara y la percepción que el paciente tiene en relación con la causa y el tratamiento del acné. Diversos estudios indican que el limpiador facial debe ser suave y no dañar la barrera cutánea o producir un aumento del sebo compensatorio. El cuidado dermocosmético de pacientes con acné tiene un impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes que presentan este padecimiento. Palabras clave: acné, fisiopatogenia, tratamiento, limpiadores. 18 Abstract Acne is the most frequent reason for seeing a dermatologist. Affecting over 80% of adolescents. Acne is a disease of the pilosebaceous unit, involving abnormalities in sebum production, follicular epithelial desquamation, bacterial proliferation, and inflammation. The successful management of acne involves a careful detailing of the factors involved in pathogenesis. The understanding of the mechanisms of action of the different acne treatments is very important to optimize their use. Cleansing the acne patients is an important part of the treatment and involves several considerations, including matching skin type to the right type of cleanser, optimal times and methods of cleansing, treating parts of the body other than the face, and patient perceptions of the cause and treatment of acne.The results of several studies indicate that the facial cleanser must be gentle and does not damage the skin barrier or result in sebum overcompensation. The dermocosmetic care of acne patients has positive Impact on quality of life of patients with this condition. Key words: acne, pathogenesis, treatment, cleanser. l acné es uno de los padecimientos dermatológicos más frecuentes. Es una enfermedad multifactorial y el común denominador es la inflamación de la unidad pilosebácea. Su incidencia es mayor en la adolescencia y afecta ambos géneros, con leve predominio en mujeres, aunque es más grave en los varones. En los casos en que persiste después de la tercera década de la vida o se presenta sin antecedentes de haberlo padecido durante la adolescencia, de forma habitual se relaciona con factores cosméticos, consumo de vitaminas, administración de hormonales, anticonceptivos orales o una disfunción hormonal. Estos casos ya no corresponden en estricto sentido a lo que se denomina acné juvenil. La fisiopatología del acné es multifactorial: destaca la hipersecreción sebácea por estimulación hormonal androgénica, el taponamiento del folículo piloso por hiperqueratosis, irritación de la paredes foliculares por sebo y sobreinfección bacteriana (sobre todo Propionibacterium acnes) y por último se agrega un proceso inflamatorio donde participan el complemento y polimorfonucleares. P. acnes produce gran cantidad de mediadores proinflamatorios, entre los que se incluyen lipasas, neuraminidasas, fosfatasas y proteasas. La bacteria libera sustancias quimioatractivas; es capaz de activar el complemento y producir factores solubles que estimulan el sistema inmune. Las lesiones se localizan a nivel de la cara, frente, mejillas y nariz; tronco anterior y posterior, y rara vez en hombros y glúteos. Se caracteriza por presentar seborrea, comedones abiertos y cerrados, pápulas eritematosas de 1 a 2 mm, pústulas y abscesos de diferentes tamaños; en casos extremos pueden aparecer nódulos o quistes; además se registran manchas eritematosas residuales y cicatrices. Incluso pueden ser hipertróficas o queloides. Tiene una evolución crónica por brotes, con remisiones y exacerbaciones. De acuerdo con el tipo de lesión que predomine el acné se puede clasificar en comedónico, pápulo-pustuloso y nóduloquístico. El tratamiento tiene como objetivo reducir la seborrea, evitar la formación de nuevos comedones, eliminar los ya formados, disminuir las lesiones inflamatorias y una vez controlado el cuadro disminuir o mejorar las secuelas (manchas y cicatrices), así como evitar o espaciar recaídas. Para facilitar el abordaje terapéutico se presenta el siguiente algoritmo propuesto por el Grupo Iberolatinoamericano de Estudio del Acné (GILEA) (Figura 1). En casos extremos de acné pueden aparecer nódulos o quistes; además se registran manchas eritematosas residuales y cicatrices 4 Papel de la dieta El efecto de la alimentación en la exacerbación del acné ha sido controversial. Por la evidencia obtenida hasta el momento, se recomienda: Ingesta moderada de lácteos. Hay una contribución hormonal exógena por de- terminación cualitativa y cuantitativa de esteroides presentes en los lácteos. Algunos estudios indican que la relación es mayor si es descremada, ya que su procesamiento altera la biodisponibilidad relativa de moléculas bioactivas o sus interacciones con proteínas fijadoras, lo que la hace más comedogénica. En cambio, la leche entera tiene más estrógenos, lo que reduce el acné. Evitar dietas con alta carga glucémica. La ingestión aguda de carbohidratos genera proliferación celular desordenada en el folículo. El cuidado dermocosmético en los pacientes con acné es tan importante como el tratamiento farmacológico. En un consenso sobre el manejo del acné en la India, publicado en 2009, se concluyó que el cuidado dermocosmético apropiado de la piel contribuye a mejores resultados y a una mayor adherencia al tratamiento. El objetivo es mantener la piel limpia, prevenir su resequedad, así como corregir la oleosidad y la hiperqueratinización folicular. Aunque la limpieza de la piel como única medida no está dirigida a tratar los mecanismos fisiopatogénicos del acné, se ha demostrado que un buen cuidado de la piel, que incluya la limpieza diaria, es parte importante del manejo de esta enfermedad. Para ello se deben tener en cuenta ciertas consideraciones: la percepción del paciente de la causa y el tratamiento de esta patología, la elección del limpiador de acuerdo con el tipo de piel del paciente, la clasificación del acné, los tratamientos simultáneos y la limpieza de la piel de otras partes del cuerpo diferentes a la cara. Las medidas higiénicas son una base fundamental para el mejor control del padecimiento. Se debe hacer hincapié en el aseo de la cara dos veces al día con agua tibia y jabón (en ocasiones se pueden emplear jabones dermatológicos que ayuden a controlar la seborrea), sin tallado de la piel para no destruir las lesiones. Julio-Agosto 19 Debido a que no se ha relacionado el acné con la alimentación, los pacientes pueden ingerir alimentos normales y balanceados. Muchos pacientes consideran por error que el acné es consecuencia de “suciedad” en la piel y que es una enfermedad infecciosa, contagiosa, por lo que tienden a lavarse el área afectada con mayor frecuencia. Una encuesta publicada en 2001 reveló que el 29% de los pacientes atribuía la presencia de acné a la falta de higiene, el 18% creyó que era secundaria a una infección y el 61% pensó que la suciedad era un factor agravante o desencadenante. Es función del médico tratante cambiar esta percepción. 20 sebáceas y sus desechos, sin eliminar los lípidos epidérmicos como los cerebrósidos y las ceramidas, que previenen la pérdida transepidérmica de agua. En un estudio doble ciego de selección aleatoria, realizado por Subramanyan y col., 25 pacientes que estaban con tratamiento tópico para el acné fueron asignados al azar en dos grupos: uno utilizó jabón y el otro un limpiador sintético en barra. En el grupo del limpiador sintético se demostró una mayor reducción de las lesiones de acné y de los signos y síntomas de irritación cutánea, en comparación con los que utilizaron jabón, en quienes se observó una mayor incidencia de irritación cutánea y de inflamación de las lesiones de acné. Estas creencias hacen que los pacientes tiendan a lavarse en forma exagerada, al mismo tiempo que utilizan el tratamiento médico con fármacos con efecto irritante secundario, como el peróxido de benzoílo y los retinoides, antibióticos tópicos con base alcohólica e isotretinoína por vía oral. Esto altera la barrera cutánea con la subsecuente mayor pérdida transepidérmica de agua, por la acción de los surfactantes de los jabones y la exfoliación secundaria al uso de esponjas y otros materiales abrasivos, así como por los medicamentos tópicos y sistémicos que generan una piel deshidratada, seca, con mayor tendencia a la infección bacteriana secundaria y dermatitis de contacto irritativa. Todos estos efectos negativos hacen que el paciente, en especial el adolescente, se sienta desilusionado con el tratamiento, contribuyendo a la falta de adherencia a éste. Por eso es muy importante que la limpieza dos veces por día se convierta en un hábito agradable. Existen formulaciones que contienen, además, ácido salicílico en bajas concentraciones, que contribuyen a mejorar la En general, el espectro de los productos para la limpieza de la piel del paciente con acné deberían incluir un limpiador sintético/Syndet (sin jabón), de preferencia líquido, con un pH ácido, entre 4.0 y 6.0, sin abrasivos y sin alcohol, que además se pueda enjuagar con facilidad. El limpiador ideal debe eliminar las grasas superficiales derivadas de las glándulas 61% pensó 29% de los pacientes atribuía el acné a la falta de higiene 18% creyó que era secundaria a una infección que la suciedad era un factor agravante o desencadenante hiperqueratinización presente en pacientes con acné. Estos limpiadores son una buena elección para los pacientes que se encuentran en la fase inicial (mientras se comienza el tratamiento) y también como coadyuvantes en la fase de mantenimiento. El ácido salicílico es un beta hidroxiácido que ayuda a corregir el proceso de descamación anormal que se produce en la piel propensa al acné. Actúa como exfoliante favoreciendo el desprendimiento de los corneocitos a nivel intercelular, eliminando toda la producción de células muertas de la piel. Es útil de manera particular en el tratamiento del acné debido a su capacidad de penetrar en el folículo. Actúa favoreciendo el desprendimiento de células muertas de la piel desde el interior del folículo y ayudando a mantener los poros limpios de los restos de células. De esta forma, se reduce el número de poros bloqueados y erupciones en la piel. Los productos que contienen ácido salicílico tienen concentraciones que van desde 0.5% a 2%. El uso típico consiste en la aplicación del producto una vez al día. Se puede aplicar sobre todo en el rostro o en el área del cuerpo afectada. El ácido salicílico es el mejor agente queratolítico en la terapéutica dermatológica. Actúa en la capa córnea produciendo disolución del cemento intercelular y una ligera exfoliación. Su acción queratolítica en la epidermis folicular y en el acroinfundíbulo, así como su naturaleza lipófila lo hacen un comedolítico excelente. Debe señalarse que es necesario su uso continuo para obtener y mantener resultados positivos. Si se deja de usar, los poros se obstruyen de nuevo con el exceso de grasa y células muertas, y el acné puede volver a aparecer. Por su parte, el ácido glicólico es parte de la familia de los alfa hidroxiácidos y pertenece al grupo de ingredientes naturales. Es derivado de la caña de azúcar y es en esencia un ácido frutal. Se aplica a la piel y se puede encontrar en concentraciones que varían desde 3% a concentraciones mucho más elevadas. Está disponible en Tratamiento tópico (Opción o asociación) Comedónico Figura 1. ACNÉ Algoritmo terapéutico 2014 Retinoides • Tretinoína • Adapaleno • Isotretinoína ± Combinaciones fijas • PB + Adapaleno Procedimientos • Extracción de comedones • Electrocauterización • Peeling químico superficial • Microdermoabrasión Tratamiento tópico (Opción o asociación) Moderado Severo Combinaciones fijas • PB + Clindamicina • PB + Adapaleno • PB + Eritromicina • Tretinoína + Clindamicina Retinoides • Tretinoína • Adapaleno Antimicrobianos • PB • Ácido azelaico ± Antibióticos orales • Doxiciclina • Limeciclina • Minociclina • Tetraciclina • Eritromicina (< 8 años) Cuidados dermocosméticos • Limpiadores • Restauradores de barrera cutánea • Astringentes • Queratolíticos • Protectores solares ± Procedimientos • Extracción de comedones • Electrocauterización • Infiltración intralesional con corticosteroides • Peeling químico superficial • Microdermoabrasión • Crioterapia • Terapia lumínica No responde ± ¿Trastornos endocrinos? Leve Nódulo - Quístico Mantenimiento: Retinoides tópicos ± PB Cuidados dermocosméticos • Limpiadores • Restauradores de barrera cutánea • Astringentes • Queratolíticos • Protectores solares Leve Pápulo - Pustulosos Antimicrobianos • Peróxido de benzoílo (PB) Sí Tratamiento hormonal • Anticonceptivos orales • Antiandrógenos • Sensibilizadores a la insulina No Moderado • Isotretinoína oral ± Corticosteroides orales Severo • Antibióticos orales • Antibióticos + AINE y/o corticosteroides orales • Dapsona oral No responde Fuente: Acné. Un enfoque Global. El Grupo Ibero-latinoamericano de Estudio del Acné (GILEA), capítulo del CILAD, ha dado a conocer la actualización del Algoritmo Terapéutico del Acné, 2014. presentaciones diversas, como limpiadores, soluciones o geles con efecto queratolítico. En concentraciones bajas reduce la adhesión del corneocito folicular, lo que lleva a la eliminación de comedones y a prevenir su formación. Como exfoliante químico es excelente para casos de acné. En los últimos 10 años se han publicado varios estudios sobre limpiadores que contienen ingredientes activos en su formulación, que se ha demostrado reducen las lesiones inflamatorias y no inflamatorias del acné. Éstos se presentan en formulaciones y presentaciones variadas, como Saludable Punto blanco Espinilla Pápula Pústula Julio-Agosto 21 BIBLIOGRAFÍA geles, espumas, líquidos con dispensadores de espuma, cremas lavables, toallitas limpiadoras, entre otras. Contienen sustancias humectantes, emolientes y con efectos antiinflamatorios. Entre estos ingredientes activos se destacan el ácido salicílico en concentraciones que varían del 0.5 al 2%, el peróxido de benzoílo (del 3 al 10%), el ácido glicólico (del 5 al 10%), el ácido láctico (del 0.5 al 6%) y la sulfacetamida sódica con azufre (de 10 y 5%, respectivamente). Es muy importante que el paciente con acné limpie el área afectada en la mañana para remover residuos del medicamento aplicado la noche anterior, en especial productos que puedan reaccionar a la luz solar, como los retinoides; y así preparar a la piel para la aplicación de los productos del día. Del mismo modo debe limpiar el área afectada en la noche removiendo el protector solar, el maquillaje y otros elementos presentes, preparando a la piel para la aplicación nocturna de los medicamentos del acné. Esta afección puede presentarse en cualquier tipo de piel, predominando en la de tipo graso, y puede coexistir con otras patologías, como la xerosis, la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica y el daño solar. Por lo tanto, es el médico quien debe recomendar el limpiador más adecuado, teniendo en cuenta el tipo de piel del paciente y los padecimientos simultáneos. En estos casos deben utilizarse limpiadores (cremas, geles o lociones) con emolientes del tipo silicona o lípidos similares a los que se encuentran en la barrera lipídica de la piel, así como humectantes del tipo glicerol, que dejan una película protectora en la superficie que ayuda a prevenir una mayor irritación. Algunos antibióticos pueden ser utilizados para tratar el acné debido a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. En este sentido, clindamicina, antibiótico semisintético, es seguro y bien tolerado en sus presentaciones tópicas como gel o espuma. Minociclina se ha utilizado también con éxito, desde hace décadas, en especial en casos de acné tipo pustuloso. 22 1 Ocampo J. Dermatología. Guías de Actualización Clínica. 1ed. Río de Janeiro. AC Farmacéutica 2015. 1p 2 Kaminsky A. Flórez-White M. Acné, un enfoque global. Conclusiones 2ª ed. Buenos Aires. Alfaomega Grupo Editor Argentino; Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología, 2012. 3 Goodman G. Cleansing and Moisturizing in Acne Patients. Am J Clin Dermatol 2009;10 Suppl 1:1-6 El cuidado dermocosmético de la piel con acné es tan importante como el tratamiento farmacológico, implica la limpieza con agentes sintéticos (Syndet) que no alteren la barrera cutánea y mantengan el pH ácido. El uso de hidratantes es importante para conservar la integridad de la barrera cutánea y al mismo tiempo asegurar la adherencia al tratamiento, en especial en pacientes tratados con fármacos que resecan la piel. También es muy importante el uso de protectores solares, por la fotosensibilización que ocasionan muchos de los fármacos que se usan de forma tópica o por vía oral, y sugerir el maquillaje más adecuado para realizar un buen camuflaje sin que interfiera con el tratamiento, ya que se ha comprobado que mejora la calidad de vida, en especial en las mujeres. Entre los mejores exfoliantes se encuentran los preparados con ácido salicílico o ácido glicólico, que han demostrado su eficacia a lo largo de los años, con excelentes resultados. Los antibióticos, en especial clindamicina y minociclina, son buenas opciones para tratar el aspecto inflamatorio y bacteriano del acné. 4 Tan JK, Vasey K, Fung KY. Beliefs and perceptions of patients with acne. J Am Acad of Dermatol 2001; 44(3):439-45 5 Guerrero D. Dermocosmetic approach to acne by the dermatologist. Ann Dermatol Venereol 2010; 137 Suppl 2:S76-80 6 Muchopadhyav P. Cleansers and their role in various dermatological disorders. Indian J Dermatol 2011;56(1):2-6 7 Decker A, Graber E. Over-the-counter Acne Treatments: A review. J Clin Aesthet Dermatol 2012;5(5):32-40 8 Subramanyan K. Role of mild cleansing in the management of patient skin. Dermatol Ther 2004;17 Suppl. 1:26-34 9 Toombs EL. Cosmetics in the Treatmentof Acne Vulgaris. Dermatol Clin 2005; 23: 575-581 10 Choi YS, Suh HS. A study of the efficacy of cleansers for acne vulgaris. J Dermatolog Treat 2010; 21(3):201-5 11 Del Rosso JQ. The use of sodium sulfacetamide 10%-sulfur 5% emollient foam in the treatment of acne vulgaris. J Clin Aesthetic Dermatol 2009;2,26-9 12 The effect of a daily facial cleanser for normal to oily skin on the barrier of subjects with acne. Cutis 2006;78(1 Suppl):34-40 13 Danby W. Acne and milk, the diet myth and beyond. JAAD 2005; Vol. 52: 360-362 14 Melnik B. Milk consumption:aggravating factor of acne and promoter of chronic diseases of Western societies. JDDG (Journal of the German Society of Dermatology) 2009;7:1-10 15 Spencer EH et al. Diet and acne: a review of the evidence. Int J of Derm 2009;8:339 EDULCOLORANTES LOS EDULCORANTES NO CALÓRICOS EN EL CONTEXTO DE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD n lo que respecta al cuidado de la salud, el consumo excesivo de azúcares favorece el desarrollo de sobrepeso, obesidad y sus complicaciones.1 El uso de endulzantes o edulcorantes no calóricos (ENC) representa un recurso para reducir la cantidad de calorías ingeridas al día, promoviendo un balance energético equilibrado, efecto que preserva el bienestar nutricional y metabólico, particularmente para la prevención y tratamiento de la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 (DM2).2 Edulcorantes Concepto y clasificación Un edulcorante es un aditivo que agregado a un alimento líquido o sólido le confiere un sabor dulce. Se reconocen dos grupos de edulcorantes: los de tipo calórico como el azúcar y el jarabe de maíz con alto contenido de fructuosa, y en segundo lugar los ENC, que aportan menos de 1 caloría por gramo y son altamente endulzantes en comparación al azúcar.3 Aplicación en el campo de la salud y la enfermedad humanas Ensayos clínicos controlados, demuestran su utilidad preventiva y terapéutica. En niños, embarazadas y adultos, los ENC preservan, recuperan o mejoran el equilibrio metabólico.5-7 La sucralosa es el ENC que más se consume y por ello mencionaremos a continuación, algunos puntos que le caracterizan.8 Sucralosa 600 veces más dulce que el azúcar. Se consume en más de 80 países. Se obtiene del azúcar, mediante un proceso de halogenización selectiva de la sacarosa, sustituye con cloro los tres grupos hidroxilos de la sacarosa, modificación química que le hace inerte y no provoca reacciones metabólicas de importancia. Más de cien artículos incluyendo ensayos clínicos aleatorizados dan soporte a su utilidad y seguridad terapéutica. Regulación, seguridad y vigilancia Ha sido recomendada por diversas asociaciones nacionales y extranjeras en padecimientos como la DM2, sobrepeso y obesidad. Los organismos internacionales y locales responsables de evaluar, regular y autorizar el contenido de los alimentos de consumo humano, avalan su seguridad y uso.4 Su seguridad toxicológica ha sido evaluada en diferentes estudios y los resultados de los mismos, muestran una tendencia sobre su seguridad, utilidad terapéutica y aplicación en todas las edades, incluyendo embarazadas y niños. Hasta el final de mayo 2015, más de 375 estudios sobre sucralosa han sido reportados. A continuación se describen algunas precisiones sobre el uso de la sucralosa en el campo de la salud y la enfermedad: 1 Sucralosa/Peso corporal. Estudios controlados aleatorizados, demuestran que el consumo de edulcorantes no calóricos incluyendo sucralosa, no favorecen la ganancia de peso. Por el contrario, su uso induce un descenso del índice de masa corporal, de masa grasa y de la circunferencia de la cintura, mejorando el apego a los programas de control de peso.7 2 Sucralosa, apetito, obesidad, complicaciones metabólicas y cardiovasculares. A diferencia de edulcorantes calóricos, los ENC no modifican el apetito, tampoco incrementan el consumo de calorías, el peso corporal, los niveles séricos de insulina, de glucosa ni de lípidos. Su consumo a largo plazo favorece la reducción del peso y disminuye el riesgo de desarrollar DM2 y de enfermedad cardiovascular. 3 Sucralosa, apetito, péptido glucagon - like 1 y glucemia. La sucralosa igual que el agua, no modifica el apetito, tampoco la liberación de GLP1 Julio-Agosto 23 (Glucagon - like peptide 1), ni de insulina o glucosa. Por ende, su consumo no genera respuesta metabólica que favorezca un mayor apetito o riesgo de DM2.9-10 4 Sucralosa y obesidad infantil. El uso de sucralosa es seguro en niños. En comparación al consumo de bebidas con edulcorantes calóricos, disminuye en un 50% la ganancia de peso en un periodo determinado.11-13 5 Sucralosa y DM2. El uso de sucralosa reduce la ingesta diaria de hidratos de carbono y calorías, sin motivar conductas compensadoras de otras fuentes nutricionales.14 Mensajes clave: Los endulzantes o edulcorantes no calóricos (ENC) representan un recurso para reducir la cantidad de calorías ingeridas al día, promoviendo un balance energético equilibrado, efecto que preserva el bienestar nutricional y metabólico de las personas, particularmente útil para la prevención y tratamiento de la obesidad y la Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2). 6 Sucralosa y cáncer. Estudios científi- Hu FB. Resolved: There is Sufficient Scientific Evidence that Decreasing Sugar-Sweetened Beverage Consumption will Reduce the Prevalence of Obesity and ObesityRelated Diseases. Obesity Reviews (2013) : 14: 606619. cos sobre la seguridad de su consumo a corto y largo plazo, incluyendo ensayos experimentales en linfocitos T humanos, demuestran que no es un producto carcinogénico.15 De Ruyter JC, Olthof MR, Seidell JC, Katan MB: A Trial of Sugar-free or Sugar-Sweetened Beverages and Body Weight in Children. N Engl J Med 2012; 367: 13971406. 7 Sucralosa y salud renal. No hay evidencia de cambios hematológicos, bioquímicos, electrocardiográficos y urinarios. En años recientes la sucralosa se utiliza para mejorar la palatibilidad de las mezclas de citratos indicadas en niños portadores de acidosis tubular renal.16-17 8 Sucralosa y migraña. El perfil de absorción y metabolismo de sucralosa no permite sustentar esta aseveración.18-20 9 Sucralosa, embarazo e infancia. El Consenso Mexicano sobre ENC señala que su consumo es seguro durante el embarazo y la infancia.21-22 10 Sucralosa y citotoxicidad. Los estudios experimentales sobre su seguridad prueban que su consumo, en formulaciones extemporáneas de fármacos para niños, carece de efectos de citotoxicidad, por lo cual puede ser utilizada con un margen amplio de seguridad.23 24 Ensayos clínicos controlados, demuestran su utilidad preventiva y terapéutica. En niños, embarazadas y adultos, los ENC preservan, recuperan o mejoran el equilibrio metabólico. De Ruyter JC, Olthof MR, Seidell JC, Katan MB: A Trial of Sugar-free or Sugar-Sweetened Beverages and Body Weight in Children. N Engl J Med 2012; 367: 13971406. Ebbeling CB, Feldman HA, Chomitz VR, Antonelli TA, Gortmaker SL, Osganian SK, Ludwig DS: A randomized trial of sugar-sweetened beverages and adolescent body weight. N Engl J Med 2012;367: 1407-1416. Miller PE, Pérez V. Low-calorie sweeteners and body weight and composition: a meta-analysis of randomized controlled trials and prospective cohort studies. Am J Clin Nutr 2014; 100: 765-777. La sucralosa, igual que el agua, no modifica el apetito, tampoco la liberación de GLP1 (Glucagon - like peptide 1), ni de insulina o glucosa. Por ende, su consumo no genera respuesta metabólica que favorezca un mayor apetito o riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Raben A, Richelsen B. Artificial sweeteners: a place in the field of functional foods? Focus on obesity and related metabolic disorders. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2012; 15: 597-604. Wu T, Bound MJ, Standfield SD, bellón M, Young RL, Jones KL, Horowitz M, Rayner CK. Artificial Sweeteners Have No Effect on Gastric Emptying, Glucagon-Like Peptide-1, or Glycemia After Oral Glucose in Healthy Humans. Diab Care 2013; 36: e 202 El uso de sucralosa es seguro en niños. En comparación al consumo de bebidas con edulcorantes calóricos, disminuye en un 50% la ganancia de peso en un periodo determinado. Calzada LR, Ruíz RML, Altamirano BN, Padrón MM. Uso de edulcorantes no calóricos en niños. Act Ped Mex 2013; 34: 205-211. De Ruyter JC, Olthof MR, Seidell JC, Katan MB: A Trial of Sugar-free or Sugar-Sweetened Beverages and Body Weight in Children. N Engl J Med 2012; 367: 1397-1406. González CHA. Posición de Consenso sobre las bebidas con edulcorantes no calóricos y su relación con la salud. Rev Mex Cardiol 2013; 24: 55-68. Estudios clínicos y experimentales demuestran la seguridad en el consumo de sucralosa y la ausencia de toxicidad renal, neurológica y oncogénica. Baird IM, Shephard NW, Merritt RJ, Smith GH. Repeated dose study of sucralose tolerance in human subjects. Food Chem Toxicol 2000; 38 Suppl 2: S123-129. Munro IC: An overview of the safety of sucralose. Regul Toxicol Pharmacol 2009; 55: 1-5. Mechlin C, Kalorin C, Asplin J, White M. Splenda improves tolerance of oral potassium citrate supplementation for prevention of stone formation: results of randomized double-blind trial. J Endourol 2011; 25: 1541-1545. Sámano SC, Alemón MR, Chávez PJL, Dávila BVM. Citotoxicidad de los edulcorantes Splenda y Svetia en formulaciones extemporáneas pediátricas. Act Ped Mex 2015; 36: 3-8. Brusick D, Grotz VL, Slesinski R, Kruger CL, Hayes AW. The absence of genotoxicity of sucralose. Food Chem Toxicol 2010; 48: 3067-3072. Baird IM, Shephard NW, Merritt RJ, Smith GH. Repeated dose study of sucralose tolerance in human subjects. Food Chem Toxicol 200; 38 Suppl 2: S123-129. Julio-Agosto 25 REFERENCIAS 1 Mattes RD. Nutritively sweetened beverage consumption and body weight: a systematic review and meta-analysis of randomized experiments. Obes Rev 2011; 12: 346 – 365. 2 Hu FB. Resolved: There is Sufficient Scientific Evidence that Decreasing Sugar-Sweetened Beverage Consumption will Reduce the Prevalence of Obesity and Obesity-Related Diseases. Obesity Reviews (2013) : 14: 606-619. 3 Qing Y Gain weight by “going diet?” Atrificial sweeteners and the neurobiology of sugar cravings. Neuroscience 2010; 83: 101-110. 4 Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales. 5 De Ruyter JC, Olthof MR, Seidell JC, Katan MB: A Trial of Sugar-free or Sugar-Sweetened Beverages and Body Weight in Children. N Engl J Med 2012; 367: 1397-1406. 6 Ebbeling CB, Feldman HA, Chomitz VR, Antonelli TA, Gortmaker SL, Osganian SK, Ludwig DS: A randomized trial of sugar-sweetened beverages and adolescent body weight. N Engl J Med 2012; 367: 1407-1416. 7 Miller PE, Pérez V. Low-calorie sweeteners and body weight and composition: a meta-analysis of randomized controlled trials and prospective cohort studies. Am J Clin Nutr 2014; 100: 765 - 777. 8 Schiffman S, Rother K. Sucralose, a synthetic organochlorine sweetener: overview of biological issues. J Toxicol Environ Health Part B 2013; 16: 399-451. 9 Raben A, Richelsen B. Artificial sweeteners: a place in the field of functional foods? Focus on obesity and related metabolic disorders. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2012; 15: 597-604. 10 Wu T, Bound MJ, Standfield SD, bellón M, Young RL, Jones KL, Horowitz M, Rayner CK. Artificial Sweeteners Have No Effect on Gastric Emptying, Glucagon-Like Peptide-1, or Glycemia After Oral Glucose in Healthy Humans. Diab Care 2013; 36: e 202. 11 Calzada LR, Ruíz RML, Altamirano BN, Padrón MM. Uso de edulcorantes no calóricos en niños. Act Ped Mex 2013; 34: 205-211. 12 De Ruyter JC, Olthof MR, Seidell JC, Katan MB: A Trial of Sugar-free or Sugar-Sweetened Beverages and Body Weight in Children. N Engl J Med 2012; 367: 1397-1406. 13 González CHA. Posición de Consenso sobre las bebidas con edulcorantes no calóricos y su relación con la salud. Rev Mex Cardiol 2013; 24: 55-68. 14 Evert AB, Boucher JL, Cypress M, Dunbar SA, Franz SA, Mayer.Davis EJ, Neumiller JJ, Nwanko R et al. Nutrition Therapy Recommendations for the Management of Adults With Diabetes. Diabetes Care 2014; 37 (Suppl 1): S120-S143. 15 Brusick D, Grotz VL, Slesinski R, Kruger CL, Hayes AW. The absence of genotoxicity of sucralose. Food Chem Toxicol 2010; 48: 3067-3072. 16 Baird IM, Shephard NW, Merritt RJ, Smith GH. Repeated dose study of sucralose tolerance in human subjects. Food Chem Toxicol 2000; 38 Suppl 2: S123-129. 17 Mechlin C, Kalorin C, Asplin J, White M. Splenda improves tolerance of oral potassium citrate supplementation for prevention of stone formation: results of randomized double-blind trial. J Endourol 2011; 25: 1541-1545. 18 Grotz VL, Munro IC: An overview of the safety of sucralose. Regul Toxicol Pharmacol 2009; 55: 1-5. 19 Bigal ME, Krymchantowsky AV. Migraine triggered by sucralose – a case report. Headache 2006; 46: 515-517. 20 Hirsch AR. Migraine triggered by sucralose –a case report. Headache 2007; 47: 447. 21 González CHA. Posición de Consenso sobre las bebidas con edulcorantes no calóricos y su relación con la salud. Rev Mex Cardiol 2013; 24: 55-68. 22 Schiffman SS, Rother KI. Sucralose, a synthetic organochlorine sweetener: overview of biological issues. J Toxicol Environ Health 2013; 16: 399-451. 23 Sámano SC, Alemón MR, Chávez PJL, Dávila BVM. Citotoxicidad de los edulcorantes Splenda y Svetia en formulaciones extemporáneas pediátricas. Act Ped Mex 2015; 36: 3-8. 26 HIPOGONADISMO HIPOGONADISMO SECUNDARIO EN EL VARÓN • Dr. Marco Antonio Tovar • Editor médico • Universidad Nacional Autónoma de México Resumen El hipogonadismo secundario es un efecto de la insuficiencia del generador de impulsos LHRH hipotalámico o de la incapacidad de la hipófisis para responder con la secreción de LH y FSH. En el caso del hipogonadismo asociado con la edad, hay una disminución de testosterona a partir del cuarto decenio de la vida. Este proceso implica alteraciones clínicas y bioquímicas. Los signos y síntomas característicos incluyen disminución de la libido, disfunción eréctil, irritabilidad, depresión y otros. La confirmación mediante laboratorio se basa en las concentraciones de testosterona total y libre. Los rangos inferiores y el cuadro clínico confirman el diagnóstico. El reemplazo hormonal con testosterona es el tratamiento de primera línea; en este sentido, la presentación en gel ofrece ventajas importantes sobre otras formas farmacéuticas. Palabras clave: hipogonadismo secundario, disfunción eréctil, reemplazo hormonal, testosterona, testosterona en gel. 28 Summary Secondary hypogonadism is an effect of the failure of hypothalamic LHRH pulse generator or inability of the pituitary to respond with the secretion of LH and FSH. In the case of hypogonadism associated with aging, there is a decrease in testosterone from the fourth decade of life. This process involves clinical and biochemical alterations. The characteristic signs and symptoms include decreased libido, erectile dysfunction, irritability, depression and others. Confirmatory lab is based on the concentrations of total and free testosterone. The lower ranks and clinical symptoms and signs confirm the diagnosis. The testosterone replacement is the first-line treatment; in this regard, the gel form offers significant advantages over other dosage forms. Keywords: secondary hypogonadism, erectile dysfunction, hormone replacement, testosterone, testosterone gel. as gónadas actúan como parte del eje hipotálamohipofisario-gonadal. Un generador de impulsos hipotalámico reside en el núcleo arcuato, el cual estimula a la hormona luteinizante (LH) liberadora de hormona (LHRH), que también se denomina hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), en el sistema portal hipotálamohipófisis. Algunos datos sugieren que un gen llamado KISS es importante en el desarrollo de las células secretoras de LHRH. En respuesta a estos pulsos de LHRH, la hipófisis anterior segrega la hormona folículo-estimulante (FSH) y LH, que, a su vez, estimulan la actividad gonadal. El aumento de las hormonas gonadales da como resultado una disminución en la FSH y en la secreción de LH a nivel de la hipófisis, completando el ciclo de retroalimentación. En los testículos, la LH estimula las células de Leydig para secretar testosterona, mientras que la FSH es necesaria para el crecimiento tubular. El hipogonadismo puede ocurrir si el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal se interrumpe en cualquier nivel. El hipogonadismo hipergonadotrópico (hipogonadismo primario) resulta si la gónada no produce la cantidad de esteroides sexuales suficiente para suprimir la secreción de LH y FSH en los niveles normales. Por su parte, el hipogonadismo hipogonadotrópico, o hipogonadismo secundario, es un efecto de la insuficiencia del generador de impulsos LHRH hipotalámico o de la incapacidad de la hipófisis para responder con la secreción de LH y FSH. Hipogonadismo hipogonadotrópico (secundario) asociado a la edad La producción de testosterona en el varón disminuye con la edad a partir del cuarto decenio de la vida, en forma progresiva y lenta. Se ha postulado que este descenso es del 1 a 1.5% por año, cifra variable entre cada individuo y más pronunciada cuando el varón padece enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, depresión, etc. Este proceso fisiológico finaliza en hipogonadismo cuando el nivel de testosterona disminuye a concentraciones inferiores a las de varones jóvenes y se acompaña de síntomas asociados al déficit de andrógenos. Se ha señalado que afecta sólo a un porcentaje de los varones y su prevalencia aumenta progresivamente con la edad: 7% entre los 40 a 60 años, 21% entre los 60 a 80 años y 35% en mayores de 80 años. Dado que no todos los varones sufrirán hipogonadismo a medida que envejecen, se ha sugerido que frente a un varón añoso hipogonádico siempre debe investigarse el origen del hipogonadismo, independientemente de la edad de inicio del problema. A esta alteración se le ha denominado andropausia, aunque quizá el nombre más correcto debería ser Hipogonadismo de Comienzo Tardío (HCT) o Síndrome de Deficiencia Androgénica Asociado a la Edad, ya que remite a las etiologías múltiples del problema. Su causa más frecuente es un descenso en las concentraciones de testosterona en el varón mayor, propia de la edad, aunque no puede asumirse que todo el varón mayor o de mediana edad debe tener disminuida su concentración de testosterona. El hipogonadismo asociado a la edad es un síndrome clínico y bioquímico que puede llevar a una disminución progresiva en la calidad de vida, afectando diversos sistemas orgánicos. Este cuadro conlleva entonces síntomas compatibles con hipogonadismo y concentraciones disminuidas de testosterona, aunque aun con estas variables deben descartarse otras causas de hipogonadismo. La fisiopatología del HCT implica un descenso de testosterona que ocurre durante la edad avanzada y conlleva una falla tanto hipotalámica-hipofisaria, como testicular. Signos y síntomas Habitualmente el varón con hipogonadismo asociado a la edad presenta los siguientes síntomas: • Disminución de la libido • Disfunción eréctil • Irritabilidad • Depresión • Astenia, adinamia • Cambios en la composición corporal (menor masa magra y mayor grasa visceral) • Mayor prevalencia de síndrome metabólico • Disminución de la densidad mineral ósea (osteopenia, osteoporosis y aumento en el riesgo de fracturas). Estudios de laboratorio El estudio fundamental para el diagnóstico de hipogonadismo asociado a la edad es la determinación de la testosterona total; concentraciones inferiores a 2 ng/ml confirman el diagnóstico. En contraste, valores mayores a 4 ng/ml prácticamente pueden descartarlo. En pacientes añosos se recomienda además la determinación de testosterona libre o biodisponible en casos con cifras de testosterona entre 2 y 4 ng/ml. Enfermedades agudas producen una disminución de la testosterona total, por lo que debe evitarse su medición cuando un paciente presenta una de estas condiciones. Además, la obesidad y las enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus, Julio-Agosto 29 enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH y síndrome metabólico son factores de riesgo para hipogonadismo, por lo que deben ser investigadas y tratadas en caso de estar presentes. La muestra de testosterona total debe ser tomada durante la mañana, preferiblemente antes de las 10 am y además ser confirmada con una segunda muestra, debido a que hasta un 30% de los varones con hipogonadismo leve presentan concentraciones séricas de testosterona normales en mediciones repetidas y un 15% de varones sanos pueden presentar cifras por debajo del rango normal en un periodo de 24 horas. Diagnóstico diferencial Aun con algunos datos físicos y de laboratorio, deben descartarse otras patologías en este grupo etario, como depresión, enfermedades sistémicas, ingesta de ciertos fármacos y síndrome de apnea obstructiva del sueño. Reemplazo hormonal El tratamiento más simple y exitoso para el hipogonadismo secundario es el reemplazo de esteroides sexuales. Las indicaciones médicas absolutas para la administración de testosterona en el hipogonadismo secundario incluyen la deficiencia parcial relacionada con la edad, claramente identificada. En el caso de varones con disfunción eréctil o disminución de la libido, dentro del estudio clínico inicial se sugiere incluir concentraciones séricas de testosterona, las cuales, si se encuentran por debajo de los rangos normales, pueden ser indicativas de suplementación con testosterona. Si se registra una ausencia de respuesta a la testosterona, se deberá revaluar entonces el mecanismo causal de la disfunción. 30 En este sentido, destaca una de las presentaciones de la testosterona, en su forma de gel. Restaura niveles de testosterona y E2 dentro del rango fisiológico en la mayoría de los casos; incrementa la relación DHT/testosterona y registra una buena tolerancia local. Manejo clínico con testosterona Si bien el tratamiento se puede iniciar con diversos esquemas, según la preferencia del paciente, la aceptación a largo plazo y el costo, se recomienda como objetivo primordial establecer una forma farmacéutica y una dosis que logren la mejoría clínica con una concentración de testosterona circulante que fluctúe en el rango medio normal para un hombre joven y sano. La testosterona en gel es un producto transparente, inodoro e incoloro, que tiene como base agua y alcohol. Como ventaja práctica, se aplica en brazos y hombros; además, tiene flexibilidad de dosis, es indolora y de fácil posología. La dosis de inicio es de 50 mg, aplicados una vez al día, sobre la piel seca e intacta de los hombros y parte alta de los brazos o abdomen. En un estudio reciente, la testosterona en gel, después de su aplicación, en <3 min alcanzó el rango eugonadal y mantuvo su concentración sérica alrededor de 24 horas. Afecta sólo a un porcentaje de los varones y su prevalencia aumenta progresivamente con la edad: 7% entre los 40 a 60 años 21% entre los 60 a 80 años 35% en mayores de 80 años El hipogonadismo asociado a la edad es un síndrome clínico y bioquímico Se ha encontrado que en la insuficiencia androgénica, la administración de testosterona: Testosterona Fig. 1 Imagen 3D de la molécula de testosterona • Mejora la frecuencia y calidad de las erecciones diurnas y nocturnas, de pensamientos y fantasías sexuales y de la respuesta a estímulos eróticos. • Incrementa el vello de las regiones andrógeno-dependientes. • Aumenta la masa magra. BIBLIOGRAFÍA 1 Carey W, Abelson A, Dweik R, Gordon S. Diagnóstico Clínico y Tratamiento de Cleveland Clinic. Editorial El Manual Moderno. México, 2012 • Mejora la fuerza muscular. • Eleva la densidad mineral ósea. • Se asocia en forma dosis-dependiente 2 Jubiz W, Cruz EA. Hipogonadismo masculino: causas, genética, diagnóstico y tratamiento. Colomb Med 2007;38:84-91 al aumento de hemoglobina. • Hay datos que avalan un efecto beneficioso sobre la sensibilidad insulínica. • Además, mejora el humor, la sensación de bienestar general y las funciones cognitivas. 3 Knoblovits P, Levalle O, Nagelberg A, Pacenza N, Rodrí- guez M. Mesa 1: Hipogonadismo masculino. Segundo Consenso Argentino sobre patologías endocrinológicas. Buenos Aires, Argentina. Agosto, 2007. Rev Argent Endocrinol Metab. 2007 v.44 n.3 4 Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Jameson L, Loscalzo J. Harrison Principios de Medicina Interna. 18a edición. McGraw Hill Interamericana. México, 2012 Está indicada para el tratamiento de reemplazo en varones con padecimientos relacionados con deficiencia o ausencia de testosterona endógena. Se recomienda que, pasado un mes de tratamiento, se valore la concentración de testosterona entre 12 y 24 h posteriores a la aplicación; si no se encuentra dentro del valor medio del rango normal, puede ajustarse la dosis. 5 Morgentaler A, McGettigan J, Xiang Q, Danoff TM, Gou- kd EM. Pharmacokinetics and Drying Time of Testosterone 2% Gel in Men with Hypogonadism. Int J Impot Res 2015:27(2):41-45 6 Murtagh J. Práctica General de Medicina. McGraw Hill Interamericana. México, 2007 Julio-Agosto 31 ALZHEIMER ALZHEIMER DIAGNÓSTICO CLÍNICO (PRIMERA PARTE) • Marco Antonio Tovar • Editor médico • Universidad Nacional Autónoma de México 34 Resumen Summary La enfermedad de Alzheimer (EA) es una entidad clínica crónicodegenerativa desgastante, que se presenta en la tercera edad y representa un impacto negativo muy importante para el paciente y todo su entorno familiar. Su frecuencia aumenta exponencialmente conforme avanza la edad del individuo. Se revisa el diagnóstico clínico desde el punto de vista neuropatológico, sus factores genéticos y las características clínicas por etapas. Para el médico tratante es fundamental conocer los signos clínicos de alarma de la EA, que aquí se enuncian. Alzheimer’s disease (AD) is a chronic degenerative debilitating clinical condition, which occurs in the elderly and has a very important negative impact for the patient and his entire family environment. Its frequency increases exponentially as the individual’s age advances.Clinical diagnosis is reviewed from the neuropathological point of view, genetic factors and the clinical stages. To the physician it is essential to know the warning signs of clinical AD, here specified. Keywords: Alzheimer’s disease, neuropathology, genetics, AD clinical signs of alarm. Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, neuropatología, factores genéticos, signos clínicos de alarma de la EA. La EA no es la única causa de demencia l diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer (EA) no es fácil. En los estadios tempranos puede resultar complicado distinguir entre la declinación de ciertas funciones cognitivas debida al envejecimiento normal (p. ej., recordar nombres) frente al deterioro cognitivo moderado que a menudo precede a la EA. La declinación en los puntajes cognitivos no siempre se correlaciona con la pérdida funcional. El periodo promedio de supervivencia a partir del diagnóstico de la EA es de aproximadamente seis años (rango uno a 16 años); en términos generales, un tercio del tiempo de la evolución corresponde al estadio grave de la EA. Debido al elevado número de pacientes con EA que hay en el mundo, se considera que es la causa más común de incapacidad en personas de edad avanzada. Se sabe que la prevalencia se duplica cada cinco años a partir de los 65 y hasta los 85 años, de tal manera que la enfermedad afecta en algunos países desarrollados del 30 al 50% de la población a la edad de 85 años. De esta manera, es muy importante que los Una vez que se confirma la presencia de EA en un paciente, es necesario planear una conversación y análisis realistas con el enfermo y su familia acerca de las posibles alternativas y opciones de tratamiento con diferentes medicamentos y medidas. El Diagnostic and Statistical Manual IVText Revision define a la demencia como “la pérdida de la memoria y al menos otra deficiencia en el área cognitiva, no atribuible a delirio, y que interfiere con el funcionamiento social y ocupacional”. Sin embargo, a pesar de que la EA es la causa más común de demencia en este grupo de pacientes, en muchos países, los clínicos deben considerar también otras causas de demencia. Diagnóstico de la EA: mientras más temprano mejor La EA comienza mucho antes que sus manifestaciones clínicas La investigación relativa a la EA ha tenido grandes logros en los últimos 20 años, pero resta mucho por hacer para mejorar su diagnóstico y tratamiento. Hay evidencia creciente de que el diagnóstico temprano de la EA es la principal clave para obtener los beneficios máximos del tratamiento. Pero con frecuencia, la EA se diagnostica en sus etapas avanzadas, cuando ya se han establecido los síntomas incapacitantes y los cambios neuropatológicos. El factor clave para diferenciar la deficiencia cognitiva moderada de la demencia es que la primera no altera de manera significativa la capacidad para realizar las actividades diarias de la vida cotidiana, si bien es probable que se presente cierto grado moderado de incapacidad en las actividades instrumentales complejas. médicos de atención primaria conozcan y reciban la capacitación apropiada para el diagnóstico y manejo de la EA, que es hoy un problema crítico de salud pública. Julio-Agosto 35 Características neuropatológicas lación de estas organizaciones contribuye a la pérdida de neuronas y sinapsis, que se correlaciona con el desarrollo de demencia e incapacidad. EA y envejecimiento No obstante que la deficiencia cognitiva y los cambios de comportamiento son comunes en personas de edad avanzada, estas alteraciones no son parte normal del envejecimiento. Al igual que otros trastornos crónicos relacionados con el envejecimiento, la EA puede ser diagnosticada y tratada. La deficiencia cognitiva puede hacerse evidente cuando el paciente o un miembro de la familia informan al médico de un problema y se observan signos de deficiencia en el consultorio. Es esencial realizar una evaluación detallada de las dificultades cognitivas y su impacto en el funcionamiento cotidiano. Ciertas funciones cognitivas, como la flexibilidad mental y la velocidad de procesamiento declinan con el envejecimiento normal y muchas personas mayores exhiben síntomas de tipo cognitivo. De esta manera, es importante diferenciar los cambios cognitivos relacionados con la edad avanzada de aquellos que forman parte del cuadro cognitivo de la EA. Esto puede resultar difícil, debido a que las manifestaciones cognitivas del envejecimiento normal se superponen con los síntomas tempranos de la EA, y no existen pautas claras para distinguir uno de otro. Patogenia de la EA La hipótesis de la cascada amiloide es la más común respecto a la patogenia de la EA. Pequeñas moléculas de amiloide extracelular se depositan en el cerebro en el curso inicial de la enfermedad. Estos oligómeros de amiloide-beta son coalescentes y constituyen láminas fibrilares que forman el núcleo de las placas amiloides. Este material amiloide desata una respuesta inmune y estimula la hiperfosforilación de tau en las organizaciones neurofibrilares intraneuronales. La acumu- 36 Alrededor del 70% de la totalidad de sinapsis excitadoras en el sistema nervioso central son estimuladas por el neurotransmisor glutamato Por otra parte, algunos neurotransmisores tienen un papel importante en la fisiopatogenia de la EA. El glutamato es el principal neurotransmisor en el cerebro. Alrededor del 70% de la totalidad de sinapsis excitadoras en el sistema nervioso central son estimuladas por el neurotransmisor glutamato; éste a su vez actúa sobre una serie de receptores postsinápticos, incluido el receptor N-metil-D-aspartato (rNMDA), que se vinculan de manera especial con los procesos de la memoria, la demencia y la patogenia de la EA. Desde hace más de una década se sugirió que el glutamato puede estar implicado en el mecanismo anatomopatológico de las enfermedades neurodegenerativas, como sucede en la EA. Un aspecto importante de este concepto es el hecho de que no se requiere un aumento propio de los niveles de glutamato, ya que los cambios en la sensibilidad de sus receptores y su sobreactivación por los niveles anormales en reposo de glutamato pueden contribuir a la muerte o necrosis neuronal. Esta disfunción de la neurotransmisión glutamatérgica está implicada en la patogenia de la demencia neurodegenerativa. La estimulación glutamatérgica exagerada se relaciona con daño neuronal, un fenómeno que se ha denominado excitotoxicidad. El efecto excitador de la liberación crónica de glutamato provoca la degeneración de neuronas corticales y subcorticales, lo que da lugar a la aparición de síntomas de demencia. En condiciones fisiológicas, el rNMDA está bloqueado por iones de magnesio, protegiendo, por lo tanto, a la neurona frente a la excitotoxicidad glutamatérgica. Se postula que en la EA la liberación patológica sostenida de concentraciones bajas de glutamato por parte de las neuronas y la neuroglia que las rodean, desplaza el magnesio del canal del rNMDA. Debido a este desplazamiento se origina una afluencia continua de calcio a la célula, incrementándose la cantidad de éste. En el curso de la enfermedad, la liberación crónica de glutamato y el incremento permanente de las concentraciones intracelulares de calcio provocan la degeneración neuronal. La memantina es un antagonista del rNMDA y protege el sistema glutamatérgico de una activación patológica. La memantina, a diferencia del magnesio, bloquea el rNMDA cuando se origina una liberación sostenida de bajas concentraciones de glutamato, y se previene de este modo la afluencia de calcio. Diversos estudios han demostrado que la memantina puede ejercer, a diferencia de otros tratamientos, un efecto protector y hacer más lento el avance de la enfermedad. Características genéticas Factores genéticos en la EA Los factores genéticos que predisponen a los individuos a la aparición de la EA no se conocen en su totalidad. La herencia relacionada con genes conocidos que predisponen para la EA representa sólo del 5 al 10% de los casos clínicos, pero desde un punto de vista genético, la EA es un trastorno heterogéneo con dos formas: una familiar (rara) y una esporádica (frecuente). La EA familiar puede ser clasificada como de aparición temprana o tardía. La forma familiar representa menos del 2% del total y es un trastorno dominante autosómico que aparece antes de los 65 años. Los genes relacionados con las formas tempranas de la enfermedad que se presentan antes de los 65 años de edad son el gen APP localizado en el cromosoma 21q21; el PSEN1 localizado en el cromosoma 14q24.3 y el PSEN del cromosoma 1q31-q42. Otros genes como el 4 alelo de apolipoproteína E (APOE, siglas en inglés) han sido relacionados con formas esporádicas de EA que representan la vasta mayoría de los casos. El alelo 4 de APOE funciona como un factor principal de riesgo genético para las formas esporádicas de la EA y modifica la edad de aparición de la enfermedad. El mecanismo molecular común de las mutaciones o polimorfismos de estos genes relacionados con la patogenia de la EA es su efecto promotor en la generación de amiloide ß (Aß) debido a un desequilibrio del metabolismo de la proteína precursora de amiloide (APP, siglas en inglés). No obstante que la hipótesis de la cascada amiloide ha sido apoyada por diversos datos experimentales, no existen pruebas contundentes acerca de la relevancia clínica de esta hipótesis. De manera reciente, esta conjetura ha recibido críticas y se han propuesto nuevos modelos explicativos para resolver las controversias. Por ejemplo, no existe una relación absoluta entre la carga amiloide del cerebro y la manifestación clínica de la EA en humanos o en modelos experimentales en animales. Estos resultados han conducido al concepto de ligandos difusibles derivados de Aß u oligómeros tóxicos solubles. Estos oligómeros Aß son formas intermedias entre los Aß solubles y las fibras amiloides insolubles (al parecer son tóxicos in vitro e in vivo). Si bien no se ha determinado con exactitud la naturaleza molecular de estos oligómeros, sí han sido aislados en animales de laboratorio. Ahora se investiga en qué grado las mutaciones de PSEN1 generan mezclas de Aßs que tienden a formar formas tóxicas de oligómeros. Este concepto puede explicar casos de EA en que sólo se generan pequeñas cantidades de Aß. Todos estos datos han generado un movimiento que va desde la explicación basada en las placas amiloides y fibrilares, hasta una definición más funcional basada en la toxicidad de Aß. El modelo explicativo tiene implicaciones importantes para la generación de paradigmas terapéuticos de la EA. Hoy día parece esencial analizar cómo las diferentes especies de Aß-péptidos contribuyen a la generación, estabilidad y propiedades tóxicas de los oligómeros. La combinación relativa de estos péptidos puede ser mucho más relevante que la carga total de Aß en el cerebro. Otros genes que se han relacionado con la patogenia de la EA son los correspondientes a la proteína precursora de amiloide y la APOE. La contribución de cada uno de estos genes en la patogenia de la EA es motivo de controversia y varía en cada grupo étnico. Otro gen que ha sido relacionado con la EA es el relativo a la enzima convertidora de la angiotensina (ECA), localizado en el cromosoma 17q23; esta hipótesis surge del hecho de que la ECA puede degradar el amiloideß. Los individuos con diagnóstico de EA tienen actividad más intensa de ECA en el hipocampo, parahipocampo y la corteza temporal, en comparación con personas sin demencia. Además, la presencia o ausencia del fragmento de ADN 287-bp origina el polimorfismo-inserción (I)/deleción (D) (indel) que se relaciona con los niveles y actividad de la ECA en individuos con EA. En la actualidad, se revisa la utilidad como biomarcador de la EA del polimorfismo indel. Julio-Agosto 37 Mutaciones y EA Las mutaciones que se presentan dentro de APP se registran alrededor de los sitios de procesamiento de la molécula APP y dan como resultado aumento en la producción del péptido amiloide ß. La mayoría de los casos relacionados con mutaciones APP aparecen en la cuarta o quinta década de la vida, pero pueden ser modificados por la presencia del genotipo APOE. Las mutaciones dentro del gen APP parecen ser específicas en la tendencia familiar y no se presentan en los casos esporádicos de EA. Mutaciones sin sentido dentro del gen PSEN1 representan entre el 18 al 50% de las formas dominantes autosómicas de aparición temprana de la EA. Las mutaciones dentro de PSEN1 originan una forma particularmente agresiva de la enfermedad, con edad de aparición entre los 30 a 50 años, que no es influida por el genotipo APOE. Sin embargo, un polimorfismo dentro del intron 8 del gen PSEN1 se ha relacionado con el desarrollo de la aparición tardía de la enfermedad. Hasta ahora, se han encontrado más de 70 mutaciones familiares en el mundo dentro del gen PSEN1 que están relacionadas con la forma de aparición temprana de la EA. Todas las mutaciones dentro de PSEN1 aumentan la producción de Aß42. Las mutaciones dentro de PSEN2 tienen una edad de aparición variable (40 a 80 años), y no parecen ser modificadas por APOE y dar por resultado un aumento en la producción del péptido amiloide ß. El gen para APOE se localiza en el cromosoma 19q13.2 y ciertos polimorfismos de este gen se han relacionado con la aparición tardía de la enfermedad (>65 años). El alelo E3 se considera normal y se presenta en aproximadamente dos tercios de la población; los alelos E2 y E4 son menos comunes y se presentan entre el 10 a 20% de la población. El gen APOE no origina la EA, pero actúa como un marcador que modifica el riesgo individual basado en las combinaciones de alelos de APOE4. El riesgo más elevado se relaciona con el genotipo E4/E4. Se 38 afirma que cada copia del alelo APOE4 reduce la edad de aparición de la EA en siete a nueve años. Algunas mutaciones en otros genes se han vinculado con la edad de aparición y gravedad de la EA, como los siguientes: Gen de macroglobulina a-2 del cromosoma 12p13.3. Esta globulina se relaciona con la formación de placas neuríticas. Gen de una enzima que degrada insulina localizado en el cromosoma 10q2325. Esta enzima se relaciona con el procesamiento celular de insulina. Gen de la oxidasa de monoamina que sirve para regular el metabolismo de aminas neuroactivas y vasoactivas dentro del SNC. Gen de mieloperoxidasa que es una enzima presente en los monocitos y neutrófilos circulantes; reside en el cromosoma 17q23.1. Gen de tau. La posesión del alelo A constituye al parecer un factor de riesgo para la EA. Genes de APOE, CYP46A, ABCA1 ABCA2 y relacionados con el metabolismo de colesterol y fosfolípidos. Gen de antiquimiotripsina a-a, que es un inhibidor de proteasa relacionado con la actividad de los astrocitos. Gen de ubiquilina 1 localizado en 9q22. Esta proteína juega un papel en la degradación de proteínas e interactúa con PSEN1 y PSEN2. Dado que numerosas familias poseen el fenotipo Alzheimer pero no se ajustan al patrón genético actual de la enfermedad, esto puede indicar que existen todavía loci cromosómicos que también actúan como determinantes de la EA. Características clínicas La EA es la causa más común de incapacidad en personas de edad avanzada. Se sabe que la prevalencia se duplica cada cinco años a partir de los 65 y hasta los 85 años, de tal manera que la enfermedad afecta en algunos países desarrollados del 30 al 50% de la población a la edad de 85 años. De esta manera, es muy importante que el médico de primer contacto conozca y reciba capacitación para el diagnóstico y manejo de la EA, que es hoy un problema crítico de salud pública. Deficiencia cognitiva moderada: una fase previa a la demencia Los cambios patológicos de la EA, de manera típica, inician antes de que los signos clínicos sean aparentes. La mayoría de los pacientes pasan a través de una fase llamada deficiencia cognitiva, con pérdida de la memoria temprana, pero con una preservación relativamente buena de las actividades cotidianas. Cada año, del 6 al 25% de los pacientes con deficiencia cognitiva moderada pasan a un estado de demencia, que es una tasa mucho más elevada que la incidencia observada en la población general, que es de 0.3 a 3.9%, dependiendo de la edad. De esta manera, los pacientes con deficiencia cognitiva moderada representan una población apropiada para valorar intervenciones dirigidas a prevenir la demencia. El concepto de deficiencia cognitiva moderada es motivo de controversia debido a que es un estado de transición entre el envejecimiento normal y la demencia, más que una entidad patológica distinta. Además, se ha demostrado que un número importante de personas con deficiencia cognitiva moderada pueden recuperar su función cognitiva en los siguientes cinco años, lo cual sugiere que la deficiencia cognitiva moderada puede ser modificada. Signos claves de alarma La Alzheimer’s Association proporciona una lista de 10 signos clave de alarma para la EA: • Pérdida de la memoria • Dificultad para realizar tareas familiares • Problemas con el lenguaje • Desorientación de tiempo y lugar • Juicio pobre o disminuido • Problemas con el pensamiento abstracto • Colocación inadecuada de objetos • Cambios de ánimo o comportamiento • Cambios de personalidad • Pérdida de la iniciativa También hay diferencias clave entre el envejecimiento normal y los síntomas más graves de una posible EA. Por ejemplo, es más factible que los pacientes con EA olviden experiencias enteras y no las recuerden más tarde, mientras que personas con envejecimiento normal puedan olvidar parte de algunos sucesos y recordar más tarde los detalles faltantes. La enfermedad afecta en algunos países desarrollados del 30 al 50% de la población a la edad de 85 años También es más probable que los pacientes con EA pierdan su capacidad para completar tareas familiares o para seguir instrucciones verbales o escritas. Signos adicionales de la presencia de problemas cognitivos más graves incluyen la colocación de objetos fuera de lugar tan a menudo que interfieran con las actividades diarias, pérdida frecuente del hilo de una conversación y repetición de las mismas preguntas, historias, o comentarios dentro de un periodo breve, sin estar consciente de ello. Julio-Agosto 39 BIBLIOGRAFÍA 1 Alzheimer’s Association. 2008 Alzheimer’s Disease Facts and Figures. Alzheimer’s & Dementia 2008; 4:110–133. 2 Alzheimer’s Association. Warning Signs of Alzheimer’s. www.alz. org/alzheimers_disease_symptoms_of_alzheimers.asp. Accessed 02/09/2009. 3 Allen NH, Burns A, Newton V, et al. The effects of improving hearing in dementia. Age Ageing 2003;32:189-93. 4 American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV-TR Fourth Edition (Text Revision). 4th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000. 5 Anstey KJ, Low LF. Normal cognitive changes in aging. Aust Fam Physician 2004; 33:783–787. 6 Boller F, Verny M, Hugonot-Diener L, et al. Clinical features and assessment of severe dementia. A review. Eur J Neurol 2002;9:125-36. 7 Burger PC, Vogel FS. The development of the pathologic changes of Alzheimer’s disease and senile dementia in patients with Down’s syndrome. Am J Pathol 1973; 73:457–476. 8 Canadian Study of Health and Aging. Study methods and prevalence of dementia. CMAJ 1994;150:899-913. 9 De Strooper B. Loss-of-function presenilin mutations in Alzheimer disease. Talking Point on the role of presenilin mutations in Alzheimer disease. EMBO Rep. 2007 Feb;8(2):141-6. 10 Edwards TM, Myers JP. Environmental exposures and gene regulation in disease etiology. Envirom Health Perspect. 2007 Sep;115(9):1264-70. 11 Farrer LA, Cupples LA, Haines JL, et al. Effects of age, sex, and ethnicity on the association between apolipoprotein E genotype and Alzheimer disease. A meta-analysis. APOE and Alzheimer Disease Meta Analysis Consortium. JAMA 1997; 278:1349–1356. 12 Feldman HH, Ferris S, Winblad B, et al. Effect of rivastigmine on delay to diagnosis of Alzheimer’s disease from mild cognitive impairment: the InDDEx study. Lancet Neurol 2007; 6:501–512. 13 Folstein MF, Folstein ES, McHugh PR. “Mini-Mental State”: a practical method for grading the cognitive status of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12:189–198. 14 Galvin JE, Roe CM, Powlishta KK, et al. The AD8: a brief informant interview to detect dementia. Neurology 2005; 65:559–564. 15 Hardy J, Selkoe DJ. The amyloid hypothesis of Alzheimer’s disease: progress and problems on the road to therapeutics. Science 2002; 297:353–356. 16 Hebert LE, Scherr PA, Bienias JL, Bennett DA, Evans DA. Alzheimer disease in the US population: prevalence estimates using the 2000 census. Arch Neurol 2003; 60:1119–1122. 17 Herrmann N, MD, Gauthier S. Diagnosis and treatment of dementia: 6. Management of severe Alzheimer disease. CMAJ 2008;179(12):1279-87. 18 Jack CR Jr, Dickson DW, Parisi JE, et al. Antemortem MRI findings correlate with hippocampal neuropathology in typical aging and dementia. Neurology 2002; 58:750–757. 19 Jagust W, Reed B, Mungas D, Ellis W, Decarli C. What does fluorodeoxyglucose PET imaging add to a clinical diagnosis of dementia? Neurology 2007; 69:871–877. 20 Jorm AF, Masaki KH, Davis DG, et al. Memory complaints in nondemented men predict future pathologic diagnosis of Alzheimer disease. Neurology 2004; 63:1960–1961. 21 Jonker C, Geerlings MI, Schmand B. Are memory complaints predictive for dementia? A review of clinical and population-based studies. Int J Geriatr Psychiatry 2000; 15:983–991. 22 Kalbe E, Salmon E, Perani D, et al. Anosognosia in very mild Alzheimer’s disease but not in mild cognitive impairment. Dement Geriatr Cogn Disord 2005; 19:349–356. 23 Klunk WE, Engler H, Nordberg A, et al. Imaging brain amyloid in Alzheimer’s disease with Pittsburgh Compound-B. Ann Neurol 2004; 55:306–319 24 Larrieu S, Letenneur L, Orgogozo JM, et al. Incidence and outcome of mild cognitive impairment in a population-based prospective cohort. Neurology 2002; 59:1594–1599. 25 Logsdon RG, McCurry SM, Teri L. Evidence-based psychological treatments for disruptive behaviors in individuals with dementia. Psychol Aging 2007; 22:28–36. 40 26 Magri F, Borza A, del Vecchio S, et al. Nutritional assessment of demented patients: a descriptive study. Aging Clin Exp Res 2003;15:148-53. 27 Markesbery WR, Lovell MA. Damage to lipids, proteins, DNA, and RNA in mild cognitive impairment. Arch Neurol. 2007 Jul;64(7):954-6. 28 Mayeux R, Saunders AM, Shea S, et al. Utility of the apolipoprotein E genotype in the diagnosis of Alzheimer’s disease. Alzheimer’s Disease Centers Consortium on Apolipoprotein E and Alzheimer’s Disease. N Engl J Med 1998; 338:506–511. 29 Martin LJ. DNA damage and repair: relevance to mechanisms of neurodegeneration. J Neuropathol Exp Neurol. 2008 May;67(5):377-87. 30 Mega MS, Cummings JL. Frontal-subcortical circuits and neuropsychiatric disorders. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1994; 6:358–370. 31 Morris JC, Cummings J. Mild cognitive impairment (MCI) represents early-stage Alzheimer’s disease. J Alzheimers Dis 2005; 7:235–239. 32 Nandy s, Parsons S, Cryer C, et al. Development and preliminary examination of the predictive validity of the Falls Risk Assessment Tool (FRAT) for use in primary care. J Public Health 2004;26:138-43. 33 Nasreddine ZS, Phillips NA, Bedirian V, et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc 2005; 53:695–699. 34 Newson RS, Kemps EB. The nature of subjective cognitive complaints of older adults. Int J Aging Hum Dev 2006; 63:139–151. 35 Patterson CJ, Gauthier S, Bergman H, et al. Canadian Consensus Conference on Dementia: a physician’s guide to using the recommendations. CMAJ 1999;160:1738-42. 36 Petersen RC, Doody R, Kurz A, et al. Current concepts in mild cognitive impairment. Arch Neurol 2001; 58:1985–1992. 37 Petersen RC, Stevens JC, Ganguli M, Tangalos EG, Cummings JL, DeKosky ST. Practice parameter: early detection of dementia: mild cognitive impairment (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2001; 56:1133–1142. 38 Petersen RC, Smith GE, Waring SC, Ivnik RJ, Kokmen E, Tangelos EG. Aging, memory, and mild cognitive impairment. Int Psychogeriatr 1997; 9(suppl 1):65–69. 39 Petersen RC, Smith GE, Waring SC, Ivnik RJ, Tangelos EG, Kokmen E. Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome. Arch Neurol 1999; 56:303–308 40 Reisberg B. Global measures: utility in defining and measuring treatment response in dementia. Int Psychogeriatr 2007;19:421-56. 41 Robert M, Mathuranath PS. Tau and tauopathies. Neurol India. 2007 Jan-Mar;55(1):11-6. 42 Rockwood K, Black S, Bedard MA, Tran T, Lussier I. Specific symptomatic changes following donepezil treatment of Alzheimer’s disease: a multi-centre, primary care, openlabel study. Int J Geriatr Psychiatry 2007; 22:312–319. 43 Salloway S, Correia S. Alzheimer disease: Time to improve its diagnosis and treatment. Cleveland Clinic J Med. 76; 2009. 44 Sastre M, Walter J, Gentleman SM. Interactions between APP secretases and inflammatory mediators. J Neuroinflammation. 2008 Jun 18;5:25. 45 Scherder E, Oosterman J, Swaab D, et al. Recent developments in pain in dementia. BMJ 2005;330:461-4. 46 Schneider JA, Arvanitakis Z, Bang W, Bennett DA. Mixed brain pathologies account for most dementia cases in community-dwelling older persons. Neurology 2007; 69:2197–2204. 47 Schneider LS, Tariot PN, Dagerman KS, et al. Effectiveness of atypical antipsychotic drugs in patients with Alzheimer’s disease. N Engl J Med 2006; 355:1525–1538. 48 Sunderland T, Linker G, Mirza N, et al. Decreased beta-amyloid 1-42 and increased tau levels in cerebrospinal fluid of patients with Alzheimer disease. JAMA 2003; 289:2094–2103. 49 Thomas P, Fenech M. A review of genome mutation and Alzheimer’s disease. Mutagenesis. 2007 Jan;22(1):15-33. 50 Winblad B, Gauthier S, Scinto L, et al. Safety and efficacy of galantamine in subjects with mild cognitive impairment. Neurology 2008; 70:2024–2035. 51 Yang YH, Liu CK. Angiotensin-converting enzyme gene in Alzheimer’s disease. Tohoku J Exp Med. 2008 Aug;215(4):295-8. Julio-Agosto 41 VACUNACIÓN EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLES A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN • César Misael Gómez Altamirano,1 Ricardo Abraham Rosales Zamarripa,2 Raúl Romero Cabello.3 • 1 Subdirector del Consejo Nacional de Vacunación, SSA • 2 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, SSA • 3 Asociación Mexicana de Vacunación. Facultad de Medicina UNAM. Hospital General de México, SSA Resumen La vacunación es una de las estrategias de salud pública con mayor costo-efectividad: disminuye la presencia de enfermedades prevenibles por vacunacióny ha logrado la erradicación de algunas como la viruela. También hay que considerar que los beneficios de las vacunas no sólo son para quien se vacuna, sino también para la sociedad. Sin embargo, la inmunización no está libre de controversias, ya que el mundo ha presenciado algunos de sus peligros y los efectos adversos alterando la percepción y confianza en las vacunas. Los riesgos de la vacunación van desde efectos adversos comunes, menores y locales, hasta algunas reacciones adversas menos frecuentes. Al administrar una vacuna se puede presentar alguna complicación, pero con mucho menor frecuencia y trascendencia que la infección. Palabras clave: vacunación, eventos atribuibles a la vacunación, detección, clasificación, notificación, investigación, seguimiento, retroalimentación. 42 Summary Vaccination is one of the public health strategies more costeffective;: reduces the presence of vaccine-preventable diseases, and has achieved some as the eradication of smallpox. We must also consider the benefits of vaccines are not just for those who are vaccinated but also for society. However, immunization is not without controversy, as the world has witnessed some of its dangers and adverse effects altering the perception and confidence in vaccines. The risks of vaccination ranging from common, minor and local adverse effects, even some less common adverse reactions. When administering a vaccine complications can occur, but with much less frequency and significance infection. Keywords: vaccination, events attributable to vaccination, screening, sorting, reporting, research, monitoring, feedback. a detección, notificación, estudio del caso, seguimiento y análisis de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) es un proceso multidisciplinario, tanto para una adecuada clasificación, como para la identificación de complicaciones y secuelas, así como para facilitar el acceso a la atención y tratamiento de las personas afectadas. El constante flujo de información en la detección, notificación, seguimiento y análisis de los ESAVI favorece que la vigilancia influya en la generación de una protección más eficaz y segura hacia la población, además de que sostiene la confianza en el Programa de Vacunación Universal (PVU). Los ESAVI, antes llamados eventos temporalmente asociados a la vacunación (ETAV), se definen como “manifestaciones clínicas o eventos médicos que ocurren después de la vacunación y son supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización”. La temporalidad dependerá de cada una de las vacunas. El proceso operativo de un ESAVI consta de: detección, clasificación, notificación, investigación, evaluación a la causalidad, seguimiento e intercambio de información y retroalimentación. Los encargados de la detección de un ESAVI son las instituciones del Sistema Nacional de Salud en donde se encuentran involucrados unidades de salud de primer, segundo y tercer nivel y medicina privada (nivel local), que proveen servicios de inmunización: médicos, enfermeras y personal de salud, que presten servicios de vacunación; de centros de salud, hospitales u otras unidades que atienden a pacientes que lleguen con un ESAVI; de guarderías y escuelas donde se realicen labores de vacunación. Los padres pueden detectar en sus hijos algún ESAVI, previa información del personal de salud. Cluster se define como tres o más casos semejantes del mismo lote de la vacuna y que se presentan en el mismo lugar. Los ESAVI se clasifican en graves y no graves. Un ESAVI grave es cualquier manifestación clínica importante que cumple con uno o más de los siguientes criterios: causan la muerte del paciente, ponen en peligro su vida en el momento que se presentan, hacen necesaria la hospitalización o prolongan la estancia hospitalaria, son causa de invalidez o incapacidad persistente o significativa y son causa de alteraciones o malformaciones en el recién nacido. Un ESAVI no grave es todo evento que no cumplen con los criterios de un evento grave. cia (CeNSIA) y a la Dirección General de Epidemiología (DGE). El CeNSIA recibe y revisa las notificaciones de ESAVI graves y no graves, además de la información recabada y enviada por el epidemiólogo estatal y el responsable del PVU. La DGE recibe notificaciones del nivel estatal con el fin de generar estadísticas nacionales. El flujo de notificación es el siguiente: el nivel local se encarga de notificar el ESAVI al nivel inmediato superior que es el jurisdiccional; éste se encarga de notificar el ESAVI al nivel inmediato superior, que es el estatal. Además, se deben reportar, al responsable del PVU Estatal, todos los casos que requieren ser investigados, ya que este último es quien coordina la investigación. El Centro de Farmacovigilancia Estatal será el encargado de reportar todos los casos que recibe, graves y no graves, al epidemiólogo estatal con copia al Centro Nacional de Farmacovigilancia para su conocimiento. El epidemiólogo estatal será el único quien notifique al nivel federal los casos de ESAVI de forma simultánea al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescen- Los beneficios de las vacunas no sólo son para quien se vacuna, sino también para la sociedad El Centro Nacional de Farmacovigilancia notifica de manera inmediata los ESAVI graves recibidos y aquellos en los que se requiera efectuar la investigación clínico–epidemiológica al CeNSIA. Envía los ESAVI no graves al CeNSIA, de forma periódica. Además envía todos los casos de ESAVI reportados en México (una vez que se ha hecho el intercambio de información entre las instancias responsables) a la Base de Datos Global de la OMS, a través del centro colaborador Uppsala Monitoring Center. Julio-Agosto 43 La notificación de los ESAVI graves debe realizarse de manera inmediata, para que en un plazo no mayor a 24 horas el reporte llegue a nivel federal, a través de los formatos ESAVI I y ESAVI II. Los ESAVI no graves se notifican en un plazo máximo de siete días hasta el nivel federal, a través del formato de notificación ESAVI I. Los Cluster se notifican con los formatos ESAVI I y II por cada uno de los casos que lo conforman, de forma independiente a si son graves o no graves. Se deben de reportar todos los ESAVI graves y no graves, Cluster, los relacionados con las vacunas de recién introducción y errores técnicos. La investigación de caso es la principal acción que se debe de realizar ante un ESAVI grave, Cluster y los relacionados con las vacunas de recién introducción. Ésta debe ser iniciada por el responsable del PVU estatal y ser apoyada por el epidemiólogo estatal en coordinación con los niveles inferiores correspondientes. La investigación de los ESAVI tiene como objetivos: • Identificar la causa y los factores de riesgo • Confirmar o establecer un diagnóstico que aclare el evento • Documentar el resultado • Identificar los datos de la vacuna administrada y determinar el tiempo entre la administración de la vacuna y la aparición de signos y síntomas • Examinar el proceso operativo del PVU • Determinar si el evento fue único o existen otros relacionados con la misma vacuna en la misma o en diferentes unidades de salud Los riesgos de la vacunación van desde efectos adversos comunes, menores y locales, hasta reacciones adversas menos frecuentes En algunos casos la investigación puede requerir la participación del CeNSIA, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE). Se comenzará la investigación de forma inmediata, o en un plazo no mayor a 24 horas. El tiempo de la investigación dependerá del caso y de la información que esté disponible. 44 • Determinar si eventos similares están ocurriendo en individuos que no están recibiendo la vacuna La evaluación de causalidad es el paso concluyente a la investigación. Puede definirse como la revisión sistemática de la información de un ESAVI, la cual tiene como propósito ayudar a determinar el nivel de certeza de la relación ESAVI-vacunación. Este paso nos permite hacer una interpretación más precisa sobre el algoritmo y concluir con el resultado final de la relación causal, el Comité Nacional de Expertos es la única autoridad reconocida para emitir un dictamen final en la causalidad de ESAVI. Para ESAVI graves la causalidad a la vacunación puede darse de forma preliminar en el nivel estatal, considerando la información que se tiene hasta ese momento. El CeNSIA, por medio del Comité Nacional de Expertos, podrá modificar la clasificación preliminar si fuera necesario. Debe categorizarse la asociación del ESAVI con la vacunación de acuerdo con la siguiente clasificación: A con la vacunación. Asociación causal consistente A1 cuna. Estos eventos están baEvento relacionado con la va- sados en la respuesta inmune que genera el vacunado a través de la interacción entre los antígenos de la vacuna, adyuvante (si está presente), células presentadoras de antígeno linfocitos y citosinas. A2 fecto en la calidad de la vacuna. Evento relacionado con un de- Los problemas de calidad del producto pueden originar un ESAVI. Ejemplo: reacciones locales por la cantidad de adyuvante presente en la vacuna, partículas suspendidas, contaminación microbiana, etc. A3 Evento relacionado con un error en la inmunización (errores programáticos-técnicos). Eventos que son causados por error en el transporte, almacenamiento, manejo, prescripción o administración de una vacuna. Ejemplos: sobredosificación o megadosis de vacunas, aplicación de medicamentos en lugar de vacunas, ignorar contraindicaciones, aplicación de vacunas fuera de los rangos normados para la edad, aplicar misma vacuna en una persona que ya experimentó una reacción grave anteriormente con la misma vacuna. B ficación que dan como resultado E ción suficiente y adecuada para Inclasificable. No hay informaclasificar en los puntos A, B, C o D. La diferencia con un evento “indeterminado” es que en uno “inclasificable” ya no puede obtenerse mayor información para clasificarlo de manera definitiva. Seguimiento Se debe realizar a los pacientes que se encuentran hospitalizados, que presentaron secuelas y a quienes les fueron aplicadas dosis incorrectas de vacunas. Intercambio de información y retroalimentación Se realiza a nivel federal con la DGE y con el Centro Nacional de Farmacovigilancia (Cofepris). La retroalimentación seguirá el flujo contrario al establecido para la notificación del ESAVI. Indeterminado. Factores de clasi- tendencias contradictorias respecto a la consistencia e inconsistencia con la asociación causal con la vacunación. En este caso la relación temporal es consistente pero no existe evidencia definitiva de que la vacunación sea la única causa del evento. C con la vacunación. Coincidente. Asociación causal con las con- Evento relacionado con las condiciones inherentes al vacunado. Ejemplo: síncope, ansiedad por la vacunación, hiperventilación, entre otras. A lo largo de todo el proceso operativo de ESAVI, los participantes mantendrán la confidencialidad sobre la información del caso, del producto involucrado y del fabricante. Condición(es) subyacente(s) o emer-gente(s), o condición(es) causada(s) por factores externos distintos a la vacunación. D diciones inherentes al vacunado. http://censia.salud.gob.mx/contenidos/ vacunas/ESAVI_2014.pdf. Además se podrán solicitar al CeNSIA por medio del siguiente correo electrónico: [email protected] Al administrar una vacuna se puede presentar alguna complicación, pero con mucho menor frecuencia y trascendencia que la infección En caso de los ESAVI que requirieron investigación, se emitirá un oficio por parte del CeNSIA donde se especifica el dictamen final emitido por el Comité Nacional de Expertos de ESAVI dirigido al responsable del PVU, quien estará encargado de compartirlo con el epidemiólogo estatal y éste a su vez con los niveles inferiores correspondientes. En caso de los ESAVI no graves la retroalimentación se hará de forma periódica a través de reportes emitidos por el CeNSIA al nivel estatal, tanto para el epidemiólogo estatal como para el responsable del PVU. El epidemiólogo estatal será el encargado de difundir la información a los niveles inferiores correspondientes. Asociación causal inconsistente Los formatos de notificación están anexos en el manual de ESAVI que se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: Julio-Agosto 45 PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN ANTE CONAMEGE Por cortesía de Nombre del médico: Mail: Cédula profesional: Fecha: Instrucciones: Seleccione la letra que corresponda a la opción que complemente mejor el texto o pregunta. 1. ¿Cuál es la principal etiología del absceso anal? a) Criptoglandular b) Traumatismo c) Infección de la piel perianal d) Genética 2. ¿Tipo de absceso que desarrolla fístula anal con mayor frecuencia? a) Absceso perianal b) Absceso interesfintérico c) Absceso isquiorrectal d) Absceso abdominal 3. ¿En qué tipo de absceso está indicado el ultrasonido endoanal? c) En ningún paciente con absceso anal d) Ninguno de los anteriores Edad biológica 11. La edad biológica a) Se relaciona con la esperanza de vida b) Es el envejecimiento no programado de las células c) Depende del género de la persona d) Ninguna de las anteriores es cierta 12. El envejecimiento inicia a partir de a) La pubertad b) La etapa del lactante mayor c) Los 65 años de edad d) Los 30 años de edad 13. La senescencia celular a) Absceso perianal b) Absceso isquiorrectal c) Absceso supraelevador d) Absceso abdominal 4. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el absceso anal? a) Manejo antibiótico b) Drenaje quirúrgico de urgencia c) Dejar “madurar” y posterior drenaje d) Analgésicos y antinflamatorios 5. ¿En qué pacientes con absceso anal está indicado el uso de antibióticos? a) Pacientes inmunocomprometidos b) En todos los pacientes con absceso anal a) Es un proceso en el que las células dejan de dividirse b) Es el rejuvenecimiento de algunas células c) Es el equilibrio entre medio y sujeto d) Ninguna de las anteriores es cierta en la metilación del ADN, se encuentran a) Folatos, riboflavina, metionina y colina b) Vitamina E, calcio y fósforo c) Todos los metales pesados y derivados d) Ninguno de los anteriores Acné 16. Los cuatro factores principales en la etiopatogenia del acné son: a) Aumento de los andrógenos plasmáticos, proliferación de P. acnes, impacto folicular, higiene inadecuada b) Disminución de la autoestima, aumento de la producción de sebo, trastorno de la queratinización, proliferación de E. coli c) Hiperqueratinización folicular, aumento de la producción de sebo, proliferación de P. acnes e inflamación d) Aumento de la producción de sebo, displasia folicular, aumento de los andrógenos, limpieza facial inadecuada 17. Las medidas higiénicas para controlar el acné incluyen 14. Los radicales libres de oxígeno a) En todos los casos son dañinos para el organismo b) Protegen contra infecciones c) En exceso producen un desequilibrio en los sistemas biológicos del organismo d) B y C son ciertas 15. Dentro de los nutrientes involucrados galenus.com.mx a) Aseo de la cara dos veces al día b) Un limpiador sintético/syndet (sin jabón) c) Productos con ácido salicílico d) Todas las anteriores 18. El ácido salicílico actúa a) Como exfoliante b) Favoreciendo el desprendimiento de Revista Galenus Volumen 3 • Número 9 • 2015 Favor de contestar el cuestionario en nuestro sitio de internet www.galenus.com.mx o en su defecto contestar el cuestionario impreso y recortarlo para enviarlo por correo tradicional a la siguiente dirección: Félix Cuevas Núm. 520. Primer piso Col. del Valle México, D.F. 03100. Tel. 55 93 12 90. Cualquiera de las dos opciones que usted prefiera le estarán otorgando lo puntos curriculares de la CONAMEGE. 46 Recortar y enviar Absceso anal corneocitos a nivel intercelular c) Produciendo disolución del cemento intercelular d) Todas las anteriores son correctas corporal d) Reemplazo hormonal 25. Entre las ventajas de la testosterona en gel se cuenta 19. El ácido glicólico a) Tiene efecto lubricante b) Se aplica en concentraciones mayores al 20% c) Aumenta la adhesión del corneocito folicular d) Tiene un excelente efecto queratolítico Enfermedad de Alzheimer Vacunación 31. El proceso operativo de un ESAVI consta de a) Detección b) Notificación c) Investigación d) Todas las anteriores 26. La enfermedad de Alzheimer (EA) es 32. La notificación de los ESAVI graves debe realizarse por medio de los formatos a) Metronidazol y ceftriaxona b) Minociclina y Clindamicina c) Penicilina procaínica y benzatínica d) Neomicina y quinolonas a) Poco común en México b) Representa una causa de infección muy importante c) Se presenta a partir de los 40 años d) Es la causa más común de incapacidad en edades avanzadas a) Cluster I y Cluster II b) ESAVI I y ESAVI II c) Proporcionados por el IMSS d) Ninguna de las anteriores Hipogonadismo 27. La enfermedad de Alzheimer 20. Entre los antibióticos de primera elección para el acné leve a moderado se encuentran: 21. El hipogonadismo secundario también se denomina a) Hipergonadotrópico b) Hipogonadotrópico c) Alteración neuropsiquiátrica d) Ninguna es correcta 22. Una de las formas más frecuentes de hipogonadismo secundario es a) El síndrome de Klinefelter b) La presencia de micropene c) El asociado a la edad d) Ninguna es correcta 23. Todos los varones añosos sufren hipogonadismo a) Cierto b) Falso c) Sólo si tuvieron hipogonadismo infantil d) En una proporción muy baja 24. El tratamiento más exitoso para el hipogonadismo secundario es Recortar y enviar a) Su aplicación es indolora b) Alcanza sus concentraciones terapéuticas en forma rápida y sostenida c) Fácil posología d) Todas las anteriores b) Problemas con el lenguaje c) Cambios de personalidad d) Todas las anteriores a) Psicoterapia b) Analgésicos tipo AINE c) Anabólicos para controlar el peso 33. Cofepris es el nombre abreviado de a) Es la única causa de demencia en los pacientes añosos b) No es la única causa de demencia en pacientes añosos c) No debe confundirse con demencia senil d) Ninguna de las anteriores 28. La hipótesis más común respecto a la patogenia de la EA es a) La de la cascada amiloide b) La formación de anticuerpos medulares c) Su origen infeccioso d) La etiología dietético-higiénica 29. Desde el punto de vista genético, la EA es a) Un trastorno heterogéneo b) Tiene una forma familiar c) Tiene una forma esporádica d) Todas las anteriores 30. Entre los signos de alarma de la EA están a) Confederación Primaria de Sistemas b) Comisión Nacional de Investigación en Vacunas c) Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios d) Ninguna de las anteriores 34. Los eventos relacionados con un error en la inmunización son causados por a) Error en el transporte b) Almacenamiento del producto c) Manejo de la vacuna d) Todas las anteriores 35. Se debe realizar seguimiento a los pacientes a) Que se encuentran hospitalizados b) Que presentaron secuelas c) A quienes les fueron aplicadas dosis incorrectas de vacunas d) Todas las anteriores Evaluación de las actividades de educación médica continua en CONAMEGE. Registro Número 2060/2013. a) Pérdida de la memoria galenus.com.mx Revista Galenus Volumen 3 • Número 9 • 2015 Favor de contestar el cuestionario en nuestro sitio de internet www.galenus.com.mx o en su defecto contestar el cuestionario impreso y recortarlo para enviarlo por correo tradicional a la siguiente dirección: Félix Cuevas Núm. 520. Primer piso Col. del Valle México, D.F. 03100. Tel. 55 93 12 90. Cualquiera de las dos opciones que usted prefiera le estarán otorgando lo puntos curriculares de la CONAMEGE. Julio-Agosto 47