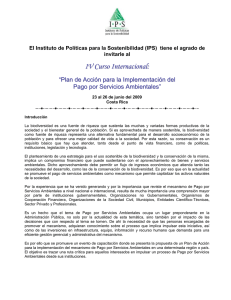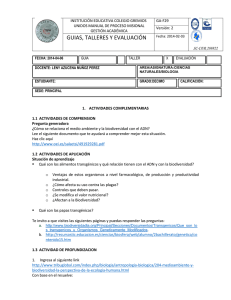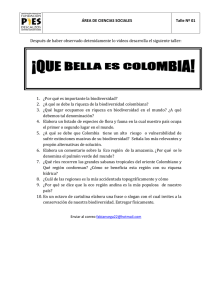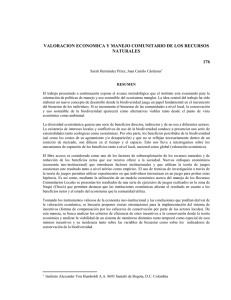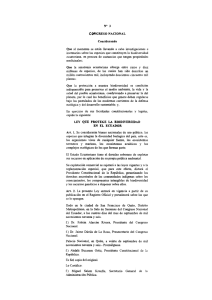Financiamiento de la conservación de la biodiversidad
Anuncio

Financiamiento de la conservación de la biodiversidad Ricardo Bayon J. Steven Lovink Wouter J. Veening Banco Interamericano de Desarrollo Washington, D. C. Serie de informes técnicos del Departamento de Desarrollo Sostenible Catalogación (Cataloging-in-Publication) proporcionada por el Banco Interamericano de Desarrollo Biblioteca Felipe Herrera Ricardo Bayon. Financiamiento de la conservación de la biodiversidad / Ricardo Bayon, J. Steven Lovink, Wouter J. Veening. p. cm. (Sustainable Development Dept. Technical papers series ; ENV-134) Includes bibliographical references. 1. Biological diversity conservation--Finance. 2. Biological diversity conservation-- Economic aspects. 3. Sustainable development. I. Bayon Ricardo. II. Lovink, J. Steven. III. Veening, Wouter J. IV.Inter-American Development Bank. Sustainable Development Dept. Environment Division. V. Title. VI. Series. 639.9 B286--dc21 Wouter Veening es Director de Políticas del Comité de los Países Bajos para la IUCN, una ONG ecologista. Steven Lovink es presidente de TransGlobal Ventures, Inc., una compañía privada de financiamiento y de desarrollo empresarial, con sede en Washington, D.C. Durante la redacción de este informe, Ricardo Bayon trabajaba con la oficina de la UICN en los Estados Unidos. Actualmente es un consultor independiente. Los autores agradecen el activo respaldo de Lorenzo Resenzweig, de AMBIO Consultores, una empresa mexicana de consultoría ambiental, y de Pedro Filho Leitao, del FUNBIO, el fondo ecológico nacional privado de Brasil. Para la preparación de este informe los autores recibieron valiosos aportes de un nutrido grupo de personas. Los autores expresan su agradecimiento especial a Michael Collins, Marc Dourojeanni, Alison Schultz, Kim Staking, Raul Tauzon, Deborah Vorhies y Sven Wunder por sus útiles comentarios escritos. Se recibieron asimismo muchos comentarios importantes durante un seminario sobre una primera versión del documento. Deberá hacerse mención especial de la colaboración en especie y las contribuciones de la IUCN-Unión Mundial para la Naturaleza. Por último, los autores quisieran agradecer a otras personas quienes, durante las entrevistas, los debates, la revisión de los manuscritos o de otra manera contribuyeron a este informe. Este informe forma parte de una consultoría financiada por el Fondo Fiduciario de Cooperación Técnica Ambiental de los Países Bajos bajo la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo. El equipo del Banco, responsable de las tareas estuvo integrado por Kari Keipi y Gil Nolet de la División de Medio Ambiente del Departamento de Desarrollo Sostenible, y Shigeo Sakai de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Departamento Regional de Operaciones 2. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco Interamericano de Desarrollo. junio de 2000 Esta publicación (Número de Referencia ENV-134) puede obtenerse dirigiéndose a: División de Medio Ambiente, Publicaciones Parada W-0500, Banco Interamericano de Desarrollo 1300 New York Avenue, N.W. Washington, D.C. 20577 Correo electrónico: [email protected] Telefax: 202-623-1786 Sitio de Internet: http://www.iadb.org/sds/env Presentación La región de América Latina y el Caribe es rica en biodiversidad, contando con más de la cuarta parte de las especies de mamíferos, un tercio de los reptiles y de las plantas de floración, además de casi de la mitad de las especies conocidas de pájaros y amfibios, a nivel mundial. Biodiversidad no tiene solamente valores intrínsicos escénicos, sociales y culturales, sino también un valor económico a través de su contribución a la medicina, agricultura, pesca y productos forestales, en adición a los servicios ambientales que ofrece. Aprovechar estas oportunidades que la biodiversidad ofrece, dentro del contexto del desarrollo sostenible, es un desafío para la región. La necesidad de identificar al fondo los beneficios y mecanismos de financiamiento para la conservación de la biodiversidad fue analizado en un taller sobre Inversiones en la conservación de la biodiversidad, celebrado en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C., en octubre de 1996. En dicho taller fue sugerido que entre sus otras prioridades, el Banco continúe explorando diferentes mecanismos financieros para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. El documento actual provee un marco para el análisis de instrumentos financieros existentes y emergentes y muestra como dichos instrumentos pueden ser usados para canalizar tanto fondos público como privados para conservar la biodiversidad la cual erróneamente, ha sido considerada como un bien de libre disponibilidad, y cuyo aprovechamiento no es necesario sufragar. También presenta conceptos preliminares que pueden formar la base de un marco estratégico para contribuir mejor a la conservación de la biodiversidad en la región. Walter Arensberg Jefe, División de Medio Ambiente Departamento de Desarrollo Sostenible Panorama El financiamiento de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad se considera uno de los problemas más acuciantes, cuyos elementos fundamentales son el reducido valor financiero y político que a menudo se asigna a la biodiversidad y la consecuente carencia de los mecanismos financieros necesarios para su conservación y uso sostenible. La diversidad biológica de América Latina y el Caribe es una de las más ricas del mundo, lo que representa para la región una “ventaja comparativa” singular y le ofrece oportunidades potenciales de actividades empresariales basadas en el uso sostenible de los productos y servicios de la biodiversidad. El objetivo principal de este informe es presentar un panorama general de los distintos mecanismos de financiamiento probados y experimentales que pueden emplearse para alentar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, proponiéndose una “taxonomía” que permite entenderlos mejor. Se clasifican así los mecanismos de financiamiento en tres categorías: (i) aquellos que protegen a la biodiversidad como bien público; (ii) aquellos encaminados a corregir las llamadas “externalidades negativas” que atentan contra la conservación de la biodiversidad, y (iii) aquellos que pueden utilizarse para sustentar las empresas basadas en la biodiversidad. Después de haber analizado los diferentes instrumentos y ejemplos de su aplicación, el documento incluye recomendaciones para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el uso de los instrumentos de financiamiento de la conservación y uso sostenible de los productos y servicios de la biodiversidad. Indice Capítulo I: ¿Por qué es importante labiodiversidad? La biodiversidad como servicio mundial El financiamiento de la biodiversidad y los acuerdos internacionales La biodiversidad como ventaja comparativa Taxonomía de instrumentos 1 Capítulo II: La biodiversidad como bien público Tributación a nivel mundial Programas de donaciones Filantropía privada Asistencia multilateral internacional Mecanismos relacionados con la deuda 7 Capítulo III: Corrección de las externalidades negativas 14 Eliminación de subsidios nocivos y reforma tributaria Multas por contaminación, permisos negociables y mecanismos de depósito y reembolso Cobro por los bienes y servicios de la naturaleza Mecanismo de Desarrollo Limpio y captación del carbono Capítulo IV: La biodiversidad como negocio Generalidades Crédito Capital (y cuasicapital) de riesgo Garantías Titularización (securitización) Creación de capacidad para empresas basadas en la biodiversidad 23 Capítulo V: Hacia adelante El mandato del Banco Interamericano de Desarrollo Formulación de un marco estratégico 33 Bibliografía 36 Capítulo I ¿Por qué es importante la biodiversidad? “Las plantas, los animales y los microorganismos de la Tierra –en interacción mutua y con el entorno físico de los ecosistemas— constituyen el fundamento del desarrollo sostenible”. “Estrategia Global para la Biodiversidad” (WRI, IUCN y PNUMA, 1992). La biodiversidad sustenta todas las formas de vida sobre la Tierra y es indispensable para la supervivencia del hombre. Son muchos los servicios y productos que obtenemos de los ecosistemas, como los alimentos que comemos, el agua que bebemos, las medicinas que tomamos y los materiales que utilizamos para cobijarnos. También se ha demostrado un vínculo entre la conservación de la biodiversidad y la pobreza. A menudo, la destrucción de la biodiversidad incrementa la pobreza neta de las comunidades rurales y autóctonas, la mayoría de las cuales depende de la biodiversidad para obtener sus alimentos y medicinas tradicionales (FAO, 1997). La biodiversidad como servicio mundial En 1992, los gobiernos de la mayoría de los países del mundo firmaron en Río de Janeiro el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. Apenas 18 meses después, el convenio había sido ratificado por docenas de países y finalmente entró en vigor.1 La brevedad del lapso transcurrido entre la firma y la entrada en vigencia de este convenio (a diferencia de casi todos los demás convenios y convenciones de las Naciones Unidas) pone de manifiesto que la humanidad está consciente de la importancia de la biodiversidad. Recuadro 1 ¿Qué es la biodiversidad? El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas lo define como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. Esta definición se basa en la que se presenta en la “Estrategia Global para la Biodiversidad” (WRI, IUCN y PNUMA, 1992) que es la siguiente: “la totalidad de los genes, especies y ecosistemas de una región” y la divide en tres categorías jerárquicas: diversidad genética dentro de las especies, diversidad de las especies (la variedad de especies dentro de una región) y diversidad de los ecosistemas. Señala asimismo que al analizar la biodiversidad, es importante examinar no sólo la diversidad en la composición sino también la diversidad en la estructura y función de los ecosistemas. Se indica asimismo que la diversidad cultural humana podría considerarse parte de la biodiversidad porque ayuda a la adaptación de la humanidad a las condiciones cambiantes. Fuente: La naturaleza y valor de la biodiversidad en la Estrategia Global para la Biodiversidad (WRI, UICN y PNUMA, 1992). 1 En enero de 1999, 175 países habían ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre ellos 33 países de la región de LAC. Cabe señalar que en ese momento los Estados Unidos, uno de los usuarios más importantes de los productos y servicios de biodiversidad en el mundo, aún no lo había ratificado. 1 Recientemente, un grupo de economistas y biólogos (Constanza et al., 1997) estimó que los seres humanos obtienen servicios de los ecosistemas cuyo valor está comprendido entre US$16 miles de millones y US$54 miles de millones por año, con un promedio de US$33 miles de millones por año; estas cifras deben compararse con el PIB total mundial que en 1996 ascendía a US$29 miles de millones (Banco Mundial,1998c). Si la naturaleza fuese una empresa, empeñada en recuperar sus costos y generar utilidades, estaríamos obligados a pagar por todos los bienes y servicios que proporciona. Además, si esos bienes hubiesen sido patentados, tendríamos incluso que pagar regalías o derechos de licencia cada vez que utilizamos esos productos. En teoría, si las personas y las organizaciones tuvieran que pagar una regalía anual a un fondo fiduciario para la biodiversidad, podrían sufragarse algunos de los costos de la conservación de la naturaleza. Pese a su importancia, se cierne una amenaza sobre gran parte de esta riqueza natural de la que todos dependemos. Las estimaciones sobre el índice de pérdidas de las especies y de los hábitat varían, pero en una lista reciente de animales en peligro de extinción de la IUCN (IUCN, 1996) se señala que el porcentaje de especies de mamíferos del mundo que se encuentran en esa situación asciende al 25%. En lo que se refiere a los peces de agua dulce, los anfibios, los reptiles y las aves, los porcentajes son 34%, 25%, 20% y 11%, respectivamente. Aunque se sabe menos sobre el reino vegetal, en la lista reciente de plantas en peligro de extinción de la IUCN (IUCN, 1997) se determinó que más de 33.000 especies de plantas vasculares están amenazadas. Esto constituye aproximadamente el 12,5% de las especies de plantas vasculares del mundo, cuyo total se calcula en 270.000. El financiamiento o el pago de la conservación de la biodiversidad sigue siendo una de las tareas más desafiantes y difíciles de abordar hoy en día. Y más allá de encontrar adonde utilizar los recursos existentes con más eficiencia, debería encontrarse nuevos recursos para la conservación de la biodiversidad (Panayotou, 1997). Se trata de un desafío que exige innovación y creatividad, en cuyo centro se encuentra la falta de reconocimiento de la importancia y el valor económico de la biodiversidad, así como la inexistencia (o la definición inadecuada) de mecanismos para “internalizar” estos valores en el sistema de mercado. Por otra parte, existen muchos fallos institucionales y de fiscalización así como políticas e incentivos perversos o conflictivos que alientan la destrucción de la biodiversidad. A un nivel muy básico, el desafío gira en torno a determinar quién paga qué y por qué. Lo anterior tiene implicaciones para todos los aspectos de las actividades humanas, dado que la agricultura, la medicina y la industria dependen de la diversidad biológica para su desarrollo. Uno de los problemas es que los bienes y servicios que proporciona la biodiversidad son los llamados “bienes públicos”, lo que en la práctica significa que es difícil cobrar un precio por su uso. Lamentablemente, la experiencia ha demostrado que muchos de los productos y servicios que proporciona la naturaleza, concebidos como bienes públicos obtenibles en forma gratuita, tienden a ser sobreexplotados hasta que se vuelven escasos o cesa su existencia. Los beneficios que proporcionan son “externalidades”, es decir, factores para los cuales no existe un mercado y no son sujetos a comercialización. El financiamiento de labiodiversidad y los acuerdos internacionales ¿Cómo pueden los países de América Latina y el Caribe traducir su preocupación por el destino de la biodiversidad en un sistema de financiamiento sostenible que refleje los principios contenidos en una serie de acuerdos internacionales? Estos acuerdos incluyen el Programa 21, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Declaración de la Cumbre de las Américas de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y muchos más. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 1992 es el principal marco orgánico para la comunidad internacional con respecto a cuestiones vinculadas con la biodiversidad. Sus tres objetivos Una analogía puede ser establecida con los bienes y servicios que proporciona una compañía privada. 2 principales (Glowka et al., 1994) son los indicados a continuación: financieras existentes con el fin de facilitar recursos financieros para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”. Más recientemente, la Conferencia de las Partes del CDB instó a las instituciones de financiamiento bilaterales, multilaterales, regionales y no gubernamentales a que prestasen mayor respaldo al CDB en sus actividades, especialmente mediante: (i) Conservación de la biodiversidad; (ii) Uso sostenible de sus componentes, y (iii) Distribución justa y equitativa de los beneficios que surgen de la utilización de los recursos genéticos. Para este elemento, se requerirá un acceso adecuado a los recursos genéticos y la transferencia apropiada de tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos, incluidas las tecnologías y mediante un financiamiento adecuado (PNUMA, 1992). (i) Colaboración interinstitucional, (ii) Promoción de la participación del sector privado en respaldo del CDB, (iii) Adopción y publicación, por parte de los países desarrollados e instituciones de financiamiento, de información financiera normalizada en respaldo de los objetivos del CDB.3 De conformidad con los artículos 21 y 39 del CDB, se designó al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) como mecanismo financiero (provisional) para la implementación del CDB. No obstante, el FMAM sólo puede financiar las llamadas actividades de habilitación (es decir, las actividades que preparan a un país para cumplir con las obligaciones que prescribe el CDB) y los llamados “costos incrementales” (es decir, los costos adicionales necesarios para asegurar un beneficio ambiental mundial además de los beneficios locales y nacionales).2 Esto significa que no existen mecanismos específicos establecidos para financiar los “beneficios únicamente nacionales” de la conservación de la biodiversidad y que habrá que encontrar a nivel nacional y local las fuentes de financiamiento de estas actividades. Naturalmente, se espera que el FMAM desempeñe una función catalítica en este sentido, pero aún queda mucho por hacer. Se han incluido declaraciones similares en el Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas (OEA, 1998) en el cual los países convinieron en la urgente necesidad de explorar el desarrollo de los instrumentos financieros y mecanismos de financiamiento, en particular con respecto al Convenio sobre la Diversidad Biológica (Cumbre de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 1996). La biodiversidad como ventaja comparativa Si bien es importante cumplir con los compromisos internacionales, existe una razón más fundamental y egoísta por la cual los países de América Latina y el Caribe deberían interesarse en financiar la conservación de la biodiversidad. Tiene que ver con el hecho de que los países de LAC están dotados de una de las mayores riquezas del mundo en biodiversidad y, por consiguiente, tienen una ventaja comparativa que podría aprovecharse para estimular el crecimiento y el desarrollo económico de la región. Además, los artículos 20 y 21 del CDB sobre recursos financieros contemplan un enfoque más amplio para la movilización de financiamiento nuevo y adicional. Específicamente, el artículo 21(4) prescribe que las Partes Contratantes del CDB “estudiarán la posibilidad de reforzar las instituciones 2 En la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes se solicitó al FMAM que diera más transparencia y facilitara la comprensión del cálculo de los costos incrementales. Véase: Review of the Effectiveness of the Financial Mechanism, Decisión IV/11 adoptada por la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes, Bratislava, Eslovaquia, 4 al 15 de mayo de 1998. 3 Véanse también: Decisiones IV/12, Additional Financial Resources, y IV/13, Additional Guidance to The Financial Mechanism, adoptadas por la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes, Bratislava, Eslovaquia, 4 al 15 de mayo de 1998. 3 La riqueza de la biodiversidad de América Latina se halla bien documentada. La región ocupa únicamente el 16% de la superficie terrestre del planeta y reside en ella el 8% de la población humana, pero cuenta con el 27% de las especies de mamíferos conocidas del mundo, el 37% de las especies de reptiles conocidas, el 43% de las especies de aves conocidas, el 47% de los anfibios conocidos y el 34% de las plantas de floración conocidas (Conservation International, inédito; IUCN, 1996, 1997). Además, cuenta con alrededor de 700 millones de hectáreas de tierras potencialmente cultivables, unos 570 millones de hectáreas de tierras de pastoreo naturales, más de 800 millones de hectáreas de bosques y vastas cantidades de agua dulce superficial (casi el 27% del total mundial). Sin embargo, esta riqueza, esta ventaja comparativa, se está despilfarrando: cios económicos de innumerables maneras, por ejemplo: (i) A nivel mundial, el ecoturismo genera aproximadamente US$12 mil millones anuales (WRI, IUCN y PNUMA, 1992). (ii) En la industria farmacéutica, los compuestos extraídos de las plantas, animales y microbios fueron parte del desarrollo de los 20 medicamentos de mayor demanda en Estados Unidos, cuyas ventas combinadas ascendieron a US$6 mil millones in 1998 (WRI, IUCN y PNUMA, 1992); la venta de todos los medicamentos derivados de productos naturales alcanza, naturalmente, una cifra mucho mayor. (iii) En la actividad agrícola, los productos orgánicos han registrado enormes tasas de crecimiento, con ventas proyectadas en 1996 de US$3,3 mil millones. (i) Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y México figuran entre los países con los números más altos del mundo de mamíferos, aves, reptiles y anfibios en peligro de extinción (UICN, 1996). (ii) Los índices de la deforestación en ciertas partes de la región son más elevados que en el resto del mundo (FAO, 1997). (iii) Si bien han recibido considerablemente menos atención en los medios de comunicación, los incendios forestales en la región (por ejemplo en el Amazonas en 1997 y 1998) han sido más extensos que en otras regiones (por ejemplo en Indonesia) (Nepstadt et al., 1999). (iv) La intensificación de la actividad minera en la región, aunada a los proyectos agrícolas y de infraestructura a gran escala, amenaza muchos de los ecosistemas más frágiles de la región (Conservation International, 1998). Con base en lo anterior puede sostenerse que en un futuro no muy distante el abastecimiento alimentario y el abastecimiento de los remedios para las enfermedades existentes y emergentes de los seres humanos (y de los animales y los cultivos), podrían depender de la biodiversidad que se encuentra en los países de la región (WRI, et al., 1998). Taxonomía de instrumentos Si la biodiversidad puede proporcionar una ventaja comparativa para la región de LAC, es importante invertir en su conservación y uso sostenible. ¿Qué mecanismos existen para facilitar este tipo de inversión? ¿Cómo pueden canalizarse los fondos públicos y privados para ayudar a financiar lo que ha sido, hasta ahora, un bien público? En este informe no se trata de responder plenamente a estas preguntas, sino de proporcionar un panorama de algunos de los instrumentos y opciones para financiar la conservación de la biodiversidad y fomentar su uso sostenible, presentándose estudios de casos y ejemplos concretos vinculados con los instrumentos que se enumeran en este capítulo. Afortunadamente, no todo está perdido. Si bien los problemas de la pérdida de la biodiversidad en la región son graves, su resolución podría ayudar a aprovechar una oportunidad de desarrollo potencial. Muchas personas creen que, en el futuro próximo, la riqueza biológica sustentará una amplia variedad de empresas e industrias. Es más, la riqueza biológica ya se traduce en fuente de benefi- Habida cuenta de la reducción de la asistencia oficial para el desarrollo y de los problemas crecientes 4 de deuda estructural, es necesario intensificar la inversión nacional e internacional en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Pero, ¿de dónde podría provenir la inversión? Para poder responder mejor a esta pregunta, conviene crear una taxonomía de instrumentos de financiamiento que pueden utilizarse para promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Por su parte, los autores de un informe reciente del PNUD (1999) sobre el financiamiento forestal han adoptado un enfoque diferente. Dividen a los mecanismos de financiamiento en “convencionales” e “innovadores”. En la primera categoría incluyen donaciones de instituciones bilaterales, multilaterales y ONG, así como ciertas formas de financiamiento privado para actividades forestales. En la segunda categoría incluyen varios mecanismos que a su vez se subdividen en cuatro grupos: (i) instrumentos de financiamiento comercial directo, (ii) instrumentos de financiamiento concesionario directo, (iii) mecanismos de desarrollo de mercados y (iv) mecanismos estructurales. Asad (1997), por otra parte, analizó las opciones en términos de sus efectos sobre el sector público o privado. Varios autores (Panayotou, 1994a, McNeely, 1997; Pearce, 1997; Asad, 1997; PNUD, 1999; US-EPA, 1997; entre otros) han propuesto taxonomías de mecanismos existentes, así como nuevos e innovadores, para el financiamiento del desarrollo sostenible. McNeely (1997), por ejemplo, propuso una taxonomía que analiza los mecanismos de financiamiento en función de su origen institucional y los divide en cuatro grupos: (i) instrumentos que pueden iniciarse mediante la cooperación internacional, (ii) instrumentos que pueden iniciar los gobiernos, (iii) instrumentos que puede iniciar el sector privado y (iv) instrumentos que pueden iniciar las ONG. Con un enfoque diferente, Pearce et al. (1997) se centraron únicamente en mecanismos innovadores nacionales y los dividieron en tres tipos: (i) mecanismos de reducción de costos, (ii) mecanismos de corrección de externalidades y (iii) mecanismos financiados con el ahorro nacional. Apoyándose en las tipologías descritas, Bayon (de próxima publicación) propone una división de los mecanismos de financiamiento con base en los tipos de fondos utilizados y sus repercusiones en el mercado. Propone dividir los mecanismos en tres grupos: (i) los que tienen por objeto salvaguardar la biodiversidad como bien público, (ii) los que tienen por objeto corregir externalidades negativas y (iii) los que tienen por objeto estimular empresas que protejan la biodiversidad y su uso sostenible. Tabla 1 Propuesta de taxonomía de instrumentos para financiar la conservación Como bien público • Tributación (nacional e internacional) • Donaciones y subsidios • Préstamos de bancos multilaterales de desarrollo • Instrumentos relacionados con la deuda Corrección de externalidades negativas • Reforma del sistema tributario • Eliminación de subsidios nocivos • Multas ecológicas • Permisos negociables y cuotas de extracción • Mecanismos de pago y reembolso de depósitos • Pagos por derechos de uso • Implementación conjunta y captura de carbono Fuente: adaptado de Bayon (de próxima publicación) 5 Como empresas • Préstamos a “empresas verdes” (incluido créditos a la exportación) • Capital (o cuasicapital) de riesgo para “empresas verdes” • Garantías para “empresas verdes” • Titularización La biodiversidad es, en esencia, un bien público: la mayoría de sus beneficios están a disposición de toda la sociedad. Aunque hay formas de utilizar mecanismos de mercado para pagar por la conservación de la biodiversidad, casi todos los aspectos de la misma corresponden a los de bienes públicos, es decir, los bienes y servicios que proporciona serán difíciles de comercializar. Corresponde a la sociedad pagar, por ejemplo, de la producción de aire puro, el reciclaje de nutrientes y la polinización, esto significa la asignación (o reasignación) de recursos públicos para corregir las externalidades negativas. ecoturismo (o, para ese efecto, las empresas basadas en la biodiversidad en general) y la biodiversidad. Llega a la conclusión de que las empresas cuyas operaciones dependen de la biodiversidad no deberían servir como piedra angular de las estrategias de protección de la diversidad biológica y que podría lograrse una mejor conservación incrementando los rendimientos de la agricultura y la ganadería a fin de evitar tener que desmontar más superficie para dedicarla a las actividades agrícolas. Pese a estas críticas, puede decirse que existe una cierta sinergia entre algunas empresas y la conservación de la biodiversidad y que, como resultado, la inversión en estas empresas ayuda a estimular la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Además del ecoturismo, cabe mencionar algunas otras actividades empresariales cuya rentabilidad está íntimamente vinculada con la conservación de la diversidad biológica, como la de productos forestales no madereros, la bioprospección, la explotación agrícola orgánica y el desarrollo de fuentes de energía alternativas y no contaminantes. En varios casos pueden coincidir los intereses de las empresas con la conservación de la biodiversidad; aun en estos casos debe existir un marco normativo apropiado. El ecoturismo es un buen ejemplo de una industria que se basa en la belleza escénica y en la conservación de la naturaleza para su propia rentabilidad. Su relación con la biodiversidad es clara: si se destruyen los valores naturales de las zonas en las que opera una empresa de ecoturismo, pierde su capacidad de generar dinero. Por esa razón, un sabio empresario de ecoturismo invertirá en la conservación de la biodiversidad en el entendimiento de que esto favorece el renglón de las utilidades de la empresa. Southgate (1997), por su parte, sostuvo que no es tan claro el vínculo entre el En los capítulos siguientes se proporciona una descripción de los instrumentos y mecanismos financieros y ejemplos de estudios de casos seleccionados que ilustran de qué forma se han aplicado estos instrumentos y la taxonomía presentada. 6 Capítulo II La biodiversidad como bien público ma de parques nacionales y la conservación de los recursos naturales de Belice. Tributación a nivel mundial Es sumamente difícil establecer mecanismos de tributación a nivel mundial, porque esto implica cierta injerencia en la soberanía nacional y, por el momento, no existe aún esa voluntad política. Sin embargo, suponiendo que algún día pueda surgir un consenso mundial para poner en práctica instrumentos de tributación a nivel internacional, cabe considerar algunas alternativas. Programas de donaciones Actualmente, las fuentes más promisorias de donaciones para la conservación de la diversidad biológica a nivel nacional e internacional son: (i) El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), (ii) Los fondos nacionales para el medio ambiente y (iii) La filantropía privada. Los tres impuestos internacionales propuestos más pertinentes para el medio ambiente podrían ser: (i) impuesto a las transacciones en divisas (también conocido como impuesto Tobin); (ii) impuesto al transporte aéreo internacional, y (iii) impuesto internacional al carbono. El impuesto Tobin fue sugerido como un instrumento para desacelerar los flujos financieros de un país a otro. Tenía que ver más como un efecto financiero que como un mecanismo para generar ingresos fiscales. El impuesto al transporte aéreo fue propuesto por distintas razones, entre ellas como manera de financiar la atenuación de los problemas causados por la contaminación que genera el transporte aéreo. De los tres mecanismos, únicamente fue propuesto por razones exclusivamente ambientales, el impuesto al carbono. El Programa de Pequeñas Donaciones del PNUDFMAM es un ejemplo de un instrumento exitoso en favor del medio ambiente. Fue iniciado en 1992 por el PNUD, con el objeto de centrarse en actividades comunitarias para atender los problemas que aquejan al medio ambiente mundial, y es ejecutado en su mayoría mediante organizaciones no gubernamentales. La etapa experimental de tres años, a la que se asignó un monto de US$16,3 millones, dio lugar a los siguientes resultados hasta mediados de 1995 (PNUD, 1997): (i) Establecimiento de programas en 33 países, (ii) Un total de 500 donaciones de hasta US$50.000 cada una para servicios comunitarios, 95% de las cuales están vinculadas con la biodiversidad y el cambio climático, (iii) Logro exitoso de los objetivos en un 80% de los proyectos financiados. A nivel nacional existen varios ejemplos de impuestos ecológicos en distintos países como fuentes de financiamiento. Uno de ellos es Belice, país cuyo gobierno introdujo un impuesto de conservación a los turistas extranjeros que visitan el país. Teniendo en cuenta que los turistas acuden a Belice para disfrutar de la belleza natural de sus bosques, playas y arrecifes coralinos, el gobierno decidió financiar algunos de los costos de la conservación de estos recursos por este impuesto de US$3,75 por persona. Los recursos colectados se canalizan hacia un fondo de conservación (Protected Areas Conservation Trust - PACT), que financia el siste- Fondos ambientales Los fondos ambientales varían grandemente en sus objetivos, estructura de su administración, fuentes de financiamiento y las actividades que financian. De hecho, cada uno de ellos es diferente dependien- 7 do de las necesidades y los deseos de los gobiernos o las instituciones que los crearon. Algunos captan sus recursos financieros de donaciones de instituciones multilaterales y otros de préstamos, de canjes de deuda por actividades de protección de la naturaleza y de los gobiernos mediante la recaudación de impuestos o derechos de uso del agua. 1999). El BID ha financiado dos fondos nacionales ambientales en Brasil y Colombia. Existen esencialmente tres tipos de fondos ambientales: (i) Las fuentes más comunes de fondos ambientales han sido los canjes de deuda por actividades de protección a la naturaleza y las instituciones multilaterales, especialmente el FMAM (FMAM, Fondos estratégicos, los que tienen el mandato de respaldar una gama completa de actividades incluidas en los planes o estrategias ambientales nacionales, por ejemplo, el Fondo Nacional del Medio Ambiente (FONAMA) en Bolivia. Recuadro 2 México: Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) Frecuentemente los fondos para el medio ambiente combinan características de fondos para parques y fondos para donaciones, como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), establecido como institución privada en 1994. Su misión es conservar la biodiversidad de México y asegurar el uso sostenible de los recursos naturales mediante la promoción de acciones estratégicas y respaldo financiero a mediano y largo plazo. El FMCN fue creado tras extensas consultas en todo el país y con el fuerte respaldo del Presidente de México, la comunidad de ONG y dirigentes empresariales. Cuenta con un consejo directivo integrado por 18 directores, seleccionados a fin de representar una variedad de experiencias, aptitudes profesionales y características geográficas y demográficas. El Secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de México es miembro ex officio del consejo. Los comités permanentes de administración y de finanzas y evaluación del fondo están encabezados por miembros del consejo, pero también participan otras personas que se dedican a la conservación en México. El FMCN fue establecido con un capital inicial de US$19,5 millones de la USAID y US$10 millones que aportó el gobierno de México. La renta de la inversión de esta dotación respaldó un programa de donaciones competitivas con un costo aproximado de US$2 millones anuales. Las donaciones se otorgan en respuesta a solicitudes de propuestas; las solicitudes son examinadas por un comité de evaluación del FMCN y aprobadas por todo el consejo. En la primera convocatoria, en 1996, se recibió un número de solicitudes de instituciones de investigación, ONG y grupos comunitarios que duplicaba el número que el FMCN estaba dispuesto a apoyar. Como resultado, la segunda convocatoria se centró en actividades sobre el terreno y en vínculos con prioridades de conservación establecidas en un proceso nacional financiado parcialmente por el FMCN y dirigido por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Además, el fondo proporcionó respaldo a las organizaciones que ayudaron a ONG y a grupos comunitarios a preparar mejores propuestas. La tercera convocatoria en 1998 reflejó un mayor vínculo con las prioridades nacionales de conservación, nuevos planes estratégicos del FMCN y la experiencia recogida en los primeros dos ciclos. En 1997, el FMCN recibió una donación US$16,5 del FMAM a través del Banco Mundial para establecer un Fondo de Areas Naturales Protegidas (FANP). Se creó un nuevo comité técnico dentro de la estructura del FMCN para supervisar las operaciones del FANP. A partir de enero de 1998, los ingresos generados por el fondo (aproximadamente US$1 millón por año) sufragaron los costos de operación de 10 áreas protegidas prioritarias. El gobierno mexicano se ha comprometido a cubrir una participación creciente de los costos básicos de gestión en cada área incluida en el programa. El FMCN trabajó con los encargados del manejo de los parques para desarrollar un marco lógico que identifica— y establece indicadores de medición— las repercusiones que espera lograr el FANP en las 10 áreas. Cada área protegida utiliza este marco como base de su plan anual de trabajo y para determinar el uso óptimo de los fondos que se le asignan. Fuente: Extraído de Bayon, Deere, Norris y Smith (1999). 8 (ii) Fondos para parques, que respaldan la conservación de las áreas protegidas, ya sea parques específicos o sistemas nacionales enteros de áreas protegidas, por ejemplo, el Fondo Nacional de Areas Protegidas por el Estado (PROFONANPE) en Perú y el fondo fiduciario para parques nacionales de Jamaica. (iii) Fondos para donaciones, que conceden donaciones a otras entidades típicamente a organismos no gubernamentales (ONG) y grupos comunitarios— para proyectos de conservación o desarrollo sostenible, como por ejemplo el Fondo para las Américas de Chile. A menudo, estos fondos incluyen entre sus objetivos el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y la concientización ecológica. combine estas características como parte de su estructura financiera general. Por ejemplo, el PROFONANPE, en Perú, tiene un mecanismo de dotación, varias ventanillas de fondos de amortización creadas mediante canjes de deuda y financiamiento para proyectos. En el clima que prevalece actualmente de presupuestos para asistencia internacional cada vez más reducidos, los fondos para el medio ambiente comenzaron a buscar activamente fuentes más innovadoras de financiamiento, como impuestos al turismo indicados anteriormente, préstamos, derechos de uso del agua y otros servicios ambientales, así como la institución de impuestos a la gasolina (Costa Rica), impuestos a los billetes de avión (Argelia) (Pearce et al., 1997, etc), o utilizando parte de los ingresos generados de la privatización de las empresas estatales para financiar la naturaleza (Ecuador). La mayoría de los fondos ambientales pertenecen a las dos últimas categorías. Actualmente están en operación pocos fondos estratégicos y los que persisten, como el FONAMA en Bolivia, han creado ventanillas separadas a menudo con sus propios activos y estructura de gestión— que se asemejan mucho a los otros tipos de fondos. Los fondos han administrado sus recursos en una de las siguientes maneras: Los fondos ambientales pueden recibir financiamiento público o privado, pero generalmente son fundaciones independientes, administradas por directorios cuyos integrantes provienen tanto del sector público como privado. La experiencia ha demostrado que los fondos más exitosos tienden a ser aquellos en cuya operación participan el gobierno y las ONG. A continuación se mencionan algunos de los beneficios de los fondos ambientales que se citan con frecuencia en la literatura sobre el tema, a saber: (i) como dotaciones que invierten su capital y utilizan únicamente la renta de esas inversiones para financiar sus actividades, (ii) como fondos de amortización que tienen por objeto desembolsar todo su principal y la renta de la inversión en un período fijo (generalmente de 6 a 15 años), o (iii) como fondos rotatorios que reciben nuevos recursos en forma regular por ejemplo, mediante la recaudación de impuestos, derechos o pagos especiales para reponer o aumentar el capital original del fondo y proporcionar una fuente continua de recursos que se destinan a actividades específicas. (i) Ayudan a generar cuantiosos recursos financieros para la conservación, que de otra manera no se hubiesen obtenido. En Perú, por ejemplo, el PROFONANPE ha generado US$17 millones mediante canjes de deuda, además de US$5 millones como dotación de capital aportados por el FMAM. Varios fondos han procurado convertir el financiamiento para proyectos u otros tipos de recursos de corto plazo en capital para dotación con el fin de facilitar financiamiento mas sostenible. (ii) Ayudan a delegar la responsabilidad y la toma de decisiones en torno a las prioridades y los programas ambientales al nivel local. Algunos fondos para parques — por ejemplo en México, Perú y Uganda— alen- Los fondos establecidos para el medio ambiente reciben a veces financiamiento para llevar a cabo proyectos específicos. No es raro que un fondo 9 taron a las entidades gubernamentales a consultar más ampliamente con grupos comunitarios y otros interesados en el manejo de áreas protegidas. Los fondos ambientales establecieron mecanismos efectivos, eficientes y transparentes para transferir recursos al terreno, a menudo aliviando los cuellos de botella burocráticos que previamente habían impedido actividades importantes (FMAM, 1999). (iii) Incrementan la participación de la sociedad civil en cuestiones ambientales. Las estructuras de gestión de muchos fondos nacionales — que abarcan una combinación de miembros del sector público y privado en el debate activo de las estrategias, prioridades y selección de actividades— ayudan a llegar a un consenso sobre programas de conservación. (iv) Ayudan a crear capacidad ambiental en muchos países. Nutren el establecimiento de nuevas ONG, a menudo suministrando respaldo a organizaciones comunitarias que trabajan con ellas para fortalecer el diseño de los proyectos y la capacidad de gestión. (v) Por último, algunos fondos tienen repercusiones en la definición de políticas ambientales y prioridades de conservación a nivel de país. Por ejemplo, el FMCN ayudó a financiar y participó en un proceso que resultó en la identificación de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en México. Los fondos establecidos en Bolivia y Guatemala participaron en el desarrollo de la estrategia nacional sobre la biodiversidad. rían también otros destinos para dichos recursos, posiblemente con una rentabilidad social mayor. Filantropía privada El público puede ser sorprendentemente generoso en apoyar financieramente la conservación de la biodiversidad, especialmente en los países desarrollados. La condición, sin embargo, ha sido que se ofrezcan las oportunidades de poner en práctica esta generosidad. La manera más común de filantropía es a través de donaciones caritativas cuyos montos pueden alcanzar niveles significativos. En los Estados Unidos, por ejemplo, las contribuciones privadas para fines ambientales alcanzaron a US$ 3.200 millones en 1993. Se espera que el levantamiento de fondos para fines ecológicos tenga más importancia cuando los niveles de ingresos de la población, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, aumenten, y se apliquen más los medios de comunicación, especialmente la televisión, para promover las causas. La recaudación de fondos ha sido especialmente exitosa cuando los donantes han tenido la oportunidad de ser “padres” y “madres” de los proyectos y cuando se presentan objetos claros de ecosistemas o especie de plantas y animales a proteger. Se ve que el papel de la televisión puede ser importante en las campañas de levantamiento de nuevos fondos, especialmente entre las clases medias en ciudades de la región. Un aspecto importante para garantizar el éxito es que tanto representantes de los donantes como de las comunidades locales, beneficiados con los fondos, estén representados en el control y monitoreo del flujo de los recursos (McNeely, 1997). Según Panayotou (1997) se han planteado también inquietudes respecto a los fondos como instrumentos de financiamiento, a saber: (i) los fondos ambientales pueden retrasar el desarrollo de los mercados de capital; (ii) las inversiones de los fondos pueden estar motivadas por los ingresos y no por la necesidad de la rentabilidad social, y (iii) la asignación estricta de los escasos recursos financieros invertidos en inversiones para el medio ambiente o la diversidad biológica puede provocar usos suboptimales de dinero por cuanto no se considera- Asistencia multilateral internacional Los bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Asiático de Desarrollo, proporcionan préstamos, donaciones para asistencia técnica, o ambos, para la conservación de la biodiversidad, sobre todo a los gobiernos. La mayoría de ellos tienen ventanillas que proporcionan recursos 10 financieros en condiciones concesionarias y otras para recursos en condiciones más estrictas. Con frecuencia, los recursos otorgados en condiciones concesionarias son préstamos a tasas inferiores a las del mercado o donaciones, muchas veces en la moneda local. Esto puede realizarse de diferentes maneras mediante el canje de deuda por actividades de conservación. Por ejemplo, puede venderse la deuda con un descuento en mercados secundarios a un tercero C generalmente una ONG ecológica— que luego la canjea con el gobierno deudor por actividades de conservación o moneda nacional. Este es el tipo de transacción que primero acude a la mente cuando se piensa en los “canjes de deudas”. Pero también es posible que el gobierno acreedor convenga en condonar o intercambiar la deuda (con un descuento) por moneda local que se utilizará para actividades de conservación. Esto se conoce como “recompra de deuda” o “condonación de deuda” (Kaiser y Lambert, 1996). Una forma de donación que puede obtenerse de los bancos multilaterales de desarrollo es la que se denomina de asistencia técnica (también conocida como cooperación técnica, o CT, en el caso del BID). El BID ha utilizado fondos no reembolsables de cooperación técnica destinados a la conservación de la biodiversidad para los siguientes fines (BID 1994, 1997b, 1998a): (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Desarrollar estrategias de conservación de la biodiversidad (por ejemplo en la región andina), Fortalecer instituciones que se ocupan de cuestiones ambientales (como la secretaría del Tratado del Amazonas), Levantar inventarios de recursos de biodiversidad, Ayudar a establecer corredores de biodiversidad, Proporcionar asistencia técnica para sensores remotos y SIG, para monitoreo de los recursos biológicos y Brindar asistencia técnica para la reforma del marco normativo relacionado con el medio ambiente. Los mecanismos relacionados con la deuda pueden tener doble impacto en el país deudor. Por un lado, ayudan a aliviar la carga de la deuda (aunque muchas veces sólo marginalmente), lo que a su vez permite al país asignar el dinero que estaba utilizando para el servicio de la deuda, a otras actividades. Por otra parte, los canjes generan dinero (en moneda local) para actividades de conservación en el terreno. Se estima que desde que se realizó el primer canje de deuda por naturaleza en 1987, el efecto multiplicador de este mecanismo ha generados unos US$1.000 millones para conservación a nivel mundial (PNUMA y TNC, 1999). En la tabla 2, se detallan algunos de los canjes más importantes de deuda por naturaleza que tuvieron lugar en la región entre 1987 y 1996. Con la creación del FMAM, que ofrece financiamiento no reembolsable, en el curso de los años fue disminuyendo la demanda de financiamiento a través de préstamos, para proteger la biodiversidad. Las excepciones, sin embargo incluyen entre otros a Brasil, cuyo gobierno obtuvo del Banco dos préstamos en moneda nacional para financiar la capitalización del Fondo Nacional del Medio Ambiente (véase recuadro 3). Si bien las operaciones de este tipo tienen un buen efecto multiplicador para generar más recursos, sobre todo a los países pobres muy endeudados de la región de LAC (incluyen Bolivia, Honduras, Guyana y Nicaragua) no siempre son la mejor fuente de financiamiento para la conservación de la biodiversidad. En el documento del PNUMA y The Nature Conservancy (1999), se sostiene que el canje de deuda no es conveniente en los casos en que la moneda del país sea inestable debido a una elevada inflación o una devaluación. Tampoco es conveniente cuando sea difícil invertir localmente el capital sujeto a la conversión de la deuda, o si los rendimientos de este capital son bajos. Mecanismos relacionados con la deuda En ciertos casos se puede hacer uso de la situación de la deuda con el fin de atraer recursos financieros para la conservación de la diversidad biológica. 11 Es interesante destacar que los canjes de deuda con terceros se han vuelto últimamente menos frecuentes, en parte porque aumentó el valor de la deuda de los países en desarrollo en el mercado secundario. En cambio, es cada vez mayor el número de operaciones de recompra de deuda o de transacciones de condonación de deuda. Dos ejemplos notables de este último mecanismo son la Iniciativa para las Américas y la recientemente firmada Ley de Conservación de los Bosques Tropicales también de Estados Unidos (Bayon, Deere, Norris y Smith, 1999). La Iniciativa fue una disposición del gobier- no de Estados Unidos para permitir la conversión de la deuda contraída por América Latina con Estados Unidos a cambio de proyectos de conservación y proyectos destinados a mejorar el bienestar de la niñez. Se estima que esta iniciativa ha dado lugar a la condonación de deudas equivalentes a más de US$875 millones, en tanto ha generado aproximadamente US$650 millones para proyectos en América Latina. La Ley antes mencionada se basa en un concepto similar: permite la conversión de la deuda contraída con Estados Unidos a cambio de la conservación de los bosques tropicales. Recuadro 3 Brasil: Fondo Nacional del Medio Ambiente El FNMA fue establecido mediante la Ley No. 7.797 en 1989 con el fin de formular proyectos que promuevan el uso racional y sostenible de los recursos naturales, mejorar la calidad del medio ambiente y elevar la calidad general de vida de la población. Especifica siete áreas prioritarias para los proyectos: unidades de conservación, investigación y desarrollo de tecnología, educación ecológica, extensión forestal, fortalecimiento institucional, control ambiental y uso racional de la flora y la fauna. En 1992, el FNMA recibió un préstamo del Banco (883/SF-BR) en moneda nacional por el equivalente de US$22 millones, desembolsados entre 1992 y 1998 a una tasa de interés del 4%, con un período de amortización de 25 años y un período de gracia de 5 años, a tasas concesionarias. En 1998 se aprobó un segundo préstamo que aportará otros US$24 millones para el FNMA, a tasas concesionarias similares. En el marco del acuerdo con el Banco, se añadieron a los objetivos originales del fondo el fortalecimiento de la sociedad civil y el aumento de la participación local en la resolución de problemas ecológicos. Esto es importante porque los recursos del Banco se han destinado a pequeños proyectos propuestos y ejecutados por ONG. De hecho, la ley mediante la cual se establece el FNMA prohibe específicamente el financiamiento de organizaciones con fines de lucro. A diferencia de la mayoría de los fondos ambientales de la región, el capital del FNMA proviene de un préstamo contraído por el gobierno de Brasil. Según el Banco, esto demuestra el compromiso brasileño con la inversión a largo plazo en el fortalecimiento de la sociedad civil para atacar problemas ecológicos. La justificación de esta orientación es que al fortalecer la sociedad civil, el FNMA ayudará a “crear una demanda” de bienes ambientales y ayudará a proporcionar algunos de los bienes públicos (por ejemplo, aire puro, agua limpia, acceso a espacios abiertos) que los mercados tienden a desatender. Se espera que el préstamo del Banco sea reembolsado parcialmente con los ingresos fiscales futuros de la recaudación tributaria. En una ley sobre delitos ecológicos promulgada recientemente en Brasil se menciona al FNMA como uno de los beneficiarios de los ingresos recaudados en el marco de la misma, lo que podría asegurar una cuantiosa contribución al capital del fondo, y posible repago de los préstamos del BID. El FNMA tiene su sede en el Ministerio del Medio Ambiente (Ministerio do Meio Ambiente, Recursos Hidricos, e da Amazonia Legal) y está controlado por un directorio integrado por 14 personas. En 1997, nueve de los miembros procedían del gobierno y cinco de la sociedad civil. El directorio se reúne varias veces por año para decidir los procedimientos administrativos y operativos, así como para seleccionar los proyectos para su aprobación final. Hasta 1997, el FNMA había financiado más de 500 proyectos ecológicos a pequeña escala. Fuente: Adaptado de BID 1997g. 12 Tabla 2. Canjes de deuda por naturaleza: Transacciones principales realizadas en la región en dólares de EE.UU. Fecha Adquirente Valor nominal de Costo para el Fondos de conservación la deuda donante Bolivia 5/93 6/92 8/87 CMB TNC/WWF/JPM CI NA $11,5 M $650.000 NA NA $100.000 $397.000 $2,8 M $250.000 6/92 TNC $2,2 M $746.000 $2,2 M 2/91 3/90 4/89 1/89 7/88 2/88 Rainforest Alliance WWF/TNC/Suecia Suecia TNC Holanda CI/WWF $600.000 $10,8 M $24,5 M $5,6 M $33 M $5,4 M $360.000 $1,9 M $3,5 M $784.000 $5 M $918.000 $540.000 $9,6 M $17,1 M $1,7 M $9,9 M $5,4 M TNC/PRCT $582.000 $116.000 $582.000 NA $1 M $9 M $1 M NA NA $1,1 M $354.000 $1 M NA $9 M $1 M CI/USAID TNC $1,3 M $100.000 $1,2 M $75.000 $1,3 M $90.000 TNC/USAID/PRCT $437.000 $300.000 $437.000 CI $670.889 $440.360 $560.752 7/96 1/96 12/95 CI CI CI $495.674 $391.000 $488.000 $327.393 $191.607 $246.000 $442.622 $254.000 $336.500 11/94 06/94 06/94 6/93 1/92 8/91 4/91 CI CI CI CI CI/USAID CI/BA CI/MF $290.000 $480.000 $280.000 $252.000 $44.100 $250.000 $250.000 $248.395 $399.390 $236.000 $208.000 $355.000 NA $183.000 $290.000 $480.000 $280.000 $252.000 $441.000 $250.000 $250.000 3/92 TNC NA NA $30 M Brasil Costa Rica República Dominicana 3/90 Ecuador 6/92 3/92 4/89 12/87 Guatemala 5/92 10/91 Jamaica 10/91 México 11/96 Japón WWF/DKB WFF/TNC/MBG WWF Panamá Fuente: PNUMA y TNC, 1999 13 Capítulo III Corrección de las externalidades negativas En general, este documento se ha orientado a la descripción de los mecanismos financieros que pueden establecerse para financiar la conservación de la biodiversidad. No obstante, Panayotou (1994a, 1997), De Moor (1997), McNeely (1997), Markandya (1997), Pearce (1997) y otros han señalado que será limitada la utilidad de los miles de millones de dólares que se obtengan para proteger el medio ambiente si continuamos gastando otro tanto (en subsidios dañinos) destruyéndolo. ciones internacionales sobre el medio ambiente, particularmente en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Eliminación de subsidios nocivos y reforma tributaria Eliminación de subsidios nocivos De Moor (1997) y Panayotou (1997) estimaron que existen en el mundo más de US$530 mil millones de subsidios que son nocivos para el medio ambiente y distorsionan la economía. De este total, la mitad circula en los países en desarrollo y la otra mitad en el mundo desarrollado. La única diferencia entre los subsidios de ambos grupos de países parece residir en los sectores que los reciben. En los países desarrollados de la OCDE, la mayoría de los subsidios (aproximadamente US$330 mil millones) se destinan a las actividades agrícolas, seguidas por el transporte vial (US$85 mil millones a US$200 mil millones). En los países en desarrollo, los sectores que reciben la mayor cantidad de subsidios son: energía (US$150 mil millones a US$200 mil millones) y agua (US$42 mil millones a US$47 mil millones). Al mismo tiempo, si nuestro sistema económico continúa considerando los bienes y servicios que la naturaleza nos proporciona como “externalidades” de las cuales nadie es responsable, el desarrollo sostenible seguirá siendo inalcanzable. Es por eso que, además de encontrar nuevas maneras para financiar la conservación, la mayoría de los autores citados arriba insisten en que es necesario “internalizar las externalidades ambientales” y reformar la manera en que el sistema económico aborda las inquietudes ecológicas. De esa manera se impulsaría el uso de los mecanismos de mercado y aseguraría la participación de los agentes beneficiarios de la conservación. En pocas palabras, supone la eliminación de las “barreras y distorsiones” al desarrollo sostenible (Panayotou, 1994a). En esta sección nos centraremos en los siguientes tipos de mecanismos de corrección de externalidades: Si bien la eliminación de los subsidios nocivos puede “liberar” recursos cuantiosos que podrían utilizarse para la conservación de la diversidad biológica y otras acciones para promover el desarrollo sostenible, la tarea puede ser sumamente difícil, en parte por la “adicción” a los subsidios de quienes los reciben y de quienes los otorgan (De Moor 1997). En general, los subsidios cuentan con poderosos y ardientes defensores, pero con adversarios de poco peso. (i) Eliminación de subsidios nocivos y reforma tributaria. (ii) Multas por contaminación, permisos negociables y mecanismos de pago y reembolso de depósitos. (iii) Derechos y cargos de usuarios para la recuperación de costos. (iv) Uso de mecanismos nuevos (por ejemplo, implementación conjunta, captura del carbono y el Mecanismo de Desarrollo Limpio) previstos por los convenios y conven- 14 Reforma tributaria la conservación de la biodiversidad en América Latina y el Caribe, como los impuestos forestales en Brasil, Colombia y Venezuela (Seroa da Motta, Ruitenbeek y Huber, 1997). Estos impuestos ponen una carga más elevada a las actividades forestales que no cuentan con disposiciones adecuadas para facilitar la reforestación. Al mismo tiempo, se ha recogido cierta experiencia en la región con impuestos convencionales para fines ecológicos (Seroa da Motta, Ruitenbeek y Huber, 1997), a saber: En algunos casos, nuestro sistema actual de tributación puede estar subvencionando algunas actividades indeseables, como el consumo no sostenible, la contaminación del medio ambiente y el agotamiento de los recursos (McNeely, 1997). Algunos autores propusieron reducir los impuestos convencionales y sustituirlos por “impuestos ecológicos”, porque sostienen que, si se hace correctamente, este tipo de reforma no modifica necesariamente la carga tributaria total (es decir, la medida sería neutra desde el punto de vista de los ingresos fiscales) y permitiría lograr muchas de las metas de la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. (i) En Colombia, los municipios están consignando un porcentaje del impuesto a la propiedad para sufragar gastos de las entidades ambientales regionales. (ii) En Costa Rica, se ha utilizado un impuesto de cinco centavos el litro a la gasolina para incrementar la reforestación, el manejo de los bosques y la protección forestal (véase Recuadro 6). (iii) En otros países se distribuyen los ingresos derivados de impuestos estatales conforme a criterios ambientales (véase también el Recuadro 5). El sistema de incentivos podría ser modificado por este tipo de reforma. Quienes contaminen se verían obligados a pagar impuestos más altos y los particulares y las empresas que protejan el medio ambiente recibirían una ligera ventaja competitiva. Esto ayudaría aún más a internalizar los costos y los beneficios de la protección del medio ambiente porque ayudaría a eliminar distorsiones en el mercado y a mitigar sus fallos (Panayotou, 1994a). Gran parte de la experiencia recogida hasta la fecha con la tributación ecológica se ha centrado en el frente de la contaminación y de la industria, pero podría hacerse más, por ejemplo, gravando la extracción de recursos, como el uso del agua o la deforestación. La otra cara de la reforma tributaria es la concesión de incentivos (por ejemplo, créditos fiscales) a particulares e industrias que protejan el medio ambiente. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe ofrecen algún tipo de incentivo fiscal para invertir en la reducción de la contaminación y en tecnologías limpias. Los Fondos Verdes de los Países Bajos (véase el Recuadro 7) demuestran cómo los incentivos fiscales pueden alentar la inversión privada en la conservación de la biodiversidad. También los bancos estatales o privados pueden contribuir al mejoramiento ecológico de los proyectos financiados, como muestra el ejemplo del Protocolo Verde de Brasil (Recuadro 4). Es evidente que la reforma del sistema tributario no es algo que los países puedan lograr de la noche a la mañana. Se requiere tiempo y es necesario introducir paulatinamente los nuevos impuestos. Además, el problema que existe en muchos países en desarrollo (algunos de ellos en la región de LAC) es la incapacidad generalizada de recaudar impuestos de cualquier tipo. En una situación como ésta, la reforma tributaria sólo tendría beneficios limitados. Aún así, varios países ya han instituido impuestos ecológicos con distintos grados de éxito. Panayotou (1997) destaca que la introducción de estos impuestos en los países de la OCDE se ha orientado principalmente a incrementar el ingreso fiscal y no a modificar comportamientos, pero que el beneficio real de estos impuestos reside en los incentivos que brindan a los distintos agentes económicos. Cabe citar algunos ejemplos del uso de la tributación para estimular 15 Recuadro 4 Brasil: Protocolo Verde El 14 de noviembre de 1995, Fernando Henrique Cardoso, Presidente de Brasil, firmó un acuerdo singular denominado Protocolo Verde. Su objetivo era fortalecer las políticas ecológicas de los bancos de desarrollo con financiamiento público en Brasil y reducir al mínimo el impacto ambiental de los préstamos otorgados por los principales bancos estatales del país (Dourojeanni, 1997). Además, asignaría prioridad al uso de recursos financieros del gobierno federal para los proyectos que tienen mayor probabilidad de ser sostenibles y no causar daños al medio ambiente. El Protocolo Verde se aplicaría, en definitiva, a instituciones públicas y privadas. El presidente de IBAMA invitó a más de 200 bancos privados a adherirse a esta iniciativa. Los bancos nacionales que se comprometieron con el Protocolo Verde otorgaron préstamos por más de US$22 mil millones anuales a proyectos industriales y agrícolas, de manera que su impacto potencial es muy significativo. Los objetivos del protocolo incorporan varias medidas enfocadas específicamente a la conservación y al desarrollo sostenible de la diversidad biológica. El Protocolo Verde no es una ley, sino un código de conducta y un conjunto de “prácticas óptimas” que ayudan a las instituciones signatarias a incorporar inquietudes ecológicas en sus procesos de toma de decisiones. La reglamentación del Protocolo Verde, incluye la creación de vínculos entre los criterios de dichas prácticas y la legislación existente. En resumen, el Protocolo Verde ha estimulado una inclusión más amplia de las variables ecológicas en la evaluación inicial de los proyectos de las instituciones financieras y sus intermediarios. Lo más importante es que, como resultado, se dispone ahora de líneas especiales de crédito y de varios programas que ofrecen tasas de interés más atractivas, condiciones crediticias más favorables, o ambas. El Fondo Constitucional de Financiamiento para el Norte (FNO), operado por el Banco del Amazonas (BASA), parece ser el mejor ejemplo de una fuente de crédito especial para la esfera específica de la biodiversidad. El FNO está financiado por la recaudación del impuesto a los productos importados y el impuesto sobre la renta. Pueden obtenerse créditos especiales de BASA a través de PRODEX (Programa de Apoyo para el Desarrollo de Productos Forestales No Madereros), PRODAGRI (Programa de Apoyo al Desarrollo de la Agricultura) y PROSUMAN (Programa de Apoyo a la Sostenibilidad y Conservación del Medio Ambiente). Fuente: IBAMA y NWF, 1996. Costa Rica ofrece un ejemplo innovador del uso de bonos para estimular la inversión forestal. En ese país, el gobierno ha instituido certificados de abono forestal transferibles, para ese fin (Panayotou, 1994b). Tienen derecho a este certificado los terratenientes que mantienen bosques en sus tierras o plantan especies autóctonas. Dado que el certificado normal de créditos fiscales tiende a beneficiar a los terratenientes prósperos, dueños de grandes extensiones, con elevadas cargas tributarias, el sistema permite a los pequeños terratenientes que reforestan o plantan especies autóctonas vender sus certificados a otros, incluyendo los grandes terratenientes. Multas por contaminación, permisos negociables y mecanismos de depósito y su reembolso Existen tres mecanismos que pueden generar ingresos para la conservación de la biodiversidad: (i) multas por contaminación y otras actividades perjudiciales, (ii) permisos para contaminar o cuotas de extracción negociables y (iii) mecanismos de pago y reembolso de depósitos (Panayotou, 1994a, 1994b, 1997; Markandya, 1997, McNeely, 1997; Pearce et al, 1997; Seroa da Motta, Ruibeek y Huber, 1997). 16 Multas ecológicas cuanto a costo que los mecanismos de comando y control (aunque esto sólo es válido cuando se asegura el cumplimiento eficaz de las leyes sobre contaminación). Por otra parte, si se subastan inicialmente los permisos a las empresas contaminantes por el gobierno, se puede generar una cantidad moderada de ingresos fiscales que pueden asignarse a la protección del medio ambiente. De la misma manera, las multas que se imponen a las empresas que “contaminan de más” pueden ser una fuente de ingresos para el sector público. Según Panayotou (1994a) y López (1994), las multas ecológicas tienen un gran potencial como fuentes de ingresos fiscales. En la región de América Latina y el Caribe se encuentran ejemplos de multas que generan ingresos para actividades ecológicas, como las multas por contaminación del agua en Brasil y Colombia y otras por contaminación atmosférica que se imponen en la mayoría de los países de la región (Seroa da Motta, Ruibeek y Huber, 1997). En Brasil, la nueva Ley Nacional Ambiental ha establecido un mecanismo mediante el cual el Fondo Nacional del Medio Ambiente, (recuadro 4) recibe una parte de los montos recaudados en el país por la imposición de multas ecológicas. Al asegurar que el ingreso generado por estas multas se utilice para financiar proyectos que ayuden a conservar el medio ambiente, este mecanismo puede tener un doble beneficio para la conservación de la biodiversidad. Sistemas de depósito y reembolso como fianzas de comportamiento ecológico Los sistemas de pago y reembolso de depósitos y las “fianzas ecológicas” son esencialmente una forma de seguro de responsabilidad civil impuesto a las empresas o particulares por el gobierno. La forma más conocida de pago y reembolso de depósitos es el sistema que se utiliza en muchos países, mediante el cual se aplica un pequeño recargo a todas las botellas de vidrio o latas de aluminio que se venden. A los consumidores que reciclan, se les reembolsa el recargo (o depósito). No obstante, el sistema puede utilizarse para mitigar daños a una escala mucho mayor, por ejemplo, en sistemas donde las empresas mineras están obligadas a obtener “fianzas ecológicas” cuando se les adjudica una concesión de explotación. Si el gobierno considera que la extracción de minerales se efectúa sin daños importantes al medio ambiente, se le reintegra la fianza o depósito a la empresa (Pearce et al., 1997). No obstante, si el gobierno considera que la actividad minera ha sido perjudicial para el medio ambiente, se utiliza el dinero de la “fianza” para el pago de multas y para financiar medidas correctivas. Permisos y cuotas de extracción negociables Los permisos negociables difieren de las multas porque establecen un tope a cierta actividad nociva y luego logran el objetivo ecológico en la forma más eficiente posible a través del mercado. Un ejemplo de un sistema de permisos negociables sería el que se utiliza actualmente en Estados Unidos para reducir la contaminación atmosférica (sobre todo debido al bióxido de azufre (SO 2). Conforme a este sistema, se otorgan a las empresas “permisos para contaminar”. Si exceden los niveles de contaminación para los cuales tienen permisos, se les impone una multa. El sistema, además, permite a los que “contaminan menos” vender sus permisos excedentes a los que “contaminan de más” y de esta forma se crea un incentivo para reducir la contaminación. También se han utilizado permisos para dirigir la extracción de recursos hidráulicos (en Chile, por ejemplo) o para reducir al mínimo el impacto de las actividades industriales sobre la pesca (en Nueva Zelandia). Estos sistemas, en esencia, tienen por objeto trasladar la responsabilidad de controlar la contaminación o el daño al medio ambiente, así como el control y el cumplimiento de las disposiciones, a los productores o consumidores que pagan por adelantado los daños que podrían ocasionar (Panayotou, 1994b). Esto permite internalizar los verdaderos costos del deterioro ambiental en el cálculo económico de los consumidores y empre- En general, se considera (véase Markandya, 1997; Pearce et al., 1997; Panayotou, 1997) que los sistemas de permisos suelen ser más eficientes para reducir la contaminación y ser más efectivos en 17 sas cuando inician operaciones potencialmente nocivas de utilización o extracción de recursos. recho de uso se utilizarán para capitalizar un fondo fiduciario de conservación (recuadro 5) cuyo propósito será financiar la conservación de la cuenca hidrográfica que abastece la mayor parte del agua a la ciudad. El dinero del fondo fiduciario se invertirá y se utilizará la renta de la inversión para financiar la conservación de los bosques que rodean a la ciudad de Quito. De esta forma se está tratando de cobrar un precio más razonable para uno de los bienes más importantes C agua dulce— que pueden proporcionar los ecosistemas forestales. Si bien existe mucha experiencia en Malasia, Australia y las Filipinas con las fianzas ecológicas para ayudar a pagar los daños causados por la actividad minera o maderera, es necesario analizar con mayor detenimiento la posibilidad de utilizar estos sistemas para conservar la biodiversidad en América Latina y el Caribe. Cobro por los bienes y servicios de la naturaleza Además del Ecuador, varios países de la región (entre ellos Colombia, Costa Rica y Jamaica) han comenzado a estudiar la posibilidad de crear fondos para conservación del agua o a aplicar “impuestos de conservación” a los turistas extranjeros. De hecho, si un número suficiente de países comienzan a aplicar derechos de uso por los servicios de la biodiversidad, cabe imaginar que podría establecerse un mercado de esos bienes y servicios a nivel regional y mundial. Cabe señalar que el cobro de derechos de uso no debe limitarse al agua ni al turismo; pueden preverse situaciones en las que podrían cobrarse derechos de uso de otros bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza, como los parques nacionales, la protección contra la erosión, los productos forestales no madereros, la protección contra las tormentas, etc. En cuanto a los aspectos no biológicos, la plena recuperación de costos del abastecimiento de energía puede tener enormes repercusiones sobre la eficiencia energética (Panayatou, 1994a). Actualmente, los usuarios pagan solamente una fracción de los costos del agua de riego y de la energía para uso industrial. Panayotou (1994a) sostiene que deben determinarse los precios de los bienes públicos y servicios que nos provee el medio ambiente contemplando la plena recuperación de sus costos por las siguientes razones: (i) se reduce la carga sobre el presupuesto estatal originada por el déficit de las empresas de servicios públicos que no recuperan plenamente sus costos; (ii) se reduce la necesidad de capital adicional para ampliar los sistemas de abastecimiento; (iii) puede generarse un excedente financiero que podría utilizarse para financiar mejoras ecológicas, prestar servicios básicos a los sectores pobres a tasas subvencionadas, o atender otras prioridades gubernamentales, y (iv) se envían las señales correctas al mercado y por lo tanto se ayuda a conservar los recursos naturales, reduciendo así la necesidad de recursos financieros para mitigar los daños. Mecanismo de Desarrollo Limpio y captación del carbono La celebración de varios convenios y convenciones internacionales sobre el medio ambiente y el debate en torno a mecanismos financieros flexibles para ponerlos en práctica (por ejemplo, la implementación conjunta y el Mecanismo de Desarrollo Limpio en el caso de la Convención Marco sobre el Cambio Climático) han generado nuevas oportunidades financieras para la conservación de la biodiversidad, lo que eventualmente podría resultar en la Ecuador ofrece un ejemplo de la manera en que los derechos de uso pueden ayudar a captar ingresos para el desarrollo sostenible. En Quito, el gobierno estuvo trabajando con ONG locales y The Nature Conservancy (TNC) con el objeto de establecer un derecho más adecuado para el abastecimiento de agua. Los ingresos generados por el de- 18 recuperación plena de los costos involucrados a escala mundial. siones de gases de efecto invernadero, sino también a incrementar la captación de algunos de estos gases (sobre todo el dióxido de carbono). Pese a que la mayoría de las emisiones humanas de dióxido de carbono provienen en la actualidad de países desarrollados, la mayor parte de la captación del carbono mediante procesos naturales tiene lugar en los países en desarrollo. Esto significa que la aplicación de las disposiciones de la Convención sobre el Cambio Climático no debería limitarse a actividades que ayuden a reducir las emisiones de dióxido de carbono, sino que también deberían abarcar las que coadyuvan a la captación de este gas. En caso que el proyecto de captación Convención Marco sobre el Cambio Climático Si bien muchas actividades humanas (como la generación de electricidad y el uso de automóviles) y muchos procesos naturales (como la respiración) producen dióxido de carbono (CO 2), también existen procesos naturales (como la fotosíntesis) que utilizan ese bióxido de carbono para almacenar energía en forma de biomasa. Estos procesos captan carbono y, por esta razón, el cambio climático no se refiere únicamente a reducir las emiRecuadro 5 Ecuador: Fondo para la Conservación del Agua (FONAG) A fines de 1997 y principios de 1998, el gobierno de la ciudad de Quito, Ecuador, comenzó a trabajar con The Nature Conservancy (TNC) y otras entidades nacionales e internacionales para examinar la posibilidad de crear un fondo de conservación de las cuencas hidrográficas que abastecen la mayor parte del agua a la ciudad. El capital para financiar el Fondo para la Conservación del Agua (FONAG) procedería del cobro de un derecho simbólico de uso del agua a los ciudadanos de Quito. La idea era que un fondo especializado permitiría: (i) recaudar el dinero obtenido mediante el cobro de derechos de uso, (ii) captar recursos de otras fuentes nacionales e internacionales, (iii) administrar el dinero a fin de generar una renta (intereses de las inversiones) y (iv) usar esos fondos para financiar la conservación de dos de las cuencas hidrográficas más importantes de Quito, las reservas naturales de Antisana y Cayambe-Coca. Al principio no estaba claro de qué forma se establecerían los derechos de uso del agua. Para resolver este problema, las instituciones involucradas financiaron un estudio con el objeto de calcular cuánto podría cobrarse por el uso del agua en Quito. En el estudio se determinó que el derecho mínimo para cubrir los costos del manejo muy básico de las áreas protegidas era el equivalente de US$0,001 por metro cúbico de agua en 1996. Para una familia promedio de 5 personas, con un consumo mensual de 40 metros cúbicos de agua, esto representaría un pago de US$0,04 por mes. Mediante los derechos de uso del agua para capitalizar el FONAG, el gobierno de Quito intenta establecer la diferencia entre el uso del agua para consumo y para otros fines. En la primera categoría se incluye el agua potable y el uso del agua para riego y en la segunda categoría la generación de electricidad y el uso del agua para actividades recreativas. El plan del FONAG es cobrar una tasa reducida al uso del agua que no se considera de consumo. En cuanto al destino de los recursos del FONAG, el propósito es que los usuarios que estén aportando dinero puedan satisfacer los criterios según los cuales se utilizarán los fondos. Una parte de los fondos del FONAG podrían utilizarse para desarrollar proyectos productivos que ayuden a proporcionar fuentes alternativas de ingresos para las personas que residen en las cuencas hidrográficas. Los fondos del FONAG serían administrados por una institución privada a fin de obtener el máximo rendimiento del capital invertido, el fondo operaría con la máxima eficiencia y las cuotas de administración se limitarían a un 10-20%. Aunque el FONAG aún no está en operación, las partes involucradas consideran que daría un valor económico a los recursos hídricos y ayudaría a la sostenibilidad financiera de los proyectos de conservación al establecer mecanismos para la generación constante de ingresos. Fuente: TNC, 1997; Echavarría, 1999. 19 del carbono pueda recibir financiamiento en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), ¿cómo puede esto ayudar a generar fondos para la conservación de la biodiversidad? No obstante los problemas políticos que rodean a la implementación conjunta y el MDL (que según muchos observadores se van a resolver en breve), ya existen ejemplos de empresas privadas, ONG y gobiernos que están experimentando con ejemplos concretos de implementación conjunta. Por ejemplo, una empresa generadora de energía eléctrica en Estados Unidos ha aportado millones de dólares para la protección de un bosque húmedo en Bolivia en la esperanza de obtener, llegado el momento de aplicación plena del Protocolo de Kioto, créditos por el carbono que está ayudando a captar; pueden citarse otros ejemplos similares en América Latina, el Caribe y en otras regiones. Todo esto ha llevado a algunos observadores a especular que algún día será enorme el mercado para la captación del carbono y podrá sustentar una clase totalmente nueva de empresas basadas en la biodiversidad. Se ha estimado que el beneficio económico neto para el mundo que representaría un acuerdo encaminado a captar el carbono mediante la protección permanente de 650 millones de hectáreas en el Amazonas oscila entre US$58 mil millones y US$3.900 mil millones, siendo la estimación media más realista de US$713 mil millones. Esto significa un beneficio anual neto de aproximadamente US$70 mil millones, o aproximadamente 0,2% del PIB mundial (López, 1997). El Banco Mundial ha establecido un Fondo de Inversión para Reducir las Emisiones de Carbono como parte de su Iniciativa Mundial sobre el Carbono. Este fondo obtendría dinero de países industrializados y del sector privado para invertir en la reducción de emisiones de las economías en transición y, en potencia, de los países en desarrollo. La iniciativa se basa en amplias consultas con los gobiernos de los países en desarrollo y desarrollados y con el sector privado. Otros convenios y convenciones Si bien la implementación conjunta es un concepto que, hasta la fecha, sólo se ha aplicado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es concebible que puedan utilizarse mecanismos similares para ayudar a llevar a la práctica otras convenciones de las Naciones Unidas, particularmente el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). La ley de rendimientos decrecientes y la dinámica económica que abaratan la implementación de una convención sobre el cambio climático en los países en desarrollo, en comparación con los países desarrollados, también se aplican al CDB. Por ejemplo, el CDB insta a los países a cuidar, estudiar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica, lo que significa invertir dinero en la protección de ecosistemas, proyectos de conservación, proyectos de investigación y proyectos diseñados para el uso sostenible de los recursos naturales. ¿Qué ocurriría si los países desarrollados obtuviesen reconocimiento o “créditos” por financiar la conservación de la biodiversidad en los países en desarrollo? ¿Veremos desarrollarse un mercado similar al que se está gestando actualmente como resultado de la Convención sobre el Cambio Climático? Evidentemente, la política, los interesados y las partes involucradas en la diversidad biológica son muy di- La UNCTAD y el Consejo para la Tierra, con el apoyo de Centre Financial Products Limited, establecieron un Foro sobre políticas de negociación de emisiones de gases de efecto invernadero en junio de 1997. El objetivo del foro es iniciar un mercado multilateral para la negociación de asignaciones de emisiones de gases de efecto invernadero y créditos a la reducción de las emisiones de estos gases para el año 2000, contribuyendo de esa manera a la aplicación anticipada y efectiva del Protocolo de Kioto. El foro está coordinando directamente su labor con la Secretaría de la Convención Marco sobre el Cambio Climático y otras iniciativas internacionales y empresariales en las que participan la OCDE y la Iniciativa para las Américas, el Banco Mundial, el IPCC, el PNUD, el PNUMA, el Center for Clean Air Policy, el Instituto de los Recursos Mundiales, el Fondo de Defensa Ambiental, British Petroleum y Resources for the Future. 20 ferentes de las que participan en el cambio climático, pero de todas maneras debería analizarse con más detenimiento la cuestión de la implementación conjunta de otros convenios y convenciones además de la Convención sobre el Cambio Climático. buiría a los propietarios o administradores de bosques, sean públicos (como el Servicio de Parques Nacionales) o privados (propietarios de bosque). El sistema está funcionando principalmente con recursos captados de un impuesto de venta de gasolina y algunas donaciones internacionales. Aún no está plenamente en marcha mediante financiamiento de captación de carbono, pero es un ejemplo interesante de la manera en que el gobierno podría ayudar a consolidar los recursos recaudados con respecto a una variedad de bienes y servicios que proporcionan los bosques y de esta forma reducir al mínimo los costos de transacciones. Por otra parte, el sistema proporcionaría un mecanismo para los propietarios privados que protegen sus bosques a fin de que se beneficien de otras formas de generación de ingresos (captación del carbono e impuestos a la gasolina) que son complejas y a las cuales de otra manera no tendrían acceso. Por último, Costa Rica C buen ejemplo de la aplicación de derechos de uso y de captación de carbono— ha lanzado una iniciativa cuyo objeto es compensar a los propietarios de bosques (privados y públicos) por los servicios que éstos aportan (véase en el recuadro 6 una descripción completa de esta iniciativa). La idea que anima a esta iniciativa es que el gobierno de Costa Rica será una especie de entidad central donde se recauden los pagos efectuados por los beneficiarios (ya sean nacionales o internacionales) de los bienes y servicios que proporcionan los bosques del país C servicios que incluyen la captación de carbono, la protección de cuencas hidrográficas, el ecoturismo y valores escénicos. El dinero recaudado se distri- 21 Recuadro 6 Costa Rica: Instrumentos para financiar labiodiversidad El gobierno creó la Oficina Nacional Forestal y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) sobre la base de lo que dispone la Ley Forestal de 1996. La función del FONAFIFO es compensar a los propietarios y administradores de bosques por las actividades de reforestación y protección de los bosques naturales. El FONAFIFO obtiene financiamiento de diversas fuentes: (i) impuesto a la gasolina, (ii) impuesto a los productos madereros, (iii) emisión de “fianzas forestales”, (iv) multas a la contaminación y otras multas ecológicas y otros ingresos que recibe el Ministerio de Ambiente y Energía. Por otra parte, es posible que el FONAFIFO obtenga recursos mediante la venta de servicios de protección de cuencas hidrográficas, por ejemplo, mediante un acuerdo negociado con Energía Global, una empresa privada que suministra electricidad que ha ofrecido a los terratenientes con propiedades en sus cuencas hidrográficas un pago (efectuado a través del FONAFIFO) de US$10 por hectárea por año para mantener una cubierta forestal en sus parcelas. La venta de “créditos” por captación de carbono negociados por la Oficina Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC) es una fuente potencialmente importante de ingresos para el fondo. Se han aprobado unos nueve proyectos de implementación conjunta para Costa Rica (cinco en el ámbito de la energía y cuatro en el uso del suelo). Estos proyectos fueron administrados y coordinados por la OCIC, cuya creación convirtió a Costa Rica en uno de los primeros países que se benefician financieramente de la venta de servicios de captación del carbono al mundo desarrollado. El FONAFIFO puede utilizar sus fondos para pagar a los terratenientes privados por las actividades de reforestación (el pago actual es de US$492), para el manejo de bosques (US$329 por hectárea) y protección forestal (US$49 por hectárea). El programa de compensación de servicios ambientales de los bosques comenzó efectuando pagos en 1997; la demanda ha sido enorme pero pudo resultar en desembolsos sólo de US$14 millones en 1997 correspondientes a un total de 79.000 hectáreas de protección de bosques, 10.000 hectáreas de gestión de bosques y 6.500 hectáreas de reforestación. Existe una lista de solicitudes en espera de ser aprobadas que abarca aproximadamente 70.000 hectáreas y, como resultado, es necesario formular directrices para asignar prioridades. No se cuenta con planes actuales para aprovechar el beneficio del paisaje y la protección de la biodiversidad como razones de financiamiento, pese a que la Ley Forestal los reconoce como servicios valiosos que proporcionan los bosques. Fuente: Chomiz et al., 1998, Echavarría, 1999; PNUD, 1998. 22 Capítulo IV La biodiversidad como negocio los productos forestales no madereros. Según la FAO (1997) gran parte del comercio de estos productos se inicia en los países en desarrollo y tiene como destino países desarrollados. La Unión Europea, Estados Unidos y Japón importan aproximadamente el 60% del total de los productos forestales no maderables. Los principales proveedores incluyen China, India, Indonesia, Malasia, Tailandia y Brasil. La mayor parte de este comercio abarca productos en forma de materia prima o semiprocesados y representa una fuente potencial de ingresos de los bosques con bajo potencial de producción maderera (FAO, 1997). Los países en desarrollo tienen la oportunidad de captar una parte más amplia del mercado y una creciente inversión de otros productos basados en la biodiversidad. Acciones clave para dicho fin incluyen el desarrollo de la capacidad para abastecer a los mercados de productos de alta calidad, preferentemente en forma semiprocesada o totalmente procesada. Será también necesario invertir en la capacitación y transferencia de tecnología para facilitar este cambio. Generalidades Muchos son los casos donde coinciden los intereses comerciales de las empresas y la conservación de la biodiversidad, y ya se están afianzando más los vínculos entre ambos. Hemos comenzado a ver que un número creciente de empresarios se ha dado cuenta de que el medio ambiente (y sus desafíos) puede verse como una de las oportunidades comerciales más importantes de la década venidera. En los últimos 10 años se han creado muchas empresas cuyas acciones son comercialmente exitosas y a la vez propicias para el medio ambiente; la formulación de instrumentos financieros innovadores puede alentar esta tendencia. Esto puede cobrar particular importancia para empresas innovadoras de pequeño y mediano tamaño, cuyas operaciones aprovechará la disponibilidad de la rica biodiversidad de los países en desarrollo. Dichas empresas pueden tener un enorme impacto colectivo en la economía y en el medio ambiente mundial. Revisten singular importancia en este contexto los sistemas de certificación (como el de los productos madereros y alimentos orgánicos) que aseguran a los consumidores que ciertos productos no perjudican al medio ambiente. En algunos casos estos pueden venderse a un precio más elevado (Harkalay, 1996). El denominado “comercio verde” que promueve la certificación por tener una demanda corriente, puede ayudar a pagar el costo adicional de emplear métodos de producción sostenibles e incrementa la rentabilidad potencial del inversionista. A continuación se citan cifras que indican la magnitud de negocios basados en la biodiversidad en países desarrollados (EcoEnterprises Fund, 1999): (i) En los últimos años la industria de alimentos naturales y productos naturistas de Estados Unidos registró una tasa de crecimiento de 22% y sus ventas ascendieron a US$7.380 millones en 1995. (ii) Los productos agrícolas orgánicos demostraron tasas de crecimiento equivalentes y en 1996 se estimaba que las ventas ascenderían a US$3.300 millones. (iii) La demanda de madera certificada tiene un incremento anual de 50%. (iv) En los últimos 10 años, solamente en Estados Unidos, las ventas al por menor de Los productos basados en la biodiversidad, en presencia de un mecanismo de certificación y un entorno empresarial adecuado, pueden resultar un gran negocio. Es escasa la información precisa sobre la magnitud global de este comercio, pero puede tomarse como ejemplo de su valor actual 23 productos “ecológicos” aumentaron en un 233%. (v) En Whole Foods Markets, una cadena de supermercados dedicada a productos orgánicos y naturistas, entre 1991 y 1997 las ventas aumentaron de US$91 millones a US$1.100 millones. Durante el mismo período, las utilidades se incrementaron de US$1,6 millones a US$26,6 millones. (vi) Bloomberg predice que la venta de productos ecológicos ascenderá a un total de US$30 mil millones para el año 2005. un costo razonable. Por esta razón, las líneas especiales de crédito (preferentemente a tasas concesionarias) a disposición de la pequeña y mediana empresa (PYME) en industrias no perjudiciales para el medio ambiente pueden ser un importante incentivo para la conservación de la biodiversidad. Esta forma de “crédito verde” puede ayudar a crear un entorno en el cual las empresas ecológicamente responsables (y comercialmente viables) puedan servir de modelo y atraer mayores flujos de capitales privados. Programa para la pequeña y mediana empresa del FMAM Aunque las señales parecen alentadoras, el desarrollo de empresas basadas en la biodiversidad no ocurrirá de manera aislada, sino que requerirá la orientación y el respaldo activo de gobiernos, inversionistas, la comunidad financiera y –sobre todo— consumidores informados. Este es un ejemplo de un programa que tiene por objeto utilizar el crédito como forma de estimular empresas cuyas operaciones dependen de la biodiversidad (Rubino, de próxima publicación). El programa se inició utilizando US$4,3 millones de recursos del FMAM, administrados por la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, para alentar una mayor participación de las PYME en la consecución de los objetivos del FMAM relacionados con la biodiversidad y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta iniciativa respaldó proyectos relacionados con la energía renovable, la eficiencia energética, el desarrollo forestal sostenible, las actividades agropecuarias sostenibles y el ecoturismo. A continuación analizaremos con más detenimiento algunos de los mecanismos financieros que se pueden utilizar para dar lugar a una sinergia entre la empresa y la biodiversidad, a saber: (i) (ii) (iii) (iv) (v) préstamos a empresas basadas en la biodiversidad (crédito); inversión en empresas basadas en la biodiversidad utilizando capital o cuasicapital (capital de riesgo o fondos de inversión sectorial); garantías a préstamos otorgados a empresas basadas en la biodiversidad (garantías); créditos a empresas exportadoras basadas en la biodiversidad (crédito a la exportación), y titularización o securitización. El FMAM aprobó una reposición de recursos de US$16,5 millones y una expansión del programa en 1997. El programa facilitó la adquisición de experiencia en: (i) la capacidad de las PYME para ejecutar proyectos encaminados al logro de los objetivos del FMAM, (ii) la viabilidad financiera de estas actividades y el potencial de obtener financiamiento comercial para las mismas y (iii) la capacidad de los intermediarios financieros para canalizar fondos de programas del FMAM a las PYME. Analizaremos también las medidas que pueden adoptarse para crear las capacidades de empresas cuyas operaciones dependan de la biodiversidad. Los intermediarios financieros que participan en el programa del FMAM para las PYME aprovechan los préstamos a bajo interés que ofrecen, las garantías para obtener créditos, el cofinanciamiento y la asistencia técnica. El programa además reduce el costo promedio del capital (porque el FMAM Crédito Al fomentar el establecimiento de empresas basadas en la biodiversidad, a menudo el factor determinante más importante será el acceso al capital a 24 proporciona capital de riesgo en forma de donación) lo que da más viabilidad al programa. Es necesario seleccionar cuidadosamente a los intermediarios que otorgan créditos a las empresas con inversiones novedosas, tales como las basadas en la diversidad biológica. La experiencia con la intervención de intermediarios como prestamistas para PYME en general ofrece experiencias que sirven también al sector de la biodiversidad (CIF, 1997). Fondos Verdes de los Países Bajos Otro ejemplo del uso del “crédito verde” para estimular el establecimiento de empresas que aprovechan la biodiversidad procede de los Países Bajos. En 1995, el gobierno acordó otorgar una exención tributaria a los recursos invertidos por medio de los llamados “Fondos Verdes”, que ofrecen préstamos a proyectos ecológicos aprobados. Tras la promulgación de esta ley, varios bancos importantes de ese país comenzaron a ofrecer a sus clientes Fondos Verdes exentos de impuestos Recuadro 7 Países Bajos: Fondos Verdes Como resultado del Protocolo de Inversión Verde adoptado por el gobierno neerlandés en enero de 1995, la renta y los div idendos generados a través de inversiones en fondos ecológicos aprobados (llamados “Fondos Verdes”) estaban exentos de impuestos, inclusive de los impuestos a las ganancias de capital (plusvalía). Para acogerse a esta exención, el Fondo Verde debe ser parte de una institución financiera aprobada de los Países Bajos y debe invertir su dinero en proyectos ecológicos, tal como los define el gobierno. En otras palabras, deben invertir por lo menos el 70% de su capital en proyectos que hayan sido aprobados por el gobierno mediante el Ministerio de Vivienda, Planificación Espacial y Medio Ambiente. Desde sus inicios esta sencilla ley movilizó un cuantioso financiamiento para proyectos ambientales que reunían los requisitos. Entre 1992 y 1997, este instrumento movilizó un total de casi NLG 2.800 millones (equivalente a US$1.400 millones). Hasta la fecha, los Fondos Verdes de los Países Bajos han asignado la mayor parte de sus recursos a proyectos vinculados con la conservación de la naturaleza (NLG 586 millones o US$293 millones), seguidos por proyectos vinculados con la distribución de la energía (NLG 447 millones o US$223,5 millones), explotación agrícola orgánica (NLG 220 millones o US$110 millones) y energía eólica (NLG 175 millones o US$87,5 millones). En 1998 se dispuso de otros NLG 2.000 mill ones (US$1.000 millones) para proyectos ecológicos que reúnen los requisitos. Hasta la fecha, el monto promedio para un proyecto asciende a NLG 5-6 millones (US$2,5-3,0 millones). Además de generar grandes cantidades de dinero para proyectos ecológicos en los Países Bajos, la creación de estos Fondos Verdes ha ayudado a crear conciencia ambiental en los depositantes y en el sector bancario. Para los empresarios que procuran establecer empresas basadas en la biodiversidad o ecológicas, significa un acceso al capital a tasas inferiores a las comerciales (algunos han logrado conseguir compromisos de préstamos a 10 años para sus proyectos con un interés de una tasa aproximadamente 2% inferior a las tasas comerciales). Los bancos pueden ofrecer mejores condiciones para proyectos ecológicos que reúnen los requisitos porque quienes invierten en esos fondos están exentos de impuestos, lo que permite al banco pagarles una tasa de interés más baja. Desde 1998, ciertos proyectos ecológicos (en las esferas de manejo forestal, conservación de la naturaleza, etc.) reciben financiamiento por un período prolongado (30 años en lugar de los 10 habituales), porque se considera que la factibilidad de estos proyectos requiere un mayor respaldo financiero. Cabe señalar también que a partir de junio de 1998, los proyectos que se lleven a cabo en países en desarrollo y con los cuales los Países Bajos mantengan una relación de desarrollo a largo plazo, podrán recibir inversiones de Fondos Verdes. En esta categoría se incluyen países de Europa central y oriental, así como de América Latina y el Caribe. En esta región se menciona específicamente a Bolivia, Costa Rica, Perú y Jamaica pero también otros países pueden tener acceso a los Fondos Verdes de los Países Bajos. Fuente: Entrevistas con el Sr. T. Bellegem, del Ministerio de Vivienda, Planificación Espacial y Medio Ambiente (VROM) e Informe Anual 1997: Groen Beleggen, Jaarverslag 1997, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Financien, en Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 25 (véase el Recuadro 7). El caso de los Países Bajos sigue siendo singular, pero demuestra que al ofrecer incentivos fiscales, el gobierno puede desempeñar una función preponderante en la estimulación del crédito ecológico. (ii) servicios posteriores a la exportación dedicados a: financiar y proteger las cuentas por cobrar y ampliar las condiciones crediticias a compradores extranjeros. En este sentido, los organismos multilaterales podrían trabajar directamente con los gobiernos de los países donde reside su cliente para facilitar un crédito verde a la exportación mediante préstamos e instrumentos de reaseguro. Podría asimismo alentar la creación de nuevas entidades nacionales (o regionales) de crédito a la exportación si el volumen de exportaciones lo justifica. Crédito a la exportación Otra forma de crédito que podría utilizarse para estimular el desarrollo de empresas cuyas operaciones se basan en la biodiversidad en la región de América Latina y el Caribe es el crédito a la exportación, tradicionalmente otorgado por bancos de fomento a la exportación e importación de países desarrollados para promover la venta de los bienes y servicios de ese país y de esa forma generar empleos. Siguiendo la iniciativa de las entidades nacionales de crédito a la exportación, los bancos multilaterales de desarrollo utilizaron este mecanismo para estimular el comercio exterior en los países en desarrollo. Los créditos a la exportación puede utilizarse para estimular aún más el desarrollo de empresas basadas en la biodiversidad, especialmente si ofrecen tasas preferenciales y concesionarias. Capital (y cuasicapital) de riesgo Otra forma de atender las necesidades especiales de las empresas basadas en la biodiversidad es mediante inversiones de capital o cuasicapital en fondos dedicados de capital de riesgo, o “fondos de inversión sectorial” (Asad, 1997). A semejanza de los fondos tradicionales de capital de riesgo, estos instrumentos están diseñados esencialmente para aportar capital a cambio de participaciones de capital o cuasicapital en empresas promisorias con inversiones relacionadas con la biodiversidad. Los fondos verdes de capital de riesgo pueden tener una alta rentabilidad cuando proporcionan el capital (así como la pericia empresarial) que tanto se necesitan para el establecimiento y el arranque de empresas pequeñas basadas en la biodiversidad. Cabe citar dos ejemplos de iniciativas recientes que tienen por objeto utilizar inversiones de capital o cuasicapital para estimular la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad: el fondo Terra Capital (recuadro 8) y el fondo EcoEmpresas financiados por el FOMIN (recuadro 9). Las entidades nacionales, regionales o multilaterales pueden alentar el desarrollo de créditos “verdes” a la exportación de diferentes maneras. Por ejemplo, podría diseñarse un sistema para que complemente los instrumentos actuales de financiamiento de las exportaciones que ofrecen entidades como el Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX). Podría incluir lo siguiente: (i) servicios previos a la exportación tales como: garantías para capital de trabajo, pólizas de seguro renovables para ventas con crédito a la exportación a corto plazo, y 26 Recuadro 8 Regional: Fondo Terra Capital A fines de 1998, un consorcio integrado por Environmental Enterprises Assistance Fund (EEAF), un banco brasileño (Banco Axial) y Sustainable Development Inc. (SDI), en colaboración con la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, anunciaron que habían reunido el capital necesario para establecer un fondo ecológico privado de capital de riesgo, con fines de lucro, para América Latina denominado Terra Capital. El fondo obtuvo dinero de diferentes fuentes privadas y multilaterales (incluidos el BID a través del FOMIN, y el gobierno suizo) para invertir en empresas privadas pequeñas que cumplieran una serie de criterios ecológicos de la conservación de la biodiversidad. Además, el fondo Terra Capital recibió una donación del FMAM (US$5 millones). El fondo invierte en pequeñas y medianas empresas, financiando la inversión inicial de expansión, reestructuración, desarrollo de nuevos productos, etc. Efectua inversiones comprendidas entre US$500.000 hasta un máximo de 15% del capital total comprometido en proyectos vinculados con explotación agrícola, manejo y conservación forestal, ecoturismo y otras actividades relacionadas con la biodiversidad, cuyos criterios ambientales son definidos por un Comité Asesor de Biodiversidad. Fuentes: CFI, 1997, Keipi, 1999. capital de riesgo como respaldo de la conservación de la biodiversidad. Dependiendo de su éxito y rentabilidad, pueden ayudar a estimular otros emprendimientos en la región. Además, las dos iniciativas se respaldan mutuamente. Si bien el fondo EcoEmpresas se centrará en empresas más pequeñas y en transacciones más riesgosas y difíciles, el fondo Terra Capital probablemente se dedique a proyectos de mayor envergadura. Esto significa que los proyectos respaldados por EcoEmpresas podrán en un momento dado “graduarse” y recibir respaldo de Terra Capital. Además, al desarrollar la capacidad de empresas ecológicas en la región, EcoEmpresas podría ayudar a crear una lista más definida de proyectos para Terra Capital, pero también es posible que los dos fondos terminen cofinanciando ciertas iniciativas. El fondo EcoEmpresas confrontará retos similares a los del fondo Terra Capital y, sobre todo, tendrá que encontrar empresas que combinen la rentabilidad financiera y la conservación de la biodiversidad. A continuación se señalan otros aspectos interesantes del fondo EcoEmpresas: (i) sólo invertirá en proyectos que combinen algún tipo de asociación entre organizaciones no gubernamentales y empresas privadas y (ii) financiará actividades de creación de capacidad y desarrollo empresarial a través de los proyectos escogidos. Ambos fondos, EcoEmpresas y Terra Capital, son pioneros en iniciativas que tienen por objeto experimentar con la función que puede desempeñar el 27 Recuadro 9 Fondo EcoEmpresas del FOMIN y TNC En 1998, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo y The Nature Conservancy (TNC) crearon un fondo “verde” de capital de riesgo para América Latina. Este fondo, conocido como EcoEmpresas, tendrá un tamaño inicial de US$10 millones y tiene por objeto proporcionar capital de riesgo y respaldo técnico a proyectos de empresas ecológicamente responsables en América Latina y el Caribe. En los materiales de presentación del fondo se señala que su establecimiento coadyuvará a lograr dos metas cruciales: estimular el crecimiento de empresas de pequeño y mediano tamaño, que son clave para el futuro económico de América Latina y el Caribe, y fomentar la conservación de una de las regiones biológicamente más importantes de la Tierra. El fondo EcoEmpresas se ha fijado dos objetivos fundamentales: (i) promover el desarrollo de empresas social y ambientalmente responsables y (ii) generar ingresos para la conservación de la biodiversidad y fortalecer la sostenibilidad a largo plazo de organizaciones ecológicas sin fines de lucro en América Latina y el Caribe. Los sectores escogidos son, entre otros: (i) explotación agrícola alternativa, que incluye apicultura y acuicultura orgánicas, (ii) manejo sostenible de bosques, (iii) productos forestales no madereros y (iv) ecoturismo. El fondo tiene dos componentes: un fondo para capital de riesgo de US$6,5 millones que invertirá en empresas que se encuentren en diferentes etapas de desarrollo y un fondo de asistencia técnica de US$3,5 millones que proporcionará servicios de consultoría empresarial para ayudarles a funcionar exitosamente. The Nature Conservancy administrará el fondo. A partir de agosto de 1999, el fondo EcoEmpresas proporciona capital y préstamos a empresas privadas iniciadas en cooperación con instituciones locales sin fines de lucro. En un período de 10 años, el fondo proporcionará entre US$50.000 y US$800.000 (con un promedio de US$150.000) a 25 nuevas empresas en los campos señalados. Los ingresos generados por estas inversiones contribuirán a la sostenibilidad financiera a largo plazo de las organizaciones ecológicas participantes y demostrarán formas de integrar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente. El fondo procurará movilizar una red de empresas y entidades que se ocupan de la conservación del medio ambiente con el objeto de generar una masa de proyectos modelo bien concebidos. A su vez, The Nature Conservancy se ha propuesto proporcionar apoyo a los beneficiarios del financiamiento para incrementar la rentabilidad de las inversiones y reducir los riesgos. Fuente: EcoEmpresas, 1999 los Estados Unidos, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) del Banco Mundial, así como muchas de las instituciones que otorgan crédito a la exportación en los países desarrollados (véase Recuadro 10). Una garantía es esencialmente una forma de seguro que cubre algunos de los riesgos que confrontan las empresas y, por lo general, adoptan dos formas: Garantías Además de los préstamos y el capital de riesgo, podría emplearse otro mecanismo de apoyo a empresas cuyas operaciones se basan en la biodiversidad: las garantías. Existe en el mundo un sistema bien establecido de garantías contra distintos riesgos empresariales, en el que participan entidades tales como la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) y el Export/Import Bank (ExIm) de 28 (i) Garantías contra el riesgo comercial, que cubren a las empresas en casos tales como el incumplimiento de contratos, el rezago de préstamos, etc. (ii) Garantías contra el riesgo político, que cubren a las empresas en caso de incidentes tales como guerras, disturbios civiles, devaluaciones y expropiaciones. ñalar que también traen aparejado un considerable riesgo financiero. Una institución que otorga garantías tiene que asegurarse de contar con el capital suficiente para cubrir la garantía llegado el caso, un obstáculo que puede superarse mediante una planificación adecuada. Es también una esfera en la cual el OMGI, la OPIC e incluso el FOMIN — entidades que habitualmente conceden garantías a las empresas— tienen considerable experiencia. Tradicionalmente, los países desarrollados han utilizado garantías para promover la exportación de sus bienes y servicios y los bancos multilaterales para estimular la inversión en los países en desarrollo. Sin esas garantías, muchas empresas que actualmente tienen negocios en países en desarrollo confrontarían riesgos excesivos. De la misma manera, las garantías pueden utilizarse para aliviar los riesgos (comerciales y políticos) de las empresas cuyas operaciones específicas se basan en la diversidad biológica (véase Recuadro 11). Si bien las garantías pueden ser instrumentos promisorios para fomentar este tipo de empresas, es importante se- Lorenzo Rosenzweig (en una comunicación personal) señaló que en México las instituciones financieras se rehusan a conceder créditos a varias empresas promisorias basadas en la biodiversidad porque éstas no pueden ofrecer garantías al solicitar un préstamo. El Fondo de Cofinanciamiento para la Eficiencia Energética de Hungría de la CFI es un buen ejemplo en este contexto, porque otorga garantías parciales de crédito y cofinanciamiento a largo plazo a empresas que confrontan limitaciones financieras similares. Recuadro 10 Costa Rica: El OMGI y el Teleférico del Bosque Húmedo Tropical A título de ejemplo del uso de instrumentos de garantía para estimular actividades ecológicas, se cita el caso de dos garantías otorgadas por el OMGI. En 1995, el OMGI respaldó la construcción y operación de un teleférico de 1,3 km, un restaurante y un centro de investigaciones para visitantes en una parcela de 338 hectáreas que limita con el Parque Nacional Braulio Carrillo en Costa Rica (50 km al norte de San José). El OMGI emitió contratos de garantía que abarcan la inversión extranjera en Dosel, S.A., una empresa con fines especiales que se estableció para la operación del teleférico. Uno de los contratos garantiza el capital invertido por la empresa estadounidense Conservation Turism, Ltd. contra el riesgo de transferencia de moneda; el otro contrato de garantía cubre el préstamo concedido por el Banco de Nueva Escocia (Canadá) a Dosel contra restricciones a las transferencias, expropiación, guerras y disturbios civiles. El proyecto está estructurado de tal manera de aprovechar en forma económica y sensata un bosque tropical húmedo, preservándolo y protegiéndole mediante la utilización del medio ambiente de manera no destructiva. Por otra parte, Dosel espera trabajar directamente con el gobierno para reducir actividades de caza furtiva en la zona. Debido a su compromiso con el medio ambiente, la zona del proyecto fue denominada una reserva nacional por el Presidente de Costa Rica. Además de hacer esfuerzos significativos para asegurar el mínimo impacto adverso sobre el medio ambiente, la empresa asigna recursos para fines de investigación y educación. En 1998 tenía planes de construir albergues para los científicos e investigadores visitantes y aplica normas estrictas de seguridad y tratamiento del agua. Por otra parte, el proyecto patrocina un programa de educación ambiental para reforzar la conciencia ecológica sobre la importancia de la protección de los bosques húmedos. La admisión para los escolares y estudiantes costarricenses es gratuita o de cuota reducida; en 1996 participaron 3.000 niños/estudiantes (se estima que en 1998 participaron 9.000). Fuente: West et al., 1998. 29 La Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA, 1997) propuso una serie de mecanismos de garantía que incrementan la disponibilidad de crédito para actividades ecológicas de los municipios en Estados Unidos. En general, las garantías que propone la EPA se utilizarían para financiar infraestructura ambiental (por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas residuales e instalaciones de evacuación de desechos sólidos). Hasta el momento se han incluido actividades que están directamente vinculadas con la conservación de la biodiversidad, aunque no hay razón por la cual no puedan aplicarse estos mecanismos a las empresas basadas en la biodiversidad. La EPA se refiere a estas garantías como “herramientas de refuerzo crediticio” y las define como seguridades para prestamistas o titulares de bonos de que se dispone de crédito y que recibirán su debido reembolso en caso de que el gobierno o el empresario privado no repaguen o se retrasen en el pago. US$5.400 millones en recursos para proyectos ecológicos con el dinero que les había transferido el gobierno federal para tratamiento de aguas residuales. Cabe señalar que la principal experiencia en el uso de este tipo de garantías se ha recogido en los Estados Unidos, aunque el mecanismo puede aplicarse en la región de América Latina y el Caribe y en otras partes del mundo. De hecho, dentro de la EPA se ha considerado la posibilidad de aprovechar la experiencia de los Estados Unidos con el refuerzo crediticio para proyectos ambientales y utilizarlo como modelo en proyectos similares en Rusia. El programa nunca se llevó a cabo debido a la crisis económica que se desató en ese país, pero podría adaptarse para ayudar a financiar a empresas cuyas operaciones dependen de la biodiversidad e infraestructura ambiental en América Latina y el Caribe. Lo interesante del enfoque de la EPA es que las garantías se utilizan para ayudar a los proyectos ecológicos a obtener dinero en los mercados de capital, principalmente mediante la emisión de bonos. En Estados Unidos existen numerosos ejemplos de utilización de fondos públicos (del gobierno federal) para que los gobiernos estatales y locales cuya calificación crediticia sea baja o no estén calificados puedan obtener capital para financiar proyectos ecológicos. Al utilizar solamente un tipo de refuerzo crediticio, un apalancamiento con bonos de un fondo estatal rotativo, más de 21 estados del país habían movilizado, hasta 1995, un total de Titularización (securitización) Una de las innovaciones más controvertidas C y quizá más interesantesC en el mundo de las finanzas internacionales es la “titularización”, un proceso mediante el cual se convierte un activo, una deuda, una obligación o una combinación de ellos en un título o valor negociable (una acción o un bono). No obstante, en la mayoría de los casos el término “titularización” se utiliza para hacer referencia a la consolidación (securitización) de instrumentos (préstamos o hipotecas) en un título negociable. En Recuadro 11 Países Bajos: Mecanismo POPM Los instrumentos de garantía tienden a orientarse a proyectos específicos, pero también pueden utilizarse para alentar la formación de fondos de capital de riesgo. En 1996, el gobierno de los Países Bajos aprobó el mecanismo POPM (POPM: Particuliere Ontwikkelings-en Participatiemaatschappijen), que proporciona garantías a inversiones riesgosas en países en desarrollo por medio de empresas calificadas de capital privado para fines de desarrollo y capital de riesgo, con sede en los Países Bajos. Las inversiones son aprobadas por el Banco Neerlandés de Inversiones para los Países en Desarrollo con base en criterios socioeconómicos que incluyen la creación de empleos y la protección del medio ambiente. En principio, estas inversiones pueden acoplarse a un seguro de riesgos políticos que puede obtenerse de la Empresa Neerlandesa de Seguro de Créditos y con el financiamiento que otorgan los Fondos Verdes descritos en el recuadro 7. Fuente: NIO, 1996. 30 otras palabras, se produce una titularización de préstamos cuando los acreedores combinan una serie de préstamos y utilizan estos activos para emitir un bono que puede comercializarse en los mercados de capital. de empresas cuyas operaciones se basen en la diversidad. Después de todo, los empresarios habrán de confrontar retos similares al intentar el arranque, el desarrollo y la expansión de este tipo de empresas, por lo que se justifica ayudarlos a aprender de las experiencias, los errores y los logros de los demás. Por ejemplo, la mayoría de las empresas basadas en la biodiversidad tendrán que formular planes e ir formando sus aptitudes empresariales. La consolidación de activos en un título o valor negociable es una transacción común en los mercados financieros. Una variación de este mecanismo es agrupar estratégicamente inversiones de alto riesgo y de riesgo más bajo y emitir valores a inversionistas. La utilización de estos mecanismos para empresas basadas en la biodiversidad requeriría la aplicación de técnicas comúnmente empleadas en los mercados de capital. Actualmente se pueden conseguir en el mercado un gran número de instrumentos de planificación empresarial y amplios recursos de referencia, lo que ayuda a los empresarios con enfoques normalizados en la preparación y presentación de planes empresariales y financiamiento; estos instrumentos podrían ajustarse a la medida de las necesidades del sector de empresas basadas en la biodiversidad. Por ejemplo, esta asistencia técnica podría ofrecerse en forma de software en CD-ROM y convertirse en una especie de protocolo de planificación para empresas de biodiversidad en la región. Los mercados de capital han acumulado años de experiencia en el uso de valores de titularización. Se utilizan habitualmente como medios de titularizar préstamos o hipotecas e incluso han sido utilizados por músicos y otros artistas. En la primera operación de este tipo, que fue negociada en 1997, David Bowie (estrella del rock británico) vendió US$55 millones de bonos respaldados por las regalías que esperaba obtener. Si pueden venderse como valores las regalías previstas de los artistas, ¿por qué no podría hacerse lo mismo también con los ingresos previstos de los parques nacionales, los derechos de uso del agua (véase el capítulo III) o la bioprospección en determinados países? El problema con esta idea puede ser que los ingresos de los parques y los derechos de uso del agua y de la bioprospección son reducidos o difíciles de anticipar y los bonos pueden no generar suficientes recursos para compensar los costos de transacción. La Iniciativa BioTrade (véase htpp://www. biotrade.org) promocionada por la UNCTAD, con el respaldo de la Secretaría del CDB y otros organismos, tiene un enfoque integrado para estimular la inversión y el comercio en cuanto a recursos biológicos. Su objetivo es fomentar el establecimiento de empresas basadas en la biodiversidad mediante un programa integral de creación de capacidad y de formación para todos los sectores de la sociedad de los países en desarrollo. Esta iniciativa abre una interesante oportunidad para entidades multilaterales y bilaterales, así como para el sector privado y las ONG, de prestar apoyo financiero y colaborar en un esfuerzo concertado de creación de capacidad y formación para empresas con operaciones basadas en la biodiversidad, que incluye: Pese a estas potenciales desventajas, el concepto de la titularización como medio de financiar la conservación de la biodiversidad amerita analizarse con mayor detenimiento. (i) Creación de capacidad para empresas basadas en la biodiversidad Además de los mecanismos más específicos que aquí se describieron, existen varias actividades generales que pueden emprender los gobiernos y otras entidades para respaldar la creación y el desarrollo investigación de mercado y de análisis de políticas, (ii) servicios y comunicaciones por medio de la Web y (iii) programas piloto de inversión en países. En el futuro, deberá promoverse, aunque con cautela, el desarrollo acelerado del sector de empresas en el ámbito de la biodiversidad, lo que puede lo- 31 grarse capitalizando gradualmente fondos de inversión especiales y empleando instrumentos adicionales (como los que se describen previamente) en América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, podrían hacerse esfuerzos de asistencia técnica para asegurar un entorno que respalde este tipo de empresas. Podrían incluirse, por ejemplo, iniciativas como las indicadas más abajo. tablecimiento de mecanismos de financiamiento en el futuro. Actividades encaminadas al intercambio de información sobre el sector de empresas emergentes de biodiversidad. Esta información sería de interés no sólo para la comunidad financiera, sino también para los encargados de formular las políticas a nivel de países, los empresarios, los donantes internacionales y otras partes interesadas. Ayudaría a estimular la cooperación, promover el intercambio de enseñanzas y experiencia, reducir los riesgos empresariales y financieros y fomentar oportunidades de cofinanciamiento. Internet es un medio excelente para llevar a cabo este tipo de programas de intercambio de información. Investigación para cuantificar mejor el volumen de la demanda de diferentes tipos de instrumentos financieros y analizar la índole de dicha demanda (es decir, en qué etapa del desarrollo de la empresa y para qué fines se requiere el financiamiento). Esta investigación de mercado ayudaría a delinear las necesidades de recursos de empresas basadas en la biodiversidad en toda la región y a respaldar el esRecuadro 12 Brasil: Creación de “centros de excelencia” enbiotecnología Para que los países de América Latina y el Caribe puedan aprovechar plenamente la potencialidad de su diversidad biológica, necesitan alentar el desarrollo de industrias regionales de biotecnología, lo que significa crear un ambiente económico necesario para su desarrollo y ayudar a construir la infraestructura que necesitará una vez que despegue esta industria. La creación de una industria de biotecnología (“centros de excelencia”) y la infraestructura asociada, suele ser una condición para que se dé valor a la biodiversidad. Cabe citar un ejemplo interesante: el Programa brasileño de ecología molecular para el uso sostenible de la biodiversidad en la Amazonia (PROBEM), en cuyo marco se estableció un centro industrial de biotecnología, con un valor de US$60 millones, dentro de la zona franca de Manaos. El objetivo de este centro es atraer inversión nacional y extranjera en empresas de biotecnología que se interesen en productos farmacéuticos, cosméticos, productos alimenticios, pesticidas no perjudiciales para el medio ambiente, enzimas de interés biotecnológico, aceites esenciales, antioxidantes, tintes naturales y fragancias. El programa PROBEM proporciona incentivos monetarios y fiscales a las personas e industrias dispuestas a invertir en biotecnología y ayuda a crear industrias de biotecnología en Manaos. El programa también vende terrenos a precios reducidos a empresas dispuestas a instalarse en la zona. Los incentivos fiscales incluyen las siguientes exenciones de impuestos: (i) sobre la renta durante 10 años, (ii) al valor agregado para los productos fabricados en el Amazonas utilizando materias primas, agrícolas y extractos de plantas de la región, (iii) a la importación de bienes extranjeros que se consuman o utilicen para la fabricación de productos en Manaos y/o se reexporten, (iv) a la exportación de todos los productos fabricados en la zona franca que sean exportados, (v) a las ventas de bienes de consumo y del impuesto al consumo de energía, combustible y servicios de transporte y comunicaciones, (vi) a la plusvalía en ciertos artículos. La concesión de incentivos similares a industrias de biotecnología puede ser una manera de captar una mayor proporción del valor agregado de empresas cuyas operaciones dependen de la biodiversidad en América Latina y el Caribe. Fuente: Información obtenida de los folletos de PROBEM y del Centro Industrial de Biotecnología. 32 Capítulo V Hacia adelante El costo que representa detener la degradación del medio ambiente natural y mejorar el medio ambiente urbano es enorme, no sólo en términos del financiamiento, sino también de la necesidad de crear la capacidad institucional y tecnológica apropiada a nivel del gobierno y del sector privado. Este es un esfuerzo que requiere respaldo sustancial de las instituciones financieras internacionales. Por consiguiente, las soluciones a los problemas ambientales, especialmente los de carácter mundial, deben tener enfoques imaginativos y prever la disponibilidad de financiamiento en condiciones concesionarias para proyectos ecológicos y componentes con beneficios claramente globales, que incluyan, por ejemplo, proyectos relacionados con la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esto significa una búsqueda continua de oportunidades que coadyuven a la conservación de la diversidad biológica. En resumen, el Banco se encuentra en una posición singular para asistir a los países miembros prestatarios a desplegar esfuerzos que sean conducentes al desarrollo sostenible en los años noventa… Informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos del BID (IDB, 1994) sólo por los países prestatarios. Así se explica por qué los gobiernos no están dispuestos o no están en condiciones de obtener préstamos para financiar un bien público, dada la dificultad de constatar que la conservación de la biodiversidad puede “pagarse sola”. Ante la escasez de donaciones y recursos en condiciones concesionarias, no cabe duda de que el financiamiento de la biodiversidad es un verdadero reto para el Banco. El mandato del Banco Interamericano de Desarrollo Pese al claro mandato emitido en ocasión del Octavo Aumento General de Recursos del BID (BID-8) en 1994, el Banco confronta graves obstáculos en sus esfuerzos para financiar la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible. En 1999, el Banco destinó casi el 95% (92% en 1998) de los préstamos relacionados con el medio ambiente a proyectos que tienen que ver con el entorno urbano, el control de la contaminación y los desastres naturales y sólo un porcentaje muy pequeño al manejo de los recursos naturales. Esto probablemente pueda explicarse por el hecho de que la biodiversidad es, en general, un bien público y resulta difícil cobrar por su uso y conservación. Además, la biodiversidad aporta beneficios de índole mundial, en tanto que los costos directos y los costos de oportunidad de su conservación son absorbidos muchas veces Formulación de un marco estratégico Habida cuenta de las limitaciones que confronta el Banco con respecto a los préstamos para fines de conservación, es menester que considere la formulación de un marco estratégico para atender cuestiones vinculadas con la diversidad biológica, que debería incluir algunos de los siguientes elementos: 33 (i) La declaración de la misión. (ii) Esfuerzos continuos para reducir al mínimo los potenciales impactos negativos de las operaciones crediticias: “No hacer daño”. (iii) Aplicación de nuevos instrumentos y recursos. (iv) Creación de capacidad e inducción de la demanda. (v) Búsqueda de asociados financieros y creación de alianzas estratégicas. Si se han de atenuar las repercusiones sobre la biodiversidad, será necesario aplicar criterios rigurosos en el examen ambiental de las actividades de desarrollo. Aunque son inevitables ciertas pérdidas futuras de biodiversidad, la definición de prioridades y directrices claras podría reducirlas al mínimo. En este contexto, la experiencia del Banco Mundial, que introdujo nuevos procedimientos de evaluación de la biodiversidad en 1997, puede proporcionar valiosas lecciones. Enunciar la misión La evaluación del impacto de diversas actividades en la biodiversidad permite identificar no solamente los problemas que deben evitarse o mitigarse, sino también oportunidades de conservación o mejoramiento de la biodiversidad. Por ejemplo, en el caso de los proyectos de abastecimiento de agua, la protección de los bosques que sirven a las cuencas hidrográficas puede, en algunos casos, dar más sostenibilidad a los préstamos tradicionales para infraestructura y a la vez, coadyuvan a conservar la biodiversidad en esos bosques. En recientes debates internacionales y regionales se sugirió la posibilidad de establecer mercados de agua en las Américas, en los cuales los cargos que se aplican al agua potable ayudarían a sufragar los gastos en conservación de la biodiversidad en etapas anteriores (véase, por ejemplo, el Fondo para la Conservación del Agua en el Recuadro 6). La declaración de la misión puede tener los siguientes objetivos: (i) definir las metas que procura alcanzar el Banco en cuanto a la biodiversidad, (ii) reafirmar el mandato previsto en BID-8 y (iii) orientar el desarrollo de todos los demás componentes del marco estratégico. Actualmente el Banco carece de una misión clara, bien definida y bien entendida sobre la biodiversidad, lo que le ha dificultado el análisis y la formulación de mecanismos para financiar la conservación (véase Recuadro 13). Recuadro 13 Propuesta de declaración de la misión del BID sobre la biodiversidad “El Banco procura acelerar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en América Latina y el Caribe mediante la mejora continua de sus mecanismos financieros actuales, la implementación de mecanismos financieros nuevos e innovadores, programas vigorosos de asistencia técnica, alianzas estratégicas con otras entidades en la diversidad biológica, procurando promover la participación de la sociedad civil en el diseño e implementación de los programas en los países prestatarios. Para lograr estos objetivos, el BID mantendrá un personal con conocimientos y dedicación”. Además de los requisitos de “no hacer daño”, los programas de capacitación del personal contribuirán a la concientización sobre la importancia de la biodiversidad. La utilización de ciertos instrumentos, como una lista de control “checklist” ayudaría a establecer un sistema de alarma que permitiría al personal anticipar posibles amenazas a la biodiversidad y tomar medidas para evitar (o al menos mitigar) los daños. Para ello podría aprovecharse la experiencia de otros organismos, como la UICN u ONG ambientales, el Banco Mundial, el PNUD y otros, a efectos de poner en práctica programas de capacitación e instrumentos similares. No hacer daño Aplicar nuevos instrumentos y recursos Un elemento esencial para incorporar las inquietudes sobre la biodiversidad es velar por que las actividades públicas y privadas de desarrollo “no hagan daño”. Además de aprovechar en la medida de lo posible los instrumentos y mecanismos existentes para financiar la conservación de la diversidad biológica, 34 el Banco también deberá procurar ser innovador en la aplicación de los mecanismos nuevos que vayan surgiendo y que sean pertinentes para América Latina y el Caribe. En este documento se han descrito varios mecanismos que pueden ayudar a financiar la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible. Además, el Banco deberá continuar apoyando la eliminación de subsidios nocivos que desalientan inversiones en la conservación biológica, como se señaló en el tercer capítulo de este documento. autóctonas), el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) y muchas otras. Ante esta multiplicidad de entidades, el Banco deberá explorar mecanismos de colaboración, puntos de interés común, posibilidades de cofinanciamiento y oportunidades de sinergia en la región de América Latina y el Caribe. Esta colaboración deberá rebasar los acuerdos interinstitucionales. La comunidad empresarial tiene un gran potencial en cuestiones vinculadas a la diversidad biológica. Para que el Banco sea eficiente en la conservación de la biodiversidad en América Latina y el Caribe, tendrá que trabajar directamente con el sector privado. Un organismo que podría ayudar en este sentido es el WBCSD, originalmente creado para compilar antecedentes para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se celebró en Río de Janeiro en 1992, pero que desde entonces se ha convertido en una red mundial eficaz y bien establecida de dirigentes empresariales interesados en el desarrollo sostenible. Además, el Consejo está firmemente arraigado en la región de América Latina y el Caribe, tiene oficinas en México y Brasil y representación en varios otros países. Por consiguiente, el Banco podría iniciar un diálogo con el WBCSD sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y analizar de qué manera pueden cooperar. Esa cooperación podría dar como resultado un plan de acción para la región, que incluya campañas de concientización dirigidas a los líderes de opinión de empresas y los gobiernos de la región. Crear capacidad, inducir demanda Una estrategia de largo plazo sería trabajar con los gobiernos de los países prestatarios para crear capacidad a fin de inducir una demanda de proyectos relacionados con la biodiversidad. Si bien se requieren esfuerzos continuos para analizar las maneras de hacer que las inversiones en biodiversidad sean eficaces en función de sus costos, la vía más eficaz para inducir la demanda es formular proyectos relacionados con la biodiversidad que generen ingresos y, por lo tanto, sean financieramente autosostenibles. Además, programas de capacitación sobre la importancia económica, ecológica y social de la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible, también inducirán la demanda. Encontrar socios financieros y formar alianzas estratégicas Varias organizaciones están trabajando en la conservación de la biodiversidad, estableciendo empresas que dependen de la biodiversidad y financiando la biodiversidad. Es menester que el Banco procure trabajar más directamente con ellas. Cabe mencionar las siguientes entidades: el FMAM, la UICN y las ONG ecológicas, el Banco Mundial, los donantes bilaterales, la Unión Europea mediante el Fondo de Desarrollo Europeo (FDE), el PNUMA, el PNUD, la CNUMAD grupos comunitarios (por ejemplo, grupos de solidaridad con poblaciones Por último, las compañías de capital de riesgo pueden convertirse en importantes aliadas en el desarrollo exitoso de un sector regional de empresas basadas en la biodiversidad. La alianza con esas compañías podría ofrecer experiencia gerencial y cofinanciamiento de actividades de este tipo, además de facilitar la transferencia de tecnología a la región de América Latina y el Caribe. 35 Bibliografía Artuso, A. 1997. Drugs of Natural Origin -- Economic and Policy Aspects of Discovery, Development and Marketing. Nueva York: The Pharmaceutical Products Press. Asad, M. 1997. Innovative Financial Instruments for Global Environmental Management. Borrador inicial de una ponencia presentada en una reunión del Grupo del Banco Mundial sobre mecanismos financieros para el medio ambiente. Fotocopia. Aycrigg, M. et al. 1997. Strengthening Partnerships for the Environment. Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial. Washington D.C.: Banco Mundial. Banco Mundial. 1990. Projected markets for major Primary Commodities, 1990-2005. Volumen 2. Washington D.C.: Banco Mundial. Banco Mundial. 1992. World Development Report, 1992. Washington D.C.: Banco Mundial. Banco Mundial. 1997. World Development Report, 1997: The State in a Changing World. Washington D.C.: Banco Mundial. Banco Mundial. 1998a. Global Development Finance 1998. Washington D.C.: Banco Mundial. Banco Mundial. 1998b. Global Economic Prospects, September 1998. Washington D.C.: Banco Mundial. Banco Mundial. 1998c. 1998 World Development Indicators. Washington D.C.: Banco Mundial. Bartel, C.O. y Vorhies, D. 1998. Insights from the UNEP Financial Service Initiative, ponencia presentada en un taller sobre innovaciones financieras para la biodiversidad, PNUMA, Bratislava, Eslovaquia, 1 al 3 de mayo de 1998. Fotocopia. Bayon, R. y Deere, C. 1998. Financing Biodiversity Conservation: The Potential of Environmental Funds. Ponencia presentada en un taller sobre innovaciones financieras para la biodiversidad, Bratislava, Eslovaquia, 1 al 3 de mayo de 1998. Bayon, R., Deere, C., Norris, R., y Smith, S. 1999. Environmental Funds: Lessons Learned and Future Prospects. Fotocopia. Bayon, R. de próxima publicación. Financing Biodiversity Conservation: A Framework and Approach. UICN-The World Conservation Union. BID. 1994. Documento de la octava reposición general de fondos. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. BID. 1997a. 1997 Informe anual. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. BID. 1997b. Informe anual sobre medio ambiente y los recursos naturales, 1995-1997. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. BID. 1997c. Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, Plan de Mediano Plazo 1998-2000. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. BID. 1997d. Review of the IDB-8 Operational Program 1994-1997 (Mimeo). Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. 36 BID. 1997e. Mexico: Investment Fund for Small Business in the Environmental Sector (TC-97-07-37-6). Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Fondo Multilateral de Inversiones. BID. 1997f. Costa Rica: Apoyo al Desarrollo del Uso de la Biodiversidad por Pequeñas Empresas (TC96-10-36). Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Fondo Multilateral de Inversiones. BID. 1997g. A Preliminary Review of Brazil’s Fundo Nacional do Meio Ambiente: Lessons Learned. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Operaciones Regionales 1. BID. 1997h. Estrategia de reducción de la pobreza. Departamento de Desarrollo Sostenible, División de Desarrollo Social (No. SOC-103). Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. BID. 1998a. Informe anual sobre medio ambiente y los recursos naturales -1998. Departamento de Desarrollo Sostenible. División de Medio Ambiente. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. BID. 1998b. Re-Tooling of the Bank’s Guarantee Program: Discussion Document. Documento para discusión del Departamento del Sector Privado del BID, 14 de enero de 1998. ( Mimeo). Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. BID. 1998c. Manejo integrado de los recursos hídricos en América Latina y el Caribe. Informe de estrategia del BID. Departamento de Desarrollo Sostenible, División de Medio Ambiente (ENV-125). Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Birdlife. 1996. New and Additional? – Financial resources for biodiversity conservation in developing countries 1987-1994. Londres: Birdlife International. Ceballos-Lascurain, H. 1992. Tourism, Ecotourism, and Protected Areas. Documento presentado en el Cuarto Congreso Mundial de la UICN sobre Parques Nacionales y Areas Protegidas, Caracas, Venezuela, 1992. CFI. 1997. Latin America Terra Capital Fund: Project Document. Environmental Projects Unit. Washington D.C. : Corporación Financiera Internacional. Chomitz, K. et al. 1998. Financing Environmental Services: The Costa Rican Experience, Economic Notes, Number 10, Central American Management Unit, Latin and American and the Caribbean Region. Washington D.C.: Banco Mundial CII. 1996. CII. Informe Anual. 1996. Washington D.C.: Corporación Interamericana de Inversiones. Colombia. Ministerio de Medio Ambiente. 1998. Estrategia financiera de Colombia para inversiones ambientales sostenibles. 1998-2007. Bogotá: Ministerio de Medio Ambiente, Colombia. Conservation International, 1998. A Recent Wave of Investment Poses New Challenges for Biodiversity Conservation. Número 1, Primavera de 1998, Washington D.C.: Conservation International. Costanza, R. et al. 1997. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature, vol. 387, pp. 253-260. de Moor, A.P.G. Key Issues in Subsidy Policies and Strategies for Reform. En Finance for Sustainable Development: The Road Ahead. Nueva York: Naciones Unidas DPCSD. Dourojeanni, M. J. 1997. El papel del sector público y las políticas económicas sobre la conservación de la diversidad biológica en América Latina y el Caribe. En Inversiones en la conservación de la biodiversidad. Departamento de Desarrollo Sostenible, División de Medio Ambiente. Informe técnico (ENV111). Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. 37 Dowdeswell, E. 1997. The Environment and Financial Performance. Notas del Director Ejecutivo ante la Tercera Mesa Redonda Internacional del PNUMA sobre Finanzas y Medio Ambiente. NuevaYork, 22 y 23 de mayo de 1997. Echavarría, M. 1999. Agua: Valoración del Servicio Ambiental que Prestan las Areas Protegidas. Documento en borrador preparado por la Unidad Técnica Regional de The Nature Conservancy. Washington D.C.: The Nature Conservancy. EPA. 1997. A Guidebook of Financial Tools. Environmental Finance Program. Publicación en Internet: www.epa.gov/efinpage/guidebk/guindex.htm FAO. 1994. Non Wood News, Volume 1. Forest Products Division. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. FAO. 1997a. State of the World's Forests, 1997. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. FAO. 1997b. World Review of Fisheries and Aquaculture. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Foundation Center. 1997. International Grantmaking: A Report on US Foundation Trends. Nueva York: The Foundation Center. FMAM. 1999. Experience with Conservation Trust Funds. Washington D.C.: Fondo para el Medio Ambiente Mundial. FMI. 1998. World Economic Outlook - May, 1998, Washington D.C.: Fondo Monetario Internacional. FOMIN. 1997. Confidential Report to the MIF Donor Committee on a Proposed Grant and Investment Facility for the Promotion of Environmental NGO Enterprise Development. Fondo Multilateral de Inversiones del BID (Mimeo). French, Hilary. 1998. Assessing Private Capital Flows to Developing Countries. En State of the World 1998. Washington D.C.: Worldwatch Institute. Gandhi, V.P., Gray, D., McMorran, R. 1997. A Comprehensive Approach to Domestic Resource Mobilization for Sustainable Development. En Finance for Sustainable Development: The Road Ahead. Nueva York: Naciones Unidas DPCSD. Gentry, B. 1997. Making Private Investment Work for the Environment. En Finance for Sustainable Development: The Road Ahead. Nueva York: Naciones Unidas DPCSD. Glowka, L., 1994. A Guide to the Convention on Biological Diversity. Cambridge:IUCN-The World Conservation Union. Harkalay, A. 1996. Tropical and Subtropical Organic Agriculture: Special Needs and Systems Challenges. Documento presentado en el Foro sobre Comercio Mundial, 1996. São Paulo, Brasil: Instituto Biodinamico Boticatu. IBAMA y NWF. 1996. The Green Protocol: an Unprecedented Government Initiative to Slow Environmental Destruction in Brazil. Programa del Instituto Brasileiro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y la National Wildlife Federation. 38 IICA. 1995. Research and Extension Projects for Food and Food-related Extract Products. Informe presentado por E.J. Richardson Associates, Inc. Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola. Kaiser, J. y Lambert, A. 1996. Debt Swaps for Sustainable Development. IUCN/SCDO/EURODAD. Gland, Suiza y Cambridge, R.U.: UICN - Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Keipi, K. 1999. Strengths and Limitations of Environmental and Forestry Funds. En: Actas de taller sobre apoyo sectorial para programas forestales nacionales, agosto 25-29. Helsinki: Servicio Nacional Forestal y de Parques. Keipi, K. y Rubio, S. 1997. El Banco Interamericano de Desarrollo y la Biodiversidad. Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento de Medio Ambiente. Fotocopia. Lampietti, J.A. y Dixon, J.A. 1995. To See the Forest for the Trees. Washington D.C.: Banco Mundial Lemay, M. 1998. El manejo de los recursos costeros y marino en América Latina y el Caribe. Informe de estrategia del BID. Departamento de Desarrollo Sostenible, División de Medio Ambiente (ENV-128). Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Lin, See-Yan. 1997. Resumen del Presidente. En Finance for Sustainable Development: The Road Ahead. Nueva York: Naciones Unidas DPCSD. López, R. 1994. Financing sustainability in Latin America and the Caribbean: Toward an Action Program. BID – División de Medio Ambiente. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. López, R. 1997. Demand-based Mechanisms to Finance the “Green” Environment in Latin America. En Finance for Sustainable Development: The Road Ahead. Nueva York: Naciones Unidas DPCSD. Lovink, J.S. 1997. On Bioprospecting, BioPreneurs and BioBankers, Financing and building sustainable partnerships: towards a practical framework. (Mimeo). Mansfield, E. 1995. Intellectual Property Protection, Direct Investment, and Technology Transfer. Corporación Internacional Financiera, Documento para Discusión Número 27. Washington D.C.: Banco Mundial. Markandya, A. 1997. Economic Instruments: Accelerating the Move from Concepts to Practical Application. En Finance for Sustainable Development: The Road Ahead. Nueva York: Naciones Unidas DPCSD. McNeely, J. 1997. Como alcanzar la sostenibilidad financiera en los programas de conservación de la diversidad biológica. En Conservación de la biodiversidad. Informe técnico. Departamento de Desarrollo Sostenible, División de Medio Ambiente (ENV-111). Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Mikitin, K. 1995. Issues and Options in the Design of GEF Supported Trust Funds for Biodiversity Conservation. Informes del Departamento de Medio Ambiente, serie sobre Biodiversidad. Washington D.C.: Banco Mundial. Nephardt, D. et al. 1999. Large Scale Improvement of Amazonian Forests by Logging and Fire. Nature, 8 de abril. Newcombe, K. 1997. Oportunidades del Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento de la conservación de la diversidad biológica: una perspectiva desde el Banco Mundial. En Inversiones en la 39 conservación de la diversidad biológica. Informe Técnico ENV-111. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. NIO. 1996. Regeling Particuliere Ontwikkelings- en Participatiemaatschappijen (POPM), De Nederlandse InvesteringsBank voor Ontwikkelingslanden (NIO) N.V., Regeling van 2 de diciembre de 1996, no. DJZ/CL-551/96. La Haya. OCDE. 1999. Development Co-operation Report 1998. París: OCDE. OEA. 1998. Declaration of Santa Cruz de la Sierra and Plan of Action for the Sustainable Development of the Americas. Washington D.C.: Organización de los Estados Americanos. OIMT. 1996. Changing Trade Flows in Light of Sustainable Tropical Forest Management. Tokio: Organización Internacional de las Maderas Tropicales. Panayotou, T. 1994a. Financing Mechanisms for Environmental Investments and Sustainable Development. Informe No. 15, Serie sobre Economía Ambiental, Unidad sobre Economía y Medio Ambiente, Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA). Nairobi: PNUMA. Panayotou, T. 1994b. Economic Instruments for Environmental Management and Sustainable Development. Informe No. 16. Serie sobre Economía Ambiental, Unidad sobre Economía y Medio Ambiente, Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA). Nairobi: PNUMA. Panayotou, T. 1995. Matrix of Financial Instruments and Policy Options: A new approach to financing Sustainable Development. Documento presentado ante la Segunda Reunión del Grupo de Expertos sobre Cuestines Financieras del Programa 21, Glen Clove, Nueva York, 15 al 17 de febrero de 1995. Panayotou, T. 1997. Taking Stock of Trends in Sustainable Development Financing since Rio. En Finance for Sustainable Development: The Road Ahead. Nueva York: Naciones Unidas DPCSD. Pearce, D. (ed) 1986. The MIT Dictionary of Modern Economics, Third Edition. Cambridge: MIT Press. Pearce, D., Ozdemiroglu, E., y Dobson, S. 1997. Replicating Innovative National Financial Mechanisms for Sustainable Development. En Finance for Sustainable Development: The Road Ahead. Nueva York: Naciones Unidas DPCSD. Informe de Discusión de la Unidad de Proyectos. Washington D.C.: Corporación Financiera Internacional. Pieters, J. 1997. Subsidies and the Environment: On How Subsidies and Tax Incentives may Affect Production Decisions and the Environment. En Finance for Sustainable Development: The Road Ahead. Nueva York: Naciones Unidas DPCSD. PNUD, 1998. Propuesta Nacional de Desarrollo Forestal de Costa Rica. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, División de Energía y Desarrollo Sostenible, GLO/96/104/11/31. PNUD. 1999. Financial Mechanisms for Sustainable Forestry. Borrador de documento. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUMA. 1992. Convención de la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. PNUMA y TNC, 1999. Funding Protected Area Conservation in the Wider Caribbean: A Guide for Managers and Conservation Organizations. (Mimeo). Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y The Nature Conservancy. PNUMA. 1997. Strengthening the Capacities of National Environment Funds in Latin America and the Caribbean. En A Report on the Regional Consultation on National Environmental Funds in Latin 40 America and the Caribbean held in Merida, Mexico, December, 1997. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. República de Surinam y Conservation International. 1998. The Central Suriname Nature Reserve. Washington D.C.: Conservation International. Rubino, M.C. 1998. Financing Private Sector Biodiversity Projects, documento presentado ante el 10o. Foro sobre Biodiversidad Mundial, taller sobre innovaciones financieras para la biodiversidad, Bratislava, Eslovaquia, 1 al 3 de mayo de 1998. Rubino, M.C. de próxima publicación. Biodiversity and Business in Latin America. Unidad de Proyectos Ambientales. Corporación Financiera Internacional. Fotocopia. Seroa da Motta, R. Ruietenbeek, J., y Huber, R. 1997. Applying Economic Instruments for Environmental Management in the Context of Institutional Fragility: The Case of Latin America and the Caribbean. En Finance for Sustainable Development: The Road Ahead. Nueva York: Naciones Unidas DPCSD. Shrivastava, J.P. et al. Biodiversity and Agricultural Intensification -- Partners for Development and Conservation. Environmentally Sustainable Development Studies and Monographs Series No.11. Banco Mundial, capítulos 1 y 2, Washington D.C.: Banco Mundial. Southgate, D. 1997. Alternativas para la protección de hábitat y generación de ingresos rurales. En Inversiones en la conservación de la diversidad biológica. Informe técnico. Departamento de Desarrollo Sostenible, División de Medio Ambiente (ENV-111). Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Smith, D. 1997. Las inversiones del sector privado en la conservación de la biodiversidad. En Inversiones en la conservación de la biodiversidad. Departamento de Desarrollo Sostenible, División de Medio Ambiente. Informe técnico (ENV-111). Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Ten Kate, Kerry y Laird, Sarah A. 1997. Placing Access and Benefit Sharing in the Commercial Context: A Study of Private sector Perspectives, Draft Summary of the Results of the First Phase, Kew, R.U.: World Resources Institute y Royal Botanical Gardens. Terra Capital Fund. 1997. Terra Capital Fund: Confidential Business Plan for a Biodiversity Investment Fund for Latin America. Washington D.C.: Corporación Internacional Financiera, Banco Axial, Sustainable Development, Inc. y Environmental Enterprises Assistance Fund. The Ecotourism Society. 1998. Ecotourism Statistical Fact Sheet. http://www.ecotourism.org/textfiles/ statsfaq.pdf. TNC. 1997. Water: Together We Can Care for It! Case Study of a Watershed Conservation Fund for Quito, Ecuador. Quito, Ecuador y Arlington, Virginia: The Nature Conservancy. UICN. 1996. The IUCN Red List of Threatened Animals. Gland, Suiza y Cambridge, R.U.: UICN - Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. UICN. 1997a. The IUCN Red List of Threatened Plants. Gland, Suiza y Cambridge, R.U.: UICN - Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. UICN. 1997b. The Global Environmental Facility from Rio to New Delhi: A Guide for NGOs. Gland, Suiza y Cambridge, R.U.: UICN - Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. USAID. 1994. Harvest for Progress. Washington D.C.: Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. 41 West, Gerald, y Tarazona, Ethel, 1998. MIGA and Foreign Direct Investment: Evaluating Developmental Impacts. Washington, D.C.: Banco Mundial. WRI, UICN, y UNEP. 1992. The Global Biodiversity Strategy. Washington D.C.: Instituto de los Recursos Mundiales WRI, UNEP, PENUD, y Banco Mundial. 1998. World Resources, 1998-99 -- A Guide to the Global Environment. Washington D.C.: Instituto de los Recursos Mundiales. 42