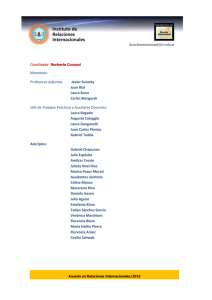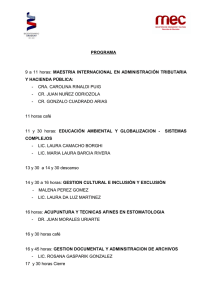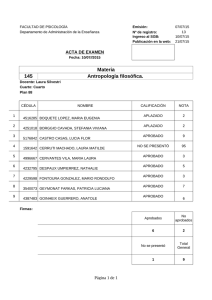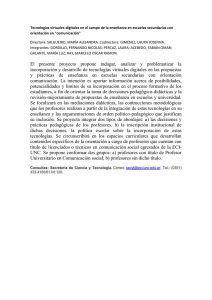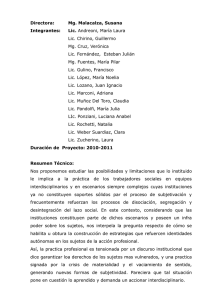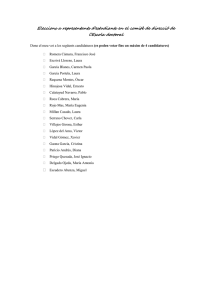Mi amigo el escritor
Anuncio

Hace tres años publiqué un libro. No era un libro sesudo, de esos que hacen pensar a la gente o tienen cosas implícitas entre líneas y obligan a sentirse como un idiota al que lo lee. Más bien era todo lo contrario. Se trataba de una colección de anécdotas ocasionales que me habían ocurrido. A todos los que me conocían les hizo mucha gracia. Decían: «Me sentí muy identificado cuando paseabas por el parque y te arrollaba una bicicleta». O, «cuántas veces me ha pasado que estás con tu familia en el salón y en la televisión ponen un documental de animales que practican sexo». Vendí unos cuantos ejemplares y pasó mi fiebre literaria. Prefería leer ocasionalmente a invertir mi tiempo escribiendo. Si lo pensabas bien llegabas a la conclusión de que no era un oficio rentable. Quiero decir que se tarda unos años en escribir una buena novela, y luego hay que esperar lo menos una década para que te sucedan cosas importantes que se puedan contar. O eso, o te inventas un Harry Potter que no sea un personaje real y te forras. Y si tenemos en cuenta que un ser humano vive unos setenta años, me da la sensación de que hay que escribir algo exageradamente comercial que es muy difícil de construir. El día de la presentación vino mucha gente, principalmente amigos y familiares. El editor dijo unas cosas sobre el libro que ni siquiera escuché. Después me dijeron que era un fantoche que no sabía de qué hablaba. Hablando con él unos años después comprendí que ni siquiera había leído el libro del que hablaba. Para él era un negocio más, como lo pudiera ser para un frutero vender fruta. También vino un señor mayor, de frente ancha y despejada: solo tenía una mata de pelo blanquecina que estiraba artificiosamente desde un extremo de la sien hasta el otro. Llevaba unas gafas de montura metálica y un traje perfectamente planchado y limpio. El traje daba la sensación de ser uno de esos ternos que se utilizaban en los años cincuenta para examinarse a notarías. El señor no dejaba de mirarme, y tenía los ojos pequeños y rasgados como si fuera un oriental, por lo que su mirada era un poco inquietante. Mis amigos me hacían comentarios jocosos sobre él y mi novia sostuvo que era el «heredero» de Don Quijote. Tuvimos más tarde una discusión sobre eso, porque yo aduje que no podía ser el «heredero» de Don Quijote, sino algún descendiente y ella se molestó por esto, pero lo olvidamos pronto. Cuando finalizó la presentación, el hombre vino a mí y estuvimos hablando un largo rato. En realidad solo habló él. Fue un monólogo de varios minutos en el que tuve que contener la risa, pues mi novia hacía gestos obscenos detrás de él y yo sufría porque tenía que mantener cara de concentración. Me contó lo ilusionado que estaba viendo a la juventud salir de su caparazón y me animó a seguir ecribiendo y, sobre todo, leyendo. No entendí muy bien lo que me quería decir, pero asentí como si lo entendiera. a a MI AMIGO EL ESCRITOR Después me dio su número de teléfono y por cortesía yo le entregué el mío. Se marchó una hora más tarde, después de habernos observado con curiosidad sin pronunciar palabra mientras estábamos en círculo. Los comentarios irónicos se sucedieron inmediatamente después de que se marchase. «Vaya fichaje has hecho». «Ya tienes competencia, Laura», le decían a mi novia como si el viejo fuese maricón. Finalmente dejamos la sala de actos donde mi relación con la literatura había grabado su epitafio, pues pensé que nunca más podría escribir otro libro. Al día siguiente, en la oficina, mi teléfono móvil se disparó y contesté. Dijeron: - ¡Hombre, hombre! ¡Fabuloso, magnífico, estupendo! ¿Cómo va mi amigo, el escritor de altos vuelos? - ¿Perdón? - Soy Gabriel, Gabriel del Soto. Estuve ayer en la presentación del libro. ¡Una presentación de altos vuelos, magnífica! - ¡Ah! ¿Qué tal está usted? - ¡No me trates de usted, hombre! ¡Todavía no he pasado los setenta! - Ja, ja -dije. Me contó que iba a ir con unos amigos también escritores a un café en el que, durante el franquismo, se reunían la flor y nata, así lo dijo, con esas palabras, de la sociedad literaria. Y también tomó la determinación de que yo fuera, porque sabía que me haría mucho bien relacionarme. Lo cierto es que no tenía nada que hacer esa tarde, así que consentí. En la puerta del café me lo encontré tal y como lo había conocido el día de la presentación: el pelo desviado de una sien a otra, esas horribles gafas metálicas y el mismo traje con la misma camisa y corbata. Me dio un abrazo que se prolongó unos segundos. - ¡Hombre, hombre! -decía. Entramos en el café y no había nadie más que nosotros y un trío de ancianos que discutían acaloradamente. Pregunté si eran esos sus amigos y respondió que no, que desgraciadamente no podían venir hoy, pero que ya encontrarían otro momento para conocer a un escritor de altos vuelos. Nos sentamos y yo pedí una cerveza, mientras él me miraba sonriente y complacido. Propiné varios sorbos a la jarra, pero me turbó el hecho de que me mirara sin consumir él nada. Le pregunté si no bebía nada, y me dijo lo siguiente: - Amigo mío, cuando trabajaba como maquinista naval en las navieras euskaldunas contraje una grave afección laríngea que derivó en un principio de meningitis, así que tengo que cuidarme de las bebidas frías y de las bebidas calientes parcialmente. - ¿Fuiste marinero? - ¡No un simple marino de agua dulce, amigo mío! Viajé por toda América del Sur. Atracamos en tantos puertos que ya me cuesta recordarlos. ¡Y cómo comíamos! ¡Qué manjares! Nos cuidaban a cuerpo «» a a RUBÉN MUÑOZ HERRANZ de rey, solo les faltaba embutirnos en armiño y calzarnos una corona en la cabeza. Empecé a pensar si no sería de verdad un descendiente del ingenioso hidalgo. El hombre me contó que había sido dibujante cómico y que había trabajado en La Codorniz y en Los cuadernos del humor, que eran revistas gráficas muy famosas durante la dictadura y la época posterior. Introdujo la mano en un bolsillo interior de su americana y extrajo un sobre a punto de reventar del que sacó no menos de treinta postales. Eran dibujos de pintores famosos como Goya o Velázquez y los había caricaturizado, dándoles un matiz de picaresca que era realmente gracioso. Una de las postales mostraba a dos hombres vestidos de baturros enterrados en la arena hasta las rodillas, mientras se asestaban golpes mortales con un palo de madera maciza. En el bocadillo se podía leer: «¡DEVUÉLVEME LA VIRGINIDAD DE MI HERMANA!». Lo cierto es que me hizo gracia, pero exageré la risa para que Gabriel no se ofendiera. Me contó también que había escrito muchos libros desde que dejara de pintar; solo tenía dos pasiones: la pintura y la lectura, y ya no podía ejercitarlas, así que se dedicaba a escribir dictando sus pensamientos a una grabadora y pagando después a alguien para que los pasara a limpio. Me ofreció este tipo de trabajo, pero decliné la invitación. Cada vez que se producía un silencio, Gabriel repetía: - ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Estupendo, magnífico, fabuloso! -y se callaba con una sonrisa en los labios. Me despedí de él unas cuatro horas después de haber entrado al café. No es que se me hubieran hecho largas, más bien al contrario, pero me imaginaba la cara de mi novia cuando llegase a casa. De camino a casa, me sorprendió la intensidad de los brillos rojizos sobre las hojas de los castaños del Paseo del Prado que salpicaban de amarillo y naranja el suelo, dándole unos matices alegres y vitales. Me sorprendió también no haberme fijado hasta ahora. Laura estaba acostada cuando llegué. No eran más de las diez y media, y los dos sabíamos que no se había acostado por sueño, sino porque estaba enfadada. Me desvestí y mientras lo hacía intenté contarle por qué llegaba tan tarde. Ella no se creía nada. La verdad es que según lo iba contando hasta a mí se me hacía difícil de creer. - ¡Venga ya! ¿Ingeniero, dibujante, escritor? ¿Y qué más? Seguro que también es modelo de pasarela… No supe qué decir. Cuando se ponía así era difícil hacerle entrar en razón, así que me acosté a su lado y pensé en las cosas que me había contado el viejo dibujante. No tardé mucho en dormirme. Al día siguiente, ya en la oficina, no era capaz de concentrarme y sentía una extraña desazón que yo mismo no me explicaba. Era como si algo se hubiese agarrado al estómago y me produjese rigidez en los músculos abdominales. Salí un rato, aduciendo una inexistente visita al médico y me puse a leer en un banco, cerca de la estatua de Velázquez. No habían transcurrido más de diez minutos cuando mi teléfono móvil reclamó mi atención: - Dígame. - ¡Dígame! Supongo que el viejo quería gastar esa broma rancia de repetir lo que se preguntaba cortésmente al iniciar una conversación telefónica: pero debería haber dicho «me», para que la broma tuviese algún efecto. No obstante reí su broma. Me contó que tenía material de primera para mí, una quincena de «» a a MI AMIGO EL ESCRITOR relatos que me abrirían muchos caminos y que eran «trasuntos», eso dijo, de su propia vida. No sé por qué me comprometí a aparecer por su casa cuando saliera del trabajo. Gabriel vivía en un piso del distrito de Chueca, completamente solo. Las dimensiones del piso eran irrisorias. La suciedad campaba por los suelos, el techo y las tuberías como si la limpieza fuese una excepción de pequeñas salpicaduras blancas en un apestoso cenagal de polvo y grasa. Me asombró que la actividad febril del dibujante no se correspondiese con el aspecto de su casa, pues me la había imaginado pulcra y ordenada. El hombre dormía en un sofá que hacía las veces de jergón y no tenía calefacción, por lo que andaba por la casa con muchísima ropa. Me abrazó como si fuéramos amigos de toda la vida y me invitó a tomar asiento. Me ofreció agua, anises, almendras, dátiles y muchas otras cosas que rechacé. Subió a una silla con una agilidad increíble para un hombre de su edad y bajó una carpeta atestada de documentos de la parte superior de un armario plagado de libros. Me dio la carpeta y dijo, frotándose las manos: - ¡A disfrutar, a disfrutar! No entendí si quería que lo empezase a leer inmediatamente o se refería a que lo leyese más tarde. Sin que yo abriese la carpeta, escogió dos libros de la estantería y me los puso en la cara. Después, los dejó sobre la mesa. - Estos tienes que leerlos. Uno era La máscara de carne, de Van der Meersch. El otro era Anotaciones al diario de un homosexual comunista, de un autor catalán del que nunca recuerdo el nombre. Luego subió a la mesa un increíble mamotreto de novecientas páginas, al menos, mecanografiadas con una máquina antigua y polvorienta: se llamaba Iñaki. Me dijo que no podía estar sin leerlo, que ya tenía literatura para mucho tiempo. Salí de su casa casi a las once de la noche, después de que me contara las relaciones de trabajo que tuvo con Chummy Chumez, Tono, Mingote y otros humoristas gráficos «de enjundia». También me contó cómo su padre lo había iniciado a la lectura con la novelística rusa del diecinueve. Para demostrármelo citó por orden alfabético unos treinta autores, desde Bulgákov a Tolstoi, Lev Nikolaievich para él. Llegué tarde a casa y Laura había cenado sola y recogido sus platos. Había una nota encima de la mesa que rezaba: «Hay besugo al horno en el frigorífico». Hoy sí estaba dormida y procuré no hacer el menor ruido para no despertarla. No tenía ganas de dormir, así que encendí el flexo y comencé a leer uno de los relatos del dibujante. Se llamaba Los ojos de Izaskun. »Izaskun, donostiarra de pura cepa, apenas contaba dieciocho años de edad, pero poseyendo ya un físico y medidas anatómicas que para sí hubiera deseado cualquier aspirante a miss Universo. Con semejantes atributos no podía evitar media docena de piropos y requiebros, así como suaves silbidos de admiración cuando diariamente cruzaba Alberdi Eder para dirigirse a una academia de corte y confección ubicados en la calle Urbieta, pues desde muy niña siempre soñó con orientar su actividad profesional hacia la alta costura y poder vestir a la beautiful people». Al principio no pude contener las carcajadas y Laura me asestó un codazo en los riñones para que la dejase dormir. Hubo momentos en los que no podía contener las lágrimas. Pero cuando me di cuenta de que el viejo no quería hacer gracia, sino que se tomaba muy en serio lo que decía, me horroricé y me sentí un poco avergonzado de haberme reído. Yo ya sabía que no era ningún genio, pero tal cantidad de lugares comunes y esa artificiosidad forzada y rimbombante provocaban en mí una hilaridad incon«» a a RUBÉN MUÑOZ HERRANZ tenible. A duras penas seguí leyendo: »Pero hubo de ser una tarde de otoño, y domingo, cuando hallándose tranquilamente sentada en un banco sobre la cima del Monte Urgull, admirando la quietud del Cantábrico, y teniendo semicerrado en sus manos Ana Karenina de León Nikolaievich Tolstoi, fue abordada por un apuesto y gentil caballero de mediana edad, el cual, ofreciéndole las minas del Rey Salomón, así como un piso de ensueño en Acapulco, procedió a su desfloración aquella misma tarde. Para festejar el encuentro cenaron en un buen restaurante de la parte vieja, siendo el desaprensivo caballero quien, por toda recompensa, prometió a la joven instalarle una mercería de «soltera», caso de quedar en estado de buena esperanza, hecho éste que acabó sucediendo. Tres meses después Izaskun inauguraba en el Barrio del Buen Pastor la modesta y reducida tienda; pero del piso en Acapulco, así como de las minas del Rey Salomón y del apuesto caballero, nunca más volvió a saberse». - ¡Se puede saber qué te pasa, idiota! Pedí disculpas como pude a Laura, pero ya no podía dormirse. Al final me pidió que le dejara leer lo que me hacía tanta gracia. Laura lo leyó, mientras yo me tapaba la boca para no espurrear las sábanas con mi saliva. Pero a Laura no le hizo ninguna gracia, dijo que era bonito y que la dejara dormir de una vez. No podía creer lo que estaba leyendo: ¡qué cúmulo de tópicos y de explicaciones innecesarias! Todos los lectores tenían que enterarse del nombre y los patronímicos de Tolstoi, de que las mujeres son indefensas débiles mentales y están expuestas a que el «gentil y apuesto» seductor les prometa «las minas del Rey Salomón», que no son capaces de conseguir por ellas mismas. Con un gran esfuerzo leí el resto, llorando cada vez que se mencionaban las dichosas minas o ella recordaba su «desfloración» con desconsuelo, o cuando resurgían sus anhelos de trabajar en una mercería. Difícilmente podía imaginarme que un señor con tanta cultura, que había vivido tanto como él, escribiese tan condenadamente mal como lo hacía. Dejé de leer y empecé a pensar en todo esto desde otro prisma: el viejo no tenía ninguna conciencia de sí mismo, él pensaba que era genial cualquier cosa que escribía y de ahí que lo exhibiera como si fueran tesoros. ¿Era yo igual que él o tenía un espíritu crítico que me impedía hacer tantas cosas como había hecho él toda su vida? Mis reflexiones se cortaron en seco cuando inicié el segundo de los relatos. Había sido concebido para participar en un concurso de relatos dedicado a la publicidad del ferrocarril como transporte público. Por supuesto, había concursado varias veces sin que le hiciesen ni una mención. Era, si cabe, peor que el anterior: »Corría el treinta de mayo de mil novecientos setenta y la mañana se presentaba muy clara, pero también muy fría bajo la marquesina de los andenes en la estación moscovita de Volskaia, donde el Transiberiano, compuesto por veinte largos y confortables coches, había de ponerse en marcha dos horas después con destino a la terminal de Vladivostok, enfrentándose a la desolada taiga y a la inhóspita estepa del Asia Central, pero devorando los doce mil kilómetros; todo ello gracias a la intrépida y mastodóntica locomotora Frigia, auténtico ingenio rodante de veinte mil caballos con corazón, bielas y nervios de acero, capaces de llevar a buen término el mayor trayecto ferroviario proyectado por el hombre. Doce mil kilómetros de catenaria se encargarían de alimentar un equipo rugiente de generadores, bobinas y electroimanes. Ante la consola de instrumentos de la locomotora se hallan entregados a la comprobación digitalizada de la potencia motriz el maquinista Mihailovich, así como su joven ayudante de ruta, Toptúnov. Nada quieren dejar a la improvisación, pues son plenamente conscientes de su cometido y responsabilidad, así como de las consecuencias que pudieran derivarse de un descuido o «» a a MI AMIGO EL ESCRITOR negligencia, tan pronto como el jefe de estación levante el rojo banderín enrollado, haga sonar su silbato y decrete la salida del convoy. El maquinista Mihailovich posee una limpia y espléndida hoja de servicios en los Ferrocarriles de la Unión Soviética, además de una notable experiencia acumulada a lo largo de veinticinco años cubriendo, -por etapas-, el trayecto que, una vez más, está a punto de iniciar». - ¿Quieres dejar de reírte, gilipollas? Al día siguiente, de nuevo en la oficina, me atacaban oleadas de cosquillas abdominales y sufría violentos ataques de risa sin motivo aparente. No podía dejar de pensar en el insoportable muermo que el gran Gabriel del Soto había construido para el disfrute de mi generación. Por supuesto, me llamó sobre las once y media de la mañana: - ¡Hombre, hombre! ¡Fabuloso, magnífico, dignísimo! - Qué tal, cuánto tiempo -dije con una sonrisa sincera en los labios. - ¿Has leído ya mis relatos? Mira, tengo una sorpresa, una sorpresa para ti que de seguro no esperabas… He encontrado mi manuscrito maestro: Viaje a Marte. Solo tengo una copia, así que tendrás que cuidarla bien. - Me temo que no tengo tiempo, Gabriel… - ¡Son novecientas, novecientas páginas de confrontación cultural entre etnias destinadas a la beligerancia! ¿Viajas conmigo a Marte? ¿Te apetece un viaje a Marte? Tuve que dominar la violenta pulsión que atacaba de nuevo mi estómago. - Creo que no. Estoy muy ocupado. - ¡Entonces perfecto, magnífico, fabuloso! Esta tarde vienes a mi casa, ahora que ya sabes dónde vivo, y te llevas Viaje a Marte y me devuelves los relatos si ya los has leído, porque tengo que enviarlos a varios concursos enjundiosos. ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Qué alegría me va a dar volver a verte! Antes de que pudiera rechazar su petición nuevamente, colgó. Volví aquella tarde y me saturó de manuscritos: el dichoso Viaje a Marte era de un grosor insultante para la vista. Mientras me enseñaba las fotos de trescientos dieciséis alumnos del colegio de los dominicos en Palencia donde había cursado sus estudios primarios, pensé en el incansable anciano golpeando con furia desatada las teclas de la máquina de escribir y escribiendo una pedantería tras otra mientras pensaba: «Ahí queda eso». Aproveché las constantes bromas que gastó para dar rienda suelta a la risa que tenía atorada en mi interior. En el suburbano se me cayeron los libros de Suetonio, Heródoto, Tolstoi y Turgueniev que me había prestado y que reclamaría, con toda seguridad, antes de que los empezase a leer: las páginas de Viaje a Marte se desparramaron por el suelo e hizo falta la ayuda de varias personas para recogerlas. Afortunadamente no llevaba encima el libro Anotaciones al diario de un homosexual comunista. Pensaba, un tanto triste, que todo cuanto hacíamos quedaba relegado al olvido y que daba igual lo malo o bueno que fuera: todos esos instantes se diseminarían como semillas esparcidas al viento que no germinarían jamás en el abismo infinito del tiempo. Aquella noche, Laura me dijo que me expresaba de una forma distinta desde que había publicado el libro. Yo creía que seguía siendo el mismo, y se lo dije. Me preguntó si iba a seguir escribiendo y respondí que no. Hay gente que es tan fuerte como para «» a RUBÉN MUÑOZ HERRANZ invertir su tiempo en eso, pero yo no quería convertirme en otro dibujante solitario y hacendoso. a Lo pensé y puede que fuera verdad que me expresaba de una forma diferente. Rubén Muñoz Herranz «»