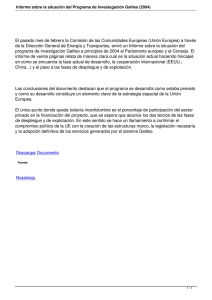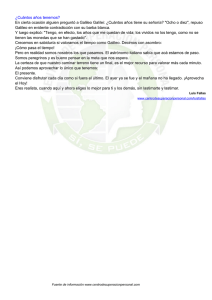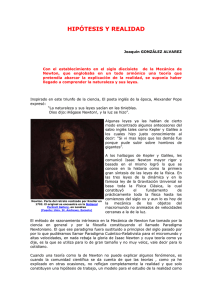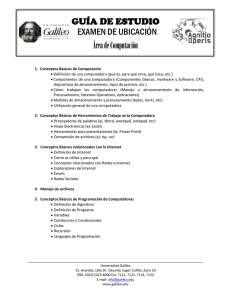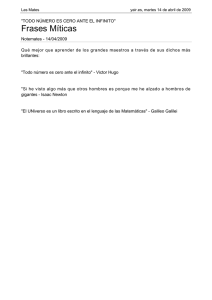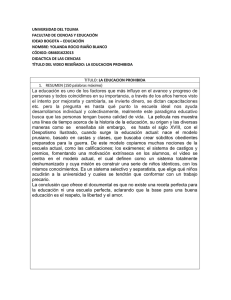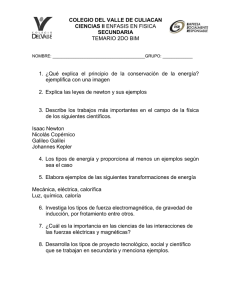Ver/Descargar el artículo
Anuncio

AUTORES CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y ACADÉMICOS ¿Hubo en realidad una "Revolución Científica" (s. XVI - XVII)? Rafael Andrés Alemañ Berenguer http://raalbe.jimdo.com C omo cualquier actividad humana mantenida a lo largo del tiempo, la investigación científica cuenta con una historia y una tradición. No son iguales, y no deberíamos confundirlas. La historia aspira ceñirse fielmente a los hechos tal como estos tuvieron lugar, analizando sus causas y sus consecuencias. Por su parte, la tradición tiende a distorsionar los acontecimientos históricos, embelleciéndolos o afeándolos de acuerdo con ciertas ideas preconcebidas que también pueden cambiar de una época a otra. La tradición se halla así más cerca del mito que de la realidad, razón por la cual desempeña funciones muy similares a las de aquél. Los relatos tradicionales sobre el desarrollo de la ciencia sirven para celebrar de forma condensada y atractiva el triunfo de la razón y la verdad sobre la superstición y el dogmatismo; o al menos eso se nos dice. Desafortunadamente, la visión de los hechos así transmitidos, gana en concisión lo que pierde en riqueza de matices, y no es raro que una ligera disparidad en pequeños detalles desemboque en una diferencia sustancial en las interpretaciones posibles de un mismo hecho. La tradición, por su parte, cuenta a su favor con una superior potencia narrativa, unida a una mayor facilidad de fijación en la memoria. Se nutre de metáforas brillantes, de ejemplos ilustrativos con un insuperable poder de evocación, que de forma más o menos intencionada realza el papel de unos protagonistas y silencia el de otros. Por tanto, si la conclusión final concuerda con la realidad, ¿por qué habría de importarnos la precisión en el camino recorrido hasta llegar a ella? Así es como se hilvanan la mayoría de los relatos contenidos en los manuales de divulgación científica al uso, tejidos con más hilos de la tradición que de la historia. La línea argumental, con pocas variaciones, se reproduce de unos textos a otros. El punto de partida común reconoce el mérito de los antiguos griegos en la sistematización del conocimiento racional a través de la matemática y la filosofía. Tan espléndidos logros, empero, quedaron empañados por la sumisión 59 ACTA ¿Hubo en realidad una "Revolución Científica" (s. XVI - XVII)? irreflexiva a prejuicios metafísicos sobre la naturaleza del cosmos, que cristalizaron en la física de Aristóteles y la astronomía de Ptolomeo. Durante los siguientes dos mil años estas disparatadas doctrinas pervivieron y se hicieron dominantes, gracias al respaldo proporcionado por la autoridad de la Iglesia Católica. Este predominio duró hasta que, alrededor del siglo XVI, la astronomía geocéntrica fue desafiada con éxito por Copérnico y Kepler, mientras la física aristotélica caía ante el empuje de los brillantes experimentos de Galileo, en particular el de la torre de Pisa. El testimonio intelectual levantado por estos científicos fue aprovechado y finalmente destilado por Newton, cuya obra maestra sentó las bases de la física clásica tal como hoy día la conocemos. Esa es la trama histórica que casi cualquier de nosotros recordaría haber leído el multitud de libros al respecto; y sin embargo no pertenece a la Historia, sino a la tradición. El curso de los acontecimientos que se revela tras un análisis histórico pormenorizado, alumbra un cuadro más complejo e intrincado, menos rectilíneo, pero también incomparablemente más seductor [Agassi (2008)]. En todo cuanto sigue trataremos de aproximarnos a los grandes trazos del devenir de la ciencia no hay aquí espacio para más desde la orilla de la historia, sin dejar por ello de echar siempre un vistazo comparativo a lo que nos cuenta sobre los mismos hechos una tradición ya bien consolidada. à La venerable antigüedad clásica Sin menosprecio hacia las culturas de Extremo Oriente especialmente en cuanto a sus avances en matemáticas, pocos autores osarían regatear a la Grecia clásica el mérito de la primera presentación sistemática de la geometría, así como de las primeras reflexiones filosóficas sobre el funcionamiento de la naturaleza. La recopilación de los saberes geométricos de la antigüedad clásica se debe al célebre Euclides de Alejandría (aprox. 325-265 a.C.), aunque disponemos de pocos datos fiables sobre su vida y su auténtica producción literaria. El compendio de geometría a él atribuido, complementado con algunos enunciados aritméticos, se reúne en trece volúmenes bajo el sobrio título de Elementos [Boyer (1985)]. En realidad no hay referencia alguna a Euclides en las más tempranas copias conservadas hoy de los Elementos, la mayoría de las cuales tan solo mencionan que provienen de la edición de Teón o de las lecciones de ese mismo matemático alejandrino. El único dato que nos lleva a atribuir a Euclides la redacción de los Elementos, se debe a Proclo, quien en su 60 propio libro Comentarios sobre los Elementos le menciona fugazmente como autor de la conocida enciclopedia geométrica. Aristóteles de Estagira. Sea como fuere, muchos de los teoremas contenidos en los Elementos poseían antecedentes debidos a Eudoxo de Cnidos, Thales de Mileto, Hipócrates de Quíos y Pitágoras, aunque la organización del texto revela los gustos particulares de su artífice. Cada uno de los trece volúmenes de los Elementos enumera una serie de definiciones y enunciados básicos (axiomas o postulados) de los cuales se siguen los teoremas, demostrables mediante razonamientos rigurosos a partir de dichas definiciones y premisas. Es por ello que la exposición del matemático alejandrino inauguró un estilo propio, que desde entonces pasó a denominarse modo euclídeo o simplemente modo geométrico (more geometrico). Se trataba de seguir un procedimiento deductivo en tres etapas: de la premisa se pasaba a la consecuencia y con ella se obtenía la demostración. Las premisas abarcaban tanto los enunciados que debían admitirse sin demostración (axiomas y postulados), como las definiciones de los términos empleados (punto, recta, etc.). A continuación se obtenían ciertas consecuencias los teoremas y se justificaba mediante la correspondiente demostración matemática que dichos teoremas se deducían lógicamente de las premisas aceptadas. El otro gran edificio intelectual del primer periodo clásico que influyó largamente sobre la posterior concepción del mundo, se contenía en los escritos de Aristóteles (384-322 a.C.) sobre la filosofía natural, o física tal como entonces se entendía esta materia [Dampier (1938)]. La escuela aristotélica (también conocida como la de los peripatéticos, porque las enseñanzas se impartían paseando) sostenía una físi- ¿Hubo en realidad una "Revolución Científica" (s. XVI - XVII)? ca del sentido común, por cuanto parecía avalada por observaciones cotidianas al alcance de cualquier individuo. Así se decía que los objetos ligeros, como el humo ascienden hacia la bóveda celeste, que es su lugar natural, mientras los cuerpos pesados, como las piedras, descienden por su tendencia inmanente a aproximarse a su propio lugar natural, el centro de la Tierra. De la Luna hacia arriba el reino celeste se regía por leyes completamente distintas al ámbito sublunar, o terrestre, donde la materia se hallaba sujeta a cambio y corrupción. Los astros, por el contrario, permanecían siempre inmutables y perfectos, desplazándose eternamente por su propia naturaleza en movimientos circulares uniformes. En ausencia de una fuerza externa el estado natural de los cuerpos terrestres es el reposo sostenía Aristóteles, según puede constatarse por comprobación directa observando el mundo que nos rodea. Una vez puestos en movimiento, la velocidad de los objetos es directamente proporcional a la resistencia del medio que los envuelve, como le sucede a una persona que camina con ligereza en el aire y más lentamente con agua hasta la cintura. De ello se sigue que no puede existir el vacío, pues al anularse la resistencia la velocidad de los objetos se haría infinita, conclusión absurda para los aristotélicos. Incluso el espacio sideral entre los objetos celestes se hallaba ocupado por una materia sutil y distinta de toda sustancia terrestre, el éter o quintaesencia. Este último apelativo se debía a que Aristóteles aceptaba la doctrina de Empédocles (c. 495-430 a.C.), quien consideraba el mundo sublunar compuesto por tan solo cuatro elementos esenciales: aire, agua, fuego y tierra. Las filosofías subyacentes en los escritos de Euclides y Aristóteles dieron lugar al sistema astronómico del gran matemático alejandrino Claudio Ptolomeo (c. 90-168) que, inspirado por los trabajos previos de Eudoxo de Cnido (409-356 a.C.), formuló una descripción de los fenómenos celestes empleando tan solo movimientos circulares uniformes, de modo que los planetas se movían sobre circunferencias (epiciclos) cuyos centros respectivos describían a su vez otras circunferencias (deferentes) centradas en la Tierra. El modelo matemático así construido se mostró tan eficiente en la mayoría de los cálculos como complicado y abstruso en la ejecución de los mismos. Siempre que un dato parecía no ajustarse al esquema ptolomeico, cabía la posibilidad de añadir más epiciclos o deferentes hasta lograrlo, y esta estrategia parecía no tener fin [Katz (1998)]. La razón de que la astronomía geocéntrica fuese susceptible de extenderse indefinidamente, añadien- do más y más epiciclos hasta que cualquier observación encajase con las predicciones, quedó aclarada gracias al matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768-1830). En uno de sus más célebres descubrimientos, Fourier demostró que existía un método para analizar funciones periódicas descomponiéndolas en una suma infinita de funciones trigonométricas, como la combinación de senos y cosenos con frecuencias enteras. Los senos y cosenos también se denominan funciones circulares por el hecho de que pueden relacionarse con las proyecciones del radio de una circunferencia sobre los ejes cartesianos con origen en el centro de dicha circunferencia. Esa es la razón matemática de que, en un sentido puramente formal, cualquier movimiento celeste periódico fuese susceptible de expresarse como una combinación de movimientos circulares, sin importar su grado de complejidad [Fourier (2003)]. Representación artística del modelo geocéntrico de Ptolomeo. Sin embargo, Ptolomeo era bien consciente de las insuficiencias de su propio modelo. Había efectos observables, como las variaciones en el brillo o la superficie visible de los astros, los cambios de tamaño aparente o la aparición de fases sobre algunos de ellos, que difícilmente tenían cabida en el sistema astronómico del gran matemático alejandrino por muchos epiciclos o deferentes que se añadiesen. También reclamaba una justificación la sospechosa circunstancia completamente opuesta a la doctrina aristotélica de que los movimientos circulares no fuesen realmente uniformes desde la perspectiva de un observador terrestre, situado por tanto en el centro del universo, y que dicha uniformidad se diese en 61 ACTA ¿Hubo en realidad una "Revolución Científica" (s. XVI - XVII)? movimientos en torno a meros puntos matemáticos. No había razón filosófica por la cual los astros hubiesen de girar alrededor de un punto vacío sin contenido ni propiedad física que lo justificase. Todo ello hizo suponer a Ptolomeo que su modelo no pasaba de ser un puro instrumento de cálculo, eficiente en no pocos aspectos pero físicamente imperfecto. Una costumbre muy extendida en multitud de textos introductorios sobre historia de la ciencia, consiste en glorificar a los pioneros de la ciencia moderna, como Galileo, ridiculizando la física aristotélica o la astronomía de Ptolomeo. Cuanto más risibles nos parezcan las ideas de los autores clásicos, menos sagaces resultarán sus seguidores y en contraste mayor será el mérito de los innovadores que osaron desafiarlos. Pero no es tan sencillo descalificar en bloque a los antiguos, porque hacerlo así supondría emitir un juicio superficial y temerario sobre pensadores con un talento sin apenas parangón. Aristóteles y Ptolomeo fueron dos gigantes intelectuales que con los escasos elementos a su disposición construyeron sendas doctrinas que persistieron durante dos milenios, en buena parte sostenidas por la evidencia de las observaciones que cualquier individuo podía realizar. En sus tiempos poco más cabía exigir a nadie, y es muy dudoso que la mayoría de quienes hoy los escarnecen poniéndolos como ejemplo de estulticia e ignorancia en la antigüedad, pudiesen igualar el inmenso esfuerzo que implicó elaborar sus teorías y el mérito que comporta el despliegue de un pensamiento original, aun cuando el paso del tiempo acabe invalidándolo. La violencia imperante en una vida generalmente breve, sometida a la frecuente amenaza de guerras, epidemias y hambrunas, convirtió en frívola cualquier preocupación que no estuviese dirigida a asegurarse la dicha en la vida ultraterrena. Así, la influencia de la Iglesia católica se hizo omnipresente, ya fuese en calidad de única intermediaria con el Más Allá, o como tesorera exclusiva del saber clásico. Tales circunstancias impidieron casi por completo que entre el siglo V y el siglo IX la sabiduría de Occidente se concentrase en cuestiones teológicas, éticas, políticas y morales, o en una mera recopilación de la matemática griega [McGrade (2003)]. à Muy distinto era el panorama en Oriente Medio, donde la pasión por el conocimiento conocía días de esplendor en la cultura islámica que no se volverían a repetir en el futuro. El intelectual musulmán más influente de la época fue Abu Ali al-Hasan ibn al-Haytham (965-1040), conocido en Occidente como alHazin (o Alhazén, en español), estudioso de la óptica, la geometría y la astronomía. En ese ambiente, el persa Ibn-Sina (980-1037), más conocido como Avicena, sostuvo que un proyectil en el vacío no se detendría jamás, pues allí no encontraría una oposición que lo frenase. Al igual que Newton casi cinco siglos después, Avicena se mostró convencido de que basta la aplicación instantánea de una fuerza sobre un objeto para que éste se mantuviese en movimiento constante en el vacío. Su sucesor Abul-Barakat-alBaghdadi (c. 1080-1164) determinó que la caída libre de los cuerpos se producía a través de un movimiento acelerado, que él denominó tendencia violenta, anticipando también los descubrimientos galileanos del siglo XVI. La casi totalidad de la literatura popular y el cine de aventuras presentan la Edad Media como un milenio de salvajismo y brutalidad, culturalmente desértico, donde los nobles feudales cometían toda clase de tropelías contra sus vasallos al amparo de las pétreas fortalezas, tan lóbregas como imponentes, que proliferaron en aquellos años turbulentos. Qué duda cabe que esta imagen se asemeja mucho a la realidad en no pocos episodios del Medievo, y es tanto más cierta cuanto más nos aproximamos hacia los comienzos de ese periodo. La rusticidad y dureza de los pueblos germánicos que penetraron en el imperio romano de occidente, no tiene comparación posible con el refinamiento de las élites grecolatinas que disfrutaban en las termas de Roma o en las alamedas de Atenas. Los primeros quinientos años de lo que conocemos como Edad Media, asistieron a un eclipsamiento cultural Pero no todo se había perdido en el occidente europeo. El neoplatónico cristiano Juan Filopón de Alejandría (siglo VI d.C.) reflexionó sobre la naturaleza y adujo que en el movimiento de un cuerpo la resistencia del medio circundante tan solo restaba una cantidad fija a la fuerza impulsora, hipótesis recogida en el siglo XII por el hispanoárabe Ibn Bagda (latinizado como Avempace). A la ley del movimiento de Filopón-Avempace, se adhirieron figuras tan emblemáticas del siglo XIII como Tomás de Aquino, Roger Bacon y Duns Scoto. Fue precisamente en torno al decimotercer siglo de la era cristiana cuando cristalizó en Europa occidental una comunidad de eruditos eclesiásticos educados en los retazos de la cultura clásica gracias a los traductores bizantinos y musulmanes. Había nacido la llamada escolástica, una corriente de pensamiento que trató de conciliar la antigua Fulgores y tinieblas en la Edad Media 62 dramático en el antiguo territorio romano de la Europa occidental. ¿Hubo en realidad una "Revolución Científica" (s. XVI - XVII)? filosofía griega principalmente la aristotélica con la teología medieval cristiana [Lindberg y Shank (2006)]. En el campo de la filosofía natural, las elucubraciones de los escolásticos fueron meramente especulativas, y no generaron nuevo conocimiento sobre el mundo real. Así se constata en los debates intelectuales del Medioevo, las obligationes o disputatio, perfectamente reglamentados. Inspirados en las discusiones guiadas como la mayéutica socrática o los Diálogos platónicos, los textos donde se recogen estas disputas eruditas comienzan estableciendo una determinada tesis sobre el asunto en discusión, la cual se toma como punto de partida. A continuación el resto de los participantes en la controversia manifiestan su acuerdo o su disconformidad, y en este último caso proponen contraejemplos o reducciones al absurdo con el fin de rebatir la tesis inicial. Los defensores de la afirmación de partida buscan a su vez demostrar contradicciones internas en las réplicas de sus adversarios, y así hasta que alguno de los bandos consigue probar la inconsistencia lógica de la posición del contrincante. Se trata, en suma, de una suerte de juego intelectual para peritos en lógica, sin la menor voluntad de someter a corroboración experimental alguna de sus aseveraciones. Los mayores avances en la matematización de la filosofía natural acaecidos durante las postrimerías de la Edad Media, tuvieron lugar en el Merton College de la universidad de Oxford, donde profesaron Roberto Grosseteste (1175-1253) como el fundador de esta escuela, además de Roger Bacon (c. 12141294), Duns Scoto (1266-1308), Guillermo de Ockham (c. 1280/1288-1349), Thomas Bradwardine (c. 1290-1349), William Heytesbury (c. 1313-1373) y Richard Swineshead (c. 1328-1350). Su principal innovación consistió en representar la variación de una cierta propiedad (intensio o latitudo) mediante grados numéricos con respecto a una escala fijada de antemano (extensio o longitudo). Tales propiedades podían ser tanto físicas (posición, velocidad, frialdad, peso, etc.) como morales (bondad, equidad, honradez, etc.). Los así llamados calculatores de Oxford asignaron escalas numéricas a propiedades como la velocidad de un movimiento y llegaron al teorema de la velocidad media o regla de Merton, que relacionaba la distancia recorrida por un movimiento uniforme y otro uniformemente acelerado (uniformemente disforme, en su lenguaje). De acuerdo con esta regla, el espacio atravesado por un objeto con movimiento uniformemente disforme en un cierto periodo de tiempo, es igual al que recorrería otro cuerpo en movimiento uniforme cuya velocidad fuese el promedio de las velocidades inicial y final del primer cuerpo [Sellés y Solís (1994)]. Velocidad media Velocidad Tiempo Demostración geométrica de Oresme para el teorema mertoniano de la velocidad media. El método de los mertonianos fue aprovechado por el polifacético intelectual franco-alemán Nicolás de Oresme (c. 1323-1382), uno de los pensadores más originales e interesantes del Medioevo tardío, quien estudió artes en París, donde tuvo como profesor a Jean Buridan (c. 1300-1358), uno de los principales detractores las ideas aristotélicas acerca del movimiento. Oresme representó con una línea horizontal la extensión de una cantidad determinada (el tiempo que dura un movimiento, por ejemplo) y sobre ella dispuso las distintas intensidades de otra propiedad relacionada con la primera (la velocidad en cada instante, digamos) como líneas verticales de distinta altura [Babb (2005), Grant (1960, 1966)]. Oresme nunca concibió las líneas verticales u horizontales como las modernas coordenadas, ni buscó asociar las figuras con las soluciones de alguna ecuación matemática. Sus razonamientos se limitaban tan solo a las características globales del trazado geométrico. Pese a su gran originalidad, este procedimiento no pasaba de ser sino un lejano anticipo de los ejes coordenados que llegarían con Descartes tres siglos más tarde. à Comienza la revolución No sin razón, la mayoría de los textos divulgativos sitúan el comienzo de la Revolución Científica en la obra de Nicolás Copérnico (1473-1543), el monje polaco que sustituyó el modelo astronómico geocéntrico de Ptolomeo por uno heliocéntrico, con el Sol en el centro del sistema celeste y los planetas girando a su alrededor. En su obra Sobre las revoluciones de los Orbes Celestes, Copérnico menciona como precedentes de esta idea a Filolao, Heráclides del Ponto, 63 ACTA ¿Hubo en realidad una "Revolución Científica" (s. XVI - XVII)? Ecfanto, Hiceta de Siracusa y Marciano Capella, si bien diríase muy probable que sus opiniones se viesen influidas por el neoplatonismo italiano junto con las traducciones clásicas de Averroes y Alpetragio [Swerdlow y Neugebauer (1984)]. El astrónomo polaco conservó treinta y cuatro circunferencias de las aproximadamente 50 admitidas en el sistema de Ptolomeo. El centro de todos los movimientos celestes, además, no coincidía con el centro del Sol, sino que giraba a su alrededor situado sobre un epiciclo cuya esfera deferente sí estaba centrada en el Sol. La intención de Copérnico era hallar una disposición más racional de los epiciclos y deferentes, no su completa eliminación [Gingerich (2004)], de manera que se lograse unificar los movimientos de los planetas interiores y exteriores en un sistema coherente, mostrando además los efectos de perspectiva del observador terrestre en la descripción de tales movimientos. Ha de decirse que Copérnico alcanzó prácticamente todos sus propósitos, aunque estos no fuesen como suele suponerse la instauración del modelo astronómico que cualquier persona educada conoce hoy en día. Para ello se sirvió de los modelos cinemáticos desarrollados por los astrónomos árabes. Apenas hay duda entre los historiadores sobre la utilización tácita por Copérnico de teoremas geométricos como el par de Tusi o el lema de Urdi [Teresi (2002)]. Tal vez el origen musulmán de los autores de estos enunciados matemáticos aconsejó al monje polaco guardar un prudente silencio sobre la fuente de sus técnicas. ¡Bastante tenía ya con desafiar al gran Ptolomeo e indirectamente la postura oficial de la Iglesia al respecto! Poderosamente influenciado por la filosofía platónica, sin disminuir por ello su profunda fe en Dios, el astrónomo alemán Johannes Kepler (1571-1630) profesaba una indestructible creencia en el poder de las matemáticas para desvelar el orden en el universo. Esta convicción le condujo a emplear tan solo líneas rectas y circunferencias los dos únicos movimientos simples distinguidos por Aristóteles como ingredientes básicos de la geometría, según establecían los Elementos de Euclides. Ya en tiempos de Euclides se sabía que sólo cuando formaban entre sí un ángulo recto, podía garantizarse la independencia mutua de dos magnitudes orientadas matemáticamente definidas (Principio de Independencia Ortogonal). Kepler hizo buen uso de este principio, pues obviamente resultará más fácil operar con una magnitud compuesta ocupándonos de cada componente por separado que tomándolos todos en combinación [Gingerich (1993)]. Sobre la base de estas premisas, el astrónomo alemán procedió a descomponer el movimiento planeta- 64 rio en dos contribuciones, una de ellas radial, destinada a explicar la variación de distancia con respecto al Sol, y otra angular (transradial en el lenguaje kepleriano), que medía el ritmo de su recorrido al girar describiendo la órbita. Aunque el gran descubrimiento de Kepler se asocia con el carácter elíptico de las trayectorias celestes, no parece que en su pensamiento influyese el texto clásico de Apolonio sobre las cónicas, sino exclusivamente la obra geométrica de Euclides y los escritos de Arquímedes (en especial Sobre Conoides y Esferoides). Kepler se limitó a un tratamiento puramente cinemático del caso que consideraba cada planeta como si fuese el único cuerpo en el universo además de un Sol fijo. Era sin duda una simplificación extremadamente idealizada, pero también la más sencilla asequible mediante las herramientas matemáticas a su disposición. Era la época de los llamados filósofos geómetras, quienes aunaban un buen conocimiento de las matemáticas con su deseo de aplicarlas al estudio del mundo natural. Entre ellos se contaban los italianos Niccolò Fontana Tartaglia (1500-1557) y Gerolamo Cardano (1501-1576), o el belga Simon Stevin (15481620). La transición hacia la modernidad se completaba con una nueva osadía al filosofar sobre el universo, cuya figura más destacada fue probablemente Giordano Bruno (1548-1600), quemado en la hoguera por la Inquisición a causa de sus heréticas opiniones. Bruno defendió la visión de un universo infinito poblado por infinidad de sistemas heliocéntricos como el de Copérnico, todos ellos con planetas posiblemente habitados igual que la Tierra. Sin embargo, el universo bruniano se halla excesivamente inspirado por el hermetismo renacentista para resultar moderno. Los cuerpos celestes se suponen animados por espíritus o inteligencias incorpóreas directamente ligadas a un animismo naturalista incompatible con una concepción auténticamente científica del cosmos. Tampoco Bruno fue del todo original atribuyendo una extensión infinita al universo, idea ya sugerida con distintos matices por Leucipo, Demócrito, Lucrecio, Nicolás de Cusa y Bernardino Telesio, entre otros. Con más antecedentes todavía cuenta la hipótesis sobre la pluralidad de los mundos habitados o no manejada previamente por Lucrecio, Plutarco, Virgilio, Orígenes, San Jerónimo, San Atanasio, Santo Tomás, Dante, Nicolás de Cusa y Montaigne. Ahora bien, el hecho de contar con precedentes no desluce por entero la originalidad de una idea. Así lo demuestra Bruno con su defensa de la relatividad del movimiento. A él se debe antes que Galileo el ejemplo del barco moviéndose uniformemente que, para unos pasajeros encerrados en su interior, resulta indis- ¿Hubo en realidad una "Revolución Científica" (s. XVI - XVII)? tinguible de la permanencia en reposo sobre tierra firme. Sus argumentos se basan en la idea subyacente de que todo lo que está en un cierto sistema participa del movimiento (uniforme o no) de éste. La finalidad de aceptar un enunciado tal es la de responder a las críticas de los anticopernicanos, según las cuales el movimiento de la Tierra habría de producir efectos perceptibles por quienes nos encontramos en ella. Y debe reconocerse que, a falta del concepto de gravitación, no era fácil justificar adecuadamente el modelo copernicano frente a este género de objeciones. Una vez reconocido el mérito de Giordano Bruno, debe añadirse que sus opiniones no pueden ser juzgadas relativistas, en el sentido que ese término tiene en la física actual. El hilo argumental de Bruno parte de la infinitud del espacio (y también del tiempo) como resultado de la omnipotencia divina. En un espacio infinito todos los puntos y las direcciones son equivalentes, de donde se infiere que no hay movimiento ni reposo, ni longitudes, ni duraciones con carácter absoluto. Lejos de codearse con el moderno relativismo físico, Bruno se encuadra más bien en un relativismo radical de raíz teológica. à Galileo, el pionero El triste destino que la intolerancia religiosa reservó a Giordano Bruno debió escarmentar al genial Galileo Galilei (1564-1642), que prefirió abjurar externamente no en su fuero interno de sus convicciones copernicanas antes de perecer en la hoguera. Más que a motivos teológicos, su condena se debió a cuestiones políticas [Beltrán (2007)], pese a lo cual Galileo nunca dejó de aportar nueva luz al conocimiento de la naturaleza. Se construyó su propio telescopio y lo apuntó a los cielos precedido en unos meses por el inglés Thomas Harriot (15601621) para descubrir que el mundo celeste difería de las suposiciones aristotélicas. Asimiló el movimiento de los proyectiles a una trayectoria parabólica, e investigó la caída libre de los objetos estudiando su movimiento sobre planos inclinados. También sostuvo, en contra de Aristóteles y de la intuición cotidiana, que los cuerpos caen con la misma velocidad independientemente de su masa, si bien la anécdota que presenta a Galileo arrojando dos esferas de distinto material desde la Torre de Pisa para demostrarlo, nunca tuvo lugar en la realidad. Antes de entrar en otras consideraciones, y para evitar confusiones entre la historia y la tradición, deberíamos preguntarnos sobre el contexto cultural que late bajo la famosa sentencia galileana: La natu- raleza es un libro escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, En ningún momento Galileo utiliza términos equiparables a las modernas nociones de función, operador, o siquiera ecuación. Y no podía ser de otro modo ya que él no conocía más que la teoría de las proporciones de Euclides junto con su geometría, lo que impone la costumbre y la necesidad de razonar sobre la semejanza de figuras geométricas. Por eso, según ordena el canon griego, Galileo sólo establece proporciones entre magnitudes homogéneas, esto es, las que poseían las mismas unidades [Giusti (1993)]. Esa es la razón de que los textos de Galileo no contengan frases como la distancia recorrida por el objeto es directamente proporcional al cuadrado del tiempo empleado en recorrerla, sino las distancias recorridas en dos casos son entre sí como los cuadrados de los tiempos respectivos. Es decir, el sabio italiano razonaba mediante cocientes de magnitudes homogéneas porque ignoraba el sentido moderno de las fracciones y también el concepto de relación funcional entre dos o más variables. Y ello sin mencionar que carecía de procedimientos muy precisos para la medición de distancias y duraciones, lo que ha suscitado dudas entre los especialistas sobre la posibilidad de que Galileo no realizase de hecho todas las pruebas experimentales que se le suponen [Koyré (1939), Thuillier (1990)]. Teniendo presenta la discusión previa, podremos comprender mejor el sentido de los dos grandes tratados de Galileo. El primero de ellos es el Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, ptolemaico y copernicano (1632), en el cual se expone una sólida defensa de las ideas de Copérnico a través de las conversaciones entre tres caballeros cultos, uno partidario del copernicanismo (Salviati), otro simpatizante de Ptolomeo (Simplicio), y un tercero que actúa como juez imparcial (Sagredo). El formato del texto es plenamente medieval, puesto que se desarrolla como un debate metódico entre contertulios cuyos argumentos comparten unas premisas comunes y unas mismas reglas lógicas, exactamente como en las disputatio. Las páginas del Diálogo muestran que Galileo medía la velocidad en grados, como Nicolas de Oresme, los mertonianos de Oxford, o el resto de escolásticos medievales. Y también se defiende un principio de inercia circular, según el cual los cuerpos celestes abandonados a sí mismos se mueven en órbitas circulares por su propia naturaleza. La segunda gran obra galileana se titula Discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias (1638), publicada en Holanda para eludir la censura eclesiástica. Esas dos nuevas ciencias son los rudimentos de lo que hoy llamaríamos resistencia de 65 ACTA ¿Hubo en realidad una "Revolución Científica" (s. XVI - XVII)? materiales y cinemática. En la primera parte Galileo recoge algunas consideraciones interesantes sobre la mecánica de los materiales, pero sin otro fundamento que el saber práctico del buen ingeniero; es decir, un repertorio de conocimientos empíricos de probada eficacia sin una teoría general que los abarque. La segunda parte, dedicada a la descripción matemática del movimiento, no llega mucho más lejos. Carente de unas verdaderas leyes del movimiento, Galileo enumera una serie de proposiciones cinemáticas sobre rodadura en planos inclinados y tiro parabólico, intentando demostrarlas una por una. Entre tales proposiciones, por cierto, se encuentra una versión refinada y directamente ligada al movimiento de los cuerpos físicos del teorema de la velocidad media deducido por los calculadores de Oxford. Galileo afirma la equivalencia en la caída de dos cuerpos de distinta masa pero forma semejante (hoy diríamos igual volumen y distinta densidad) para igualar los efectos de rozamiento con el aire. Este fue un descubrimiento muy importante, que también contaba con ilustres precursores. Juan Filopón, el ya mencionado pensador cristiano del siglo V, sostuvo la misma idea, desacreditando con vehemencia las enseñanzas de Aristóteles al respecto. Opiniones similares manifestaron Giambattista Benedetti, Guidobaldo Dal Monte y singularmente el jesuita español Domingo de Soto, de todo lo cual Galileo tuvo sin duda noticia [Van Dyck (2006)]. Incluso un contemporáneo del sabio italiano, el belga Simon Stevin (1548-1620) consta como autor de experimentos reales sobre este particular, cosa que no puede decirse con la misma contundencia de Galileo. movimiento, y las primeras aplicaciones del cálculo infinitesimal a la mecánica. Sin embargo, escogió un tono deliberadamente arcaizante para escribir el libro, que empieza con definiciones y axiomas o leyes del movimiento (axiomata sive leges motus), de forma idéntica a los Elementos de Euclides. Es obvio que todavía en el siglo XVII el estilo culto de escritura científica se inspiraba en textos de dos mil años de antigüedad [Cohen y Smith (2004)]. Pese a su indudable importancia, el tratado de Newton sobre mecánica y gravedad no es ni mucho menos la última palabra de la física clásica sobre el asunto, como dan a entender numeroso textos divulgativos más aferrados a la tradición que a la verdadera historia. Los Principios se dividen en tres secciones, la primera de las cuales se dedica a las leyes de la mecánica y es la más conocida. La segunda, mucho menos nombrada, aborda el problema del movimiento de los cuerpos en un medio resistente, esto es, que ejerce una fricción y se opone por ello a dicho movimiento. La razón principal de Newton para hacerlo así es que necesita explicar el movimiento de los astros a través de un presunto éter que llena el universo, responsable de transmitir la atracción gravitatoria de unos objetos a otros. Aquí Newton encuentra el primer escollo, ya que las matemáticas de su tiempo no le permiten resolver rigurosamente el problema, y por ello la tradición no la historia corre un tupido velo sobre este asunto. à La obra de Newton Las líneas de investigación emprendidas por Kepler y Galileo, confluyeron en la figura del gran Isaac Newton (1642-1727), continuador natural de ambos. Newton goza de una reputación científica bien merecida que, además de sus estudios sobre óptica y matemáticas, se debe sobre todo a su obra maestra, Principios Matemáticos de Filosofía Natural (1687), con la que pretendía replicar al francés René Descartes (verdadero artífice del concepto de inercia rectilínea). En los Principios, Newton expone sus tres famosas leyes del movimiento, junto con la idea de una gravitación universal y siempre atractiva, que depende de las masas de los cuerpos y de la distancia entre ellos. El genio inglés introdujo los conceptos de fuerza y masa (distinguiéndola del peso), el espacio y tiempo absolutos como marco para sus leyes del 66 Imagen de los Principios Matemáticos de Filosofía Natural de Newton. La tercer parte de los Principios es la que se ocupa de la gravedad en sí, por lo que vuelve a aparecer mencionada en los libros de divulgación. Es cierto que en esta parte se recoge la ley de la gravitación universal aunque en otros términos no tan directos como los actuales, pero también es verdad que carecía de los métodos matemáticos necesarios para garantizar, por ¿Hubo en realidad una "Revolución Científica" (s. XVI - XVII)? ejemplo, la estabilidad del sistema solar, considerado como un conjunto de masas puntuales sometidas a su ley de gravedad y moviéndose de acuerdo con sus leyes de la mecánica. Este problema sólo comenzó a vislumbrar una solución en el siglo XIX con las técnicas para sumar series infinitas del francés Augustin Cauchy (1789-1857). E incluso bajo ciertas condiciones la estabilidad del sistema solar sigue siendo un problema abierto [Alemañ (2011), cap. 10]. à des inmanentes de la escolástica medieval. Hubo de darse un cambio en el significado y las connotaciones de la palabra mecanicismo durante el siglo XVIII, de modo que esa palabra significase algo muy distinto de lo que Newton hubiese deseado alcanzar. Los matemáticos de la Ilustración lograron que por mecanicismo se entendiese precisamente la doctrina que contempla el universo como un inmenso conglomerado de partículas que se atraen y repelen mediante fuerzas que se debilitan con la distancia al modo newtoniano [Dugas (1957), Bertoloni-Meli (2006)]. La época de la Ilustración La divulgación científica basada en la tradición que podríamos llamar heroica, se complace en transmitir a sus lectores la idea de que la ciencia newtoniana triunfó de inmediato en las mentes de sus contemporáneos erigiendo la física clásica tal como la conocemos en la actualidad. Nada más lejos de la realidad, sin embargo, pues las ideas físicas de Newton tardaron casi un siglo en sobrepasar a sus competidoras en el continente europeo [Maglo (2003)]. Escritos en un formato geométrico difícil y abstruso, en los Principios de Newton subyacía una nueva técnica matemática, el cálculo infinitesimal, que no todos los eruditos del momento dominaban con suficiente soltura. La notación introducida por el alemán Gottfried Leibniz (16461716) para las derivadas e integrales la más eficaz fue rechazada por los partidarios de Newton, obstaculizando aún más con ello la difusión de los descubrimientos del genio inglés. Irónicamente, la forma diferencial de la cinemática, habitualmente llamadas ecuaciones de Galileo, se debe en realidad al francés Pierre Varignon (1654-1722). Asimismo, las denominadas transformaciones de Galileo, que relacionan las coordenadas de dos sistemas inerciales expresando el principio clásico de relatividad, salieron por primera vez de la pluma de Huygens. Existía otro motivo para retrasar la aceptación de la mecánica newtoniana en el resto de Europa, como era el carácter abiertamente antiintuitivo que en aquel momento tenía esa nueva física. El mecanicismo naciente en el siglo XVI pretendía explicar todas las acciones observables en la naturaleza mediante colisiones y empujones producidos por el contacto entre corpúsculos materiales, invisibles debido a su pequeñez. Esta era la cosmovisión racionalista sostenida por figuras tan influyentes como el francés René Descartes (1596-1650) y el holandés Christian Huygens (1629-1695). En este marco de pensamiento las atracciones a distancia implícitas en la ley gravitatoria de Newton, sonaban más que sospechosamente a un retorno a las denostadas potencias ocultas y virtu- La filosofía del mecanicismo evolucionó hasta involucrar tan solo corpúsculos y fuerzas a distancia. De hecho, fueron esos mismos físicos-matemáticos (los Bernoulli, Euler, DAlembert, Clairaut, etc.) quienes desarrollaron los métodos necesarios para resolver las ecuaciones diferenciales aparecidas al aplicar la mecánica newtoniana a problemas más amplios que las meras colecciones de partículas puntuales en interacción mutua. No es cierto, por tanto, que en la obra de Newton surgiese ya completamente articulado todo el armazón de la física clásica. No sólo porque amplísimas porciones de la física (termodinámica, electromagnetismo, ondas y campos, hidrostática e hidrodinámica, estructura de la materia...) se hallaban ausentes de ella, sino también porque incluso en la misma mecánica faltaban áreas de importancia capital (medios continuos, elasticidad, problemas variacionales de máximos y mínimos, teoría estadística de la materia) que sólo el paso del tiempo aquilataría por entero. Pese a su acendrado carácter científico, Newton no renunció a coquetear con la alquimia a causa de sus creencias metafísicas en un orden sobrenatural establecido por el Creador del cual las regularidades naturales eran tan solo un reflejo. Similares convicciones sostuvo un renombrado mecanicista de la siguiente generación, el británico Robert Boyle (16271691), a quien se tiene por uno de los padres de la química moderna. Ese título habría de matizarse recordando que Boyle pretendía reinterpretar lo que hoy llamaríamos transformaciones químicas en términos de las fuerzas ejercidas entre minúsculos corpús- 67 ACTA ¿Hubo en realidad una "Revolución Científica" (s. XVI - XVII)? culos materiales, de acuerdo con la concepción mecanicista que se perfilaba a finales del siglo XVII [Anstey (2000, 2002), Hunter (1994), Principe (2000)]. En ese aspecto Boyle fue un adelantado a su tiempo, ya que las parcas teorías matemáticas de sus coetáneos hacían imposible avanzar por semejante camino, aun cuando el correr del tiempo demostraría el acierto de sus objetivos. Si la química se depuró de las supercherías alquímicas hasta alcanzar el estatuto de ciencia rigurosa, no fue gracias a la filosofía corpuscular de Boyle, sino más bien siguiendo las líneas empíricas de investigadores como el francés Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794) y el inglés John Dalton (17661844). El primero insistió en la medición exacta de los datos experimentales, mientras el segundo conjeturó una relación de dichos resultados con la hipótesis atómica que a la postre se revelaría verdadera. à ¿Revolución o continuismo? El entendimiento de los avances en el conocimiento científico como revoluciones, nació y se popularizó a partir de la década de 1960, en un mundo convulso por las injusticias económicas, las guerras y las turbulencias sociales. En esa atmósfera cultural, obras como las de Thomas Kuhn (1922-1996), La estructura de las revoluciones científicas, o Paul Feyerabend (1924-1994), Contra el método, se acogieron como un soplo de aire fresco por su actitud heterodoxa y contestataria. Los progresos científicos se describían en ellas como cambios abruptos escasamente racionalizables y apenas sometidos a alguna pauta reconocible. No obstante, el transcurso del tiempo acabó decantando muchas de las afirmaciones de estos dos autores y de su cohorte de acólitos, hasta reducirlas a unas dimensiones más prudentes. Frente a ellos y en el extremo opuesto se situaba la escuela de los medievalistas (Pierre Duhem, Alistair Crombie, Marshall Clagett y Anneliese Maier, entre otros), que no se recataban en situar los orígenes de la ciencia moderna directamente enraizados en el pensamiento de la Edad Media tardía. Para estos autores no hubo revolución sino plena continuidad desde unas épocas a otras, de modo que podría trazarse una línea suave e ininterrumpida desde los primeros filósofos griegos hasta la moderna ciencia del siglo XX. Así pues, las exposiciones populares que sortean el Medioevo saltando desde la antigüedad clásica hasta el Renacimiento, no serían sino caricaturas creadas simplificando burdamente un cuadro mucho más rico y complejo como sería el de un genuino desarrollo continuo en la historia de la ciencia. 68 Si algo ha debido quedar de relieve en los epígrafes precedentes es que la verdad histórica parece encontrarse a medio camino entre ambos extremos. Desconocer la influencia posterior ejercida por los desvelos de los eruditos medievales en su búsqueda de un esquema coherente en la filosofía natural, y su preocupación por conservar el legado de Grecia, sería sin duda falsear la historia. Pero igualmente falaz sería sostener que los métodos de Galileo y Newton surgieron como una mera prolongación de los practicados por los escolásticos del Medioevo. El aumento del conocimiento científico se logra mediante una mezcla de rupturas parciales y continuidades graduales, combinadas para propiciar una permanente evolución en ese cuerpo de saberes que denominamos ciencia. Cada avance supuestamente revolucionario ha mostrado siempre continuidad en algunas facetas y discontinuidad en otras con respecto al conocimiento previamente aceptado. Y no puede ser de otra manera, ya que ningún progreso cabe lograr a partir del vacío; nada puede construirse sin tomar los materiales básicos de algún lugar, incluso aunque después reformemos muchos de los elementos empleados. Es indudable también que relatar así una historia de la ciencia, llena de precisiones y matices, disminuiría el atractivo de la mayoría de los textos divulgativos. Estos libros tan solo aspiran a llegar a un sector del público tan amplio como resulte posible tanto por razones comerciales como por motivos culturales, lo cual es perfectamente legítimo. Una divulgación de la ciencia cuya lectura se redujese a una élite selecta, no merecería tal nombre; y tampoco serviría de mucho llevar a la quiebra a las editoriales que publicasen este género de obras. Admitiendo esto, debe añadirse acto seguido que a quien ha degustado inicialmente la divulgación más sencilla también debería ofrecerse la posibilidad de profundizar en aquellos aspectos que normalmente no se tratan en las versiones más edulcoradas de la historia de la ciencia. La tradición ha de tener su sitio junto a la historia sin intromisiones ni usurpaciones mutuas. Y es bueno que la historia nos devuelva los auténticos perfiles humanos de aquellos protagonistas de la ciencia que la tradición encumbra como héroes enfrentados en solitario a la sinrazón de sus congéneres. No porque careciesen de virtudes admirables se necesita mucha fortaleza de ánimo para desafiar la autoridad o la opinión mayoritaria, sino porque su heroicidad, más que residir en el carácter aislado de sus esfuerzos, consistió en tomar lo mejor de sus predecesores para elevarlo a nuevas cotas de originalidad, extendiendo un camino que aún hoy se abre venturoso ante nosotros. ¿Hubo en realidad una "Revolución Científica" (s. XVI - XVII)? à Referencias Agassi, J. (2008), Science and its History. A Reassessment of the Historiography of Science. New York: Springer. Alemañ-Berenguer, R.A. (2011), Física para Andrea. Editorial Laetoli (Pamplona). Anstey, P. (2000), The Philosophy of Robert Boyle. London-New York: Routledge. Anstey, P. (2002), Robert Boyle and the heuristic value of Mechanism, Stud. Hist. Phil. Sci., 33, 161174. Babb, J. (2005), Mathematical Concepts and Proofs from Nicole Oresme, Science & Education, 14 (3-5), 443-456. Beltrán, A. (2007), Talento y poder. Historia de las relaciones entre Galileo y la Iglesia Católica. Pamplona: Laetoli. Bertoloni-Meli, D. (2006), Thinking with objects. The Transformation of Mechanics in the Seventeenth Century. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Boyer, C.B. (1985), A History of mathematics. Princeton: Princeton Univ. Press. Cohen, I.B.; Smith, G.E. (2004), The Cambridge Companion to Newton. Cambridge (U.K.): Cambridge University Press. Dampier, W.C. (1938), From Aristotle to Galileo en J. Needham y W. Pagel (eds.), Background to Modern Sciencie. London: Cambridge Univ. Press. Dugas, R. (1957), A History of Mechanics (Trans. J.R. Maddox). London: Routledge & Kegan Paul Ltd. Fourier, J. (2003), The Analytical Theory of Heat. New York: Dover Publications. Gingerich, O. (1993), The Eye of Heaven: Ptolemy, Copernicus, Kepler, New York: American Institute of Physics. Gingerich, O. (2004), The Book Nobody Read: Chasing the Revolutions of Nicolaus Copernicus, New York: Walker & Company. Giusti, E. (1993), Euclides Reformatus. La Teoria delle Proporzioni nella Scuola Galileiana. Torino: BottatiBoringhieri. Grant, E. (1960), Nicole Oresme and his De proportionibus proportionum, Isis, 51, 293-314. Grant, E. (1966), Nicole Oresme. De proportionibus proportionum and Ad pauca respicientes. Madison: University of Wisconsin Press. Hunter, M., ed. (1994), Robert Boyle Reconsidered. Cambridge: Cam. Univ. Press. Katz, V.J. (1998), A history of mathematics. Reading: Addison-Wesley. Koyré, A. (1939), Etudes Galileennes. Paris: Hermann. Lindberg, D.C.; Shank, M.H. (eds.), 2006. The Cambridge History of Science. Volume II: Medieval Science. New York: Cambridge Univ. Press. Maglo, K., The reception of Newtons gravitational theory by Huygens, Varignon, and Maupertuis: how normal science may be revolutionary, Perspect. Sci., 11 (2003), 135-169. McGrade A.S., ed. (2003), The Cambridge Companion to Medieval Philosophy. Cambridge: Cam. Univ. Press. Principe, L. (2000), The Aspiring Adept: Robert Boyle and his Alchemical Quest. Princeton (N.J.): Princeton Univ. Press. Sellés, M.; Solís, C. (1994), Revolución científica. Madrid: Síntesis. Swerdlow, N.; Neugebauer, O. (1984), Mathematical Astronomy in Copernicuss De Revolutionibus (2 vols.). New York: Springer-Verlag. Teresi, D. (2002), Los grandes descubrimientos perdidos. Barcelona: Crítica. Thuillier, P. (1990), De Arquímedes a Einstein (vol. 2). Madrid: Alianza. Van Dyck, M. (2006), "Gravitating towards stability: Guidobaldo's Aristotelian-Archimedean synthesis", History of Science, 44, 373-407. 69