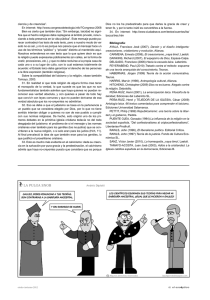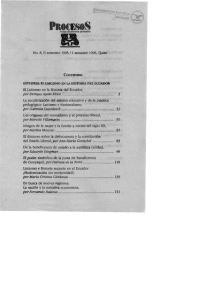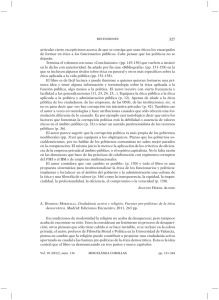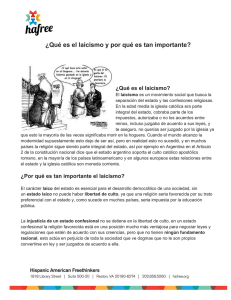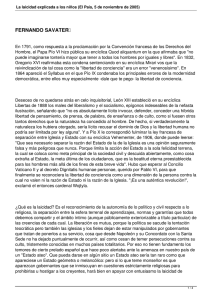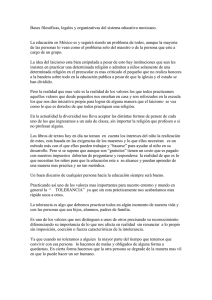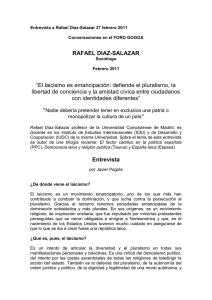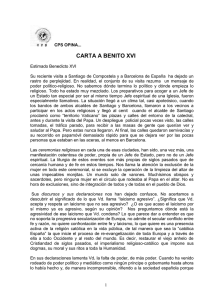Las raices del problema - Universidad de Navarra
Anuncio
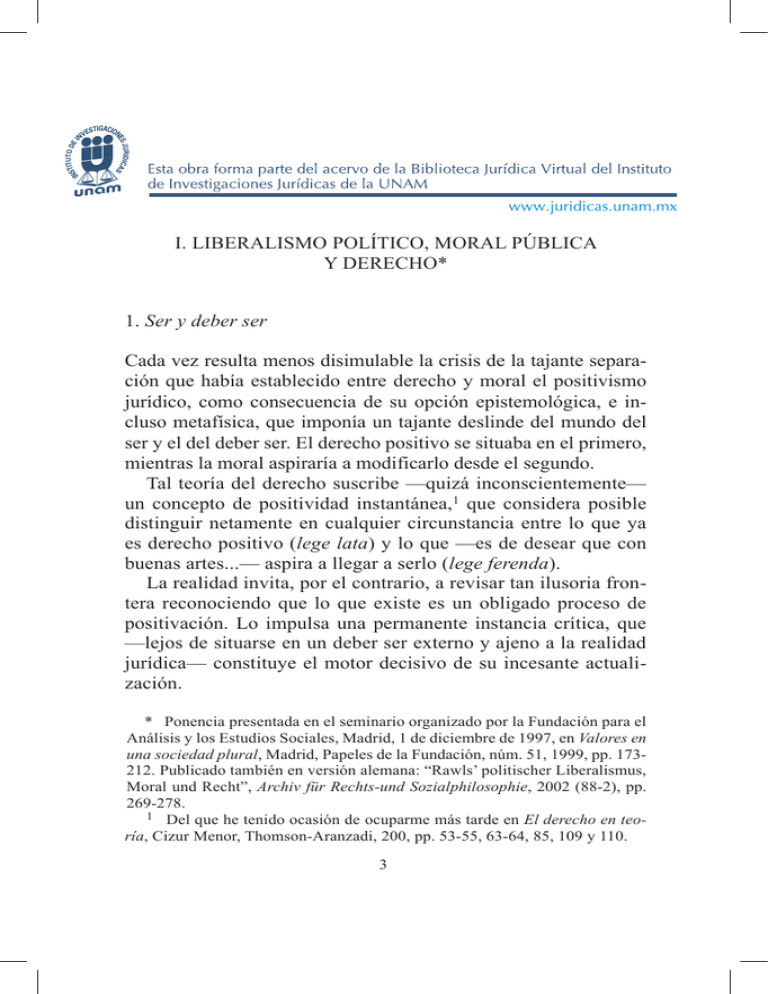
I. LIBERALISMO POLÍTICO, moral pública Y Derecho* 1. Ser y deber ser Cada vez resulta menos disimulable la crisis de la tajante separación que había establecido entre derecho y moral el positivismo jurídico, como consecuencia de su opción epistemológica, e incluso metafísica, que imponía un tajante deslinde del mundo del ser y el del deber ser. El derecho positivo se situaba en el primero, mientras la moral aspiraría a modificarlo desde el segundo. Tal teoría del derecho suscribe —quizá inconscientemente— un concepto de positividad instantánea,1 que considera posible distinguir netamente en cualquier circunstancia entre lo que ya es derecho positivo (lege lata) y lo que —es de desear que con buenas artes...— aspira a llegar a serlo (lege ferenda). La realidad invita, por el contrario, a revisar tan ilusoria frontera reconociendo que lo que existe es un obligado proceso de positivación. Lo impulsa una permanente instancia crítica, que —lejos de situarse en un deber ser externo y ajeno a la realidad jurídica— constituye el motor decisivo de su incesante actualización. *Ponencia presentada en el seminario organizado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, Madrid, 1 de diciembre de 1997, en Valores en una sociedad plural, Madrid, Papeles de la Fundación, núm. 51, 1999, pp. 173212. Publicado también en versión alemana: “Rawls’ politischer Liberalismus, Moral und Recht”, Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie, 2002 (88-2), pp. 269-278. 1Del que he tenido ocasión de ocuparme más tarde en El derecho en teoría, Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 200, pp. 53-55, 63-64, 85, 109 y 110. 3 4 LAICIDAD Y LAICISMO Si distinguimos entre la moral, como concepción del bien capaz de llenar de sentido la existencia humana en su totalidad, y el derecho, como marco de una convivencia social capaz de facilitar un despliegue plural de personales concepciones del bien, lo que existen son exigencias propiamente jurídicas (y no meramente “morales”), que claman por verse positivadas. 2. Ética, moral y derecho Como la realidad es más importante que las palabras, opto —antes de abordar el diálogo con el liberalismo político propuesto por John Rawls—2 por adjudicar el término ética a lo que hoy, por influencia anglosajona, algunos teóricos del derecho tienden a denominar moral, confiriéndole un sentido más amplio del tradicionalmente atribuido por la filosofía jurídica. Para ellos, lo moral sería la expresión omnicomprensiva de las exigencias individuales y sociales (por ende, también jurídicas) derivadas de cada concepción del bien. Ello les permite hablar de derechos morales, expresión difícilmente inteligible para los educados en la neta distinción entre derecho y moral, como ocurre con no pocos juristas.3 Éstos, sin necesidad de asumir un dilema ser-deber ser, sitúan en ámbitos diversos el fuero externo y el interno, las exigencias de la alteridad y el libre juego de la autonomía personal. Si empleamos el término “ética” para referirnos a las concepciones omnicomprensivas del bien, y reservamos el término “moral” a su versión restringida —no jurídica, por definición— no habría derecho sin ética, sin que ello implique que lo jurídico haya de asumir íntegramente todas las exigencias morales. 2Rawls, J., El liberalismo político, Barcelona, Crítica, 1996 (en adelante LP). 3Los internacionalmente reconocidos “derechos morales del autor” son inicialmente traducidos por los civilistas como “derechos de la personalidad”; cfr. al respecto nuestro trabajo “Los llamados derechos morales del autor en los debates parlamentarios”, Derechos humanos. Entre la moral y el derecho México, UNAM, 2007, pp. 143-175. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 5 3. Ética pública y ética privada Menos clarificadores me parecen algunos intentos de remitir los problemas en juego a la mera contraposición entre ética pública y ética privada. Ésta resultaría ahora identificada con las concepciones omnicomprensivas del bien, o sea, con lo moral en un sentido más amplio, diverso del restringido de los juristas. Se nos invitaría, a la vez, a identificar la ética pública con lo que Rawls llama “justicia política”, situándola así en el ámbito de las exigencias propiamente jurídicas. Si se rehúye, acrobáticamente, denominarla derecho, es por el obligado compromiso de reservar tal nombre a un derecho positivo, de contornos presuntamente fijos y netamente deslindable de las posibles rectificadoras propuestas relativas a su óptimo deber ser. Que este artificial dilema entre ética pública y privada dista de ser inocente, queda de relieve en la propuesta de uno de sus más reiterados defensores,4 para quien llevaría aparejada las siguientes consecuencias: —— “Lo que diferencia a la ética pública ... de la ética privada es que la primera es formal y procedimental y la segunda es material y de contenidos”, por lo que la primera “no señala criterios ni establece conductas obligatorias para alcanzar el bien”, y sería un “reduccionismo” considerar que “la ética pública no es solamente una ética procedimental, sino también una ética material de contenidos y de conductas”. —— El “procedimiento culmina con una decisión y se expresa por la regla de las mayorías”, por lo que “el principio de las mayorías, desde el punto de vista jurídico, sería un criterio de justicia procedimental”; si bien “la minoría debe ser protegida, al menos respecto al derecho de poder convertirse en mayoría”. 4 Peces-Barba Martínez, G., Ética, poder y derecho. Reflexiones ante el fin de siglo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995; cfr., respectivamente, pp. 15, 75 y 17; 99, 102 y 130; 16 y 17. 6 LAICIDAD Y LAICISMO —— Dado que la “ética privada” “es sólo de sus creyentes”, a la hora de “extenderse al conjunto de los ciudadanos, no todos creyentes”, tropezaríamos con la “tentación fundamentalista de las religiones en general”, que obligaría a discernir entre una rechazable “coincidencia o identificación entre esas dos dimensiones de la persona” y unas aceptables “influencias recíprocas”, siempre con el riesgo de “imponer la ética pública como ética privada” y convertir a los “ciudadanos” en obligados “creyentes”. Si las relaciones (incluso terminológicas) entre derecho y moral no suelen resultar pacíficas, tampoco contribuye mucho a precisarlas la aportación de este ulterior dilema entre lo privado y lo público. Esas éticas ‘privadas’ que nos proponen concepciones omnicomprensivas del bien no sustraen de sus exigencias a la conducta social de quien las suscribe. Su resultado será lo que podríamos llamar morales sociales, entendidas como el conjunto de exigencias derivadas de cada concepción ética omnicomprensiva que afectan a la convivencia social, aunque no lleguen a considerar su observancia jurídicamente exigible. En la medida en que algunas de sus exigencias se ven, de hecho, asumidas por los ciudadanos, podríamos hablar de la existencia de una moral pública, cuya infracción producirá sanciones no menos fácticas: reacciones de rechazo, que podrían acarrear al ‘culpable’ marginación u ostracismo. Nos encontraríamos, en este caso, ante exigencias de justicia (de ética y de moral públicas), aunque no de “justicia política”, si admitiéramos el peculiar calificativo que a la realidad jurídica pre-positiva adjudica Rawls. No deja de ser significativo que éste se vea obligado a intercalar entre lo público y lo privado el curioso ámbito de lo que, sin ser privado (dada su clara dimensión social) habría que considerar “no público” (por no moverse en el ámbito jurídico de la “justicia política”). En dicho ámbito incluirá a las “iglesias”, las “universidades” y “muchas otras asociaciones de la sociedad civil”. Todas ellas habrían de ser conside- LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 7 radas como fuentes de “razones no públicas”, que alimentarían el “‘trasfondo cultural, en contraste con la cultura política pública. Esas razones son sociales, y desde luego no privadas”.5 4. Del derecho natural al consenso social El establecimiento de los contenidos que por jurídicamente exigibles serían de necesaria positivación, quedó inicialmente vinculado al reconocimiento de un derecho natural, objetivo y racionalmente cognoscible, válido para cualquier sociedad humana. Su cognoscibilidad sufrirá el impacto de las actitudes críticas en el ámbito de la epistemología, mientras su objetividad se verá cuestionada por el historicismo, que relativiza todo intento de universalidad espacial o de permanencia temporal. Todo ello empujará a buscar apoyo en un consenso social, que levantaría simultáneamente acta de un reconocimiento cognoscitivo compartido y de una práctica vigencia histórica. Tales contenidos se considerarían, de hecho, racionalmente exigibles. El problema se agudiza ahora en nuestras sociedades crecientemente multiculturales, en las que la apelación a un consenso homogéneo y mayoritariamente compartido se hace cada vez más problemático. “La unión social no se funda ya en una concepción del bien, tal como se da en una fe religiosa común o en una doctrina filosófica, sino en una concepción pública compartida de la justicia que se compadece bien con la concepción de los ciudadanos como personas libres e iguales en un Estado democrático”; no otra cosa sería la “justicia política”, que nos aparece así como un versión postkantiana del viejo derecho natural.6 5LP, cit. nota 2, pp. 15, 247 y 255. pp. 341 y 21. En su Teoría de la justicia —México, Fondo Cultura Económica, 1979, p. 558, nota 30— había reconocido que “la justicia como imparcialidad tiene los sellos distintivos de una teoría del derecho natural”. Ahora, aun admitiendo que “una concepción de la justicia para una sociedad democrática presupone una teoría de la naturaleza humana”, precisará que, “dado el hecho del pluralismo razonable”, “los ciudadanos no pueden 6Ibidem, 8 LAICIDAD Y LAICISMO Resultará inevitable que los contenidos éticos, jurídica o ‘políticamente’ exigibles, finalmente decantados acaben coincidiendo, en unos casos, con dimensiones sociales derivadas de las éticas omnicomprensivas privadamente asumidas por algunos ciudadanos, mientras entran en conflicto con las de otros. 5. Justicia material o procedimental Se reitera, pues, la forzada separación positivista de derecho y moral, cuando se pretende establecer —de modo aparentemente descriptivo— una neta distinción “a priori” entre un ámbito meramente formal y procedimental, que sería el propio de una ética pública sólo jurídico‑política, y otro en el que jugarían los contenidos materiales, obligadamente confinados en el ámbito de una moralidad personal privada, que no puede soslayar exigencias que afectarán a las conductas de relevancia social. La ética pública se nos presentará como meramente procedimental, porque no señalaría criterios ni establecería conductas obligatorias para alcanzar el bien. Lo segundo, en realidad, no prueba lo primero, ya que es obviamente posible —yendo más allá de lo procedimental— establecer conductas que se considerarían simplemente obligadas para hacer viable la pública convivencia, sin aspirar con ello a imponer una determinada concepción del bien. Al descartarlo, sin mayor trámite, se puede inducir equivocadamente a una doble conclusión; dudosa en un caso: una ética pública meramente procedimental sería viable en la práctica; exagerada en el otro: ella sería la única vía legítima teóricamente imaginable para plantear en el ámbito público propuestas éticas no maximalistas. Todo induce, más bien, a pensar que, contando sólo con procedimientos, no podríamos en el ámbito de lo público ir a ninguna llegar a un acuerdo respecto del orden de los valores morales, o respecto de los dictados de lo que algunos consideran como la ley natural”, LP, pp. 384 y 128. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 9 parte. A la vez, no hay por qué descartar la posibilidad —e incluso la necesidad— de contar con una justificación del recurso a lo procedimental, que habría de apoyarse en las éticas omnicompresivas privadamente suscritas por algunos ciudadanos. 6. Fundamentación o contenidos La afirmación de que la ética pública es una ética procedimental resulta, por lo demás, equívoca, si se olvida el doble y muy diverso plano en que cabe recurrir a dicho adjetivo: el de la fundamentación teórica de las propuestas éticas y el de su concreto contenido. Las fundamentaciones “procedimentales”, que hoy se plantean —en línea con un trascendentalismo postkantiano— pretenden servir de apoyo a contenidos muy determinados, con lo que, paradójicamente, excluyen una ética pública de exigencias meramente procedimentales. Rawls no duda en aclarar que su planteamiento de “la justicia como equidad no es neutral procedimentalmente. Sus principios de justicia, obvio es decirlo, son substantivos y, por lo tanto, expresan mucho más que valores procedimentales”.7 Desmiente así que todas las exigencias éticas de contenido material, derivadas de una concepción del bien, queden relegadas al ámbito de lo privado. Lo que quizá quienes afirman lo contrario pretendan —más o menos conscientemente— sea enclaustrar en él sólo a aquellas que en su fundamentación se atrevan a ir —metafísica o epistemológicamente— más allá de lo procedimental. No es lo mismo, en efecto, rechazar que una determinada concepción del bien (o las dimensiones sociales que de ella deriven) pueda —sin filtros procedimentales— proyectarse abrupta y globalmente sobre lo público, que afirmar que sea posible regular lo público sin que unos u otros elementos de dichas concepciones acaben estando inevitablemente presentes. Para Rawls, en efecto, 7LP, cit., nota 2, p. 226. LAICIDAD Y LAICISMO 10 “la primacía de lo justo no significa que haya que evitar las ideas del bien; eso es imposible. Lo que significa es que las ideas del bien usadas han de ser ideas políticas”; sin olvidar que “conferir un lugar central a la vida política no es sino una concepción más del bien entre otras”. Al fin y al cabo, la “concepción política de la justicia” no es sino “una concepción moral pensada para un objeto específico”.8 La llamada ética pública desborda, por tanto, doblemente lo procedimental. Por una parte, en aquellos de sus contenidos que —normativamente— configurarían la “justicia política” rawlsiana, o sea, las exigencias ineludibles del derecho que claman por verse positivadas. Pero también en aquellos que —de hecho— configuran la moral pública de cada sociedad. Intentar relegar a estos últimos al ámbito de lo ‘privado’ es solemne disparate, al que se muestran perniciosamente aficionados los políticos en ejercicio. Equivaldría a establecer que no cabría exigir otros condicionamientos a su conducta que los derivados del ámbito de la “justicia política”, y muy especialmente los de orden jurídico-penal; si no se ha probado que el político sea un delincuente, no se vería obligado a asumir responsabilidad política9 alguna ante sus ciudadanos, por más que su conducta —por atentatoria a la moral pública— haya lesionado gravemente la confianza que de ellos debe siempre merecer. 7. Justicia política o jurídica... Ha reaparecido, en cualquier caso, la referencia a la “justicia política”, a la vez que se nos niega que “los valores políticos estén separados o sean discontinuos respecto de otros valores”.10 8Ibidem, pp. 238, 368 y 207. respecto nuestro trabajo Responsabilidades políticas y razón de Estado, Madrid, Papeles de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, núm. 31, 1996. 10LP, cit., nota 2, p. 40. 9Al LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 11 Hablar de justicia ‘política’ parece responder a un deseo de descartar cualquier dimensión de la virtud de la justicia que —por sus pretensiones maximalistas, llamadas a desbordar un mero facilitar la convivencia social— debiera quedar relegada al ámbito privado. Surge la duda de por qué no hablar —si no fuera por miedo a la redundancia— de justicia ‘jurídica’ y de valores jurídicos. Más aún cuando —como veremos— se acabará proponiendo que tales valores sólo podrán verse limitados por otros de idéntico carácter, quedando por el contrario a salvo de cualquier condicionamiento derivado de cálculos utilitaristas o razones de oportunidad y eficacia. Si se califica a esta justicia y estos valores como ‘políticos’ será, una vez más, para evitar la incómoda situación —a ojos positivistas— de estar reconociendo que existen realidades estrictamente jurídicas, aunque se hallen aún pendientes de positivación. En cualquier caso, la ética pública —sean sus contenidos estrictamente morales o propiamente jurídicos— desborda con mucho, en cuanto marca criterios para organizar la vida social, una dimensión meramente procedimental y formal; exige determinados contenidos materiales, sin perjuicio de que su alcance —de relevancia obligadamente social— sea más modesto que el omnicomprensivo de las éticas privadas, o de que su delimitación exija peculiares procedimientos. 8. Problemática neutralidad Pierde sentido, como consecuencia, todo intento de defender un espacio de lo público que —por procedimental— fuera neutral respecto a las concepciones omnicomprensivas postuladoras de contenidos materiales. Cuando tal neutralidad pretende imponerse, se da paso a una nada pacífica actividad neutralizadora, dudosamente compatible con una efectiva democracia. Así ocurre, por ejemplo, cuando de manera drástica se pretende —en clave laicista— excluir del ámbito público toda pro- LAICIDAD Y LAICISMO 12 puesta sospechosa de parentescos confesionales —sin molestarse siquiera en considerar si atienden o no a razones— bajo el socorrido tópico de que no es lícito imponer las propias convicciones a los demás. Rawls considerará “—quizá pecando de optimismo— que, salvo, en ciertos tipos de fundamentalismo, las principales religiones históricas... pueden ser catalogadas como doctrinas comprehensivas razonables”. No dudará incluso, criticando a Greenawalt, en admitir que “la razón pública no exige a los ciudadanos ‘erradicar sus convicciones religiosas’ y pensar acerca de aquellas cuestiones políticas fundamentales como si partieran de cero, poniendo entre paréntesis lo que en realidad consideran las premisas básicas del pensamiento moral”, ya que “esta concepción sería de todo punto contraria a la idea del consenso”. Aludirá así a la figura de Martin Luther King como ejemplo de la contribución de posturas de raíz religiosa al progreso de la razón pública.11 Descartando tan curioso sentido del pluralismo, que acabaría convirtiendo de hecho en confesional un laicismo minoritario, cabría aún plantear si no sería deseable una actuación de los poderes políticos que reequilibre la relevancia pública de las diversas éticas omnicomprensivas suscritas por unos u otros ciudadanos. Se estaría así justificando la posibilidad de mediatizar el consenso, para contrarrestar posibles excesos del pasado. Esta actitud pareció servir de motor al recurso de inconstitucionalidad planteado en su día en España contra la existencia de sacerdotes castrenses en las fuerzas armadas. La sugerencia de los recurrentes, según la cual toda confesión religiosa habría de recibir el mismo trato que la católica mayoritaria, fue rechazada en el fallo del Tribunal.12 Cabría, por ejemplo, sugerir “que el Estado debe abstenerse de cualquier actividad que favorezca o promueva cualquier doctrina comprehensiva particular en detrimento de otras, o de pres11Ibidem, p. 203, nota 33 de las pp. 279, 285, 286 y nota 41 de la p. 287. 12Sentencia del Tribunal Constitucional español (en adelante STC) 24/1982 del 13 de mayo. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 13 tar más asistencia a quienes la abracen”; o “que el Estado debe abstenerse de cualquier actividad que aumente la probabilidad de que los individuos acepten una doctrina particular en detrimento de otras (a no ser que se tomen simultáneamente medidas que anulen, o compensen, los efectos de las políticas que así lo hagan)”. Rawls, tras considerar que “el término neutralidad es desafortunado” y descartar todo “suelo procedimental neutral”, exigirá una razonable “neutralidad de propósitos” y renunciará a una “neutralidad de efectos o influencias”, que desconocería “los hechos de la sociología política de sentido común”.13 Asunto distinto, sobre el que hemos de volver, sería sugerir un tratamiento excepcional y asimétrico, destinado a aquellas cuestiones susceptibles de generar particular polémica social. Rawls dejará apuntado al respecto que “las luchas más enconadas, según el liberalismo político, se libran confesadamente por las cosas más elevadas: por la religión, por concepciones filosóficas del mundo y por diferentes doctrinas morales acerca del bien”.14 Sería preciso distinguir, al respecto, entre el rechazable diseño de instituciones públicas para favorecer alguna ética en particular, y el imposible afán puritano de evitar que la ética pública acabe teniendo efectos sobre la posibilidad de las privadas de ganar más o menos adeptos. 9. Un derecho que impone convicciones Si no cabe una ética pública de efectos inocuos para las privadamente suscritas por cada ciudadano, tampoco parece muy razonable postular un procedimentalismo neutro dotado de la rara virtud de permitir el indiscriminado libre juego de todos los imaginables estilos de vida. La ética pública, por el mero hecho de serlo, acabará condicionando el libre despliegue de las privadas concepciones del bien, en todo aquello en que entren en con13Ibidem, 14Ibidem, pp. 227, 224, 226, 228 y 227. p. 34. LAICIDAD Y LAICISMO 14 flicto. El derecho no puede renunciar ilimitadamente a “imponer convicciones”. Rawls, tras apuntar que “ni es posible ni es justo permitir que todas las concepciones del bien se desarrollen (algunas implican violación de los derechos y las libertades básicas)”, citará a Isaías Berlin para recordar que “no hay mundo social sin pérdida, es decir, no hay mundo social que no excluya algunos estilos de vida que realizan, de alguna manera especial, determinados valores fundamentales”. “Los valores chocan entre sí, y el entero abanico de los valores es demasiado amplio como para caber en un solo mundo social”.15 El problema fronterizo sigue, pues, en vigor. ¿Cómo podremos demarcar los campos de la ética pública —especialmente el de sus exigencias jurídicas— y las suscritas privadamente por los ciudadanos? Cuando se intenta resolver tan peliaguda cuestión con fórmulas apriorísticas, se está en realidad estableciendo inconfesadamente tal frontera, sin debate alguno, desde una ética privada. Al fin y al cabo, la incapacidad del positivismo jurídico para consumar su distinción férrea entre derecho y moral radicaba en la obviedad de que tal distinción exigía, paradójicamente, emitir un juicio moral: sólo desde las éticas privadas cabrá formular las propuestas sobre el obligado alcance de lo público y, por ende, sobre su adecuada frontera con lo privado. Precisamente por eso, habrá que abordar el modo de hacerlas confluir a través de peculiares procedimientos. Ciertamente, lo jurídico es un medio para un fin, que es el desarrollo integral de cada persona; pero ello no debe llevar a ignorar que el diseño de ese medio se verá condicionado, al gravitar sobre él una determinada concepción de ese fin a cuyo servicio adquirirá sentido. Así, cuando una concepción del bien lleva a suscribir que “hay que tratar a los demás como fines y no como medios”, o que “hay que cumplir las promesas”, difícilmente podrá ser compatible con una articulación de la ética pública que ignore esas premisas. 15Ibidem, pp. 221, 231 y nota 32 de la p. 232. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 15 10. El concepto de lo razonable Esta realidad invita a mantenerse sobre aviso ante el riesgo de que, inconscientemente, el juego procedimental acabe enmascarando la opción por determinados contenidos materiales, identificada ‘a priori’ con el sentir común. No deja de resultar sintomático, por ejemplo, que la pulcra fundamentación procedimental rawlsiana se viniera estrepitosamente abajo al abordar —en una inicial nota a pie, perdida entre los centenares de páginas de su obra— lo que él mismo califica como el “espinoso asunto del aborto”.16 Tres “valores políticos” entrarían en liza: “el debido respeto a la vida humana”, cuestiones que incluyen “de alguna forma a la familia” y “finalmente la igualdad de las mujeres”. Cuando somete a esta prueba de fuego su constructivismo procedimental, Rawls llegará a la sorprendente conclusión de que “cualquier balance razonable entre estos tres valores dará a la mujer un derecho debidamente cualificado a decidir si pone o no fin a su embarazo durante el primer trimestre”, ya que “en esta primera fase del embarazo, el valor político de la igualdad de las mujeres predomina sobre cualquier otro”. Como consecuencia, cualquier ética que “lleve a un balance de los valores políticos que excluya ese derecho debidamente cualificado en el primer trimestre es, en esta medida, irrazonable”. No sólo media sociedad norteamericana, que suscribe actitudes pro-life frente a esta opción pro-choice, queda condenada a las tinieblas de lo irrazonable; también la jurisprudencia constitucional española, a la que ni por asomo se le ha ocurrido por el momento reconocer la existencia de un ‘derecho’ al aborto, quedaría —en lo que a razonabilidad respecta— irremisiblemente fuera de juego, ya que “iríamos contra el ideal de la razón pública si nuestro voto estuviera cautivo de una doctrina comprehensiva que negara ese derecho”. Consciente, sin duda, del impacto de su anatema, Rawls acabará concediendo que “una doctrina comprehensiva no es, como 16Ibidem, nota 32 de las pp. 278 y 279. 16 LAICIDAD Y LAICISMO tal, irrazonable porque lleve a una conclusión irrazonable en uno o varios casos; puede que sea razonable la mayoría de las veces”; sabia generosidad que le serviría de indulto, en la medida en que pudiera ser aplicada con toda justicia a la suya. Más tarde acabaría concediendo que no había pretendido presentar un argumento razonable sino sólo expresar su “opinión, pero mi opinión no es un argumento”.17 Las éticas que cada ciudadano suscribe privadamente remiten al concepto de autonomía. Aunque resultaría un tanto exagerado llegarlas a considerar realmente sólo obra de uno mismo —dado el bien conocido juego de los procesos de socialización personal— implican, en todo caso, la libre asunción de propuestas filosóficas, ideológico-políticas o religiosas. 11. Recelo latino a lo religioso La presencia de la religión entre las fuentes de propuestas éticas privadamente asumibles —y, sobre todo, su aspiración a que se vean reflejadas en la ética pública— tiende a producir reacciones peculiares, entre las que no faltan indisimuladas actitudes de recelo. Si ello viene ocurriendo desde antiguo en el ámbito cultural latino —por bien conocidas razones históricas— se experimenta hoy de manera más generalizada, por la creciente y llamativa presencia pública de los fundamentalismos; sobre todo los de signo islamista. El problema es complejo, porque unos mismos hechos se prestan a muy diversa valoración, según el prejuicio cultural (pacífico o crítico) del que se parta. No cabe, por ejemplo, excluir que los contenidos de una ‘ética privada’, que —en cuanto tal— es sólo de sus creyentes, puedan legítimamente extenderse al conjunto de los ciudadanos. Sobre 17Rawls, J., “Una revisión de la idea de razón”, El derecho de gentes y Una revisión de la idea de razón pública, Barcelona, Paidós, 2001, nota 10 de la p. 193. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 17 todo, cuando quienes las suscriben renuncian al fundamentalista argumento de autoridad, para aportar razones atinentes a la dimensión pública de sus exigencias. Desde este punto de vista, dar por supuesta una tentación fundamentalista de las religiones en general no sería sino dejarse llevar de un prejuicio cultural; dar por hecho que dicha tentación es invencible supondría, por otra parte, suscribir un paradójico fundamentalismo alternativo de cuño laicista.18 El intento de presentar a quien suscribe convicciones religiosas como un ciudadano peculiar, o incluso peligroso, no deja de resultar arbitrario. Ningún ciudadano, sea cual sea su grado de conciencia, deja de suscribir una concepción del bien. Rawls parte “del supuesto de que todos los ciudadanos abrazan alguna doctrina comprehensiva con la que la concepción política está de algún modo relacionada”.19 El problema puede surgir cuando el pluralismo deja de considerarse como un hecho sociológico más, para erigirlo en categoría ética. Puede colaborar a ello el convencimiento de que la homogeneidad de pensamiento habría de ser siempre el resultado vicioso de un uso opresivo del poder en favor de determinada concepción ética. El mismo Rawls no deja de invocarlo con dichas resonancias, cuando presenta al pluralismo como “inevitable” e incluso “deseable”, o como un rasgo “permanente” que “tiene que aparecer” en una “cultura pública democrática”; ello le lleva a la convicción de que “un entendimiento continuo y compartido sobre una doctrina comprehensiva religiosa, filosó18A. Cortina se muestra preocupada por “construir una ética cívica entre creyentes y no creyentes, en un país como el nuestro —y en otros bien parecidos— en el que hay laicistas convencidos de que los creyentes no pueden ser ciudadanos, y fideístas persuadidos a su vez de que no vale mucho la pena serlo, porque, en definitiva ellos ya tienen todas las respuestas que necesitan para su vida, y nada puede aprender de sus conciudadanos”. Ética civil y religión, Madrid, PPC, 1995, p. 13. En consecuencia, no duda en equiparar “los fundamentalismos religiosos y laicistas”, La ética de la sociedad civil, Madrid, Anaya, 1994, p. 12. 19LP. cit., nota 2, p. 42. LAICIDAD Y LAICISMO 18 fica o moral sólo puede ser mantenido mediante el uso opresivo del poder estatal”.20 12. Modernización pendiente Dando por sentado que un ciudadano puede ser al mismo tiempo creyente, y que todo creyente es a la vez ciudadano, el problema consistirá en cómo establecemos la frontera entre un afán de absoluta y global identificación entre esas dos dimensiones de la persona y lo que serían meras influencias recíprocas indiscutidamente legítimas. La ética pública, tanto en su dimensión estrictamente moral como en la propiamente jurídica, condicionará inevitablemente las posibilidades efectivas de despliegue de las éticas privadas. Esto no tiene por qué responder a ningún afán premeditado de imponer la ética pública como ética privada, ni de convertir a los ciudadanos en obligados creyentes de la ética públicamente propuesta; se trata de una espontánea dinámica sociológica, que no en vano ha convertido en tópico la presentación de la ética pública como ‘religión civil’. Por lo demás, es obvio, como ya vimos, que el marco de convivencia de una sociedad plural y democrática nunca podrá ser absolutamente compatible con todos los estilos de vida en ella imaginables. La tensión brota cuando algunos, de modo más o menos encubierto, diagnostican una situación de razonabilidad o modernización pendiente, desde una óptica que no tendría mucho que envidiar a la de legendarias revoluciones en similar lista de espera. Reaparecerá así el afán de corregir el balance de la gravitación efectiva sobre lo público de las éticas privadamente suscritas por los ciudadanos, propugnando una “normalización” acorde con unos cánones tan imperativos como imprecisos. 20Ibidem, pp. 33, 341, 251, 67; también 178 y 340. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 19 13. Convencidos de abstenerse Estos amagos de despotismo ilustrado destilan una particular susceptibilidad ante la pretensión de verdad con que, desde las éticas omnicomprensivas, se formulan propuestas de ética pública. En puridad procedimental, la pretensión de verdad que cada ética privada pueda autoatribuirse habría de considerarse absolutamente irrelevante, tanto en sentido positivo como negativo. No tendría en efecto mucho sentido, a la hora de configurar las exigencias jurídicas de la ética pública, conferir mayor importancia al grado de convicción con que privadamente se suscriban determinados puntos de vista que a su argumentada repercusión sobre la garantía de una convivencia digna del hombre. Lo contrario daría paso —ahora por vía negativa— a un siempre rechazable argumento de autoridad. Es muy razonable pensar que quienes proponen que determinadas exigencias, no sólo tengan proyección pública, sino que lleguen incluso a contar con el respaldo de la coercibilidad jurídica, se muestren suficientemente convencidos de su verdad. Para Rawls, “no es irrazonable en general abrazar cualquiera de las varias doctrinas comprehensivas razonables”, de las que —como vimos— no excluye a más de una religión; “al abrazarla, una persona, obvio es decirlo, la cree verdadera, o simplemente razonable”. El que “alguien puede, evidentemente, sostener una doctrina razonable de modo irrazonable”, “no convierte a la doctrina en cuanto tal en irrazonable”; en cualquier caso, “cuando damos el paso que media entre el reconocimiento de la razonabilidad de una doctrina y la afirmación de nuestra creencia en ella no estamos dando un paso irrazonable”.21 Convertir, por el contrario, el grado de convencimiento en motivo de exclusión a la hora de configurar lo público, llevaría —con dudosa ventaja— a vincular las exigencias jurídicas de la ética pública con el mero capricho mayoritario. 21Ibidem, p. 91 y su nota 14. LAICIDAD Y LAICISMO 20 Las alergias a la pretensión de verdad o a la “seriedad” de determinados planteamientos, cuando aspiran a verse reconocidos en el ámbito público, pueden resultar notablemente empobrecedoras. Rawls no disimula que trata “de eludir la afirmación o la negación de cualquier doctrina comprehensiva religiosa, filosófica o moral particular, o de su correspondiente teoría de la verdad”. Parte, sin embargo, “del supuesto de que cada ciudadano afirma una concepción de este tipo” y mantiene la esperanza de que “todos puedan aceptar la concepción política como verdadera o como razonable desde el punto de vista de su propia doctrina comprehensiva, cualquiera que sea”. Por ello dictamina de antemano que “sería fatal para la idea de una concepción política el que se la entendiera como escéptica o indiferente respecto a la verdad, y no digamos en conflicto con ella. Tal escepticismo o indiferencia colocaría a la filosofía política en oposición a numerosas doctrinas comprehensivas, liquidando así de partida su propósito de conseguir un consenso”.22 Desvincular de la verdad a lo razonable ya es empresa ardua; empeñarse en convertirlo en su contrario resultaría disparatado, al pretender vincular razonabilidad con un juego de voluntades, más o menos precariamente confluyentes. Rawls previene para que el consenso no se vea confundido con un mero “modus vivendi”, que —ajenos a toda idea de “razón pública”— podrían suscribir quienes siguen “dispuestos a perseguir sus objetivos a expensas del otro y, si las condiciones cambiaran, así lo harían”.23 El convencimiento de la verdad de lo que se propone es, en principio, positivo; sólo cabría pensar lo contrario ante quien profese una pintoresca y acomplejada teoría de la verdad —que se considere incapaz de ser exitosamente argumentada— o por parte de quien ignore que la configuración de los contenidos de la ética pública depende antes de su efectiva relevancia para la convivencia que del grado de verdad que quepa atribuirle. A Rawls su constatación de que las doctrinas omnicomprensivas “ya no 22Ibidem, 23Ibidem, p. 182. p. 179. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 21 pueden servir, si es que alguna vez sirvieron, como base profesa de la sociedad”, no le impide invitar ante cualquiera de ellas a “no poner ningún obstáculo doctrinal a su necesidad de ganar apoyos, de manera que pueda atraerse el concurso de un consenso” “razonable y duradero”.24 14. Consenso y verdad Verdad y consenso no tienen por qué entenderse como un dilema alternativo. Resulta incluso problemático que el consenso pueda oficiar de fundamento ético; él mismo se apoya más bien —de modo más o menos transparente— en contenidos éticos previos.25 Para los convencidos de la verdad de una propuesta ética, el consenso cobra, por lo demás, un añadido valor de refrendo. Rawls admite que “algunos podrían insistir en que alcanzar ese acuerdo reflexivo da ya por sí mismo razones suficientes para considerar verdadera, o al menos altamente probable, esa concepción”, pero prefiere abstenerse “de dar ese paso ulterior”, al considerar que “es innecesario y podría interferir con el objetivo práctico de hallar una base pública acordada de justificación”.26 La clave estará en el discernimiento de qué contenidos concretos revisten una dimensión pública, capaz incluso de justificar la entrada en juego de la coercibilidad jurídica. Ello equivale a interrogarse por las exigencias indeclinables del derecho, cuestión abordada desde términos novedosos como el de “justicia política”, o tan clásicos como los de “derecho natural” o “bien común”, por diversa que sea su fundamentación. 24Ibidem, pp. 40 y 70. el particular, nuestro trabajo “Consenso: ¿racionalidad o legitimación?”, Derechos humanos y metodología jurídica, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 99-116. 26LP, cit. nota 2, p. 185. 25Sobre LAICIDAD Y LAICISMO 22 La cuestión se facilita cuando de ese mismo núcleo de contenidos de vocación jurídica, que gravitarán sobre el proceso de positivación, derivan exigencias sobre a quiénes debe considerarse sujetos legitimados para su formulación. La iusnaturalista “dignidad humana” de la modernidad, por ejemplo, justifica la entrada en juego de unos mecanismos democráticos que irán, inevitablemente, mucho más allá de lo procedimental. Una vez más, son las exigencias éticas las que justifican un procedimiento argumentativo, sin exclusiones, y no viceversa. El mismo Rawls aclara su planteamiento: “nos ocupamos de la razón, no simplemente del discurso”.27 Todo ello nos sitúa ante la necesidad de lograr un consenso, basado en la mutua argumentación sobre unos contenidos éticos materiales, más allá de lo meramente procedimental. El judicialmente omnipresente concepto jurídico de “lo razonable” se verá acompañado de una indisimulable carga ética, hasta convertirse en la principal vía de explicitación de la teoría de la justicia que acabará viéndose efectivamente positivada. En Rawls encontramos una sintomática distinción entre lo “racional”, que llevaría a cada cual a ingeniárselas para alcanzar su particular concepción del bien, y “lo razonable”, más restringidamente vinculado “a la disposición a proponer y a respetar los términos equitativos de la cooperación”, así como “a la disposición a reconocer las cargas del juicio, aceptando sus consecuencias”. Lo que faltaría a los agentes meramente “racionales” sería “la forma particular de sensibilidad moral que subyace al deseo de comprometerse con una cooperación equitativa como tal, y hacerlo en términos tales que quepa esperar que otros, en tanto que iguales, puedan aceptar”.28 Será mediante este consenso como deberán irse entretejiendo29 las diversas concepciones del bien privadamente suscritas por 27Ibidem, p. 255. nota 1 de la p. 79 y pp. 81 y 82. 29El término overlapping consensus de J. Rawls ha dado no poco trabajo a sus traductores al español, que han huido de recurrir al adjetivo “solapado”, para evitar que se lo malinterprete como falto de transparencia. De “consenso 28Ibidem, LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 23 los ciudadanos, en su legítimo intento de configurar el núcleo de contenidos jurídicos indispensables en el ámbito público. Núcleo que —la reiteración es obligada— desbordará, y condicionará, lo procedimental para incluir derechos con un contenido esencial a respetar. En efecto, para Rawls, el consenso entrecruzado va más allá de los principios políticos que instituyen procedimientos democráticos e incluye principios que abarcan el conjunto de la estructura básica; de aquí que sus principios establezcan ciertos derechos substantivos tales como la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento, así como la igualdad equitativa de oportunidades y principios destinados a cubrir ciertas necesidades esenciales.30 15. Magisterios confesionales El entretejimiento del consenso reabre la posible susceptibilidad ante lo religioso, cuando pugnan por influir en su configuración los diversos magisterios confesionales. La legitimidad de sus funciones queda, sin embargo, dentro de una sociedad democrática, fuera de toda duda. Si es normal que el ciudadano suscriba doctrinas omnicomprensivas, será lógico que puedan libremente dirigirse a él los encargados de ilustrarlas. Esta actitud, lejos de levantar sospechas sobre presuntas indebidas injerencias, sería precisamente síntoma del afán de esas confesiones por lograr apoyos mediante la pública argumentación, renunciando a todo uso opresivo del poder. Sería, como vimos, absurdo pensar que, por el simple hecho de que dichos magisterios presenten propuestas a las que atribuyen sólido fundamento, condujeran inevitablemente al fundamentalismo. entrecruzado” habla A. Domenech en su versión de la obra que venimos citando; cfr. la nota que incluye en la p. 30. A este adjetivo nos remitiremos, aunque el de “entretejido” nos hubiera parecido más expresivo. Nos encontramos, pues, ante “la idea de un consenso entrecruzado de doctrinas comprehensivas razonables”, ibidem, p. 165. 30Ibidem, p. 197. LAICIDAD Y LAICISMO 24 Este último fenómeno sólo se daría si, recurriendo al argumento de autoridad, intentaran proyectar abruptamente determinados contenidos sobre el ámbito público sustrayéndose al procedimental debate político. Ninguna confesión puede pretender monopolizar la ética pública, pero tampoco tendría sentido relegarlas obligadamente a lo privado, ignorando su positiva dimensión social. Para Rawls, “la autoridad de la Iglesia sobre sus feligreses” no plantea mayores problemas, ya que “dadas la libertad de culto y la libertad de pensamiento, no puede decirse sino que nos imponemos esas doctrinas a nosotros mismos”.31 El laicismo, planteado coherentemente, llevaría a un bloqueo del consenso social, ya que equivaldría a proponer que “en asuntos políticos fundamentales, las razones dadas explícitamente en términos de doctrinas comprehensivas no pueden introducirse nunca en la razón pública”; en vez de permitir a los ciudadanos “presentar lo que consideran la base de los valores políticos arraigada en su doctrina comprehensiva, mientras lo hagan por vías que robustezcan el ideal de la razón pública”. Rawls, que califica al segundo como “punto de vista incluyente”, lo considera “más adecuado” que el “punto de vista excluyente”, ya que “el mejor modo de robustecer ese ideal en tales casos podría ser explicar en el foro público cómo la propia doctrina comprehensiva afirma los valores políticos”.32 Lo contrario implicaría una actitud inquisitorial difícilmente compatible con determinados valores constitucionales, como los protegidos por el artículo 16.2 de la Constitución Española (en adelante CE), que garantiza que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Para Rawls, el que algunos piensen “que los valores no políticos y transcendentes constituyen el verdadero fundamento de los valores políticos” no implicaría que su “apelación a los valores políticos resulte insincera”, ya que “el que pensemos que los valores políticos tienen alguna fundamentación ulterior no significa que no 31Ibidem, 32Ibidem, pp. 256 y 257. pp. 282-284. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 25 aceptemos esos valores, o que no estemos dispuestos a respetar la razón pública, del mismo modo que nuestra aceptación de los axiomas de la geometría no significa que no aceptemos los teoremas geométricos”; todo consistiría en saber “distinguir el orden de la deducción del orden del apoyo”.33 16. Lo racional y lo razonable El constitucionalismo democrático aspira, precisamente, a superar todo falso dilema entre fundamentalismo y dictadura de la mayoría. Suscribe —consciente de su dimensión autodestructiva— el rechazo del relativismo, reconociendo que situarse de espaldas a la verdad genera graves amenazas contra la libertad. El procedimentalismo resultará, una vez más, insuficiente. Una Constitución como la española no se corresponde con ese “consenso constitucional”, del que Rawls nos dice que “no es profundo, ni tampoco es amplio”, sino “de corto alcance”, en la medida en que “no incluye la estructura básica, sino sólo los procedimientos políticos de un gobierno democrático”. A su juicio, “un consenso constitucional puramente político y procedimental se revelará demasiado restringido”.34 Para que el ejercicio de la libertad no acabe resultando inviable en la práctica, habría que proceder a la sustracción del debate político de determinados contenidos éticos fundamentales. Si nos trasladamos a la polémica anglosajona entre constructivistas y utilitaristas, se trataría de acertar a la hora de fijar —“de una vez por todas”— unos derechos individuales prioritarios, que habríamos de “tomarnos en serio”,35 dejándolos a salvo de condicionamientos derivados del cálculo oportunista de intereses sociales o de razones de eficacia. Entre las “exigencias de un consenso constitucional estable” señalará Rawls. 33Ibidem, pp. 277 y su nota 31. pp. 191 y 198. 35Arquetípica al respecto la archidifundida obra de Dworkin, R., Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 1984. 34Ibidem, LAICIDAD Y LAICISMO 26 la imperiosa exigencia política de fijar de una vez por todas el contenido de determinados derechos y libertades básicos y de conferirles una primacía especial. Al proceder así se retira de la agenda política la necesidad de esas garantías y devienen inaccesibles al cálculo de los intereses sociales.36 Si no queremos, sin embargo, viciar el planteamiento, parecería lógico que lo único que autorice a proceder a esa sustracción o “retirada de la agenda política” de determinadas cuestiones sea sólo el grado de razonabilidad atribuible a sus contenidos éticos, y no la dimensión polémica que coyunturalmente puedan llegar a cobrar. De lo contrario, habría que entrar en el difícil diseño de una agenda política capaz de distinguir, a la vez, entre lo fijado de una vez por todas, en aras de una razón pública permanente, y lo que también habría que marginar de ella, pero esta vez por su potencial conflictivo meramente coyuntural. Rawls no parece tan coherente en este punto, al dar por sentado que su liberalismo político, “para mantener la imparcialidad”, “ha de abstenerse de entrar específicamente en tópicos morales que dividen a las doctrinas comprehensivas”. Los imperativos de “razonabilidad” parecen ceder ante estrategias meramente “racionales” cuando se nos aclara que, “al evitar las doctrinas comprehensivas, tratamos de eludir las controversias religiosas y filosóficas más profundas con objeto de no perder la esperanza de conseguir una base para un consenso entrecruzado estable”, en un intento de “armar las instituciones de la estructura básica de modo tal que reduzca drásticamente la probabilidad de que parezcan conflictos inabordables”. Por tales razones, “una concepción liberal elimina de la agenda política los asuntos más decisivos, los asuntos capaces de generar conflictos pugnaces que podrían socavar las bases de la cooperación social”.37 En todo caso, quedará rechazada la dictadura de la mayoría; porque esas verdades, públicamente vinculantes, no podrán diseñarse desde una ética privada apoyándose en el mero hecho de su 36LP, cit., nota 2, p. 193. pp. 23, 184, 188 y 189. 37Ibidem, LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 27 mayoritaria presencia social. En contra de quienes afirman que, a la hora de la verdad, los contenidos esenciales de la Constitución acabarán significando lo que quiera una mayoría coyuntural, éstos sólo tienen sentido como límite sustancial al principio procedimental por antonomasia: la prevalencia de las mayorías. Lo “razonable” acaba convirtiéndose en límite sustancial al principio procedimental por antonomasia. Rawls nos aclara que, “aunque una concepción política de la justicia encara el hecho del pluralismo razonable, no es política en el sentido equivocado; es decir, su forma y su contenido no se ven afectados por el balance de poder político existente entre las doctrinas comprehensivas. Ni fraguan sus principios un compromiso entre los más dominantes”. La justificación reside en los principios de la justicia, mientras que la regla de las mayorías “ocupa un lugar secundario como mecanismo procesal”.38 17. Voluntarismo fundamentalista Mientras tanto, en el ámbito privado —en el que “a la hora de la verdad el relativismo no se lo cree nadie”—39 puede estar anidando hasta una triple variedad de tentaciones fundamentalistas, que valdría la pena examinar. La primera de ellas hace referencia a la difícil compatibilidad entre la omnipotente primacía reconocida a la divinidad y la necesaria sumisión de las propuestas éticas a debate público. Tras estos planteamientos late un indisimulable maridaje entre el fundamentalismo y un voluntarismo, que no tendría mucho qué envidiar al hobbesiano. Verdadero sería aquello que Dios, al revelarlo, haya querido establecer como tal. En realidad, lo verdadero no es, sin embargo, tal, porque Dios haya querido revelarlo, sino que ha sido revelado precisamente por ser cualificadamente verdadero. Desde esta nueva perspectiva, el debate político de unos contenidos cognoscibles, lejos de resultar un 38Ibidem, pp. 173-174. Ya en su Teoría de la justicia cit. nota 6, p. 396. Ética civil y religión, cit., nota 18, p. 105. 39Cortina, A., LAICIDAD Y LAICISMO 28 agravio cuestionador de la omnipotente voluntad divina, acabaría convirtiéndose en ocasión de reconocimiento de su excelsa sabiduría racional. 18. El celo integrista por la verdad total La coherencia podría en un segundo momento plantear dificultades a la hora de renunciar a ver reconocidos en el ámbito público unos contenidos que se estiman privadamente verdaderos. Esta nueva tentación fundamentalista resultará en buena medida desactivable mediante el reconocimiento de un doble campo en las éticas omnicomprensivas: las exigencias maximalistas de la moral personal, por una parte, por más que puedan tener relevancia social; por otra, el ajustamiento de las relaciones sociales, en el espacio más limitado de las exigencias propiamente jurídicas. El recurso al derecho natural, por ejemplo, encerraba tal elemento, además de ofrecer las posibilidades de conocimiento secularizado que ya resaltara Grocio. Ante la creciente pluriculturalidad de las sociedades occidentales, se hace preciso contar hoy con similares contenidos éticos de reconocimiento compartido, girando ahora en torno a puntos de referencia, como el “contenido esencial” de los derechos humanos o las exigencias de la “buena fe”, o conceptos como los de “bien común”, “orden público” o “sociedad bien ordenada”. Asumido este último por la “justicia política” de Rawls: “la concepción de la justicia compartida por una sociedad democrática bien ordenada tiene que ser una concepción limitada a lo que llamaré el ‘dominio de lo político’ y a los valores de éste”. Una sociedad no es una comunidad, y ello impone límites al “celo de la verdad total”, que “nos tienta hacia una unidad, más amplia y más profunda, que no puede ser justificada por la razón pública”.40 Todos esos términos no hacen sino contribuir a demarcar el ámbito de las exigencias jurídicas que derivan de la ética pública, 40LP, cit., nota 2, pp. 68-69 y 73. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 29 una vez admitido pacíficamente que en él no toda exigencia ética privada ha de encontrar asiento. Queda así descartada la pretensión del integrismo de que todos los mandatos de la divinidad se vean jurídicamente respaldados. 19. ¿Condenados a la doble verdad? No cabe excluir una tercera fuente de tensiones, cuando determinadas exigencias —consideradas como indispensables para configurar una convivencia social digna del hombre— no llegan a verse jurídicamente positivadas. No parece quedar otra escapatoria que un refugio práctico en la doble verdad, o dar de antemano por justificado el confinamiento incondicionado de la verdad en el ámbito de la ética privada. Se brinda solución teórica cuando se suscribe privadamente una ética omnicomprensiva, que admite —precisamente como exigencia ética de sus propios contenidos— que la proyección práctica de la verdad ha de someterse a determinados procedimientos. Sin reconocer a lo procedimental carácter de fundamento —alternativo a la verdad— se lo asume como cauce obligado para que ésta pueda proyectarse hacia lo público. Precisamente el reconocimiento de una verdad —la dignidad humana— merecería prioridad tal como para conferir a los procedimientos —que habrían de garantizar su respeto— capacidad de condicionar en la práctica la propuesta de cualquier otro de sus contenidos. Superado el dilema irresoluble a que aboca el integrismo —al sentar rígidamente que no cabe reconocer derechos al error— la afirmación de la verdadera dignidad personal lleva a admitir la posible proyección sobre el ámbito de lo público de contenidos privadamente rechazados como erróneos, dando así paso a un ingrediente decisivo de la tolerancia.41 41Al respecto nuestro trabajo “Tolerancia y verdad”, Derecho a la verdad. Valores para una sociedad pluralista, Pamplona, Eunsa, 2005, pp. 71-112. LAICIDAD Y LAICISMO 30 20. Mayoría y minorías El juego de los mecanismos procedimentales se verá, en todo caso, complementado por el de otros valores no menos vinculados a esa dignidad humana que le sirve de fundamento. El principio de las mayorías, arquetípico al respecto, se verá matizado por esa garantía de los derechos fundamentales que servirá de freno a mayorías coyunturales, en frecuente defensa de las minorías, que son las que suelen verlos vulnerados. Difícilmente podría apelarse al mismo principio de las mayorías a la hora de dilucidar su propia tensión con los derechos de unas minorías que merecerán protección, no tanto porque pueden algún día convertirse en mayoría, como porque es más que probable que no puedan llegar nunca a conseguirlo. Cuando tales derechos se reconocen como “inalienables”, el intento de distinción derecho-moral propio del positivismo resulta imposible. No se está reconociendo simplemente que todo derecho acaba teniendo aleatorios contenidos “morales”; se está dando por sentado que algunos de ellos juegan como exigencia jurídica imprescindible, hasta el punto de convertir en nula “de pleno derecho” cualquier positivación que los desconozca. Para Rawls, no se trata únicamente de que “una libertad básica sólo puede ser limitada o negada por mor de una o más libertades básicas, y nunca, como ya he dicho, por razones de bien público o de valores perfeccionistas”, sino que “decir que las libertades básicas son inalienables es lo mismo que decir que cualquier acuerdo entre ciudadanos que implique la renuncia a una libertad básica o la violación de una de ellas, por racional y voluntario que sea el mismo, es un acuerdo vacío ab initio”.42 El reiteradamente resaltado carácter meramente instrumental del procedimiento, y su consiguiente insuficiencia para aportar la respuesta última a la hora de configurar las exigencias jurídicas de la ética pública, obliga —en conclusión— a volver la vista ha42LP, cit., nota 2, pp. 332 y 403. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 31 cia las omnicomprensivas éticas privadas y a plantearse el modo de articular su proyección pública de un modo transparente y no sesgado, hasta conseguir una sociedad que no por pluralista renuncie a ser razonable. II. DEMOCRACIA Y RELATIVISMO EN UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL* No es la primera vez que me veo animado a plantearme si en una sociedad multicultural como la nuestra —en la que hay tantas diferencias de opinión y convicciones— la democracia aconseja a renunciar a respuestas que incluyan una pretensión de verdad.43 Es decir, si para ser un auténtico demócrata resulta necesario ser escéptico y relativista. Para algunos, la democracia consiste simplemente en el respeto absoluto del principio de la mayoría; lo que la reduce a cuestión puramente procedimental: las decisiones se toman por mayoría. Pienso, por el contrario, que la democracia incluye, junto y antes que un procedimiento que prima a las mayorías, la protección de unos determinados bienes, valores y derechos fundamentales, vinculados a contenidos éticos, no puramente procedimentales. A la luz de este dilema es más fácil plantearse si la ética, con sus implicaciones morales, debe quedar relegada al ámbito privado, para que tenga acceso a lo público sólo lo procedimentalmente establecido por vía jurídica. Es obvio que derecho y moral no se identifican: no todo lo moralmente obligatorio debe convertirse en jurídicamente exigible. Algo bien distinto es que pueda, o incluso deba, darse entre uno y otra una separación absoluta. ¿No debe la moral prestar contenidos al derecho?, ¿es siquiera posible que no acabe haciéndolo? *En Izquierdo, César y Soler, Carlos (eds.), Cristianos y democracia, Pamplona, Eunsa, 2005, pp. 47-68. 43Lo hice ya en Democracia y convicciones en una sociedad plural, Pamplona, Cuadernos Instituto Martín de Azpilcueta, 2001. 33 LAICIDAD Y LAICISMO 34 1. Entre derecho y moral La relación entre el derecho y la moral —concretamente, la determinación de la relevancia jurídica de algunas exigencias morales— es una vieja cuestión no exenta de consecuencias prácticas. Conviene no olvidar que suele entrar en juego una doble acepción del término moral: una restringida y otra ampliada. Cuando se contrapone la moral al derecho, se está empleando el término en sentido restringido: conjunto de exigencias maximalistas que aspirando a la realización plena de una determinada concepción del bien, capaz de proporcionar a la persona perfección, felicidad, utilidad... Exceden con mucho del acervo ético, relativamente mínimo, exigido por la justicia en su intento de hacer humana la convivencia entre ciudadanos que pueden suscribir muy diversas concepciones del bien, la perfección, etcétera. Se nos ha dicho que “así como la universalidad de los mínimos de justicia es una universalidad exigible, la de los máximos de felicidad es una universalidad ofertable”;44 o que “la ética de la dignidad del hombre es realmente definible como ética mínima, en cuanto constituye la condición real de posibilidad de cualquier ulterior actuar ético”.45 Hoy algunos teóricos del derecho tienden a referirse a lo moral en un sentido más amplio, como expresión omnicomprensiva, o también comprehensiva; es decir, que abarca todos los ámbitos de la vida. Incluye en este caso las exigencias individuales y sociales (por ende, también eventualmente jurídicas) derivadas de las diversas concepciones sobre la persona, el mundo, el bien... Desde esta acepción amplia, no cabría imaginar un derecho sin moral, aunque sí discutir si tales o cuales ingredientes morales serían o no decisivos a la hora de identificar qué sería o no jurídico. Si, por el contrario, hablamos de la moral en sentido restringiÉtica civil y religión, cit., nota 18, p. 119. F., a quien con toda razón la expresión ética mínima no le parece nada feliz. Diritto e morale, Torino, Giappichelli, 1993, pp. 40 y 41. 44Cortina, A., 45D’Agostino, LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 35 do, resultará —por definición— distinta del derecho, ya que sólo albergaría las exigencias que éste no haya llegado a asumir. De ahí que, para superar la confusión terminológica, prefiera emplear el término ética para referirme a las concepciones omnicomprensivas del bien (lo que he descrito como moral en sentido amplio), y reserve el término moral para su versión estricta, no jurídica por definición. Este intento clarificador tropieza, sin embargo, con la reciente tendencia a contraponer ética pública y ética privada. En esa perspectiva, se habla de éticas privadas, para referirse a las concepciones omnicomprensivas del bien —no exentas, sin duda, de dimensiones sociales— que cada ciudadano puede privadamente suscribir. Mientras, la ética pública —configurada por y para la convivencia de todos los ciudadanos— acaba identificándose con el derecho, aunque no necesariamente con el ya positivado, se ceñiría, como un inconfesado derecho natural, a aquel núcleo mínimo de contenidos éticos que se considera jurídicamente indispensables para hacer posible la convivencia en una sociedad democrática. La configuración de eso que hoy algunos llaman ética pública estuvo clásicamente vinculada al concepto de bien común. En la medida en que encontraba su fundamento en el modo de ser del hombre mismo se lo denominaba, también en el ámbito académico, derecho natural; incluía exigencias objetivas y racionalmente cognoscibles, válidas para cualquier sociedad humana. Posteriormente se verá cuestionado al irrumpir la duda metódica, que abre paso a actitudes críticas respecto al fundamento y al método del conocimiento y, en definitiva, en cuanto a las posibilidades de acceder a la verdad. También se verá afectado por el historicismo, que relativiza toda pretensión de universalidad espacial o de permanencia. Todo ello empuja a buscar un fundamento alternativo en la noción del consenso social, como mecanismo para decantar democráticamente la ética pública. Todos estos elementos —sociedad plural y multicultural; ética privada y ética pública; convicciones éticas personales y con- 36 LAICIDAD Y LAICISMO senso social sobre las normas de la convivencia democrática— sitúan hoy la polémica cuestión de las relaciones entre derecho y moral en la no menos polémica frontera entre lo público y lo privado. 2. Democracia, verdad y mayorías Se difunde hoy una tesis según la cual democracia equivale a que nada es verdad ni mentira (bueno ni malo) y, por tanto, sólo cabe remitirse a lo que diga la mayoría. La democracia se fundaría necesariamente sobre el escepticismo y el relativismo, reduciéndose a un procedimiento de toma de decisiones por mayoría. ¿Cuáles serían las consecuencias, de tomarse en serio esta tesis? Baste recordar simplemente, a este respecto, que las Constituciones modernas giran precisamente en torno a la existencia de unos derechos fundamentales que se consideran indiscutibles; en expresión ya citada de Rawls, se sustraen de la agenda política, ya que sobre ellos no cabe discusión: un debate sobre la regulación de la tortura sería hoy difícilmente concebible. Es más, nada hay menos políticamente correcto que poner en cuestión los derechos fundamentales: se los trata como elementos éticos indiscutidos. Nuestras Constituciones giran, pues, en torno a esos contenidos sustanciales, no meramente procedimentales; el respeto a esos derechos fundamentales va a condicionar incluso el juego de las mayorías parlamentarias. En efecto, el parlamento no podrá vulnerar el contenido esencial de los derechos fundamentales; se evita así una posible dictadura de la mayoría, incompatible con la democracia en los sistemas constitucionales modernos. Buena prueba de ello es en la Constitución española el artículo 53.2, según el cual una ley que aprobaran unánimemente el Congreso y el Senado, si negara ese contenido esencial —fórmula ésta, por cierto, muy poco procedimental— de los derechos fundamentales, sería nula. Prevé también la misma Constitución, respecto a la iniciativa legislativa popular, que con quinientas LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 37 mil firmas se pueda poner en marcha un proceso legislativo; pero sustrae de esa posibilidad el desarrollo de los derechos fundamentales, precisamente para evitar todo asomo de dictadura de la mayoría a la hora de desarrollarlos (cfr. artículo 87.3 en relación con el 81.1). Esto es una clara manifestación de que la democracia se apoya, tanto histórica como doctrinalmente, en una gran verdad: en la verdad de la dignidad humana. Por tanto, intentar establecer que democracia equivale a que nada es verdad ni mentira sería históricamente falso, aparte de resultar prácticamente disparatado. Si se repasa la historia de la democracia, sobre todo de la democracia moderna, se encuentran grandes autores iusnaturalistas —un iusnaturalismo racionalista, en muchas ocasiones—, que defienden precisamente la verdad objetiva de la dignidad humana y de unos derechos que de ella derivan. De ahí que el juego del principio procedimental por excelencia en la democracia —el de las mayorías— haya de estar siempre supeditado al respeto de esa dignidad humana y de los derechos fundamentales que de ella derivan. Algo tan elemental se olvida, sin embargo, con frecuencia. Juan Pablo II lo recordó con una frase de notable lucidez y llena de contenido: Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. A este propósito, hay que observar que, si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia.46 46Centesimus annus, 46 38 LAICIDAD Y LAICISMO 3. La distinción entre público y privado: un discernimiento ético Nos queda una pregunta pendiente: ¿cómo acertamos a discernir si una exigencia es públicamente relevante o, por el contrario, puede, o incluso debe, resolverse privadamente? Se plantea aquí una paradoja: por un lado se nos habla de lo público y de lo privado identificándolos con lo jurídico y lo moral; con ello se nos está proponiendo que releguemos la moral al ámbito de lo privado y que, en el ámbito de lo público, rija sólo un derecho formal y procedimental. El problema surge porque el único modo de establecer una frontera entre lo público y lo privado es partiendo de una teoría de la justicia, o sea, partiendo de una concepción moral determinada, que es la que nos señala qué es o no públicamente relevante. Por ejemplo: la vida de un no nacido de tres meses ¿debe considerarse de relevancia pública y, por tanto, ha de protegerla el derecho, incluso con normas penales? ¿Cabe privatizarla, para que cada cual decida en conciencia qué hacer con los no nacidos menores de tres meses? ¿Cómo podremos establecer esa frontera? Indudablemente, sólo partiendo de un juicio moral. Pretender que la respuesta afirmativa sería una incuestionable exigencia de ética pública y la negativa una mera opción de ética privada sería bastante caprichoso. Así pues, sólo partiendo de un juicio moral podemos establecer una frontera entre la moral y el derecho: ésta es la paradoja. Sólo partiendo de una idea de lo que es el hombre y de lo que es la sociedad cabe decir: esto tiene relevancia pública o esto no la tiene. Establecer la divisoria entre lo público y lo privado implica siempre ya una toma de partido; es por tanto imposible hacerlo desde el derecho, sin juicios morales previos. Quienes afirman que lo hacen así, y que lo llevan a cabo desde una perspectiva puramente formal y procedimental, están proponiendo algo que es absolutamente irrealizable. Escamotean, quizá de manera inconsciente, su propia ética comprehensiva; la concepción filosó- LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 39 fica, moral o religiosa que los lleva a discernir y establecer esas fronteras de un modo determinado. Éste es el problema más grave de la cuestión: no cabe una respuesta no moral (“neutral”) a la pregunta de si algo tiene relevancia pública o debe ser resuelto en el ámbito de las convicciones morales privadas. Por tanto, no cabe solucionar el problema de las relaciones entre derecho y moral mediante un limpio reenvío a la distinción entre lo público y lo privado, puesto que precisamente ese discernimiento es fruto de un juicio moral de gran calado. Resumiendo el análisis de los dos temas examinados hasta ahora, resulta claro que identificar la democracia con la afirmación de que nada es verdad ni mentira, y reducirla al juego del principio procedimental de la mayoría, es algo históricamente falso —la democracia no se ha desarrollado en esos términos— y prácticamente negativo, puesto que podría llevar a una dictadura de la mayoría. Por ello, si algo caracteriza hoy los planteamientos y las ofertas democráticas es precisamente el respeto a las minorías. De ahí que los mecanismos constitucionales de un Estado democrático estén siempre diseñados para poner freno a la mayoría: contra el riesgo de que, a través de formas democráticas, se pueda llegar a una situación absolutamente totalitaria. De lo contrario, por ejemplo, si la mitad más uno decide pasar a cuchillo a la mitad menos uno, estaríamos ante una fórmula democrática perfecta. Evidentemente no es así. La democracia exige el respeto de los derechos fundamentales de una sola persona por encima de cualquier imperativo mayoritario. En definitiva, si se está a favor de la democracia no es por defender unos procedimientos neutrales, sino porque la democracia defiende determinados contenidos buenos y justos. 4. Escepticismo y relativismo no son condición de la democracia Hay problemas que no admiten neutralidad. Es lógico, por tanto —e incluso deseable—, que a la hora de aportar los con- 40 LAICIDAD Y LAICISMO tenidos éticos necesarios para resolverlos los ciudadanos estén convencidos de que son verdad. No sería normal, evidentemente, lo contrario: abrazar una doctrina que uno cree que es falsa sería cosa un tanto peregrina. El que haya ciudadanos que crean en determinados principios e intenten aportarlos a la vida social no los convierte, por tanto, en ningún peligro público; al contrario, es síntoma de la existencia de una sociedad viva, que suscribe unos valores éticos con respaldo. Lo peligroso sería una sociedad anómica, sin referencias normativas, en la que nadie sepa qué es verdad o mentira, qué es bueno y qué es malo, y donde como consecuencia puede aprobarse o admitirse cualquier cosa en cualquier momento. Rorty, partiendo de su convencimiento de que la verdad no está “ahí fuera”, sino que “se hace y no se descubre”, defiende lo que llama “ironismo liberal”; el propio de “esas personas que reconocen la contingencia [es decir, el carácter no absoluto] de sus creencias y de sus deseos más fundamentales”, por lo que se les puede pedir “que privaticen sus proyectos, sus intentos por alcanzar la sublimidad: verlos como irrelevantes para la política y por tanto compatibles con el sentido de la solidaridad humana que el desarrollo de las instituciones democráticas ha hecho posible”.47 No ha faltado, sin embargo quien considere demasiado optimista su diagnóstico de que “la razón pragmática, orientada por la mayoría, incluye siempre ciertas ideas intuitivas, por ejemplo, el rechazo de la esclavitud”. Más bien le parece que “durante siglos, e incluso durante milenios, el sentir mayoritario no ha incluido esa intuición y nadie sabe durante cuánto tiempo la seguirá conservando”.48 Las alergias ante cualquier pretensión de verdad han llegado también a extenderse a la “seriedad” con que se defienden de47Rorty, R., Contingencia, ironía y solidaridad, Barcelona, Paidós, 1991, pp. 63, 72, 28, 17 y 216. 48Ratzinger J., Verdad, valores, poder. Piedras de toque de la sociedad pluralista, Madrid, Rialp, 1995, p. 93. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 41 terminados planteamientos, cuando aspiran a verse reconocidos en el ámbito público. El tópico tiende a atribuir a lo religioso un aire obligadamente serio, e incluso circunspecto. Nada tendrá, pues, de extraño que las éticas vinculadas culturalmente a una confesión religiosa sufran los embates de quienes creen que “la persona que toma las cosas en serio es en realidad un peligro público potencial, ya que la seriedad parece reñida con la tolerancia”; “el tipo de persona que tiene convicciones” correría “el peligro de aferrarse a ellas de tal modo que puede acabar siendo un intolerante y un dogmático”.49 Se ha apuntado, por el contrario, que “quien desee defender y potenciar con todo el énfasis imaginable la democracia liberal tal vez tendrá que tomársela en serio y no frivolizar mucho sobre ella”; puede exponerse, si no, a que “otros se tomen la antidemocracia en serio” y se vea expuesto a un debate en franca “inferioridad de convicciones”. Al fin y al cabo, no se puede emprender en serio tarea alguna si no estamos convencidos de que esa empresa vale la pena, aunque tal convicción no tiene por qué degenerar en dogma, sino que “ha de ser una convicción racional, que tiene razones para mantenerse y está siempre abierta a ser racionalmente criticada”. La citada descalificación apriorística puede resultar notablemente empobrecedora. En realidad, el convencimiento de la verdad de lo que se propone ha de considerarse, en principio, positivo. 5. Consenso y pluralismo en una sociedad multicultural Me propongo abordar ahora la tesis que sostiene que nos encaminamos a una sociedad multicultural, en la que cada uno tiene que poder desarrollar plenamente su propio estilo de vida. También respecto a esta tesis surgen preguntas: ¿en qué medida podemos irnos acercando a una sociedad realmente multicultural, donde cada cual pueda desarrollar su estilo de vida sin verse en modo alguno obstaculizado por la imposición de convicciones 49Esto parece pensar Rorty, a juicio de A. Cortina, autora de la réplica La ética de la sociedad civil, cit., nota 18, pp. 88, 98 y 99. 42 LAICIDAD Y LAICISMO que proceden de una cultura ajena a la suya? ¿En qué medida esto es posible, y con qué elementos habría que contar para que lo fuera? El incremento de sociedades multiculturales está llevando, entre otras cosas, a revisar uno de los elementos hasta ahora más aceptados para configurar la ética pública: el recurso al consenso. Se adivina ahora tras él una dimensión homogeneizante. Cuando hablamos de consenso damos por supuesto que todos pensamos fundamentalmente igual; o que, por lo menos, todas las personas más razonables podemos llegar a ponernos de acuerdo en lo fundamental; pero cuando pasamos de las sociedades europeas monoculturales de hace dos siglos a las actuales, donde ya hay diferencias de cultura, credo, raza e idioma, no es tan fácil dar por hecho que estamos todos de acuerdo en algo, sino que hasta las cosas más elementales se convierten en cuestionables. Por otra parte, hay quienes muestran el convencimiento de que la homogeneidad de pensamiento en una sociedad sería siempre el resultado vicioso de un uso opresivo del poder en favor de determinada concepción ética; vistas así las cosas, el pluralismo no sería ya un mero dato sociológico, de hecho, sino un imperativo ético obligado. El mundo multicultural —aún incipiente, pero realmente vistoso— que emerge en Europa es reflejo de que la sociedad ha cambiado. La cuestión es qué puede hacerse en una sociedad así para configurar unas reglas de la convivencia democrática. Si resulta absolutamente ineludible en la práctica la necesidad de imponer determinadas convicciones (por ejemplo, la ablación genital femenina habrá de ser delito), ¿cómo conseguir que cada cual pueda desarrollar el estilo de vida propio de su cultura, de su propio credo? Surgen desde luego problemas que no admiten soluciones neutras: si vamos a permitir que unos padres se nieguen a que se hagan transfusiones de sangre a sus hijos menores de edad; si se admitirá la poligamia, que sigue siendo real, aunque se encubra inscribiendo sólo a una de las mujeres en el registro civil; si LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 43 cabrá admitir matrimonios con menores de edad, realizados sin su consentimiento por acuerdos interfamiliares. Son asuntos que no cabe solventar neutralmente; hay que tomar postura y acabar imponiendo jurídicamente valores éticos, se quiera o no. La verdadera dificultad ante estas situaciones es de planteamiento: en la medida en que se defienda que nada es verdad ni mentira se hace imposible todo diálogo; cada cultura se cierra herméticamente en sí misma, porque tiene perfecto derecho a hacerlo y no tiene por qué ceder ante otra. Sólo admitiendo que algo es verdad o mentira, y también que se puede argumentar razonablemente, cabe dar paso a un verdadero espacio intercultural, a un verdadero diálogo que consista en buscar juntos la verdad. Se ha dicho en Naciones Unidas que “el mundo debe aprender todavía a convivir con la diversidad”; y enseguida se indicaba una clave esencial para que eso sea posible: “hay una fundamental dimensión común, ya que las varias culturas no son en realidad sino modos diversos de afrontar la cuestión del significado de la existencia personal”.50 En efecto, si no admitimos las culturas como un modo de desarrollo histórico, plural y legítimo, de una realidad humana común, se hace imposible una convivencia multicultural. Cada cultura se atrincherará en su posición, y la única manera de solucionar los problemas será la receta simplista de imponer lo que piensa la mayoría. El único modo viable de dar paso a un diálogo razonable es partiendo del hecho de que existen verdades comunes susceptibles de argumentación. Verdad y consenso no tienen por qué entenderse como un dilema alternativo. Resulta incluso problemático que el consenso por sí mismo pueda oficiar de fundamento ético; es decir, que el simple hecho de que se llegue a alcanzar un acuerdo pueda justificar cualquier decisión y satisfaga la conciencia de todos. Más bien el consenso se apoyará —de modo más o menos transparente— en contenidos éticos previos. Así, para los convencidos de la verdad de una propuesta ética, el consenso —basado en la mutua 50Juan Pablo II en su discurso de 5.X.1995 ante la Asamblea General sobre Los derechos de las naciones, 9. 44 LAICIDAD Y LAICISMO argumentación sobre unos contenidos éticos materiales, más allá de lo meramente procedimental— cobra un añadido valor de refrendo intersubjetivo. Sería, en efecto, disparatado intentar sustituir la verdad por el consenso: en todo caso, respecto a la verdad, el consenso será interesante como síntoma. Si confiamos en la verdad, en que es alcanzable, y en la capacidad que tiene de abrirse camino, el que un buen número de personas estén de acuerdo en algo, puede ser un síntoma de que es verdad. Aunque también es cierto que pueden darse circunstancias en las que la verdad esté en minoría, por la presión de elementos culturales, o incluso de mecanismos de propaganda. En todo caso, no se puede renunciar a intentar que la verdad se abra paso, sustituyéndola por cualquier tipo de consenso; ni mucho menos —sería aún más equivocado— pretender un consenso peculiar en el cual a todo aquel que esté convencido de que lo que dice es verdad no se le debe tener en cuenta. En suma, si se trata de debatir qué convicciones van a imponerse en la vida social y a través de qué procedimientos, cada uno debe decir con limpieza y claridad cuáles son los valores que defiende, y hacerlo utilizando argumentos que sean compartibles por los demás. Hay dos actitudes que se salen de ese juego, haciendo inviable toda posibilidad de consenso útil: una es, ciertamente, la fundamentalista, que se limita a invocar el argumento de autoridad, excluyendo toda posibilidad de diálogo con quien no la acepte. La otra, ya señalada, es la concepción relativista del espacio público de los que, apelando a la neutralidad procedimental y al principio de las mayorías, acaban imponiendo sus pocas fundadas convicciones so pretexto de que en caso contrario alguien podría imponer sus convicciones absolutas. 6. La democracia constitucional rechaza el relativismo El constitucionalismo democrático aspira, precisamente, a superar todo falso dilema que obligue a optar entre fundamentalismo y dictadura de la mayoría. Rechaza el relativismo, consciente LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 45 de su potencia autodestructiva, reconociendo que situarse de espaldas a la verdad genera graves amenazas contra la libertad o, lo que es lo mismo, que el puro procedimiento resulta, una vez más, insuficiente. En efecto, como ya hemos visto, para que el ejercicio de la libertad no acabe resultando inviable en la práctica habrá que proceder a excluir del debate político determinados contenidos éticos —en concreto, los derechos y libertades fundamentales— dejándolos a salvo de condicionamiento derivados del cálculo oportunista de intereses sociales o de razones de eficacia. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría debatir sobre la esclavitud y someterla a votación: tampoco sería concebible una posible iniciativa legislativa popular sobre tal cuestión. Sería curiosísimo, no obstante, que determinadas cuestiones, sólo por haber adquirido una dimensión polémica, recibieran igual tratamiento que los derechos fundamentales, viéndose sustraídas también al debate democrático; y sobre todo, que esa sustracción se hiciera de un modo trucado, con una solución dada de antemano. Porque si se afirma que en los problemas especialmente polémicos los poderes públicos deben inhibirse, para dejar que cada cual haga lo que le parezca, se está privatizando ya la solución, y ya vimos que decidir si algo es público o privado implica un juicio moral. Evidentemente, de actuar así, se estaría imponiendo un juicio moral sin debate democrático alguno: se toma partido por una postura moral, la que entiende que los poderes públicos no deben intervenir en una cuestión, frente a otra —la que entiende que sí deben intervenir— que es tan legítima como la anterior. Habrá, sin embargo, quien piense que en todo lo que ha sido religiosamente revelado no cabría discusión alguna sin ofensa al Creador. Estaríamos ante una concepción de la voluntad de Dios como arbitrio absoluto e irrazonable: Dios no ordenaría llevar a cabo determinadas conductas porque sean buenas, sino que habría que considerarlas buenas porque Dios las impone; y, al revés: Dios no prohíbe determinadas conductas porque sean ma- LAICIDAD Y LAICISMO 46 las, sino que son malas porque las prohíbe. Tal voluntarismo es inaceptable. Si, por el contrario, se contemplara a un Dios racional, el dilema se relajaría al percibir que lo que entra en juego son exigencias éticas naturalmente cognoscibles y racionalmente inteligibles. Cuando el Dios sabio acompaña al omnipotente, su potencia se convertirá de “absoluta” en “ordenada”. Lo verdadero no es tal porque Dios, en su voluntad omnipotente, haya querido revelarlo, sino que lo ha revelado precisamente por ser verdadero. El recurso al derecho natural, por ejemplo, ha ofrecido la posibilidad de un conocimiento ético secularizado, sin necesidad de partir de un planteamiento religioso. La creciente heterogeneidad de nuestras sociedades lleva a echar de menos esos contenidos éticos compartidos. Incluso desde planteamientos reacios a un iusnaturalismo confeso, se postula una objetividad ética, ya que “defender el subjetivismo moral es alistarse en las filas del politeísmo axiológico, y no en las de un sano pluralismo”. Parece obligado admitir que “el pluralismo consiste en compartir unos mínimos morales desde los que es posible construir juntos una sociedad más justa”.51 Ya vimos cómo el reconocimiento de una verdad fundamental —la dignidad humana— se convertía en prioritario hasta poder conferir a determinados procedimientos la capacidad de condicionar en la práctica las propuestas de unos u otros contenidos. Habría que añadir que el problema no se resuelve si sólo se “apela a un concepto ya aceptado de dignidad humana; porque todavía es menester contestar a la pregunta: ¿por qué los hombres tienen una especial dignidad?”. Sólo contando con la respuesta cabe plantear que “los derechos humanos son un tipo de exigencias —no de meras aspiraciones—, cuya satisfacción debe ser obligada legalmente”. Para suscribirlo es preciso estar convenA., La ética de la sociedad civil, cit., nota 18, p. 49. A la hora de buscar fundamento a dicha objetividad ética deja en suspenso si cabría caracterizarlo como “iusnaturalismo procedimental”, Ética sin moral, Madrid, Tecnos, 1990, p. 245. 51Cortina LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 47 cidos de que “el estatuto de tales ‘derechos’, aun antes de su deseable positivación, sería efectivamente el de derechos”.52 Lo que equivale a plantearse una pregunta, aparentemente insólita, pero no por ello memos imprescindible: ¿son realmente jurídicos los derechos humanos?53 52Cortina A., Ética sin moral, cit., nota 51, pp. 244, 249 y 250 y 251. 53No he dudado en formularla en El derecho en teoría, cit., nota 1, pp. 149 y ss. III. TOLERANCIA, FUNDAMENTALISMO Y LAICISMO* La celebración en 1995 del Año Internacional de la Tolerancia ofreció una estupenda excusa para reflexionar sobre los dilemas, tópicos y paradojas que se dan cita en un concepto aparentemente pacífico y cristalino. Repasaremos algunas de ellas, en diálogo con las aportaciones a que esa efemérides dio pie en España, en la literatura académica, e incluso en las páginas de opinión de medios de especial difusión. 1. Dilemas para abrir boca Valga como primera paradoja que, pese a que tolerancia emparienta con apertura, no rara vez las apelaciones a ella parecen más bien acompañadas de un cierto halo de crispación o llamada al combate. Quizá porque no es siempre clara la frontera entre la defensa de la tolerancia y el compromiso en la lucha contra lo intolerable. No resultará por ello ocioso recordar que el discurso sobre la tolerancia se ha venido apoyando a lo largo de la historia en cuatro dilemas, que hoy con frecuencia suelen pasar inadvertidos. Baste citar los que se plantean entre Ilustración y autoridad o entre progreso y tradición. Más cercano al tema de este volumen será el que enfrenta a crítica y dogmas. Ni qué decir tiene que, para oficiar de progresista, será preciso mostrarse crítico. La tolerancia necesitaría, pues, un ambiente de crítica constante y habitual, lo que exige el drástico destierro de cualquier dogma indiscutible. *En Ius divinum. Fondamentalismo religioso ed esperienza giuridica (ed. F. d’Agostino), Torino, Giappichelli, 1998, pp. 201-215. 49 LAICIDAD Y LAICISMO 50 No deja de ser curiosa la evolución sufrida por este consolidado dilema. Inicialmente, en pleno ambiente de guerras de religión, los dogmas confesionales se reputaban socialmente dañinos en la medida en que invitaban al enfrentamiento. Para Voltaire, la discordia es el peor mal del género humano, y la tolerancia su único remedio, en la medida en que aquieta las fuentes de conflicto. Hoy, por el contrario, los dogmas —religiosos, por supuesto— llevarían con su pesadez fundamentalista a quitar alas al pensamiento, arruinando ese dinamismo dialéctico sin el que una sociedad pluralista no tendría sentido. La concatenación dogmas-religión-fundamentalismo figura entre los tópicos hoy más florecientes. Valga como ejemplo: “El mundo moderno se puede interpretar desde la dicotomía fundamentalismo y tolerancia. A mis efectos, dogmatismo e integrismo serían sinónimos de fundamentalismo, y me refiero a ellos circunscritos al ámbito de las religiones”.54 O este otro: “En un principio la tolerancia, o quizá fuera mejor decir la intolerancia, tuvo que ver con la religión y, dentro de este universo, más con la verdad religiosa definida dogmáticamente como tal que con la religión como vivencia”.55 Lo que se considera ahora socialmente nocivo es la temible imposición de una forzada concordia, sospechosa de provocar una esclerosis en las linfas de pensamiento que han de alimentar la convivencia social. A todo esto, la identificación restrictiva de dogmas y religión puede acabar mostrándose en la práctica tan poco tolerante como ajena a la realidad. No sólo en los atrios, sino también en los foros y teatros, había encontrado ídolos Francis Bacon. La obsesión por el fenómeno religioso puede convertirse, paradójicamente, en una eficaz fuente de dogmatismo, en la medida en que no se mantenga similar llamada de alerta respecto a otros ámbitos de la convivencia social. Como consecuencia, no falta quien llegue a dictaminar que “el oscurantismo sigue campando por sus 54Peces-Barba, 1995. G., “Fundamentalismo y tolerancia”, ABC, 30 de junio de 55Tomás y Valiente, F., “Contra ciertas formas de tolerancia”, El País, 30 de mayo de 1995. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 51 respetos en pleno siglo XX”; se refiere “al oscurantismo de los dogmas, pero no tanto a los religiosos como a los sociales”. La crítica parece haber degenerado paradójicamente en nueva idolatría: “vivimos una época de puro dogmatismo tenebroso, porque nadie se fija en lo que se dice, sino en quién lo dice”.56 En lo dicho es fácil ya atisbar un cuarto dilema, que vincularía tolerancia con secularización, tanto histórica como culturalmente. Lo exigible ahora es un forzoso repliegue de los esfuerzos por hacerse presentes en el ámbito de lo público que suelen protagonizar elementos vinculables a lo confesional y religioso; especialmente si aparecen como mayoritarios. Con la imposición de este veto a la presencia pública de lo religioso la tolerancia tiende a identificarse con el laicismo, que —nueva paradoja— acaba cobrando rango de obligada confesión civil. Las condiciones de creyente y ciudadano tienden a aparecer como embarazosamente contrapuestas. Habrá quien se muestre drástico: “tanto el creyente ciudadano como el ciudadano creyente son dos modelos a rechazar”.57 Menos mal que no faltará una alternativa más indulgente: si se trata de dar un sentido compartido a la vida y a las decisiones sociales y evitar el totalitarismo intolerante de los incapaces de pluralismo, “eso nos sitúa más allá del laicismo y del confesionalismo”.58 Se tiende a descartar, por imposible, una proyección pública de lo religioso que no incite inevitablemente al fanatismo. La receta sería, pues, reservar las convicciones religiosas al ámbito íntimo de lo privado y dar así paso a un espacio público neutral respecto a cualquier concepción de lo bueno; condenadas todas, por excesivamente comprehensivas, a provocar divisiones. Ante el peligro de que alguien se considere obligado a imponer a los demás sus propias convicciones, la tolerancia obligaría a invitar a no tomárselas demasiado “en serio”.59 La ética de la sociedad civil, cit., nota 18, p. 96. G., Ética, poder y derecho, cit., nota 4, p. 17. 58Cortina, A., Ética civil y religión, cit., nota 18, pp. 5, 10, 11, 119 y 13. 59La propuesta de R. Rorty sería arquetípica al respecto. Críticamente se anotará: “tomarse algo en serio significa creer en ello, y la creencia es intole56Cortina, A., 57Peces-Barba, 52 LAICIDAD Y LAICISMO 2. ¿Liberarse de la verdad? La tozuda vinculación de tolerancia y relativismo parece arraigar en adhesiones, más emotivas que racionales, dudosamente coherentes. Más que una identificación real con el no cognotivismo, lo que se profesa es un rechazo instintivo de lo que se considera como su inevitable alternativa: el reconocimiento de valores absolutos. Es, pues, el temor a un absolutismo —de querencia intolerante y previsibles resultados intolerables— lo que preside tal juego. No faltará así quién se identifique con Kelsen —para afirmar que “un derecho democrático sabe que no hay valores absolutos y que, por tanto, tiene que tolerar creencias y comportamientos contradictorios”— sin que ello le impida apelar líneas abajo a Bobbio —para suscribir entre las “buenas razones de la tolerancia” la del “respeto al otro: creo en mi verdad, pero debo respetar un principio moral absoluto: el respeto a los demás”—;60 de todo ello acabaría resultando que no se deben admitir valores absolutos, pero haberlos haylos... Asunto distinto sería abandonar el rigor kelseniano, para adentrarse por los caminos de una consciente y resignada frivolidad.61 Lo peligroso, se nos dice, sería permitir que se proyecten sobre lo público planteamientos éticos demasiado serios y fundados —y todos los que dejen adivinar un trasfondo religioso lo serían...— por el latente potencial de conflictividad social derivado de su congénito fundamentalismo. Se ha llegado, por último, a ofrecer el pluralismo como pieza de recambio al relativismo, invitando a entenderlo en un sentirancia potencial, es decir, inquina antidemocrática”. Barco, J. L., “La democracia vacía”, incluida como introducción a Ratzinger, J., Verdad, valores, poder, cit., nota 48, p. 17. 60López Calera, N. M., “Derecho y tolerancia”, Jueces para la Democracia 1992 (16-17), pp. 3, 4 y 7. 61J. Ratzinger, quien detecta este planteamiento en R. Rorty, no deja de recordar que “ni la dictadura nacionalsocialista ni la comunista consideraban inmoral y mala en sí ninguna acción”. “La libertad, la justicia y el bien. Principios morales de las sociedades democráticas”, Verdad, valores, poder, cit., nota 48, p. 37. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 53 do débil de problemático alcance. Para aquilatar dicha propuesta habría que precisar si hablamos de pluralismo o de lo que se ha dado en llamar politeísmo axiológico. Si excluimos éste, entre relativismo y pluralismo seguiría habiendo una insalvable diferencia: “mientras el segundo es humanamente necesario, el primero es humanamente insostenible, como se echa de ver en nuestras sociedades, que sólo de palabra son relativistas”.62 “La idea de que una sociedad pluralista alojará todo tipo de valor es errónea”.63 De ahí que se nos invite a asumir un “pluralismo de principio”, que, a la vez que subraya la necesidad imprescindible para la existencia humana de “la dimensión axiológica, como dimensión absoluta”, reconoce “la imposibilidad —precisamente por su carácter absoluto— de reconducirla a la univocidad lingüística y normativa, sobre un plano como el de la experiencia humana caracterizado por su estructural relatividad”.64 Lejos de todo relativismo, la tolerancia exige proponer la verdad y renunciar a imponerla; sin que ello exija, ni remotamente, obligarse a negarla o a ignorarla. Pese a todo, el recelo hacia la verdad parece equipaje obligado en algunos paladines de la tolerancia. La frase evangélica “la verdad os hará libres” los empuja instintivamente a tocar madera. Se ha llegado incluso a afirmar, como si se pretendiera volver la oración por pasiva, que más bien “la libertad nos hace más verdaderos”,65 lo cual —aparte de sonar bastante bien— no deja de ser activamente una verdad, nada incompatible con la anterior. No hay duda de que sin libertad no cabe acceso real a la verdad; meramente impuesta tendría más de postizo ortopédico que Ética civil y religión, cit., nota 18, p. 105. Delgado-Gal, recuerda a su vez que Los límites del pluralismo, Madrid, Papeles de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, núm. 21, 1995, p. 30. 64D’Agostino, F., “Diritto, pluralismo e toleranza”, Filosofia del diritto, Torino, Giappichelli, 1993, p. 172. 65Lo hizo repetidamente G. Peces-Barba en artículos de prensa como “La tolerancia: entre la verdad y la libertad”, ABC, 27 de junio de 1994, o un año después en Fundamentalismo y tolerancia, cit., nota 54. 62Cortina, A., 63A. LAICIDAD Y LAICISMO 54 de contenido asimilado. Pero para descartar la pretendida relevancia del aserto por pasiva bastaría preguntar a quienes tal afirman si —dada la clásica sinonimia entre libertad y libre arbitrio— estarían dispuestos a admitir que la arbitrariedad nos hace más verdaderos. Si la respuesta ofrecida —me consta personalmente— resulta negativa, se estaría reconociendo implícitamente la vinculación de la libertad con una verdad: la que marca su frontera decisiva con la arbitrariedad, que sería una libertad no verdadera por rechazar toda medida o norma previa. Esta vinculación de libertad y verdad no deja de aparecer, también por pasiva, como eje de la tolerancia. En efecto, a esta virtud se la tiende a relacionar con el error teórico y, sobre todo, con el mal práctico. La verdad nunca sería objeto de tolerancia sino de amor (filo-sofía); lo mismo ocurriría con el bien. La tolerancia podrá ser, en el ámbito teórico, fruto secundario de esa prudencia que nos recuerda la propia capacidad de errar; pero si dejáramos de apartarnos de lo que consideramos errado o nos sintiéramos, incluso, obligados a difundirlo, bloquearíamos todo progreso. Que la conducta sea mala, y considerada en consecuencia rechazable, se ha convertido —guste o no— en uno de los tres elementos clásicos de la tolerancia. Porque no a todos gusta: “la castiza tolerancia española. La que yo detesto. Es la tolerancia como concesión desde la verdad”, para la que “sólo se tolera lo que es malo o falso, no la Verdad o el Bien”, lo que daría paso a una “tolerancia antipática hecha de desdén y superioridad”.66 Pese a todo, quedará en pie como clave de la tolerancia “la desaprobación por lo tolerado”, porque “tolerar no es suspender nuestro juicio acerca de creencias y conductas”, ni falta de “poder de obstaculizar o prohibir”, ya que “la tolerancia nunca es la resignación del impotente, sino la restricción voluntaria del poderoso”.67 Los otros dos elementos serían que quien tolera esté, por sus competencias, en condiciones de prohibir el acto, y que renuncie 66Tomás y Valiente, F., Contra ciertas formas de tolerancia, cit., nota 55. 67F. Savater, tras la obligada referencia a John Stuart Mill, en “La tolerancia, institución pública y virtud privada”, Claves de Razón Práctica, 1990 (5), p. 30. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 55 a ello tras ponderar otros valores concurrentes a los que atribuya mayor relevancia.68 Por eso “la tolerancia, en sentido fuerte, implica permitir cosas que consideramos moralmente incorrectas”, mientras que, si no se diera esa desaprobación, más que ante la tolerancia nos hallaríamos ante la indiferencia.69 La tolerancia, sin embargo, no sólo exige ese punto de referencia razonable; implica incluso la simultánea existencia de dos, necesitados ambos de ponderación: el que empuja a considerar que la conducta sería digna de desaprobación y el que plantea la razonabilidad de una excepción. 3. La libertad como método de aplicación de la verdad A la vinculación de tolerancia y verdad le ha salido, sin embargo, un ismo al que ya hemos aludido de pasada, que tiende a provocar mala conciencia. El afán por proyectar prácticamente sobre la vida pública la verdad ¿no nos condenaría al fundamentalismo? Esta actitud de prevención no es exclusiva de puntos de partida escépticos o relativistas, sino que se denuncia también desde sus antípodas: “la Iglesia tampoco cierra los ojos ante el peligro del fanatismo o fundamentalismo de quienes, en nombre de una ideología con pretensiones de científica o religiosa, creen que pueden imponer a los demás hombres su concepción de la verdad y del bien”.70 La clave para evitar esa perversión de la proyección práctica de la verdad no sería renunciar a llevarla a cabo, sino hacerlo a partir de un reconocimiento de “la transcendente dignidad de la persona”, que lleve a utilizar “como método propio el respeto de la libertad”. Que no siempre ocurrió así es de 68E. Garzón Valdés se refiere, en efecto, como requisitos a “competencia adecuada”, “tendencia a prohibir el acto” y “ponderación de los argumentos”. “No pongas tus sucias manos sobre Mozart”. “Algunas consideraciones sobre el concepto de tolerancia”, Claves de Razón Práctica, 1992 (19), p. 16. 69Páramo, J. R., Tolerancia y liberalismo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 48 y 24. 70Juan Pablo II, Centesimus annus, 46. LAICIDAD Y LAICISMO 56 obligado reconocimiento y aporta, como “lección para el futuro”, una invitación a argumentar con convicción: “la verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad”. Nos encontraríamos ante un “capítulo doloroso sobre el que los hijos de la Iglesia deben volver con ánimo abierto al arrepentimiento”, al constatar el recurso, bajo ciertos “condicionamientos culturales del momento”, a “métodos de intolerancia e incluso de violencia en el servicio a la verdad”.71 Surge así un doble matiz de notable relevancia: el primero resalta la peculiar realidad a la que se refiere la verdad cuando se la sitúa en un contexto práctico; el segundo apunta al peculiar modo de conocimiento que dicha operación lleva consigo. Hablar de prudencia en este contexto significa rechazar dos extremos viciosos. Se descarta, por un lado, un burdo pragmatismo, que invitaría a actuar al margen de todo principio objetivo, en perfecta simetría con actitudes escépticas o relativistas en sentido fuerte. Se excluye, por otro, un doctrinarismo ‘ideológico’, convencido de que todo principio verdadero puede aplicarse mecánicamente sobre la realidad práctica, sin verse en absoluto condicionado por las peculiaridades derivadas de su historicidad o de su contingencia; no sólo se cuenta para cada caso con una única respuesta verdadera, sino que —en forzado dilema— admitir más de una equivaldría a negar la verdad de todas suscribiendo el credo relativista. La libertad, por el contrario, no es sólo una condición para el acceso teórico a la verdad, sino que será siempre e inevitablemente el camino —o “método”— obligado para su proyección práctica. La verdad práctica, sin renunciar a los principios objetivos que la hacen verdadera, es siempre una verdad por hacer, que cobra su sentido en una circunstancia histórica y problemática determinada. Parece obligado derivar de ello que por sí sola “ninguna doctrina del derecho natural está en condiciones de proporcionar criterios para la praxis política, o sea, sobre medios”; ya que “sin filosofía política (y también económica), derivar conclu71Juan Pablo II, Tertio millenio adveniente, 35. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 57 siones práctico políticas de los principios de derecho natural se convierte fácilmente en empresa arbitraria” .72 Es obvio que una verdad que, sin dejar de ser tal, está ‘haciéndose’ implica un peculiar modo de conocimiento, que no cabe identificar con aplicaciones simplistas, sean de orden ‘técnico’ o silogístico. Entre otras cosas, porque el conocimiento de la verdad práctica sólo se adquiere en la medida en que el propio sujeto cognoscente se implica en el proceso de su realización; en dicha “praxis” el conocer y el hacer se hacen inseparables.73 No se trata, sin duda, de asumir una teoría de la doble verdad, ni tampoco de la doble ética (como a la que parece invitar la distinción weberiana entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad). Se trata de reconocer que las cuestiones de orden práctico tienen un carácter peculiar, por lo que sería un error pretender resolverlas de manera mecánica, mediante la aplicación de recetas prefabricadas. Un principio verdadero, proyectado sobre la práctica en contextos distintos y cambiantes, es lógico que dé lugar a una pluralidad de soluciones, ‘verdaderas’ todas ellas en la medida en que le sean tributarias. 4. Los nuevos ídolos del foro Esa libertad, que —por exigencias éticas— debe servirnos de método para la plasmación práctica de la verdad, se ve hoy sin embargo entorpecida en su despliegue por el juego de algunos tópicos arraigados, que no tienen nada que envidiar a los ídolos que denunciara Bacon. Entre ellos podría llevarse la palma el laicismo, que tras erigirse como tal en nombre de la iconoclasia se arroga inconfesadamente prerrogativas de credo confesional. De ahí que no se admita que quepa “diferenciar laicismo y laicidad”, esgrimiendo para ello como parámetro adecuado que resultaría tan rechazable 72Rhonheimer, M., “Perchè una filosofia politica”, Acta Philosophica, 1992 (1/2), pp. 249 y 251. 73De ello me he ocupado en ¿Tiene razón el derecho? Entre método científico y voluntad política, 2a. ed., Madrid, Cortes Generales, 2006. 58 LAICIDAD Y LAICISMO como “si alguien se empeñara en matizar la diferencia abismal” entre “el liberalismo y la libertad o el socialismo y lo social”.74 Valga como réplica la necesidad de distinguir entre una “ética laica”, que “a diferencia de la religiosa y de la laicista, no hace ninguna referencia explícita a Dios”, y la “ética laicista”, que “propone extirpar la religión como un paso indispensable para la realización de los hombres”: por lo que “mal puede admitir un pluralismo en el que quepan las éticas religiosas, ya que a su juicio deberían ser eliminadas a la corta o a la larga”.75 Justificada estaría una actitud de recelo hacia el juego de planteamientos de trasfondo religioso, si éstos pretendieran proyectarse en el ámbito de lo público esgrimiendo argumentos de autoridad, ajenos a las reglas del discurso civil. Más aún si ignoraran la ya señalada frontera entre las exigencias éticas que cada cual puede asumir en su intimidad —para no renunciar a su búsqueda de un perfeccionamiento personal— y las que inevitablemente han de acabar imponiéndose en el ámbito público, para que resulte viable una convivencia colectiva que no imposibilite —por inhumana— aquella búsqueda. Los clásicos de la tolerancia no dejaron de abordar estas cuestiones, asumiendo ya de modo incipiente prejuicios que tenderían a consolidarse. De Locke, por ejemplo, se ha dicho que trataba a las iglesias como meras asociaciones privadas, como un club inglés, entre otros muchos, destinadas a confluir en el ámbito ecuménico del Estado, cuyo credo jurídico es el único dogma, ante el que no cabrá tolerancia alguna. Pretendía con ello “hacer de las creencias religiosas asunto estrictamente privado”, por lo que acabaría por legitimar “la exclusión de los católicos, de los musulmanes y de los ateos”, dando paso a “una tolerancia muy selectiva” propia de “un Estado frágil que aún no es capaz de impartir la bendición urbi et orbi”.76 No en vano de él se recordará 74El ex diputado socialista V. Mayoral Cortes, “El laicismo en la sociedad actual”, Claves de Razón Práctica, 1992 (19), p. 36. 75Cortina, A., La ética de la sociedad civil, cit., nota 18, pp. 144 y 145. 76Martínez García, J. I., “La tolerancia de Locke: una religión de Estado”, Derechos y Libertades, 1995 (5), pp. 52-54 y 60. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 59 su convencimiento de que “las promesas, convenios y juramentos, que son los lazos de la sociedad humana, no pueden tener poder sobre un ateo”.77 Se considera civilmente indispensable la religión, pero ha surgido ya el intento de trazar una frontera privado-público, que no se apoyaría en el alcance real (individual o común) de los bienes que suscitan exigencias éticas, ni por tanto en la finalidad por ellas perseguida, sino sólo en su denominación —eclesiástica o estatal— de origen. Voltaire, a su vez, considera preferible para el hombre ser “presa de todas las supersticiones posibles, con tal de que no sean fuente de delitos, que vivir sin religión”, dado que “tiene siempre necesidad de un freno”; pero recelará también de la presencia pública de lo religioso.78 Resulta menos explicable —prejuicios aparte— que hoy se reproduzcan actitudes similares. La memoria histórica puede, sin duda, justificar iniciales recelos, pero no parece legítimo convertirlos de modo apriorístico en rígidos anatemas. No parece pecar de irenista quien apunta que “Locke, modelo a un tiempo de religiosidad y antidogmatismo, supo ver con lucidez que la religión era un peligro para la paz y el orden público”; la receta laicista le parecerá coherente: conviene separar las funciones de la religión y de la política: aquélla es un asunto privado, de convicciones personales, mientras que la política es pública.79 Se aventurará en consecuencia que el creyente entra con dificultad en el mercado de la opinión: “necesita la fe para 77Ortiz-Ibarz, J. M., Qué leyes obedecemos? Así pensó John Locke, ibidem, pp. 70 y 71. Tampoco V. Camps deja de anotar este rechazo de la increencia: para Locke, “el ateo no era fiable”, Virtudes públicas, 2a. ed., Madrid, Espasa, 1990, p. 87. 78Al respecto el estudio de Ocáriz, F., Voltaire. Tratado sobre la tolerancia, Madrid, Emesa, 1979, p. 60. Para A. Cortina si Voltaire no concibe “un Dios implicado en el mundo y en la historia”, es porque “para una razón llevada de un iluminismo extremo, que Dios se haga hombre es incomprensible, por humillante”. “Un mundo que termina”, ABC, 21 de noviembre de 1994. 79Camps, V., Virtudes públicas, cit., nota 77, p. 82. LAICIDAD Y LAICISMO 60 ser él, y en cierto modo antepone lógicamente la cuestión de la fe a su condición de agente racional”, lo que le convertiría en “un agente social muy complicado”. 80 Tan interesante dictamen podría invitar a ponerse en guardia respecto a previsibles argumentos de autoridad, o ante presumibles displicencias a la hora de rebatir los argumentos en juego. Menos legítimo sería que llevara a bloquear de entrada todo posible diálogo, o incluso a trucarlo, descalificando cualquier argumento que el creyente pudiera utilizar, tratándolo de antemano como irracional por su simple conexión próxima o remota con instancias religiosas. Tal actitud resultaría por lo demás especialmente inadecuada a la hora de tratar a los católicos, dado que la misma doctrina que profesan aspira a asumir unas exigencias éticas cognoscibles sin necesidad de revelación sobrenatural, abiertas por definición a la argumentación racional. Tal actitud es muy distinta a la de confesiones religiosas que, por vincular la ética a una ley divinopositiva a la que sólo cabría acceder por la fe, tienden inevitablemente a hacer de la conversión personal indispensable condición de entendimiento, con lo que hacen por demás superflua toda argumentación. Es precisamente en este ámbito argumentativo donde unas y otras deberán ser puestas a prueba. Problema colateral es el de la importancia que se reconozca a la autonomía moral a la hora de forjar la propia personalidad. Hay quienes llegan a considerar que “no son autónomos los sujetos que obedecen órdenes o son leales a determinada causa”.81 Por más que dicho criterio resulte discutible, podría si acaso justificar muy respetables valoraciones personales sobre la calidad moral de dichas actitudes, e incluso llevar decididamente a no compartirlas. A lo que no autorizaría en buena lógica es a descalificar, sin mayor discurso, argumentos que —sea cual sea la actitud personal en que se sustenten— se aportan al debate púLos límites del pluralismo, cit., nota 63, pp. 44 y 45. de ello acta Páramo, J. R., Tolerancia y liberalismo, cit., nota 69, 80Delgado-Gal, A., 81Levanta p. 79. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 61 blico. De lo contrario, se daría inevitablemente paso a un proceso inquisitorial, después del cual sólo aquellos cuya intimidad moral resulte favorablemente evaluada estarían en condiciones de ser reconocidos como ciudadanos. Se estaría así mezclando indebidamente el ámbito de la intimidad y el del debate público, incurriendo en flagrante intolerancia. Si las propuestas aportadas al debate social no se contrastan por su consistencia argumental, sino que —en nombre de la neutralidad de lo público— se utilizan como filtro discriminador un supuesto origen religioso, habríamos legitimado un curioso sistema neutralizador. No cabe ignorar que estaría entrando en juego un descalificador argumento de autoridad, ya que “la obsesión por las denominaciones de origen supone que en un juicio importa menos lo que se dice que quien lo dice”.82 Resultarían vetadas —no en nombre de la libertad religiosa, sino de la necesidad de liberarse de la religión, como se dijo con envidiable sinceridad—83 las aportaciones de los creyentes de cualquier confesión; o quizá únicamente las de los creyentes en la mayoritaria, por ser a fin de cuentas la única públicamente relevante. Nos veríamos, a la vez, obligados a adentrarnos en la conciencia de los ciudadanos creyentes (¿habrá realmente algún ciudadano del que quepa afirmar que no ‘cree’ en algo?), para exigirles que en todo lo que tenga pública trascendencia se limiten a elegir entre propuestas libres de toda sospecha, homologadas por los ‘neutrólogos’ de turno. Esto equivaldría a conferir rango jurídico-constitucional —en contra de la letra de la propia Constitución, en el caso español—84 a un entendimiento de lo religioso como mero 82Innerarity, D., “La tolerancia y sus equívocos amigos”, El País, 14 de junio de 1995. 83K. Marx, al quejarse, como síntoma del carácter truncadamente “ideológico” de los derechos humanos burgueses, de que “el hombre no se liberó de la religión” sino que “obtuvo la libertad de religión” “Zur Judenfrage”, MarxEngels Werke, Berlín, Dietz, 1969, t. I, p. 369. 84El artículo 16 prevé, al margen de todo confesionalismo, relaciones de cooperación entre el Estado y las confesiones socialmente relevantes, aceptadas de mal grado desde el laicismo; cfr. Prieto Sanchís, L., quien por aquel 62 LAICIDAD Y LAICISMO postizo para uso doméstico y no como dimensión antropológica radical. Tal disyuntiva reviste, sea cual sea la solución que se le ofrezca, una inevitable dimensión “confesional”. Se ignora llamativamente que quien no cree que la verdad exista difícilmente tendrá motivo alguno para buscarla e intentar llevarla a la práctica. De ser coherentes, los que así razonan se verían abocados a la parálisis intelectual y a la atrofia ética, lo cual afortunadamente no suele ser el caso. Por lo demás, se excluye así de manera maniquea la obvia posibilidad de que, sin renunciar a la búsqueda y profundización en la verdad, haya quienes intenten que sus exigencias lleguen a encontrar proyección pública, enriqueciendo la vida democrática, a través precisamente de una argumentación rigurosa y tolerante, siempre atenta al razonamiento ajeno. Parece más razonable que demos paso a un generoso ámbito de tolerancia civil, sin argumentos de autoridad, pero también sin soterrados anatemas contra quienes buscan la verdad (convencidos de que existe) y se esfuerzan por proyectarla en la convivencia social, intentando hacerla más humana. De lo contrario, ante tantos problemas públicos que exigen respuestas éticas, nos veríamos abocados a una intolerante paradoja: sólo podrían intervenir en el debate los convencidos de que lo que proponen no es verdad. 5. La frontera de lo intolerable Pocos negarán, a estas alturas, que resulta inconcebible imaginar a la tolerancia disociada de la libertad. No vendrá mal, por tanto, insistir en que no menos imaginable sería una tolerancia desvinculada de la verdad. Ya vimos que dos de sus ingredientes resultan ininteligibles sin referencia a unos criterios objetivos: el entonces entendía que ello podría “condenar al ostracismo a todas las demás. Lo cual no sólo puede reputarse discriminatorio, sino que representa también un virus que esclerotiza el desarrollo de la conciencia crítica y, por tanto, la participación consciente en la vida política”. “Igualdad y minorías”, Derechos y Libertades, 1995 (5), pp. 127, 136 y 150. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 63 previo carácter reprochable o erróneo de la conducta u opinión a tolerar, y el principio ético que lleva, sin embargo, a no rechazar tal conducta u opinión personal. Entrará ahora en escena un tercer elemento, estrechamente vinculado a los anteriores. Los más dispares autores coinciden sintomáticamente a la hora de suscribir que la tolerancia no puede nunca ser indiscriminada: no cabe tolerar lo intolerable. No resulta nada complicado esbozar una antología: “El problema de crear una verdadera cultura de la tolerancia es fijar los límites de lo tolerable”.85 “La tolerancia empieza a ser una debilidad cuando el hombre comienza a tolerar cosas intolerables, cuando empieza a tolerar el mal”.86 “Un simple sentido común nos dice que no todo puede ser tolerado. Por ejemplo, no se puede tolerar que una determinada religión sacrifique niños a sus dioses”.87 “Unas políticas sin escrúpulos para invocar razones étnicas —o históricas— de dominación: eso debiera ser lo intolerable. Mientras no le pongamos límites a la tolerancia, mientras transijamos con todo lo que no nos afecta personalmente, será difícil erradicar actitudes que sólo en teoría son anacrónicas”.88 “Lo que no puede tolerarse es que no se respete a las personas. Lo que no puede tolerarse es que se tomen decisiones que les afectan sin tenerlas significativamente en cuenta. Y esta ‘intolerancia’, a mi entender, es irrenunciable”.89 Ello implica un tercer punto de referencia objetivo: junto al que fundamentaba el inicial rechazo y el que justificaba que —aun teniendo competencia para hacerlo— no se lo llevara a cabo, surge el que establece esa frontera más allá de la cual la tolerancia perdería todo sentido. 85Navarro Valls, R., “1995, año de la tolerancia”, El Mundo, 31 de diciembre de 1994, a propósito del proyecto de Declaración sobre la Tolerancia elaborado por encargo de la UNESCO. 86Havel, V., ABC Cultural, 5 de mayo de 1995. 87López Calera, N. M., Derecho y tolerancia, cit., nota 60, p. 4. 88Camps, V., “La tolerancia posmoderna”, ABC Cultural, 30 de junio de 1995. 89Cortina, A., La ética de la sociedad civil, cit., nota 18, p. 99. LAICIDAD Y LAICISMO 64 El relativismo fuerte, propio de las éticas no cognotivistas, se ve de nuevo obligadamente descartado, si se suscribe una neta distinción entre tolerancia e indiferencia, convencidos de que “el problema fundamental es determinar los límites de lo intolerable, pues la tolerancia no puede confundirse ni con la simple indiferencia ante lo que ocurre a nuestro alrededor ni con la indulgencia cómplice con crímenes y desafueros”.90 Lo mismo ocurrirá con las ya aludidas invitaciones a tomarse con blanda frivolidad todo lo relativo a los valores a implantar en la convivencia social, dentro de un artificial dilema que no concebiría término medio entre pensamiento ‘débil’ y fundamentalismo. Si nada fuera verdad ni mentira no tendría sentido tolerar un error (convertido en imposible por definición) ni cabría desaprobar nada (¿con qué fundamento?), que mereciera luego ser tolerado superfluamente (porque nada sería intolerable). Precisamente porque existe la verdad, y se reconoce que unas proposiciones teóricas —o unas actitudes prácticas— se le acercan más y otras menos, tendrá sentido hablar de lo tolerable, y de lo en todo caso intolerable. Mill convirtió en clásica frontera de lo tolerable el daño a tercero. Todo ejercicio, teórico o práctico, de la libertad debía ser permitido, salvo que lesionara bienes de terceros. Esto lleva al rechazo de todo paternalismo; de toda actitud que llevara a prohibir a alguien, por su propio bien, determinadas conductas u opiniones. Queda, no obstante, implícitamente abierto un doble interrogante: qué entendemos por bienes o derechos y a quién cabe considerar como tercero. A la hora de darle respuesta, toda una antropología entrará en juego. El planteamiento individualista —eje de la tradición anglosajona y colonizador hoy de todo el ámbito occidental— tiende a considerar los derechos, no como expresión de la sociabilidad natural y de la paridad ontológica de los hombres,91 sino como F., La tolerancia, institución pública y virtud privada, cit., nota 67, pp. 30 y 31. 91Al respecto nuestros trabajos incluidos en Derechos humanos y metodología jurídica, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 127-168, y, en concreto, las referencias a Sergio Cotta en p. 155. 90Savater, LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 65 esferas de acción blindadas a la injerencia de los otros y muy especialmente del Estado, tercero por excelencia. Por otra parte, la visión atomística de la sociedad, como mero mecanismo de sincronización de aislados individuos independientes, sin otras mutuas obligaciones que las derivadas de pactos expresos, llevará fácilmente a negar al otro la condición de tercero. Cualquier intento ajeno de defender un bien jurídico, más allá de los propios derechos individuales, se rechazará como intolerable imposición. Quien se empeña en que yo libere a mi esclavo o deje nacer al feto no defendería ninguno de sus derechos individuales, sino que pretendería imponerme agresivamente una convicción personal limitando abusivamente mi libertad. En realidad, los derechos que esgrime “tienen por función neutralizar preferencias externas, o sea, preferencias acerca de cómo deben vivir los demás”.92 A falta de sociabilidad natural, nada hay que faculte a convertirse en tercero habilitado para defender los derechos de aquellos que no los hayan visto contractualmente reconocidos. Cualquier bien jurídico no reconocido como derecho no merecerá respeto obligado; quien se empeñe en que se imponga jurídicamente se verá rechazado por intolerante. Las implicaciones éticas de todo intento de delimitación del ámbito de lo jurídico nos llevarán a recordar, en un doble sentido, la existencia de una delimitación moral del derecho. En un primer sentido, surge la necesidad de deslindar el ámbito de lo jurídico —que ha de aspirar, modestamente, a garantizar una pacífica convivencia, especialmente atento a que la sociedad no quede bajo mínimos— respecto a la moral —que, más ambiciosa, nos invita a buscar máximos de felicidad o perfección. Resucita así la alusión a lo privado y lo público, a la hora de decidir qué dimensiones de la conducta humana deberán o no ser objeto de control jurídico. El individualismo, como hemos visto, tenderá a “privatizar” bienes jurídicos básicos —como la vida del no nacido o el derecho universal a disponer de bienes sufi92Lo detecta en el planteamiento de R. Dworkin, Páramo, J. R., Tolerancia y liberalismo, cit., nota 69, p. 85. 66 LAICIDAD Y LAICISMO cientes para el propio sustento...— dejando al altruismo moral su posible respeto. El totalitarismo convertirá a la persona en mera materia prima de lo público, negándole el derecho a excluir del control jurídico aspectos tan íntimos como las creencias religiosas o la vida familiar. Surge así un segundo sentido de la delimitación moral del derecho. No se trata sólo de que haya que huir de una simplista identificación entre lo moral y lo jurídico, sino de que todo intento de trazar el límite entre ambos —estableciendo qué ingredientes morales han de verse protegidos por el derecho y cuáles no— se apoyará inevitablemente en un juicio ético. No será —paradójicamente— posible, sin adentrarse en la moral, delimitar moral y derecho. 6. Tolerantes de verdad Llegada la hora de concluir, todo invita a poner en cuestión forzados encadenamientos de dilemas que emparejarían, por una parte, relativismo axiológico, neutralidad de lo público y laicismo —que se identificarían indisolublemente con la actitud tolerante—, inevitablemente enfrentados, sin posible término medio, a objetividad axiológica, traslado de convicciones a lo público y fundamentalismo religioso. El balance sería bien diverso: el relativismo ético, si se toma en serio, resulta incompatible con la tolerancia; la delimitación de lo públicamente relevante nunca es neutral; el laicismo, que arrincona a la plural mayoría creyente, se convierte paradójicamente en confesional y fundamentalista. Sólo criterios axiológicos objetivos, por problemática que resulte su captación práctica, permiten fijar la triple frontera (recusable, tolerable, intolerable) que la tolerancia lleva consigo. El obligado traslado de convicciones a lo público —sin el que el derecho resulta ininteligible— ha de estar abierto a todo el que se preste a argumentarlas razonadamente. Cada cual debe aportar sus propias convicciones, sin que nadie pueda arrogarse legitimación alguna para dar paso a LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 67 prácticas inquisitoriales; sea para hacer posible la imposición al modo integrista de determinadas convicciones religiosas, sea para excluirlas amparándose en una truncada neutralidad laicista. Tolerancia y verdad acaban reconciliándose, a la vez que su centro de gravedad se desplaza del ámbito gnoseológico de la teoría del conocimiento al ámbito práctico de las actitudes éticas y políticas. Ser tolerantes no es desembarazarse de la verdad y el bien, para poder así ignorar plácidamente el error y el mal. Ser tolerantes es ser capaz de ver en el otro siempre a una persona, portadora de intangible dignidad, sea cual sea el juicio que sus opiniones o sus conductas merezcan. Sólo desde ese punto de partida cabrá ser tolerante con la persona a la que consideramos errada, sin sentirnos por ello obligados a propalar el error —si se encontrara en minoría— para restablecer forzados equilibrios. Sólo así cabrá ser tolerante con el que actúa mal, sin vernos inevitablemente obligados a despenalizar indiscriminadamente conductas convirtiéndolas en derechos. No es de extrañar, por ello, que la tolerancia se convierta —retóricas aparte— en flor exótica. En sociedades progresivamente interculturales, de poco servirán las invocaciones al pluralismo si faltan puntos de apoyo para superar el miedo a la diferencia, ya que a la hora de la verdad, “las sociedades pluralistas, tolerantes, de Occidente, nos proponen una muy concreta forma de vida”.93 Descubrir, tras la inmediatez del otro y del diferente, la paridad ontológica de la persona, exige trascender lo físicamente aparente (raza, sexo, cultura...), y no parece estar el ambiente para metafísicas y trascendencias; pero hacia ellas habrá que orientarse, si se quiere ser tolerantes de verdad. 93A. Delgado-Gal, escéptico sobre la posible existencia de una “naturaleza humana”, entiende que “el multiculturalismo se concilia mal con la estructura democrática, que el pluralismo de los valores es una forma de cultura, y que esta forma de cultura tiene a su vez sus límites”, Los límites del pluralismo, cit., nota 63, pp. 49, 5, 13 y 20. IV. ÉTICA CIVIL Y TOLERANCIA* Quizá conviniera ante todo recordar algunos tópicos que se manejan con frecuencia al abordar este problema; para facilitar su análisis los plantearé como dilemas excluyentes. Aludiré a cinco de ellos, para ver en qué medida la tolerancia nos obligaría a optar por uno u otro de los polos de esas diversas tensiones. El primero de los tópicos nos invita a contraponer ética pública y ética privada; las convicciones que cada cual asuma en su intimidad, en el recinto de lo que a veces se llama “privacidad”, y lo que cabría considerar de curso social en el ámbito de lo público. El segundo tópico plantearía como dilema el reconocimiento de una objetividad ética —habría contenidos éticos objetivos— y la necesidad de asumir, como punto de partida inexcusable, el relativismo: admitir que, en cuanto a contenidos éticos se refiere, nada es verdad ni mentira. El tercero nos llevaría a oponer un ámbito de lo público o de lo político presidido por principios éticos, mientras que en el otro extremo encontraríamos la afirmación de que la razón de Estado tiene una lógica propia que eximiría a sus actividades de dicho control. El cuarto tópico invitaría a contraponer una ética material o de contenidos a una ética meramente procedimental. Como último dilema a manejar, podríamos aludir al enfrentamiento entre la confesionalidad, que proyectaría sobre lo público los *Apertura Jornadas Universitarias del Pirineo, El Grado (Huesca), 25 de julio de 1995 (inédito). 69 70 LAICIDAD Y LAICISMO dictados de una determinada jerarquía religiosa, y el laicismo, que considera que dicho ámbito debe mantenerse absolutamente cerrado a cualquier propuesta a la que quepa atribuir origen religioso. Jugando con estos cinco tópicos nos encontraríamos en condiciones de identificar el concepto de tolerancia del que deberíamos partir a la hora de diseñar nuestra convivencia civil. Hoy mismo, mientras viajaba hacia acá, he leído algunos de los múltiples artículos de prensa publicados con motivo del Año de la Tolerancia. Uno de ellos arrancaba de la contraposición inevitable entre tolerancia y fundamentalismo; un nuevo tópico de actualidad. Ante cualquier tópico, parece aconsejable levantar —primero— acta de su existencia, para analizar —luego— si, además de tópicos, son también verdad. Sutilmente se nos invita, una y otra vez, a entender que la tolerancia obliga a asumir una serie de respuestas dentro de estos cinco dilemas de los que hemos arrancado. En el aludido en segundo lugar, la tolerancia exigiría diferenciar netamente la ética privada de la pública, prohibiendo cualquier traslado de convicciones éticas personales a este ámbito: no cabría imponer esas convicciones personales a los demás sin incurrir en una intolerancia fundamentalista. La tolerancia exigiría también partir de un planteamiento relativista, según el cual no hay nada que sea verdad ni mentira en el ámbito de la ética, como no lo habría en el del arte o, en general, en el de las emociones, los gustos o los sentimientos. Todos ellos tendrían más que ver con la voluntad, con lo que uno quiere o desea, que con realidades que podamos conocer. En tercer lugar —punto quizá más discutible, aunque creo que enlaza lógicamente con los anteriores y posteriores— la tolerancia nos llevaría a optar por la razón de Estado —plasmada en una serie de exigencias técnicas de la lógica peculiar de lo político— más que por el intento puritano y rigorista de preservar unos principios éticos, considerados tan sólidos y serios como para resultar innegociables y capaces de condicionar toda actividad en el ámbito de la cosa pública. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 71 En cuarto lugar, una actitud tolerante obligaría a que en el ámbito de lo público se sostuviera una ética meramente procedimental, sin pretender que determinados contenidos deban condicionar su regulación. Habría que limitarse a fijar unos procedimientos que nos permitan entendernos a unos y otros. Exigencia de la tolerancia sería, por último, el laicismo. El alma del fundamentalismo radicaría precisamente en el intento, indebido, de trasladar elementos religiosos del ámbito de lo íntimo al de lo público, lo que llevaría consigo unas inevitables secuelas de intolerancia, dogmatismo, integrismo etcétera, claramente escenificados hoy día en el ámbito internacional. La tolerancia, por tanto, exigiría optar por estas cinco posibilidades, descartando las otras. Fundamentalista sería, por ejemplo, empeñarse en imponer las propias convicciones privadas a los demás en el ámbito de lo público; o empeñarse en defender la existencia de una ética objetiva, como si hubiera cosas que objetivamente en el ámbito ético fueran verdad, y por ende racionalmente cognoscibles, por la vía de una posible racionalidad práctica. Lo mismo ocurriría cuando se postula una ética de contenidos y no meramente procedimental, o, por último, si se pretende que convicciones personales de raíz religiosa puedan tener reflejo en el ámbito de lo público. Desplegada esta tipología inicial, propondría por mi parte cinco afirmaciones que me parecen inseparables de la tolerancia, para someter a contraste si ella nos exigiría realmente optar por estas otras cinco posibilidades y no por las contrarias. Estas cinco afirmaciones serían las siguientes: 1o. La tolerancia es el alma o el fundamento del sistema democrático. 2o. Sólo partiendo de una frontera de lo intolerable tiene sentido la tolerancia, lo que sugiere que no es lo mismo la tolerancia que el todo vale. 3o. Si lo anterior es cierto, parece claro que resulta imprescindible contar con una ética con relevancia pública. Al fijar deter- 72 LAICIDAD Y LAICISMO minadas conductas consideradas intolerables, estamos ya aportando una serie de elementos éticos a los que reconocemos dicha relevancia. 4o. En el ámbito público resultarían imprescindibles exigencias éticas que van más allá de lo jurídico, y de su capacidad de garantizar con sanciones la frontera entre lo tolerable y lo intolerable. Para que la convivencia social resulte realmente tolerable hace falta que, además de las exigencias jurídicas, jueguen también otros elementos éticos y se vean reconocidos en la vida social. 5o. Afirmaría, por último, que las convicciones personales son un imprescindible alimento de la ética civil en una sociedad pluralista. Repasaré, pues estas cinco afirmaciones, para ver en qué medida serían compatibles con la solución propuesta a los dilemas iniciales. Que la tolerancia es el alma o fundamento del sistema democrático es algo que nadie parece poner en duda. En la Modernidad, que tanto tiene que ver con la tolerancia, surgen dos planteamientos claramente contradictorios. Por una parte, la opción por desvincular a la política de la ética. Se pretende superar la pretensión clásica de enmarcar todos los saberes prácticos dentro de la ética, que llevaba a que, en Aristóteles, ética y política llegaran prácticamente a identificarse. No sólo la política, también la economía y otros saberes prácticos, tendrían una lógica o racionalidad peculiar, por lo que no tendría sentido intentar proyectar sobre esos campos unos principios éticos previos. Tal actitud llevaría a un falta de racionalidad política, económica, etcétera, con la consiguiente ineficiencia o perturbación... Frente a esta opción, tópicamente ejemplificada en Maquiavelo, encontramos los modelos iusnaturalistas de la modernidad, convencidos de que unos principios racionales expresivos de la naturaleza del hombre deberían articular todo lo relativo a la con- LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 73 vivencia social. Se proyecta un derecho natural more geometrico, que desde esos principios fundamentales va derivando lógicamente toda una gama de consecuencias, hasta tejer un mapa de conclusiones prácticas sobre el deseable diseño de la conducta social. Baste recordar los planteamientos contractualistas, que parten de unos derechos inalienables de la persona como fundamento de las normas capaces de limitar legítimamente la libertad. En ambos casos juega un modelo iusnaturalista de fondo, apoyado en exigencias éticas vinculadas a la propia naturaleza humana, llamadas a presidir el ámbito de lo político. Se trata de una constatación muy elemental, que tiende a olvidarse. Fue la segunda opción, y no la primera, la que sirvió de fundamento al sistema democrático moderno. Nuestra democracia es un producto iusnaturalista; sea cual sea su modelo: el contractualista anglosajón o el racionalista del continente. Por el contrario, el planteamiento maquiavélico de la razón de Estado no ha desembocado en ninguna innegociable democracia, sino que tiende a considerar las formas de gobierno como factores aleatorios. Lo importante era educar a un príncipe eficaz. Es fácil adivinar la nula afinidad entre tolerancia y razón de Estado, en la medida en que ésta tiende a excluir la existencia de una frontera de lo intolerable. Hablar de tolerancia democrática significa, por el contrario, reconocer que hay actitudes, tomas de postura y conductas sociales que, por considerarse intolerables, nunca cabría legitimar. Hacerlo en nombre de una razón de Estado supondría declarar un estado de excepción, para salirse de la democracia aunque sea por una temporada. Los estados de excepción, como es sabido, están condicionados en las Constituciones democráticas por requisitos muy tasados: exigencia de una declaración formal y fijación expresa de un plazo; no cabe, pues, situarse al margen de la ética democrática de manera inconfesada ni indefinida. La razón de Estado enlaza, más fácilmente que con la democracia, con un relativismo opuesto a ella. Resulta más lógico defender la razón de Estado cuando se asume que ningún principio 74 LAICIDAD Y LAICISMO ético es verdadero ni falso, dando paso a una lógica o una racionalidad política ajena a dichos fundamentos. La tolerancia, por el contrario, se apoya en unos principios éticos condicionantes de la convivencia social, incompatibles con una razón de Estado inconfesada e indefinida. No vendrá mal otra constatación elemental. El relativista tiende a afirmar que la primera exigencia (si no la única...) de la democracia deriva del principio de las mayorías; pero la tolerancia nos recuerda que eso no es cierto. La primera exigencia de la democracia será, por el contrario, la defensa de unos derechos fundamentales, capaces —por definición— de hacerse valer contra la mayoría; contra la minoría suele resultar menos necesario... La defensa de los derechos humanos se diseña contra la mayoría. El artículo 53.2 de la Constitución española, por ejemplo, no excluyendo la posibilidad de que ambas Cámaras legislativas —Congreso y Senado— decidan unánimemente negar el contenido esencial de un derecho fundamental, dictamina que el resultado ha de considerarse nulo. Salvo que suscribamos una fe en la armonía pre-establecida —según la cual todo el mundo sería todo lo bueno que quiere ser...— sólo partiendo de una frontera de lo intolerable tiene sentido la tolerancia. La tolerancia no puede significar que todo vale; porque si todo vale la convivencia resultaría intolerable; esto ya lo decía alguien tan poco piadoso como Thomas Hobbes. O trazamos para nuestra conducta unos límites que no cabe rebasar o nos comeremos unos a otros: el hombre acabaría siendo un lobo para el hombre. Si no demarcamos jurídicamente el territorio, y dejamos que cada cual afirme su territorialidad, la convivencia se haría imposible. De nuevo se hacen difícilmente compatibles la tolerancia y el relativismo, que nos sugiere que todo puede valer. Un relativismo menos vulnerable se acogería a planteamientos historicistas: en cada momento histórico habría en efecto conductas que habría que considerar intolerables. La esclavitud en su época habría sido legítima, como en otro momento exterminar a los judíos, o LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 75 abandonar a su suerte a los bosnios, o cualquier otro atropello de los derechos humanos. Si eso es la tolerancia... Más bien sería indiferencia, e incluso una desaprensiva actitud insolidaria. Por el contrario, tolerancia no es sinónimo de insolidaridad; se la escenifica más bien como un diálogo entre personajes interesados en relacionarse con otros. La tolerancia es, pues, incompatible con el relativismo, lo que desmentiría el segundo de nuestros tópicos iniciales. La tolerancia lo que exige es proponer la verdad, renunciando a imponerla. Ahí radica la falacia del dilema inicial, según el cual o no hay verdad —relativismo— o, si la hay, la verdad acabaría necesariamente siendo impuesta: fundamentalismo. La fórmula tolerante no renuncia a proponer la verdad, aunque sí a imponerla en la medida (veremos cuál...) en que ello sea posible. Una cosa es renunciar a imponer la verdad y otra, bien distinta, negar su existencia. Si negamos la verdad, todo pierde sentido. Karl Popper, el teórico de la sociedad abierta, es un claro convencido de la existencia de la verdad. Una sociedad abierta a la verdad la busca, consciente de que su capacidad de captarla es siempre limitada, por lo que siempre hay algo que aprender del otro. Nos acercaremos más a la verdad en la medida en que intentemos argumentarla para convencer al otro. Quien convence al otro, renunciando a vencerlo con una imposición, se convence a sí mismo, al consolidar lo que ha captado de la verdad. Esto no significa que la verdad sea un conjunto de proposiciones arbitrarias que cada cual plantea a su antojo, para luego —entre todos— guisar un jugoso gazpacho. Proponer la verdad es, pues, renunciar a imponerla, pero nunca negarla como impone el relativismo. Sin verdad no hay tolerancia. La tolerancia es un modo de buscar la verdad, nunca su sustitutivo. Lo que excluye es el planteamiento presuntuoso del que se considera propietario de la verdad. Es preciso abrirse a la verdad, mantenerse receptivo, porque nunca llegaremos a adueñarnos de ella como para poder despacharla a nuestros vecinos de manera expeditiva. 76 LAICIDAD Y LAICISMO Veíamos que hace falta una frontera de lo intolerable para que la tolerancia pueda jugar; porque, si no, al final se impondrá el más fuerte. Hay autores, sin embargo, que descalifican la tolerancia por considerarla expresión de la ética de los débiles; sólo quien sabe que va a perder pedirá que se le tolere. Cuando, por el contrario, se considera imprescindible marcar un ámbito de lo intolerable se necesitan unos elementos éticos con relevancia pública. No basta con una exhortación moral, más o menos piadosa. En todos los países existe un código penal, que no es sino el núcleo duro de la ética pública de una sociedad; la protección de sus más relevantes valores éticos. Un código penal no se entiende sin unos valores éticos a los que se reconozca tanta importancia para la convivencia social como para justificar que se pueda incluso privar al hombre de la libertad; y en algunos sitios hasta de la vida, si queremos ponernos trágicos... De ahí que entre en juego el principio llamado de mínima intervención penal, que invita a reducir en lo posible las conductas a las que se adjudica ese tipo de sanción, para recurrir a sanciones más ligeras —de tipo administrativo, por ejemplo— útiles para corregir desviaciones sin llegar a la privación de libertad. En el contenido de cualquier código penal se detectan valores éticos a los que se concede tanta importancia como para incluirlos dentro de ese ámbito de mínima intervención. Si se quiere saber cuál es la ética que una sociedad hace suya, basta con examinar su código penal; qué sanción prevé para la cooperación o inducción al suicidio, que es como se refleja en el código penal español a la eutanasia, o qué sanción se prevé para quien atente contra una especie animal protegida —delito ecológico—; será muy fácil derivar de ello conclusiones. Reconocida la existencia de este código ético con proyección penal, habrá que preguntarse qué relación podría guardar con esa ética procedimental, que algunos consideran la única admisible en el ámbito de lo público. Ética procedimental podría significar dos cosas distintas. Podría tratarse de una ética sin contenidos definidos, basada en simples esquemas procedimentales; pero para LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 77 eso está el derecho procesal, como su nombre indica. El derecho penal, más que con infracciones procedimentales, tiene que ver con desafueros de particular calado. Problema distinto es que con ética procedimental no estemos aludiendo a una ética sin contenidos determinados, sino a cómo se fundamentan sus contenidos. En vez de una fundamentación de corte ontológico-metafísico, se nos propondría —postkantianamente— una de orden meramente procedimental. Es lo que nos proponen Rawls, Habermas o Apel... En todos estos autores se nos habla de contenidos, y no de que lo público pueda regularse con meras recetas procesales. Para que la convivencia sea posible es preciso, desgraciadamente, recurrir al derecho penal. No sé de ningún país que lo haya abolido, por el momento... A la hora de fijar un criterio de demarcación de los elementos éticos que han de considerarse vinculantes en lo público, hasta el punto de exigir la sanción penal, es inevitable realizar juicios de valor sobre sus contenidos. No cabía, por ejemplo, una respuesta meramente procedimental cuando el Tribunal Constitucional español se preguntó en 1985 si la vida del no nacido debía o no estar protegida penalmente. El alcance ético-material de la respuesta se hizo inevitable. Es siempre obligado abordar juicios sobre contenidos al decidir si algo es o no exigible penalmente para garantizar una convivencia humana. No cabe, como consecuencia, adoptar actitudes neutrales ante las cuestiones que afectan al ámbito de lo intolerable, al traspasarse la frontera entre una convivencia humana y otra no merecedora de tal nombre. Esto es precisamente lo que pretende todo código penal: trazar una frontera entre una sociedad donde es posible una convivencia humana y otra que se situaría bajo mínimos por tolerar lo inhumano. Para evitar esta segunda posibilidad, no duda en privar de la libertad, si necesario fuera. Ante estas cuestiones no cabe neutralidad, porque la inhibición no es neutral. A veces, desde una óptica individualista, se llega a afirmar que no tenemos más obligaciones que aquellas que hemos consentido. Lo dice la misma sentencia del Tribunal Cons- 78 LAICIDAD Y LAICISMO titucional español de 1985, cuando habla del supuesto del aborto en caso de violación. La mujer no ha consentido y, por tanto, no se le podría obligar a asumir al hijo. Curiosa afirmación. No es verdad que sólo tengamos otras obligaciones jurídicas —no hablo de las morales...— que las derivadas de un contrato; salvo que ‘privaticemos’ toda nuestra existencia, desligándonos insolidariamente de los demás. Según el propio ordenamiento jurídico español, si cuando alguien se desangra en una cuneta se pasa de largo, no se está renunciando a ejercer un virtuoso altruismo, sino que se incurre en un delito de denegación de auxilio. No cabe alegar que uno no es agente de seguros, o que —siéndolo— no lo es de la empresa con la que la víctima había suscrito su póliza. Por el mero hecho de tratarse de un ser humano en grave peligro estamos obligados a ayudarle, aunque no hayamos consentido ni deseado asumir tal obligación. Existen, pues, obligaciones jurídicas que derivan del mero hecho de ser humanos; así como somos titulares de determinados derechos por el mero hecho de ser humanos. Lo que estaría en juego no es tanto la dignidad de la víctima, sino nuestra propia dignidad, que nos exige reaccionar porque lo reconocemos como un igual. El planteamiento individualista es falaz, porque la inhibición no puede ser neutral ante determinadas situaciones. Quien pasara de largo estaría infringiendo estrictas exigencia de justicia; por más que autores individualistas anglosajones evoquen la parábola del buen samaritano, al estimar que no habría sino una obligación puramente moral. Hay, por tanto, contenidos éticos que exigen siempre respeto; y de ellos, precisamente, deriva la obligación de respetar los procedimientos. Por eso las normas procesales se convierten en derechos fundamentales. No olvidemos que la mayoría de los recursos de amparo en el derecho español buscan cobijo en el artículo 24 de su Constitución, cuya dimensión procesal no rebasaría aparentemente lo formal. Tales procedimientos se convierten en fundamentales en la medida en que garantizan la protección de contenidos éticos de peculiar relevancia; no los sustituyen, sino LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 79 que están a su servicio. Habrá, pues, que defender contenidos éticos, sin perjuicio de respetar normas procedimentales, a la hora de explicitarlos en su dimensión histórica y práctica, siempre cuestionable. Las exigencias éticas habrán de ser llevadas a la práctica, respetando unos procedimientos, por supuesto, pero sin ningún escamoteo sustitutivo. Cuarta consecuencia, por tanto: la incompatibilidad entre tolerancia y ética procedimental, si por tal se entendiera una ética que intentara prescindir de contenidos, siempre polémicos, para refugiarse en procedimientos asépticos. Hemos, sin embargo, de ir aún más allá: en el ámbito público resultan imprescindibles exigencias éticas que van más allá de lo jurídico, por más que los españoles no estén habituados a reconocerlo, sobre todo cuando asumen responsabilidades de gobierno. Me refiero a las polémicas responsabilidades políticas, que no tienen mucho que ver con el código penal, sino que están concebidas para que la frontera de la mala gestión política no se sitúe tan baja como para obligar a aquél a entrar en escena. Mientras que en el ámbito del derecho penal —al jugar el principio de presunción de inocencia— todo ciudadano privado es inocente hasta que alguien pruebe lo contrario, en el ámbito político todo hombre público se ve sometido al principio de convalidación de la confianza. Se verá, en consecuencia, obligado a ganarse día a día la confianza de sus representados, disipando de inmediato la mínima duda que sobre ella pueda cernirse. En tal caso será él quien tenga que probar persuasivamente que continúa siendo de fiar; si no lo logra, aun siendo inocente, habrá de irse a casa, donde tampoco se encontrará tan mal... Al fin y al cabo, el propio Tribunal Constitucional español da por sentado que los hombres públicos apenas tienen menos protegida su intimidad, al menos cuando entra en conflicto con el derecho ciudadano a dar y recibir información sobre asuntos de interés general. En la conducta de los hombres públicos casi nada dejará de revestir tal carácter. Afirmaciones que, referidas a un ciudadano privado, carecerían de interés, y por tanto implicarían una intromisión inconstitucional, serán procedentes si se refieren 80 LAICIDAD Y LAICISMO a un hombre público.94 De un hombre público cabe decirlo prácticamente todo; se pueden sacar a relucir todos sus trapos, para que el público pueda juzgar si los considera suficientemente limpios. Tal juicio dependerá del código (no penal, sino de ética pública metajurídica) que cada sociedad establece sobre qué conductas deben generar responsabilidades políticas. Hemos entrado de lleno bajo el principio de máxima intervención pública. Es obvio, pues, que sólo con el derecho penal no conseguiremos un ambiente social tolerable. Cuando en un país —quizá España...— a un político sólo se le puede exigir que no se convierta en criminal convicto, acaban floreciendo políticos criminales amparados en una abusiva presunción de inocencia. Sin duda, o al político se le exige algo más o acabará muy por debajo de tan precario límite; entiéndase como un fácil pronóstico... De ahí mi acuerdo con un socialista de pro, si bien de talante ‘crítico’, cuando afirmaba que la tolerancia no sirve como núcleo de una tarea educativa, aunque deba encontrarse entre sus ingredientes ineliminables; se debe educar para la tolerancia, pero “al fin y al cabo, se es realmente tolerante, no desde el vacío moral e ideológico, sino sólo desde la fortaleza que proporciona una verdadera identidad”.95 Educar sólo sobre la tolerancia supondría educar en torno al vacío. Hay que educar en torno a unas convicciones, y también en torno al imprescindible respeto a los procedimientos a la hora de proponerlas en el ámbito de público. Resulta pues incompatible la tolerancia con esa propuesta que traza un abismo entre lo público y lo privado, a la que se refería el primero de los tópicos que hemos analizado. 94De ello me he acabado ocupando cuando, ya sin escaño parlamentario, para más de uno he dejado de serlo: “De la protección de la intimidad al poder de control sobre los datos personales. Exigencias jurídico-naturales e historicidad en la jurisprudencia constitucional”, discurso de recepción, sesión del 18 de noviembre de 2008, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2008, pp. 104-108. 95Sotelo, I., “El Estado y la educación”, El País, 11 de julio de 1991. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 81 A la hora de la verdad, buena parte de la responsabilidad política consistirá en la necesidad del hombre público de someter a control la coherencia existente entre sus libres convicciones privadas y su actividad pública; si no la demuestra, difícilmente se le considerará de fiar. El mundo anglosajón no deja de ofrecer frecuentes —y, para un español, exagerados— ejemplos al respecto. La incoherencia con las propias convicciones no parece el modo más razonable de conquistar la pública confianza. En un sistema pluralista el hombre público podrá profesar lo que le parezca, pero se esperará de él que actúe en consecuencia, si no quiere defraudar la confianza de quien previó que sería coherente con sus convicciones. La gente sensata no deposita su confianza en quien, al asegurar que es neutral, se convierte más bien en imprevisible. Más que tranquilizarse al saber que está en manos de alguien que no es nada, le animará a ser algo, a comportarse tolerantemente, y a granjearse así su confianza. En un sistema democrático, las convicciones —también las religiosas...— son un decisivo alimento de la ética civil de una sociedad pluralista. Por ello hay que andarse con ojo ante las inconfesadas guerras de religión que con tanta facilidad se suelen plantear entre los latinos. Es cierto que en el sistema constitucional español —a diferencia de lo que formalmente ocurre en otros del contexto europeo— no caben planteamientos propios de un Estado confesional. Queda, pues, excluido que un ciudadano pueda acudir a argumentos de autoridad —que sólo tendrían relevancia en el ámbito de su comunidad religiosa— para dirimir debates de alcance público. Asunto distinto, y sin duda legítimo, es que nutra con ellos sus convicciones, sin ahorrarse recurrir a otros argumentos, de curso social, para que los demás compartan como modelo de conducta pública lo que le parece exigible. Quien quiera podrá reconocer una autoridad religiosa, y asumir sus planteamientos, pues está en su derecho —fundamental, por cierto—, pero tendrá que recurrir a un arsenal argumental compartible; lo que no podría es endosar a sus vecinos por decreto una actitud de la que ellos, por suerte o por desgracia, no son partícipes. 82 LAICIDAD Y LAICISMO No cabe imponer las propias convicciones a los demás, recurriendo a meros argumentos de autoridad, en una sociedad pluralista; pero no cabe tampoco montar un juicio de intenciones basado en el establecimiento inquisitorial de ‘denominaciones de origen’ rechazables, mediante la apelación a argumentaciones del tipo de: no acepto su propuesta, porque si está formulando ese modelo de conducta es, en el fondo, porque se lo ha aconsejado el cura... Vaya usted a saber cuál es, en el fondo, la raíz de los argumentos de cada cual; nadie argumenta desde cero. En una sociedad tolerante no cabe investigar el fondo de nadie; simplemente se dialoga y se argumenta. Sustituir la laboriosa argumentación por la expeditiva descalificación apoyada en juicios de intenciones es intolerancia inquisitorial. Resucitar, en homenaje a la tolerancia, métodos tan justamente denostados, no parece muy imaginativo. Más de uno, al hacerlo, confiere —quizá inconscientemente— rango confesional al laicismo, lo que no deja de resultar meritorio. Cuando se pretende expulsar de lo público toda opinión sospechosa de connivencia con lo religioso, obligándola a recluirse en la más devota catacumba, se nos está empujando hacia un inconfesado Estado confesional. Se obliga al hombre público a comportarse como si fuera laicista, que no es sino una opción religiosa determinada empeñada en expulsar de lo público a toda otra. Lo democrático es argumentar, partiendo cada cual de sus convicciones y buscando argumentos compartibles, que puedan llevar al acuerdo con otros. Así se enriquece el juego democrático, y no imponiendo sin debate ese paradójico fundamentalismo en que acaba derivando el laicismo, en su intento de prohibir que pueda decirse en público algo que resultara sospechoso de la más remota genealogía de orden religioso. En resumen, la tolerancia se nos ha mostrado emparentada precisamente con los polos excluidos en los dilemas que inicialmente detectábamos, y no en sus privilegiadas parejas. Al final, lo tolerante de verdad es tener convicciones personales y ser capaz de proyectarlas de una manera razonable sobre lo público, sin privar a los demás de sus ventajas. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 83 Ejercer la tolerancia es buscar, en su dimensión práctica e histórica, las exigencias objetivas de la ética e intentar argumentarlas de cara a los demás; es conseguir que así la política y la vida pública estén sometidas a principios éticos y no a la razón ‘de Estado’ del primer vivales que se suba al escenario. Ser tolerante sería saber argumentar una ética de contenidos, en vez de confiar en no se sabe qué procedimientos, como si nos fueran a arreglar nuestros más graves problemas sin necesidad de polémicos debates. La tolerancia nos llevará, por último, en el ámbito de lo público, a abominar de todo confesionalismo, o sea, de todo intento de imponer argumentos de autoridad, incluido —por supuesto— el argumento de autoridad laicista, según el cual no bastaría con tener razón, sino que haría falta también no dejar la más ligera sospecha de previo contacto con la esfera de lo religioso. V. LAICISMO Y RELATIVISMO* Mientras que la laicidad implica un punto de encuentro, en el que los esfuerzos racionales pueden confluir a la hora de captar de exigencias éticas y jurídicas objetivas, el relativismo condena inevitablemente a suscribir un planteamiento laicista incapaz de establecer diálogo alguno. Me anima a ocuparme del relativismo, como punto de arranque del tratamiento del laicismo, un dato adicional. Se ha producido el fallecimiento del más honesto y consecuente defensor del relativismo. Me lleva a abordar su doctrina su envidiable capacidad para llevar hasta el final, sin disimulos, las implicaciones de su punto de partida. Entre nosotros abundan, por el contrario, relativistas bienpensantes. Se acogen a un incoherente doble lenguaje para defender los derechos humanos, llamándolos fundamentales a la vez que les niegan todo fundamento objetivo; se consideran propietarios del tratamiento de tales derechos en la Constitución, que les reconoce (artículo 53) un “contenido esencial”, aunque para ellos tenga que serlo sólo relativamente. Para Rorty, “una sociedad liberal ideal es una sociedad que no tiene otro propósito que la libertad”; es decir, “hacerles a los poetas y los revolucionarios la vida más fácil, mientras ve que ellos les hacen la vida más difícil a los demás sólo por medio de palabras, y no por medio de hechos” .96 No resulta fácil poner peros a la libertad o a la poesía, ni siquiera a la revolución, si lo que se nos propone es sustituir la violencia de los hechos por el arrullo de las palabras. *Dios en la vida pública. La propuesta cristiana, Madrid, CEU Ediciones, 2008, t. I, pp. 77-81. 96Rorty, R., Contingencia, ironía y solidaridad, cit., nota 47, p. 79. 85 LAICIDAD Y LAICISMO 86 Su batalla sin cuartel tuvo en el punto de mira un triple objetivo: lo natural, lo verdadero y lo racional. Entre nosotros, no faltan fervorosos negadores de lo natural y de lo verdadero, pero no renuncian a presumir coquetamente de racionales. ¿Cuántos, y con qué coste, se atreven aún a remitirse a una naturaleza humana, capaz de fundamentar derechos o legitimar instituciones? ¿Quién no se apunta a la fobia a la verdad, sin ahorrarse pontificar que es la libertad la que nos hace verdaderos? Menuda revolución... Lo que sí llama la atención es ejercer la gallardía necesaria para, coherentemente, tomarse la razón también a beneficio de inventario. De descreídos que ridiculizan cualquier alusión a lo natural no estamos mal servidos; pero luego cantan a unos derechos humanos capaces de controlar el ejercicio del poder, sin que les importe mucho hacerlos levitar al negarles fundamento metafísico. De alérgicos a la verdad tampoco andamos mal; pero si la niegan será en nombre de una razón que han tenido a bien inventarse y sin la que nada tendría para ellos sentido. Rorty se permite el lujo de no ser bienpensante. No es de los que practica la dictadura del relativismo, imponiéndola dogmáticamente a los demás; hay que reconocer que siempre tuvo el buen gusto de comenzar por imponérsela a sí mismo. Revolucionario, sin duda... Es consciente de que con ello va a tambalearse todo el andamiaje democrático, pero tampoco esto le arredra. Quien esté dispuesto a liberarse, “gradual pero firmemente, de la teología y de la metafísica; de la tentación de buscar una huida del tiempo y del azar”, único modo de “reemplazar la verdad por la libertad”,97 habrá a cambio de reconocer que “la metafísica está inserta en la retórica de las sociedades liberales modernas”. Lo que no le parecería de recibo es prescindir de ella y seguir manejando sus frutos como si fueran algo más que retórica. Nos anima a reconocer, sin espantos, que “la democracia está ahora en condiciones de desprenderse de los andamios utilizados en su construcción”. Ya habría llegado la hora de confesar que “la distinción entre lo 97Ibidem, p. 15. LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 87 racional y lo irracional es menos útil de lo que pareció alguna vez”. Aunque calificara a su pensamiento de irónico, no se presta a apoyar la convivencia social en una razón sin verdad. “El léxico del racionalismo ilustrado, si bien fue esencial en los comienzos de la democracia liberal, se ha convertido en un obstáculo para la preservación y el progreso de las sociedades democráticas”.98 Quien quiera pues democracia que deje a la razón en paz. Por el contrario, cuando Benedicto XVI anime a convertir el plus de verdad fruto de la fe en punto de apoyo para una razón en crisis, Habermas no dudará en mostrarse de acuerdo. Algo tan actual como la sustitución, como punto de referencia ético, de una naturaleza racionalmente cognoscible por el mero sentimiento se produce en Rorty sin tapujos ni remilgos. Si contra algo invita a luchar es contra el “sentido común”; contra ese afán de tantos de tratar las “cosas importantes” con arreglo a unos principios a los que “ellos y los que les rodean están acostumbrados”. Asumamos de veras que no hay ninguna exigencia ética que desborde lo subjetivo, ni que pueda ser racionalmente captada. El desafío consiste en atreverse a considerar lo “objetivo” o lo “cognitivo” como meros “títulos honoríficos”.99 El utilitarismo de Bentham resucita así: lo éticamente decisivo no será ya preguntar al otro si “crees o deseas aquello en lo que creemos y deseamos”, sino interesarnos lisa y llanamente sobre si “estás sufriendo”. Sería ya hora de distinguir entre las únicas preocupaciones de relevancia pública, que se reducirían a “las cuestiones acerca del dolor”, y asuntos meramente privados, como el debate sobre cuál sea el “objeto de la vida humana”.100 El único modo de liberarse de la verdad es, para Rorty, liberarse a la vez de la razón y de sus obsesiones; de ese curioso afán por “llegar a un acuerdo”, por “encontrar la máxima cantidad de terreno que se tiene en común”, que es fruto típico del irresistible empeño por vincular razón cognoscitiva y deber ético. La ética 98Ibidem, pp. 63, 67, 68, 100 y 212. pp. 92 y 304. 100Rorty, R., Contingencia, ironía y solidaridad, cit., nota. 47, p. 217. 99 Ibidem, 88 LAICIDAD Y LAICISMO clásica lo intentó buscándolo en un ser, “fuera de nosotros”, o bien en nuestras propias mentes, “dentro de nosotros”, o, de la mano de la filosofía analítica, “en el lenguaje” como “esquema universal para todo posible contenido”. Y todo ese ajetreo por el inconfesado temor a que “insinuar que no existe este terreno común parece que es poner en peligro la racionalidad”.101 Rorty considera suficiente conformarse con aspirar a ser personas “unidas por la urbanidad más que por un objetivo común”; empeñadas no tanto en inventar “otra forma de conocer”, como en intentar dar paso a “otra forma de arreglárselas”.102 Demasiado coherente con el relativismo como para que no llegue a producir vértigo. Su impagable aportación es dejar en evidencia a los que se engalanan suscribiendo esos mismos puntos de partida, pero se muestran incapaces de asumir coherentemente las consecuencias. Para Rorty, liberados de la verdad, “los asesinos y violadores serbios no consideran que vulneren los derechos humanos; porque ellos no hacen esas cosas a otros seres humanos sino a musulmanes”. No ha olvidado tampoco que el propio Jefferson “fue capaz tanto de poseer esclavos cuanto de pensar que todos los seres humanos estaban investidos por su creador de ciertos derechos inalienables”. Al fin y al cabo, unos y otros “usan la expresión hombres para referirse a gente como nosotros”.103 Si no contamos con verdad objetiva alguna que pueda llevarnos a percibir justamente la realidad, ¿para qué condenarnos a un hipócrita doble lenguaje...? Habría llegado la hora de admitir que “la emergencia de la cultura de los derechos humanos no parece deber nada al incremento del conocimiento moral y en cambio lo debe todo a la lectura de historias tristes y sentimentales”. Habría llegado la hora de “superar la idea de que el sentimiento es una fuerza muy débil y de 101Ibidem, pp. 288 y 289. R., La filosofía y el espejo de la naturaleza, Madrid, Cátedra, 1983, pp. 290, 321 y 322. 103Rorty, R., “Derechos humanos, racionalidad y sentimentalidad”, De los derechos humanos. Las conferencias Oxford Amnesty de 1993, Madrid, Trotta, 1998, pp. 117 y 118. 102Rorty, LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 89 que se requiere algo más fuerte. La idea de que la razón es más fuerte que el sentimiento”.104 Si sólo estamos en condiciones de digerir un pensamiento débil, seamos lo suficientemente sensatos para intentar al menos arraigar sentimientos fuertes. Los bienpensantes no suelen, sin embargo, conformarse con compartir la fe de Rorty en la poesía como instrumento de convivencia. Si queremos jugar a liberarnos de la verdad, juguemos; pero tengamos la honestidad intelectual de depositar cuidadosamente a la razón en el museo. Programa ya tenemos; nos lo brindó el propio Rorty: “concebir como fin de una sociedad justa y libre el dejar que sus ciudadanos sean tan privatistas, irracionalistas y esteticistas como deseen, en la medida en que lo hagan durante el tiempo que les pertenece, sin causar perjuicio a los demás y sin utilizar recursos que necesiten los menos favorecidos”.105 El problema será, una vez aparcada la verdad, cómo determinar quiénes son “los demás”, o cómo identificar a “los menos favorecidos”. Todo parece quedar remitido a un nuevo sentido común meramente sentimental, en el que habrá que ver qué sitio acaba quedando para el extranjero, para el aún no nacido o para el enfermo terminal. De poco sirve dar por sentado que “todos tenemos la insoslayable obligación de hacer decrecer la crueldad”, si a continuación la honestidad intelectual obliga a reconocer que “es difícil imaginar la formulación de una ética semejante sin alguna doctrina acerca de la naturaleza del hombre”;106 pero esto es precisamente lo que se trataba de desterrar... Rorty, consecuente hasta el final, renunciará incluso a convertir el relativismo en un absoluto inconfesado: Para él, “decir que debiéramos excluir la idea de que la verdad está ahí afuera esperando ser descubierta no es decir que hemos descubierto que, ahí afuera, no hay una verdad”.107 104Rorty, R., Derechos humanos, racionalidad y sentimentalidad, cit., nota 103, pp. 125 y 132. 105Rorty, R., Contingencia, ironía y solidaridad, cit., nota 47, p. 16. 106Ibidem, p. 106. 107Ibidem, p. 28.