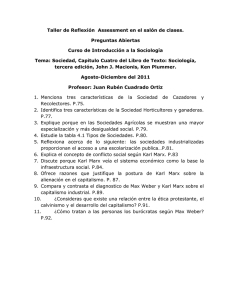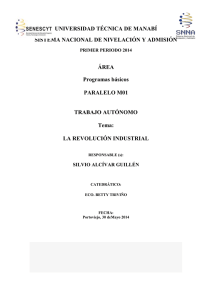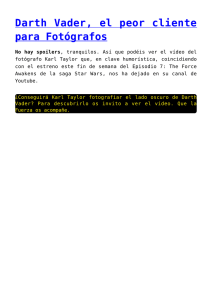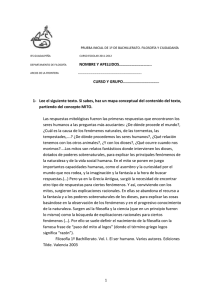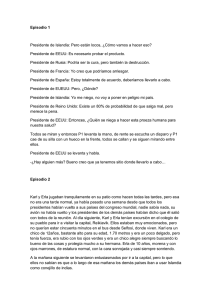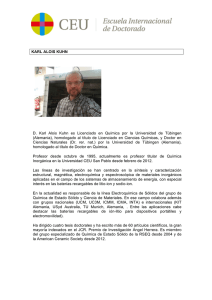OBRAS COMPLETAS – FRANZ KAFKA
Anuncio
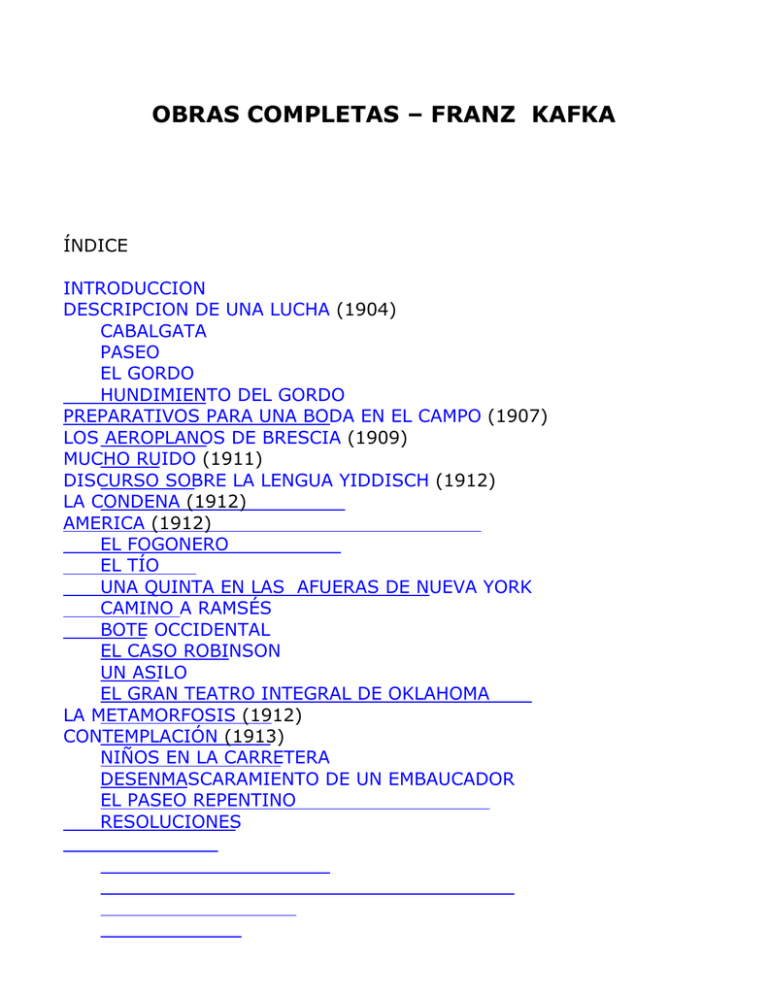
OBRAS COMPLETAS – FRANZ KAFKA ÍNDICE INTRODUCCION DESCRIPCION DE UNA LUCHA (1904) CABALGATA PASEO EL GORDO HUNDIMIENTO DEL GORDO PREPARATIVOS PARA UNA BODA EN EL CAMPO (1907) LOS AEROPLANOS DE BRESCIA (1909) MUCHO RUIDO (1911) DISCURSO SOBRE LA LENGUA YIDDISCH (1912) LA CONDENA (1912) AMERICA (1912) EL FOGONERO EL TÍO UNA QUINTA EN LAS AFUERAS DE NUEVA YORK CAMINO A RAMSÉS BOTE OCCIDENTAL EL CASO ROBINSON UN ASILO EL GRAN TEATRO INTEGRAL DE OKLAHOMA LA METAMORFOSIS (1912) CONTEMPLACIÓN (1913) NIÑOS EN LA CARRETERA DESENMASCARAMIENTO DE UN EMBAUCADOR EL PASEO REPENTINO RESOLUCIONES LA EXCURSIÓN A LA MONTAÑA DESGRACIA DE SOLTERO EL COMERCIANTE CONTEMPLACIÓN DISTRAÍDA CAMINO A CASA TRANSEÚNTES EL PASAJERO VESTIDOS LA NEGATIVA REFLEXIONES PARA JINETES LA VENTANA A LA CALLE EL DESEO DE SER PIEL ROJA LOS ÁRBOLES DESDICHA EL PROCESO (1914) EN LA COLONIA PENITENCIARIA (1914) EL MAESTRO DE PUEBLO (EL TOPO GIGANTE) (1914) BLUMFELD, UN SOLTERÓN (1915) UN MEDICO RURAL (1916) UN MÉDICO RURAL EL NUEVO ABOGADO EN LA GALERÍA UN VIEJO MANUSCRITO ANTE LA LEY CHACALES Y ÁRABES UNA VISITA A UNA MINA LA ALDEA MAS CERCANA UN MENSAJE IMPERIAL PREOCUPACIONES DE UN JEFE DE FAMILIA ONCE HIJOS UN FRATRICIDIO UN SUEÑO INFORME PARA UNA ACADEMIA LA MURALLA CHINA Y OTROS RELATOS (1918) LA MURALLA CHINA EL ESCUDO DE LA CIUDAD DE LAS ALEGORÍAS ¡OLVÍDALO! UNA PEQUEÑA FÁBULA POSEIDÓN LA PARTIDA UNA CRUZA EL CAZADOR GRACCHUS FRAGMENTO PARA EL CAZADOR GRACCHUS UN GOLPE A LA PUERTA DEL CORTIJO EL PUENTE DE NOCHE EL TIMONEL EL TROMPO UNA CONFUSIÓN COTIDIANA EL JINETE DEL CUBO EL MATRIMONIO EL VECINO LA PRUEBA ABOGADOS REGRESO AL HOGAR COMUNIDAD EL BUITRE EL PROMETEO EL SILENCIO DE LA SIRENAS LA FATIGA DE LA MUERTE APARENTE LA VERDAD SOBRE SANCHO PANZA LA CONSTRUCCIÓN INVESTIGACIONES DE UN PERRO CARTA AL PADRE (1919) EL CASTILLO (1922) UN ARTISTA DEL HAMBRE (1923) UNA MUJERCITA UN ARTISTA DEL HAMBRE UN ARTISTA DEL TRAPECIO JOSEFINA LA CANTORA CONSIDERACIONES ACERCA DEL PECADO INTRODUCCIÓN Algunas especulaciones sobre lo kafkiano "Moles de piedra, de un negro azulado, se acercaban en cuñas hasta el mismo tren; se asomaba uno por la ventanilla y buscaba inútilmente las cumbres: allí se abrían valles oscuros, angostos, desganados, y uno indicaba con el dedo la dirección en que se perdían; allí venían anchos ríos correntosos que de prisa se precipitaban en forma de grandes olas, sobre el quebrado cauce y, arrastrando en su seno mil olitas espumosas, se volcaban bajo los puentes que el tren cruzaba, tan cerca, que el rostro se estremecía al hálito de su frescura", ¡Es quizás esta visión desolada la del paraíso entrevisto por Kafka, ese paraíso al que Karl Rossmann, el héroe de América, se resiste tan empeñosamente en penetrar, a pesar de desearlo con tanta ansiedad? ¿o quizá fuera aquel castillo "que se destacaba con limpieza allí arriba en el aire luminoso; la nieve, que se extendía por todas partes en fina capa, revelaba claramente el contorno (...) en la montaña, todo tenía un aspecto despejado, todo subía con libertad en el aire, o al menos eso parecía desde aquí"? Desde la muerte de Franz Kafka, un 3 de julio de 1924, muchas han sido las interpretaciones posibles de sus obras. En los primeros momentos del impacto de su publicación se destacaron las que veían en K. un arquetipo del hombre en lucha contra un sistema, Lucha estéril y sin esperanzas que hizo que los seudomarxistas la consideraran como "de pequeño burgués angustiado". "Dónde estaba el juez que nunca había visto? ¿Dónde estaba el Alto Tribunal al cual nunca había llegado? (...) uno de los señores cogió la garganta a K. y el otro le clavó el cuchillo a la altura del corazón, repitiendo dos veces más la operación." No faltaron las explicaciones médicas y psicológicas, unas que correlacionan el largo proceso de su enfermedad (No podía contener sus resoplidos y, de vez en cuando, tenía que pararse a descansar. Nadie lo corría" ), sobre todo en el análisis de La metamorfosis, con la lenta agonía de K., otras que ven en la interrelación padre-hijo la suma de todas las obsesiones y complejos en esos mismos personajes ("... te encontrabas enteramente absorto en el negocio, te dejabas ver sólo una vez por día, causándome así una impresión tan honda, que apenas llegó a disminuir alguna vez con la costumbre"), y que tan bien queda explicitada en Carta al padre. Es indudable que el carácter común de todas estas interpretaciones, hasta las más opuestas, consiste en hacer de las obras de Kafka "novelas en clave", buscando en ellas motivaciones religiosas, ontológicas, sociales y mitológicas. Es innegable que en la obra de Kafka hay un condimento religioso, no cabe duda que su sentimiento de la existencia tiene ciertas analogías con el pensamiento de Kierkegaard; pero su obra no puede reducirse a ser función de estas tesis, o de otras. Una novela no es una idea abstracta oscurecida con metáforas, es un mito revelador, nos arroja una nueva visión del mundo, una nueva forma de sentir lo maravilloso y lo cotidiano. En esta sociedad deshumanizada, el hombre, despojado de su particularidad, deviene una cosa impersonal y fantástica. Pero esa unidad de la creación poética y la vida no surgen por expresarse con los mismos materiales, sino porque engendran y expresan las mismas reacciones. El mundo externo e interno de Kafka son uno solo: cuando él nos habla de otro mundo deja entrever que ese otro mundo está en éste. Porque lo que le falta al mundo es también el mundo, se expresa por su negación. "Yo he asumido intensamente la negatividad de mi tiempo, que además me es muy cercano, y que no tengo derecho a combatir, pero que en cierta medida tengo el derecho de representar." Kafka no es ni un desesperado ni un revolucionario, es un testimonio iluminador. Su obra es una lucha sin esperanzas. Su única salida era penetrar en la muerte, abandonando así su particularidad. "Será a la muerte a quien me confiaré. Resto de una creencia. Retorno al padre Gran día de reconciliación." Él, que pudo a su vez ser "padre" por medio del matrimonio, no aceptó serlo, de alguna manera no podía ser "un nuevo origen de generaciones". Toda su obra es una clara búsqueda de hallar un sentido a la vida, él que era "más extranjero que un extranjero". Un miembro del gheto judío de Praga, obligado a expresarse en alemán, enfermo –lo que lo marginaba de la vida–, perdido entre el cielo y la tierra, desgajado de su contexto. Judío aislado de su comunidad, pero que siente la nostalgia de ella, la "ausencia del suelo, del aire, de la ley". Así como K. desea aferrarse a una comunidad, penetrar en la "Gracia" en un sentido teológico. Así –como lo expresa Max Brod–, El proceso y El castillo serían la Justicia y la Gracia que la Divinidad nos ofrece. "¿Hasta cuánto soportarás el silencio de la perrada? ¿Hasta cuánto lo soportarás? Esta es la pregunta vital, más allá de todas las otras." Ese silencio, ese silencio que la Cábala define como la voz de Dios, ese silencio que es una respuesta, genera una actitud común que en Kafka se expresa a través del prisma de su talento; la angustia, esa angustia que nos arrastra a la muerte, pero que nos permite la lucidez necesaria coma para diseccionar el proceso, como un médico que busca el secreto de la vida entre la carroña y los gusanos de la muerte. Kafka no es un escritor "negro". Este hombre desesperado y solitario aspira a la normalidad con todas sus fuerzas, no quiere ser excluido de la "perrada". El conflicto con el padre, no necesariamente es una muestra de las tesis del psicoanálisis, ya que, además de prefigurar los conflictos internos posteriores, resume en general la visión de una sociedad represiva y alienante, que ahoga al individuo. Es así que confiesa a Brod su proyecto de titular a toda su obra "Tentativa de evadirse de la esfera paterna", pero donde "esfera paterna" representaría en verdad a la sociedad y la religión, mejor dicho a nuestras concepciones alienantes de la sociedad y la religión. Su obra y su vida; inextricablemente ligadas, son un canto desesperado de amor y temor, de rebelión y de angustia. La fuerza y la trascendencia de Kafka deben buscarse en haber hallada una técnica para expresar y traducir en forma literaria esa angustia. "El deseo de muerte es uno de los primeros indicios que empezamos a discernir. Esta vida nos parece intolerable, la otra inaccesible. Ya no se siente vergüenza de querer morir; se implora desde la vieja celda que se odia, ser trasladado a otra nueva, que tendremos todavía que aprender a odiar." Dentro de este universo kafkiano surge un solo personaje unificador de esta realidad, intercesor entre el poder (¿Dios quizá?) y el mundo: la mujer. A ella se aferra ambigua y simbólicamente; en Kafka el enfrentamiento de dos tesis filosóficas –trascendencia o inmanencia es un drama que debe vivirse con pleno desgarramiento. Leni, la enfermera del abogado de El proceso, y Frieda, la cantinera del mesón de los señores, en El castillo, representan perfectamente este poder mediador. K. soportará todas las humillaciones, pero se aferrará a ellas con uñas y dientes, única esperanza de redención, recuperación quizá de ese período de Gracia que precedió a la Caída, ejemplificado por esa misma mujer: diosa-madre-amante. En verdad, lo que separa a Tito de Berenice es todo el peso del mundo, que se hunde en las más profundas raíces del pasado. Kafka es así una especie de Mesías negativo que revela el desorden íntimo y absurdo del mundo. "La vida se reduce a no ser más que simple existencia; no hay más drama ni lucha, sino simplemente usura de la materia, caducidad." Y así hasta la muerte, asesinado por la ausencia de Dios. Tal es el mundo interior de Kafka y sus ambigüedades. No es optimista, porque no ve ni muestra los medios para cambiar al mundo extirpando las raíces de la alienación. Tampoco es pesimista. "Yo lucho, nadie lo sabe", escribe en sus Diarios. El héroe de El proceso no se detiene hasta encontrar al juez y el de El castillo nunca ceja en su búsqueda. Sólo en la creación artística, en la construcción de! mito, Kafka intenta liberarse de las ambigüedades de este mundo. Su técnica: el arte, la creación, de hecho un desafío a la muerte. Todo artista es, a su manera, un deicida. “No es necesario que salgas de casa. Quédate en tu mesa y escucha. Ni siquiera escuches, espera solamente. Ni siquiera esperes, quédate solo y en silencio. El mundo llegará a ti para hacerse desenmascarar; no puede dejar de hacerlo, se prosternará extático a tus pies." A. LAURENT DESCRIPCIÓN DE UNA LUCHA ...la gente se mece y en la grava se pasea bajo este vasto cielo que de lomas lejanas a lejanas lomas llega. I Algunas personas se levantaron casi a las doce; después de hacer reverencias, darse las manos y decir que todo había sido muy agradable, salieron al vestíbulo por el gran portal. La dueña de la casa, en el centro, se inclinaba con volubilidad, mientras se agitaban los bonitos pliegues de su vestido. Yo, sentado a una mesita con tres patas finas y tensas, en ese momento tomaba un sorbo de mi tercera copa de Benedictine, y al beber miraba la pequeña provisión de pastelillos que yo mismo había elegido y apilado. Entonces, en la puerta de una habitación contigua apareció mi nuevo conocido, un poco agitado y desordenado; como no me interesaba gran cosa, quise apartar la mirada. Él, en cambio, se me acercó, y riéndose distraídamente de lo que me ocupaba, dijo: –disculpe que me dirija a usted, pero he estado hasta ahora sentado con mi novia en la habitación contigua desde las diez y media. ¡Esta sí que ha sido una noche, compañero! Comprendo: no está bien que se lo cuente; apenas nos conocemos. ¿No es así? Apenas si al llegar hemos cambiado unas palabras en la escalera. Con codo, le ruego que me disculpe, pero no soportaba ya la felicidad, era más fuerte que yo. Y como aquí no tengo conocidos en quienes confiar... Miré con tristeza su bello rostro arrebolado –el pastelillo de fruta que me había llevado a la boca no era gran cosa y le dije: –Desde luego que me agrada parecerle digno de confianza, pero no me interesa ser su confidente. Y usted, si no estuviese tan alterado, se daría cuenta de lo tonto que es hablar de una muchacha enamorada a un bebedor solitario... Cuando callé, se desplomó sobre el asiento y echándose hacia atrás dejó colgar los brazos. Luego los cruzó y habló en voz bastante alta: –Hace un momento Anita y yo estábamos solos en ese cuarto. Yo la besaba, la besaba, ¿entiende?, en la boca, en las orejas, en los hombros. ¡Dios mío! Algunos invitados, suponiendo una animada conversación, se acercaron bostezando. Me levanté y dije para que todos lo oyeran: –Bien; si usted lo desea voy, pero insisto en que es una locura ir al Laurenzi en una noche de invierno. Hace frío y la nieve hace que los caminos parezcan pistas de sky. Pero si se empeña... Primero me miró con sorpresa, entreabriendo sus húmedos labios, pero luego, cuando vio a los otros, muy próximos, se echó a reír y dijo al tiempo que se levantaba: –¡Oh!, el fresco nos sentará bien; tenemos las ropas transpiradas e impregnadas en humo; además, sin haber bebido precisamente con exceso, estoy un poco mareado. ¿Vamos? Buscamos a la anfitriona quien, mientras él besaba su mano, le dijo: –Me siento muy contenta; ¡parece usted tan feliz esta noche!... La bondad de sus palabras lo emocionó y se inclinó nuevamente sobre la mano; entonces ella sonrió. Tuve que arrastrarlo. En el vestíbulo había una criada que veíamos por primera vez. Nos ayudó con los abrigos y tomó una pequeña lámpara para alumbrarnos la escalera. Una cinta de terciopelo casi pegada a la barbilla rodeaba su cuello desnudo; dentro de sus ropas sueltas, el cuerpo ondulaba al precedernos con la lámpara. Sus mejillas estaban rojas; había bebido vino, y al débil resplandor que llenaba la escalera, se advertía el temblor de sus labios. Una vez abajo, puso la lámpara en un escalón, avanzó hacia mi compañero; lo abrazó y besó y lo volvió a abrazar. Sólo cuando le puse una moneda en la mano se desprendió como adormilada, abrió con lentitud la pequeña puerta y nos dejó salir. Sobre las calles vacías, uniformemente iluminadas, había una luna enorme que brillaba en el cielo ligeramente nublado y que por ello se veía más extenso. Sólo se podían dar saltitos sobre la nieve congelada. De inmediato comencé a sentirme muy despabilado. Flexioné las piernas, hice crujir las coyunturas, grité un nombre como si alguien hubiese escapado doblando la esquina; arrojé el sombrero al aire y lo recogí con jactancia. Mi compañero no se preocupaba por lo que yo hacía. Iba con la cabeza inclinada, mudo. Me extrañó; había supuesto que al sacarlo de la reunión se pondría a hablar ansiosamente. No fue así, también yo podía comportarme con más calma. Acababa de darle un golpecito animador en la espalda cuando, de pronto, dejé de comprenderlo y retiré la mano y la metí en el bolsillo del abrigo. Continuamos, pues, en silencio. Yo, atento al ruido de nuestros pasos, no llegaba a comprender cómo no me era posible conservar el paso de mi acompañante. Sin embargo, el aire era diáfano y veía, nítidamente sus piernas. Alguien nos contemplaba acodado en una ventana. Al entrar en la calle Ferdinand noté que mi compañero comenzaba a tararear una melodía de "La Princesa del Dólar"; lo hacía muy quedo, pero alcanzaba a oírlo bien. ¿Qué se proponía? ¿Ofenderme? Bien; estaba dispuesto a prescindir de la música y del paseo. ¿Y por qué no hablaba? Si no me necesitaba ¿por qué no me había dejado en paz con las golosinas, y al calor del Benedictine? Desde luego que yo no había tenido mucho interés en dar este paseo. Por otra parte, podía divertirme sin él. Regresaba de una velada, acababa de salvar del oprobio a un joven ingrato y me paseaba ahora a la luz de la luna. De acuerdo. Durante el día, en el trabajo, después en sociedad y, por la noche, en las calles, y sin medida. Un modo de vivir atolondrado... en su naturalidad. Pero mi compañero aún me seguía; hasta aceleró el paso al notar que se había retrasado. No hablábamos; tampoco podía decirse que camináramos. Me pregunté si no me convenía coger una calle lateral, ya que en el fondo no tenía ninguna obligación de pasear con él. Podía regresar a casa solo, nadie podía impedírmelo. Luego lo vería, desorientado, irse por la bocacalle. ¡Adiós, querido! Me acogerá la tibieza del cuarto, encenderé la lámpara de pie de hierro que hay sobre la mesa, y luego, ¡por fin!, me arrojaré en mi sillón, sobre la raída alfombra oriental. ¡Hermosas perspectivas! ¿Y por qué no? ¿Y después? Ningún después. La claridad de la lámpara caerá sobre mi pecho en la cálida habitación. Luego me abandonará el calor y las horas pasarán en una soledad de paredes pintadas; sobre el suelo, que en el espejo de marco dorado de la pared trasera se refleja oblicuamente. Mis piernas comenzaban a fatigarse y estaba decidido a regresar a casa de cualquier modo para meterme en cama, cuando me asaltó la duda de si, al separarnos, debía saludarlo o no. Era demasiado tímido para alejarme sin saludar y me faltaba valor para hacerlo con una simple exclamación. Me detuve. pues, y apoyándome en una pared iluminada por la luna, esperé. Mi compañero se deslizaba hacia mí por la acera, rápido, como si yo debiera recibirlo en brazos. Me hacía un guiño en señal de inteligencia, por algo qua yo probablemente no recordaba. –Qué pasa? –pregunté. ¿Qué pasa? –Nada, nada –dijo, sólo queda conocer su opinión sobre la criada que me besó en el zaguán. ¿Quién es esa muchacha? ¿La ha visto antes? ¿No? Yo tampoco. ¿Era en realidad una criada? Quise preguntárselo desde que bajamos la escalera detrás de ella. –Era una criada, y creo qua ni siquiera de las principales: lo noté por sus manos enrojecidas; cuando le di el dinero sentí la aspereza de la piel. –Eso probaría que hace algún tiempo que sirve. –Tal vez tenga razón; en la penumbra no se distinguía bien; pero al mismo tiempo su cara me recordaba a una muchacha bastante madura, hija de un oficial al que conozco. –A mí no –dijo él. –Eso no me impedirá marcharme a casa; es tarde, y mañana tengo que ir al trabajo; se duerme mal allí. Le tendí la mano. –¡Qué espanto! ¡Qué mano más fría! –exclamó. No quisiera irme a casa con una mano así. También usted debiera haberse hecho besar. Omisión, por otra parte, fácilmente subsanable. ¿Dormir? ¿En semejante noche? ¡Qué ocurrencia! Considere cuántos pensamientos felices se ahogan bajo las mantas al dormir solo y cuántos sueños desdichados arropa con ellas. –Yo no ahogo ni arropo nada –dije. –¡Bah! Déjeme usted; es un gracioso –concluyó. Comenzó a alejarse, y yo, preocupado por sus palabras, lo seguí maquinalmente. Deduje de su modo de hablar que él suponía algo que se relacionaba conmigo, algo que tal vez no existía, pero cuya mera presunción me elevaba a sus ojos. Era mejor que no hubiese vuelto a casa. Tal vez este hombre, a mi lado, con la boca humeante por el frío y pensando en criadas, se hallara en condiciones de valorizarme ante la gente, sin esfuerzo de mi parte. ¡Que no me lo malogren las muchachas! –me decía. Que le besen y le abracen, bueno; al fin y al cabo es la obligación de ellas y el derecho de él, pero que no me lo arrebaten. Cuando lo besan también me besan un poco a mí, si se quiere; con los ángulos de la boca, en cierto modo; pero si lo seducen me lo quitan. Y él debe permanecer siempre conmigo, siempre; ¿quién sino yo lo protegerá? Pero el pobre diablo es bastante tonto: en pleno febrero le dice uno: "Vamos al monte Laurenzi" y viene. Además puede caerse, resfriarse, algún hombre celoso puede salir del callejón del Correo, y asaltarlo. ¿Qué seria de mí después? Sería como proscrito del mundo. No; ya nunca se librará de mí. Mañana conversará con Ana. al principio de cosas vulgares, como es natural, pero de pronto no pudiendo contenerse dirá: "Anoche, Anita, después de la velada, estuve con un hombre, un hombre como con seguridad nunca has visto. Tiene el aspecto –¿cómo podría describirlo? – de un junco, con un pelo negro que le hace rizos en la nuca. Sobre su cuerpo pendían tiras de género amarillento que lo cubrían por completo, y que, con la calma que reinaba anoche, se le adherían al cuerpo. ¡Cómo!, Anita, ¿pierdes el apetito? Creo que la culpa es mía por habértelo contado tan mal. ¡Ah, si lo hubieras visto, caminaba con timidez a mi lado, adivinando que te amaba, lo cual, desde luego, no era nada difícil! Para no turbar mi felicidad se me adelantó durante un buen rato. Creo que te habrías reído y tal vez te hubieras asustado un poco, pero a mí me agradaba su presencia. Y, ¿dónde estabas, Anita? Durmiendo, y el África no estaba más lejos que tu cama. A veces me parecía que con la simple expansión de su pecho, se elevaba el cielo estrellado. ¿Crees que exagero? ¡No!, ¡no!, por mi alma, que te pertenece, te juro que no. Y no perdoné a mi compañero –precisamente dábamos los primeros pasos sobre el muelle Francisco ni la mínima parte de la vergüenza que debía sentir durante semejante discurso. Sólo que en aquel entonces mis pensamientos se enmarañaban, ya que el Moldava y los barrios de la orilla opuesta yacían inmersos en una misma oscuridad; a pesar de todo allí había algunas luces que jugaban con los ojos del espectador. Cruzamos la carretera hasta la barandilla del río y allí nos detuvimos. Encontré un árbol en que apoyarme. Soplaba frío desde el agua y me puse los guantes; suspiré sin motivo, como suele hacerse de noche junto al río, y de inmediato quise continuar. Pero él miraba el agua y no se movía. Luego se acercó a la barandilla y, con las piernas junto al hierro, se acodó y se apoyó la frente en las manos. ¿Y qué más? Sentí frío y tuve que subirme el cuello del abrigo. Se distendió; la espalda, los hombros, el cuello, manteniendo el busto, que descansaba sobre los brazos estirados, más allá de la barandilla. –Los recuerdos, ¿no es así? –continúe. Si ya el recuerdo es triste, ¡cómo será lo que se evoca! No se entregue a tales evocaciones, no son para usted ni para mí. Con ellas sólo se debilita la actual posición, sin consolidar la anterior que, por otra parte, ya no necesita ser consolidada. ¿Cree usted que yo tengo recuerdos? Diez por cada uno de los suyos. En este mismo momento, por ejemplo, podría acordarme de cómo estaba una vez, sentado en un banco. Era de noche y a la orilla de un río; en verano. En una noche así acostumbro a encoger las piernas y rodearlas con los brazos. Había apoyado la cabeza en el respaldo de madera y miraba las montañas nebulosas de la otra orilla. Un violín tocaba suavemente en el hotel de la playa. En ambas márgenes pasaban de vez en cuando trenes envueltos en humo brillante. Mi compañero me interrumpió, se volvió de pronto, casi como asombrado de verme todavía con él. –¡Ah, todavía podría contar mucho más! –agregué. –Piense que siempre sucede así –comenzó él. Cuando hoy salía por la escalera de mi casa para dar una vuelta antes de la reunión, me asombré de que mis manos bailaran alegremente dentro de los puños de la camisa. Me dije: "Espera, hoy ha de suceder algo. Y sucedió efectivamente." Ya había empezado a caminar cuando dijo esto; y se volvía para mirarme con sus grandes ojos, sonriente. Así estaban las cosas, pues. Podía contarme tales aventuras, sonreír y mirarme con sus grandes ojos. Y yo, yo debía contenerme para que mi brazo no rodeara sus hombros, para no besarle los ojos, como premio por poder prescindir de mí hasta ese punto. Lo peor era que ya tampoco importaba nada, que nada podía cambiar, porque yo debía necesariamente irme. Mientras buscaba afanosamente algún medio para quedarme por lo menos un rato más, se me ocurrió que tal vez mi gran estatura, al hacerle parecer más bajo, le era desagradable. Y esta circunstancia me torturó de tal forma –ya era noche avanzada y no encontrábamos casi a nadie–, que me encorvé hasta tocar las rodillas con las manos. Pero para que él no lo notara, mi posición la fui cambiando poco a poco, durante el camino, mientras trataba de desviar su atención. Incluso, una vez lo hice volver en dirección al río y le señalé los árboles de la isla de los tiradores, para que notara cómo se reflejaban los focos de los puentes. Yo no había terminado por completo, cuando, volviéndose de repente, me miró y dijo: –¿Qué le ocurre? Está usted completamente encorvado. ¿Qué le ocurre? –Muy bien –dije, con la cabeza junto a la costura de su pantalón, lo que me impedía levantar los ojos, su vista parece muy buena. –¡Vamos, vamos! Enderécese. ¡Qué tontería! –No –dije y miraba el suelo muy próximo, me quedo así. –Realmente, conseguirá que me enfade. Nos estamos retrasando inútilmente. ¡Vamos! ¡Terminemos! –¡Cómo gritas! ¡Y en una noche tan tranquila! –dije. –Como usted quiera –agregó, y después de un rato: La una menos cuarto. Evidentemente, veía la hora en la torre del molino. Yo estaba tieso como si me hubieran levantado por los pelos. Mantuve un rato los labios entreabiertos para que la excitación pudiera abandonarme por la boca. Entonces comprendí: me estaba echando. Junto a él no había sitio para mí, y si existía era inhallable. ¿Por qué –dicho sea de paso– me empeñaba en estar con él? No; sólo quería irme, y al instante, para ver a mis parientes y amigos. Y aunque no tuviera parientes y amigos tendría que arreglármelas de cualquier modo (¿de qué serviría quejarse?), y cuanto antes mejor. Junto a él ya nada podía ayudarme, ni mi estatura, ni mi apetito, ni mi mano helada. Pero si yo llegaba a opinar que debía quedarme a su lado, esa opinión sería realmente peligrosa. –Su indirecta está de más –dije. –¡Gracias a Dios que se ha enderezado! Lo único que dije es que ya es la una menos cuarto. –Está bien –dije, e introduje las uñas de dos dedos entre los dientes castañeteantes–. No necesito su indirecta y menos aún su explicación. Sólo necesito su compañía. Se lo ruego: retire lo que ha dicho. –¿Lo de la una menos cuarto? Con mucho gusto, sobre todo porque esa hora ya pasó hace rato. Levantó el brazo derecho, agitó la mano y se puso a escuchar el tintineo de sus gemelos. Ahora llegaba evidentemente el asesinato. Permaneceré pegado a él; levantará el puñal, cuya empuñadura ya sujeta en el bolsillo, y lo dirigirá contra mi. No es probable que se asombre de lo fácil que resulta todo, pero a lo mejor sí, no se puede saber. No gritaré, sólo lo miraré mientras pueda. –¿Y? –dijo. Frente a un lejano café de cristales negros un policía resbalaba sobre el pavimento como un patinador. Tropezaba con el sable, lo cogió en la mano, se deslizó un gran trecho y al final giró casi en una curva. Por fin, soltó un gritito exultante y, con la cabeza llena de melodías, volvió a hacer eses. Este policía, que a doscientos metros de un inminente asesinato se ocupaba tan sólo de sí mismo, me produjo miedo. Era el fin de cualquier modo, aunque huyera o me dejara apuñalar. Sin embargo, ¿no era preferible huir y liberarme de ese final complicado y doloroso? No veía las ventajas de tal género de muerte, pero no podía desperdiciar mis últimos instantes en averiguarlas. Para eso tendría tiempo más tarde; ahora se imponía decidirse. Y me había decidido. Debía huir aunque no era fácil. Al doblar a la derecha, hacia el puente Carlos, podía saltar a la izquierda, metiéndome en el callejón. Este era sinuoso, con portales oscuros y tabernas aún abiertas: no debía desesperar. Cuando abandonamos el arco al final del muelle para avanzar hasta la plaza de los Caballeros de la Cruz, corrí con los brazos en alto hacia el callejón. Paré frente a una pequeña puerta de la iglesia del Seminario, pues había allí un escalón con que no contaba. Hice bastante ruido, el primer farol estaba lejos, me hallaba rendido; salió en la oscuridad de una taberna de enfrente una mujer gorda con un farol; salió a ver qué había sucedido. La música del piano, en el interior, continuaba más débilmente, se conocía que tocaban con una sola mano y que el pianista se había vuelto hacia la puerta, primero solamente entornada, luego abierta del todo por un hombre de chaqueta abotonada. Escupió y estrujó a la mujer con tal fuerza, que ésta tuvo que levantar el farol para protegerlo. –No ha pasado nada –gritó el hombre hacia el interior; los dos se volvieron, entraron y la puerta se cerró. Al intentar levantarme, caí de nuevo. –Hay hielo –me dije, y sentí dolor en la rodilla. Con todo, me alegraba de que la gente de la taberna no me hubiese visto, pues de esa manera podría seguir allí hasta el amanecer. Mi acompañante habría llegado probablemente hasta el puente sin percatarse de mi alejamiento, pues llegó sólo después de un rato. No parecía sorprendido cuando se inclinó sobre mí –inclinaba solamente el cuello, como una hiena– y me acarició blandamente. Pasó su mano por mis hombros, subiéndola y bajándola y apoyó después la palma en mi frente. –Se ha lastimado, ¿no? Está helado y hay que andar con cautela. ¿No me lo ha dicho usted mismo? ¿Le duele la cabeza? ¿No? Ah!, la rodilla. Si, es muy desagradable. Pero se veía que no pensaba levantarme. Apoyé la cabeza en mi mano derecha –el codo descansaba contra un adoquín y dije: –Bien, de nuevo juntos –y como volvía a experimentar aquel miedo de antes, empujé con fuerza sus piernas, para apartarlo. –Vete, vete –decía. El tenía las manos en los bolsillos, miró el callejón vacío, luego, la iglesia del Seminario y el cielo. Por fin, el bullicio de un coche en una calle próxima le recordó presencia. –¿Por qué no habla, querido? ¿Se siente mal? ¿Por qué no se levanta? ¿No será mejor buscar un coche? Si quiere le traigo un poco de vino de la taberna. No debe continuar echado aquí con este frío. Además, íbamos a ir al monte Laurenzi. –Naturalmente –dije, y con fuertes dolores me levanté por mis propios medios. Vacilaba y tenía que mirar la estatua de Carlos IV para estar seguro de dónde me encontraba. Ni aun eso me habría ayudado si no se me hubiera ocurrido que una muchacha que llevaba una cinta de terciopelo negro en el cuello me amaba si no fogosamente, por lo menos con fidelidad. Y constituía sin duda una amabilidad por parte de la luna querer alumbrarme; por modestia iba a colocarme bajo la arcada de la torre; pero luego comprendí que era natural que la luna lo alumbrara todo. Abrí los brazos con alegría para gozar de ella por completo. Todo me resultó más fácil cuando haciendo débiles movimientos natatorios con los brazos, conseguí avanzar sin dolor y sin esfuerzo. ¡No haberlo intentado antes! Mi cabeza hendía el aire fresco y precisamente mi rodilla derecha era lo que volaba mejor; le expresé mi satisfacción con unos golpecitos. Me acordaba de que había tenido un conocido al que no toleraba bien, sin embargo lo que más me alegraba era que mi memoria fuera lo suficientemente buena como para retener tales cosas. Pero no debía pensar tanto, ya que tenía que seguir andando si no quería hundirme más aún. Con todo para que luego no se me pudiera decir que en el pavimento nadaba cualquiera, y que no merecía la pena contarlo, me levanté un rato por sobre la barandilla y nadé alrededor de todas las imágenes que encontraba. Al llegar a la quinta –justamente me sostenía con imperceptibles golpes encima de la acera–, mi compañero me tomó de la mano. De nuevo me hallaba de pie sobre el pavimento y sentía dolor en la rodilla. Mi acompañante, sujetándome con una mano y señalando con la otra la estatua de Santa Ludmila, dijo: –Siempre he admirado las manos de este ángel de la izquierda. ¡Observe qué suaves son! ¡Verdaderas manos de ángel! ¿Ha visto alguna vez algo semejante? Usted no, pero yo sí, porque esta noche he besado unas manos... Para mí ahora una tercera posibilidad de aniquilamiento. No era forzoso dejarme apuñalar, no era forzoso huir; sencillamente podía arrojarme al aire. Que se vaya al Laurenzi, no lo molestaré, ni siquiera huyendo lo molestaré. –¡Adelante con las historias! –grité. No me contento con fragmentos. ¡Cuéntelo todo, del principio al fin! Y le advierto que no toleraré que suprima ni una coma. Ardo en deseos de saberlo todo. Me miró, y yo me fui calmando. –Puede confiar en mi reserva. Cuéntemelo todo; alivie su corazón; jamás ha tenido un oyente tan reservado como yo. Y a media voz, cerca de su oído, agregué: –No tenga miedo de mí, está completamente fuera de lugar. Aún lo oí reír. –Ya lo creo, ya lo creo –dije–; no me cabe ninguna duda. Y con dedos que sustraía a la presión de sus manos tanto como me era posible, le pellizcaba las pantorrillas. Pero él no lo sentía. Entonces me dije: "¿Por qué andas con este hombre? Ni le amas, ni le odias; su dicha no tiene más objetivo que una muchacha que a lo mejor ni siquiera usa un vestido blanco. Luego este hombre te es indiferente –lo repito–, indiferente. Pero también es inofensivo, como has podido comprobarlo. Sigue, pues, con él hasta el Laurenzi, ya que te has puesto en camino en esta hermosa noche, pero déjate hablar y diviértete a tu manera, que es –dilo despacio– la mejor forma de protegerte." II ENTRETENIMIENTOS O DEMOSTRACIÓN DE QUE ES IMPOSIBLE VIVIR CABALGATA Tomando impulso salté sobre los hombros de mi compañero como si no fuera la primera vez y, hundiéndole los puños en las costillas, lo hice trotar. Cuando aminoró la marcha con visibles muestras de desagrado, llegando hasta a detenerse, le clavé las botas en el vientre para espolearlo. Dio buen resultado y rápidamente llegamos al interior de una región extensa pero inconclusa. Cabalgaba por una carretera pedregosa y bastante empinada, pero precisamente eso me agradaba y dejé que se volviera aún más pedregosa y empinada. Cuando mi cabalgadura tropezaba la levantaba de un tirón en el cuello y si se quejaba le azotaba la cabeza. En tanto, encontré saludable esta cabalgata por el aire puro, y para hacerla todavía más salvaje, hice que soplaran a través de nosotros fuertes ráfagas de viento contrario. Exageré el movimiento de vaivén sobre los anchos hombros de mi compañero y, agarrado a su cuello con ambas manos, eché la cabeza hacia atrás, para contemplar las multiformes nubes que, más débiles qua yo, se dejaban arrastrar pesadamente por el viento. Reía y temblaba de coraje. Mi abrigo se desplegaba y me daba fuerzas. Apretaba con firmeza una mano contra la otra, estrangulando a mi compañero. Sólo cuando el cielo fue cubriéndose gradualmente con las ramas de los árboles que yo dejaba crecer en los bordes de la calle, volví en mi. –No sé, no sé –grité sin entonación–. Si no viene nadie, entonces nadie viene. A nadie he hecho mal, nadie me ha hecho mal, pero nadie me quiere ayudar, nadie en absoluto. Pero, sin embargo, no es así. Sólo que nadie me ayuda, de lo contrario sería absolutamente hermoso; y con gusto quisiera –¿qué me dice de ello?– hacer una excursión con una sociedad de absolutos nadies. Desde luego que a la montaña; ¿adónde si no? ¡Cómo se aprietan estos nadie, estos numerosos brazos atravesados y enganchados, estos muchos pies separados por pasos minúsculos! Se comprende, todos de etiqueta. Marchamos tan así, así; un excelente viento pasa por los huecos que dejamos entre nuestros miembros. Las gargantas se abren en la montaña. Es un milagro que no cantemos. Entonces mi compañero cayó y comprobé que se hallaba seriamente lesionado en la rodilla. Como ya no podía serme útil lo dejé sin pena sobre las piedras; y luego silbé, llamando a unos buitres, que, obedientes se posaron sobre él para custodiarlo con sus picos oscuros. PASEO Seguí con despreocupación. Pero como peatón temía las dificultades de la montaña, por lo que hice que la senda se suavizara cada vez más hasta descender a un valle en la lejanía. Las piedras desaparecieron por mi voluntad y el viento se esfumó. Marchaba a buen paso y como bajaba por una pendiente, levanté el rostro, erguí el cuerpo y crucé los brazos tras la cabeza. Como amo los montes de pinos –iba cruzando por ellos– y como me place mirar silenciosamente a las estrellas, éstas se abrieron en forma gradual para mí, según es costumbre. Se veían sólo unas pocas nubes alargadas, que el viento, confinado en las capas superiores, arrastraba y estiraba para asombro del paseante. Bastante lejos de la carretera que tenía enfrente de mí, probablemente más allá de un río, hice incorporarse una montaña de generosa altura, cuya cima cubierta de arbustos rozaba el cielo. Alcanzaba a divisar las menores ramificaciones de los más empinados gajos y sus movimientos. Semejante espectáculo, por vulgar que sea, me produjo tanta alegría que, convertido en pequeño pájaro sobre las varas de estos lejanos matorrales, olvidé hacer salir la luna, que ya esperaba tras la montaña, seguramente indignada por el retraso. En ese momento se extendía sobre la montaña el fresco resplandor que precede al ascenso de la luna, y repentinamente, ella misma se elevó tras uno de los inquietos arbustos. Yo, que miraba en otra dirección, al volver la vista al frente y ver de pronto cómo lucía en su casi plena redondez, me detuve con ojos turbios: la pendiente de mi calle parecía conducir directamente al interior de esa luna de espanto. Sin embargo, al cabo de un momento me acostumbré a ella y, pensativo, me puse a contemplar su trabajoso ascenso; por fin, luego de haberlos aproximado un trecho, sentí gran somnolencia, que atribuí a las fatigas del desacostumbrado paseo. Seguí unos momentos con los ojos cerrados; sólo lograba mantenerme despierto golpeando sonora y regularmente las manos. Pero más tarde, cuando el camino amenazó escurrírseme bajo los pies, y el contorno todo, agotado como yo, comenzaba a desvanecerse, me apresuré a trepar en un supremo esfuerzo por el muro, sobre el lado derecho de la calle. Quería llegar a tiempo al alto y enmarañado pinar y pasar la noche que seguramente se avecinaba. Corría prisa. Las estrellas se oscurecían ya y la luna se sumergía débilmente en el cielo como si cayera en aguas agitadas. La montaña pertenecía a la oscuridad, la carretera se desintegraba, en el punto donde la había abandonado y desde el interior del bosque se acercaba cada vez más el fragor de árboles derrumbándose. Hubiera podido echarme a dormir sobre el musgo pero, como en general temo hacerlo en el suelo, trepé; el tronco se deslizó rápidamente por los anillos que yo formaba con brazos y piernas a un árbol, que también se bamboleaba sin que hubiera viento; me acosté en una rama con la cabeza contra el tronco y dormí con apresuración mientras que una ardilla, hija de mi capricho, se columpiaba con la cola tiesa en el final tembloroso de la rama. Dormí profundamente y sin sueños. No me despertó ni la desaparición de la luna ni la salida del sol. Y cuando ya estaba por despertar volví a tranquilizarme. –Ayer te cansaste mucho –me dije, cuida ahora tu sueño– y volví a dormirme. Y si bien no soñaba, dormí con continuas y leves turbaciones. Durante toda la noche alguien hablaba cerca de mi. Apenas si distinguía las palabras, salvo algunas como "banco en la ribera", "montañas nebulosas", trenes envueltos en humo brillante", pero sí la forma de la pronunciación; todavía recuerdo que me frotaba las manos dormido, satisfecho por no tener la obligación de reconocer las palabras, precisamente porque dormía. –Tu vida era demasiado monótona –dije en alta voz para convencerme. Era realmente necesario que te condujeran a otra parte. Puedes estar contento, hay alegría aquí. El sol brilla. Entonces salió el sol y las nubes cargadas de lluvia se hicieron blancas, leves y pequeñas en el cielo azul. Brillaron y se empinaron. Vi un río en el valle. –Sí, era monótona, mereces esta diversión –seguí diciendo como obligado–, pero ¿no era también arriesgada? Entonces oí gemir a alguien, horrorosamente cerca. Me apresuré a descender, pero la rama temblaba como mi mano; y caí al vacío, rígido. Apenas si hubo golpe; no me dolió, pero me sentí tan débil y desdichado que hundí el rostro en el suelo; no podía soportar el esfuerzo de ver el mundo que me rodeaba. Estaba convencido de que cada movimiento y pensamiento eran forzados, había que pensar en ellos. En cambio, era natural yacer aquí en la hierba, los brazos pegados al cuerpo y la cara oculta. Y me decía que debía congratularme por estar ya en esta posición natural, pues de lo contrario tendría que soportar todavía para alcanzarla muchos y dolorosos espasmos, como lo exigen las palabras y los pasos. El río era ancho y sobre las pequeñas ondas rumorosas caía la luz. También en la otra orilla había prados, que luego se convertían en matorrales, y más allá de éstos, en la más profunda lejanía, claras líneas de frutales conducían a colinas cubiertas de verde. La belleza del espectáculo me anegó de felicidad; me acosté y pensé, tapándome los oídos contra posibles llantos, que aquí podría estar contento. Era un lugar solitario y bello. No se necesitaba mucho valor para vivir en este paraje. Había que torturarse como en otros sitios, pero sin necesidad de moverme tanto. No, o no era necesario. Aquí sólo hay montañas y un gran río, y soy lo bastante cuerdo como para considerarlos inanimados. Y si en la soledad de la noche tropiezo al andar con los ascendentes caminos del prado, no estaré por ello más solo que la montaña, aunque yo sí lo sentiré. Pero también eso pasará. Así jugaba con mi vida futura y trataba de olvidar con obstinación. Parpadeando, miraba el cielo, de extraña coloración feliz. Hacía mucho que no lo veía tan bello y, emocionado, me acordé de los días solitarios en que me había parecido verlo así. Retiré las manos de los oídos y extendí los brazos, dejándolos caer sobre la hierba. Oí sollozos débiles y lejanos. Se levantó viento y grandes masas de hojas secas que antes no había notado volaron rumorosas. De los árboles se desprendía la fruta verde y golpeaba alocadamente el suelo. Detrás de una montaña ascendían nubes oscuras. En el río crujían las olas, retrocediendo ante el viento. Me levanté aprisa. Me dolía el corazón: ahora me parecía imposible superar mi pena. Quería volverme y tornar a mi antiguo género de vida, cuando tuve esta ocurrencia: "Qué curioso es que todavía en la actualidad haya personas distinguidas que pasan al otro lado del río en forma tan complicada. Lo único que lo explica es que siguen practicando un uso muy antiguo." Sacudí la cabeza; estaba en verdad asombrado. EL GORDO a. Invocación al paisaje. De los arbustos de la otra orilla surgieron vigorosamente cuatro hombres desnudos que llevaban sobre los hombros un palanquín de madera. En él iba sentado con las piernas cruzadas un hombre extraordinariamente gordo. Aunque era conducido a través del matorral, no apartaba las ramas espinosas, sino que las desviaba tranquilamente con su cuerpo inmóvil. Sus masas de grasa estaban extendidas con tanto cuidado que, además de cubrir totalmente el palanquín, caían a los costados como los pliegues de un tapiz amarillento; pero no le molestaban. Su cráneo, desnudo, era pequeño, amarillo y brillante. Su cara tenía la cándida expresión de un hombre que reflexionaba sin molestarse en ocultarlo. A veces cerraba los ojos; cuando volvía a abrirlos se le torcía la mandíbula. –El paisaje no me deja pensar –dijo en voz alta. Hace oscilar mis ideas como puentes colgantes sobre un torrente. Es bello y merece ser contemplado. Cierro los ojos y digo: “¡Oh, tú, montaña verde junto al río, dueña de piedras que ruedan hacia el agua! ¡Eres bella!” “Pero toda esta alocución no la satisface, quiere que abra los ojos. “Con todo, si digo con los ojos cerrados: “Montaña, no te amo porque me recuerdas las nubes, el crepúsculo rosado y el cielo en la altura, cosas todas que me colocan al borde del llanto y que no se pueden alcanzar jamás si uno se hace conducir en una pequeña litera. Y mientras tú, pérfida montaña, me muestras eso, me ocultas la lejanía de bellas cosas alcanzables. Por eso no te amo, montaña junto al río, no, no te amo.” "Pero este discurso le sería indiferente como el anterior sino se lo dijera con los ojos abiertos. "Y ya que tiene tan caprichosa predilección por la papilla de nuestros sesos, hay que conservar su disposición amistosa, mantenerla erecta. Pues podría arrojar sombras dentadas, interponer en silencio horrorosas paredes desnudas y hacer tropezar a mis conductores en los guijarros del camino. Pero no sólo la montaña es vanidosa, exigente y vengativa; todo lo demás también lo es. Con los ojos redondos –¡oh, cómo duelen!– debo pues repetir constantemente: "Sí, montaña, eres hermosa y los bosques de tu ladera occidental me alegran... También tú, flor, me satisfaces y tu rosado color entona mi alma... Y tú, hierba del prado, ya has crecido y eres fuerte y refrescas... Y tú, matorral desconocido, pinchas de manera tan inesperada que haces brincar nuestro pensamiento... Pero tú, río, tú eres el que me produces más placer tanto que me entregaré confiado a tus aguas flexibles.” Después de haber gritado diez veces esta vibrante loa, que acompañaba humildemente con pequeñas sacudidas de su cuerpo, dejó caer la cabeza y dijo con los ojos todavía cerrados: –Pero ahora, os ruego, montaña, flor, hierba, matorral y río, dejadme un poco de espacio para respirar. Entonces se produjeron rápidos deslizamientos de las montañas, que se ocultaron tras amplias colgaduras de niebla. Las arboledas quisieron resistir y proteger el sendero, pero se diluyeron en seguida. Delante del sol pendía una nube húmeda con leve borde translúcido; en su sombra se deprimía la tierra y todas las cosas perdían sus bellos contornos. Las pisadas de los servidores se me hacían perceptibles a través del río, y sin embargo nada podía distinguir con claridad en los oscuros cuadrados de los rostros. Vi solamente cómo ladeaban las cabezas y curvaban las espaldas ante el extraordinario peso de la carga. Me preocupaba por ellos, porque los notaba cansados. Observé fascinado cómo hollaban la hierba de la orilla, cómo cruzaban con paso llano la arena mojada, cómo por fin se hundían en el juncal fangoso, donde los dos de atrás tuvieron que inclinarse más aún, para mantener el palanquín en posición horizontal. Yo retorcía las manos. Ahora, a cada paso debían levantar mucho los pies, de modo que sus cuerpos brillaban sudorosos en el aire de la tarde cambiante. El gordo estaba tranquilo, las manos sobre las piernas; las puntas de las cañas lo rozaban, cuando tornaba a enderezarse detrás de los conductores delanteros. Los movimientos de los cuatro hombres se hicieron más desacompasados a medida que se aproximaban al agua. A veces la litera oscilaba como mecida por las olas, porque se encontraban con pequeños charcos entre los juncos, que debían bordear o saltar, ya que podían ser profundos. En una oportunidad una bandada de patos salvajes ascendió gritando directamente hacia el nubarrón. Entonces, gracias a uno de los movimientos del palanquín, vi el rostro del gordo; estaba inquieto. Me levanté y corrí en zigzag por el pedregoso declive que me separaba del agua. No reparaba en que era peligroso, sólo pensaba en que quería ayudar al gordo cuando sus sirvientes no pudieran seguir llevándolo. Corrí tan irreflexivamente que no me pude detener a tiempo y penetré hasta las rodillas en las aguas, que se abrieron salpicándome. Los conductores, en la otra margen, a fuerza de retorcerse, habían depositado la litera en el río y mientras con una mano se sostenían sobre el agua, cuatro brazos velludos empujaban la litera hacia arriba; se veían los músculos desmesuradamente tensos. El agua golpeó primero la barbilla y les lamió la boca; las cabezas de los conductores se inclinaron hacia atrás, las varas cayeron sobre los hombros. El agua les llegaba a la nariz pero no cejaban en sus esfuerzos, y eso que apenas habían llegado a la mitad del río. Entonces una ola baja cayó sobre las cabezas de los delanteros y los cuatro hombres se ahogaron en silencio, arrastrando en sus manos la litera. El agua se precipitó a raudales sobre ellos. En ese momento el claro resplandor de sol poniente surgió de los bordes de la gran nube, aclarando las colinas y las montañas hasta el último confín del campo visual, mientras el río y toda la zona que cubría la nube permanecían en penumbras. El gordo se volvió lentamente con la corriente y fue llevado río abajo como un dios de madera clara que, ya superfluo, hubiese sido arrojado al río. Se deslizaba mansamente sobre el reflejo del nubarrón. Largas nubes lo arrastraban y otras le empujaban encorvándose, lo que producía bastante agitación en el agua, perceptible en los golpes de las olas en mis rodillas y contra las piedras de la ribera. Trepé vivamente por el talud para poder acompañar al gordo desde el camino, un poco porque realmente lo amaba, porque tal vez pudiera averiguar algo sobre los peligros de este país aparentemente seguro. Así fui andando sobre la franja de tierra, tratando de habituarme a su angostura, las manos en los bolsillos y el rostro vuelto en ángulo recto hacia el río, de modo que la barbilla casi venía a quedar sobre el hombro. Sobre las piedras de la orilla había golondrinas. El gordo dijo: –Querido señor de la orilla, no intente salvarme. Es la venganza del agua y del viento; estoy perdido. Sí: venganza; cuántas veces no habremos atacado estas cosas yo y mi amigo el orante, con la música de nuestros aceros, con el brillo de los címbalos, con la amplia magnificencia de los trombones y los destellos saltarines de los timbales. Un mosquito pequeño, de alas extendidas, voló a través de su barriga sin aminorar la velocidad. El gordo contó lo que sigue: b. Comienzo de conversación con el orante –Hubo un tiempo en que iba a la iglesia todos los días, porque una muchacha, de la que me había enamorado, se arrodillaba allí a rezar media hora al atardecer; así podía contemplarla con tranquilidad. Una vez que ella no había ido miré con disgusto a los orantes y me llamó la atención un joven delgado que se había arrojado al suelo. De tiempo en tiempo, gimiendo intensamente, estrellaba el cráneo con todas sus fuerzas contra las palmas de las manos, apoyadas en las piedras. En la iglesia había sólo algunas viejas que a veces giraban sus cabecitas cubiertas, mirando hacia el orante. Esto parecía hacerle feliz, pues antes de cada uno de sus estallidos de contrición volvía los ojos para comprobar si los espectadores eran numerosos. Como su actitud me pareció indecorosa, resolví hablarle al salir de la iglesia y preguntarle directamente por qué oraba de ese modo. Porque desde mi llegada a esta ciudad ver claro era lo que me importaba por sobre todas las cosas, aunque en ese momento lo que más me contrariaba era no haber visto a mi muchacha. El hombre se levantó sólo después de una hora y se sacudió los pantalones durante tanto tiempo que tuve ganas de gritarle: "¡Basta, basta, ya vemos que tiene pantalones!", se santiguó muy cuidadosamente y con paso lento, coma de marinero, se dirigió hacia la pila de agua bendita. Me coloqué entre ésta y la puerta; sabía con certeza que no lo dejaría pasar sin pedirle una explicación. Torcí la boca, lo que constituye el mejor preparativo para ciertos discursos; adelanté la pierna derecha y cargué el cuerpo sobre ella, apoyando sólo la punta del pie izquierdo: esta posición me da mucho aplomo, como a menudo he podido comprobar. Es posible que el hombre me hubiera observado de soslayo, mientras se salpicaba el rostro con agua bendita, o que mi mirada le preocupaba ya con anterioridad, el caso es que inesperadamente, corrió hacia la puerta y salió. Salté para sujetarlo. La puerta vidriera golpeó. Y cuando salí ya no pude dar con él, en tantos callejones estrechos y de gran movimiento como los que allí había. No lo vi, en los días siguientes, pero eh cambio apareció la muchacha, que tornaba a rezar en el rincón de una capillita lateral. Llevaba un vestido negro; en los hombros y la espalda era todo de encaje, lo que transparentaba el escote en media luna de la camisa; la parte de seda del vestido terminaba en el borde inferior del encaje formando un cuello bien cortado. Al acudir la muchacha, me olvidé con gusto de aquel hombre, y aun cuando más tarde volvió y tornó a rezar de la misma manera, no volví a ocuparme de él. Siempre pasaba a mi lado con súbita prisa y desviando el rostro, pero en cambio me observaba con frecuencia mientras rezaba. Era casi como si estuviese enfadado conmigo por no haberle dirigido la palabra en aquella oportunidad y como si por aquel intento hubiera contraído realmente la obligación de hablarle. Creí notar que sonreía cuando después de un sermón, y siempre siguiendo a la muchacha, tropezaba con él en la penumbra. Claro que no existía tal obligación, y tampoco tenía yo deseos de hacerlo. Una vez llegué a la plaza de la iglesia cuando el reloj daba ya las siete, la muchacha hacía rato que se había ido; sólo aquel hombre se contorsionaba cerca de la barandilla del altar. Todavía entonces vacilé, pero por fin me deslicé de puntillas hasta la salida, di una moneda al mendigo ciego de allí sentado y me acurruqué junto a, él, detrás de la puerta abierta. Gocé por anticipado, durante media hora, de la posible sorpresa del orante. Pero la alegría pasó. Soporté con disgusto las idas y venidas de las arañas sobre mis ropas y la molestia de hacer reverencias cada vez que salía alguien, respirando hondo, de la oscuridad de la iglesia. Por fin salió. El tañido de las grandes campanas que había comenzado hacía un momento lo molestaban evidentemente. Se veía obligado a tantear ligeramente el suelo con las puntas de los pies antes de pisar. Me levanté, di un gran paso hacia delante y lo sujeté con fuerza. –Buenas noches –dije, y agarrándolo por el cuello lo empujé por la escalinata hacia la plaza iluminada. Cuando llegamos abajo se volvió, mientras yo seguía sujetándolo por detrás, de manera que ahora estábamos pecho contra pecho. –¡Suélteme! –dijo no sé qué sospecha, pero soy inocente. –Y luego repitió: –No sé qué sospecha. –No se trata de sospechas ni de inocencias. Le ruego que no hable más de ello. Somos extraños, nuestra relación es más breve que la escalinata de la iglesia. ¿Adónde iríamos a parar si en seguida comenzáramos a hablar de nuestra inocencia? –Completamente de acuerdo –dijo él. Por lo demás, decía usted "nuestra inocencia". ¿quería significar con ello que una vez que yo hubiese demostrado mi inocencia usted demostraría la suya? ¿Quería significar eso? –Eso u otra cosa –dije. Pero tenga presente que sólo le he dirigido la palabra para preguntarle algo. –Quisiera irme a casa –dijo él e inició un débil retroceso. –¡Ya lo creo! ¿Para qué le he hablado entonces? ¿O cree que le he dirigido la palabra por su cara bonita? –Bastante franco, ¿eh? –¿Debo repetirle que no se trata de eso? ¿Qué tiene que ver aquí la franqueza? Yo pregunto, usted contesta y en seguida, adiós. Por mí puede irse después a su casa, a toda prisa. –¿No seria mejor que nos encontráramos en otra oportunidad? ¿A una hora más apropiada, en un café, por ejemplo? Además, su señorita novia se fue hace sólo unos minutos, podría alcanzarla: la pobre esperó tanto tiempo... –No –grité en medio del estrépito del tranvía que pasaba. Usted no se me escapa. Me gusta cada vez más. Es una verdadera pesca milagrosa y me felicito por ello. –¡Por Dios! –dijo entonces, usted tiene, como suele decirse, un corazón sano y una cabeza de una sola pieza. Me llama pesca milagrosa. ¡Qué dichoso ha de ser usted! Porque mi desdicha es una desdicha inestable; cuando se la toca cae sobre quien ha formulado la pregunta. ¡Buenas noches! –Bien –dije yo, y me apoderé de su diestra por sorpresa. Si no contesta voluntariamente, lo obligaré. Lo seguiré adonde vaya, a derecha a izquierda, subiré la escalera hasta su habitación, y allí me sentaré en cualquier parte. Es inútil que me mire así, porque lo haré. –Y me acerqué aún más, hasta hablar casi pegado a su cuello, pues era una cabeza más alto que yo.–¿De dónde sacará valor para impedírmelo? Entonces, retrocediendo, me besó alternativamente ambas manos y las humedeció con sus lágrimas. –No puedo negarle nada. Así como usted sabía que yo deseaba ir a casa, sabía yo, y desde mucho antes, que no le podría negar nada. Pero, por favor, entremos en esa calle lateral. Asentí y lo seguí. Un coche nos separó, quedando yo atrás, y él agitó ambas manos para que me diera prisa. Pero no se conformó con la oscuridad y casi a la altura del primer piso, sino que me condujo al zaguán de una casa antigua, bajo una lamparilla, que pendía rezumente al comienzo de la escalera de madera. Extendió su pañuelo sobre el hueco de un escalón desgastado y me invitó a sentarme: –Sentado puede preguntar mejor; yo me quedo de pie; de pie puedo contestar mejor. Pero no me torture. Ya que tomaba el asunto con tanta seriedad, me senté, pero dije: –Usted me conduce a este rincón como si fuéramos conspiradores, cuando en realidad yo estoy ligado a usted sólo por la curiosidad y usted a mí sólo por el temor. En el fondo lo único que quiero preguntarle es por qué reza así en la iglesia. ¡Qué forma de comportarse! ¡Parece un loco! ¡Qué ridículo, qué desagradable para los espectadores y qué insoportable para los creyentes! Había apretado el cuerpo contra la pared; sólo movía libremente la cabeza. –Nada más erróneo, pues los creyentes consideran natural mi conducta, y los demás la consideran devota. –Mi disgusto prueba lo contrario. –Su disgusto, en el supuesto de que se trate de un verdadero disgusto, sólo revela que usted no se cuenta. entre los devotos ni entre los demás. –Tiene usted razón; he exagerado un poco al decir que su comportamiento me había disgustado; no, despertó mi curiosidad como le dije al principio. Pero usted ¿entre cuáles se cuenta? –Tan sólo me divierte que la gente me mire y, por así decido, arrojar de vez en cuando una sombra sobre el altar. –¿Le divierte? –dije y se me arrugó la cara. –Bueno, no, por si le interesa saberlo, no es ése el caso. No se enoje porque me haya expresado mal. No, no me divierte; es una necesidad para mí. Necesidad de hacerme azotar por esas miradas durante una breve hora, mientras toda la ciudad alrededor de mi... –¡Qué me dice! –exclamé con demasiado énfasis para tan insignificante observación y para un pasillo tan pequeño, pero luego temí enmudecer o que se me debilitara la voz. Realmente, ¿qué dice usted? ¡Por Dios!, adiviné desde el principio su estado. ¿No es esa fiebre, ese mareo en tierra firme, una especie de lepra? ¿No siente un exceso de calor que le impide conformarse a los verdaderos nombres de las cosas, como si no pudiera saciarse con ellos, y se viera obligado a volcar sobre ellas, apresuradamente, una cantidad de nombres casuales? ¡Aprisa, aprisa!, pero apenas se aleja ya ha vuelto a olvidar los nombres. Ese álamo de los campos que usted Llamó "la torre de Babel", porque no quería saber que era un álamo, oscila de nuevo innominado y usted tiene que bautizarlo: "Noé, cuando estaba ebrio". Me interrumpió: –Me alegro de no entender lo que usted dice. Excitado, dije con prisa: –Al decir que se alegra, demuestra que me ha entendido. –¿No se lo he dicho? A usted no se le puede negar nada. Puse las manos en el escalón más alto; me recosté hacia atrás y en esa posición casi inexpugnable, que constituye la última salvación de los luchadores, pregunté: –dispense, pero no creo que sea de lucha franca volver a arrojarme las explicaciones que he acabado de dar. Con esto se animó. Juntó las manos para comunicar armonía al cuerpo y dijo: –Desde el principio usted excluyó las discusiones sobre la franqueza. Y, en verdad, lo único que me importa es hacerlo comprender perfectamente mi manera de rezar. ¿Sabe ahora por qué rezo así? Me ponía a prueba. No, no lo sabía ni lo quería saber. Entonces me dije que tampoco había querido venir aquí, pero que él casi me había obligado a escucharlo. De modo que sólo necesitaba sacudir la cabeza para que todo estuviera bien, pero eso era precisamente lo que no podía hacer por el momento. Él sonreía; luego se acurrucó hasta quedar casi de rodillas y me explicó con aire soñoliento: –Al fin ahora puedo confiarle lo que me movió a permitir que me hablara: la curiosidad, la esperanza. Hace mucho que me consuela su mirada. Y espero saber por usted algo de las cosas que se hunden alrededor de mi como una nevada, mientras que para otros un simple vaso de aguardiente sobre la mesa constituye de por si algo tan sólido como un monumento. Como yo callara –sólo cruzó por mi rostro un involuntario estremecimiento– preguntó: –¿No cree que a otros les sucede lo mismo? ¿Realmente no? Escuche, pues: una vez, siendo muy niño, al abrir los ojos de una siesta, oí, todavía aturdido por el sueño, que mi madre preguntaba desde el balcón en tono natural: "¿Qué hace usted, querida? ¡Qué calor!" Una señora contestó desde el jardín: "¡gozo entre las plantas!" Lo decían sin pensar y no muy claramente, como si aquella señora hubiera esperado la pregunta y mi madre la respuesta. Yo creía que él también me preguntaba algo, por eso llevé la mano al bolsillo posterior del pantalón, como buscando algo. Pero no buscaba nada, sólo quería cambiar mi aspecto exterior para demostrar el interés que tenía la conversación. Entretanto dije que el suceso era extraño y que no lo comprendía. Agregué que no creía que fuera verdadero, que probablemente había sido inventado con algún propósito determinado que escapaba a mi comprensión. Luego cerré los ojos, cansados por la poca iluminación. –¿Ve? Anímese; por lo menos una vez nuestras opiniones coinciden y me ha detenido generosamente para decírmelo. Pierdo una esperanza y gano otra. –¿No es verdad? ¿Había de avergonzarme porque no camino erguido y a grandes pasos, porque no golpeo el pavimento con el bastón y no rozo los vestidos de la gente que pasa bulliciosamente? Por el contrario, ¿no tendría derecho a quejarme por tener que ir saltando a lo largo de las casas como una sombra ilimitada y porque a veces desaparezco tras los cristales de los escaparates? –¡Qué días debo soportar! ¿Por qué estará todo tan mal construido? Altas casas se derrumban a veces sin que se pueda encontrar un motivo visible. Trepo después por los montones de escombros y pregunto a todo el que encuentro: ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¡Una casa nueva! ¡En nuestra ciudad! ¿Cuántas van ya? Imagínese. Y nadie puede responderme. A menudo se desploma alguien en la calle y permanece allí muerto. Entonces todos los comerciantes abren sus puertas, tapizadas de mercaderías en exhibición, se acercan ágiles, entran al muerto en una casa, regresan con una sonrisita alrededor de la boca y de los ojos, y comienza la charla: –Buenos días... el cielo está descolorido... vendo muchos pañuelos... sí, la guerra. Yo entro corriendo en la casa y después de levantar varias veces la mano y encorvando un dedo temerosamente, golpeo por fin la ventanita del portero: –Buenos días –digo, tengo la impresión de que hace poco han traído aquí a un hombre muerto. ¿Seria tan amable de mostrármelo? –Y cuando él mueve la cabeza como si no pudiera decidirse, agrego: –¡Tenga cuidado! Soy de la policía secreta y quiero ver al muerto en seguida. –Su indecisión ha desaparecido. –¡Fuera! –grita, esta gentuza ha tomado por costumbre arrastrarse todos tos días por aquí. Aquí no hay ningún muerto. Tal vez en la casa de al lado. Yo saludo y me voy. Pero luego, cuando tengo que cruzar una gran plaza, lo olvido todo. Si se construyen plazas tan amplias por puro capricho, ¿por qué no se las provee de una barandilla para atravesarlas? Hoy sopla viento del sudoeste. La aguja de la torre del ayuntamiento traza pequeños círculos. Todos los vidrios de la ventana crujen y los postes del alumbrado se doblan como bambúes. El manto de la virgen sobre la columna se retuerce y el viento la envuelve. ¿No lo ve nadie? Los caballeros y las damas que debieran marchar sobre las piedras, flotan. Si el viento para, se detienen, se hablan, se inclinan y se saludan; pero si arrecia no pueden resistirlo y todos levantan simultáneamente los pies. Por cierto que deben sujetar los sombreros, pero les bailan los ojos y no tienen nada que objetar al tiempo. Sólo yo tengo miedo. Entonces pude decir: –No encuentro nada de particular en la historia que me ha contado de su madre y la mujer del jardín. No sólo porque he escuchado muchas de ese tipo, sino también porque incluso ha intervenido en algunas. Es completamente natural. ¿No cree que si yo hubiera estado en verano en ese balcón no habría podido preguntar lo mismo o contestar lo mismo desde el jardín? El suceso era en realidad muy común. Por fin, cuando hube dicho esto, pareció tranquilizado. Dijo que yo estaba bien vestido, que le gustaba mi corbata. Y que tenía una piel muy fina. Agregó que las confesiones eran más claras cuando uno podía retractarse de ellas. c. Historia del orante Luego se sentó a mi lado, pues yo, confundido, le había hecho sitio, ladeando la cabeza. Sin embargo, no se me escapaba que él también estaba turbado y que procuraba conservar entre el y yo una cierta distancia. Dijo con esfuerzo: –¡Qué días estoy pasando! Anoche estuve en una reunión. Me inclinaba, a la luz del gas, frente a una señorita a quien decía: "Me alegra realmente que se aproxime el invierno..." Precisamente me inclinaba diciendo estas palabras, cuando noté con desagrado que me había dislocado una pierna y que la rótula también se había aflojado un poco. Me senté, y ya que siempre trato de controlar mis frases dije: –Si el invierno resulta algo penoso, uno puede conducirse con mayor soltura, no necesita esforzarse tanto con las palabras. ¿No es así, estimada señorita? Creo que tengo razón en este punto. Entretanto la pierna derecha me fastidiaba. Al principio creía que se había desarmado por completo; sólo poco a poco, apretándola, y con masajes adecuados, pude arreglarla a medias. La muchacha, que por solidaridad también se había sentado, dijo en voz baja: –No; usted no me impresiona en absoluto, porque... –Espere –dije satisfecho y expectante. Usted no debe malgastar ni cinco minutos en conversar conmigo, estimada señorita. Coma, por favor, entre palabra y palabra. Extendí los brazos y tomé un grueso racimo de uvas de una fuente sostenida por un alado efebo de bronce, lo levanté un poco y luego lo deposité en un platillo de borde azul. Con movimiento tal vez no exento de elegancia, se lo alcancé a la joven. –No me impresiona en absoluto –dijo ella; todo lo que usted dice es tedioso e incomprensible, y falso también. Lo que yo creo, señor (¿por qué siempre me dice estimada señorita?), lo que yo creo es que usted no se ocupa de la verdad porque exige grandes esfuerzos. Sus palabras me agradaron. –Sí, señorita, sí –grité casi. Cuánta razón tiene! Es una dicha ser comprendido así sin habérselo propuesto. –La verdad es demasiado pesada para usted, señor; observe su aspecto; está usted recortado todo a lo largo en papel de seda; papel de seda amarillo, como una silueta, y cuando camina se deben de oír los crujidos. Por eso sería injusto tomar demasiado en serio sus posturas o sus opiniones, porque usted no tiene más remedio que doblarse según la corriente de aire que hay en la habitación. –No la comprendo. Nos rodean unas cuantas personas que dejan caer los brazos sobre los respaldos de las sillas o se apoyan en el piano o que, indecisas, se llevan la copa a los labios, o van temerosas a la habitación contigua, y después de golpearse en la oscuridad el hombro izquierdo y piensan: “Allí está Venus, el lucero vespertino”. Y yo formo parte de esta reunión. Pero no sé si tiene algún sentido, no lo encuentro. Pero no sé ni siquiera si tiene algún sentido... Y vea usted, querida señorita, entre toda esta gente que, respondiendo a su propia vaguedad, se comporta en forma tan indecisa y hasta ridícula, sólo yo parezco digno de escuchar un juicio completamente claro sobre mi persona. Y para que hasta eso tenga algo de agradable, usted lo expresa con sorna, para dar a entender que algo se salva, como sucede con las paredes de un edificio destruido por dentro por un incendio. La mirada apenas encuentra obstáculos; por los amplios huecos de las ventanas se ven de día las nubes parecen talladas en piedra gris y las estrellas forman dibujos sobrenaturales... ¿Qué tal si, en agradecimiento, le confiara a usted que vendrá un tiempo en que todos los que quieran vivir tendrán el mismo aspecto que yo; recortados en papel de seda amarillo, en forma de siluetas (como usted ha hecho notar) y que cuando caminen se oirá su crujido? Y usted no será distinta de lo que es ahora, pero tendrá ese aspecto, querida señorita... Noté que la muchacha ya no estaba sentada a mi lado. Probablemente, se había ido después de sus últimas palabras, pues ahora la veía, no lejos de mí, cerca de una ventana, rodeada por tres jóvenes que hablaban, riendo desde la altura de sus blancos cuellos. Lleno de alegría bebí una copa de vino y me acerqué al pianista que, completamente aislado y cabeceando, tocaba algo triste. Me incliné con cuidado sobre su oído, para no asustarlo, y dije en voz baja: –Tenga usted la amabilidad, estimado señor, de permitirme tocar a mí ahora, porque estoy en vías de ser feliz. Como parecía no escucharme, permanecí un rato confuso, de pie, pero luego, sobreponiéndome a mi timidez, recorrí uno a uno los grupos de invitados y les dije: –Esta noche tocaré el piano. Todos parecían saber que no podía hacerlo, pero sonreían con amabilidad porque había interrumpido agradablemente sus conversaciones. Pero sólo prestaron realmente atención cuando dije al pianista, en voz alta: –Tenga la amabilidad, estimado señor, de permitirme tocar ahora. Estoy en vías de ser feliz. –Hay que celebrar un triunfo. El pianista, si bien dejó de tocar, no parecía comprenderme y no se movió de su banco color castaño. Suspiró y se cubrió el rostro con los largos dedos. Me compadecí de él, e iba a instarle a seguir tocando, cuando se me acercó la dueña de casa con otras personas. –¡Qué casualidad! –decían y soltaban la risa como si yo fuese a emprender algo extraordinario. La joven también se acercó, me miró despectivamente y dijo: –Por favor, señora, déjele tocar. Tal vez quiera contribuir así al entretenimiento de todos. Es digno de aplauso. Se lo ruego, señora. Todos se rieron porque, evidentemente, creían, como yo, que esas palabras tenían un sentido irónico. Sólo el pianista estaba mudo. Mantenía la cabeza baja y pasaba el índice de la mano por la madera del banco como si dibujara en la arena. Yo temblaba, y para ocultarlo, metí las manos en los bolsillos del pantalón. No podía ya hablar con claridad porque todo mi rostro quería llorar. Por eso tenía que elegir las palabras en tal forma que la idea de que quería llorar pareciera ridícula a mis oyentes. –Señora –dije– tengo que tocar ahora porque... Como había olvidado el motivo, me senté inopinadamente al piano. Entonces volví a comprender mi situación. El pianista se levantó y pasó delicadamente por encima del banco, pues yo le cerraba el camino. –Apague la luz, por favor, sólo puedo tocar en la oscuridad. Me incorporé. Dos caballeros levantaron el banco y me llevaron en volandas hasta la mesa, mientras silbaban una canción y me columpiaban ligeramente. Todos parecían entusiasmados y la señorita dijo: –¿Ve, señora? Ha tocado bastante bien. Yo ya lo sabía. ¿Ve que su temor era infundido? Comprendí y agradecí con una reverencia que ejecuté correctamente. Se me sirvió limonada y una señorita de labios rojos me sostuvo el vaso para que bebiera. La dueña de casa me alcanzó pastelillos en una bandejita de plata y una muchacha de vestido completamente blanco me los introducía en la boca. Una exhuberante joven de cabello rubio sostenía un racimo de uvas que yo no necesitaba más que arrancar; me miraba a los ojos, que la eludían. Como me trataban tan bien, me sorprendió que todos, unánimemente, me retuvieran cuando pretendí acercarme de nuevo al piano. –Ya es suficiente –dijo el dueño de casa, cuya presencia no había notado. Salió y regresó de inmediato con un descomunal sombrero de copa y un abrigo floreado de color castaño cobrizo. Ahí tiene sus cosas. Realmente, no eran mis cosas, pero no quería ocasionarle la molestia de salir nuevamente. El mismo me ayudó a ponerme el abrigo, que me sentaba a la perfección, aunque tal vez resultara un poco estrecho, a pesar de mi delgadez. Una dama de rostro benévolo me lo abrochó y al hacerlo se fue inclinando insensiblemente. –Que siga usted bien –dijo la dueña de casa, y vuelva pronto. Su visita siempre será grata. Todos se inclinaron como si ello fuera indispensable. Yo lo intenté también, pero el abrigo me lo impedía. Entonces cogí el sombrero y, creo que desmañadamente fui hacia la puerta. Pero cuando con pasos cortos crucé la puerta de la calle, la gran concavidad el cielo con la luna y las estrellas, la plaza con el Ayuntamiento, la columna de la Virgen y la iglesia se me vinieron encima. Pasé tranquilamente de la sombra al claro de la luna, me desabroché el abrigo y traté de entrar en calor; luego, levantando las manos, hice callar el rumor de la noche y comencé a reflexionar: –¿Qué? ¿Fingís que existís? ¿Pretendéis hacerme creer que soy irreal, cómicamente plantado en el verde pavimento? Sin embargo, hace ya mucho tiempo que dejaste de ser real. oh cielo, y tú plaza, no lo fuiste jamás. "Os concedo que todavía sois superiores a mi, pero sólo cuando os dejo en paz. "Gracias a Dios, luna, ya no eres la luna, pero quizá sólo por pereza te sigo nombrando luna, como te llamabas antes. ¿Por qué disminuye tu orgullo cuando te designo olvidado farolito japonés de color extraño? ¿Y por qué estás a punto de retirarte cuando te designo Columna de María? ¿Y por qué ya no reconozco tu actitud amenazadora, Columna de María, cuando te nombro: Luna, que irradia luz amarilla? "Creo. en verdad, que no os sienta bien que uno haga reflexiones sobre vosotras; disminuye vuestro ánimo y vuestra salud. "¡Gran Dios, qué beneficioso sería que el contemplativo aprendiera del borracho!" ¿Por qué ha callado todo? Creo que ya no hay viento. Y las casitas que a menudo se deslizan por la plaza como sobre ruedecillas, se han atascado. Silencio, silencio..., ni siquiera se ve el fino trazo negro que ordinariamente las separa del suelo. Eché a correr. Sin dificultad, di tres vueltas a la plaza, y como no encontré ningún borracho, me dirigí, sin disminuir la rapidez y sin experimentar fatiga, hacia el callejón Carlos. Mi sombra me acompañaba y a veces corría sobre la pared, más pequeña que yo, como si se hubiera introducido en una zanja entre la pared y la calle. Al pasar por el Cuartel de Bomberos oí ruidos en dirección a la pequeña plaza, y al doblar, vi a un borracho de pie junto a la verja de la fuente, los brazos en posición horizontal y golpeando el suelo con zuecos de madera. Me detuve para recobrar el aliento; luego me acerqué a él, me quité el sombrero de copa y dije, presentándome: –Buenas noches, tierno caballero; he llegado a los veintitrés años, pero todavía no tengo nombre. Pero usted seguramente viene con un apelativo asombroso y musical de esa gran ciudad llamada París. El sobrenatural perfume de la frívola corte de Francia le envuelve. "Con toda seguridad que, con sus ojos coloreados, ha visto a esas grandes damas que están de pie sobre la alta y amplia terraza, girando irónicamente sobre su talle estrecho, mientras el extremo de su cola pintada, extendida ampliamente también sobre la escalera, yace aún en la arena del jardín. ¿No es cierto que una multitud de criados, de fraques grises de corte atrevido y pantalón blanco, trepan por largas pértigas, distribuidas por todas partes, y con las piernas alrededor de los postes, el torso frecuentemente echado hacia atrás y hacia el costado, deben tirar de gruesas sogas para izar y extender en lo alto gigantescas lonas grises, porque la señora desea una mañana neblinosa? Eructó y dijo alarmado: –Realmente, ¿es verdad que usted viene, señor, de nuestro París, del turbulento París, de esa granizada de entusiasmo? Cuando volvió a eructar, dije con embarazo: –Sé que se me depara un gran honor. Con ágiles dedos me abroché el abrigo y dije con fervorosa timidez: –Ya sé, señor, que no me considera digno de una contestación, pero si hoy no le preguntara, tendría que llevar una existencia por demás triste. "Le ruego, pues, elegante caballero, me diga si es verdad lo que me han contado. ¿Hay gente en París que no tiene más que ropas adornadas y hay allí casas que son sólo portales? ¿Y es verdad que en los días de verano el cielo sobre la ciudad es fugitivamente azul, sólo adornado con blancas nubecillas en forma de corazón? ¿Y que existe allí un panóptico muy concurrido, en que sólo hay árboles y tablillas con los nombres de los más célebres héroes, delincuentes y amantes? "Y después todavía esta noticia, seguramente falsa ¿no es verdad de que las calles de París se ramifican de pronto, inquietas?. ¿Que no siempre todo está en orden? Pero claro, ¿cómo podría estarlo? Sucede alguna vez un accidente, la gente se reúne saliendo de las calles laterales, con ese paso urbano que apenas roza el pavimento; todos sienten curiosidad, pero al mismo tiempo temen ser defraudados; respiran con prisa y adelantan sus cabecitas. Pero si llegan a chocar entre sí, hacen profundas reverencias y piden perdón: Lo siento.. ha sido sin querer... hay demasiada gente, disculpe, por favor... qué torpe soy... lo reconozco. Mi nombre es... mi nombre es Jerome Faroche, comerciante en especias en la rue de Cabotin... permítame que lo invite a almorzar mañana... mi señora estará encantada... Así hablan mientras la calle está sumida en gran confusión y el humo de las chimeneas cae sobre las casas. Y hasta sería posible que en algún bulevar animado de un barrio distinguido se detuvieran dos coches, que los criados abrieran gravemente las puertas y ocho perros lobos siberianos, de raza, bajaran bailoteando y se lanzaran a saltos a través de la calzada. Y entonces se diría que son petimetres disfrazados. El borracho había entrecerrado los ojos cuando callé. se introdujo ambas manos en la boca y empujó la mandíbula hacia abajo. Su ropa estaba manchada; era probable que lo hubieran arrojado de una taberna y aún no lo había advertido. Seguramente era esa pausa completamente tranquila entre el día y la noche, en que la cabeza, sin que uno se percate, cuelga hacia la nuca y en que todo, sin que uno se dé cuenta, se detiene porque no lo contemplamos y luego desaparece. Con los cuerpos arqueados y quemados, solos, miramos a nuestro alrededor, sin ver nada, y no percibimos la resistencia del aire, sino que nos aferramos íntimamente al recuerdo de que a cierta distancia de nosotros se levantan edificios con techos y chimeneas angulosas, por las que la oscuridad fluye de las casas y pasa necesariamente a través de las buhardillas, antes de llegar a las distintas habitaciones. Y es una suerte que mañana sea un día en que, por más increíble que parezca, todo podrá ser visto de nuevo. Entonces el borracho levantó las cejas, en forma tal que se vio entre ellas y los ojos un destello y explicó con intermitencias: –Es así..., tengo sueño, me iré a dormir... Tengo un cuñado en la Plaza Wenzel... Iré hacia allá, vivo allá, allá tengo mi cama... vete ahora... No sé cómo se llama ni dónde vive... me parece que lo he olvidado... pero eso no importa, porque ni siquiera sé si tengo cuñado... Ahora me voy... ¿Cree usted que lo encontraré? –Desde luego –dije sin vacilar. Pero usted viene de lejos y sus criados casualmente no están con usted. Permítame que lo acompañe. No contestó y le ofrecí el brazo. d. Prosecución de la conversación entre el gordo y el orante Hacía ya tiempo que trataba de despabilarme. Me frotaba el cuerpo y me decía: "Es hora de que hables. Si ya estás confundido”. ¿Sientes opresión? Espera. Tú conoces estas situaciones. ¡Piénsalo sin prisa! Los que te rodean también esperarán. "Sucede como en la reunión de la semana pasada. Alguien lee algo en voz alta. Yo mismo he copiado una hoja a petición suya. Cuando veo la letra que aparece a continuación de las hojas escritas por él, me asusto. Es insoportable. La gente se inclina sobre ellas desde los tres lados de la mesa. Aseguro llorando que no es mi letra. "¿Pero por qué había de parecerse a lo de hoy? Sólo depende de ti que se origine una conversación limitada. Todo está en paz. ¡Haz un esfuerzo, querido!... Ya encontrarás una objeción... Puedes decir: “Tengo sueño. Me duele la cabeza. Adiós”. Conque, ¡rápido, rápido! Hazte notar. ¿Qué es eso? ¿Otra vez obstáculos y obstáculos? ¿Qué recuerdas?... Recuerdo una meseta que se alzaba contra la grandeza del cielo como un escudo de la tierra. La vi desde una montaña y me preparé para atravesarla. Comencé a cantar." Mis labios estaban secos y desobedientes cuando dije: –¿No será posible vivir en otra forma? –No –dijo él, sonriendo, interrogante. –¿Pero por qué reza a la tarde en la iglesia? –pregunté entonces, mientras se derrumbaba entre nosotros todo cuanto yo había apuntalado entre sueños. –¿Por qué habríamos de hablar de ello? Al anochecer, nadie que viva solo es responsable. Hay muchos temores. Que se desvanezca la corporeidad, que los nombres sean realmente como parecen en el crepúsculo, que no se pueda andar sin bastón, que tal vez fuera conveniente ir a la iglesia y rezar a gritos, para ser mirado y obtener un cuerpo. Como hablara así y después callara, saqué del bolsillo mi pañuelo rojo y lloré doblado sobre mí mismo. Se puso de pie, me besó y me dijo: –¿Por qué lloras? Eres alto y eso me gusta; tienes largas manos que casi se conducen según tu voluntad. ¿Por qué no te alegras por ello? Usa siempre bordes oscuros en las mangas, te lo aconsejo... No.... ¿te mimo y sigues llorando? Sin embargo, soportas con bastante cordura la vida. "Construimos máquinas de guerra en el fondo inútiles, torres, murallas, cortinas de seda y, si tuviéramos tiempo, nos asombraríamos de ello. Y nos mantenemos en suspenso, no caemos, aleteamos a pesar de ser más repelentes que murciélagos. Y ya casi nadie nos puede impedir que en un día hermoso digamos: “Gran Dios, hoy es un hermoso día”, pues ya estamos instalados en nuestra tierra y vivimos conformes a ella y a nosotros mismos. "Porque somos como troncos derribados de la nieve. Parecen apoyarse ligeramente y se debería poder desplazarlos con un empujón. Pero no, no se puede, están fuertemente unidos al suelo. Pero mira, hasta eso es sólo aparente. Las reflexiones contuvieron mis lágrimas: –Es de noche y nadie podrá echarme en cara mañana lo que pueda decir ahora, porque puede haber sido dicho en sueños. Luego dije: –Eso es. Pero ¿de qué hablábamos? No podíamos hablar de la iluminación del cielo, ya que estamos en la profundidad de un zaguán. No..., sin embargo, hubiéramos podido hablar de ello, porque, ¿no somos acaso completamente independientes en nuestra conversación? No buscamos ni fin ni verdad, sólo diversión y esparcimiento. Pero ano podría contarme de nuevo la historia de la señora del jardín? ¡Qué admirable, qué sabia es esta mujer! Debemos comportarnos según su ejemplo. ¡Cómo me agrada! Y además está bien que me encontrara con usted y lo atrapara. Ha sido para mí un gran placer conversar con usted. He oído algunas cosas que (tal vez deliberadamente) ignoraba. Me alegro. Parecía satisfecho. Aunque el contacto con un cuerpo humano siempre me es desagradable, tuve que abrazarlo. Luego salimos del zaguán y miramos el cielo. Mi amigo acabó de dispersar con el aliento algunas nubes ya deshechas, y se nos ofreció la ininterrumpida extensión de las estrellas. Caminaba penosamente. HUNDIMIENTO DEL GORDO Entonces fue atrapado por la velocidad y empujado a lo lejos. El agua del río fue atraída a un precipicio, quiso retroceder, vaciló en, el borde que se desmoronaba, y se derrumbó entre fragmentos y humo. El gordo no pudo seguir hablando, tuvo que girar y desaparecer en el fragor de la catarata. Yo, que había asistido a tantos entretenimientos, lo vi todo desde la orilla. –¿Qué pueden hacer nuestros pulmones? –grité–. Si al respirar apresuradamente, se asfixian en sus propios venenos; si con lentitud, mueren en el aire irrespirable, por culpa de las cosas en rebelión. Pero si tratan de dar con su propio ritmo, entonces es esa búsqueda lo que los mata. Entretanto, las márgenes del río se separaban desmesuradamente, y sin embargo yo tocaba con la palma de la mano el hierro de un indicador de caminos empequeñecido por la distancia. No lo entendía muy bien. Yo era pequeño, casi más pequeño que de costumbre; un rosal silvestre de flor blanca era más alto que yo. Lo sabía porque poco antes había estado a mi lado. Y sin embargo me había equivocado, ya que si mis brazos eran tan largos como los nubarrones, los aventajaban en rapidez. No sabía por qué querían aplastar mi pobre cabeza. Esta era minúscula como un huevo de hormiga y estaba un poco deteriorada, además no era perfectamente redonda. Efectuaba con ella giros suplicantes, pues, por ser mis ojos tan pequeños no se habría notado lo que querían expresar. Mis piernas, mis imposibles piernas yacían por sobre las montañas boscosas y proyectaban sombra en los valles aldeanos. ¡Crecían! Ya llegaban al espacio carente de paisaje, más allá de mi alcance visual. Pero no; soy pequeño, pequeño por ahora; ruedo, ruedo, soy un alud. Os lo ruego, ¡oh vosotros, los que pasáis!, sed amables y decidme cuán grande soy; medid estos brazos y estas piernas. Os lo ruego. III –Por favor –dijo mi compañero, que volvía conmigo de la reunión y que marchaba tranquilo a mi lado por un camino del monte Laurenzi, deténgase un poco para que pueda ordenar mis ideas. Tengo algo que hacer. Pero estoy cansado... la noche es fría y radiante, pero este viento, viento descontento, a ratos hasta parece hacer cambiar la situación de aquellas acacias. La sombra lunar de la casa del jardinero se tendía a través del camino ligeramente abovedado, adornada con ribetes de nieve. Cuando distinguí el banco junto a la puerta, lo señalé con la mano, pues no era valiente y esperaba reproches, así que me puse la mano izquierda sobre el pecho. Se sentó disgustado, sin preocuparse por sus hermosas ropas, y me asombró que apretara los codos contra las caderas, apoyando la frente sobre los dedos crispados. –Quiero contarle esto. Vivo ordenadamente, ¿sabe? No hay nada que objetar. Todo lo que es necesario y reconocido, sucede. La desdicha, habitual en la sociedad que frecuento, no me respetó, como comprobamos con satisfacción yo mismo y todos los que me rodean; y tampoco esta dicha general se retrajo: podía hablar de él en las reuniones. Bueno, nunca he estado enamorado de veras. Lo lamentaba a veces, pero cuando las necesitaba, usaba aquellas expresiones. Ahora, en cambio, lo tengo que admitir: Si, estoy enamorado, y probablemente arrebatado por la pasión. Soy un amante fogoso, como los desean las muchachas. Pero ¿no debí considerar que precisamente esta deficiencia anterior originaba un vuelco excepcional y jocoso, sumamente jocoso, en mi situación? –Calma, calma –dije indiferente, sólo pensando en mí. Su amada es hermosa, por lo que he oído. –Si, es hermosa. Junto a ella sólo pensaba: "Esta audacia... y yo soy tan osado... viajo por mar... bebo litros y linos de vino. Pero cuando ríe no muestra los dientes como es de esperar, sólo se puede ver la oscura, estrecha, arqueada oquedad de su boca. Eso le confiere un aspecto astuto y senil, aunque al reír eche la cabeza hacia atrás. –No puedo negarlo –dije entre suspiros. Probablemente yo también lo he visto, pues debe ser notable. Pero no es tan sólo eso. ¡La belleza de las muchachas en general! A menudo, al contemplar los vistosos vestidos con pliegues y volados, pienso que no se conservarán así por mucho tiempo, que se formarán arrugas que nadie podrá alisar, que el polvo se alojará, pertinaz, en los adornos; pienso que nadie desearía ofrecer el espectáculo triste y ridículo de ponerse por la mañana y quitarse por la noche, diariamente, el mismo costoso vestido. Sin embargo, veo muchachas que a pesar de su hermosura y atractivos músculos y huesecillos, tengan piel y grandes matas de cabello sedoso, aparecen diariamente con este mismo disfraz natural, apoyan siempre el mismo rostro en la mano y contemplan idéntica faz en el espejo. Sólo a veces, de noche, cuando regresan de alguna fiesta, advierten, al mirarse en el espejo, que tienen un rostro ajado, hinchado, por todos visto y apenas tolerado. –Muchas veces, mientras caminábamos, le pregunté si ella le parecía bonita; pero usted siempre se volvió, sin contestarme. Dígame, ¿tiene malas intenciones? ¿Por qué no me consuela? Afirmé los pies en la sombra y dije atentamente: –Usted no necesita consuelo. Usted es amado. Y para no resfriarme, me cubrí la boca con mi pañuelo estampado de uvas azules. Ahora se volvió hacia mi y apoyó su gruesa cara contra el bajo respaldo del banco: –¿Sabe? En realidad aún tengo tiempo, todavía puedo cortar este amor naciente con una infamia, una infidelidad o con un viaje a un país lejano. Porque, realmente, dudo, no sé si dejarme arrastrar por este torbellino. No hay nada seguro; nadie puede precisar rumbo y duración. Cuando entro en una taberna para emborracharme, sé que esa noche estaré borracho. ¡Pero en mi caso! Dentro de una semana pensaba hacer una excursión con una familia amiga, eso ya supone quince días de agitación para el corazón. Los besos de esta noche me adormecen para obtener espacio de sueños ilimitados. Yo me rebelo, doy un paseo nocturno; me muevo continuamente, mi rostro se hiela y arde como golpeado por el viento, debo tocar continuamente una cinta rosa en el bolsillo, experimento grandes temores por mí, sin poder afrontarlos y hasta superarlo a usted, señor mío, mientras que en otra ocasión seguramente no conversaría tanto. Yo sentía mucho frío y el cielo adquiría ya poco a poco una coloración blanquecina. –Ninguna infamia, ninguna infidelidad, ningún viaje a un país lejano le servirá. Tendrá que matarse –dije, y sonreí además. Enfrente, en el otro borde de la avenida, había dos arbustos y, detrás de ellos, la ciudad. Todavía estaba un poco iluminada. –Bien –gritó y golpeó el banco con un pequeño y fuerte puño, pero en seguida volvió a quitarlo. Sin embargo, usted vive. Usted no se mata. Nadie lo ama. Usted no logra nada. Ni siquiera dominar el próximo instante. Por eso habla así, como un vulgar. No puede amar; nada le agita fuera del miedo. Mire, mire mi pecho. Se abrió rápidamente el abrigo, el chaleco y la camisa. Su pecho era realmente ancho y hermoso. Yo comencé a susurrar. –Sí, a veces sobrevienen situaciones rebeldes. Este verano, por ejemplo, estuve en un pueblo, a orillas de un río. Lo recuerdo perfectamente. A menudo me acurrucaba en un banco de la orilla. En la ribera había un puesto de meriendas. A menudo tocaban el violín. Se reunía allí gente joven y fuerte, que bebía cerveza al aire libre; hablaban de caza y de aventuras. Además, detrás de la otra orilla surgían montañas cubiertas de nubes... Me levanté, la boca débilmente retorcida, y me detuve en el césped, detrás del banco: quebré también algunas ramas cubiertas de nieve. Dije al oído de mi compañero: –Estoy comprometido; lo reconozco. No se asombró de que me hubiese levantado. –¿Usted está comprometido? Daba la sensación de estar muy débil, como si sólo lo sostuviera el respaldo. Se quitó el sombrero y vi su pelo cuidadosamente peinado y perfumado, terminado en la nuca en una línea curva y precisa, tal como se usaba en ese invierno. Me alegré de haberle contestado en forma tan inteligente. "Si. –me dije–; he aquí un hombre que se mueve a sus anchas en las reuniones, de lengua ágil y brazos libres. Puede conducir a una dama a través de un salón y conversar amablemente con ella sin que le preocupe que afuera llueva o que haya un tímido o que suceda cualquier otra cosa lamentable. Sí, se inclina graciosamente ante las damas. Aquí está ahora." Se pasó un pañuelo de batista por la frente. –Póngame la mano sobre la frente –dijo. Se lo ruego. No me apresuré a complacerle y entonces cruzó las manos. Como si nuestra pena lo oscureciese todo, hablábamos en lo alto de la montaña como en una pequeña habitación, a pesar de la luz, y del viento de la mañana. Muy próximos aunque no simpatizábamos, las paredes nos impedían separarnos. Pero podíamos conducirnos ridículamente y sin rigidez humana, sin avergonzarnos de las ramas que nos cubrían y los árboles que nos rodeaban. Mi compañero sacó una navaja, la abrió pensativo y, como jugando, se la hundió en el brazo izquierdo; pero no volvió a sacarla. La sangre corrió en el acto. Sus redondas mejillas estaban pálidas. Retiré entonces el cuchillo, corté con él las mangas del abrigo y de la chaqueta y rasgué la camisa. Corrí un trecho buscando ayuda. Todo el ramaje se veía ahora nítidamente inmóvil. Chupé un poco la herida; de pronto, me acordé del pabellón. Subí corriendo las escalinatas del lado izquierdo, revisé de prisa las ventanas y puertas, llamé furiosamente, aunque había notado desde el principio que la casa estaba deshabitada. Luego volví a mirar la herida, que continuaba manando sangre. Humedecí el pañuelo en la nieve y le vendé el brazo con torpeza. –Querido –le dije, te has herido por mi causa. Estás en buena posición, rodeado de cosas amables. Puedes pasear en días luminosos cuando mucha gente bien vestida circula entre las mesas o en los caminos de las colinas. Piensa que en la primavera podernos ir al bosque, no, nosotros no, viajarás tú, con Anita, alegremente... Sí, créeme, te lo ruego; el sol, brillando sobre nosotros, iluminará esa belleza vuestra y todos la verán. Hay música, los caballos se oyen desde lejos, las penas están de más; la algarabía y los organillos resuenan en las avenidas. –¡Gran Dios! –dijo él. Se levantó, y apoyándose en mí nos pusimos en marcha. Ya no hay salvación. Todo eso ya no podría alegrarme. Discúlpeme. ¿Es tarde? Tal vez mañana tenga algo que hacer. ¡Dios mío! Un farol, cerca de la pared, acostaba las sombras de los troncos sobre los caminos y la nieve, mientras las sombras del ramaje caían como quebradas, hacia el barranco. PREPARATIVOS PARA UNA BODA EN EL CAMPO (1907) I Eduard Raban avanzó por el pasillo, entró en la abertura del portal y vio que estaba lloviendo. Llovía poco. En la acera, ante él, había muchas personas que caminaban a distinto paso. A veces se adelantaba uno y cruzaba la carretera. Una niñita sostenía un cansado perrito en sus brazos estirados. Dos señores se hacían mutuas confidencias. Uno tenía la mano con la palma hacia arriba y la movía regularmente, como si sostuviera una carga en vilo. Se veía una dama, con un sombrero muy cargado de cintas, broches y flores. Y un joven con un delgado bastón pasaba de prisa, la mano izquierda, como si estuviera impedida, doblada sobre el pecho. De vez en cuando venían hombres fumando precedidos por pequeñas, rígidas y apaisadas nubes de humo. Tres hombres –dos sujetaban ligeros gabanes en el antebrazo– caminaban desde las paredes de las casas hasta el borde de la acera, contemplando lo que allí sucedía, y de nuevo se volvían hablando. A través de los claros entre los caminantes peatones se veían las piedras, ensambladas con regularidad, de la carretera. Allí, coches sobre altas y blandas ruedas eran arrastrados por caballos estirados. Las personas que se recostaban sobre los acolchados asientos miraban en silencio a los peatones, las tiendas, los balcones y el cielo. Si un coche adelantaba a otro, los caballos se juntaban unos con otros y los arneses colgaban bamboleándose. Los animales tiraban del eje, el coche rodaba, bamboleándose, hasta que el arco alrededor del coche de delante había sido completado y los caballos se despegaban de nuevo; sólo las finas y tranquilas cabezas quedaban vueltas unas a otras. Algunas personas se acercaban corriendo hacia el portal de la casa, se quedaban parados en el seco mosaico, se volvían con tranquilidad y miraban la lluvia que caía a ráfagas en ese estrecho callejón. Raban estaba cansado. Sus labios eran pálidos, al igual que el descolorido rojo de su corbata ornada con un dibujo moro. La dama en el umbral de la puerta de enfrente, que hasta ahora había contemplado sus zapatos, muy visibles bajo su falda remangada, miraba ahora hacia él. Lo hizo con indiferencia, y además puede que sólo mirara la lluvia que caía delante ellos o los cartelitos de anuncios sujetos a la puerta por encima de sus ojos. Raban pensó que ella miraba asombrada. Así que, pensó, "si se lo pudiera contar, ni se asombraría”. Se trabaja tan exageradamente que se está incluso demasiado cansado como para disfrutar de las vacaciones. Pero con todo el trabajo no se consigue la pretensión de ser tratado por todos con cariño; al contrario, se está solo, se es un objeto de curiosidad. Y en tanto que digas "se" en lugar de "yo", no es nada y se puede contar esta historia, pero en cuanto te confieses que eres tú mismo, entonces eres formalmente atravesado y estás aterrorizado. Dejó el maletín revestido con una tela a cuadros en el suelo y al hacerlo dobló las rodillas. El agua de lluvia corría al borde de la carretera en riachuelos, que casi se estiraban hacia las zanjas colocadas más profundamente. "Pero si yo mismo distingo entre “se” y “yo”, cómo me puedo quejar entonces de los otros. Tal vez no sean injustos, pero estoy demasiado cansado para poder recorrer sin esfuerzo el camino hasta la estación, que, sin embargo, es corto. ¿Así que por qué no me quedo en la ciudad durante estas pequeñas vacaciones para recuperarme? Soy imprudente. Este viaje me va a enfermar, lo sé con seguridad. Mi habitación no será cómoda, no es posible que sea de otra manera en el campo. Apenas si estamos en la primera mitad de junio, muchas veces el aire del campo es muy fresco. Si bien estoy bien vestido tendré que juntarme con personas que pasean tarde en la noche. Se pasearán por los estanques, casi seguro. Creo que me voy a resfriar. En cambio, resaltaré poco en las conversaciones. No podré comparar el estanque con otros estanques de países lejanos, pues nunca he viajado, y para hablar de la luna y para sentir la santidad y para subir exaltadamente a un montón de piedras estoy demasiado viejo. No quiero que se rían de mi." La gente pasaba con las cabezas un poco bajas, sobre las que mantenían los oscuros paraguas. También pasó un camión, con un hombre sentado en el pescante lleno de paja que estiraba tan descuidadamente las piernas que un pie casi tocaba el suelo, mientras el otro permanecía sobre paja y harapos. Parecía como si estuviera sentado en el campo con buen tiempo. Pero sujetaba hábilmente las riendas de manera que el carro, en el que se entrechocaban las barras de hierro, se movía con soltura entre el gentío. En el suelo húmedo se veía pasar despacio el reflejo del hierro girando de hilera en hilera de piedras. El niño pequeño de la dama de enfrente estaba vestido como un viejo viticultor. Su traje era una especie de bolsa ceñida por una cinta de cuero debajo de las axilas. Su gorra medio esférica le llegaba hasta las cejas y de la punta dejaba caer una bola que le colgaba hasta la oreja izquierda. La lluvia lo alegraba. Salió de la puerta y miró al cielo con los ojos abiertos, para mojarse con el agua que caía. A veces saltaba, de manera que salpicaba mucho y los que pasaban lo reñían. Entonces la dama lo llamó y cogió de la mano; no lloró sin embargo. Entonces Raban se asustó. ¿No era ya demasiado tarde? Como llevaba el gabán y la levita desabrochados, extrajo rápidamente su reloj. No funcionaba. Malhumorado, preguntó la hora a un vecino que se hallaba un poco más adentro en el pasillo. Estaba conversando y todavía inmerso en la charla, dijo: "Pasadas las cuatro", y se volvió. Raban abrió rápidamente su paraguas y cogió su maleta. Pero cuando iba a salir a la calle una mujer apresurada le cerró el camino y la dejó pasar. Mientras tanto miraba sobre el sombrero de una niña, trenzado con paja roja y una coronita verde en el ala. Todavía lo recordaba cuando ya estaba en la calle, que subía un poco en la dirección que él debía de seguir. Entonces lo olvidó, pues debía esforzarse; el maletín no resultaba liviano, y tenía el viento completamente en contra que le sacudía el gabán y le hacía doblar las varillas del paraguas. Respiró profundo; un reloj en la plaza cercana, en una hondonada, dio las cinco menos cuarto; debajo del paraguas veía los cortos y ligeros pasos de personas que venían hacia él; ruedas de carros rechinaban al frenar girando más despacio; los caballos estiraban sus delgadas patas delanteras, osadas como gamos en el monte. A Raban le pareció entonces que conseguiría soportar los largos y penosos próximos catorce días. No son más que catorce días, es decir, un tiempo limitado, y si bien los disgustos son cada vez mayores, el tiempo durante el cual hay que aguantarlos se reduce. Sin duda alguna su ánimo crece. Todos los que me quieren torturar y que ahora han ocupado el espacio a mi alrededor, serán rechazados paulatinamente por el benévolo transcurso de estos días, sin que tuviera que ayudarlos siquiera en lo más mínimo. Y yo puedo, como resultará natural, permanecer débil y estar callado y dejar que se haga todo conmigo y a pesar de esto todo tiene que salir bien, sólo por los días que van transcurriendo. "¿Y además no puedo hacerlo como lo hacía de niño en asuntos peligrosos? Ni siquiera una vez necesito ir yo mismo al campo, no es necesario. Envío mi cuerpo vestido. Si se tambalea hacia afuera por la puerta de mi cuarto, el tambaleo no demuestra miedo, sino nulidad. Tampoco es excitación cuando tropieza en las escaleras, cuando se va gimoteando y llorando come allí su cena. Pues mientras tanto yo estoy tumbado en la cama, tapado con una manta marrón clara, expuesto al aire que circula por la cerrada habitación. Los coches y la gente del callejón transitan titubeantes por un reluciente suelo, pues aún estoy soñando. Los cocheros y los peatones son tímidos y cada paso que quieren avanzar lo solicitan de mí, observándome. Yo les animo; no encuentran ningún obstáculo. Acostado en la cama creo que tengo la figura de un gran escarabajo, de un gusano o de un abejorro." Se paró delante de una exposición de sombreros de caballeros, colgados de ganchitos observó detrás de un húmedo cristal, y los observó con los labios fruncidos. "Bueno, mi sombrero aguantará para estas vacaciones –pensó y siguió andando, y si nadie me puede aguantar por culpa de mi sombrero, tanto mejor. "Sí, la gran figura de un escarabajo. Me coloco las patitas contra mi panzudo cuerpo. Y cuchicheo un pequeño número de palabras, que son órdenes para mi triste cuerpo encorvado que apenas si está conmigo. Pronto habrá terminado; se inclina, se va fugazmente y todo lo hará perfectamente mientras yo descanso." Alcanzo una puerta aislada y abovedada que llevaba de lo alto del pequeño callejón a una pequeña plaza rodeada por muchas tiendas ya iluminadas. En el centro de la plaza, un poco oscurecida por la luz de los costados, había una estatua baja de un hombre sentado y pensativo. La gente se movía como pequeñas placas deslumbrantes delante de la luz y, como los charcos creaban reflejos por doquier, la imagen de la plaza variaba permanentemente. Raban se adentró bastante en la plaza, esquivó temblando los coches que pasaban; saltaba de piedra seca en piedra seca y mantenía el paraguas abierto en la mano levantada para ver todo alrededor de él. Hasta que se detuvo al lado de un farol –la parada del tranvía eléctrico que estaba situada en una cuadrada plataforma empedrada. "Me espera en el campo. ¿Qué estará pensando? No le he escrito en toda la semana, desde que está allí. Sólo hoy por la mañana. Al final imaginarán mi apariencia de otra forma. A lo mejor creen que me precipito sobre la gente, y esa no es mi costumbre; o que abrazo cuando llego, y tampoco hago eso. Les haré enfadar al intentar apaciguarles." Un coche pasó muy de prisa; detrás de sus dos faroles ardiendo había dos damas en los oscuros y pequeños asientos de piel. Una estaba recostaba y tenía la cara cubierta por el velo y la sombra del sombrero. Pero el tronco de la otra estaba erguido; su sombrero era pequeño, delimitado con finas plumas. Todos podían verla. Se mordía ligeramente el labio inferior. Nada más pasar el coche por delante de Raban, un poste interrumpió la visión del caballo, entonces un cochero cualquiera –que llevaba un gran sombrero de copa sobre un pescante extraordinariamente alto se interpuso ante las damas –el vehículo ya se había desplazado y entonces el coche dobló la esquina de una pequeña casa, que ahora resaltaba más, y desapareció de la vista. Raban siguió con la mirada con la cabeza inclinada, apoyó el mango del paraguas en el hombro para ver mejor. El pulgar de la mano derecha se lo había metido en la boca y frotaba los dientes contra él. Su maleta estaba a su lado, apoyada a un costado. Los coches iban por la plaza de callejón en callejón, los cuerpos de los caballos volaban horizontales como si hubieran sido empujados, pero el movimiento de la cabeza y el cuello mostraban el impulso y el esfuerzo del movimiento. Alrededor, en los bordes de las aceras de tres calles que confluyen aquí, había muchos desocupados que golpeaban el pavimento con bastoncitos. Entre ellos había unos quioscos en los que unas niñas servían limonadas; pesados relojes de calle sobre finas barras; hombres que llevaban en pecho y espalda grandes cartelones en los que había anunciados entretenimientos con letras multicolores; criados... toda una pequeña sociedad. Dos coches señoriales que iban a través de la plaza hacia el callejón descendiente retuvieron a algunos señores de esta sociedad, pero detrás del segundo coche –ya lo habían intentado con miedo detrás del primero– se unieron en un solo grupo a los demás, con los que subieron a la acera en una fila más larga y entraron en las puertas de un café, empujados por las luces de las bombillas que colgaban en la entrada. Algunos. vagones pasaban cerca, otros estaban lejos, confusamente quietos en las calles. "Qué encorvada es –pensó Raban cuando vio la escena–; en realidad nunca se estira y a lo mejor tiene espaldas anchas. Tendré que prestar mucha atención. Y su boca es tan grande y su labio inferior sobresale sin duda por aquí; si, ahora me acuerdo también de eso. ¡Y el vestido! Naturalmente que yo no entiendo nada de vestidos, pero esas mangas pobremente cosidas son muy feas, parecen un vendaje. Y el sombrero, cuya ala tiene en cada lugar una altura distinta a la cara. Pero los ojos son bonitos, ocres si no me equivoco. Todos dicen que sus ojos son bonitos. Al pasar un tranvía delante de Raban, muchas personas de su alrededor se abalanzaron hacia la escalera del coche, con unos pocos paraguas abiertos y puntiagudos que sostenían con las manos apretadas contra los hombros. Raban, que tenía la maleta debajo del brazo, bajó de la acera y pisó con fuerza un charco invisible. En el coche había un niño de rodillas sobre un banco y apretaba las puntas de los dedos de ambas manos contra los labios, como si se despidiera de alguien. Algunos pasajeros se apearon y tuvieron que caminar unos pocos pasos a lo largo del coche para salir del tumulto. Entonces una dama subió al primer escalón; la cola de su vestido, que sujetaba con ambas manos, llegaba casi al suelo. Un señor se sujetaba a la barra de latón y con la cabeza erguida le contaba algo a la dama. Todos los que querían subir estaban impacientes. El conductor gritó. Raban, que ahora se encontraba en el borde del grupo que esperaba, se volvió, pues alguien había gritado su nombre. –Ah, Lenient –dijo con lentitud, y le ofreció al que se acercaba el dedo meñique de la mano con la que sujetaba el paraguas. –Así que este es el novio que viaja en pos de la novia. –Pareces muy enamorado –dijo Lement, riendo con la boca cerrada. –Sí, tienes que perdonarme que me vaya hoy –dijo Raban. Te he escrito al mediodía. Naturalmente que me hubiera gustado mucho ir mañana contigo, pero es sábado y todo estará muy lleno, el viaje es largo. –No importa. Me lo habías prometido, pero cuando se está enamorado... Tendré que viajar solo. –Lement tenía un pie en el adoquinado y otro en la acera y apoyaba el cuerpo ora en una pierna, ora en la otra. –Querías coger el eléctrico; en este momento se marcha. "Ven, vamos andando, te acompaño. Hay tiempo de sobra. –Por favor, ¿no es tarde? –No es ningún milagro que estés asustado, pero de verdad, aún tienes tiempo. Yo no estoy tan asustado, por eso no he encontrado a Gillemann. –¿Gillemann? ¿No se va también a vivir en las afueras? –Sí, él y su mujer quieren irse la próxima semana, por lo que le había prometido encontrarme con él cuando saliera de su despacho. Quería darme algunas indicaciones con respecto a la organización de su casa, por esto tenía que verle. Pero de alguna manera me he retrasado, tenía algunas cosas que hacer. Y justo cuando estaba pensando si debía ir a su casa te vi a ti; primero me sorprendió la maleta y te hablé. Pero ya es demasiado tarde para hacer visitas; es imposible ir a ver a Gillemann. –Naturalmente. Así que voy a tener conocidos fuera. Por cierto, nunca he visto a la señora Gillemann. –Ella es muy guapa. Es rubia y ahora, tras su enfermedad, está algo pálida. Tiene los ojos más bonitos que nunca he visto. –Por favor, ¿cómo son los ojos bonitos? ¿Es la mirada? Nunca he considerado bonitos los ojos. –Está bien, tal vez haya exagerado un poco. Pero es una hermosa mujer. A través de la ventana de un café cercano se veía a tres señores comiendo y leyendo en una mesa triangular, cerca de la ventana; uno había puesto el periódico en la mesa, mantenía una taza en alto, y con el rabillo del ojo miraba hacia el callejón. Detrás de estas mesas todos los sitios estaban ocupados en la gran sala por clientes sentados en pequeños grupos... (faltan dos hojas)... –Pero casualmente no es un negocio desagradable, ¿no es cierto? Opino que muchos aceptarían esa carga. Entraron en una plaza bastante oscura, que había empezado en la acera que ellos iban, pues la de enfrente continuaba. En el lado por el que ellos iban había una hilera ininterrumpida de casas, de cuyas esquinas arrancaban dos filas muy separadas que se perdían en la lejanía, en la que parecían juntarse. La acera era estrecha ya que las casas eran generalmente pequeñas. No se veían comercios, no pasaba ningún coche. Un pilar de hierro, casi al final del callejón del que venían, tenía algunas lámparas sujetas a dos anillas que colgaban superpuestas horizontalmente. La llama con forma trapezoidal estaba encerrada en unas placas de cristal ensambladas en forma de pequeña habitación y que permitía mantener la oscuridad a unos cuantos pasos. –Ahora seguro que es demasiado tarde; me lo has ocultado y voy a perder el tren. ¡Por qué lo has hecho? ... (faltan cuatro hojas)... –... Si, con mucho a Pirkersbrofer, aquí y allá. –Creo que ese hombre aparece en las cartas de Betty; es aspirante a trabajar en el tren, ¿no? –Sí, aspirante y persona desagradable. Me darás la razón en cuanto hayas visto esa pequeña y gorda nariz. Te digo que cuando se va con ése por aquellos campos de Dios... Por cierto, ya ha sido trasladado y se va de ahí, creo y espero, la próxima semana. –Espero, antes dijiste que me aconsejas quedarme todavía hoy por la noche. Lo he pensado, no saldría bien. He escrito que voy esta noche; me esperarán. –Eso es fácil. Pon un telegrama. –Sí, se podría hacer, pero no sería bonito si luego no voy, también yo estoy cansado, así que voy a ir. Si llegase un telegrama se asustarían. Además, a ¿qué conduce esto? ¿adónde iríamos nosotros? –Es realmente mejor que vayas. Sólo estaba pensando. Además no podría ir hoy contigo, porque estoy adormilado; había olvidado decirlo. Me voy a despedir de ti ahora, pues no te voy a acompañar por el húmedo parque, ya de todas maneras voy a pasar a ver a Gillemann. Son las siete menos cuarto; a esta hora todavía se pueden hacer visitas a buenos amigos. Adiós. ¡Feliz viaje y saluda a todos de mi parte! Lement se volvió y tendió la mano derecha para despedirse, de manera que por unos momentos su brazo estuvo estirado: –Adiós –dijo Raban. Desde alguna distancia Lement le gritó: –Eduard, ¿me oyes? Cierra tu paraguas, hace rato que no llueve. Me olvidé de decírtelo. Raban no contestó, cerró el paraguas y el cielo se oscureció por encima de él. "Si por lo menos cogiera un tren equivocado –pensaba Raban. Entonces me parecería como si la empresa hubiese comenzado y cuando más tarde volviera a esta estación, tras haber aclarado la equivocación, me sentiría mucho mejor. Pero si aquella comarca es aburrida, como dice Lement, eso no será en ninguna forma una desventaja, ya que se estará más en las habitaciones y en el fondo nunca se sabrá con certeza dónde están todos los demás; si hay ruinas en las cercanías se hará un paseo en común, tal y como con seguridad ya se ha planeado con anterioridad. Pero entonces hay que alegrarse; por ello es imposible no hacer el paseo. Pero si no hay una atracción semejante, entonces no se planea de antemano nada, pues se espera la coincidencia de todos; de repente, les atrae, contra toda la costumbre, la idea de una excursión grande, pues basta con enviar la niña a las casas de los otros, ubicados ante un libro o una carta y encantados con la noticia. Bueno, no es difícil protegerse contra semejantes invitaciones. Pero no sé si lo voy a poder hacer, pues no es tan fácil como yo me lo imagino; pues todavía estoy solo, aún puedo hacerlo, puedo regresar cuando quiera, pues no voy a tener allí a nadie que pueda visitar cuando quiera, y nadie con el que pueda hacer fastidiosas excursiones, a enseñarme el estado de sus cereales o una cantera en explotación. Incluso no se está seguro con los viejos conocidos. Lenient ha sido hoy simpático conmigo, me ha explicado ciertas cosas y me ha pintado las cosas tal como las voy a sentir. Me ha hablado y acompañado, a pesar de no quererse enterar de nada de lo mío y de que tenía otras cosas que hacer. Pero se ha ido de repente y, sin embargo, no creo haberlo ofendido con palabra alguna. Si bien era lógico, me he negado a pasar la noche en la ciudad; no lo puedo haber molestado: es un hombre sensato. El reloj de la estación dio las siete menos cuarto; Raban se paró porque sentía palpitaciones en el corazón, entonces caminó rápidamente a lo largo del estanque del parque, entró en un estrecho y mal iluminado camino entre arbustos, luego en una plaza en la que había muchos bancos apoyados contra los árboles, corrió entonces más despacio a través de una apertura en la reja hacia la calle, la cruzó, saltó la puerta de la estación, encontró la taquilla después de un momento de búsqueda y hubo de golpear en la puerta metálica. Miró entonces al empleado, éste dijo que ya era la hora, cogió el billete pedido y lo arrojó ruidosamente sobre la repisa, junto con el cambio. Raban quería reparar el vuelto, pues pensaba que faltaba dinero, pero un empleado que pasaba cerca lo empujó por una puerta de cristal hacia el andén. Raban miró a su alrededor, mientras le gritaba al empleado "gracias, gracias" y, como no encontraba ningún mozo, trepó solo a un vagón por la escalera más cercana, colocando la maleta en el escalón superior y subiendo luego a él, apoyándose con una mano en el paraguas y con la otra sujetando la maleta. El vagón en el que entró estaba iluminado por la luz del hall de la estación en el que se encontraba; excepto algunas ventanas, todas estaban subidas, cerca colgaba una pila eléctrica que zumbaba, y las muchas gotas blancas de lluvia se deslizaban sobre el cristal de la ventana. Raban oía el ruido del andén, incluso cuando hubo cerrado la puerta del vagón y se sentó en el último espacio libre de un banco de madera marrón claro. Veía muchas espaldas y nucas, y entre éstas, las caras reclinadas en el banco opuesto. En algunos lugares había humo de pipas y puros, que a veces pasaba blandamente por delante de la cara de una niña. A menudo cambiaban los pasajeros de asiento y comentaban entre ellos este cambio; o cambiaban su equipaje, que estaba sobre un banco en una estrecha red de color azul, a otra red; Si asomaba algún palo, o alguna golpeada esquina de maleta, se le hacía notar al propietario. Este iba y volvía a poner todo en orden. También Raban volvió en sí y empujó su maleta debajo de su asiento. A su izquierda, en la ventana, dos hombres estaban sentados uno frente al otro y hablaban sobre precios de mercancías. "Estos son viajantes de comercio. A veces van en coche de pueblo en pueblo. En ningún sitio tienen que permanecer mucho tiempo, pues todo debe suceder rápido y siempre han de hablar únicamente de mercancías. ¡Con qué alegría puede esforzarse uno en una profesión tan agradable! El más joven había sacado de pronto una agenda del bolsillo trasero del pantalón, y con el índice humedecido pasaba con rapidez las hojas y leía en una página, mientras que seguía la línea con su dedo. Al levantar la vista vio a Raban, y al hablar ahora de precios no desvió la mirada de él, como cuando se mira fijamente a un sitio como para no olvidar nada de lo que se quiere decir. Mientras tanto fruncía los ojos, mantenía la agenda medio cerrada en la mano izquierda, y el pulgar sobre la hoja leída, para poder mirar con facilidad cuando lo necesitase. La agenda temblaba. pues no apoyaba este brazo en ningún sitio y el coche en marcha golpeaba como un martillo sobre las vías. El otro viajante, que se había recostado, escuchaba y asentía con la cabeza a intervalos regulares. Se podía ver que de ninguna manera coincidía con todo y que más tarde daría su opinión. Raban puso las ahuecadas palmas de las manos sobre las rodillas e inclinándose hacia adelante vio, entre las cabezas de los viajeros, la ventana, y por la ventana, luces que pasaban y otras que se alejaban hacia la lejanía. No comprendía nada de la conversación de los viajantes, tampoco iba a comprender la respuesta del otro. Era necesaria una gran preparación, pues eran personas que desde su juventud se han ocupado de mercancías. Pero si se ha tenido muchas veces un carrete de hilo en las manos y, sí se sabe el precio, se puede hablar de ello, mientras los pueblos se nos acercan y pasan a toda prisa, girando al mismo tiempo en la profundidad del campo, donde no tardan en desaparecer para nosotros. Y, sin embargo, esos pueblos están habitados y tal vez vayan allí viajantes, de comercio en comercio. Un hombre alto se levantó en la esquina del vagón, en la otra punta. Tenía unos naipes en la mano y gritó: –Tú, María, ¿has metido también las camisas de algodón? –Pues claro –dijo la mujer, sentada frente a Raban. había dormido un poco, y al despertarla ahora contestó como si se lo dijera a Raban. –¿Usted va al mercado de Jungbunzlan, no? –le preguntó el vivaz viajante. –Si, a Jungbunzlan. –Ese sí que es un mercado grande, ¿no es cierto? –Sí, un mercado grande. Estaba somnolienta, colocó el codo izquierdo sobre un envoltorio azul y apoyó su cabeza pesadamente sobre la mano, que presionó a través de la carne de la mejilla hasta el hueso. –Qué joven es –dijo el viajero. Raban sacó el dinero que había recibido del taquillero y lo contó. Sujetaba cada moneda largo tiempo entre el pulgar y el índice, y con la punta de éste lo hacía girar en la parte interior del pulgar: Contempló largo tiempo la efigie del emperador; le llamó la atención la corona de laurel y cómo estaba sujeta a la nuca con nudos y lazos. Por fin consideró que la suma era correcta y metió el dinero en un negro y grande portamonedas. Pero cuando iba a decirle al viajante: –Es un matrimonio, ¿no cree usted así? el tren se detuvo. El ruido de la marcha cesó; los cobradores gritaron el nombre de la localidad y Raban no dijo nada. El tren reanudó la marcha tan lentamente que uno se podía imaginar las vueltas de las ruedas; pero de inmediato se precipitó en una bajada y de repente parecía que a través de la ventana los largos barrotes de la barandilla de un puente eran arrancados y aplastados unos contra otros. A Raban le molestaba que el tren fuera tan rápido, pues hubiera deseado haberse quedado en el último pueblo. "Cuando es de noche allí, cuando no se conoce a nadie, tan lejos de casa… De día allí tiene que ser horroroso. ¿Pero es distinto en la próxima estación, o en la anterior, o en la siguiente, o en el pueblo al que voy?" El viajante habló repentinamente más alto. "Todavía falta mucho", pensó Raban. –Señor, usted lo sabe tan bien como yo, esos fabricantes no viajan en los peores trastos, se arrastran hacia el mas rudo tendero y ¿cree usted que le hacen precios distintos que a nosotros, los buenos comerciantes? Señor, déjeme que se lo diga, exactamente los mismos precios, ayer lo vi con claridad. Yo llamo a eso canallada. Se nos oprime, ya que en las circunstancias actuales nos es prácticamente imposible hacer negocio, se nos oprime. De nuevo volvió a mirar a Raban; no se avergonzó de las lágrimas en sus ojos, presionó los nudillos sobre su boca, porque le temblaban los labios. Raban se recostó suavemente y tiró de su bigote con la mano izquierda. La mujer de enfrente se despertó y sonriendo, se pasó la mano por la frente. El viajante habló más bajo. De nuevo la mujer se acomodó como si fuera a dormir, se apoyó medio tumbada sobre su envoltorio y suspiró. Sobre su cadera derecha se tensó la falda. Un señor estaba sentado detrás suyo. Llevaba un gorro de viaje y leía el periódico. La niña de enfrente de él, que seguro que era un familiar, le rogó –inclinando, al decirlo, la cabeza contra el hombro derecho– si podía abrir la ventana, pues hacía mucho calor. Este, sin mirarla, dijo que lo haría enseguida, pero que antes tenía que terminar de leer un párrafo del periódico, y enseñó a la niña el párrafo de referencia. La mujer no conseguía conciliar el sueño de nuevo; se sentó erguida y miró por la ventana; luego observó largo tiempo la lámpara de petróleo que lucía amarilla en una esquina del vagón. Raban cerró los ojos por un rato. En el instante en que los volvió a abrir la mujer mordía un trozo de tarta recubierto con mermelada marrón. El envoltorio que había junto a ella estaba abierto. El viajante fumaba callado y hacía como si sacudiese continuamente la ceniza. El otro escarbaba con la punta de un cuchillo en la maquinaria del un reloj de bolsillo de una manera audible. Con los ojos casi cerrados Raban vio vagamente cómo el señor con el gorro de viaje tiraba del marco de la ventana. Penetró un aire fresco; un sombrero de paja cayó de un gancho. Raban pensó que se despertaba y por eso estaban sus mejillas tan frías, o que se abría la puerta y le empujaban a la habitación o que se equivocaba de alguna manera, y pronto se durmió con una profunda inspiración. II Aún temblaba un poco la escalerilla del coche cuando Raban bajó por ella. La lluvia le golpeó el rostro, que venía del calor del vagón, y cerró los ojos. Llovía ruidosamente sobre el techo de zinc del edificio de la estación, pero en el ancho campo la lluvia caía de tal manera que se creía oír soplar el viento. Un niño descalzo se acercó corriendo; Raban no vio de dónde venía y le rogó, sin aliento, que le dejara llevar la maleta, pues estaba lloviendo, pero Raban le dijo que a pesar de todo iba a ir en el autobús. No lo necesitaba. El chico hizo un gesto como si considerara más distinguido caminar bajo la lluvia y dejar que le lleven la maleta que ir en el autobús; inmediatamente se volvió y se fue corriendo. Ya era demasiado tarde cuando Raban lo quiso llamar. Había dos faroles encendidos, y un funcionario de la estación salió de una puerta. Se dirigió sin dudarlo a través de la lluvia hacia la locomotora; estuvo allí con los brazos cruzados y esperó hasta que el maquinista se inclinó sobre la barandilla y le habló. Se llamó a un mozo, vino y luego se fue. En algunas ventanas del tren había pasajeros, y como tenían que ver un edificio de estación muy vulgar, pues su vista era triste, tenían los ojos casi cerrados, como durante el viaje. Una niña, que venía de prisa por la carretera hacia el andén con una sombrilla adornada con flores, dejó ésta en el suelo y pasó la punta de los dedos sobre su falda tensa. La luz de los dos faroles era mortecina. El mozo que pasaba se quejó de que se formaran charcos bajo la sombrilla, puso los brazos en círculo para enseñar el tamaño de estos charcos y los movió por el aire como si fuesen peces que se hunden en agua profunda, para aclarar que el trance se veía también interrumpido por la sombrilla. El tren reanudó la marcha, desapareció como una larga puerta corrediza, y detrás de los álamos, al otro lado de las vías, quedó un paisaje sobrecogedor. ¿Era una perspectiva oscura o un bosque; un estanque o una casa en la que ya dormía la gente; la torre de una iglesia o una garganta entre dos valles? Nadie tendría que atreverse a ir hasta allí, pero ¿quién podría resistirse? Y cuando Raban vio al empleado –ya estaba en el escalón camino a su despacho– corrió hacia el y lo paró; –Por favor, ¿está lejos el pueblo? Necesito ir allí. –No, a un cuarto de hora, pero con el autobús –está lloviendo– estará usted allí en cinco minutos. –Está lloviendo. No es una primavera bonita –contestó Raban. El empleado había apoyado su mano derecha en la cadera, y a través del triángulo que se formaba entre brazo y cuerpo Raban vio a la niña en su banco, que ya había cerrado la sombrilla. –Si uno va durante el frescor del verano y hay que permanecer allí, es de lamentarse. En el fondo pensaba que alguien vendría a esperarme. Miró alrededor de sí, para que fuera más creíble. –Me temo que va a perder el autobús. No espere tanto tiempo. No me dé las gracias. El camino está allí, entre los setos. La calle frente a la estación no estaba alumbrada; sólo había un mortecino resplandor de tres ventanas de la estación que estaban al nivel del suelo, pero no llegaba muy lejos. Raban fue de puntillas por el fango y gritó " ¡cochero!" y "¡hola!" y "¡ómnibus!" y "¡aquí estoy!" muchas veces. Pero cuando entró en los charcos casi continuos al lado oscuro de la calle tuvo que seguir andando con todo el pie hasta que de repente una húmeda boca de caballo le tocó la frente. Ahí estaba el ómnibus; rápidamente se subió al coche vacío, se sentó al lado del cristal que había detrás del pescante y se recostó en el ángulo, pues había hecho todo lo necesario. Si el cochero duerme se despertará hacia el amanecer; si está muerto vendrá un nuevo cochero o el posadero, pero si tampoco ocurre esto vendrán pasajeros con el primer tren; gente con prisa que hace ruido. En todo caso se puede permanecer en silencio, puedo correr yo mismo las cortinas ante las ventanas y esperar al sacudón con que arrancará el coche. "Sí, es seguro que después de todo lo que he emprendido llevaré mañana a mamá y Betty; eso no lo puede impedir nadie. Lo único que está bien, y que era también de prever, es que mi carta llegará mañana, así que podría haberme quedado tranquilamente en la ciudad y haber pasado una noche agradable junto a Elvy, sin tener que temer al trabajo del día siguiente, que siempre me estropea todo placer. Pero mira, tengo los pies mojados." Encendió un cabo de vela que había sacado del bolsillo de su chaleco y lo colocó en el banco de enfrente. Había suficiente claridad; la oscuridad de afuera hacía que se vieran los lados del ómnibus pintados de negro, sin cristales. No había que pensar entonces en que bajo el suelo había ruedas y que delante estaba enganchado un caballo. Raban frotó a conciencia los pies sobre el banco, se puso los calcetines limpios y se irguió. Entonces oyó preguntar a gritos a alguien desde la estación si había algún pasajero. –Sí, y ya tiene ganas de arrancar –contestó Raban, inclinándose por la puerta abierta, aferrando el poste con la mano derecha; la izquierda, abierta, cerca de la boca. La lluvia le entraba con fuerza por el cuello de la camisa. Envuelto con la lona de dos sacos cortados se acercaba el cochero; el resplandor de su farol metálico oscilaba entre los charcos que había delante de él. Malhumorado inició una explicación; había estado jugando a las cartas con Lebeda y estaban justo en el momento más animado cuando llegó el tren. Le hubiera sido imposible mirar si había alguien, pero que a pesar de todo no iba a reñir a quién no lo pudiera comprender. Además esto es una porquería de sitio indescriptible, y no se puede comprender qué tiene que hacer aquí semejante señor, y pronto se metería lo suficientemente dentro como para no poderse quejar en ningún sitio. Ahora mismo había entrado el señor Pirkershofer –perdón, es el Señor adjunto y dijo que un hombrecillo rubio quería viajar con el ómnibus. Y bueno, ¿había preguntado si había alguien en el ómnibus o no? Se sujetó el farol a la punta de la barra; el caballo, arreado con una voz sorda, comenzó a tirar y el agua que se había depositado en el techo del ómnibus, al ser agitada, goteó dentro del coche. El camino debía ser montañoso, seguro que el barro saltaba en los ejes; detrás de las ruedas que giraban se formaban rápidamente abanicos de agua de los charcos; el cochero sujetaba al chorreante caballo con las riendas bastante sueltas, ¿No se podía utilizar todo esto como un reproche a Raban? Inesperadamente, el farol colgado de la barra iluminaba muchos charcos, que se dividían, formando olas, bajo las ruedas. Esto ocurría sólo porque Raban iba hacia su novia, hacia Betty, una bonita chica ya mayorcita. ¿Y quién iba a estimar, en caso de que se quisiera hablar de ello, los merecimientos que tenía Raban aquí, y aunque fuera sólo el soportar aquellos reproches que, por cierto, nadie le podía hacer abiertamente? Por supuesto, él lo hacía a gusto; Betty era su novia, él la quería. Sería asqueroso que también ella le diera las gracias por ello, pero de todas maneras… Se golpeaba a menudo la cabeza sin querer contra la pared en la que estaba recostado; entonces miró un rato hacia el techo. Una vez su mano derecha se escurrió del muslo donde la había apoyado. Pero el codo permaneció en el ángulo entre el vientre y la pierna. El ómnibus ya iba entre las casas; aquí y allá y en el interior del coche recibía la luz de una habitación, una escalera –para poder ver sus primeros escalones Raban tendría que haberse levantado– que llevaba a una iglesia; delante de la puerta de un parque había una lámpara con una gran llama, pero una estatua de un santo resaltaba negra, tan sólo iluminada por la luz de un negocio; ahora Raban veía una vela, cuya cera derretida colgaba inamoviblemente del banco. Cuando el coche se detuvo ante la posada, se oía caer la lluvia con fuerza –posiblemente había alguna ventana abierta– y también las voces de los huéspedes, Raban se preguntó que sería mejor, si apearse ahora mismo o esperar hasta que viniera el posadero al coche. No sabía cómo era la costumbre en la ciudad, pero seguro que Betty ya había hablado de su novio, y según su aparición más o menos majestuosa, su prestigio iba a aumentar o disminuir y con ello el suyo propio. Pero ahora ni sabía qué prestigio tenía ella ni qué había contado de él; así, aún más desagradable y más difícil. ¡Bonita ciudad y bonito camino de regreso a casa! Si llueve allí se va con el tranvía, sobre piedras mojadas, a casa; aquí con un carro por el lodo, a la posada. "La ciudad está lejos de aquí y si hoy amenazara morir de nostalgia, nadie me podría llevar. Bueno, tampoco me voy a morir; allí se me sirve en la mesa la comida esperada para hoy; detrás del plato, a la derecha, el periódico; a la izquierda, la lámpara; aquí me darán una comida extraordinariamente grasienta, no saben que tengo el estómago delicado, y, además si lo supieran... un periódico extraño, muchas personas, a las que ya oigo, estarán allí y una sola lámpara lucirá para todos, ¿Qué luz puede ser suficiente para jugar a las cartas, pero no para leer el periódico? El posadero no viene, a él no le importan los huéspedes, es seguramente un hombre desatento. ¿O sabe que soy el novio de Betty y esto le da el motivo para no venir por mí? Esto coincidiría con el hecho de que el cochero me dejara esperar tanto tiempo. Betty ha contado a menudo cuanto tenía que soportar de los hombres libidinosos y cómo tenía que rechazar sus pretensiones; tal vez sea igual también aquí..." (Se interrumpe el manuscrito) SEGUNDO MANUSCRITO Cuando Eduard Raban atravesó el pasillo y llegó al portal, pudo ver la lluvia. Llovía muy poco. En la acera, justo delante de él, ni más alto ni más bajo, caminaban muchos peatones bajo la lluvia. A veces se adelantaba uno y cruzaba la carretera. Una niña pequeña sostenía un perro gris en los brazos estirados. Dos señores se hacían mutuas confidencias acerca de un asunto cualquiera; a veces se inclinaban el uno hacia el otro y se volvían a erguir lentamente; hablaban con las puertas abiertas al viento. Uno tenía las manos con las palmas hacia arriba y las movía regularmente de arriba abajo, como si mantuviera una carga en vilo para comprobar su peso. Entonces se vio a una esbelta dama, cuya cara titilaba como la luz de las estrellas y cuyo sombrero plano estaba cargado de cosas irreconocibles hasta los bordes; a todos los que pasaba les parecía, sin duda, tan extraña como es una ley. Y un joven de fino bastón pasaba deprisa; la mano izquierda, como si estuviera impedida, yacía plana contra el pecho. Muchos iban camino al negocio; a pesar de que iban rápido, se los veía más tiempo que a los demás, ora en la acera, ora abajo; los gabanes les caían mal, no les importaba el comportamiento, se dejaban empujar por la gente y también ellos empujaban. Tres señores –dos sujetaban ligeros gabanes en el antebrazo– caminaban desde las paredes de las casas hasta el borde de la acera, para ver lo que acontecía en la carretera y en la acera de enfrente. A través de los claros entre los peatones se veían, mal al principio, luego cómodamente, las piedras regularmente ensambladas de la carretera, sobre las que los carros, tambaleándose sobre sus ruedas, eran tirados velozmente por caballos con los cuellos estirados. Las personas que estaban recostadas sobre los acolchados asientos contemplaban en silencio a los peatones, las tiendas, los balcones y el cielo. Si un coche adelantaba a otro los caballos se pegaban unos a otros y los arneses colgaban balanceándose. Los animales tiraban de la lanzadera, el coche rodaba tambaleándose deprisa, hasta que el arco alrededor del coche de delante había sido completado y los caballos se despegaban de nuevo, con las frías cabezas vueltas unas a otras. Un señor mayor llegó rápido hacia el portal de la casa, se quedó de pie sobre el seco mosaico y dio la vuelta. Contempló la lluvia que, forzada en este callejón, caía a ráfagas. Raban dejó en el suelo su maletín cosido con paño negro y dobló un poco la rodilla derecha al hacerlo. Ya corría el agua hacia los bordes de la carretera en riachuelos que casi se estiraban hacia los canales colocados más profundamente. El señor mayor se encontraba cerca de Raban, que se recostaba un poco contra la hoja de madera de la puerta, y miraba de vez en cuando hacia él, si bien para ello tenía que girar mucho el cuello. Pero sólo hacía esto por necesidad natural, ya que se hallaba desocupado, de observar atentamente todo aquello que se encontraba a su alrededor. El resultado de mirar aquí y allá sin sentido fue no advertir muchas cosas. Así no vio que los labios de Raban estaban pálidos y no iban muy a la zaga del descolorido rojo de su corbata, que ostentaba un dibujo moro algo chocante. Pero si hubiera notado esto habría despertado en su interior un griterío que no hubiera sido correcto, pues Raban siempre estaba pálido, a pesar de que últimamente se lo habría podido causar algo especial. –Vaya un tiempo –dijo en voz baja el señor, y sacudió, sabiéndolo, un poco senilmente la cabeza. –Sí, sí, y si además hay que viajar –dijo Raban y se irguió rápidamente. –Y éste no es un tiempo que vaya a mejorar –dijo el señor y miró, para comprobar todo en el Último instante, inclinándose hacia adelante, callejón arriba, abajo, luego al cielo. Esto puede durar días, incluso semanas. Si no me acuerdo mal, las predicciones no son mejores para junio y principios de julio. Bueno, eso no agrada a nadie; yo, por ejemplo. voy a tener que renunciar a mis paseos, extraordinariamente importante para mi salud. Al decirlo bostezó y pareció relajarse, pues sólo había oído la voz de Raban, y ocupado con esta conversación, no tenía interés en nada más, ni siquiera en la conversación. Todo provocó una cierta impresión en Raban, pues el señor se le había dirigido primero, por lo que intentó jactarse un poco, a pesar de que ni siquiera lo iba a advertir. –Exacto –dijo él; en la ciudad se puede renunciar perfectamente a aquello que no le es saludable a uno. Si no se renuncia, uno sólo se puede hacer reproches por las malas consecuencias. Se sentirá pena y entonces se verá claramente, a causa de esto, cómo hay que comportarse la próxima vez. Y si esto separadamente... (faltan dos hojas). –No insinuó nada de ello. No insinuó absolutamente nada –se apresuró a decir a Raban, presto, si fuera posible, a perdonar la abstracción del señor, puesto que quería jactarse aún un poco más. Todo pertenece a los libros que antes le nombré, que acabo de leer por la noche igual que otros en los últimos tiempos. Casi siempre estaba solo. Las relaciones familiares eran así. Pero prescindiendo de todo luego de la cena prefiero un buen libro. Desde siempre. El otro día leí en un prospecto una cita de no sé qué escritor: "Un buen libro es el mejor amigo." Y es realmente así, un buen libro es el mejor amigo. –Sí, así es cuando uno es joven –dijo el señor sin opinar nada especial, tan sólo quería expresar cómo llovía, que la lluvia había arreciado de nuevo y que ya ni siquiera iba a parar, pero a Raban le sonó como si el señor se considerara, con setenta años, fresco y joven, y que en cambio no valoraba para nada sus treinta años, y que quería decir, tanto como le fuera permitido, que a los treinta años había sido más razonable que Raban. Y que pensaba que a pesar de no tener nada que hacer, para un hombre mayor como él, por ejemplo, era una pérdida de tiempo permanecer en el corredor, delante de la lluvia; y si además se desperdiciaba el tiempo con la charla, éste se desperdiciaba doblemente. Raban pensaba desde hacía algún tiempo que ya no lo podía afectar nada de lo que sobre sus opiniones y habilidades dijeran otros; al revés, había abandonado aquel lugar, donde con languidez había escuchado todo, de manera que la gente ahora sólo hablaba en el vacío, en contra o en favor suyo. Por eso dijo: –Hablamos de cosas diferentes, pues usted no ha entendido lo que yo quería decir. –¡Por favor, por favor! –dijo el señor. –Da igual, no es tan importante –dijo Raban, sólo opinaba que los libros son útiles en todo sentido y sobre todo donde no se lo espera. Cuando se emprende algo, son precisamente los libros cuyo contenido no tiene nada que ver con la empresa, los más útiles. Pues el lector, que sin embargo se propone dicha tarea, en cierta forma está apasionado (y a pesar de que el libro sólo puede alcanzar formalmente este apasionamiento) y se ve forzado a efectuar algunos pensamientos relacionados con su empresa. Pero como el contenido del libro es completamente indiferente, el lector no se ve perturbado en esos pensamientos y cruza con ellos por medio del libro, como una vez los judíos por el Mar Rojo, diría yo. La personalidad del señor mayor adquirió ahora una expresión desagradable para Raban. Le parecía como si se le hubiera acercado especialmente, pero era solo apenas... (faltan dos hojas). –También el periódico. Pero quisiera decirle que viajo por el campo sólo por catorce días; me he tomado vacaciones por primera vez desde hace tiempo; eran necesarias a pesar de todo; por ejemplo, he leído recientemente sobre mi pequeño viaje más de lo que usted se puede imaginar. –Le oigo –dijo el señor. Raban estaba callado y tenía las manos, tan erguido como estaba, metidas en los bolsillos de su gabán, que le quedaban algo altos. El señor mayor no dijo, sino hasta después de un rato: –Este viaje parece tener una excepcional importancia para usted. –Así es, así es –dijo Raban, y se volvió a apoyar contra la puerta. Fue entonces cuando vio de qué manera se había llenado el pasillo de gente. Estaban incluso delante de la escalera de la casa, y un funcionario, que también había alquilado una habitación a la misma señora que Raban, tuvo que pedir, al bajar la escalera, que le hicieran sitio. Gritó a Raban –el cual sólo señalaba con una mano la lluvia por encima de más cabezas, que se volvieron todas hacia él: –¡Feliz viaje –y repitió una promesa aparentemente ya hecha antes, de visitar a Raban el próximo domingo. ... (Faltan dos hojas)... tiene un cargo agradable, con el que está contento y que desde siempre estaba esperando de él. Es tan perseverante e interiormente tan divertido, que no necesita a nadie para su entretenimiento, pero todos lo necesitan a él. Siempre estuvo sano. ¡Ah!, no hable usted. –No voy a reñir –dijo el señor. –Usted no reñirá, pero tampoco reconoce su error. ¿Por qué se empeña en mantenerlo? Y si usted aún se acuerda de eso tan perfectamente, apuesto que se olvidaría de todo si hablara con él. Me reprocharía que ahora no lo haya refutado mejor. Cuando habla de un libro. Está igual de entusiasmado para todo lo bello... LOS AEROPLANOS DE BRESCIA (1909) "La Sentinella Bresciana del 9 de septiembre de 1909 anuncia complacida lo siguiente: Tenemos en Brescia una multitud nunca vista, ni siquiera en tiempos de las grandes carreras de automóviles; los huéspedes de Venecia, Liguria, Piamonte, Toscana, Roma y hasta de Nápoles, las grandes personalidades de Francia, Inglaterra y América se agolpan en nuestras plazas, en nuestros hoteles, en todos los rincones de las viviendas particulares; todos los precios aumentan excelentemente; los medios de transporte no alcanzan para llevar a la multitud al circuito aéreo; las instalaciones del aeródromo no alcanzan para más de dos mil personas; muchos miles deben renunciar a obtenerlas; sería necesaria la fuerza militar para proteger los bufetes; en los lugares baratos se instalan durante todo el día cincuenta mil personas." Cuando mis dos amigos y yo leemos esta noticia sentimos valor y miedo a la vez. Valor: pues con semejante multitud todo suele ocurrir de manera graciosamente democrática, y donde no hay lugar, no hay necesidad de buscarlo. Miedo: miedo por la organización italiana de tales empresas, miedo de las comisiones que nos atenderán, miedo de los ferrocarriles a los que la Sentinella acostumbran atribuir retrasos de cuatro horas. Todas las expectativas son falsas, todos los recuerdos de Italia se mezclan de alguna manera, se confunden, no se puede confiar en ellos. Mientras vamos entrando en el negro agujero de la estación ferroviaria de Brescia, donde los hombres gritan como si ardiera el suelo bajo sus pies, nos conminamos uno al otro seriamente a permanecer unidos suceda lo que suceda. ¿No entramos acaso con cierta predisposición hostil? Bajamos; un coche que apenas se sostiene sobre sus cuatro ruedas nos acoge; el cochero está de muy buen humor; cruzamos las calles casi desiertas hasta el Palazzio de la Comisión, en el que se pasa por alto nuestra malignidad, como si no existiera; nos enteramos de todo lo necesario. El hostal que se nos aconseja nos parece a primera vista el más sucio que jamás hayamos contemplado, pero bien pronto deja de ser tan desagradable. Una suciedad que, en fin, está allí y de la que no se vuelve a hablar; una suciedad que ya no se transforma, que se ha vuelto vernácula, que en cierto sentido hace más sólida y terrestre la vida humana; Una suciedad de la que el posadero nos sale presuroso al encuentro, orgulloso de si mismo, piadoso, moviendo los codos y arrojando con sus manos (donde cada uno de los dedos es un cumplido) nuevas y renovadas sombras sobre su rostro, entre continuas reverencias, que reconocemos de nuevo en el aeródromo, por ejemplo, en Gabriele D’Annunzio; a decir verdad, ¿quién podría tener aún algo contra esta suciedad? El aeródromo está en Montechiari; se llega con el tren local que va a Mantua; apenas una hora de viaje. Las vías de este ferrocarril van por la carretera general; los trenes ruedan modestamente, ni más altos ni más bajos que el resto del tránsito, entre los ciclistas que penetran con los ojos casi cerrados en la polvareda, entre los coches completamente inútiles que llenan toda la provincia, que, llevan pasajeros, tantos como se quiera, y que así y todo son inconcebiblemente rápidos, y entre los automóviles a menudo enormes que con sus múltiples señales simplificadas por la velocidad quieren saltar, desatados, unos sobre otros. A veces, se pierde toda esperanza de llegar al circuito con este tren lamentable. Todo ríe alrededor de uno, a derecha e izquierda las risas, invaden el tren. Yo estoy en una plataforma, apretado contra un gigante de pie con las piernas abiertas sobre los topes de dos vagones, en medio de una lluvia de hollín y polvo que cae de los techos endebles de los vagones sacudidos. Dos veces nos detenemos para esperar que pase el tren en sentido contrario, con tanta paciencia y tanto tiempo que parecería estar esperando un encuentro casual. Pasamos de largo con lentitud por algunas aldeas; cartelones estridentes aparecen aquí y allá con anuncios de la última carrera automovilística; las plantas del borde de la carretera son irreconocibles bajo la blanca polvareda. El tren acaba por detenerse del todo, tal vez porque ya no puede más. Un grupo de automóviles frena al mismo tiempo; a través del polvo divisamos no lejos de allí una agitación de banderas múltiples que, fuera de quicio y tropezando contra el suelo accidentado, corre literalmente hacia los automóviles. Hemos llegado. Delante del aeródromo hay una gran plaza con dudosas casitas de madera, frente a las cuales hubiéramos esperado otros carteles y no los de: Garage, Grand Buffet International, etcétera. Mendigos atroces, engordados en sus carritos, tienen sus brazos hacia el camino; debido a la prisa uno siente tentaciones de saltar por encima de ellos. Miramos arriba, pues para eso hemos venido. ¡Gracias a Dios no vuela nadie todavía! No nos apartamos de la carretera y, sin embargo, no se nos atropella. En medio y detrás de los mil carricoches brinca la caballería italiana a su encuentro. Orden y accidente parecen imposibles por igual. Una vez en Brescia, quisimos llegar con rapidez a una determinada calle que creíamos bastante alejada de donde estábamos. Un cochero nos pide tres liras, le ofrecemos dos, El cochero renuncia al viaje y sólo por amistad nos da una idea de la terrible distancia a que se encuentra la calle. Empezamos a avergonzarnos de nuestra oferta. Bien, tres liras.. Subimos, tres vueltas del coche por breves callejuelas y ya estamos. Otto, más enérgico que nosotros dos, explica que, desde luego, nada más lejos de su ánimo que pagar tres liras por un viaje de un minuto. Una lira es más que suficiente. Ahí tiene una lira. Ya es de noche, la calleja está desierta, el cochero es robusto. Monta en tal cólera que parecería una estafa. Qué se han creído. Tres liras son el trato y tres liras debe pagarse; vengan tres liras o, de lo contrario, ya verán. Otto: –¡La tarifa o la policía! –¿Tarifa? Aquí no hay tarifas. ¿Dónde había tarifas para esto? Había sido un trato para un trayecto nocturno, pero, en fin, si le dábamos dos liras, nos dejaba ir. Otto, terrorífico: –¡La tarifa o la policía! Un poco de gritería y búsqueda, y luego sale a luz una tarifa ilegible por la suciedad. Nos ponemos de acuerdo y le pagamos una lira y media; el cochero sigue su camino por la callejuela estrecha por donde le es imposible doblar; no sólo está enfurecido, sino también triste, me parece. Pues, desgraciadamente, nuestra conducta no ha sido la debida; ésa no es forma de entrar en Italia; en algún otro país podrá estar bien, pero allí no. ¡Pero quién se acuerda con la prisa! No hay nada que reprocharse, es imposible convertirse en italiano a la semana escasa de llegar. Pero el arrepentimiento no debe echarnos a perder la alegría de entrar en el campo de aviación; un arrepentimiento traería otro y saltamos más que andamos por el aeródromo, poseídos de un entusiasmo que, bajo este sol, invade de pronto una a una todas las articulaciones. Pasamos de largo frente a los hangares que, con sus cortinas bajas, parecen escenarios clausurados de comediantes nómadas. Sobre los galpones aparecen los nombres de los aviadores cuyos aparatos albergan y, más arriba, el tricolor patrio. Leemos los nombres: Cobianchi, Cagno, Rougier, Curtiss, Moucher (un triestino que lleva colores italianos, pues confía más en ellos que en los nuestros), Anzani, Club de los Aviadores Romanos. ¿Y Blériot?, preguntamos. Blériot, en quien habíamos estado pensando todo el tiempo, ¿dónde está Blériot? Dentro de la parcela cercada que rodea su hangar, Rougier corre en mangas de camisa; es un hombre pequeño, de nariz llamativa. Está ocupado en una actividad extrema y un poco confusa: agita los brazos y mueve animadamente las manos mientras camina, se palpa por todos lados, envía a sus ayudantes al interior del hangar, los llama de vuelta, va él mismo apartando a todos, entra, mientras su mujer, ataviada con un vestido ajustado y blanco y un pequeño sombrero negro muy encasquetado, levemente separadas sus piernas bajo el corto abrigo, mira al vacío caluroso; una mujer de negocios, con todas las preocupaciones en su cabecita. Frente al hangar vecino se sienta Curtiss. Está completamente solo. Detrás de las cortinas que el viento levanta un poco se alcanza a divisar su aparato; es de los más grandes, según dicen. Cuando pasamos delante de él. Curtiss sostiene en alto el New York Herald y lee unas líneas de unos de los costados superiores; al cabo de media hora volvemos a pasar delante de él; ya está en el centro de la página; otra media hora después la ha terminado y empieza otra. Al parecer no ha de volar hoy. Nos volvemos y contemplamos el vasto campo. Es tan grande que todo lo que está en él parece abandonado: el asta de llegada cerca de nosotros, el mástil de señales a lo lejos, la catapulta de lanzamiento en algún lugar a la derecha, un automóvil de la Comisión, que agita al viento su banderín amarillo, una curva por el campo, se detiene envuelto en su propia polvareda y sigue su camino. En esta tierra casi del trópico se ha instalado un desierto artificial, están reunidas aquí la alta nobleza de Italia, brillantes damas de París y miles de otras personas, para contemplar durante muchas horas, con ojos entrecerrados, este soleado desierto. En el campo no hay nada de lo que comúnmente da cierta variedad a los campos deportivos. Faltan las bellas caballerizas de los hipódromos, las rayas blancas de las canchas de tenis, el fresco césped de los campos de fútbol, los pétreos desniveles de los autódromos y velódromos. Sólo en dos o tres oportunidades durante la tarde atraviesa la llanura alguna cabalgata policroma. Las patas de los caballos son invisibles bajo la polvareda; la uniforme luz del sol no se altera hasta pasadas las cinco de la tarde. Y para que nada perturbe la visión de la muchedumbre que llena las localidades baratas trata de satisfacer las necesidades del oído y de la impaciencia. El público de las tribunas más costosas, situadas detrás de nosotros, está tan silencioso que puede confundirse tranquilamente con la mudez de la llanura desierta. A un lado de la valla de madera que limita el campo se encuentra un grupo de gente. –¡Qué pequeño! –exclama en francés un coro de voces suspirantes. ¿Qué pasa? Nos abrimos paso. En el campo hay un pequeño aeroplano amarillento muy cerca de nosotros: lo están preparando para volar. Ahora vemos también el hangar de Blériot y, al lado, el de su discípulo Leblanc; ambos se hallan emplazados dentro del mismo campo. Apoyado en una de las alas del aparato aparece, inmediatamente, reconocible, Blériot, y mira, la cabeza firme sobre el cuello, el movimiento de los dedos de sus mecánicos, que manipulan en el motor. ¿Con esta insignificancia de aparato piensa remontarse por los aires? Realmente, es más fácil andar por el agua. Al principio, se puede uno ejercitar en los charcos, luego en los estanques, después en los ríos y sólo mucho más tarde en la mar; para los aviadores, en cambio, no existe más que la etapa del mar. Ya está Blériot en su puesto, empuñando con la mano alguna palanca, pero deja todavía que los mecánicos examinen el aparato como si fueran niños muy aplicados. Mira lentamente hacia donde estamos nosotros, mira a un lado y a otro, pero su mirada no ve, sino que se concentra en sí misma. Ahora va a volar, nada más natural. Ese sentimiento de lo natural mezclado con el sentimiento universal de lo extraordinario, que no se aparta de él, le da esa apostura. Uno de los ayudantes coge una de las aspas de la hélice, tira de ella, hay una sacudida, se oye algo parecido a la respiración de un hombre vigoroso mientras duerme; pero la hélice vuelve a detenerse. Se la prueba otra vez, se la prueba diez veces; a veces, la hélice se para en seguida; a veces da girando un par de vueltas. Debe de ser el motor. Otra vez a trabajar en él; los espectadores se cansan más, que los participantes. Todos los rincones del motor son aceitados: son aflojadas y ajustadas tuercas ocultas; un hombre corre hacia el hangar y vuelve trayendo una pieza de repuesto; pero tampoco sirve; corre de vuelta y, en cuclillas, la martilla sobre el suelo del hangar, sosteniéndola entre sus piernas. Blériot toma el puesto del mecánico, el mecánico toma el puesto de Blériot, tercia Leblanc. Prueba un hombre la hélice, luego otro hombre. Pero el motor es despiadado, como un alumno al que se ayuda repetidas veces: la clase dice que no, no, mas él no sabe, vuelve a interrumpirse, vuelve a hacerlo siempre en el mismo sitio y acaba por renunciar. Blériot se queda sentado un rato en su asiento; está silencioso; sus seis ayudantes le rodean sin moverse; todos parecen ensimismados. Los espectadores pueden tomar aliento y mirar a su alrededor. La joven esposa de Blériot se acerca a él, seguida de dos niños. Cuando su marido no puede volar, ella se disgusta, y cuando vuela, tiene miedo; por lo demás, su vestido es un poco abrigado para la temperatura reinante. Se hace girar otra vez la hélice, tal vez mejor que antes, tal vez peor; el motor empieza a funcionar ruidosamente, como si no fuese el mismo de hace un instante; cuatro hombres sostienen la cola del aparato, y los golpes silenciosos del viento lanzado por la hélice atraviesan sus ropas de trabajo. No se oye una palabra; el ruido de la hélice parece gobernarlo todo; ocho manos sueltan el aparato, que corre sobre la tierra como una persona torpe sobre un piso de parqué. Se hacen muchas otras tentativas de vuelo y todas terminan de imprevisto. Cada una impulsa al público hacia lo alto; los sillones de paja, en los que se puede mantener uno en equilibrio y estirar al mismo tiempo los brazos, y mostrar, también al mismo tiempo, esperanza, miedo y alegría, se doblan hacia atrás. Durante las pausas, la nobleza italiana recorre las tribunas. Saludos recíprocos, reverencias, reconocimientos; hay abrazos, se sube y baja las gradas. Uno señala a otro a la principesca Laetitia Savoia Bonaparte; a la principesca Borghese, una señora de cierta edad cuyo rostro parece comprensivo; pero desde cerca, sus mejillas se pliegan extrañamente sobre las comisuras de los labios. Gabriele D’Annunzio, pequeño y débil, parece bailar tímidamente delante del cante Oldofredi, uno de los hombres más importantes de la Comisión. De la tribuna y por encima del cerco emerge el rostro severo de Puccini detrás de una nariz que bien podría considerarse propia de un bebedor. Pero a estas personas sólo se las divisa si se las busca; en general, no se ve más que altas damas a la moda, que lo desvalorizan todo. Prefieren caminar a permanecer sentadas; sus vestidos no les permiten sentarse bien. Todos los rostros, velados a la usanza asiática, pasan envueltos en una leve penumbra. El vestido, suelto en el busto, hace que desde atrás la figura toda parezca un poco recatada. Cuando estas damas aparecen tímidamente producen una impresión indecisa de desasosiego. El corpiño bajo, casi imperceptible; el talle más ancho que de costumbre, porque todo lo demás es ceñido; mujeres que quieren ser abrazadas más abajo. El aparato que había sido expuesto hasta ahora era sólo el de Leblanc. Pero ya llegado el aparato con el que Blériot cruzó el canal; nadie lo ha dicho, todos los saben: éste es su aparato. Una larga pausa, y Blériot está en el aire. Se divisa su torso rígido, emergiendo sobre las alas; sus piernas se hunden profundamente, corno si fueran parte de la maquinaria. El sol se ha inclinado y, bajo el techo de las tribunas, atraviesa el espacio e ilumina las alas en vuelo. Todos miran hacia arriba, hacia Blériot; en ningún corazón hay sitio para otro. Vuela trazando un pequeño círculo y luego aparece casi verticalmente sobre nosotros. Todo el mundo estira el cuello y mira cómo el aeroplano oscila y es estabilizado por Blériot y remontado aún a mayor altura. ¿Qué pasa? Allí arriba, a veinte metros de la tierra, hay un hombre aprisionado en una armazón de madera defendiéndose de un peligro invisible, asumido en forma voluntaria. Nosotros, en cambio, estamos abajo, apretujados e insubstanciales, y contemplamos a aquel hombre. Todo sale bien. El mástil de señales indica que el viento se ha vuelto más favorable y que Curtiss volará por el Gran Premio de Brescia. ¿Así que es cierto? No bien se da uno cuenta de ello, ruge el motor de Curtiss; apenas se eleva, ya se aleja volando, ya vuela sobre la llanura que se extiende ante él, en dirección a los bosques lejanos que parecen subir, ellos también, cada vez más. Vuela largo rato sobre los bosques, desaparece; miramos hacia los bosques; no hacia él. Detrás de unas casas, Dios sabe dónde, vuelve a aparecer a la misma altura que antes y se precipita en nuestra dirección; sube, se alcanza a ver cómo se inclinan oscuros los planos inferiores del biplano; baja, brillan al sol los planos superiores. Vuela en torno del mástil de señales y gira indiferente en dirección contraria de la ruidosa salutación, y luego en línea recta, hacia el sitio de donde apareció; vuelve a empequeñecerse y a quedar solo. Da cinco vueltas iguales, vuela 50 kilómetros en 49’24" y obtiene el Gran Premio de Brescia, consistente en 30.000 liras. Es una obra perfecta, pero las obras perfectas no pueden ser apreciadas, de obras perfectas se considera, al fin, capaz todo el mundo; para realizar obras perfectas no parece necesaria ninguna clase de valor. Y mientras Curtiss trabaja solo allá sobre los bosques, mientras su mujer, tan conocida por todos, se preocupa por él, la multitud casi lo ha olvidado. Sólo se oye la queja unánime porque no vuela Calderara (su aparato está roto), o porque Rougier hace ya dos días que manipula en su Voisin, o porque Zodíaco, el dirigible italiano, todavía no ha llegado. Sobre el accidente de Calderara corren rumores tan honrosos que se creería que el cariño de la nación lo podría elevar más seguramente por los aires que su avión Wright. Aún no ha terminado Curtiss su vuelo, y en tres hangares ya comienzan a rugir los motores como impulsados por una explosión de entusiasmo. El viento y el polvo golpean desde direcciones opuestas. No bastan dos ojos. Uno se revuelve en su asiento, vacila, empuja a cualquiera, pide disculpas; otro vacila, arrastra a uno consigo, y uno recibe las gracias. Comienza a caer la temprana noche del otoño italiano; ya no es posible ver el campo con nitidez. ¡En el mismo momento en que Curtiss pasa de largo después de su vuelo triunfal y, sin mirar, sonríe un poco y se quita la gorra, inicia Blériot un pequeño vuelo circular, del que todos lo creen de antemano capaz! No se sabe si aplauden a Curtiss o a Blériot o a Rougier, cuyo gran aparato se lanza ahora por los aires. Rougier está sentado frente a sus palancas como un señor delante de su mesa de despacho, a la cual se llega por una escalerilla situada a sus espaldas. Sube en pequeños círculos, sobrevuela a Blériot, lo convierte en espectador y no deja de ascender. Si queremos conseguir un coche, tenemos que irnos en seguida. Mucha gente se apretuja ya junto a nosotros. Se sabe que este vuelo es sólo un experimento; como son cerca de las siete, no se lo registra oficialmente. En la explanada del aeródromo están los chóferes y los sirvientes; señalan el sitio donde vuela Rougier; delante del aeródromo están los cocheros, con sus coches estacionados; señalan el sitio donde vuela Rougier: dos trenes repletos de gente no se mueven a causa de Rougier. Por suerte conseguimos un coche; el cochero se acuclilla delante de nosotros (no hay pescante) y, convertidos de nuevo en existencias independientes, partimos. Mas comenta con mucha razón que se podría y debería organizar algo parecido en Praga. No necesitaba ser una carrera aérea, opinaba él, aunque también esto valdría la pena; de todos modos, sería fácil invitar a un aviador, y ninguno de los interesados se arrepentiría. El asunto sería tan sencillo; Wright está volando actualmente en Berlín. Habría que persuadir, pues, a la gente a hacer el pequeño rodeo que significa pasar por Praga. Nosotros dos no respondemos nada; primera, porque estamos fatigados, y segundo, porque no tenemos nada que agregar. El camino dobla y Rougier aparece tan alto que se creería que pronto ha de fijar su residencia en las estrellas próximas a mostrarse en el cielo que se tiñe de oscuridad. No cesamos de dar vueltas y mirar hacia arriba; en ese momento, Rougier se eleva cada vez más, mientras nosotros nos hundimos cada vez más en la campagna. MUCHO RUIDO (1911) Me encuentro sentado en mi habitación, en el cuartel general del ruido de toda la casa. Escucho golpetear todas las puertas; su ruido no me evita los pasos de los que corren entre ellas; hasta escucho el cerrar de la puerta del horno de la cocina. El padre irrumpe a través de las puertas de mi habitación y pasa de largo, arrastrando su bata de dormir; en el cuarto contiguo se raspa la ceniza de la estufa; Valei pregunta, gritando palabra por palabra a través de la antesala, si ya se ha limpiado el sombrero del padre; un murmullo que me quiere resultar conocido, eleva aún más el griterío de una voz que contesta. El picaporte de la puerta de la casa es girado y hace un ruido como una garganta afónica; entonces la puerta se abre más, con el cantar de una voz femenina y se cierra por fin, con un sordo y masculino tirón que resuena con descuido. El padre se ha ido; ahora comienza el más débil, dispar y desesperado ruido, encabezado por las voces de los dos canarios. En aquel momento pensé que los canarios me lo recuerdan, si no debiera abrir la puerta y dejar una pequeña rendija, reptar como una serpiente al cuarto contiguo y así, sobre el suelo, rogar silencio a mis hermanos y a su señorita. DISCURSO SOBRE LA LENGUA YIDDISCH ("1912) Distinguidas señoras y señores, antes. de que comiencen a recitarse los primeros versos de los poetas judío-orientales, quisiera decirles que ustedes entienden mucho más jargon de lo que creen. Estoy seguro de que la velada de hoy les causará una bellísima impresión, pero deseo que se manifieste en cuanto lo haya merecido. Sin embargo, mientras algunos de ustedes temen tanto el jargon, tanto que casi se les lee en los rostros, esa magnífica impresión no podrá suceder: No quiero molestarme en hablar de los que tienen tantos prejuicios contra el jargon; pero ese recelo, aún con una cierta resistencia; es, si se quiere, comprensible. Las circunstancias de nuestra vida europea occidental están, si las observamos furtivamente, ordenadas de esta manera; todo sigue una serena marcha. Vivimos en verdadera y feliz concordia; cuando es necesario, nos entendemos mutuamente; nos arreglamos sin el otro cuando nos conviene, e incluso entonces nos entendemos; ¿quién podría, –proviniendo de un tal ordenamiento de la vida–, entender el intrincado jargon; o quién tendría aún ganas de hacerlo? El jargon es el idioma europeo más nuevo, sólo tiene cuatrocientos, años de vida y, en realidad, es mucho más moderno todavía. Aún no ha moldeado formas idiomáticas de la claridad que nosotros necesitamos. Su expresión es breve y rápida. Carece de reglas gramaticales. Los aficionados intentan construir una gramática, pero el jargon se habla constantemente; no descansa. El pueblo no lo abandona a los gramáticos. Sólo está constituido por vocablos extranjeros. Pero éstos no descansan en él, sino que conservan la celeridad y vivacidad con que se han adoptado. Las emigraciones recorren el jargon de uno a otro extremo. Todo ese alemán, hebreo, francés, inglés, eslavo, holandés, rumano y aun latín, está incluido en el jargon, por curiosidad y despreocupación; requiere bastante poder el retener juntos estos idiomas en ese estado. Por lo mismo, ninguna persona sensata pretende hacer del jargon una lengua universal, por más cerca que lo esté. Sólo saca la jerga con gusto, pues necesita menos relaciones idiomáticas que palabras aisladas. Además, porque el jargon ha sido despreciado durante mucho tiempo. Sin embargo, partes de reglas sintácticas conocidas imperan en este ejercicio de la lengua. Por ejemplo, el jargon se origina en la época de transición del alto alemán de la Edad Media al alto alemán moderno. Hubo entonces formas optativas; el alto alemán tomó una, el jargon, la otra. O el jargon derivaba formas del alto alemán de la Edad Media de manera más lógica que el mismo alto alemán moderno; así, por ejemplo, el jargon mir seien (alemán moderno wir sind) está tornado del alto alemán de la Edad Media, sin lo que es más natural que el wir sind del alto alemán moderno. O el jargon se quedó con las formas del alto alemán de la Edad Media, a pesar de la evolución de éste hacia el moderno. Lo que entraba en el guetto, no salía tan fácilmente de allí. De esta manera perduraron formas como Kerzlach, Ulümlath, Liedlach. En estas creaciones libres y reguladas del idioma, todavía fluyen los dialectos del jargon. Hasta se puede afirmar que todo él se compone de dialectos, incluso la parte escrita, a pesar de haberse llegado a un acuerdo respecto de la escritura. Con todo esto creo haber convencido a la mayoría de ustedes, distinguidas señoras y señores, que no entenderán ni una palabra del jargon. No esperen una ayuda en la explicación de las obras. Si ni siquiera son capaces de entender el jargon, no puede serles de utilidad cualquier explicación circunstancial. En el mejor de los casos comprenderán la explicación, y notarán que se aproxima algo difícil. Eso será todo. Puedo decirles, por ejemplo: El señor Lowy representará ahora tres obras. Primero, Die Grine, de Rosenfeld. Grine son los "verdes", los recién llegados a América. En este poema, emigrantes judíos de esta clase van formando un grupito, con sus maletas de viaje sucias por una calle de Nueva York. El público, como es de suponer, se amontona, los mira con asombro, los sigue y se ríe. El poeta, fuera de sí en su excitación por este espectáculo, pasa de estas escenas callejeras al judaísmo y a la humanidad. Se tiene la impresión, mientras el poeta habla, de que el grupo de emigrantes se detiene, a pesar de estar lejos y no poder escucharle. La segunda obra es de Frug y se llama Arena y estrellas. Es una amarga interpretación de una promesa bíblica. Dice: seremos como las arenas del pilar y las estrellas del cielo. Y bien, ya estamos pisoteados como la arena, ¿cuándo se hará realidad lo referente a las estrellas? La tercera obra es de Frischmann y se llama La noche está quieta. Una pareja de enamorados se encuentra de noche con un sabio piadoso, que va a rezar. Se asustan, temen que los delaten, luego se calman recíprocamente. Como ven, estas explicaciones no aportan demasiado. En la representación buscarán aquello que relacionado con las explicaciones, ya saben, y lo que realmente está no lo verán. Por fortuna, todo el que conozca el idioma alemán, comprenderá el jargon. Pues, cuando se lo contempla a distancia, la comprensibilidad exterior de éste está formada por la lengua alemana; es esta una ventaja sobre las demás lenguas del mundo. Corno es equitativo, también tiene una desventaja con respecto a ellas. Consiste en que no se puede traducir el argonal idioma alemán. Las conexiones entre ambos son tan tenues y significativas. que no pueden sino desgarrarse cuando se vuelca el jargon al alemán; es decir, ya no se vierte jargon, sino algo insustancial. Traduciéndolo al francés, por ejemplo, el jargon puede transmitirse a los franceses; con la traducción al alemán, se lo aniquila, Toit, por ejemplo, no es tot (muerto), y Blüt de alguna manera es blut (sangre). Pero no sólo desde esa distancia del idioma alemán, distinguidas damas y caballeros, pueden entender el jargon; pueden acercarse un paso más. Hace muy poco tiempo apareció el habla que constituye la comunicación coloquial de los judíos alemanes, distinta según viviesen en la ciudad o en el campo, más hacia el este o el oeste, como antecedentes más lejanos o cercanos del jargon, y han quedado aún muchos matices. Por lo tanto, la evolución histórica del jargon podría estudiarse en la superficie del presente, casi tan bien como en la profundidad de la historia. Muy cerca de él llegarán si consideran que, aparte de los conocimientos, hay en ustedes fuerzas en actividad y encadenamiento de fuerzas que les hace posible comprender el jargon con los sentimientos. Sólo ahora puede ayudarles el expositor, que les tranquiliza a fin de que no se sientan excluidos de antemano y reconozcan, al mismo tiempo, que no deben quejarse ya de no entender el jargon. Esto es lo fundamental, pues con cada queja se aleja la comprensión. Pero si permanecen quietos, se encontrarán repentinamente en medio del jargon. Y cuando éste se ha apoderado de ustedes (y jargon es todo; palabra, melodía causídica y el espíritu mismo de este actor judío oriental) no recuperarán ya la calma anterior. Sentirán entonces la unidad real del jargon, tan fuerte, que tendrán temor, pero ya no de él sino de ustedes mismos. No se sentirán capaces de soportar solos ese temor, si no les infundiese simultáneamente una confianza en sí mismos, que se opone a ese temor y es aún más fuerte. ¡Gástenlo cuanto puedan! Cuando luego se pierda, mañana y más tarde (¡como podría también quedar grabado en la memoria como una única representación!), les deseo que hayan olvidado también el temor. Porque no deseábamos castigarles. LA CONDENA (1912) Era la espléndida mañana primaveral de un domingo. Georg Bendemann, joven comerciante, estaba sentado en su cuarto, en el primer piso de una de esas casas bajas y mal construidas que se levantaban a lo largo de la rivera, muy poco diferentes unas de otras en altura y color. Acababa de escribir una carta a un amigo de la infancia, que estaba en el extranjero; mientras cerraba el sobre sin atención, y apoyando los codos sobre el escritorio, su mirada se perdió en el río a través de la ventana, contemplando el puente y la pálida vegetación de las colinas de la otra orilla. Pensaba en su amigo, que hacía años se había ido a Rusia inconforme con el futuro que su país le ofrecía. Ahora tenía un negocio en San Petersburgo que al principio había prosperado bastante; pero que desde hacia tiempo parecía decaer, según se deducía de las quejas que su amigo, en sus visitas cada vez menos frecuentes, formulaba con insistencia. Por tanto, sus esfuerzos en el extranjero eran vanos; la barba larga y exótica no había logrado cambiar completamente su cara tan familiar desde la niñez, cuya coloración amarillenta parecía revelar alguna enfermedad latente. Según él contaba, no mantenía grandes relaciones con la colonia de su país en aquella ciudad, ni tampoco amistades entre las familias del lugar, de tal forma que su destino parecía ser una soltería definitiva. ¿Es que se podía escribir Primera edición: Arcadia. Leipzig, 1913, a una persona así, que evidentemente se había equivocado de camino, y a quien se podía compadecer, aunque no ayudar? ¿Aconsejarle tal vez que regresara a su país, que se transplantara nuevamente, que reanudara sus antiguas amistades –nada se lo impediría y se confiara en que recibiría ayuda total? Pero lo que hubiera significado decirle eso, cuanto más amable más ofensivamente, era que todos sus esfuerzos habían sido vanos, que ya era hora de rendirse, que debía regresar a su país y dejar que lo miraran eternamente y con ojos de asombro, como un repatriado; que únicamente sus amigos eran sensatos, que él era solamente un niño adulto y que le convenía atenerse a las recomendaciones de sus amigos que por fortuna no habían salido del país. ¿Tendría algún sentido torturarlo con todas esas recomendaciones? Tal vez ni siquiera lo harían desear volver –él mismo decía no estar al canto de la situación de los negocios de su país, y de esa manera se quedaría en el extranjero, a pesar de todo, amargado por los consejos, y cada vez más alejado de sus amigos. En cambio, si seguía estos consejos, y al llegar aquí se encontraba peor que antes –naturalmente no por malicia, sino por la fuerza de las circunstancias, si no se sentía cómodo, con o sin sus amigos, y en cambio sí humillado, descubriría de repente que no tenía patria ni amigos. ¿No sería mejor después de toda permanecer en el extranjero, como ahora? Considerando todas esas condiciones, ¿se podía afirmar realmente que eran las mejores para volver al país? Por estas razones, si deseaba mantener mi relación epistolar con él, no podía darle noticias tan veraces. Ni siquiera las que es partible comunicar, sin temor, a las personas más lejanas. Ya hacia tres años que el amigo no venía a su país, y se disculpaba con gran dificultad, alegando la inseguridad de la situación política en Rusia, que no toleraba ni la más corta ausencia; mientras tanto, cientos de miles de rusos andaban de turistas por el mundo tranquilamente. Sin embargo, muchas cosas habían cambiado para Georg durante el transcurso de estos tres años. Hacía más o menos dos años –desde la muerte de su madre que trabajaba con su padre; por supuesto, el amigo se enteró de la noticia, y expresó mediante una carta sus condolencias,, en forma tan escueta, que uno deducía de su lectura que la tristeza de una pérdida semejante era totalmente incomprensible en el extranjero. Pero a partir de entonces, Georg se había dedicado con mayor interés a su negocio. Mientras su madre vivió, su padre solo permitía que se hicieran las cosas a su modo. Tal vez esta circunstancia le había impedido una actividad eficaz y verdadera. Poco después de dicha muerte, aunque todavía se ocupaba algo de los negocios, su padre se había vuelto menos tiránico. O quizá –y eso era lo más probable una continua racha de fortuna lo había ayudado; pero era evidente que los negocios habían mejorado inesperadamente durante esos dos años; el personal se tuvo que duplicar, las ganancias se quintuplicaron y era indudable que aún se esperaban nuevos éxitos. Pero su amigo no se había enterado de estas transformaciones. En otro tiempo, quizá por última vez en su carta de condolencia, había tratado de persuadirle para que fuera a Rusia y le detallaba las ventajas comerciales que le ofrecía San Petersburgo. Las cifras eran ínfimas al lado de los progresos que Georg lograba actualmente en el negocio. No había querido comentar entonces sus éxitos a su amigo, y hacerlo ahora podía resultar verdaderamente extraño. Por eso, Georg se limitaba en todos los casos a poner a su amigo al tanto de sucesos sin importancia, aquellos que uno puede recordar en una tranquila mañana de domingo en que el azar los trae a la memoria. Sólo quería que la imagen que durante ese largo intervalo su amigo se había formado de su ciudad natal, y con la cual vivía conforme, no se modificara. Y así fue que Georg le anunció, en tres ocasiones bastante separadas entre sí, el compromiso de un hombre sin importancia con una joven igualmente sin importancia, hasta que el amigo, contra codas las intenciones de Georg, comenzó a interesarse por ese extraño acontecimiento. Georg prefería contarle por escrito estas cosas antes que confesarle que él mismo estaba comprometido, desde hacia algunos meses con la señorita Frieda Brandenfeld, hija de una familia acomodada. A menudo hablaba de su amigo con su novia, y de la poco común relación epistolar que los unía. –¿Entonces, no vendrá a nuestro casamiento? –decía ella y sin embargo, yo tengo derecho de conocer a todos tus amigos. –No quiero molestarlo –respondió Georg. No quiero que me mal entiendas; probablemente vendría, por lo menos eso creo, pero se sentiría obligado. Me envidiaría y eso lo desconsolaría, le haría sentir, realmente, que es incapaz de aliviar su desconsuelo, y luego tendría que retornar solo a Rusia. Solo. ¿Entiendes lo que quiere decir eso? –Sí, pero... ¿Y si se entera por otros medios de nuestro casamiento? –No hay forma de impedido; pero con la vida que lleva eso es muy difícil. –Debiste pensar en tus amigos, Georg, antes de comprometerte. –Bueno, la culpa es tuya tanto como mía. Sin embargo ahora por nada querría cambiar mi decisión. Y –cuando, con la respiración agitada por sus besos-, ella agregó: –De todos modos, me preocupa –él pensó que realmente no perdería nada con confesarle todo a su amigo. "Así soy, y así me acepta –pensó; no puedo crearme para su amistad una imagen más apropiada que la mía." Y en efecto, aquella mañana primaveral informó a su amigo, mediante la carta que acababa de escribir, de su próximo casamiento. "He dejado para el final la mejor noticia. Me he comprometido con la señorita Frieda Brandefeld, una joven de familia acomodada, a quien no conoces, pues llegó a la ciudad mucho después de tu partida. Ya podré hablarte más ampliamente de ella en otra ocasión; hoy basta que te diga que estoy muy contento, y que lo único que ha cambiado en nuestra relación, es que si hasta ahora has tenido un amigo como todos, ahora tienes un amigo feliz. Además encontrarás en mi novia, que te saluda afectuosamente y que pronto te escribirá personalmente, una amiga de verdad; Lo que siempre es importante para un soltero. Sé que muchos motivos te impiden visitarnos, pero ¿No crees que mi casamiento es la mejor ocasión para hacer a un lado estos impedimentos? De todas maneras, sea lo que fuere, no dudes en hacer lo que sea más conveniente para ti." Sentado ante su escritorio, Georg permaneció largo rato mirando hacia la ventana, con esta carta en la mano. Apenas había contestado, con una sonrisa ausente, el saludo de un conocido que pasaba por la calle. Guardó finalmente la carta en el bolsillo y salió de su habitación; atravesó un pequeño corredor hasta llegar a la de su padre. Hacía meses que no estaba allí. En realidad no era necesario, ya que lo veía diariamente en el negocio, y además almorzaban juntos en el restaurante; por la noche cada cual hacía lo suyo, pero generalmente se quedaban en la sala común, enfrascados en sus respectivos diarios, mientras Georg, como a menudo ocurría, no saliera con sus amigos, o sobre todo últimamente. fuera a ver a su novia. Georg se asombró del contraste que ofrecía, con aquella mañana tan luminosa, la oscuridad del cuarto de su padre: tanta sombra proyectaba el alto muro que limitaba el pequeño patio. El padre estaba sentado en un rincón adornado con distintos recuerdos de la difunta madre y leía el diario junto a la ventana, sosteniéndolo en forma inclinada ante sus ojos, para compensar así cieno defecto visual. Sobre la mesa se encontraban aún los restos del desayuno, que apenas había probado. –Ah, Georg –dijo el padre y se acercó a recibirle. Su pesada bata se abrió al caminar y onduló susurrante en torno del anciano. "Mi padre es todavía un gigante" –pensó Georg. –Aquí la oscuridad está insoportable –dijo luego. –Sí, está muy oscuro –contestó el padre. –Además, tienes cerrada la ventana. –Prefiero que esté así. –Afuera hace bastante calor –dijo Georg, como meditando su observación anterior mientras se sentaba. El padre recogió los platos del desayuno y los colocó sobre una cómoda. –Sólo quería decirte –continuó Georg, que seguía absorto en los movimientos de su padre, que he decidido enviar a San Petersburgo el anuncio de mi casamiento. Hizo el ademán de sacar de su bolsillo un extremo de la carta, pero la dejó ahí. –¿A San Petersburgo? –preguntó el padre. –Si, le escribí a mi amigo –dijo Georg, buscando los ojos de su padre. "Qué distinto es en el negocio –pensó que imponente se ve aquí, sentado con los brazos cruzados." –Sí, a tu amigo –enfatizó el padre. –Has de recordar, padre, que en principio quise ocultarle mi compromiso. Por consideración; solamente por eso. Ya sabes lo quisquilloso que es. Pensé que podría enterarse por otros medios de mi casamiento, aunque con la vida que lleva, tan solitaria, eso es poco probable; yo no tenía forma de impedirlo, pero nunca lo habría sabido por mí directamente. –¿Y sin embargo ahora has cambiado de opinión otra vez –preguntó el padre, colocando el periódico sobre el alféizar, apoyando sobre él las gafas, que cubrió con la mano. ahora cambié de opinión. Si realmente es mi amigo, me dije, entonces la alegría de mi casamiento ha de ser una alegría también para él. Y por lo tanto no me he demorado más en escribirle. Pero antes de enviar la carta quise comentarlo contigo. –Georg –dijo el padre, mostrando las encías desdentadas, escúchame. Acudes a mí para comentar este asunto. Ese gesto te honra. Pero es inútil, desgraciadamente no sirve de nada, si además no me dices toda la verdad. Desde la muerte de tu madre, tan querida por nosotros, han ocurrido ciertas cosas muy desagradables. Quizá se presente la oportunidad de mencionarlas, tal vez mucho antes de lo que imaginamos. En el negocio hay asuntos que se me escapan, aunque no quiero insinuar ahora que alguien me los oculta; ya no soy tan fuerte como antes, la memoria me falla, y ya no puedo estar al tanto de todo. En primer lugar, esto se debe al ineludible proceso natural del paso del tiempo, y en segundo lugar, la muerte de nuestra querida madrecita, me ha afectado mucho más a mí que a ti. Pero mejor no nos desviemos del asunto de esta carta, y por eso te ruego Georg, que no me engañes. Se trata de algo sin importancia, que no vale la pena ni mencionar; por eso mismo no tiene objeto que me ocultes algo. ¿Existe en realidad ese amigo tuyo de San Petersburgo? Georg se levantó repentinamente. Estaba perplejo. –Dejemos lo de mi amigo. Mil amigos no podrían sustituir a mi padre. ¿Sabes que pienso? No te cuidas lo suficiente. La ancianidad exige ciertos cuidados. Sabes perfectamente que me eres indispensable en el negocio, pero si eso perjudica tu salud, mañana mismo lo cierro para siempre. Y eso no nos conviene. Es preciso que cambies totalmente de costumbres. No puedes seguir viviendo como vives. En la sala hay tanta luz, y tú aquí, leyendo en la penumbra. Apenas pruebas el desayuno, en vez de alimentarte debidamente. Te quedas con la ventana cerrada cuando el aire fresco te haría tanto bien. ¡No, padre! esto no puede seguir así. Llamaré al médico y haremos lo que prescriba. Cambiaremos de habitaciones, pasarás al cuarto de adelante y yo me trasladaré a éste. No sentirás molestia alguna por el cambio, porque también mudaré todas tus cosas. Todo eso a su tiempo; por ahora, recuéstate a descansar un poco en la cama, seguramente necesitas reposo. Ven yo te ayudaré a desvestirte, ya verás que es fácil. O tal vez prefieras pasarte de una vez a mi habitación, si quieres puedes recostarte sobre mi cama. Esto sería lo más conveniente. Georg se había parado junto a su padre, que había dejado caer hacia adelante la cabeza de blanca y desordenada cabellera. –Georg –dijo el padre en un susurro, permaneciendo inmóvil Georg se arrodilló de inmediato a su lado; miró su fatigado rostro y comprobó que de reojo se fijaban sobre él sus pupilas dilatadas. –No tienes ningún amigo en San Petersburgo. Siempre has sido un bromista, y también conmigo has querido bromear. ¿Cómo podrías realmente tener allá un amigo? Eso es increíble. –Haz un esfuerzo para recordar –dijo Georg, mientras levantaba al padre de la silla y le quitaba la bata, ya que el anciano apenas podía sostenerse en pie, nos visitó hace casi tres años. Todavía recuerdo que no le tenías mucha simpatía. Por lo menos dos veces te oculté su presencia, aunque en realidad se encontraba en mi cuarto, conmigo. Me era muy comprensible tu rechazo hacia él, ya que mi amigo es bastante peculiar. Pero luego, te llevaste bastante bien con él. Me sentía tan orgulloso de que lo escucharas, que asintieras o le hicieras preguntas. Si lo piensas un poco podrás recordarlo. El nos contaba las historias más increíbles de la revolución rusa. había visto, por ejemplo, durante un viaje de negocios a Kiev, a un sacerdote en un balcón que a te la muchedumbre se hizo una cruz con un cuchillo en la palma de la mano, y luego habló a la multitud con la mano ensangrentada en alto. Tu mismo has repetido varias veces esa historia. Mientras tanto, Georg había logrado sentar de nuevo a su padre y sacarle con delizadez los pantalones de lana que llevaba encima de los calzoncillos; le quitó los calcetines, y al contemplar que la limpieza de la ropa dejaba mucho que desear, se reprochó su descuido. Era sin duda uno de sus deberes el velar porque su padre no careciera de mudas de ropa. interior. Aún no había decidido con la que sería su esposa que hartan con su padre; de este modo quedaba por supuesto que viviría solo en su antiguo departamento. Pero en ese momento, tomó la determinación de que su padre viviría con ellos en su nueva casa. Analizándolo más atentamente, hasta parecía posible que los cuidados que Georg pensaba prodigar a su padre llegaran demasiado tarde. Llevó en sus brazos al padre hasta la cama. Mientras hacía el breve trayecto, tuvo la terrible sensación de que su padre jugueteaba con la cadena de su reloj, que le cruzaba el pecho. Apenas pudo acostarlo, con tanta fuerza se había aferrado a la cadena. Pero cuando al fin el anciano quedó acostado, todo pareció arreglarse. El mismo se cubrió, subiendo las mantas mucho más arriba de los hombros, lo que en el era ya insólito. Después lanzó una mirada amistosa a Georg. –¿No es cierto que ahora, comienzas a recordarlo? –preguntó Georg, animándole con un movimiento en la cabeza. –Estoy bien tapado? –preguntó el padre, como si él mismo no pudiera comprobar si tenía los pies bien cubiertos. –¿Te sientes más a gusto, en la cama –dijo Georg, y lo arropó. –¿Estoy bien tapado? –preguntó otra vez el padre mostrando especial interés en la respuesta. –No te intranquilices, estás bien tapado. –¡No! –gritó el padre, interrumpiéndole. Arrojó las mantas con tanta vehemencia que en un segundo se desparramaron totalmente, y se levantó sobre la cama. Apoyó ligeramente la mano en el cielo raso. –Tú quisieras taparme, lo sé, mi hijito. Pero todavía no estoy tapado. Y aunque sean mis últimas fuerzas, son suficientes, casi demasiadas para mí. A ese amigo tuyo lo conozco muy bien. Es el hijo que yo habría querido. Por eso mismo lo has engañado, año tras año. ¡Por qué si no! ¿Crees que no he llorado por él? Por eso te encierras en tu escritorio, nadie puede pasar, el Jefe está ocupado... sólo para escribir falsas cartas a Rusia. Pero por suerte nadie tiene que enseñarle a un padre a adivinar lo que piensa su hijo. ¡Creíste que me habías engañado, que estaba tan hundido que podías sentar tu trasero sobre mí. ¡Y como yo no puedo ya moverme, el gran hijo decide casarse! George se aterrorizó ante la espantosa imagen evocada por su padre. El recuerdo del amigo de San Petersburgo, a quien su padre parecía conocer tan bien de repente, se posesionó de su imaginación como nunca. Lo veía perdido en la vasta Rusia. Lo veta ante la puerta de su negocio vacío y saqueado; entre las ruinas de los mostradores, en medio de la mercadería consumida por el fuego, lo veía claramente. ¡Por qué tenla que haberse ido tan lejos! –Pero atiéndeme –gritó imperativamente el padre. Georg, a punto de desvanecerse, se dirigió hacia la cama para enterarse definitivamente de todo, pero se detuvo a la mitad de camino. –Porque ella se levantó las faldas –dijo aflautadamente el padre, porque esa perra asquerosa se levantó las faldas así y como ejemplificando se alzó la camisola por encima de los muslos, dejando ver en uno de ellos la cicatriz de la guerra, porque se levantó las faldas así y así, te entregaste completamente; y para gozar hasta saciarte con ella mancillaste la memoria de nuestra madre, defraudaste a tu amigo y has querido enterrar en la cama a tu padre, para que no pueda moverse. Pero... ¿puede o no puede moverse? Y se irguió firmemente sobre sus piernas, sin apoyarse en nada. Resplandecía de orgullo. Georg permanecía en el rincón, lo más alejado que podía de su padre. En otro momento se había dispuesto a observar todo con detenimiento, para que nada le cayera por sorpresa, desde atrás o desde arriba. Recordó esa olvidada decisión y la olvidó nuevamente, como cuando se pasa un hilillo por el ojo de una aguja. –¡Pero tu amigo no ha sido defraudado! –exclamó el padre, agitando en el aire su índice de un lado a otro, enfáticamente. Yo era su representante aquí! –¡Farsante! No pudo dejar de gritar Georg; de inmediato comprendió su error, y se mordió la lengua, con los ojos desorbitados de dolor, hasta sentir que le flaqueaban las piernas pero ya era demasiado tarde. –¡Sí! representé una farsa. !Farsa.! Me gusta la palabra. ¿Qué otro consuelo le quedaba al amargado padre viudo? Contéstame, y trata de ser, aunque sea por un instante, un hijo digno de mí, como el que fuiste. ¿Qué otra cosa podía hacer, metido en mi cuarto, perseguido por empleados desleales, viejo hasta los huesos? Mientras mi hijo se paseaba jubilosamente por el mundo, cerrando operaciones comerciales que yo había preparado previamente, pleno de satisfacción y jugando ante su padre al pretendiente formal. ¿Crees que no te quise nunca, yo, tu padre, al que quisiste abandonar? "Ahora hará una reverencia –pensó Georg y se caerá y se romperá los huesos." Estos pensamientos le produjeron un estremecimiento. El padre se inclinó un tanto hacia adelante, pero no se cayó. Al ver que Georg no se acercaba, como él esperaba, volvió a erguirse. –Quédate donde estás, no te necesito; no te necesito. Crees que todavía tienes fuerza suficiente para acercarte y que no lo haces sólo porque no se te da la gana. ¿No te equivocarás? Sigo siendo el más fuerte, Tal vez yo solo hubiera tenido que ceder; pero tu madre me transmitió hasta tal punto su energía, que con tu amigo me entiendo a las mil maravillas, y tengo a todos sus clientes metidos en el bolsillo. "Hasta en el camisón tiene bolsillos", pensó Georg, y creyó que esta simple observación bastaba para ridiculizarle ante el mundo entero. Lo pensó apenas un instante, luego lo olvidó como siempre. –Puedes refugiarte en las faldas de tu novia para enfrentarme. ¡La arrancaré de tu lado, no te imaginas cómo! Georg hacía muecas de incredulidad. El padre se limitó a asentir con la cabeza, hacia el rincón donde Georg se encontraba, para confirmar que su sentencia era verdad. –¡No sabes la gracia que me causaste hoy, cuando viniste a preguntarme si debías anunciar a tu amigo que estás comprometido!... ¡El ya sabe todo! ¡Estúpido infantil! ¡Ya sabe todo! ¿Cómo te olvidaste de quitarme papel y pluma? Yo le escribí y le conté hasta el más mínimo detalle, por eso no viene desde hace tantos años, porque sabe todo lo que pasa mil veces mejor que tú; mientras con la diestra abre mis cartas, con la siniestra rompe las tuyas sin leerlas. Excitado, mientras levantaba una mano sobre su cabeza, gritó: –¡Sabe todo mil veces mejor! –¡Diez mil veces –dijo Georg para burlarse de su padre, pero antes de salir de su boca, las palabras se convirtieron en una nefasta certeza. –Hace años esperaba ya esta consulta. ¿O crees que me importa alguna otra cosa en el mundo? ¿Crees acaso que leo los periódicos? ¡Mira? –y le arrojó un periódico que inexplicablemente había traído consigo a la cama. Era un diario tan viejo, que Georg ni siquiera conocía el nombre. –¡Cuánto tiempo has tardado en ver cómo son las cosas! Tu madre murió antes de presenciar este día tan jubiloso; tu amigo se pudre en Rusia, ya hace tres años estaba amarillo como un cadáver; y yo, ¿no tienes ojos para ver como estoy? –Entonces. me acechabas constantemente –gritó Georg. Compasivo, sin hacerle mucho caso, dijo el padre: –Estoy seguro que hace mucho querías decirme eso. Pero ya no importa. Elevó el tono de voz: –Y ahora sabes que hay otras cosas además de ti, hasta ahora sólo te han interesado tus asuntos. Y aunque es cierto que eras un niño inocente, también es cierto y más, que eras un ser diabólico. Y por lo mismo, escúchame: ¡Te condeno a morir ahogado! Georg se sintió arrojado de la habitación. Llevaba aún en los oídos el sonido del golpe con el que su padre se dejó caer sobre la cama. Bajó la escalera, como si se tratara de un terreno inclinado, y tropezó con la criada que se disponía a subir para hacer la limpieza matutina de la casa. –¡Jesús! –gritó ella, y se cubrió la cara con le delantal, pero Georg se había esfumado. Cruzó corriendo la carretera, en dirección del agua. Se aferró a la baranda, como un hambriento a su comida. La saltó, como debía hacerlo el distinguido atleta que para orgullo de sus padres fue en sus años juveniles. Se sostuvo colgado todavía un instante, con manos cada vez más débiles; espió entre la baranda a un autobús que se acercaba, y que ensordecería el ruido de su caída, y exclamó en voz baja: "Queridos padres, a pesar de todo, os he querido siempre", y se dejó caer. En ese momento una interminable fila de automóviles transitaba por el puente. AMERICA (1912–1913) EL FOGONERO Cuando Karl Rossmann –muchacho de dieciséis años de edad a quien sus pobres padres enviaban a América porque lo había seducido una sirvienta que luego tuvo de él un hijo– entraba en el puerto de Nueva York a bordo de ese vapor que ya había aminorado su marcha, vio de pronto la estatua de la diosa de la Libertad, que desde hacía rato venía observando, como si ahora estuviese iluminada por un rayo de sol más intenso. Su brazo con la espada se irguió como con un renovado movimiento, y en torno a su figura soplaron los aires libres. «¡Qué alta!», se dijo, y como ni siquiera se le ocurría retirarse, la creciente multitud de los mozos de cuerda que junto a él desfilaba fue desplazándolo, poco a poco, hasta la borda. Un joven con el cual había trabado fugaz relación durante la travesía le dijo al pasar: –Pero, ¿no tiene usted ganas de bajar? –Claro que sí; ya estoy pronto –dijo Karl, riéndose al mirarlo; y lleno de alegría, alzó su baúl y lo cargó sobre un hombro, pues era un muchacho fuerte. Pero al seguir con la vista a ese desconocido suyo que agitando ligeramente su bastón ya se alejaba con los demás, notó consternado que había olvidado su propio paraguas abajo, en el interior del barco. Sin demora, rogó a su conocido –quien no pareció alegrarse mucho– que aguardara un instante junto a su baúl; recorrió con una mirada el lugar para poder encontrarlo a su regreso, y se alejó presuroso. Abajo, se sorprendió desagradablemente al ver que el pasillo que hubiera acortado en forma considerable su camino estaba condenado – cosa que probablemente se relacionaba con el desembarco de la totalidad de los pasajeros–, y así tuvo que buscar penosamente, a través de corredores que doblaban sin cesar y de un cuarto vacío donde había un escritorio abandonado, escaleras que se sucedían sin fin unas a otras, hasta que terminó por extraviarse completamente, pues sólo en una o dos oportunidades había tomado por ese camino, y siempre acompañado de otras personas. En su desconcierto, y además porque no topaba con ningún ser humano, y porque sólo oía incesantemente el arrastrarse de los mil pies humanos por encima de su cabeza, y percibía, a lo lejos, como un apagado jadeo, las últimas operaciones de las máquinas ya paradas, se puso a golpear, sin pensarlo, en una puertecilla cualquiera, junto a la cual se había detenido de pronto, interrumpiendo su andar errátil. –Pero si está abierto –oyóse una voz desde adentro; y Karl, con verdadero alivio, abrió la puerta. –¿Por qué golpea la puerta como un loco? –preguntó un hombre gigantesco, dirigiéndole a Karl apenas una mirada. Por una claraboya, una luz turbia que llegaba ya muy gastada desde arriba, caía en el mísero camarote, donde muy apretujados, como estibados, había una cama, un ropero, una silla y el hombre. –Me he extraviado –dijo Karl–; durante el viaje no me di cuenta, pero es el caso que éste es un barco tremendamente grande. –Sí, en eso tiene usted razón –dijo con cierto orgullo el hombre, sin cesar de manipular con la cerradura de un pequeño baúl, a la que apretaba con ambas manos, una y otra vez, tratando de escuchar el ruido del pestillo al cerrarse. –¡Pero entre usted de una vez! –siguió diciendo el hombre–, ¡no querrá usted quedarse afuera! –¿No molesto? –preguntó Karl. –¡Oh, cómo va a molestar usted! –¿Es usted alemán? –intentó todavía asegurarse Karl, pues había oído muchas cosas acerca de los peligros que en América amenazan a los recién llegados, sobre todo de parte de los irlandeses. –Lo soy, sí; lo soy –dijo el hombre. Karl vacilaba todavía. Pero entonces, de improviso cogió el hombre el picaporte, y cerrando rápidamente la puerta, dejó a Karl en el interior del camarote. –No soporto que me estén mirando desde el pasillo –dijo el hombre, volviendo a afanarse con su baúl–; todos los que pasan por ahí miran adentro, ¡cualquiera lo soporta! –Pero el pasillo está completamente desierto –dijo Karl, incómodamente apretado contra un barrote de la cama. –Sí, ahora –dijo el hombre. «Es que de ahora se trata –pensó Karl–, con este hombre es difícil entenderse.» –¿Por qué no se echa usted en la cama?; ahí tendrá más lugar –dijo el hombre. Karl, como pudo, se arrastró hacia adentro y se echó a reír ruidosamente, después de su primer intento vano de ganar la cama de un salto. Pero apenas estuvo en ella exclamó: –¡Por Dios, me he olvidado completamente de mi baúl! –¡Ah!, ¿y dónde está? –Arriba, en la cubierta, un conocido mío lo cuida; pero... ¿cómo se llamaba? –Y de un bolsillo secreto que su madre le había confeccionado para el viaje en el forro de la chaqueta, extrajo una tarjeta de visita–. Butterbaum, Franz Butterbaum. –¿Le hace a usted mucha falta ese baúl? –Claro. –¿Por qué, entonces, se lo confió usted a una persona extraña? –Había olvidado abajo mi paraguas y vine corriendo a buscarlo, pero no quise arrastrar conmigo el baúl. Y luego, para colmo, me extravié. –¿Viene usted solo? ¿Nadie lo acompaña? –Sí, solo. «Quién sabe si no debería yo quedarme cerca de este hombre –tal idea cruzó de pronto por la cabeza de Karl–; ¿dónde hallaría yo en estos momentos un amigo mejor?» –Y ahora, como si fuera poco, perdió usted el baúl; del paraguas, ya ni qué hablar. –Y el hombre se sentó en la silla, como si ahora el asunto de Karl hubiera cobrado cierto interés para él. –Creo, sin embargo, que el baúl no está perdido todavía. –Bienaventurados los que creen –dijo el hombre rascándose vigorosamente sus cabellos oscuros, cortos, tupidos–; en un barco, con los puertos cambian también las costumbres. En Hamburgo, su Butterbaum tal vez hubiera vigilado el baúl, pero aquí es muy probable que ya no haya rastros ni de uno ni de otro. –Si es así, debo ir en seguida a ver qué pasa allá arriba –dijo Karl mirando en derredor para buscar una salida. –¿Qué es eso? ¡Quédese usted! –dijo el hombre poniéndole una mano en el pecho y empujándolo otra vez a la cama, casi con rudeza. –Pero, ¿por qué? –preguntó Karl disgustado. –Porque la cosa no tiene sentido –dijo el hombre–, dentro de unos momentos me iré yo también, y entonces iremos juntos. O bien el baúl ha sido robado, y ya nada cabe hacer; o bien el hombre lo ha dejado allí, y entonces lo encontraremos mucho más fácilmente, lo mismo que su paraguas, una vez que el barco esté desocupado del todo. –Verdaderamente, ¿sabe usted orientarse en este barco? –preguntó Karl receloso, y le pareció que había gato encerrado en aquella sugestión, convincente por otra parte, de que la mejor manera de hallar esas cosas sería buscándolas en el barco ya desocupado. –¡Si soy fogonero del barco! –dijo el hombre. –¡Es usted fogonero del barco! –exclamó Karl con alegría, como si esto superara todas sus esperanzas; y apoyándose sobre un codo se puso a contemplar más detenidamente a aquel hombre–. Precisamente delante del camarote donde yo dormía con el eslovaco había una escotilla por la cual podía uno contemplar la sala de máquinas. –Sí, allí trabajaba yo –dijo el fogonero. –Siempre tuve muchísimo interés por la mecánica –dijo Karl conservando una ilación de pensamiento fija–, y seguramente más adelante habría llegado a ser ingeniero, si no hubiera tenido que embarcarme para América. –¿Y por qué tuvo que irse usted? –¡Bah, nada! –dijo Karl arrojando toda esa historia con un ademán. Y miró al mismo tiempo al fogonero sonriéndole como si implorara su indulgencia por no haberle respondido claramente. –Por alguna causa será –dijo el fogonero, y no se sabía bien si con ello quería él exigir o bien rechazar la explicación de esa causa. –Ahora yo también podría hacerme fogonero –dijo Karl–; a mis padres ya les es indiferente lo que vaya a ser. –El puesto mío queda vacante –dijo el fogonero metiéndose las manos en los bolsillos de los pantalones con plena y orgullosa conciencia de lo que acababa de decir; y a fin de estirarlas echó sobre la cama las piernas metidas en unos pantalones abolsados, como si fueran de cuero, de un color gris ferrugiento. Karl debió retroceder más hacia la pared. –¿Abandona usted el barco? –Sí, señor; hoy nos largamos. –¿Y por qué? ¿No le gusta a usted? –Pues son las circunstancias; el hecho de que a uno le guste o no una cosa no siempre es lo decisivo. Por otra parte, tiene usted razón, tampoco me gusta. Usted seguramente no piensa en serio hacerse fogonero, pero es precisamente así como se llega a serlo con mayor facilidad. Yo, decididamente, no se lo aconsejo. Si deseaba usted estudiar en Europa, ¿por qué no quiere hacerlo aquí? Puesto que, por otra parte, las universidades norteamericanas son incomparablemente mejores que las europeas. –Es muy posible –dijo Karl–, pero ya no tengo casi dinero para los estudios. Es cierto que he leído de alguno que durante el día trabajaba en un comercio y por la noche estudiaba, hasta que llegó a ser doctor y creo que aun alcalde; pero esto exige, naturalmente, gran perseverancia, ¿no es cierto? Me temo que yo no la tenga. Además no era yo alumno excepcionalmente bueno, y en verdad no me ha costado nada dejar el colegio. Además los colegios de aquí son posiblemente más severos todavía. Apenas conozco el inglés. Y en general hay mucha prevención aquí contra los extranjeros, según creo. –¿Ya está usted enterado también de eso? Pues no está mal. Es usted mi hombre, entonces. Vea usted, estamos por cierto en un barco alemán: pertenece a la Hamburk–AmerikaLinie. ¿Por qué no somos aquí alemanes todos? ¿Por qué es rumano el jefe de maquinistas? Se llama Schubal. Parece mentira ¿no es cierto? Y ese canalla nos maltrata a nosotros, los alemanes, ¡a bordo de un barco alemán! No crea usted (perdía el aliento y su mano llameaba por el aire), no crea usted que me estoy quejando sólo por quejarme. Sé que usted no tiene ninguna influencia, que usted mismo es un pobre muchachito. ¡Pero esto es demasiado! ¡Demasiado! –Golpeó varias veces con el puño sobre la mesa, sin quitar los ojos de él mientras golpeaba–. He servido ya en muchos barcos –y citó veinte nombres uno tras otro como si fuese una sola palabra; Karl quedó completamente confundido–, y me distinguía y me elogiaban; trabajaba a gusto de mis capitanes, hasta que quedé varios años en un mismo velero mercante –se levantó como si aquello constituyese el punto culminante de su vida–, y aquí, en esta carraca, donde todo marcha como sobre ruedas, donde no se necesita ningún ingenio especial, aquí yo no sirvo para nada, y continuamente estoy molestando a ese Schubal, y soy un haragán, y me merezco que me echen, y me hacen un favor dándome mi sueldo. ¿Lo entiende usted? ¿Entiende usted eso? Pues yo no lo entiendo. –No debe usted tolerarlo –dijo Karl excitado. Casi había perdido la noción de que pisaba el suelo inseguro de un barco, en la costa de un continente desconocido, tan a gusto y como en su casa se encontraba allí, sobre aquel lecho del fogonero–. ¿Ya vio usted al capitán? ¿Ya trató usted de que le hiciera justicia? –¡Oh, váyase!, será mejor que se vaya usted. No quiero que esté aquí. Usted no escucha lo que digo y me da consejos. ¿Cómo quiere que vaya a ver al capitán? –Y cansado, el fogonero volvió a sentarse y hundió el rostro entre sus dos manos. «Mejor consejo no puedo darle», díjose Karl. Y en general le pareció que mejor hubiera hecho en irse a buscar su baúl, en lugar de estar dando allí consejos que, después de todo, sólo se consideraban estúpidos. Cuando el padre le entregó el baúl para siempre, le preguntó bromeando: «¿Cuánto tiempo lo conservarás?», y ahora, tal vez, ya estaba realmente perdido ese fiel baúl. El único consuelo era, de todos modos, que el padre apenas podría enterarse de su situación actual, aunque tratara de averiguarla. La última noticia que la compañía podría dar era que lo habían llevado hasta Nueva York. Pero lo que verdaderamente lamentaba Karl era haber usado apenas, hasta entonces, las cosas que contenía el baúl, a pesar de que hacía mucho ya que le hubiera hecho falta mudarse de camisa, por ejemplo. Ahí, pues, había hecho economías fuera de lugar; precisamente ahora, cuando en los comienzos de su carrera tendría necesidad de presentarse pulcramente vestido, no le quedaría más remedio que aparecer con la camisa sucia. Si no fuera por eso, la pérdida del baúl no hubiera sido tan grave, ya que el traje que llevaba puesto era mejor aún que el que tenía en el baúl, el cual era en realidad sólo un traje de repuesto, que la madre había tenido que remendar hasta momentos antes de su partida. Y entonces recordó también que en el baúl había además un trozo de salchichón veronés, que la madre le había empaquetado como regalo extraordinario, y del que él sólo había podido comerse una parte mínima, ya que durante el viaje le faltó el apetito por completo y le bastó sobradamente con aquella sopa que se repartía en el entrepuente. Ahora, en cambio, le hubiera gustado mucho tener a mano el salchichón para obsequiar con él al fogonero. Pues esa clase de gente es fácil de ganar si, subrepticiamente, se les desliza cualquier insignificancia: Karl lo sabía bien por su padre que, mediante repartos de cigarros, se ganaba los favores de todos los empleados inferiores con los cuales trataba comercialmente. De las cosas que podía regalar ahora sólo le quedaba a Karl su dinero y, por lo pronto, no quería tocarlo, ya que bien podía ser que hubiese perdido su baúl. De nuevo tornó a pensar en el baúl y, realmente, no podía entender por qué había vigilado ese baúl con tanta atención durante el viaje, entregado a una vigilancia que casi le quitaba el sueño, si ahora había permitido que se lo quitaran con semejante facilidad. Se acordó de las cinco noches cargadas de esa sospecha constante contra un pequeño eslovaco que dormía en el segundo echadero hacia la izquierda; pensaba que aquél tenía puestas sus miras en el baúl y que sólo esperaba acechando que Karl, acosado y vencido por la debilidad, se quedase adormilado un instante para poder atraer hacia sí el baúl con un palo largo con el que jugaba y practicaba durante el día. De día ese eslovaco tenía aspecto bastante inofensivo, pero apenas llegaba la noche, se incorporaba en su lecho, de rato en rato, y echaba unas miradas afligidas al baúl de Karl. Todo esto podía distinguirlo Karl muy claramente, pues siempre había quien, con la inquietud del emigrante, tenía una lucecita encendida, acá o allá, a pesar de que esto estaba prohibido por el reglamento del barco; así intentaban descifrar folletos ininteligibles de las agencias de emigración. Si alguna de estas bujías se hallaba cerca, podía Karl dormitar un poco; pero si estaba lejos, o si todo se hallaba a oscuras, era necesario que velara con los ojos abiertos. Este esfuerzo lo había agotado bastante y ahora tal vez resultaba absolutamente inútil. ¡Ese Butterbaum! ¡Que alguna vez se topara con él en cualquier parte! En ese instante oyéronse afuera, muy lejos, unos golpecitos breves, como de pies infantiles, que rompían la quietud absoluta que hasta entonces había reinado, venían acercándose, el sonido se hacía cada vez más distinto, y ahora ya era una tranquila marcha de hombres. Aparentemente marchaban en fila, cosa natural en aquel pasillo estrecho; se oyó un fragor como de armas. Karl, que ya estaba a punto de estirarse en la cama, dispuesto a dormir, a entregarse a un sueño libre de todas las preocupaciones causadas por el baúl y el eslovaco, se sobresaltó y empujó al fogonero, para prevenirlo por fin, pues ya parecía que la tropa alcanzaba, con su vanguardia, la misma puerta. –Es la banda del barco –explicó el fogonero–; estuvieron tocando arriba, y van a guardar sus cosas y a hacer sus equipajes. Ahora sí, todo está listo y podemos irnos. ¡Venga usted! –Cogió a Karl de la mano; en el último instante quitó de la pared una imagen de la Virgen, con su marco, suspendida sobre la cama, se la metió en el bolsillo interior, recogió su baúl y, apresuradamente, abandonó con Karl el camarote. –Ahora me voy a la oficina a cantarles cuatro verdades a los señores. Ya no queda ningún pasajero y uno puede proceder sin miramientos. – Repetía de diversas maneras esto el fogonero y, mientras pasaban, con un golpe lateral de uno de los pies, quiso aplastar una rata que cruzaba el camino, pero sólo la ayudó a ganar más pronto el interior del agujero que había alcanzado a tiempo. Era más bien lerdo de movimientos; pues aunque tenía piernas largas, éstas, con todo, le resultaban demasiado pesadas. Pasaron por una sección de la cocina donde algunas muchachas de delantales sucios –se los manchaban adrede salpicándoselos ellas mismas– se hallaban limpiando la vajilla en grandes bateas. El fogonero llamó a su lado a cierta Line, rodeó su talle y la llevó un trecho con él; y ella, coqueta, no cesaba de apretarse contra su brazo. –Hay paga hoy, ¿quieres venir? –preguntó. –¿Para qué voy a molestarme? Será mejor que tú me traigas el dinero –contestó ella y, deslizándose bajo su brazo, se escurrió–. ¿Dónde has pescado a ese mocito tan apuesto? –alcanzó a exclamar todavía, pero ya ni quiso esperar la respuesta. Oyóse la risa de todas las muchachas, que habían interrumpido su labor. Pero ellos siguieron de largo y llegaron a una puerta que tenía un pequeño frontón encima, sostenido por pequeñas cariátides doradas. Esto representaba una suntuosidad excesiva, tratándose, como era el caso, de una decoración de barco. Karl se percató de que nunca había llegado a este sitio, reservado probablemente, durante la travesía, a los pasajeros de primera y segunda clase; mientras que ahora, en vísperas de la limpieza general del barco, se habían quitado las puertas de separación. En efecto, ya se habían encontrado con algunos hombres que llevaban escobas al hombro y que habían saludado al fogonero. Karl se asombraba de ese gran movimiento, del que naturalmente había llegado a saber bien poco en su entrepuente. A lo largo de los pasillos corrían asimismo cables de instalaciones eléctricas y se oía en forma constante sonar una campanita. El fogonero golpeó respetuosamente la puerta, y cuando dijeron: «¡entre!», le indicó con un ademán a Karl que entrara sin temor. Éste entró por cierto, aun cuando se detuvo cerca de la puerta. Vio por las tres ventanas del cuarto las olas del mar y, al contemplar su alegre movimiento, agitóse su corazón como si no hubiese visto el mar ininterrumpidamente durante cinco largos días. Grandes buques entrecruzaban mutuamente su derrotero y cedían al oleaje sólo en cuanto lo permitía su propia gravitación. Estos buques, si entornaba uno los ojos, parecían vacilar de pura gravitación. Llevaban sobre sus mástiles banderas angostas, si bien largas, que aunque tirantes por el desplazamiento del barco, ondeaban sin embargo, ya para un lado, ya para otro. Se oía un eco de salvas, procedente probablemente de buques de guerra. Los cañones de uno de esos barcos que desfilaba no muy lejos de allí, relucientes por el brillo de su manto de acero, parecían como acariciados y mecidos por ese viaje seguro, liso, que con todo no era horizontal. Las pequeñas lanchas y los botes sólo podían ser observados a lo lejos, al menos desde la puerta; velase cómo entraban en gran número por los espacios que quedaban libres entre los barcos grandes. Pero detrás de todo eso levantábase Nueva York, mirando a Karl con las cien mil ventanas de sus rascacielos. Sí, en ese cuarto sabía uno bien dónde se hallaba. Frente a una mesa redonda había tres señores sentados, uno de ellos era un oficial de la marina, con el uniforme azul de los navales, y los dos restantes, empleados de la autoridad portuaria, vestidos con negros uniformes norteamericanos. Sobre la mesa había diversos documentos dispuestos en altas pilas, a los cuales el oficial, pluma en mano, echaba un vistazo primero, para entregárselos luego a los otros dos, quienes o bien los leían, o bien los extractaban, o bien ponían alguna hoja en sus cartapacios, cuando no era el caso de que uno de ellos, que producía casi ininterrumpidamente un ruidito con los dientes, dictaba a su colega algo que éste anotaba en un protocolo. Cerca de la ventana, frente a un escritorio y dando la espalda a la puerta, hallábase sentado un señor más bien bajo, que manejaba grandes infolios alineados delante de él a la altura de su cabeza, sobre un fuerte estante para libros. Junto a él había una caja de caudales abierta que, al menos a primera vista, parecía vacía. Nada había frente a la segunda ventana, que ofrecía la mejor vista; y cerca de la tercera se veía a dos señores de pie que conversaban a media voz. Uno de ellos se apoyaba en la pared, junto a la ventana; llevaba también el uniforme naval y jugaba con la empuñadura de su sable. El otro, con el cual conversaba, daba la cara a la ventana y descubría de vez en cuando, con un movimiento, parte de la hilera de condecoraciones que ostentaba el primero sobre su pecho. Vestía de civil y tenía un delgado bastoncillo de bambú, que se separaba de su cuerpo como si también fuese una espada, pues con los brazos en jarras apretaba ambas manos contra sus flancos. Karl no dispuso de mucho tiempo para contemplarlo todo, pues pronto se les acercó un ordenanza y, dirigiéndole al fogonero una mirada como diciendo que él nada tenía que buscar allí, le preguntó qué era lo que deseaba. El fogonero respondió, tal como había sido preguntado, en voz muy baja, que deseaba hablar con el cajero mayor. El ordenanza, por su parte, recusó ese ruego con un ademán; mas se encaminó, de puntillas y evitando con un gran rodeo la mesa redonda, hacia el señor de los infolios. Dicho señor –esto se vio con toda claridad– quedó literalmente petrificado al escuchar las palabras del ordenanza; pero finalmente se volvió hacia el hombre que deseaba hablarle, y luego, con severa negativa, agitó las manos en dirección al fogonero y, para mayor seguridad, también hacia el ordenanza. Después de lo cual el ordenanza regresó a donde estaba el fogonero y, en un tono como si le confiara algo, dijo: –¡Retírese usted inmediatamente de este cuarto! Al recibir tal respuesta, bajó el fogonero la mirada hacia Karl, como si éste fuese su corazón, al que sin decir palabra contara sus cuitas. Sin pensarlo dos veces, dejó Karl su sitio y atravesó corriendo el cuarto, de manera que hasta llegó a rozar, ligeramente, la silla del oficial; el ordenanza echó a correr también, agachado, con los brazos listos para apresarlo, como si estuviera cazando algún bicho; pero Karl fue el primero en llegar a la mesa del cajero mayor, y se aferró a ella, por si el ordenanza intentaba arrastrarlo de allí. Como era natural, el cuarto se animó en el acto. El oficial de marina, el de la mesa, se levantó de un salto; los señores de la autoridad portuaria se quedaron mirando con calma, pero atentamente; los dos señores de la ventana se colocaron uno al lado del otro, y el ordenanza retrocedió, creyendo que donde ya demostraban interés tan altos señores sobraba él. El fogonero se quedó esperando junto a la puerta, dando muestras de la más viva atención y aprestándose para el momento en que se hiciera necesaria su ayuda. Y por último el cajero mayor hizo girar su sillón hacia la derecha. Karl hurgó en su bolsillo secreto, que no tuvo inconveniente en mostrar a las miradas de aquella gente, extrajo su pasaporte y, abriéndolo, lo depositó sobre la mesa por toda presentación. El cajero mayor pareció considerar secundario ese pasaporte, pues lo apartó tomándolo desdeñosamente con la punta de los dedos, ante lo cual Karl volvió a guardarse su pasaporte, como si esta formalidad hubiese sido cumplida satisfactoriamente. –Me permito decir –comentó luego– que a mi manera de ver se ha cometido una injusticia con el señor fogonero. Hay aquí un cierto Schubal que lo acecha constantemente. Él mismo, en cambio, ya ha servido en muchos barcos a plena satisfacción, puede nombrarlos todos, es aplicado, su trabajo le gusta y en realidad no puede comprenderse por qué no habría de cumplir precisamente en este barco, en el cual el servicio no es, de ninguna manera, tan excesivo y pesado como por ejemplo en los veleros mercantes. Por eso sólo puede tratarse de calumnias, destinadas a crearle obstáculos en su carrera y a privarlo del reconocimiento que de otra manera no le faltaría, con toda seguridad. Sólo he dicho las cosas generales acerca de este asunto; las quejas especiales se las presentará él mismo. Karl había dirigido ese discurso a todos los señores, ya que en efecto estaban escuchándolo todos, y porque parecía mucho más probable que se hallara algún justo entre todos ellos juntos, y no que ese justo fuese precisamente el cajero mayor. Por lo demás, Karl no había dicho, por astucia, que sólo desde hacía tan poco tiempo conocía al fogonero. Por otra parte hubiera hablado mucho mejor aún si no lo hubiera irritado la cara roja del señor del bastoncillo de bambú, cara que desde el lugar donde se hallaba veía por primera vez. –Todo esto es cierto, palabra por palabra –dijo el fogonero aun antes de que nadie se lo hubiese preguntado, y lo que es más, antes de que nadie lo mirara siquiera. Esa precipitación del fogonero habría sido una falta grave si el señor de las condecoraciones, que –y así lo comprendió Karl en seguida, porque saltaba a la vista– era sin duda el capitán, no hubiera decidido ya para sus adentros, evidentemente, escuchar al fogonero. –¡Acérquese usted! –exclamó, con una voz tan firme que parecía hecha para descargar sobre ella un martillo. Ahora dependía todo de la conducta del fogonero, pues Karl no dudaba de que la causa de su amigo fuera la justa. Por suerte quedó demostrado, en esa oportunidad, que el fogonero ya había corrido bastante mundo. Con calma ejemplar sacó de su baúl, al primer movimiento de la mano, un paquetito de papeles, como asimismo una libreta de notas. Se encaminó con estas cosas hacia el capitán, descuidando por completo al cajero mayor como si ello fuese lo más natural del mundo, y extendió sus pruebas sobre el antepecho de la ventana. El cajero mayor no tuvo más remedio que molestarse en ir él mismo hasta allí. –Este hombre es un querellador conocido –dijo a modo de explicación– , se le ve en la caja con mayor frecuencia que en la sala de máquinas. A Schubal, ese hombre tan tranquilo, lo ha llevado hasta la desesperación más completa. ¡Oiga usted! –dijo dirigiéndose al fogonero–, realmente ya va usted demasiado lejos en su impertinencia. ¡Cuántas veces se le ha echado a usted de las oficinas de pago, tal como usted lo merece, con sus exigencias por completo injustificadas, injustificadas enteramente y sin excepción! ¡Cuántas veces se ha venido usted corriendo de allí a la caja principal! ¡Cuántas veces se le ha dicho a usted, por las buenas, que Schubal es su superior inmediato con el cual únicamente debe usted entenderse, y en calidad de subordinado! Y ahora, para colmo, aparece usted aquí estando presente el señor capitán, y no tiene vergüenza de molestarlo; ¡a él en persona!, ¡y no le da vergüenza tampoco traer como portavoz enseñado de sus disparatadas acusaciones a este chico, al que, por otra parte, veo por primera vez a bordo! Karl tuvo que dominarse para no enfrentársele de un salto, pero ya intervenía el capitán diciendo: –Bien, escuchemos por una vez a este hombre. Ese Schubal, de todas maneras, se está haciendo, a la larga, demasiado independiente, con lo cual, sin embargo, no he querido decir nada en favor de usted. –Lo último iba destinado al fogonero; era natural que no quisiese tomar su partido inmediatamente, pero todo parecía muy bien encaminado. El fogonero comenzó su declaración, y ya al comienzo refrenó sus pasiones dándole a Schubal el trato de «señor». ¡Cómo se alegraba Karl, que estaba de pie junto al escritorio abandonado del cajero mayor y donde por gusto oprimía, haciéndolo bajar una y otra vez, el platillo de pesacartas! «¡El señor Schubal es injusto! ¡El señor Schubal prefiere a los extranjeros! ¡El señor Schubal expulsaba al fogonero de la sala de máquinas y le hacía limpiar retretes, cosa que por cierto no era tarea del fogonero!» Una vez hasta fue puesta en duda la capacidad del señor Schubal, que más bien sería aparente que real. En este punto, Karl miró fijamente y con toda insistencia al capitán, en forma insinuante, solícita, como si fuese su colega, sólo para que éste no se dejase influir contra el fogonero, movido por su manera de expresarse un poco inhábil. De todas maneras nada esencial surgió de la mucha oratoria, y aunque el capitán continuase todavía con la mirada fija, y en los ojos la decisión de escuchar por esta vez al fogonero hasta el fin, los otros señores al contrario se impacientaban, y la voz del fogonero bien pronto dejó de reinar con autoridad en el ámbito, lo cual hacía temer muchas cosas. Primero, el señor de civil puso en actividad su bastoncito de bambú golpeando, aunque suavemente, sin ruido, el piso de entablado. Los demás señores miraban, naturalmente, de cuando en cuando; pero los señores de la autoridad portuaria, que evidentemente tenían prisa, volvieron a sus expedientes y comenzaron a revisarlos, aunque todavía permanecían algo ausentes; el oficial de marina se arrimó de nuevo a su mesa, y el cajero mayor, creyendo que ya tenía la partida ganada, lanzó un hondo suspiro irónico. Únicamente el ordenanza pareció preservado de la general distracción que comenzaba a apoderarse de todos, pues él compartía, en su sentimiento, las penas de aquel pobre hombre colocado entre los grandes, y miraba a Karl meneando gravemente la cabeza, como si con ello quisiera explicar algo. Entretanto la vida portuaria proseguía ante las ventanas; pasó un barco de carga, chato, con una montaña de barriles que debían de estar amontonados milagrosamente, puesto que no comenzaba a rodar, y su paso casi sumió el cuarto en plena oscuridad. Pequeñas lanchas de motor, que Karl hubiera querido mirar detenidamente si hubiese tenido tiempo, se deslizaban fragosas y en líneas rigurosamente rectas, obedeciendo a contracciones de las manos de un hombre erguido frente al timón. Curiosos flotadores emergían de cuando en cuando, independientes, del agua inquieta, e inmediatamente después volvían a ser cubiertos de nuevo por las olas y se hundían ante el ojo asombrado. Botes de los vapores transatlánticos avanzaban al remo, con sus marineros dedicados a esa ardua tarea, repletos de pasajeros, sentados tales como se les había metido allí, sin hablar y llenos de expectación, aunque algunos no podían dejar de girar sus cabezas para contemplar el panorama cambiante. ¡Agitación sin término, inquietud que el elemento inquieto transfería a los desamparados seres humanos y a sus obras! Pero todo exhortaba a la premura, a la claridad, a una exposición sumamente exacta; ¿y qué hacía, en cambio, el fogonero? Cierto era que hablaba hasta entrar en sudor, y hacía ya mucho tiempo que era incapaz de sujetar con sus manos temblorosas los papeles sobre la ventana; desde todos los puntos cardinales le afluían quejas sobre Schubal, de las cuales, en su opinión, cada una por sí sola hubiese bastado para hundir a ese Schubal definitivamente; pero lo que pudo presentarle al capitán no era sino un triste amasijo de todas ellas juntas. Hacía rato ya que el señor del bastoncillo de bambú silbaba suavemente hacia el techo; los señores de la autoridad marítima ya retenían al oficial en su mesa y no daban señales de volver a soltarlo; el cajero mayor se mantenía reservado, evidentemente sólo debido a la calma del capitán; y el ordenanza esperaba a cada instante, en actitud militar, una orden de su capitán referente al fogonero. Y entonces Karl no pudo quedar inactivo por más tiempo. Se dirigió por tanto hacia el grupo, y mientras avanzaba lentamente, con tanta mayor rapidez reflexionó cómo podría enfocar aquel asunto con la máxima habilidad posible. Ya era hora realmente; unos momentos más apenas, y bien podían salir volando ambos de la oficina. Quizás el capitán fuese un buen hombre y además tuviera, precisamente ahora, algún motivo especial para demostrar que era un jefe justo; pero al fin y al cabo no era un hombre al que se pudiese vencer por cansancio, y precisamente como tal lo trataba el fogonero, si bien ese tratamiento brotaba de su corazón infinitamente indignado. Por ello, pues, dijo Karl al fogonero: –Usted debe contar esto con mayor sencillez, con mayor claridad; el señor capitán no puede apreciarlo tal como usted se lo cuenta. ¿Acaso conoce él por su apellido y hasta por su nombre de pila a todos los maquinistas y pinches para saber, cuando usted no hace más que pronunciar tal nombre, de quién se trata? Exponga usted, entonces, sus quejas en orden, luego ordenadamente lo demás; quizás entonces ni siquiera haga falta mencionar la mayor parte de ellas. ¡A mí me lo expuso usted siempre con tanta claridad! «Si en América pueden robarse baúles, también puede uno mentir de vez en cuando», pensó para disculparse. ¡Con tal que sirviera de algo! Por otra parte, ¿no sería ya demasiado tarde? En verdad el fogonero se interrumpió en seguida al oír la voz conocida, pero con los ojos invadidos por las lágrimas brotadas del ofendido amor varonil, de los recuerdos terribles, de los extremos apuros presentes, ya ni siquiera podía reconocer a Karl en forma clara. ¡Y cómo –ante el que ahora se callaba Karl lo comprendía tácitamente– iba a cambiar ahora de pronto su manera de expresarse, su lenguaje; puesto que le parecía que todo lo que debía decirse ya lo había él alegado, sin la menor aprobación, y le parecía, por otra parte, que no había dicho nada todavía, y que no podía exigirles honradamente a los señores que siguieran escuchando todo aquello! Y en un momento semejante, para colmo, aparece Karl, su único partidario, queriendo enseñarle y darle buenos consejos, demostrándole en cambio con ello que todo estaba perdido, absolutamente todo. «Si yo hubiese acudido antes, en lugar de estar mirando por la ventana», díjose Karl; luego bajó la vista ante el fogonero y dejó caer sus manos a lo largo de los pantalones, para dar a entender así que ya no había más esperanzas. Pero el fogonero interpretó mal su gesto, y barruntando que Karl abrigaba quién sabe qué secretas recriminaciones contra él, y con la buena intención de quitárselas de la cabeza, comenzó, para coronación de sus hazañas, a disputar con Karl. ¡Entonces!, cuando hacía rato ya que los señores de la mesa redonda estaban escandalizados por el alboroto inútil que venía a importunar sus importantes trabajos, ahora que al cajero mayor ya le iba pareciendo incomprensible la paciencia del capitán, y mostrándose él mismo inclinado a un inmediato arranque de ira; que el ordenanza, absorbido de nuevo por la esfera de sus amos, devoraba al fogonero con ojos salvajes, y que finalmente el señor del bastoncillo de bambú, al que el mismo capitán dirigía de vez en cuando una mirada amable, manifestaba ya una indiferencia total, si no repulsión por el fogonero. Este señor terminó por sacar una pequeña libreta y, ostensiblemente ocupado en cosas muy distintas, paseaba su mirada entre la libreta y Karl. –Bien conozco –dijo Karl en un esfuerzo penoso por defenderse contra el torrente de palabras que el fogonero vertía ahora sobre él, y con una sonrisa amistosa que aún le reservaba, a pesar de todo y a través del altercado– que tiene usted razón; sí, usted tiene razón, yo nunca he dudado de ello. Le hubiera gustado, por temor a los golpes, sujetarle aquellas manos tan agitadas; más aún, claro está, le hubiera gustado empujarlo hasta un rincón para susurrarle algunas palabras en voz baja, palabras tranquilizadoras que nadie más hubiera debido oír. Pero el fogonero estaba fuera de quicio. Ya ahora, dábale a Karl una especie de consuelo el pensar que, en caso de necesidad, el fogonero, con la fuerza de la desesperación, podría someter a todos, a los siete hombres presentes. Ciertamente había sobre el escritorio, según podía apreciarse de una sola mirada, un tablero con una cantidad excesiva de botones de una instalación eléctrica; y una simple presión de una sola mano sobre ellos era capaz de agitar el barco entero, con todos sus pasillos llenos de gente hostil. Entonces el señor que tan poco interés demostraba, el del bastoncillo de bambú, se acercó a Karl y le preguntó sin levantar mucho la voz, pero con nitidez suficiente para ser escuchado por encima de la vociferación del fogonero: –¿Cómo se llama usted? En el mismo instante, como si alguien hubiese esperado tras la puerta esa manifestación del señor, golpearon. El ordenanza dirigió una mirada al capitán; éste asintió con la cabeza. Así, pues, el ordenanza fue hasta la puerta y la abrió. Afuera estaba un hombre de medianas proporciones que vestía una vieja levita cruzada; por su aspecto no parecía expresamente apto para el trabajo de máquinas, y era, sin embargo, Schubal. Si Karl no lo hubiese reconocido en los ojos de todo el mundo, que expresaban cierta satisfacción de la que ni siquiera el capitán quedaba exento, hubiera tenido que verlo en el fogonero que, horrorizado, cerraba con fuerza los puños en los extremos de los brazos tensos, hasta parecer que ese cerrar de los puños fuese para él lo más importante, algo a lo cual estaba dispuesto a sacrificarlo todo, todo lo que tenía de vida. Allí residían ahora todas sus fuerzas, también aquella que lo mantenía de pie. Y allí estaba, pues, el enemigo, desenvuelto y vivaz en su traje dominguero, bajo el brazo un libro comercial, probablemente las listas de salarios con la hoja de servicios del fogonero; y sin temor de que se le notase que ante todo deseaba cerciorarse de la disposición de ánimo de cada uno, miró a los ojos de todos, uno por uno. Y por otra parte los siete ya eran todos amigos suyos, pues aunque antes el capitán hubiera tenido o aparentado solamente ciertos reparos contra él, después del disgusto que el fogonero le había causado, seguramente ya nada tenía que objetar a Schubal. Jamás podía ser excesiva la severidad empleada con un hombre como el fogonero, y si algo podía reprochársele a Schubal era la circunstancia de no haber podido quebrantar con el tiempo la porfía y contumacia del fogonero, de tal modo que ya no se atreviese a aparecer, como hoy, ante el capitán. Ahora bien; acaso podía suponerse todavía que la confrontación del fogonero con Schubal no dejaría de causar a los hombres idéntica impresión a la que les causaría el comparecer ante un foro superior, pues aunque Schubal conociese a fondo el arte del disimulo, no debía poder, en verdad, mantenerse firme hasta el final. Un breve destello de su malicia podría bastar para ponerla en evidencia ante los señores, y de ello ya se ocuparía Karl; porque ya conocía sobre poco más o menos la agudeza, las debilidades, los caprichos de cada uno de los hombres; en ese sentido no estaba perdido el tiempo que hasta ese momento había pasado él allí. ¡Con tal que el fogonero estuviese más a tono! Pero parecía ya fuera de combate, completamente inepto para la lucha. Si alguien le hubiese acercado a ese Schubal, seguramente hubiera podido abrirle, a puñetazos, el odiado cráneo. Pero probablemente ya no estaba en condiciones de dar siquiera los pocos pasos que de aquél lo separaban. ¿Por qué no había previsto Karl lo que era tan fácil de prever: que Schubal finalmente tendría que venir, o bien por su propia decisión o, si no, llamado por el capitán? ¿Por qué, al venir, no había discutido con el fogonero un plan de guerra preciso, en vez de entrar tal como lo habían hecho en realidad, con una funesta falta de preparación, allí donde había una puerta? En resumen, ¿estaba todavía en condiciones de hablar el fogonero, de decir sí o no, tal como sería necesario en un careo, que por cierto sólo podía esperarse en el caso más favorable? Allí estaba de pie, esparrancado, inseguras las rodillas, la cabeza ligeramente levantada, y el aire entraba y salía por su boca abierta como si en su interior ya no hubiese pulmones que lo asimilaran. Karl por su parte, eso sí, se sentía tan vigoroso y tan en sus cabales como quizá nunca lo había estado en su casa. ¡Si pudieran ver sus padres cómo él, en tierra extraña y ante personalidades de prestigio, luchaba por la buena causa y, aunque aún no hubiese obtenido la victoria, se aprestaba de todos modos, plenamente, para la última conquista! ¿Volverían a considerar la opinión que sobre él tenían? ¿Lo sentarían entre ellos, lo elogiarían? ¿Lo mirarían una vez, una vez siquiera, a sus ojos que seguían siéndoles tan leales? ¡Preguntas de difícil respuesta, y momento tan impropio de formularlas! –Vengo porque creo que el fogonero me acusa de no sé qué cosas ímprobas. Una muchacha de la cocina vino a decirme que lo había visto camino de este lugar. Señor capitán, y todos ustedes, señores míos, estoy dispuesto a refutar toda inculpación alegando mis comprobantes escritos; y en caso contrario, mediante declaraciones de testigos imparciales, a quienes nadie ha aleccionado, y que esperan delante de la puerta. –Así hablaba Schubal. Esto era por cierto el discurso claro de un hombre, y a juzgar por el cambio que se manifestaba en el semblante de los oyentes, hubiera podido creerse que por primera vez desde hacía mucho tiempo volvían a oír ellos voces humanas. Claro que no notaban ellos que ese hermoso discurso también tenía sus huecos. ¿Por qué la primera palabra que se le ocurría era «cosas ímprobas»? ¿Acaso hubiera sido necesario que la acusación partiese de ahí, y no de sus prejuicios nacionales? Una muchacha de la cocina había visto al fogonero camino de la oficina, y ya, acto seguido, ¿había comprendido Schubal? ¿No era la conciencia de su culpabilidad lo que le aguzaba el entendimiento? ¿Y ya había traído testigos y hasta los llamaba imparciales y no aleccionados? ¡Pillería, pura pillería! ¿Y los señores toleraban esto? ¿Y hasta lo reconocían como conducta procedente? ¿Y por qué, por qué había dejado transcurrir tanto tiempo –cosa decidida sin la menor vacilación– entre el aviso de la ayudanta de cocina y su llegada? Por lo visto con el único fin de que el fogonero cansara tanto a los señores que éstos perdieran poco a poco su juicio claro, ese juicio que Schubal tenía motivos de temer ante todo. ¿No había golpeado sólo después de hallarse detrás de la puerta un buen rato ya, sin duda sólo en el instante en que podía esperar, debido a esa pregunta de poca importancia de aquel señor, que el fogonero ya estaba despachado? Todo estaba a la vista y el mismo Schubal lo presentaba así contra su propia voluntad, pero a los señores había que mostrárselo de otra manera y en forma más palmaria aún. A ellos había que sacudirlos. «¡Bien, Karl, hazlo pronto, aprovecha al menos ahora el tiempo antes de que aparezcan los testigos inundándolo todo!» Pero en ese preciso instante el capitán interrumpió a Schubal con un ademán, ante lo cual éste se puso inmediatamente a un lado –pues su asunto parecía postergado por unos momentos–, y comenzó en voz baja una conversación con el ordenanza que pronto se le había adherido, y en esta conversación no faltaron las miradas de reojo dirigidas al fogonero y a Karl, ni tampoco ademanes que expresaban sus firmes convicciones sobre el asunto. Schubal parecía ejercitarse de esta manera para su próximo discurso. –¿No quería usted preguntar algo a este joven, señor Jakob? –dijo el capitán en medio de un silencio general al señor del bastoncillo de bambú. –Ciertamente –dijo el nombrado agradeciendo la gentileza con una leve reverencia y luego preguntó otra vez a Karl–: ¿Cómo se llama usted? Karl, creyendo que en interés de la gran causa principal convenía despachar pronto ese punto con el que, obstinado, le preguntaba, respondió brevemente, sin presentarse, como era su costumbre, mostrando el pasaporte que antes había tenido que buscar: –Karl Rossmann. –¡Cómo! –dijo el que había sido llamado Jakob y retrocedió con una sonrisa casi incrédula. Asimismo el capitán, el cajero mayor, el oficial de la marina, hasta el propio ordenanza, todos demostraron a las claras su desmesurado asombro, causado por el apellido de Karl. Permanecían indiferentes solamente los señores de la autoridad portuaria y Schubal. –¡Cómo! –repitió Jakob acercándose a Karl con paso un tanto rígido–, si es así, yo soy tu tío Jakob y tú eres mi querido sobrino. ¡Ya lo presentía yo durante todo este tiempo! –dijo dirigiéndose al capitán antes de abrazar y de besar a Karl, quien lo dejaba hacer calladamente. –¿Cómo se llama usted? –preguntó Karl con mucha cortesía por cierto, pero sin la menor emoción, cuando sintió que el otro lo había soltado; y se esforzó por prever las consecuencias que este nuevo suceso acarrearía al fogonero. Por el momento nada indicaba que Schubal pudiera sacar provecho del asunto. –Dése usted cuenta, joven, dése cuenta de su suerte –dijo el capitán creyendo que la pregunta de Karl había herido en su dignidad a la persona de Jakob; éste se había acercado a la ventana, evidentemente con el fin de no verse obligado a mostrar ante los demás su rostro emocionado, al que estaba dando ligeros toques con un pañuelo–. Es el senador Edward Jakob quien se le ha dado a conocer como tío suyo. Y ahora le espera sin duda, al contrario de todas sus esperanzas anteriores, una carrera brillante. Trate usted de comprender esto lo mejor que pueda en este primer instante, y ¡cálmese! –Es cierto que tengo en América un tío Jakob –dijo Karl dirigiéndose al capitán–, pero si he oído bien Jakob es sólo el apellido del señor senador. –Así es –dijo el capitán, lleno de expectación. –Bien, mi tío Jakob, que es hermano de mi madre se llama, en cambio Jakob por su nombre de pila mientras que su apellido debería ser, naturalmente, igual al de mi madre, cuyo apellido de soltera es Bendelmayer. –Señores –exclamó el senador regresando ya más sereno de su lugar junto a la ventana, donde se había calmado, y refiriéndose a la declaración de Karl. Todos, excepto los empleados portuarios, prorrumpieron en carcajadas, algunos como si estuviesen conmovidos, otros con un aspecto impenetrable. «Pero lo que yo acabo de decir no fue, de ninguna manera, tan ridículo», pensó Karl. –Señores –repitió el senador–, en contra de mi voluntad y sin que lo hayan querido ustedes, asisten a una pequeña escena familiar, y por lo tanto no puedo menos que darles una explicación, ya que sólo el señor capitán está plenamente enterado (esta mención originó una reverencia mutua), según creo. «Ahora es cuando debo prestar atención a cada palabra», díjose Karl, y se alegró, al notarlo con una mirada de soslayo, que la vida comenzaba a animar de nuevo la figura del fogonero. –En todos estos largos años de mi permanencia en América (claro está que el término permanencia no le cuadra muy bien en este caso al ciudadano norteamericano que soy con toda el alma), en todos estos largos años he vivido totalmente alejado de mis parientes europeos, por motivos que en primer lugar no vienen al caso, y que en segundo lugar me resultaría realmente penosísimo referir. Hasta temo el instante en el cual, quizá, me vea obligado a contárselos a mi querido sobrino; pues en tal oportunidad, lamentablemente, no podrá evitarse una palabra franca acerca de sus padres y de su respectiva parentela. «Es mi tío, no cabe duda (se dijo Karl escuchando con atención), probablemente ha cambiado de apellido.» –Mi querido sobrino ha sido (pronunciemos sin temor la palabra que define realmente este asunto), ha sido eliminado por sus padres, tal como se echa por la puerta a un gato molesto. De ninguna manera quiero yo cohonestar lo que mi sobrino ha hecho para ser así castigado, pero su falta es tal, que el sólo nombrarlo ya contiene excusa suficiente. «Esto no está nada mal –pensó Karl–, pero no quisiera que lo contase todo. Por otra parte, ni puede saberlo. ¿Cómo habría de saberlo?» –Es el caso –continuó el tío apoyándose con ligeras inclinaciones de vaivén sobre el bastoncillo de bambú que usaba como una estaca delante de sí, con lo cual lograba realmente quitar al asunto toda innecesaria solemnidad que de otra manera, indefectiblemente, hubiese tenido–; es el caso que fue seducido por una sirvienta, Johanna Brummer, mujer de unos treinta y cinco años. Con el término «seducido», no quiero mortificar a mi sobrino, de ninguna manera; pero es difícil hallar otra palabra igualmente adecuada. Karl, quien ya se había aproximado bastante a su tío, se volvió a fin de apreciar en los rostros de los presentes la impresión que les causaba ese relato. Ninguno se reía, todos escuchaban con paciencia y seriedad. Al fin y al cabo nadie se ríe en la primera oportunidad que se presenta del sobrino de un senador. Más bien hubiera podido decirse, en cambio, que el fogonero estaba sonriéndole a Karl, aunque muy levemente; lo que en primer lugar resultaba grato, sin embargo, como nueva señal de vida en aquél, y por otra parte era bien disculpable, ya que Karl había querido hacer un secreto extraordinario de ese asunto que se tornaba ya tan notorio. –Ahora bien, esta Brummer –prosiguió el tío– tuvo un hijo de mi sobrino, un niño sano y fuerte que en el bautismo recibió el nombre de Jakob, sin duda en recuerdo de mi poco importante persona que aun a través de las menciones, seguramente harto accidentales de mi sobrino, debe de haber hecho gran impresión en la muchacha. Por suerte, digo yo. Los padres, con el fin de evitar la prestación de alimentos o algún otro escándalo que pudiera llegar a tocarles de cerca –debo destacar que no conozco ni las leyes allí vigentes ni las demás condiciones de los padres–; digo, pues, que para evitar la prestación de alimentos y el escándalo, despacharon a su hijo, mi querido sobrino, a América, equipado en forma irresponsablemente insuficiente como bien puede apreciarse. El muchacho, abandonado a sus propios medios, sin que mediaran las señales y milagros que aún sobreviven en América, seguramente hubiera sucumbido en seguida en alguna calleja del puerto de Nueva York si aquella sirvienta no me hubiera comunicado en una carta, que luego de una larga odisea llegó anteayer a mi poder, toda esta historia, incluso señas personales de mi sobrino; me indicaba también, sensatamente, el nombre del barco. Si fuese mi intención divertir a ustedes señores míos, bien podría leerles aquí mismo algunos pasajes –extrajo de su bolsillo dos enormes pliegos de carta, tupidamente cubiertos de escritura– de esta carta. Esto seguramente surtiría efecto, pues está redactada con cierta astucia un tanto simple, aunque siempre bien intencionada, y con mucho amor hacia el padre de su hijo. Mas ni quiero divertir a ustedes más de lo que es necesario para la presente aclaración ni zaherir quizá, ya en esta recepción, sentimientos de mi sobrino, que posiblemente aún subsistan. Él, si quiere, podrá leer en el silencio de su cuarto, que ya lo está aguardando, esta carta para tomar consejo. Karl, sin embargo, no abrigaba afecto hacia aquella muchacha. En el hacinamiento de los hechos de su pasado, que iba alejándose más y más con el correr de los días, permanecía ella sentada en su cocina, junto al aparador sobre cuya tabla apoyaba los codos. Lo miraba cuando, de tiempo en tiempo, iba él a la cocina con el objeto de buscarle a su padre un vaso para beber agua, o a fin de llevar un recado de la madre. A veces, en esa actitud complicada, a un costado del aparador, escribía ella una carta, y buscaba sus inspiraciones en el rostro de Karl. A veces tenía los ojos cubiertos con una mano; ninguna palabra que le dirigiera llegaba entonces hasta ella. Otras veces permanecía arrodillada en su estrecho cuartito pegado a la cocina y dirigía sus rezos a un crucifijo de madera; Karl la observaba entonces con timidez, sólo al pasar, por la rendija de su puerta un poco entreabierta. A veces corría y saltaba por la cocina y, con risa de bruja, retrocedía de pronto sobresaltada si Karl le interceptaba el paso. A veces cerraba la puerta de la cocina después de haber entrado Karl y retenía el picaporte en la mano hasta que él pedía salir. A veces iba y traía cosas que él ni siquiera deseaba, y sin decir palabra se las ponía en las manos. Y cierta vez dijo: «Karl», y lo condujo, entre muecas y suspirando, en medio de su asombro por tan inesperada manera de apostrofarlo, a su cuartito, que cerró con llave. Estrangulándolo, se colgó de su cuello en un abrazo, y mientras le rogaba que la desnudase, en realidad lo desnudó a él y lo acostó en su cama, como si a partir de ese momento ya no quisiera dejárselo a nadie y sólo anhelase acariciarlo y cuidarlo hasta el fin del mundo. –¡Karl, oh Karl mío! –exclamó como si lo viese y se confirmase a sí misma su posesión, mientras que él no veía absolutamente nada, sintiéndose incómodo entre tantas sábanas y almohadas calientes que ella parecía haber amontonado expresamente para él. Luego se acostó también ella a su lado; quería saber de él quién sabe qué secretos, pero él no tenía ninguno que contarle y ella se disgustaba, en broma o en serio; lo sacudía, auscultaba el latido de su corazón, y ofrecía su pecho para una auscultación similar, pero no consiguió inducir a Karl a que lo hiciera; apretó su vientre desnudo contra el cuerpo del muchacho y buscó tan asquerosamente con la mano entre sus piernas que Karl, agitándose, trataba de sacar la cabeza y el cuello fuera de las almohadas; empujó luego el vientre algunas veces contra él, que se sintió invadido por la sensación de que ella formaba parte de su propio ser, y quizá fue ése el motivo del tremendo desamparo que entonces le embargó. Llorando se llegó finalmente a su propia cama, después de haber escuchado los repetidos deseos que ella manifestó de que volvieran a verse. Esto había sido todo y, no obstante, el tío se las arreglaba para hacer de ello una gran historia. Y por lo visto la cocinera había pensado realmente en él y le había comunicado al tío su llegada. Esto era una bella acción de su parte y seguramente algún día él se la recompensaría. –Y ahora –exclamó el senador– quiero que me digas tú francamente si soy o no tu tío. –Eres mi tío –dijo Karl besándole la mano y recibiendo en cambio un beso en la frente–. Estoy muy contento de haberte encontrado, pero te equivocas si crees que mis padres sólo dicen cosas malas de ti. Pero aun aparte de eso, algunos errores se deslizaron en tu discurso, es decir, no todo ha sucedido así en la realidad. Pero, verdaderamente, no es posible que desde aquí juzgues las cosas a la perfección, y creo además que no traerá grandes perjuicios el que los señores hayan sido informados un tanto inexactamente acerca de los pormenores de un asunto que, en verdad, no puede importarles gran cosa. –Bien dicho –repuso el senador; llevó a Karl ante el capitán, el cual asistía a esta escena con visible interés, y preguntó–: ¿No tengo acaso un magnífico sobrino? –Me siento dichoso –dijo el capitán con una de esas reverencias que sólo logran las personas educadas en la disciplina militar– de haber conocido a su sobrino, señor senador. Es un honor especial para mi barco el haber podido ser escenario de un encuentro semejante. Pero el viaje en el entrepuente ha sido seguramente muy duro. Sí, sí, ¡si pudiera uno saber a quién lleva ahí! Bien, nosotros hacemos todo lo posible por aliviar el viaje, en cuanto podemos, a la gente del entrepuente; mucho más, por ejemplo, que las empresas americanas; pero conseguir que un viaje en tales condiciones sea un placer, por cierto, aún no lo hemos logrado. –Pues no me ha perjudicado –dijo Karl. –¡No lo ha perjudicado! –repitió el senador riéndose estrepitosamente. –Sólo me temo que mi baúl lo haya perdi... –y al decir esto se acordó de todo lo que había sucedido y de lo que aún quedaba por hacer. Echó una mirada en su derredor y vio a todos los presentes, mudos de atención y asombro, en sus lugares de antes, fijas en él sus miradas. Sólo a los empleados portuarios se les notaba, por cuanto dejaban traslucir sus rostros severos, satisfechos, que lamentaban haber llegado en tiempo tan inoportuno, y el reloj de bolsillo que ahora tenían delante, sobre la mesa, les importaba seguramente más que todo lo que ocurría en el cuarto y, tal vez, aun de lo que estaba por suceder. El primero en expresar sus sentimientos, después del capitán, fue, hecho curioso, el fogonero. –Le felicito a usted de todo corazón –dijo dándole a Karl un fuerte apretón de manos, con lo cual quería expresar también algo así como un reconocimiento. Cuando luego quiso dirigirse, con las mismas palabras, al senador, éste retrocedió como si el fogonero se propasara en sus derechos; y en efecto, el fogonero desistió en seguida. Pero ya los demás se habían dado cuenta de lo que había que hacer y acto seguido rodearon desordenadamente a Karl y al senador. Así sucedió que Karl hasta fue felicitado por Schubal y recibió y agradeció esta felicitación. Los últimos en acercarse, ya restablecida la tranquilidad, fueron los empleados portuarios, quienes dijeron dos palabras en inglés, cosa que causó una impresión ridícula. El senador se mostró de muy buen humor y saboreó plenamente ese placer, acordándose de momentos menos importantes y evocándolos ante los demás, lo que naturalmente no sólo fue tolerado, sino hasta celebrado con interés por todos. Así hizo notar el que hubiera apuntado en su libreta, por si eventualmente las necesitara en el momento dado, las señas personales más destacadas de Karl, mencionadas en la carta de la cocinera. Ahora bien, durante la charla insoportable del fogonero él había sacado su libreta con el único fin de distraerse, y había tratado de relacionar, en una especie de juego, las observaciones de la cocinera, cuya exactitud no era precisamente como para uso policiaco con el aspecto de Karl. –¡Y de esta manera encuentra uno a su sobrino! –concluyó en un tono especial como si de nuevo quisiera recibir felicitaciones. –¿Qué le sucederá ahora al fogonero? –preguntó Karl al margen del último relato de su tío. Él creía que, en su nueva posición, podía decir abiertamente todo lo que pensaba. –Al fogonero le sucederá lo que se merece –dijo el senador– y lo que el señor capitán considere justo. Yo creo que ya estamos hartos y más que hartos de ese fogonero, y en esto seguramente estarán de acuerdo conmigo todos los señores aquí presentes. –Es que no es eso lo que importa, tratándose de una cuestión de justicia –dijo Karl. Hallábase de pie entre el tío y el capitán y, quizás influido por tal situación, creyó que ya tenía la decisión en sus manos. Y, sin embargo, el fogonero ya no parecía abrigar ninguna esperanza. Tenía metidas las manos, a medias, en el cinturón de los pantalones que, junto con una raya de su camisa de fantasía, se había salido a causa de sus ademanes agitados. Esto no le preocupaba en absoluto; él había contado todas sus penas, ¡que vieran, pues, ahora también esos pocos harapos que llevaba sobre su cuerpo, y luego que lo echaran afuera! A él se le ocurría que el ordenanza y Schubal, los dos de categoría inferior entre todos los presentes, tenían que hacerle este último favor. Schubal se quedaría tranquilo entonces y ya no se desesperaría, según había expresado el cajero mayor. El capitán podría contratar sólo a rumanos, en todas partes se hablaría el rumano y tal vez todo marcharía realmente mejor. Ya ningún fogonero iría con su charla a la caja principal, sólo esta última charla suya quedaría en el recuerdo, en un recuerdo bastante grato, ya que, tal como el senador lo había destacado expresamente, había sido el motivo indirecto para reconocer a su sobrino. Por otra parte, ya antes ese sobrino repetidas veces había tratado de serle útil, demostrándole así por anticipado su gratitud, más que suficiente, por el servicio que le prestó con motivo del reconocimiento; no se le ocurría al fogonero pedirle ahora cosa alguna. Por lo demás, aun siendo sobrino del senador, distaba mucho todavía de ser un capitán, y de boca del capitán caería finalmente la sentencia aciaga. Según su modo de ver las cosas, el fogonero procuraba por lo tanto no dirigirle la mirada a Karl, pero por desgracia no quedaba en aquel cuarto, lleno de enemigos, otro sitio donde pudieran reposar sus ojos. –No entiendas mal la situación –dijo el senador a Karl–, tal vez se trate de una cuestión de justicia; pero al mismo tiempo es una cuestión de disciplina. Ambas cosas, y especialmente esta última, quedan sometidas en este caso al criterio del señor capitán. –Así es –murmuró el fogonero. Los que lo notaron y lo conocían sonrieron extrañados. –Y por otra parte, de seguro ya hemos molestado tanto al señor capitán en sus negocios, los cuales precisamente con la llegada a Nueva York se acumulan sin duda de manera increíble, que ya es hora, y más que hora, de que abandonemos el barco, a fin de no convertir, para colmo, con nuestra intromisión del todo innecesaria, esta riña insignificante entre dos maquinistas en un acontecimiento. Por lo demás, entiendo plenamente tu manera de obrar, querido sobrino; pero precisamente esta comprensión me confiere el derecho de apartarte con premura de este lugar. –En seguida pondré a su disposición una lancha –dijo el capitán, sin hacer la menor objeción (cosa que desconcertó a Karl) a las palabras del tío que, sin duda, podían interpretarse como un menoscabo de sí mismo. El cajero mayor se precipitó presuroso sobre el escritorio donde estaba el teléfono y transmitió la orden del capitán al contramaestre. «El tiempo apremia –díjose Karl–, pero no puedo hacer nada sin ofender a todo el mundo. No puedo abandonar ahora a mi tío, cuando éste apenas ha vuelto a encontrarme. El capitán es cortés, es cierto; pero eso es todo. Tratándose de la disciplina, su cortesía se acaba, y seguramente mi tío ha hablado a gusto del capitán. A Schubal no quiero hablarle; hasta siento haberle dado la mano. Y todos los demás que aquí se encuentran no son sino cáscaras vacías.» Y lentamente, sumido en tales pensamientos, fue hacia el fogonero, le sacó la mano derecha del cinturón y la mantuvo, jugando, con la suya. –¿Por qué no dices nada? –preguntó–. ¿Por qué toleras esto? El fogonero sólo frunció el ceño, como si buscara la expresión adecuada para lo que tenía que decir. Por toda respuesta, bajó la mirada hacia la mano de Karl y la suya. –Has sido víctima de una injusticia como ningún otro del barco; de esto no me cabe la menor duda. Y Karl hacía pasar sus dedos, una y otra vez, por entre los del fogonero, y éste miraba en torno suyo con los ojos brillantes, como si experimentase un gozo que a pesar de todo, nadie tenía el derecho de tomarlo a mal. –Pero debes defenderte, decir sí o no; pues de otra manera la gente no tendrá ninguna idea de la verdad. Tienes que prometerme que me obedecerás, pues yo mismo (sobrados motivos tengo para temerlo) ya no podré ayudarte en nada. –Y entonces Karl lloró, besando la mano del fogonero, y cogió esa mano agrietada, casi sin vida, y la apretó contra su mejilla como si fuese un tesoro al que era necesario renunciar. Pero ya se hallaba junto a él su tío el senador y, si bien forzándolo sólo muy suavemente, lo quitó de allí. –El fogonero parece haberte hechizado –dijo mirando por encima de la cabeza de Karl, lleno de comprensión, hacia el capitán–. Te sentías abandonado, encontraste al fogonero y ahora sientes gratitud para con él: esto es muy loable. Pero, aunque sólo sea por mí, no extremes estas cosas y aprende a comprender tu posición. Delante de la puerta prodújose un tumulto, oyéronse exclamaciones y hasta parecía que alguien fuera brutalmente empujado contra la puerta. Entró un marinero de aspecto un tanto salvaje que tenía puesto un delantal de muchacha. –Hay gente afuera –exclamó dando un empujón con el codo, como si todavía se hallara en medio del gentío. Finalmente se recobró y quiso hacer el saludo militar ante el capitán; reparó entonces en el delantal de muchacha, se lo arrancó de un tirón, lo arrojó al suelo y exclamó–: Pero esto es asqueroso, me han atado un delantal de muchacha. Luego, no obstante, juntó los talones e hizo el saludo militar. Alguien intentó reírse, pero el capitán dijo severamente: –Esto sí que se llama buen humor. ¿Y quién está afuera? –Son mis testigos –dijo Schubal adelantándose–; le ruego con toda humildad perdone usted su conducta indebida. Éstos, en cuanto tienen la travesía del mar a sus espaldas, se comportan a veces como locos. –¡Llámelos usted inmediatamente! –ordenó el capitán y, volviéndose acto seguido hacia el senador, dijo en tono amable aunque rápido–: Ahora tenga usted la bondad, estimado señor senador, de seguir con su señor sobrino a este marinero, quien los conducirá hasta la lancha. Sin duda no es necesario que exprese yo verbalmente qué grande ha sido el placer y el honor de conocerle personalmente a usted, señor senador. Sólo deseo tener bien pronto la oportunidad de reanudar con usted, señor senador, nuestra conversación interrumpida acerca de las condiciones de la escuadra norteamericana, y que entonces, ¡ojalá!, seamos interrumpidos una vez más de manera tan agradable como hoy. –Por el momento me basta con este sobrino– dijo el tío riendo. Y ahora quiero expresarle a usted mi sincero agradecimiento por su amabilidad; y que lo pase usted bien. Y ciertamente no sería imposible que nosotros –y atrajo a Karl cordialmente contra sí–, con motivo de nuestro próximo viaje a Europa, nos encontráramos por más tiempo con usted. –Pues me alegraría muchísimo –dijo el capitán. Ambos señores se estrecharon las manos; Karl apenas tuvo tiempo de estrechar la del capitán, fugaz y mudamente, pues éste ya se ocupaba de la gente (serían unos quince) que conducida por Schubal entraba en el salón con bastante alboroto, aunque embargada por cierta turbación. Parecía que esa gente, de carácter por otra parte más bien manso, viera una broma en la riña de Schubal con el fogonero, una broma cuya ridiculez no cesaba siquiera ante el mismo capitán. Karl vio entre ellos también a la ayudanta de cocina Line, la cual, guiñándole un ojo alegremente, se ataba el delantal arrojado por el marinero, pues era el suyo. Siguiendo siempre al marinero abandonaron la oficina y doblaron hacia un pequeño pasillo que a los pocos pasos los llevó hasta una puertecilla, desde la cual una escalera corta conducía a la lancha preparada para ellos. Su conductor bajó inmediatamente, y de un salto, a la lancha; y los marineros que había en ella se levantaron e hicieron el saludo militar. Precisamente estaba el senador indicando a Karl que bajara con cuidado cuando éste hallándose todavía en el más alto de los escalones, prorrumpió en violento llanto. El senador puso su mano derecha bajo el mentón de Karl, y estrechándolo contra sí, lo acarició con la mano izquierda. Así descendieron con lentitud escalón por escalón y entraron estrechamente enlazados en la lancha, donde el senador eligió un buen sitio para Karl, justo frente al suyo. A una señal del senador, los marineros se apartaron del barco, con un empujón, y entraron inmediatamente en plena labor. Apenas se hubieron alejado del barco unos metros, descubrió Karl, en forma inesperada, que se hallaban precisamente de aquel costado del barco al que daban las ventanas de la caja principal. Esas tres ventanas estaban por completo ocupadas por los testigos de Schubal, que saludaban y hacían señas muy amablemente; el propio tío agradeció su saludo, y uno de los marineros dio muestras de gran habilidad arrojando con la punta de los dedos un beso hacia arriba, sin interrumpir realmente el ritmo uniforme de los golpes de remo. Era, en verdad, como si ya no existiese fogonero alguno. Karl se puso a contemplar más detenidamente a su tío con cuyas rodillas casi se rozaban las suyas, y le acometieron dudas sobre si este hombre podría alguna vez llegar a reemplazar, para él, al fogonero. Pero el tío esquivó su mirada y se quedó mirando las olas que se mecían en torno a la lancha. EL TÍO Bien pronto se acostumbró Karl, en casa del tío, a las nuevas condiciones. Mas era cierto también que el tío, aun en las cosas más insignificantes, acudía siempre amablemente en su ayuda, y jamás tuvo Karl que pasar por el escarmiento de las malas experiencias, cosa que amarga tanto, en la mayor parte de los casos, el comienzo de la vida en el extranjero. El cuarto de Karl estaba situado en el piso sexto de una casa cuyos cinco pisos inferiores, a los cuales aún se añadían en la profundidad tres pisos subterráneos, ocupaba la empresa comercial del tío. La luz que penetraba en su cuarto por dos ventanas y una puerta de balcón, no dejaba nunca de asombrar a Karl cuando, por la mañana, entraba él allí desde su pequeño cuarto dormitorio. ¿Dónde, sí, dónde viviría él ahora si hubiese pisado esta tierra como inmigrante pobre e insignificante? Hasta era posible –y el tío de acuerdo con su reconocimiento de las leyes de inmigración lo creía muy probable– que acaso ni siquiera le hubieran permitido entrar en los Estados Unidos; lo habrían mandado de vuelta a su casa, sin preocuparse ni mucho ni poco de que él ya no tuviera patria. Pues allí no podía esperarse compasión alguna, y era absolutamente cierto lo que Karl había leído sobre América en tal sentido; allí, entre los rostros indiferentes de quienes los rodeaban, sólo los venturosos parecían disfrutar realmente de su dicha. Un balcón estrecho extendíase a todo lo largo del cuarto. Pero aquello que en la ciudad natal de Karl hubiese sido el más alto de los miradores, aquí permitía tan sólo una visión que abarcaba apenas una calle –una calle que corría rectilínea y por eso como en una especie de fuga, entre dos hileras de casas verdaderamente cortadas a plomo– perdiéndose en la lejanía, donde entre espesa bruma se elevaban gigantescas las formas de una catedral. Y por la mañana y por la noche y en los sueños nocturnos se agitaba esta calle con un tráfago siempre apresurado que, visto desde arriba, aparecía como una confusa mezcla en la que se hubieran esparcido comienzos siempre nuevos de figuras humanas desdibujadas y de techos de vehículos de toda clase; y desde allí elevábase otra capa más de la confusa mezcla, nueva, multiplicada, más salvaje, formada de ruido, polvo y olores, y todo esto era recogido y penetrado por una luz poderosa dispersada continuamente por la cantidad de los objetos, llevada lejos por ellos y otra vez celosamente aportada, y que para el ojo embelesado cobraba una corporeidad intensa, como si a cada instante, en repeticiones sin fin, estrellase alguien con toda fuerza, sobre esta calle, una plancha de vidrio que cubriera las cosas todas. El tío, como era cauteloso en todo, aconsejó a Karl que no se preocupara seriamente y por el momento ni por lo más insignificante. Ciertamente debía él examinarlo y mirarlo todo, mas sin dejarse apresar. Que los primeros días de un europeo en América bien podían compararse a un nacimiento, y aunque uno se acostumbraba –Karl no tenía por qué abrigar temores inútiles– más pronto que cuando del más allá se entra en el mundo humano, era necesario, no obstante, tener presente que los primeros juicios que uno se forma se sostienen siempre sobre pies demasiado débiles, y no debía uno permitir que quizá todos los juicios venideros, con cuya ayuda quería uno continuar viviendo allí de todas maneras, se le desordenasen por causa semejante. Que él mismo había conocido a recién llegados que, por ejemplo, en lugar de proceder de acuerdo con tales principios, habían permanecido días enteros en sus balcones, mirando la calle como si fuesen corderos extraviados. ¡Tal actitud no podía menos que confundir indefectiblemente! Semejante inactividad solitaria, que se quedaba allí fascinada por un laborioso día neoyorquino, bien podía permitírsele a alguien que se hallara viajando por placer, y quizá, aunque no sin reservas, hasta era recomendable en tal caso; mas para el que iba a quedarse era la perdición; esta palabra convenía para el caso y podía empleársela con toda tranquilidad, aunque fuese una exageración. Y en efecto, el tío torcía la boca en una mueca de disgusto cuando en alguna de sus visitas, que hacía siempre una sola vez por día, aunque a las horas más diversas, encontraba a Karl en el balcón. Pero éste lo notó bien pronto y renunció por consiguiente, en lo posible, al placer de asomarse al balcón. Es que esto no era, ni remotamente, el único placer que tenía. En su cuarto había una mesa escritorio americana de la mejor clase, tal como su padre la había deseado desde hacía años, tratando de comprarla en las más diversas subastas por un precio que le resultara accesible, y sin que, con sus exiguos recursos, lo consiguiera jamás. Naturalmente no era posible comparar esta mesa con aquellos escritorios presuntivamente americanos que se ofrecían en las subastas europeas. Éste, por ejemplo, tenía en su construcción superior cien divisiones del más diverso tamaño, y el mismo Presidente de la Unión hubiera encontrado un sitio adecuado para cada uno de sus expedientes; pero además había, al costado, un regulador, y haciendo girar un manubrio podían conseguirse los más diversos cambios y disposiciones de las divisiones y gavetas, según lo desease o necesitara uno. Pequeños y delgados tabiques laterales descendían lentamente formando el piso de divisiones que acababan de levantarse, o las cubiertas de otras divisiones nuevas; ya con una sola vuelta toda la construcción superior cobraba un aspecto totalmente distinto, y todo esto sucedía lentamente o a una velocidad absurda, según como se diera vuelta al manubrio. Era un invento novísimo, pero le recordaba a Karl muy vivamente aquellos retablos que en su tierra se muestran, en la feria de Navidad, a los niños asombrados; muchas veces también Karl, empaquetado en su vestimenta invernal, se había parado ante ellos, y había cotejado incesantemente las vueltas de manubrio que allí ejecutaba un viejo con los efectos que tenían lugar dentro del retablo: cómo avanzaban a empellones los tres Reyes Magos y relucía la estrella y se desarrollaba esa vida cohibida en el establo sagrado. Y le había parecido siempre que la madre, de pie tras él, no seguía los acontecimientos con suficiente atención; la traía a sí hasta sentirla a sus espaldas, y tanto le hacía notar, con ruidosas exclamaciones, algunas apariciones más ocultas –por ejemplo un conejito que allí adelante, entre la hierba, se alzaba en dos patitas, alternando luego ese movimiento con otro como si se dispusiera a echar a correr– que la madre, por último, le tapaba la boca y recaía, probablemente, en su anterior desatención. Claro que el escritorio no estaba sólo hecho a propósito para recordar tales cosas, pero de seguro existía en la historia de los inventos alguna conexión tan poco clara como la que aparecía en los recuerdos de Karl. A diferencia de Karl, el tío no aprobaba en manera alguna esa mesa escritorio; sólo que él había querido comprar a Karl un escritorio en regla, y tales escritorios estaban provistos todos, en ese momento, de esta innovación, cuya excelencia residía también en que podía ser aplicada, sin grandes gastos, a escritorios más antiguos. De todas maneras el tío no dejó de aconsejar a Karl que no usara el regulador, en lo posible; y a fin de dar a su consejo mayor fuerza afirmaba que el mecanismo era muy delicado, fácil de estropear y muy costosa su reparación. No resultaba difícil comprender que tales observaciones no eran sino pretextos; aunque, por otra parte, había que admitir que el regulador podía fijarse muy fácilmente, cosa que el tío, sin embargo, no hizo. En los primeros días cuando, como era natural, se efectuaron entrevistas más frecuentes entre Karl y el tío, contó Karl entre otras cosas que en su casa le gustaba tocar el piano, aunque por cierto no era mucho lo que sabía, pues sólo pudo entonces valerse de los conocimientos elementales que le había enseñado su madre. Karl tenía plena conciencia de que semejante relato implicaba la petición de un piano, pero ya se había orientado lo bastante como para saber que el tío no tenía necesidad de hacer economías en absoluto. Con todo, el tío no accedió en seguida a ese ruego; pero unos ocho días después, casi en el tono de una confesión contraria a su voluntad, dijo que el piano acababa de llegar y que Karl, si así lo deseaba, podía vigilar el transporte. Esto era, por cierto, una tarea fácil, y con todo ni siquiera mas fácil que el propio transporte, pues en la casa había un ascensor especial para los muebles en el cual podía encontrar sitio, holgadamente, todo un carro de mudanza, y de ese ascensor, efectivamente, asomó el piano hacia el cuarto de Karl. Karl mismo bien hubiera podido subir en ese ascensor, junto con el piano y los obreros del transporte; pero como al lado mismo había un ascensor común, libre para el uso, subió en este último, manteniéndose constantemente, mediante una palanca, a una misma altura con el otro ascensor y contemplando fijamente, a través de las paredes de vidrio, aquel hermoso instrumento que en adelante sería de su propiedad. Cuando ya lo tenía en su cuarto e hizo sonar las primeras notas, apoderóse de él una alegría tan loca que en lugar de seguir tocando se levantó de un salto, pues prefería admirar el piano desde cierta distancia, asombrado, con los brazos en jarras. Además era excelente la acústica del cuarto, y esto contribuyó a que el pequeño malestar primitivo que él sentía por tener que morar en una casa de hierro se desvaneciera por completo. De hecho, dentro del cuarto no se notaba la menor cosa de las partes férreas de la construcción, por más ferrugiento que el edificio se presentase visto desde afuera, y nadie hubiera podido señalar la menor cosa, en el mobiliario o las instalaciones, que de alguna manera perturbase el más completo bienestar. Mucho esperaba Karl de sus ejercicios de piano en la primera época y no se avergonzaba de imaginar, por lo menos antes de dormir, la posibilidad de una influencia inmediata que sobre las condiciones americanas podría ejercer esa práctica, ese su tocar el piano. Era ciertamente extraño cómo sonaba esta música cuando ante las ventanas, abiertas al aire alborotado por tantos ruidos, tocaba él una vieja canción militar de su tierra –una canción que los soldados suelen entonar allá, dirigiéndosela mutuamente, de ventana a ventana, cuando por la noche, mirando hacia la plaza en tinieblas se recuestan en las ventanas del cuartel–; pero si luego miraba Karl a la calle, la notaba inalterada y no era más que una pequeña parte de una gran rotación, una parte a la que no se podía detener en sí misma, aisladamente, sin conocer a fondo todas esas fuerzas que obraban en derredor. El tío toleraba esa práctica del piano, no tenía nada que objetar; más aún porque Karl sólo rara vez se permitía el placer de tocar y esto aun después de su expresa exhortación. Hizo más, hasta le llevó a Karl cuadernos de música con marchas norteamericanas y, naturalmente, también con el Himno Nacional; pero de seguro no podría explicarse por el solo placer que le causaba la música el hecho de que un día, lejos de toda broma, le preguntara a Karl si no deseaba aprender a tocar también el violín o la corneta. Lógicamente el aprendizaje del inglés constituía la tarea primordial y más importante de Karl. Un profesor joven, de una escuela de altos estudios mercantiles, se presentaba cada mañana a las siete en el cuarto de Karl y ya lo encontraba sentado a su escritorio, frente a los cuadernos, o paseándose por el cuarto y repasando sus lecciones. Karl comprendía perfectamente que ninguna prisa podía ser excesiva si le ayudaba a llegar a dominar más pronto el idioma inglés y que con ello, si hacía rápidos progresos, se le ofrecía además la mejor oportunidad de causarle a su tío una alegría extraordinaria; y, en efecto, mientras que al comienzo el inglés de las conversaciones con el tío se había limitado sólo a saludos y algunas palabras de despedida, bien pronto fue posible pasar al inglés, como en un juego, partes cada vez mayores de las conversaciones, con lo cual al mismo tiempo comenzaban a presentarse temas un tanto más íntimos. A propósito del primer poema norteamericano –la representación de un gran incendio– que Karl pudo recitar cierta noche ante su tío, el semblante de éste cobró una expresión de profunda seriedad, por lo contento que estaba. En aquella oportunidad hallábanse ambos de pie junto a una ventana en el cuarto de Karl; el tío miraba hacia afuera, donde la última claridad del cielo había pasado ya, y, acompañando los versos en su sentimiento, golpeaba las manos, lenta y rítmicamente, mientras Karl permanecía allí erguido, junto a él, arrancando de su entraña el difícil poema, inmóvil la mirada. A la par que iba mejorando el inglés de Karl, aumentaba también el deseo que demostraba el tío de ponerlo en contacto con sus relaciones, ordenando para cada caso, eso sí, que por lo pronto estuviera siempre presente en tales reuniones, bien cerca de Karl, el profesor de inglés. El primero de todos los conocidos a quien se le presentó cierta mañana fue un hombre delgado, joven, increíblemente flexible, conducido entre atenciones y cumplidos especiales por el tío hasta el cuarto de Karl. Era sin duda uno de los tantos hijos de millonarios –malogrados desde el punto de vista de los padres– cuyas vidas transcurren de tal manera que un hombre común no podría contemplar sin dolor ni un solo día, un día cualquiera de ellas. Y como si él lo supiera o lo presintiera y, por cuanto estaba en su poder, tratara de evitarlo, flotaba en torno a sus labios y a sus ojos una incesante sonrisa de dicha, como destinada a sí mismo, a quien tenía enfrente, al mundo entero. Con ese joven, un tal señor Mack, se convino, previa aprobación absoluta del tío, salir juntos a caballo, a las cinco y media de la mañana, ya para cabalgar dentro de la escuela de equitación, ya afuera. Karl, en el primer momento, vacilaba antes de dar su consentimiento, puesto que jamás hasta entonces había montado a caballo, y prefería aprender primero un poco de equitación; pero como el tío y Mack se esforzaban tanto por persuadirlo y presentaban la equitación como mero placer y sano ejercicio, y no como un difícil arte, dijo finalmente que sí. Ahora bien, ciertamente debía levantarse ya a las cuatro y media desde ese día, y esto a menudo le pesaba mucho; pues sufría, seguramente a raíz de esa atención constante que durante el día desarrollaba, de una franca soñera; pero una vez en su cuarto de baño tales lamentos concluían pronto. Sobre la bañera entera, a lo largo y a lo ancho, sobre toda su superficie, se extendía el tamiz de la ducha –¿qué condiscípulo allá en su tierra, por más rico que fuese, poseía una cosa semejante y hasta para su uso exclusivo?– y ahora yacía Karl allí estirado; en esa bañera podía extender los brazos cómodamente, y dejando que descendieran sobre él las corrientes de agua tibia, caliente, de nuevo tibia y finalmente helada, la distribuía a su voluntad por regiones o sobre la superficie entera. Yacía allí como sumido en el gozo del sueño que aún persistía un poco. Especialmente le gustaba recoger con los párpados cerrados las últimas gotas, que caían aisladas y luego se abrían desparramándose sobre la cara. En la escuela de equitación, donde lo dejaba el automóvil del tío cuya carrocería se elevaba altísima, ya lo esperaba el profesor de inglés, mientras que Mack, sin excepción, llegaba más tarde. Mas por otra parte bien podía llegar más tarde sin preocuparse, pues la equitación verdadera, viva, sólo comenzaba cuando él llegaba. ¿Acaso, al entrar él, no se encabritaban los caballos saliendo por fin de esa somnolencia en que hasta aquel momento habían estado amodorrados?; ¿acaso no sonaba más fuerte por el ámbito el chasquido del látigo y no aparecían, de pronto, en la galería circundante, personas aisladas, espectadores, cuidadores de caballos, alumnos de equitación o lo que fuesen? Karl a su vez aprovechaba el tiempo anterior a la llegada de Mack para practicar un poco, pese a todo, algunos ejercicios preparatorios de equitación, aunque fuesen los más incipientes. Había allí un hombre largo que alcanzaba el lomo del caballo más alto levantando apenas el brazo y éste impartía a Karl esa enseñanza, que solía durar apenas un cuarto de hora. Los éxitos que Karl obtenía con ello no eran extraordinarios, y tenía oportunidad de hacer suyas para siempre muchas exclamaciones de queja que durante ese aprendizaje lanzaba en inglés y sin tomar aliento hacia su profesor; éste estaba siempre presente, apoyado contra una jamba de la puerta, las más veces muy necesitado de sueño. Pero casi todo el descontento debido a la equitación cesaba al llegar Mack. Aquel hombre largo era despedido, y en el recinto, que aún seguía bañado en la media luz, bien pronto no se oía otra cosa que los cascos de los caballos que galopaban y apenas se veía algo más que el brazo erguido de Mack, con el cual éste hacía a Karl alguna señal de mando. Después de media hora de un placer semejante, que pasaba como si estuviera uno dormido, se detenían; Mack llevaba muchísima prisa, se despedía de Karl, le golpeaba a veces la mejilla cuando su equitación le había dejado extraordinariamente satisfecho, y desaparecía sin siquiera atravesar simultáneamente con Karl la puerta: tanta prisa tenía. Luego Karl se llevaba al profesor al automóvil y volvían para la lección de inglés, dando casi siempre unos rodeos; pues por el camino a través de la aglomeración de la gran urbe, que en realidad conducía directamente desde la casa del tío hasta la escuela de equitación, se hubiera perdido demasiado tiempo. Por otra parte, la compañía del profesor de inglés cesó al menos pronto, pues Karl se hacía reproches de incomodar inútilmente a ese hombre cansado, obligándolo a acudir a la escuela de equitación –más aún cuando el trato en inglés con Mack era sencillísimo– y rogó al tío librase a su profesor de ese deber. Después de algunas reflexiones, el tío, por su parte, accedió a sus ruegos. Mucho tiempo tardó relativamente el tío antes de decidirse a permitirle a Karl siquiera una pequeña ojeada al interior de su comercio, a pesar de que Karl se lo había solicitado muchas veces. Era éste una especie de establecimiento dedicado a comisiones, a expediciones, de un tipo que, por lo que Karl podía acordarse, ni siquiera existía en Europa. Porque ese comercio consistía en negocios de mediación y, no obstante, no gestionaba el envío de las mercaderías del productor al consumidor o acaso a los comerciantes, sino que se ocupaba de la mediación en el abastecimiento de todas las mercaderías y materias primas destinadas a las grandes plantas industriales y del intercambio entre ellas. Era por lo tanto un comercio que abarcaba al mismo tiempo compras, depósitos, transportes y ventas en gigantescas proporciones y que debía mantener con sus clientes comunicaciones telefónicas y telegráficas incesantes y sumamente precisas. La sala de los telégrafos no era más pequeña, sino más bien mayor que la oficina telegráfica de la ciudad natal, que Karl había atravesado una vez conducido de la mano por un condiscípulo que tenía ciertas relaciones allí. En la sala de los teléfonos, dondequiera que uno mirase, se abrían y se cerraban las casillas telefónicas y el constante campanilleo confundía los sentidos. El tío abrió la más próxima de esas y allí se vio bajo la centelleante luz xima de esas puertas indiferente a cualquier ruido de la puerta, ceñida la cabeza por una ancha cinta de acero que oprimía los auriculares contra sus oídos. Su brazo derecho yacía sobre una mesita como si fuera particularmente pesado y sólo los dedos que sostenían un lápiz se movían con convulsiones inhumanas, regulares y rápidas. Era muy parco en las palabras que decía ante el cono acústico y a veces hasta se notaba que quizá tenía que objetar algo frente a su interlocutor o que deseaba preguntarle algo con mayor exactitud; pero ciertas palabras que escuchaba lo obligaban a bajar los ojos y a escribir antes de poder ejecutar tal intención. Además, según el tío le explicaba en voz baja a Karl, no tenía por qué hablar, pues los mismos informes que registraba ese hombre eran registrados por dos empleados más, simultáneamente, y comparados luego, de manera que las equivocaciones se hacían casi imposibles. En el mismo instante en que el tío y Karl pasaban por la puerta se deslizó un ayudante hacia adentro y volvió a salir con un papel que en el ínterin había sido cubierto con anotaciones. En medio de la sala había un tránsito constante de gentes que, como si fueran perseguidas, corrían de un lado para otro. Ninguno saludaba, el saludo había sido eliminado, cada uno de los que pasaban acomodaba sus pasos a los del que le precedía y miraba al suelo, sobre el cual deseaba avanzar lo más rápidamente posible; o bien parecía recoger con las miradas, al vuelo, palabras o números sueltos, de papeles que llevaba en la mano y que con su paso acelerado tremolaban por el aire. –Has llegado lejos realmente –dijo Karl una vez durante una de esas andanzas a través de la empresa, cuya inspección hubiera exigido muchos días, aunque sólo se hubiese querido ver apenas cada una de las acciones. –Y todo, has de saberlo, lo he instalado yo mismo hace treinta años. Tenía yo entonces un pequeño comercio en el barrio del puerto, y si allí se descargaban cinco cajones durante el día, ya era mucho y yo me iba a casa engreído. Hoy mis depósitos ocupan el tercer lugar en el puerto y aquel comercio es ahora el comedor y la trastera del grupo número sesenta y cinco de mis peones. –Pero esto ya raya en lo milagroso –dijo Karl. –Todo se desarrolla aquí con igual rapidez –dijo el tío, dando fin a la conversación. Cierto día llegó el tío minutos antes de la hora de comer –Karl había pensado comer solo, como de costumbre– y le pidió que se vistiese inmediatamente de negro y fuese a comer con él, en compañía de dos amigos comerciales. Mientras Karl se mudaba en el cuarto contiguo, sentóse el tío al escritorio y revisó el ejercicio de inglés recién. concluido; dio con la mano en la mesa y en voz alta exclamó: –¡En verdad, excelente! Sin duda el vestirse salía mejor al escuchar Karl este elogio, pero de sus conocimientos de inglés él ya estaba realmente seguro. En el comedor del tío, del que aún conservaba recuerdo de la primera noche de su llegada, se levantaron para saludarlos dos señores grandes, corpulentos, un tan Green el uno, un tal Pollunder el otro, según pudo saber luego durante la conversación de sobremesa. Porque generalmente el tío apenas solía pronunciar alguna palabra fugaz acerca de una u otra de sus relaciones y en cada caso dejaba que Karl encontrara lo necesario o lo interesante guiándose por su propia observación. Después de tratarse durante la comida sólo asuntos comerciales íntimos, cosa que implicaba para Karl una buena lección en cuanto a las expresiones comerciales –a Karl lo habían dejado ocuparse tranquilamente de su comida como si fuese un niño que ante todo necesitaba hartarse como es debido–, luego, pues, inclinóse el señor Green hacia Karl y con el deseo inconfundible de expresarse en un inglés sumamente claro, preguntó en términos generales por las primeras impresiones de Karl sobre América. Karl respondió, en medio del silencio mortal que reinaba en torno y entre algunas miradas de soslayo hacia el tío, en forma bastante circunstanciada, y en señal de agradecimiento trató de serles grato usando un lenguaje un tanto teñido por términos neoyorquinos. Cierto giro hasta provocó una carcajada general de los tres señores y ya temía Karl haber cometido un grave error; mas no fue así, y según dijo el señor Pollunder hasta era excelente lo que había dicho. En general a este señor Pollunder, Karl parecía haberle caído en gracia y mientras el tío y el señor Green reanudaban las conversaciones comerciales, el señor Pollunder indujo a Karl a arrimar su silla junto a la suya. Primero le preguntó muchas cosas acerca de su nombre, su origen y su viaje, hasta que finalmente y para que Karl pudiera descansar, se puso a contar él mismo, apresurado, riendo y tosiendo, cosas de sí y de su hija, con la cual vivía en una pequeña finca rural en las afueras de Nueva York y donde él, por supuesto, sólo podía pasar las noches, puesto que era banquero y sus negocios lo retenían en Nueva York durante el día entero. Y luego invitó cordialmente a Karl a visitar esa finca, ya que un americano tan flamante como Karl sentiría sin duda la necesidad de reponerse de Nueva York de cuando en cuando. Karl solicitó en seguida el permiso del tío para aceptar esa invitación y el tío, al parecer, le dio ese permiso de buen grado; mas sin fijar o siquiera considerar ninguna fecha determinada, tal como Karl y el señor Pollunder lo habían esperado. Pero ya al día siguiente fue llamado Karl a una oficina del tío –el tío poseía, en esa casa solamente, diez oficinas distintas– y allí encontró al tío y al señor Pollunder, apoltronados en sendos sillones, taciturnos: –El señor Pollunder –dijo el tío, y apenas era posible reconocerle en el crepúsculo del cuarto–, el señor Pollunder ha venido para llevarte hasta su finca, tal como ayer habíamos convenido. –Yo no sabía que ya sería hoy –respondió Karl–; de otro modo me habría preparado. –Si es que no estás preparado, tal vez sea mejor postergar la visita para otro día –repuso el tío. –¡Pero qué preparativos! –exclamó el señor Pollunder–. Un hombre joven siempre está preparado. –No es por él –dijo el tío dirigiéndose a su visitante–, pues de todas maneras tendría que subir todavía hasta su cuarto y a usted se le haría tarde. –Aun en este caso hay tiempo de sobra –dijo el señor Pollunder–; he contado con un atraso y he cerrado mi comercio antes de la hora. –Ya lo ves –dijo el tío–, cuántas molestias está causando ya tu visita. –Lo siento mucho –dijo Karl–; pero estaré de vuelta inmediatamente. – Y ya quiso alejarse de un salto. –No se precipite usted –dijo el señor Pollunder–, no me causa la menor molestia y en cambio su visita me produce una alegría muy grande. –Perderás mañana tu lección de equitación, ¿ya has avisado que no irás? –No –dijo Karl; esta visita que con tanto placer había esperado, comenzaba a ser una carga para él–, pues yo no sabía... –¿Y sin embargo quieres marcharte? –siguió preguntando el tío. El señor Pollunder, hombre amable, acudió en su ayuda. –Durante el viaje pasaremos por la escuela de equitación y arreglaremos el asunto. –Eso ya es otra cosa –dijo el tío–. Pero también Mack te estará esperando. –No creo que me espere –dijo Karl–; pero, por supuesto, él irá como todos los días. –¿Pues entonces? –dijo el tío como si la respuesta de Karl no implicara la menor justificación. Nuevamente pronunció el señor Pollunder la palabra decisiva: –Pero Klara –era la hija del señor Pollunder– también lo espera y ya esta noche, ¡y sin duda se le dará preferencia a ella, y no a Mack! –Ciertamente –dijo el tío–. Pues corre a tu cuarto, anda. –Y como sin quererlo golpeó varias veces contra el brazo de su sillón. Ya se hallaba Karl cerca de la puerta cuando el tío lo retuvo una vez más con esta pregunta–: Sin duda, estarás de vuelta mañana a primera hora, para tu lección de inglés. –¡Pero! –exclamó el señor Pollunder y, en cuanto se lo permitía su corpulencia, giró dentro de su sillón, de puro asombro–. ¿No tendrá permiso para quedarse afuera siquiera el día de mañana? ¿No podría yo traerlo de vuelta pasado mañana a primera hora? –De ningún modo –respondió el tío–. No permitiré que sus estudios se desordenen tanto. Más tarde, cuando haya logrado, por su esfuerzo, un lugar destacado en la vida profesional, le permitiré con el mayor placer que acepte una invitación tan amable y que tanto le honra, y por más tiempo aún. «¡Cuántas contradicciones!», pensó Karl. El señor Pollunder se puso triste. –En verdad, para una sola velada, y una noche nada más, casi no vale la pena. –Precisamente es lo que pienso –dijo el tío. –Debemos aceptar lo que se dé –repuso el señor Pollunder, ya de nuevo sonriente–. ¡Entonces, espero! –exclamó dirigiéndose a Karl; y éste, ya que el tío no decía nada más, salió de prisa. Al volver pocos momentos después, pronto para el viaje, ya sólo encontró en la oficina al señor Pollunder; el tío se había ido. El señor Pollunder, muy feliz, estrechó a Karl ambas manos, como si quisiera cerciorarse en la forma más convincente posible de que Karl, pese a todo, iría con él. Karl estaba muy acalorado todavía de tanta prisa, y también él por su parte estrechó las manos del señor Pollunder, pues se alegraba de poder hacer la excursión. –¿No se habrá disgustado mi tío porque voy? –¡Qué va! Él no decía todo esto muy en serio. Lo que sucede es que se toma muy a pecho su educación. –¿Se lo dijo él mismo? ¿Le dijo él mismo que no había dicho tan en serio lo de antes? –Pero claro –dijo el señor Pollunder estirando las palabras y demostrando con ello que no sabía mentir. –Es curioso de qué mala gana me dio el permiso de hacerle esta visita, a pesar de ser usted su amigo. Tampoco el señor Pollunder, aunque no lo confesara abiertamente, podía encontrar la explicación que viniera al caso; y tanto el uno como el otro, mientras iban atravesando el cálido atardecer en el automóvil del señor Pollunder, siguieron reflexionando largo rato todavía acerca de ello, aunque se habían puesto a hablar de otras cosas en seguida. Iban sentados muy juntos; y el señor Pollunder, mientras contaba, mantenía la mano de Karl en la suya. Muchas cosas quería saber Karl sobre la señorita Klara, como si se impacientara con el largo viaje, como si los relatos pudieran ayudarle a llegar antes de lo que en realidad llegaría. A pesar de que nunca hasta entonces había viajado por la noche a través de las calles de Nueva York y de que el alboroto que inundaba aceras y calzada venía precipitándose como un torbellino y cambiando de dirección a cada instante como si no fuese originado por los hombres, como si fuese más bien un extraño elemento, Karl, mientras trataba de comprender exactamente las palabras de su acompañante, no se preocupaba de otra cosa que del chaleco oscuro del señor Pollunder, sobre el cual colgaba, tranquilamente, una cadena de oro. Desde las calles por las cuales el público se precipitaba –con evidente temor de retrasarse, dando alas a su paso y en vehículos lanzados a toda velocidad– hacia los teatros, llegaron ellos a través de barrios intermedios a los suburbios, donde su automóvil fue desviado repetidas veces hacia calles laterales por agentes de policía montada, puesto que las grandes arterias estaban ocupadas por una manifestación de los obreros metalúrgicos en huelga, y sólo se podía permitir el tránsito indispensable de coches en los puntos de cruce. Si luego, saliendo de calles más oscuras donde el eco resonaba sordamente, atravesaba el automóvil una de esas grandes arterias que parecen verdaderas plazas, aparecían –hacia ambos costados y en perspectivas que nadie podía abarcar con la mirada hasta su fin– repletas las aceras de una muchedumbre que avanzaba a pasos minúsculos y cuyo canto era más uniforme que el de una sola voz humana. En cambio, sobre la calzada que se mantenía libre, veíase de vez en cuando a algún agente de policía sobre una cabalgadura inmóvil, o a portadores de banderas o de carteles con leyendas, tendidos a través de la calle, o a algún caudillo de los obreros rodeado de colaboradores y ordenanzas, o algún coche de los tranvías eléctricos que no se había refugiado con la rapidez suficiente y que ahora se hallaba ahí detenido, vacío y oscuro con el conductor y el cobrador sentados en la plataforma. Pequeños grupos de curiosos se detenían lejos de los verdaderos manifestantes y no abandonaban sus sitios, pese a que seguían sin darse cuenta cabalmente de lo que en realidad acontecía. Y Karl descansaba, contento, en el brazo con que el señor Pollunder lo había rodeado; la convicción de que pronto sería huésped bienvenido en una quinta iluminada, rodeada de muros, vigilada por perros, lo satisfacía sobremanera y aunque ya no entendiese sin fallas o al menos ininterrumpidamente todo lo que decía el señor Pollunder, debido a la somnolencia que iba apoderándose de él, reaccionaba, sin embargo, de tiempo en tiempo, restregándose los ojos, para volver a cerciorarse, por otro rato, de si el señor Pollunder notaba o no que tenía sueño, pues esto quería él evitarlo a toda costa. UNA QUINTA EN LAS AFUERAS DE NUEVA YORK –Hemos llegado –dijo el señor Pollunder precisamente en uno de esos momentos en que Karl era vencido por el sueño. El automóvil hallábase detenido delante de una quinta que, a la manera de las quintas de la gente rica de los alrededores de Nueva York, era más amplia y más alta de lo que generalmente exige una quinta destinada a una sola familia. Puesto que únicamente la parte inferior de la casa estaba iluminada, ni siquiera se podía apreciar hasta dónde llegaba su altura. Delante susurraban unos castaños, por entre los cuales –el enrejado ya estaba abierto– un camino breve conducía hasta la escalinata de la casa. A juzgar por el cansancio que sentía al apearse, Karl creyó comprobar que, a pesar de todo, el viaje había llevado bastante tiempo. En la oscuridad de la avenida de castaños oyó una voz de muchacha que decía junto a él: –Pues aquí está por fin el señor Jakob. –Me llamo Rossmann –dijo Karl tomando la mano que se le tendía, mano de una muchacha cuyos contornos distinguía ahora. –Él es sólo sobrino de Jakob –dijo el señor Pollunder a guisa de explicación–, y se llama Karl Rossmann. –Esto no quita nada a nuestra alegría de verlo aquí –dijo la muchacha, que no daba mucha importancia a los nombres. Sin embargo, Karl, mientras se encaminaba hacia la casa entre el señor Pollunder y la muchacha, no dejó de preguntar: –¿Es usted la señorita Klara? –Sí –dijo ella, y ya un poco de luz que venía de la casa y ayudaba a distinguir mejor las cosas, caía sobre su rostro, que se mantenía inclinado hacia él–, es que no quería presentarme en esta oscuridad. «¿Pero nos habrá esperado junto a la reja?», pensó Karl despertando Poco a poco mientras andaba. –Además tenemos otro huésped esta noche –dijo Klara. –¡No es Posible! –exclamó Pollunder, disgustado. –El señor Green –dijo Klara. –¿Cuándo ha llegado? –preguntó Karl como embargado por un presentimiento. –Hace un instante. ¿No habéis oído su automóvil que venía delante del vuestro? Karl levantó los ojos hacia Pollunder para cerciorarse de cómo juzgaba éste el asunto, pero él sólo conservaba las manos en los bolsillos de sus pantalones y se limitaba a dar mayor ímpetu a sus pasos, mientras andaba. –De nada sirve que uno viva apenas en las afueras de Nueva York. Así no le ahorran a uno las molestias. Tendremos que trasladar nuestra residencia más lejos aún, sin falta; aunque yo tenga que viajar durante la mitad de la noche para llegar a casa. Junto a la escalinata se detuvieron. –Pero el señor Green no ha estado aquí desde hace muchísimo tiempo –dijo Klara, que evidentemente estaba en todo de acuerdo con su padre, pero que deseaba tranquilizar a éste dominándose a sí misma. –¿Y por qué viene precisamente esta noche? –preguntó Pollunder; y ya sus palabras rodaban furiosas por encima de su abultado labio inferior que fácilmente cobraba gran movimiento, por ser carne fláccida y pesada. –¡Por cierto! –dijo Klara. –Quizá se vaya pronto –observó Karl, y le asombraba a él mismo su acuerdo con aquella gente, que aún ayer había sido totalmente extraña para él. –¡Oh, no! –dijo Klara–, tiene algún gran negocio para papá y seguramente llevarán tiempo las conversaciones al respecto, pues ya me ha amenazado, en broma, que tendré que quedarme escuchando hasta la mañana si es que quiero ser una ama de casa cortés. –Pues esto faltaba todavía. ¡Se quedará entonces a pasar la noche! – exclamó Pollunder como si con ello se hubiese alcanzado, por fin, el colmo del mal–. Yo realmente tendría ganas –dijo, y esa idea nueva volvíalo más amable–, yo realmente tendría ganas de meterlo a usted, señor Rossmann, nuevamente en el automóvil, para llevárselo de vuelta a su tío. Nuestra velada de hoy ya está echada a perder de antemano, y quién sabe cuándo su señor tío nos lo dejará otra vez. En cambio, si ya hoy mismo lo llevo a usted de vuelta, él no podrá negarnos el placer de que usted nos visite uno de los próximos días. Y ya cogía a Karl de la mano a fin de ejecutar su proyecto. Pero Karl no se movió y Klara rogó que lo dejara quedarse, ya que al menos ella y Karl no serían molestados en nada por el señor Green; finalmente el mismo Pollunder se dio cuenta de que su decisión no era de las más firmes. Por otra parte –y esto quizá haya sido lo decisivo–, oyóse de pronto la voz del señor Green que llamaba en dirección del jardín desde el descanso superior de la escalera: –Pero, ¿dónde se han quedado ustedes? –Vamos –dijo Pollunder doblando hacia la escalinata. Tras él marchaban Karl y Klara, que ahora, bajo la luz, se pusieron a estudiarse mutuamente. «¡Qué labios tan rojos tiene!», díjose Karl, y pensó en los labios del señor Pollunder y cuán bellamente éstos se habían transformado en la hija. –Después de la cena –así decía ella– iremos inmediatamente, si está usted de acuerdo, a mis habitaciones, para que por lo menos nos libremos nosotros de ese señor Green, ya que papá necesariamente debe ocuparse de él. Y usted tendrá entonces la gentileza de tocar para mí algo en el piano, pues papá ya me ha contado qué bien lo hace usted; mientras que yo, por desgracia, soy absolutamente incapaz de ejecutar una pieza de música y no me acerco a mi piano, por más que en realidad me guste mucho la música. Karl estaba plenamente de acuerdo con la propuesta de Klara, si bien le hubiera gustado que también el señor Pollunder participara de su compañía. Mas ciertamente, ante la gigantesca figura de Green –a la talla de Pollunder ya se había acostumbrado Karl por lo visto–, que entonces surgía ante ellos lentamente a medida que subían los escalones, abandonaba a Karl toda esperanza de encontrar alguna manera para arrancar al señor Pollunder, esa noche, de manos de tal hombre. El señor Green los recibió apresurado, como si hubiese mucho que recuperar, cogió rápidamente el brazo del señor Pollunder y empujó a Karl y a Klara al comedor; éste ofrecía un aspecto muy de fiesta, especialmente por las flores que había sobre la mesa y que se alzaban a medias entre grupos de fresco follaje, y esta circunstancia hizo doblemente lamentable la presencia del molesto señor Green. Karl, esperando junto a la mesa a que se sentaran los demás, se alegraba precisamente de que la gran puerta de vidriera que daba al jardín quedara abierta, pues por ella entraba en grandes oleadas una fuerte fragancia como si estuviesen en un cenador del jardín, cuando precisamente el señor Green, resoplando, decidió cerrar aquella puerta de vidrio, y agachándose hasta los pasadores inferiores y estirándose para alcanzar los superiores, realizó la operación con una rapidez tan juvenil que el sirviente, a pesar de haber acudido sin demora, ya nada pudo hacer. Las primeras palabras del señor Green, sentado ya a la mesa, fueron manifestaciones de asombro de que Karl hubiese obtenido el permiso del tío para esta visita. Una tras otra levantó hasta su boca las cucharadas llenas de sopa, declarando a diestra dirigiéndose a Klara, y a siniestra dirigiéndose al señor Pollunder, el porqué de su asombro y cómo vigilaba el tío a Karl y cómo era excesivo el amor del tío para con Karl, hasta tal punto excesivo que ya no podía llamársele amor de tío. «Éste no se contenta con entrometerse innecesariamente aquí, aun viene a entrometerse entre el tío y yo», pensó Karl y no pudo tragar ni un sorbo de aquella sopa de color de oro. Pero por otra parte no quería que se le notase qué molesto se sentía; y mudo, púsose luego a verter la sopa dentro de su cuerpo. Esa comida transcurría lenta como una plaga. Únicamente el señor Green y a lo sumo también Klara mostraban cierta vivacidad y hasta de cuando en cuando hallaban motivo para una breve risa. Sólo algunas veces cuando el señor Green comenzaba a hablar de negocios intervenía el señor Pollunder en la conversación. Mas también de tales conversaciones retirábase pronto, y el señor Green, pasado un rato, debía sorprenderlo de nuevo, inopinadamente, con el tema. Por lo demás recalcaba –y fue entonces cuando Karl, prestando de pronto atención como si allí se cerniese alguna amenaza, tuvo que ser advertido por Klara de que el asado se hallaba delante de él, y de que él estaba en una cena que él en un principio, no había tenido intención de hacer aquella visita inesperada. Pues si bien el negocio del que aún había que hablar era de particular urgencia, hubiera podido tratarse durante el día en la ciudad, en sus aspectos más importantes al menos, y las cosas secundarias hubieran podido aplazarse para el día siguiente o para más tarde. Y así, en efecto, había ido a ver al señor Pollunder mucho antes de la hora del cierre de los comercios; mas no habiéndolo encontrado, hablase visto obligado a avisar por teléfono a su casa que esa noche no iría y a emprender ese pequeño viaje. –Entonces debo pedirle disculpas yo –dijo Karl en alta voz y antes de que nadie tuviera tiempo de responder–, pues es culpa mía el que el señor Pollunder haya abandonado hoy su comercio más temprano; lo siento mucho. El señor Pollunder cubrió gran parte de su rostro con la servilleta y Klara ciertamente sonrió a Karl, pero ésta no era una sonrisa de consentimiento, sino más bien parecía destinada a influir de alguna manera sobre él. –No hace falta ninguna excusa –dijo el señor Green partiendo en ese preciso momento una paloma, con agudas incisiones–, todo lo contrario; estoy muy contento de pasar la noche en tan agradable compañía, en lugar de cenar solo, en mi casa, servido por mi vieja ama de llaves, tan vieja que hasta el camino desde la puerta hasta mi mesa le cuesta un gran esfuerzo; yo puedo arrellanarme en mi sillón tranquilamente durante un buen rato si quiero observarla mientras recorre ese trecho. Sólo hace poco he conseguido que el sirviente lleve las comidas hasta la puerta del comedor; pero ese trecho desde la puerta hasta la mesa le corresponde a ella, por lo que alcanzo a entender. –¡Dios mío! –exclamó Klara–, ¡qué lealtad! –Sí, todavía hay lealtad en este mundo –dijo el señor Green llevándose un bocado a la boca, donde su lengua, según observó casualmente Karl, recogía el manjar con elástico movimiento. El verlo casi le produjo náuseas, y se levantó. Y con un movimiento casi simultáneo el señor Pollunder y Klara cogieron sus manos. –Quédese usted sentado todavía –dijo Klara. Y cuando de nuevo se hubo sentado, ella le susurró–: Pronto desapareceremos juntos. Tenga usted paciencia. Entretanto el señor Green se entregaba tranquilamente a su comida, como si fuese el deber natural del señor Pollunder y de Klara tranquilizar a Karl si él le provocaba náuseas. La comida se prolongaba, sobre todo por el esmero con que el señor Green trataba cada plato, si bien se le veía dispuesto siempre y sin descanso a aceptar cada nuevo plato; parecía realmente que pretendiera resarcirse a fondo de su vieja ama de llaves. De vez en cuando elogiaba el arte con que la señorita Klara dirigía la casa, lo cual a ella le causaba un agrado evidente, mientras que Karl sentía tentaciones de repelerlo como si la atacase. Pero el señor Green no se contentaba sólo con ocuparse de ella, sino que lamentaba a menudo y sin levantar la vista de su plato la notable falta de apetito de Karl. El señor Pollunder se puso a defender el apetito de Karl, a pesar de que, en su carácter de huésped, también él hubiera tenido que alentar a Karl, instándolo a que comiera. Y en efecto, Karl, sufriendo durante toda la cena semejante opresión, se sintió tan susceptible que, contra todo lo que su propio entendimiento le decía, interpretó esa manifestación del señor Pollunder como una descortesía. Y sólo debido a ese estado peculiar comía de pronto más de la cuenta y a una velocidad inconveniente, pero abandonaba luego nuevamente tenedor y cuchillo durante un largo rato, cansado, el más inmóvil de la reunión, con lo cual el sirviente que traía los platos a menudo no sabía qué hacer. –Mañana mismo le contaré al señor senador cómo ha ofendido usted a la señorita Klara no queriendo comer –dijo el señor Green y se limitó a expresar la intención burlona de esas palabras por cierta manera de manejar los cubiertos–. Mire usted a esta chica, qué triste está – continuó tocando a Klara debajo del mentón. Ella le dejó hacer cerrando los ojos. –¡Qué graciosilla eres! –exclamó arrellanándose, y con la fuerza del saciado y la cara arrebatada, se echó a reír. En vano intentó Karl explicarse la conducta del señor Pollunder. Éste permanecía sentado con la vista fija en su plato, contemplándolo como si fuese allí donde sucedía lo que en verdad importaba. No atrajo hacia sí la silla de Karl; y si alguna vez hablaba, lo hacía con todos y a Karl no tenía nada especial que decirle. En cambio toleraba que Green, ese viejo y escaldado solterón neoyorquino, tocase con intención bien evidente a Klara, que ofendiese a Karl, invitado de Pollunder; o que, cuando menos, lo tratase como a un niño y que cobrase ánimo para emprender luego quién sabe qué hazañas. Después de levantarse la mesa –al percatarse Green de la disposición de ánimo general, fue el primero en incorporarse y en hacer levantar a todos junto con él, por así decirlo– se encaminó Karl, solo, apartándose, hasta una de las grandes ventanas, divididas por angostos listones blancos, que daban a la terraza y que en realidad, según pudo advertirlo al acercarse, eran verdaderas puertas. ¿Qué había quedado de aquella antipatía que el señor Pollunder y su hija habían mostrado al comienzo para con Green y que entonces le había parecido a Karl un tanto incomprensible? Ahora se quedaban allí junto a Green y asentían a todo lo que éste decía. El humo del cigarro del señor Green –un obsequio de Pollunder que ostentaba aquel grosor que solía aparecer de cuando en cuando en los cuentos de su padre, como un hecho que probablemente él mismo no había visto jamás con sus propios ojos– se propagaba por la sala y llevaba la influencia de Green también a rincones y nichos en que, personalmente, no pondría jamás el pie. Por más alejado que Karl permaneciera, sentía continuamente el cosquilleo que aquel humo le producía en la nariz; y la conducta del señor Green, al cual dirigió una sola vez una fugaz mirada desde el sitio donde estaba, le pareció infame. Ahora ya no creía nada imposible que el tío le hubiese negado tan obstinadamente el permiso para esta visita tan sólo porque conocía la debilidad de carácter del señor Pollunder y que, por lo tanto, aunque no lo previese con exactitud, consideraba, sin embargo, dentro de las cosas posibles el que Karl pudiese sufrir alguna ofensa durante la visita. Tampoco le gustaba aquella muchacha norteamericana, aunque de ninguna manera se la había imaginado mucho más bonita. Al contrario, desde que el señor Green se ocupaba de ella, hasta le sorprendía la belleza que su rostro era capaz de expresar y especialmente el brillo de sus ojos indomablemente vivaces. Jamás hasta entonces había visto una falda que como la de ella ciñese un cuerpo con tanta firmeza: pequeños pliegues que se formaban en la tela amarillenta, delicada y firme, mostraban vigorosamente la tensión. Y no obstante nada le importaba ella a Karl y de buen grado habría renunciado a que le condujera a sus habitaciones si en cambio hubiese podido abrir esa puerta sobre cuyo picaporte había puesto las manos y subir al automóvil; o bien, si ya dormía el chofer, irse caminando solo hasta Nueva York. La noche clara, con aquella luna llena que se inclinaba hacia él, quedaba abierta para todos y a Karl le pareció absurdo que afuera, a la intemperie, quizá pudiera tenerse miedo. Se imaginaba –y por primera vez se sentía realmente bien en aquella sala– cómo, por la mañana –antes seguramente no sería probable que llegase a su casa a pie–, sorprendería al tío. Por cierto, nunca hasta entonces había estado en el dormitorio de su tío, ni siquiera sabía dónde estaba, mas ya lo averiguaría. Y entonces llamaría a la puerta, y al oír un convencional «¡pase!», entraría corriendo y sorprendería al querido tío –a quien hasta la fecha sólo conocía vestido y abotonado totalmente– en camisa de dormir incorporado en la cama, dirigiendo hacia la puerta los ojos asombrados. Quizás esto aun no fuese mucho por sí solo, pero había que imaginar qué consecuencias tendría. Quizá se desayunaría junto con su tío por primera vez, el tío en la cama, él sentado en una silla, el desayuno sobre una mesita entre los dos, y quizás ese desayuno en común se convirtiera en costumbre permanente. Quizá por causa de ese desayuno –cosa que apenas podía evitarse– se reunirían ellos más a menudo que una sola vez por día como hasta ahora, y entonces, naturalmente, podrían hablarse con mayor franqueza también. Porque en el fondo sólo se debía a la ausencia de semejante cambio de opiniones, que se inspira en la franqueza mutua, el que ese día se hubiese mostrado un tanto desobediente o, más bien, testarudo con el tío. Y aunque esa noche tuviese que pasarla allí – lamentablemente todo parecía indicarlo, a pesar de que le dejaban estar allí, junto a la ventana, divirtiéndose por su cuenta–, tal vez esta desdichada visita podría convertirse en el punto crítico a partir del cual mejoraría todo lo concerniente a sus relaciones con su tío; quizás éste, ahora en su dormitorio, abrigaba pensamientos parecidos esta noche. Algo consolado, se volvió. Delante de él estaba Klara, que dijo: –¿Pues no le gusta a usted nada estar aquí entre nosotros? ¿No quiere usted sentirse como en su casa? Venga, haré un último esfuerzo. Lo condujo, atravesando la sala, a la puerta. Junto a una mesa lateral estaban sentados los dos señores, ante bebidas ligeramente espumeantes que llenaban unos vasos altos; bebidas desconocidas para Karl y que le hubiera gustado probar. El señor Green apoyaba uno de sus codos sobre la mesa, toda su cara se arrimaba lo más posible al señor Pollunder; si uno no hubiese conocido al señor Pollunder, muy bien hubiera podido suponer que allí se estaba negociando algo criminal Y no comercial. Mientras que el señor Pollunder acompañó a Karl con una mirada amable hasta la puerta, Green a pesar de que cualquiera, aunque sea involuntariamente, suele seguir la dirección de las miradas de su interlocutor, no hizo el menor gesto como para volverse hacia Karl, a cuyos ojos esa conducta parecía expresar una especie de convicción de Green de que cada uno de ellos, Karl y Green, por sí mismo, debía intentar bastarse allí con sus propias facultades. Y que el necesario enlace social entre ellos ya se establecería con el tiempo, Por la victoria o el aniquilamiento de cualquiera de los dos. «Si es que se propone esto –decía Karl–, es un necio. Realmente no quiero nada de él y que él a su vez me deje en paz a mí.» Cuando apenas pisaba el pasillo ocurriósele que probablemente se había conducido con descortesía, pues casi había dejado que Klara lo arrastrara fuera de la sala, mientras que él tenía fijos los ojos en Green; por ello, tanto más solícito andaba ahora a su lado. Atravesando aquellos pasillos no quiso dar fe a sus Ojos, primero, a ver a cada veinte pasos un sirviente de lujosa librea con un candelabro cuyo grueso mango rodeaban ambas manos. –La nueva instalación eléctrica está colocada hasta ahora sólo en el comedor –explicó Klara–. Compramos esta casa no hace mucho y la hicimos reconstruir totalmente, en la medida en que, en general, admite reconstrucciones una casa vieja de estructura tan rígida. –Entonces, también en América hay casas viejas –dijo Karl. –Naturalmente –dijo Klara y, riendo, siguió arrastrándolo–. Tiene usted una idea muy curiosa de América. –No debe usted reírse de mí –dijo él con enfado. Al fin y al cabo, él ya conocía Europa y América y ella sólo América. Al pasar, Klara abrió una puerta extendiendo ligeramente la mano y dijo sin detenerse: –Aquí dormirá usted. Karl, claro está, deseaba ver el cuarto en seguida; pero Klara declaró impaciente, casi a voz en grito, que ya tendría tiempo para ello y que la siguiese. Anduvieron un rato de aquí para allá, por el pasillo; finalmente se le antojó a Karl que no tenía por qué obedecer a Klara en todo, se desasió, pues, con cierta violencia y entró en el cuarto. La sorprendente oscuridad que había delante de la ventana encontró su explicación en la copa de un árbol que allí se mecía en todo su grandor. Oyóse un canto de pájaro. En el cuarto mismo, a cuyo interior no llegaba todavía la luz de la luna, no podía distinguirse casi nada, por cierto. Karl lamentó no haber llevado la linterna eléctrica que su tío le había regalado. En aquella casa una linterna de bolsillo era realmente indispensable; con unas cuantas de esas linternas se hubiera podido permitir a los sirvientes que se fueran a dormir. Sentóse en el alféizar y miró y escuchó hacia afuera. Un pájaro incomodado parecía abrirse paso a través del follaje del viejo árbol. El silbato de un tren suburbano neoyorquino sonó en alguna parte, allá en la campiña. Todo lo demás permanecía en silencio. Mas no por mucho tiempo, pues Klara entró apresurada. Con manifiesto enojo y golpeándose la falda exclamó: –Pero, ¿qué significa esto? Karl se propuso contestarle sólo cuando se mostrase más cortés. Pero ella se le acercó a grandes pasos y exclamó: –Decídase. ¿Quiere usted venir conmigo o no? –Y ya sea intencionadamente, o ya sólo debido a su excitación, le dio un empujón tan fuerte contra el pecho que él se habría precipitado de la ventana afuera si no hubiese alcanzado el piso con los pies, deslizándose, en el último momento, del alféizar. –Por poco me caigo afuera –dijo en un tono lleno de reproche. –Lástima que no haya sucedido. ¡Se conduce usted muy mal! Le voy a empujar de nuevo. Y realmente lo abrazó y lo llevó, con sus músculos acerados por el deporte, casi hasta la ventana; pues él, en la consternación del primer momento, había olvidado oponerse con todo su peso. Pero allí reflexionó, se libró con un movimiento de caderas y la abrazó. –¡Ay, me hace usted daño! –dijo ella al instante. Pero entonces creyó Karl que ya no debía volver a soltarla. Si bien la dejaba en libertad de moverse cuanto quería, seguía sus pasos sin soltarla. ¡Era tan fácil, por otra parte, estrecharla así, con aquel vestido tan ajustado que llevaba! –Déjeme usted –susurró, y su cara encendida permanecía muy cerca de la suya; debía él esforzarse si quería verla, tan cerca la tenía–. Déjeme usted, le daré algo muy bonito. «¿Por qué suspira tanto? –pensó Karl–; esto no puede dolerle ya que no la aprieto», y seguía sin soltarla. Pero de repente, después de un instante de permanecer callado y sin prestar atención, sintió de pronto que las fuerzas de la muchacha crecían nuevamente contra su propio cuerpo; ya se le había escurrido y ella cogiéndolo con un hábil movimiento desde arriba, se defendió de sus piernas con posiciones de los pies, empleando una extraña técnica de lucha; mientras respiraba con gran regularidad, fue empujándolo delante de sí hacia la pared. Allí había un diván; en aquel diván recostó a Karl y sin inclinarse demasiado sobre él, dijo: –Ahora muévete si puedes. –Gata, gata rabiosa –fueron las únicas palabras que Karl acertó a exclamar en aquel torbellino de rabia y vergüenza en que se encontraba–. ¡Si estarás loca, gata rabiosa! –Ten cuidado con lo que dices –dijo ella, y deslizando una de sus manos por el cuello de él, comenzó a estrangularlo con tanta fuerza que Karl se sintió totalmente incapaz de hacer otra cosa que jadear. Con la otra mano acometía contra su mejilla, palpándola como a manera de ensayo, retirando esa mano nuevamente al aire una y otra vez y cada vez más lejos, pudiendo dejarla caer en cualquier instante con una bofetada. –¿Qué pasaría –preguntaba al mismo tiempo– si, como castigo por tu conducta frente a una dama, te mandara yo a tu casa con una bonita paliza? Puede que eso te sirviera para tu vida futura, aunque no fuese un motivo de bellos recuerdos. Pero me das lástima; y eres un muchacho soportablemente hermoso y, si hubieras aprendido el jiu– jitsu, probablemente me habrías zurrado tú. Y, sin embargo, sin embargo..., me tienta terriblemente eso de darte una bofetada, tal como estás ahora acostado. Es probable que luego lo lamente; pero si lo hiciese, bueno será que lo sepas desde ahora, lo haré casi contra mi propia voluntad. Y en tal caso, naturalmente, no me contentaré con una sola bofetada, sino que te las daré a derecha e izquierda, hasta que se te hinchen las mejillas. Tal vez seas un hombre de honor –casi estoy por creerlo– y no querrás seguir viviendo con las bofetadas, y te eliminarás del mundo. ¿Pero por qué, por qué has estado contra mí de tal manera? ¿Acaso no te gusto? ¿No vale la pena venir a mi cuarto? ¡Atención! Ahora casi te hubiera dado una bofetada sin querer. Pues si hoy todavía te escapas sin más, la próxima vez pórtate con mejor educación. Yo no soy tu tío, con el cual puedes ser obstinado. Por otra parte quiero advertirte, eso sí, que no debes creer, en el caso de que te suelte sin abofetearte, que tu situación presente y el ser abofeteado de veras sean cosas equivalentes, desde el punto de vista del honor. Si tal quisieras creer, preferiría yo con todo abofetearte realmente. ¿Qué dirá Mack cuando le cuente todo esto? Al recordar a Mack soltó a Karl, y en los pensamientos poco claros de éste Mack surgió como un libertador. Sintió todavía durante unos momentos más la mano de Klara en su cuello, siguió retorciéndose un poco por lo tanto y luego se quedó quieto. Ella lo invitó a que se levantara, mas él no respondió, ni se movió. Encendió ella una vela en alguna parte, la habitación quedó alumbrada y en el cielo raso apareció un dibujo de fantasía, azul, zigzagueante; pero Karl, con la cabeza apoyada en el almohadón del sofá, yacía tal como Klara lo había dejado y permanecía completamente inmóvil. Klara anduvo por el cuarto, su falda crujía en torno a sus piernas, y luego se detuvo un largo rato, seguramente junto a la ventana. Al rato se la oyó preguntar: –¿Se te pasó ya el enfado? Resultábale muy penoso a Karl no poder encontrar tranquilidad alguna en aquella habitación que el señor Pollunder le había destinado para pasar la noche. Por ella ambulaba esa muchacha, se paraba y hablaba, ¡y él ya estaba tan harto, tan indeciblemente harto de ella! Dormir pronto y luego irse de allí era su único deseo. Ya ni quería acostarse en la cama; le bastaba con aquel diván. Sólo acechaba que ella se fuese, para saltar a la puerta y echarle el cerrojo y arrojarse luego, de nuevo, sobre el diván. ¡Tenía tal necesidad de estirarse y de bostezar!, pero delante de Klara no quería hacerlo. Y se quedaba, pues, así acostado, miraba fijamente hacia arriba, sentía cómo su rostro se tornaba cada vez mas inmóvil, y una mosca que volaba en su derredor centelleaba ante sus ojos, sin que él supiera a ciencia cierta qué era. Klara se le acercó de nuevo, se inclinó buscando la dirección de sus miradas y si él no se hubiese dormido habría tenido que mirarla. –Me voy ahora –dijo ella–. Quizá más tarde tengas ganas de ir a verme. La puerta que conduce a mis habitaciones es la cuarta a contar de ésta y queda de este mismo lado del pasillo. Pasas, pues, por tres puertas más y la que luego encuentres será la mía. Ya no bajaré a la sala, me quedaré ahora en mi cuarto. Me has fatigado. No pienso precisamente quedarme esperándote; pero si quieres ir puedes hacerlo. Acuérdate de que has prometido tocar algo en el piano para mí. Pero quizá yo te haya enervado y extenuado del todo y ya no puedas moverte. Si es así quédate y duerme a tu gusto. A mi padre por el momento, no le diré ni una palabra de nuestra riña; dejo constancia de ello por si esto te preocupa. Luego, frente a su aparente fatiga, abandonó el cuarto de prisa, en dos saltos. Inmediatamente se incorporó Karl y se quedó sentado; ese decúbito ya se le había hecho insoportable. A fin de moverse un poco fue hasta la puerta y echó una mirada al pasillo. ¡Qué tinieblas había allí! Bien contento se sentía cuando después de haber cerrado la puerta echándole la llave, se hallaba de nuevo ante su mesa, a la luz de la bujía. Resolvió no quedarse por más tiempo en esa casa; bajaría para ver al señor Pollunder y le diría francamente de qué manera lo había tratado Klara –nada le importaba confesar su derrota– y con tal motivo, seguramente suficiente, pediría permiso para marcharse a su casa, en un vehículo o a pie. Si el señor Pollunder tuviese que oponer algún reparo a ese regreso inmediato, Karl al menos le rogaría que le hiciese acompañar por un sirviente hasta el próximo hotel. De ese modo, tal como Karl lo proyectaba, no se procedía generalmente con los amables huéspedes, por cierto; pero era más raro aún que se procediese tal como Klara lo había hecho con un visitante. Ella hasta había llegado a considerar que era gentileza el prometer no decirle nada al señor Pollunder acerca de la riña, pero esto ya era cosa de poner el grito en el cielo. ¿Acaso él había sido invitado a una demostración de lucha romana, de manera que podía resultar vergonzoso para él el haber sido echado por una muchacha que seguramente se había pasado la mayor parte de su vida aprendiendo tretas de lucha romana? Para colmo, quizá fuera Mack quien le había enseñado. Que se lo contara todo, pues; ése seguramente sería comprensivo, esto Karl lo sabía, aunque jamás había tenido oportunidad de comprobarlo prácticamente. Mas Karl sabía también que si Mack le enseñase a él, sus progresos serían mucho mayores aún que los de Klara; entonces algún día volvería allí, muy probablemente sin ser invitado, examinaría primero el lugar, claro está, el lugar cuyo conocimiento exacto había sido una gran ventaja para Klara, tomaría luego a esa misma Klara y batiendo con ella ese diván, sobre el cual ella lo había arrojado hoy, sacudiría el polvo. Entonces sólo se trataba de encontrar el camino de regreso a la sala, donde por otra parte, seguramente por causa de su primera distracción, había dejado su sombrero en algún sitio inconveniente. Por cierto que llevaría con él la vela, pero ni aún así, con luz, sería fácil orientarse. Por ejemplo, ni siquiera sabía si su cuarto estaba situado en la misma planta que la sala. Mientras venían, Klara lo había arrastrado constantemente, tanto que ni había podido volverse. El señor Green y los sirvientes portadores de candelabros también le habían dado que pensar; en pocas palabras, ahora, efectivamente, ni siquiera sabía si habían pasado por una o por dos o por ninguna escalera. A juzgar por la vista que ofrecía, su aposento estaba situado bastante alto y Karl, por lo tanto, trataba de imaginar que habían recorrido escaleras, mas ya para llegar a la puerta principal de la casa había sido necesario subir escaleras y además, ¿por qué no había de ser más elevado este frente de la casa? ¡Pero si al menos, en alguna parte del pasillo, se hubiera podido vislumbrar la menor claridad que saliese de alguna puerta, o si se hubiera oído, por apagada que fuese, una voz lejana! Su reloj de bolsillo, un regalo de su tío, señalaba las once; cogió la vela y salió al pasillo. Dejó abierta la puerta para poder al menos volver a encontrar su cuarto en el caso de resultar vana su búsqueda y luego, en caso de extrema necesidad, la puerta del cuarto de Klara. Para mayor seguridad apoyó una silla contra la puerta, a fin de que no se cerrase por sí sola. En el pasillo surgió el inconveniente de que en dirección a Karl – naturalmente se dirigió hacia la izquierda alejándose de la puerta de Klara– soplaba una corriente de aire que, aunque muy débil, hubiera podido apagar la vela fácilmente, de manera que Karl tuvo que proteger la llama con la mano deteniéndose además a menudo para que se recobrara la llama sofocada. Avanzaba lentamente, por lo que el camino le pareció doblemente largo. Karl había pasado ya por largos trechos de paredes que carecían totalmente de puertas; no podía uno imaginarse qué había tras ellas. Luego, sucedíanse las puertas unas tras otras; trató de abrir varias, pero estaban cerradas y por lo visto deshabitados los cuartos. Aquello era un despilfarro sin par del espacio, y Karl pensó en los alojamientos del este neoyorquino que el tío prometió mostrarle, y donde en una pequeña habitación, según se decía, moraban varias familias y donde el rincón de un cuarto constituía el hogar de una familia, rincón en el cual los niños se agrupaban en torno de sus padres. Y aquí había, en cambio, tantos cuartos que permanecían desocupados y sólo servían para sonar a hueco cuando se golpeaban sus puertas. El señor Pollunder le pareció a Karl un hombre desviado, descaminado por falsos amigos, loco por su hija y echado a perder por ello. Sin duda el tío lo juzgaba como correspondía, y sólo su principio de no influir sobre el criterio que Karl se formaba de la gente era culpable de aquella visita, de aquellas andanzas por los pasillos. Esto Karl se lo diría al día siguiente a su tío, sin más, pues de acuerdo con sus principios el tío escucharía también el juicio del sobrino sobre él mismo, gustosa y tranquilamente. Por otra parte, ese principio era quizá lo único que a Karl le disgustaba en su tío, y ni aun ese desagrado era absoluto. Súbitamente terminó una de las paredes del pasillo y vino a ocupar su lugar una balaustrada de mármol, fría como el hielo. Colocó Karl la vela a su lado y se asomó cautelosamente. Una ráfaga de oscura vacuidad sopló a su encuentro. Si aquello era el salón principal de la casa –a la luz de la bujía apareció un trozo de abovedado cielo raso–, ¿por qué entonces no habían entrado ellos por este salón o vestíbulo? ¿Para qué, sí, para qué podía servir aquel recinto grande y profundo? Uno se encontraba allí arriba como en la galería de una iglesia. Casi lamentaba Karl no poder quedarse hasta el día siguiente; le hubiera gustado hacerse conducir a todas partes por el señor Pollunder y que le ilustraran acerca de todas las cosas. Por lo demás, no era muy larga la balaustrada y pronto fue acogido Karl de nuevo por el pasillo cerrado. En un recodo repentino del pasillo dio Karl con todo su cuerpo contra el muro y sólo el cuidado ininterrumpido con que la sostenía salvó la vela, felizmente, de caer o de apagarse. Puesto que el pasillo no acababa nunca, que en ninguna parte se veía una ventana que permitiese una mirada al exterior, que nada se movía ni en lo alto ni en lo bajo, llegó a pensar Karl que se hallaba girando continuamente en un mismo pasillo circular y esperó encontrar, acaso, la puerta abierta de su cuarto; pero no volvió a encontrar ni ésta ni la balaustrada. Hasta entonces Karl se había abstenido de llamar en voz alta, pues no quería provocar un alboroto en casa ajena y a hora tan avanzada. Pero finalmente comprendió que no sería del todo injustificado hacerlo, en aquella casa exenta de alumbrado, y precisamente se disponía a gritar hacia ambos lados del pasillo un retumbante «¡hola!» cuando al mirar hacia atrás, divisó una lucecilla que se aproximaba. Sólo entonces pudo estimar la longitud de aquel pasillo rectilíneo; la mansión era una fortaleza, no una quinta. Tan grande fue la alegría de Karl con motivo de aquella luz salvadora que, olvidando toda precaución corrió hacia ella; al dar los primeros saltos ya se apagó su vela. Pero él no le dio importancia: venía a su encuentro un viejo sirviente con un farol y éste ya le indicaría el buen camino. –¿Quién es usted? –preguntó el sirviente acercando el farol a la cara de Karl e iluminando así al mismo tiempo la suya propia. Su rostro apareció un poco rígido por estar encuadrado en una barba cerrada, grande y blanca, que le llegaba en sedosos rizos hasta el pecho. «Leal sirviente ha de ser éste ya que se le permite gastar semejante barba», pensó Karl contemplándola fijamente en toda su extensión y sin sentirse molesto por el hecho de que él mismo fuese observado. Por lo demás respondió en seguida que él era huésped del señor Pollunder, que deseaba ir de su cuarto al comedor y que no podía encontrarlo. –¡Ah, sí! –dijo el sirviente–, todavía no hemos instalado la luz eléctrica. –Lo sé –dijo Karl. –¿No quiere usted encender su vela en mi farol? –preguntó el sirviente. –Por cierto –dijo Karl haciéndolo. –Hay tantas corrientes de aire aquí en los pasillos –dijo el sirviente–; la vela se apaga fácilmente, por eso llevo yo un farol. –Sí, un farol resulta mucho más práctico –dijo Karl. –Claro, ya está usted completamente salpicado por el sebo de la vela – dijo el sirviente recorriendo con la luz de la bujía el traje de Karl. –¡Pues no lo había notado! –exclamó Karl, y lo lamentó mucho, ya que se trataba de un traje negro del que su tío había dicho que le quedaba mejor que ninguno. Tampoco –acordóse entonces– le habría aprovechado al traje aquella riña con Klara. El sirviente fue bastante amable y se puso a limpiar el traje en cuanto esto era posible, es decir, a la ligera; Karl giraba delante de él, una y otra y otra vez, mostrándole, aquí o allá, alguna mancha más que el sirviente quitaba obedientemente. –¿Por qué, en realidad, hay aquí tantas corrientes de aire? –preguntó Karl una vez que siguieron andando. –Porque todavía queda aquí mucho por edificar –dijo el sirviente–; por cierto se ha comenzado ya con los trabajos de reconstrucción, pero esto marcha muy lentamente. Ahora para colmo están en huelga los obreros de la construcción, como usted tal vez sepa. Muchos disgustos causa una obra semejante. Ahora se han abierto por ahí algunas brechas grandes que nadie cierra y la corriente de aire atraviesa toda la casa. Si yo no tuviera los oídos tapados con algodón, no podría subsistir. –¿Entonces, seguramente, debo hablar más alto? –preguntó Karl. –No, tiene usted voz clara –dijo el sirviente–. Pero volviendo a esta obra de construcción: especialmente aquí, en las proximidades de la capilla, que más tarde deberá ser separada sin falta del resto de la casa, la corriente de aire es insoportable. –La balaustrada por la que se llega a este pasillo da, por lo tanto, a una capilla. –Sí. –Ya me lo imaginaba yo –dijo Karl. –Es una verdadera singularidad –dijo el sirviente–; si no hubiese sido por ella, el señor Mack seguramente no habría comprado la casa. –¿El señor Mack? –preguntó Karl–. Yo creía que la casa pertenecía al señor Pollunder. –Ciertamente –dijo el sirviente–, pero el señor Mack ha dicho la palabra decisiva en esta compra. ¿No conoce usted al señor Mack? –¡Oh, sí! –dijo Karl–, ¿pero en qué relación está él con el señor Pollunder? –Es el novio de la señorita –dijo el sirviente. –Esto por cierto no lo sabía –dijo Karl, y se detuvo. –¿Y le asombra tanto? –preguntó el sirviente. –No; sólo quiero enterarme. Si ignora uno tales relaciones, puede cometer las mayores faltas –respondió Karl. –Pues me extraña que no le hayan dicho a usted nada de esto –dijo el sirviente –Sí, realmente –dijo Karl; avergonzado. –Habrán creído sin duda que usted ya lo sabía –dijo el sirviente–, puesto que no es ninguna novedad. Por lo demás, ya hemos llegado. – diciendo esto abrió una puerta tras la cual apareció una escalera que conducía verticalmente hacia la puerta trasera del comedor, tan espléndidamente iluminado como en el momento de su llegada. Antes de que Karl entrara en el comedor, desde el cual se oían las voces de los señores Pollunder y Green exactamente como hacía ya dos horas, dijo el sirviente: –Si quiere usted, le esperaré aquí y le llevaré luego hasta su habitación. De todas maneras no es nada fácil orientarse en esta casa en la primera noche. –No he de volver a mi cuarto –dijo Karl; sin saber por qué se ponía triste al dar esta información. –Bueno, no será tan grave –dijo el sirviente sonriendo con leve superioridad y dándole palmadas en el brazo. Seguramente se explicaba él las palabras de Karl creyendo que éste abrigaba la intención de quedarse durante la noche entera en el comedor, conversando con los señores y bebiendo con ellos. Karl no quería hacer confidencias en aquel momento; además pensó que ese sirviente, que le gustaba más que los otros de la casa, podría indicarle luego el camino y el rumbo que debía tomar para Nueva York, y por eso dijo: –Si quiere usted esperar aquí, será naturalmente muy amable por su parte y lo acepto con gratitud. De todas maneras volveré a salir dentro de breves momentos y luego le diré lo que pienso hacer. Creo que realmente aún me hará falta su ayuda. –Bien –dijo el sirviente, colocó el farol en el suelo y se sentó sobre un pedestal bajo que nada tenía encima, cosa que probablemente se relacionaba también con la reconstrucción de la casa–. Entonces esperaré aquí. La vela puede usted dejármela, si le parece –agregó todavía el sirviente al ver que Karl se disponía a entrar en la sala con la vela encendida. –Qué distraído soy –dijo Karl alcanzándole la vela al sirviente; éste no hizo más que asentir con un movimiento de cabeza, sin que se supiera a las claras si lo hacía intencionadamente o si sólo causaba ese efecto porque estaba acariciándose la barba con la mano. Karl abrió la puerta, que chirrió fuertemente, mas no por su culpa, pues estaba formada de una sola pieza de vidrio que casi se doblaba si alguien abría la puerta con rapidez sosteniéndola sólo por el picaporte. Karl soltó la puerta asustado, pues él había querido entrar, precisamente, en medio del mayor silencio. Ya no quería volverse atrás y aún tuvo tiempo de advertir cómo tras él, el sirviente, que por lo visto había descendido de su pedestal, cerraba la puerta cautelosamente y sin el menor ruido. –Perdonen ustedes que les moleste –dijo dirigiéndose a los dos señores, quienes lo miraron con sus rostros grandes, asombrados. Mas al mismo tiempo abarcó la sala al vuelo de una mirada, para ver si podía encontrar pronto, en alguna parte, su sombrero. Pero éste no estaba visible en parte alguna, la mesa del comedor se veía totalmente desocupada; quién sabe si el sombrero no había sido llevado de alguna manera –cosa bien desagradable– a la cocina. –¿Pero dónde ha dejado usted a Klara? –preguntó el señor Pollunder, a quien por otra parte no parecía desagradar la interrupción, pues en seguida cambió de posición en su butaca, dando ahora a Karl todo su frente. El señor Green se hizo el desentendido, extrajo una cartera de bolsillo que era un monstruo de su especie en cuanto a tamaño y grosor y pareció buscar una pieza determinada en sus muchas subdivisiones; pero mientras buscaba leía también otros papeles que, en ese momento, caían en sus manos. –Deseo pedirle un favor y no quisiera que lo interpretase usted mal – dijo Karl aproximándose presuroso al señor Pollunder y posando la mano, para estar bien cerca de él, sobre el brazo del sillón. –¿Y cuál es el favor que quiere usted pedirme? –preguntó el señor Pollunder dirigiendo a Karl una mirada franca, exenta de recelo–. Claro que está concedido desde ahora. –Y rodeando a Karl con un brazo lo atrajo hacia sí, colocándolo entre sus piernas. Karl lo toleró de buen grado, a pesar de que, en general, se consideraba excesivamente adulto para semejante tratamiento. Pero así resultaba naturalmente más difícil pronunciar su ruego. –Y bien, ¿le gusta a usted estar con nosotros? –preguntó el señor Pollunder–. ¿No le parece a usted también que se siente uno, por así decirlo, libertado, aquí, en el campo, al llegar de la ciudad? Por lo general –y una mirada de reojo imposible de ser interpretada erróneamente, medio ocultada por el cuerpo de Karl, fue lanzada hacia el señor Green–, por lo general vuelvo a tener esta sensación nuevamente cada noche. «Habla –pensó Karl– como si nada supiera de esta casa grande, de los pasillos interminables, de la capilla, de los aposentos vacíos, de esas tinieblas que hay por todas partes.» –Y bien –dijo el señor Pollunder–, ¡venga esa petición! –Sacudió a Karl amistosamente; pero éste permanecía mudo. –Le ruego –dijo Karl y por más que bajara la voz resultaba inevitable que aquel señor Green, sentado al lado, lo escuchase todo (y a Karl le hubiera gustado tanto callar ante él aquella petición que, posiblemente, podía interpretarse como una ofensa a Pollunder)–, le ruego que me permita usted regresar a mi casa ahora mismo, durante la noche. Y puesto que lo más grave ya estaba dicho, todo lo demás se agolpaba por salir cuanto antes; sin recurrir a la menor mentira, dijo cosas en las cuales realmente ni había pensado antes. –Me gustaría, por lo que más quiero en el mundo, regresar a mi casa. Volveré aquí gustosamente, pues allí donde está usted, señor Pollunder, estoy a gusto también yo. Sólo que hoy no puedo quedarme. Ya lo sabe usted, mi tío no me dio de buen grado el permiso para esta visita. Sin duda ha tenido para ello sus buenos motivos como para todo lo que él hace y yo me he atrevido, oponiéndome a su mejor entendimiento, a forzarle, de hecho, a que me conceda el permiso. He abusado, ni más ni menos, de su amor hacia mí. No viene al caso ahora qué reparos puede haber tenido contra esta visita; yo sólo sé, con certeza absoluta, que nada había en esos reparos que pudiera ofenderle a usted, señor Pollunder, a usted que es el mejor amigo de mi tío, el mejor de los mejores. Ninguno puede compararse con usted, ni remotamente, en lo relativo a la amistad que le profesa mi tío. Esto es en verdad la única excusa para mi desobediencia, pero no es excusa suficiente. Puede ser que usted no tenga conocimiento exacto de la relación que media entre mi tío y yo; por lo tanto quiero hablar sólo de lo más evidente y comprensible. En tanto que mis estudios de inglés no hayan concluido y que yo no haya adquirido conocimientos suficientes del comercio práctico dependo enteramente de la bondad de mi tío, de la que, por cierto, puedo disfrutar como pariente consanguíneo. No debe usted creer que ya ahora podría yo, de alguna manera, ganarme el pan de un modo decente... y de cualquier otra cosa líbreme Dios. Es lamentable: mi educación ha sido muy poco práctica en ese sentido. He cursado como alumno mediocre cuatro años de un colegio secundario europeo; y esto para ganar dinero, significa mucho menos que nada, pues nuestros colegios secundarios o gymnasium son muy retrógrados en cuanto a su plan de enseñanza. Se reiría usted si yo le contara lo que he estudiado. Si uno sigue estudiando, si termina el gymnasium e ingresa en la Universidad, seguramente se equilibra todo eso de algún modo y al cabo tiene uno su cultura ordenada, que sirve para algo y que confiere el aplomo necesario para ganar dinero. Pero yo he sido lamentablemente arrancado de la integridad de esos estudios; a veces creo que no sé nada, y finalmente, por lo demás, todo lo que yo podría saber sería poco para los norteamericanos. Ahora, desde hace poco, se instala de vez en cuando en mi país algún gymnasium reformado, donde se estudian también lenguas modernas y acaso las ciencias económicas; cuando yo dejé el colegio primario, esto no existía todavía. Cierto es que mi padre deseaba que yo tomara lecciones de inglés; pero, en primer término, yo no podía sospechar entonces ni remotamente la desgracia que caería sobre mí y hasta qué punto necesitaría yo el inglés; y en segundo lugar tenía mucho que estudiar para el gymnasium, de manera que no me quedaba mucho tiempo para otras ocupaciones. Menciono todo esto para demostrarle hasta qué punto dependo de mi tío y cuánta gratitud le debo, por consiguiente. Usted admitirá sin duda que en tales circunstancias no debo yo permitirme hacer absolutamente nada contra su voluntad, aun en el caso en que sólo presintiera yo que algo lo contrariara. Y por eso, para enmendar aunque sólo fuese a medias la falta que he cometido con él, debo marcharme en seguida a mi casa. Durante ese largo discurso escuchó el señor Pollunder atentamente y a menudo, en especial cuando era mencionado el tío, estrechó a Karl, si bien en forma imperceptible, y algunas veces miró con seriedad y como lleno de expectación hacia Green, el cual seguía ocupándose de su billetera. Y Karl, con la mayor claridad que cobraba durante su discurso la conciencia de su posición frente a su tío, se ponía cada vez más intranquilo e involuntariamente intentaba librarse del brazo de Pollunder. Todo allí lo aprisionaba; el camino hacia su tío, a través de la puerta de cristal, por la escalera, por la avenida de árboles, y por las carreteras a través de los suburbios, hasta la gran arteria que desembocaba en la casa de su tío, aparecía ante él como algo rigurosamente unido que estaba preparado para él, vacío y liso, y lo llamaba con voz potente. Confundíanse vagamente la bondad del señor Pollunder y la asquerosidad del señor Green, y de ese cuarto lleno de humo ya no quería para sí sino el permiso de despedirse. Si bien se sentía acabado frente al señor Pollunder, frente al señor Green estaba dispuesto a luchar. Lo llenaba, sin embargo, en derredor un miedo indefinido, cuyos accesos le enturbiaban los ojos. Retrocedió un paso y quedó a igual distancia del señor Pollunder y del señor Green. –¿No quería usted decirle algo? –preguntó el señor Pollunder al señor Green, y tomó la mano de éste como rogándole. –No sé qué podría yo decirle –dijo el señor Green, que finalmente había extraído de su billetera una carta que colocó delante de sí sobre la mesa. –Es sumamente loable que quiera volver al lado de su tío y, de acuerdo con toda previsión humana, habría que creer que le causaría con ello una gran alegría. A no ser que su tío ya se hubiera enojado con exceso por su desobediencia, cosa que también es posible. Entonces ciertamente, sería mejor que se quedara. No es, pues, fácil decir nada cierto y definido. Aunque los dos somos amigos de su tío y costaría un gran esfuerzo descubrir diferencias de grado entre la amistad mía y la del señor Pollunder, nada podemos ver de lo que sucede en el corazón de su tío, y mucho menos aún a través de los muchos kilómetros que ahora nos separan de Nueva York. –Por favor, señor Green –dijo Karl acercándose a él y venciendo así sus impulsos más íntimos–, según me parece, se desprende de sus palabras que también usted considera que lo mejor para mí sería volver inmediatamente. –No he dicho tal cosa, de ninguna manera –repuso el señor Green abismándose en la contemplación de la carta cuyos márgenes recorría con los dedos, de un lado para otro. Parecía querer insinuar así que él había sido preguntado por el señor Pollunder y que a éste le había contestado, mientras que nada tenía que ver en realidad con Karl. Entretanto el señor Pollunder se había aproximado a Karl, y alejándolo suavemente del señor Green lo llevó hasta una de las grandes ventanas. –Querido señor Rossmann –dijo inclinándose al oído de Karl y, como para apercibirse, enjugóse la cara con el pañuelo y, deteniéndose en la nariz, se sonó–, no vaya usted a creer que yo quiero retenerlo aquí contra su voluntad. Ni que pensarlo. Eso sí, no puedo poner a su disposición el automóvil, pues está guardado en un garaje público ya que todavía no he tenido tiempo de instalar uno propio aquí, donde todo está formándose todavía. El chofer por su parte no duerme en esta casa, sino cerca del garaje, realmente ni yo mismo sé dónde. Por otra parte ni siquiera es su deber estar ahora en su casa; su deber es sólo presentarse aquí a tiempo, por la mañana temprano, con el coche; pero todo esto no sería obstáculo para su regreso inmediato, pues si usted se empeña en ello, le acompañaré en seguida hasta la próxima estación del tren suburbano, que por cierto queda tan lejos que usted no ha de llegar a su casa mucho antes que si mañana temprano –puesto que a las siete ya partimos– viene usted conmigo en mi automóvil. –Entonces, señor Pollunder, yo preferiría, sin embargo, irme en el tren suburbano –dijo Karl–. Ni siquiera se me había ocurrido pensar en el tren suburbano. Usted mismo afirma que llegaré antes con él que por la mañana con el automóvil. –Pero es sólo una diferencia pequeñísima. –No obstante, no obstante, señor Pollunder –dijo Karl–. En recuerdo de su amabilidad vendré a visitarlo siempre, con mucho gusto, en el supuesto caso, naturalmente, de que usted, a pesar de mi conducta de hoy, aún quiera invitarme; y quizá la próxima vez pueda yo expresarle mejor por qué es hoy tan importante para mí cada minuto en que pueda yo adelantar esa entrevista con mi tío. –Y como si ya hubiera recibido el permiso de partir añadió:– Pero usted no debe acompañarme, de ninguna manera. Es por lo demás absolutamente innecesario. Allá afuera espera un sirviente que con gusto me acompañará hasta la estación. Sólo me falta ahora encontrar mi sombrero. –Y al decir las últimas palabras ya atravesaba el cuarto, apresurado, en una última tentativa de encontrar su sombrero a pesar de todo. –¿No podría yo facilitarle una gorra? –dijo el señor Green sacando una del bolsillo–. Tal vez casualmente le quede bien. Karl se detuvo consternado y dijo: –No voy a quitarle yo su gorra. Además puedo marcharme perfectamente con la cabeza descubierta. No necesito nada. –Esta gorra no es mía. ¡Tómela usted! –Bueno, pues, se lo agradezco –dijo Karl para no entretenerse y tomó la gorra. Se la puso y al pronto se echó a reír, pues era perfectamente de su medida; la tomó de nuevo entre sus manos y la contempló: buscaba en ella alguna cosa especial mas no pudo descubrirla; era una gorra completamente nueva. –¡Qué bien me va! –dijo. –Ya lo ve usted, ¡le va bien! –exclamó el señor Green golpeando sobre la mesa. Karl ya se dirigía a la puerta en busca del sirviente, cuando se levantó el señor Green y, estirándose después de la cena abundante y del largo descanso, se dio unos puñetazos en el pecho y en un tono entre consejo y orden dijo: –Antes de marcharse, debe usted despedirse de la señorita Klara. –Sí, tiene usted que hacerlo –dijo también el señor Pollunder que asimismo se había levantado. Pero por el tono de sus palabras se advertía claramente que no le salían del corazón; dejaba caer las manos y éstas golpeaban levemente contra la costura de su pantalón, y abotonaba y desabotonaba una y otra vez su chaqueta que, de acuerdo con la moda del momento, era muy corta y le llegaba apenas hasta las caderas, cosa que no convenía al vestir de personas tan gruesas como el señor Pollunder. Por otra parte, cuando se le veía, como en aquel momento, junto al señor Green, se tenía la clara impresión de que en el caso del señor Pollunder no se trataba de una corpulencia sana; la espalda estaba un poco encorvada en toda su mole, el vientre tenía aspecto blando e inconsistente, era una verdadera carga, y la cara se presentaba pálida y acongojada. En cambio allí estaba el señor Green, quizá un poco más grueso todavía que el señor Pollunder, pero ésta ya era una gordura proporcionada, conexa, que se sostenía en equilibrio; los pies permanecían juntos, en actitud militar, y llevaba la cabeza erguida y oscilante; parecía un gran gimnasta, un instructor de gimnastas. –Vaya usted, pues, primero –insistió el señor Green– a ver a la señorita Klara. Esto seguramente le causará a usted placer y además encaja perfectamente en mi horario. Pues, en efecto, antes de irse usted de aquí tengo que decirle algo, algo por cierto interesante, algo que probablemente podrá ser decisivo también en cuanto a su regreso se refiere. Sólo que, por desgracia, una orden superior me obliga a no revelarle nada antes de la medianoche. Puede usted imaginarse que yo mismo lo siento, ya que esto perturba mi descanso nocturno, pero cumplo así mi encargo. Ahora son las once y cuarto, por lo tanto podré concluir todavía mis conversaciones comerciales con el señor Pollunder, para lo cual su presencia sólo complicaría, y usted podrá pasar un buen ratito todavía junto a la señorita Klara. Luego, a las doce en punto preséntese usted aquí, y se enterará de lo necesario. ¿Acaso podía Karl rechazar semejante invitación que realmente exigía de él sólo un mínimo de cortesía y gratitud para con el señor Pollunder y que, por otra parte, le formulaba un hombre bastante bruto que no tomaba parte en el asunto, mientras que el señor Pollunder, a quien el asunto tocaba de cerca, se quedaba lo más reservado posible, tanto de palabras como de miradas? ¿Y qué sería aquella cosa interesante de la cual él podía enterarse sólo a medianoche? Si el asunto no iba a apresurar luego su regreso, al menos en esos tres cuartos de hora en que ya lo retrasaba, bien poco podía interesarle. Pero su duda mayor consistía en si podía él ir a ver a Klara, que era en verdad su enemigo. ¡Si al menos llevara consigo aquel puño de hierro que su tío le regaló como pisapapeles! El cuarto de Klara bien podía resultar una cueva bastante peligrosa. Pero ya era imposible del todo en aquel lugar decir la menor cosa contra Klara, puesto que era la hija de Pollunder y para colmo, según acababa de enterarse, la novia de Mack. Si ella sólo se hubiera conducido con él de otro modo, aunque la diferencia hubiera sido pequeñísima, gracias a sus relaciones la habría admirado francamente. Aún estaba reflexionando sobre todo esto cuando se dio cuenta de que no se le pedían reflexiones, pues Green abrió la puerta y, dirigiéndose al sirviente que saltó del pedestal, dijo: –Conduzca usted a este joven hasta la señorita Klara. «Esto sí que se llama ejecutar órdenes», pensó Karl al ver cómo lo arrastraba el sirviente a la habitación de Klara por un camino singularmente corto, casi corriendo, jadeante en su debilidad senil. Al pasar por su cuarto, cuya puerta aún se hallaba abierta, quiso entrar un instante, tal vez para tranquilizarse un poco. Pero el sirviente no lo consintió. –No –dijo–, usted debe ir a ver a la señorita Klara. Lo ha oído usted mismo. –Me quedaría sólo un momento ahí dentro –dijo Karl, y pensó echarse un rato en el sofá para lograr mayor variedad de situaciones y a fin de que el tiempo que faltaba para medianoche transcurriese así más rápidamente. –No dificulte usted la ejecución de mi cometido –dijo el sirviente. «Éste parece considerar que es un castigo el que yo tenga que ir a ver a la señorita Klara», pensó Karl y dio unos pasos; pero luego se detuvo nuevamente, por pura terquedad. –Pero venga usted, señorito –dijo el sirviente–, ya que está usted aquí. Yo sé que quería usted marcharse esta misma noche, pero no todo sucede de acuerdo con los deseos de uno; ya decía yo que esto seguramente no sería posible. –Sí, señor, quiero marcharme y me marcharé –dijo Karl–; y ahora voy a despedirme de la señorita Klara, y nada más. –¡Ah, ¿sí? –dijo el sirviente, y bien podía notar Karl en su semblante que no creía nada de esto–. ¿Por qué, entonces, vacila usted en despedirse? Venga, pues. –¿Quién anda por el pasillo? –resonó la voz de Klara, y se la vio asomarse por una puerta próxima sosteniendo en la mano una gran lámpara de mesa, de pantalla roja. El sirviente se le acercó presuroso y presentó su informe. Karl lo siguió lentamente. –Llega usted tarde –dijo Klara. Sin contestarle por lo pronto, dijo Karl al sirviente en voz baja pero, ahora que ya conocía su carácter, adoptando el tono de una orden severa: –¡Usted me esperará pegado a esta puerta! –Ya estaba para acostarme –dijo Klara colocando la lámpara sobre la mesa. Exactamente como allá abajo en el comedor, también aquí el sirviente cerró con gran cautela la puerta desde fuera. –Pues ya son las once y media pasadas. –¿Las once y media pasadas? –repitió Karl en un tono interrogante, como asustado por esas cifras–. Pero entonces debo despedirme en seguida –dijo Karl–, pues a las doce en punto debo encontrarme abajo, en el salón comedor. –¡Qué negocios urgentes tiene usted! –dijo Klara arreglándose distraída los pliegues de su bata de noche, que llevaba muy suelta. Le ardía la cara y sonreía sin cesar. Karl creyó reconocer que ya no había peligro alguno de trabarse en lucha nuevamente con Klara–. ¿No podría usted, con todo, tocar todavía algo en el piano, aunque fuese muy poca cosa, tal como ayer me lo prometió papá y hoy usted mismo? –¿Pero no es demasiado tarde ya? –preguntó Karl. Mucho le hubiese agradado complacerla, pues era muy distinta en ese momento, como si de alguna manera se hubiese elevado hasta las esferas de Pollunder y, más allá aún, hasta las de Mack. –Sí, ciertamente ya es tarde –dijo, y parecía que ya habían desaparecido sus ganas de escuchar música–. Además aquí cada sonido resuena en la casa entera; estoy convencida de que si toca usted se despertará hasta la servidumbre que duerme allá arriba, en el desván. –Pues entonces no tocaré. Además espero con seguridad volver; y por otra parte, si no es demasiada molestia, visite usted alguna vez a mi tío y en tal oportunidad venga por un momento también a mi habitación. Tengo un piano magnífico. Me lo ha regalado mi tío. Y entonces tocaré, si usted lo desea, todas las piezas que sé; no son muchas por desgracia, ni le cuadran a un instrumento tan grande, en el cual sólo virtuosos deberían de hacerse oír. Pero también este placer podrá usted tenerlo si me comunica con anticipación su visita, pues mi tío quiere contratar próximamente para mí a un maestro famoso –ya se imaginará usted cuánto me alegro por tal motivo–, y la ejecución de éste ciertamente valdrá la pena y usted podrá escucharla si viene a visitarme durante la clase. Si debo ser sincero, estoy realmente contento de que ya sea tarde para tocar, pues todavía no sé nada. Usted se asombraría de cuán poco sé. Y ahora permítame que me despida, al fin y al cabo ya es hora de dormir. –Y ya que Klara lo miraba bondadosamente y no parecía guardarle rencor alguno por la riña, añadió sonriendo mientras le tendía la mano–: En mi patria suele decirse: «Duerme bien y sueña dulcemente». –Espere usted –dijo ella sin tomar su mano–, quizá debería usted tocar, sin embargo. –Y desapareció a través de una pequeña puerta lateral junto a la cual estaba el piano. «Pero, ¿qué pasa aquí? –pensó Karl–. No puedo esperar mucho tiempo por más amable que ella sea.» Llamaron a la puerta del pasillo, y el sirviente, sin atreverse a abrir del todo, susurró a través de una pequeña rendija: –Perdone usted; acabo de recibir orden de regresar y no puedo seguir esperando. –Vaya usted, entonces –dijo Karl, quien ahora se animaba a encontrar solo el camino hasta el comedor–. Déjeme usted solamente el farol delante de la puerta. Y, a propósito, ¿qué hora es? –Faltan pocos minutos para las doce menos cuarto –dijo el sirviente. –Qué despacio pasa el tiempo –dijo Karl. El sirviente se disponía ya a cerrar la puerta cuando Karl se acordó de que aún no le había dado la propina; sacó, pues, una moneda de plata del bolsillo de su pantalón –ahora llevaba siempre las monedas, según la costumbre americana, sueltas y sonantes en el bolsillo del pantalón; en cambio guardaba los billetes en el bolsillo del chaleco– y se la dio con estas palabras al sirviente: –Por sus buenos servicios. Klara ya había vuelto a entrar, con las manos sobre su peinado bien firme, cuando se le ocurrió a Karl que con todo no debía haber dejado marchar al sirviente; ¿quién lo conduciría a la estación del tren suburbano? Pero en este caso el señor Pollunder ya pondría a su disposición a algún otro sirviente; y quizá, por otra parte, el que lo acompañó sólo había sido llamado al comedor y luego quedaría disponible. –Bueno, a pesar de todo le ruego que toque un poco. Tan rara vez oímos música aquí que no quiero dejar escapar ninguna oportunidad de escucharla. –Pues entonces, ahora mismo –dijo Karl, y sin reflexionar más se sentó inmediatamente al piano. –¿Desea usted algún cuaderno de música? –preguntó Klara. –Gracias; si ni siquiera sé leer las notas correctamente –respondió Karl; y ya estaba tocando. Era una cancioncilla que, como bien sabía Karl, debía haberse tocado con cierta lentitud para que resultara con algún sentido, si los que la escuchaban eran extraños; pero él la despachó frangollándola en el peor de los tiempos de marcha. Cuando hubo terminado, el silencio perturbado de la casa volvió a ocupar su sitio, como presa de un gran hacinamiento. Y ellos permanecieron sentados, como cohibidos, sin moverse. –Muy bonito –dijo Klara, pero no había fórmula de cortesía capaz de halagar a Karl después de semejante ejecución. –¿Qué hora es? –preguntó. –Las doce menos cuarto. –Entonces todavía me queda un ratito –dijo, y para sus adentros pensaba: «O una cosa u otra. No es necesario que yo toque las diez canciones, todas las que sé; pero una de ellas puedo tocarla bien, dentro de mis posibilidades.» Dio comienzo a su amada canción soldadesca con tal lentitud que la ansiedad repentinamente despertada del oyente se estiraba hacia la nota próxima, que Karl retenía y sólo a duras penas soltaba. Porque, en efecto, para cada canción tenía que ir primero buscando las teclas necesarias con los ojos; pero además sentía nacer en sí como una congoja que, más allá del fin de la canción, buscaba aún otro final, sin poder hallarlo. –Si no sé nada –dijo Karl después de concluir la canción, y miró a Klara con lágrimas en los ojos. En ese momento se oyó un ruidoso aplauso desde el cuarto contiguo. –¡Hay alguien más que escucha! –exclamó Karl, del todo agitado. –Mack –dijo Klara en voz baja. Entonces se oyó la voz de Mack que llamaba: –¡Karl Rossmann, Karl Rossmann! Casi saltó Karl con los dos pies a un tiempo por encima de la banqueta del piano y abrió la puerta. Vio allí a Mack, sentado y medio acostado en una gran cama imperial, la colcha suelta echada sobre las piernas. El baldaquino de seda azul tenía algo de primoroso, algo de muchacha, y era el único lujo de esa cama, por lo demás sencilla, angulosa, hecha de madera pesada. En la mesita de noche ardía sólo una vela, pero la ropa de la cama y la camisa de Mack eran tan blancas que reflejaban la luz de la vela que caía sobre ellas con un resplandor casi fulgurante; también el baldaquino resplandecía, por lo menos en los bordes, con su seda ligeramente ondulada y no muy firmemente tendida. Pero detrás de Mack, sin transición alguna, hundíase la cama y todo lo demás en una oscuridad completa. Klara se apoyó en un barrote de la cama y ya sólo tuvo ojos para Mack. –Salud –dijo Mack tendiéndole la mano a Karl. Toca usted bastante bien; hasta ahora yo sólo conocía su habilidad en la equitación. –Hago una cosa tan mal como la otra –dijo Karl–. Si hubiera sabido que estaba escuchando usted, seguramente no habría tocado. Pero su señorita... –Se interrumpió, vaciló en decir «novia», puesto que Mack y Klara evidentemente ya dormían juntos. –Ya lo presentía yo –dijo Mack–, por eso Klara tuvo que atraerle a usted desde Nueva York hasta aquí, pues de otro modo su música jamás hubiera llegado a mis oídos. Es por cierto una interpretación propia de un novicio, y aun en esas canciones que usted estudió bien y cuya composición es muy primitiva ha cometido usted algunas faltas; pero, de todas maneras, el oírlo fue un gusto para mí; sin considerar, en absoluto, que no desprecio la ejecución de nadie. ¿Pero no quiere usted sentarse y quedarse un rato más con nosotros? Klara, ¿por qué no le acercas una silla? –Se lo agradezco –dijo Karl atropelladamente–. No puedo quedarme, aunque me gustaría permanecer aquí. Demasiado tarde llego a enterarme de que hay en esta casa cuartos tan agradables y cómodos. –Estoy reconstruyendo toda la casa de esta manera –dijo Mack. En ese instante resonaron doce campanadas rápidas, una tras otra, con breves intervalos, cayendo el golpe de una dentro aún de la resonancia de la anterior. El soplo de esa gran agitación de las campanas llegó hasta las mejillas de Karl. ¡Qué aldea era ésta que poseía semejantes campanas! –Es tardísimo –dijo Karl; tendió a Mack y a Klara sus manos sin coger las de ellos y salió corriendo al pasillo. Allí no encontró el farol y lamentó haber dado al sirviente la propina con tanta precipitación. Se disponía a marchar a tientas, palpando la pared, hasta la puerta abierta de su cuarto; pero apenas hubo recorrido la mitad de ese camino vio al señor Green acercarse presuroso, tambaleante. En la mano, con la cual además sostenía la vela, llevaba una carta. –Pero, ¿por qué no viene usted, Rossmann? ¿Por qué me hace usted esperar? ¿Qué anduvo haciendo en el cuarto de la señorita Klara? «He aquí muchas preguntas –pensó Karl–. Y ahora, para colmo, me está apretando contra la pared»; pues, en efecto, el otro se le puso delante, muy junto a él, y Karl se quedó con la espalda pegada a la pared. El tamaño que cobraba Green en ese pasillo era francamente grotesco y Karl se planteó, aunque en broma, la cuestión de si acaso habría devorado al buen señor Pollunder. –Verdaderamente no es usted hombre de palabra. Promete bajar a las doce y en vez de hacerlo ronda la puerta de la señorita Klara. Yo en cambio le he prometido una cosa interesante para medianoche y aquí estoy ya, y se la traigo. –Y diciendo esto le entregó a Karl la carta. En el sobre decía: «A Karl Rossmann, para ser entregado personalmente a medianoche, dondequiera que se le encuentre». –Al fin y al cabo –dijo el señor Green mientras Karl abría la carta– ya es, creo yo, bastante digno de reconocimiento el que yo haya venido ex profeso desde Nueva York por usted, de manera que no está nada bien que me haga correr detrás de usted por estos pasillos. –¡De mi tío! –dijo Karl apenas hubo mirado la carta–. Ya me lo esperaba –dijo dirigiéndose al señor Green. –Que lo haya esperado usted o no, me resulta tremendamente indiferente. Pero lea usted de una vez –dijo arrimándole a Karl la vela. A su resplandor, Karl leyó: «Querido sobrino: como ya lo habrás advertido durante nuestra convivencia, por desgracia en exceso breve, soy íntegramente un hombre de principios. Esto no sólo es muy desagradable y triste para quienes me rodean, sino también para mí; pero a mis principios debo todo lo que soy y nadie tiene el derecho de exigir que yo niegue mi existencia sobre la tierra tal como soy; nadie, tampoco tú, querido sobrino mío, aunque tú precisamente serías el primero de toda la fila si alguna vez se me ocurriese tolerar semejante ataque general contra mí. Entonces serías precisamente tú a quien más me gustaría recoger y levantar en alto con estas dos manos con las que ahora escribo y sostengo el papel. Pero, puesto que por el momento nada indica que tal cosa pudiera suceder alguna vez, resulta indispensable que, después del suceso de hoy, yo te aparte de mí, y te ruego encarecidamente que ni vengas a verme tú mismo, ni busques mi relación por carta o por mediadores. En contra de mi voluntad te has decidido a alejarte de mi lado esta noche y si es así, conserva esa decisión tuya durante toda tu vida; sólo entonces habrá sido una decisión varonil. He escogido como portador de esta nueva al señor Green, mi mejor amigo, que seguramente encontrará para ti suficientes palabras consoladoras, palabras de que yo, por cierto, no dispongo en este momento. Es hombre de influencia y, aunque no fuera sino por amor hacia mí, te ayudará en tus primeros pasos independientes, moral y materialmente. Para comprender esta separación nuestra que ahora, al concluir esta carta, me parece nuevamente inconcebible, es necesario que yo me repita nuevamente: nada bueno viene de tu familia, Karl. Si el señor Green se olvidara de entregarte tu baúl y tu paraguas, recuérdaselo. »Con los mejores deseos para tu bienestar de ahora en adelante, se despide de ti tu leal tío »JAKOB.» –¿Ha terminado ya? –preguntó Green. –Sí –dijo Karl–. ¿Me trajo usted el baúl y el paraguas? –preguntó. –Aquí está –dijo Green colocando en el suelo, junto a Karl, el viejo baúl de viaje que hasta aquel momento había mantenido oculto a sus espaldas. –¿Y el paraguas? –siguió preguntando Karl. –Aquí lo tiene usted todo –dijo Green y sacó también el paraguas que había colgado de uno de los bolsillos de su pantalón–. Estas cosas las ha traído un tal Schubal, un capataz de maquinistas de la Hamburg– Amerika–Linie; decía haberlas encontrado en el barco; oportunamente puede usted darle las gracias. –Ahora, por lo menos, vuelvo a tener mis viejas cosas –dijo Karl, y puso el paraguas sobre el baúl. –Sí, pero en el futuro debería usted cuidarlas un poco más; se lo manda decir el señor senador –observó el señor Green, y luego, aparentemente obedeciendo a su curiosidad particular, preguntó–: ¿Qué clase de baúl tan extraño es éste? –Es un baúl de los que llevan en mi patria los soldados cuando van a prestar el servicio militar –respondió Karl–, es el antiguo baúl de campaña de mi padre. Es, por otra parte, bastante práctico –agregó sonriendo–, suponiendo que no se le deje abandonado. –Al fin y al cabo ya está usted bastante escarmentado –dijo el señor Green– y seguramente no tiene usted en América otro tío. Además aquí le doy un billete de tercera clase para San Francisco. He decidido este viaje para usted; porque, en primer término, las posibilidades de ganar dinero son mucho mayores para usted en el Este; y porque, en segundo término, aquí, en todas las cosas que podrían convenirle, algo tiene que ver su tío y cualquier encuentro debe ser evitado. En Frisco puede usted trabajar perfectamente sin que nadie lo moleste; comience usted tranquilamente muy abajo y trate de ir levantándose poco a poco. Karl no podía percibir malicia alguna en esas palabras: la mala noticia que había estado encerrada en Green durante la noche entera ya estaba dada, y a partir de ese momento Green parecía un hombre inofensivo con el cual quizá podría hablarse más abiertamente que con cualquier otro. El mejor de los hombres, elegido sin culpa propia para mensajero de una resolución tan secreta y torturadora, parecerá sospechoso por fuerza mientras la lleve encima. –En seguida –dijo Karl esperando oír la aprobación de un hombre experto– abandonaré esta casa, pues sólo fui recibido en ella como sobrino de mi tío; siendo un extraño, nada tengo que hacer aquí. ¿Tendría usted la amabilidad de mostrarme la salida y de conducirme luego hasta un camino que me sirva para llegar hasta la próxima fonda? –Pero volando –dijo el señor Green–. Ya me causa usted no pocas molestias. Al ver la prisa de esos grandes pasos que Green ya iniciaba acto seguido, Karl se detuvo; ésta sí que era una prisa sospechosa. Cogió a Green por el borde inferior de la chaqueta y, comprendiendo de pronto el verdadero estado de las cosas, dijo: –Hay algo que deberá usted explicarme todavía: en el sobre de la carta que usted debía entregarme dice solamente que debo recibirla a medianoche, dondequiera que se me encuentre. ¿Por qué entonces me ha retenido usted aquí con motivo de esa carta cuando a las once y cuarto quería yo marcharme? Ahí se propasó usted en el uso de las facultades que se le habían conferido. Green inició su respuesta con un ademán que expresaba exageradamente la futilidad de la observación de Karl y dijo luego: –¿Acaso dice en el sobre que yo, por su causa, deba matarme corriendo, y acaso el texto de la carta permite deducir que así deba comprenderse el rótulo? Si no le hubiera retenido, no habría tenido más remedio que entregarle la carta a medianoche en la carretera. –No –dijo Karl imperturbable–; no es del todo así. En el sobre dice: «para ser entregado después de medianoche». Si estaba usted demasiado cansado, entonces, tal vez, no hubiera podido seguirme de ninguna manera; o bien, cosa que ciertamente también negaba el señor Pollunder, a medianoche ya habría llegado, ya estaría yo junto a mi tío; o finalmente hubiera sido su deber llevarme de vuelta a casa de mi tío en su propio automóvil –el cual de pronto ya ni se mencionaba–, puesto que tanto pedía yo volver. ¿No expresa con máxima claridad el sobre escrito que la medianoche aún había de ser un último plazo para mí? Y es usted quien tiene la culpa de que yo no haya aprovechado ese plazo. Karl miró a Green con ojos penetrantes y reconoció ciertamente cómo luchaba en él la vergüenza que le provocaba aquel descubrimiento con la alegría que le deparaba el logro de su intención. Finalmente se repuso y en un tono como destinado a cortarle la palabra a Karl, quien hacía rato ya estaba callado, dijo: –¡Ni una palabra más! –Y así lo empujó afuera (él ya había recogido de nuevo su baúl y su paraguas) a través de una pequeña puerta situada delante de él y que abrió de un golpe. Karl, lleno de asombro, se vio al aire libre. Frente a él, una escalera sin pasamano agregada a la casa conducía al jardín. Sólo hacía falta que bajara y que luego se dirigiera ligeramente a la derecha, hacia la avenida que llevaba a la carretera. No era posible en absoluto extraviarse con aquel claro de luna tan luminoso. Abajo, en el jardín, oyó los múltiples ladridos de perros que corrían sueltos a la redonda por entre las sombras de los árboles. En el silencio general que reinaba oíase muy exactamente cómo, después de ejecutar grandes saltos, daban con sus cuerpos contra el césped. Sin que lo molestaran estos perros salió felizmente Karl del jardín. No sabía establecer, a ciencia cierta, en qué dirección estaría Nueva York. Durante el viaje de venida había prestado demasiado poca atención a los pormenores que ahora habrían podido serle útiles. Al fin díjose que no era indispensable que fuese a Nueva York, donde nadie lo esperaba, donde hasta había alguien que, con toda seguridad, no lo esperaba. Eligió, pues, una dirección cualquiera y emprendió la marcha. CAMINO A RAMSÉS En la pequeña fonda a la cual llegó Karl después de una breve caminata, y que en verdad no era más que una pequeña estación terminal de carruajes de Nueva York y por lo tanto apenas solía usarse como hospedaje, solicitó Karl el camastro más barato que pudiera obtenerse; pues creía que era su deber comenzar a economizar inmediatamente. En virtud de su pedido, fue despachado por el fondista escaleras arriba mediante un gesto como destinado a un dependiente suyo, y allá arriba lo recibió una mujer vieja, desgreñada, disgustada por aquella interrupción de su sueño, y casi sin escucharlo lo condujo, exhortándolo ininterrumpidamente a que anduviera sin hacer ruido, a un cuarto cuya puerta cerró luego, no sin haberle lanzado antes su aliento a la cara con un «¡sst!». Karl, al pronto, no se daba bien cuenta de si sólo estaban bajadas las cortinas de la ventana o si aquel cuarto carecía de ventanas, tanta era allí la oscuridad; finalmente notó una claraboya pequeña, cubierta con un paño; lo quitó e hizo entrar así un poco de luz. El cuarto tenía dos camas; pero las dos estaban ocupadas ya. Karl vio allí a dos hombres jóvenes sumidos en pesado sueño y que no parecían muy dignos de confianza, ante todo porque, sin causa comprensible, dormían vestidos; uno de ellos hasta tenía los zapatos puestos. En el mismo instante en que Karl descubría la claraboya uno de los durmientes alzó un poco sus brazos y piernas, y esto ofreció un aspecto tal que Karl, a pesar de sus preocupaciones, no pudo menos que reírse para sus adentros. Pronto cayó en la cuenta de que él ya se quedaría sin dormir esa noche, no sólo porque allí no existía ningún lecho más, ni diván ni sofá alguno, sino también porque no podía exponer a ningún peligro ese baúl que acababa de recuperar ni el dinero que llevaba. Mas tampoco deseaba marcharse, pues no se atrevía a pasar frente a la criada y al fondista, cosa necesaria para dejar esa casa en ese momento. Al fin y al cabo quién sabía si la inseguridad era mayor allí que en la carretera. Llamaba la atención por cierto que en todo el cuarto no pudiera descubrirse ni una sola pieza de equipaje, por cuanto se podía comprobar a la media luz que reinaba. Pero tal vez, esto era muy probable, esos dos jóvenes serían los criados, obligados a levantarse muy temprano para servir a los huéspedes, y por eso dormían vestidos. En este caso no era muy honroso, ciertamente, dormir con ellos; pero ya no ofrecía, en cambio, ningún peligro. Sólo que, en tanto que esto no quedara plenamente aclarado y fuera de toda duda, no podía él, de ninguna manera, acostarse a dormir. Debajo de la cama había una vela y fósforos y Karl fue a buscar esas cosas con paso sigiloso. No tenía reparos en encender luz, pues el cuarto, según orden del fondista, tanto le pertenecía a él como a los otros dos, quienes por otra parte ya habían disfrutado del sueño durante la mitad de la noche y cuya ventaja frente a él era incomparable, ya que se hallaban en su poder las camas. Por lo demás procedió, naturalmente, con mucha cautela, y al andar y manejar las cosas se esforzaba muchísimo por no despertarlos. Antes que nada deseaba examinar su baúl para tener una idea general acerca de sus cosas, que ya sólo recordaba de un modo vago y de las que seguramente ya se habría perdido lo más valioso. Pues si aquel Schubal ponía su mano sobre algo, quedaba poca esperanza de recuperarlo intacto. Ciertamente era posible que esperara del tío una buena propina; mas por otra parte, en el caso de faltar algunos objetos aislados, bien podía él echar la culpa al verdadero cuidador del baúl, el señor Butterbaum. Al abrir el baúl quedó Karl verdaderamente horrorizado por esa primera visión que se le ofrecía. Interminables horas había dedicado él durante la travesía a ordenar y volver a ordenar el baúl, y ahora estaba todo allí encerrado de un modo tan salvaje que la tapa saltó por sí sola al abrirse la cerradura. Mas pronto advirtió Karl, alegrándose por ello, que ese desorden sólo se debía a la circunstancia de que, posteriormente, habían metido allí aquel traje que había usado durante el viaje y para el cual el baúl, naturalmente, ya no tenía capacidad. No faltaba absolutamente nada. En el bolsillo secreto de la chaqueta no sólo se hallaba el pasaporte, sino también el dinero traído de su casa; de manera que Karl, si le agregaba el que llevaba consigo, disponía de dinero suficiente por el momento. Allí se encontraba también la ropa blanca que él llevaba puesta al llegar, bien lavada y planchada. Sin demora, depositó reloj y dinero en el acreditado bolsillo secreto. Lamentable era únicamente que aquel salchichón veronés, que tampoco faltaba, hubiera comunicado su olor a todas las cosas. De no encontrarse algún medio para subsanar eso, vería Karl ante sí la perspectiva de andar durante meses envuelto en tal olor. Al exhumar algunos objetos que yacían en el fondo del baúl –tratábase de una Biblia de bolsillo, papel para cartas y las fotografías de los padres– se le cayó de la cabeza la gorra, que fue a dar en el baúl. En medio de todas esas cosas antiguas y familiares que lo rodeaban, la reconoció en seguida: era su gorra, aquella gorra que la madre le había dado para que la usara como gorra de viaje. Pero él había tenido la precaución de no usarla a bordo, pues sabía que en América la gente llevaba, en general, gorra en lugar de sombrero, por lo cual él no quería gastar la suya antes de llegar. Ahora bien, ciertamente aquel señor Green se había servido de ella para divertirse a expensas de Karl. ¿Acaso le había encargado también eso su tío? Y en un movimiento involuntario, furioso, cogió la tapa del baúl y éste se cerró con estrépito. Ahora ya no había remedio: había despertado a los dos durmientes. Primero se desperezó y bostezó uno de ellos y acto seguido le imitó el otro. Y había que considerar que casi todo el contenido del baúl se hallaba volcado sobre la mesa; si eran ladrones, no necesitaban más que acercarse y escoger. No sólo para adelantarse a tal posibilidad, sino también para poner todas las cosas en claro desde el primer momento, acercóse Karl a las camas, vela en mano, y explicó acto seguido con qué derecho se hallaba él allí. Mas ellos, al parecer, ni habían esperado tal explicación; demasiado soñolientos todavía para poder hablar, no hacían sino mirarlo sin el menor asombro. Eran los dos muy jóvenes, pero el trabajo pesado o la necesidad les había destacado los huesos de la cara antes de tiempo; barbas desordenadas colgaban en torno a sus mentones; el pelo, sin cortar desde hacía mucho tiempo, rodeaba desgreñado las cabezas; y ahora, para colmo, se frotaban y se apretaban con los nudillos sus ojos muy hundidos, de tanto sueño que tenían. Karl, queriendo aprovechar ese momentáneo estado de debilidad, dijo: –Me llamo Karl Rossmann y soy alemán. Ya que tenemos un cuarto en común, les ruego que también cada uno de ustedes me diga su nombre y su nacionalidad. Quiero declarar ahora mismo que no pretendo ninguna cama, puesto que he venido tan tarde y que, además, no tengo intención de dormir. Por otra parte, no reparen ustedes en mi hermoso traje; soy completamente pobre y no tengo perspectivas de ninguna clase. El más bajo de los dos –aquel que tenía los zapatos puestos– indicó con brazos, piernas y gestos que todo eso no le interesaba nada y que aquélla no era hora para tales discursos; se echó de nuevo y se durmió inmediatamente. El otro, hombre de tez oscura, volvió a acostarse también; pero antes de dormirse, con la mano negligentemente extendida, dijo todavía: –Éste se llama Robinsón y es irlandés; yo me llamo Delamarche, soy francés; y ahora ¡silencio!, ¡se lo ruego! Apenas hubo terminado de decir esas palabras apagó la vela de Karl soplándola con un gran despliegue de su aliento y luego se dejó caer nuevamente sobre la almohada. «Bien, este peligro queda eliminado por el momento», díjose Karl volviendo a la mesa. Si ese sueño que tenían no era sólo un pretexto, todo marchaba bien. Lo único desagradable era que uno de ellos fuera irlandés. Karl ya no sabía con exactitud cuál era el libro en que una vez, en su casa, había leído que en América del Norte era menester cuidarse de los irlandeses. Claro que, durante su permanencia en casa de su tío, hubiera tenido la oportunidad de investigar a fondo en qué estribaba lo que de peligroso tenían los irlandeses; pero él había dejado de hacerlo, había perdido por completo aquella oportunidad, porque ya se creía allí, para siempre, en puerto seguro. Ahora, al menos, contemplaría bien de cerca a ese irlandés a la luz de la vela que volvió a encender; así lo hizo y le parecía más tolerable el aspecto de éste que el del francés. El irlandés hasta conservaba todavía un rastro de mejillas redondeadas y se sonreía afablemente durante el sueño, por cuanto Karl pudo comprobar desde cierta distancia y de puntillas. Firmemente decidido a no dormir, pese a todo, sentóse Karl en la única silla del cuarto, postergó por el momento la tarea de ordenar el baúl, puesto que para ello disponía de la noche entera todavía, y hojeó ligeramente la Biblia sin leer nada. Luego cogió la fotografía de sus padres, en la cual el padre, que era pequeño, aparecía muy erguido; mientras que la madre, sentada en un sillón, delante de él, se presentaba levemente encogida. Mantenía el padre una de sus manos sobre el respaldo del sillón; la otra, cerrada en puño, sobre un libro ilustrado que yacía abierto a su lado, en una frágil mesita de adorno. Existía además otra fotografía, en la cual se veía a Karl retratado con sus padres. En ella, el padre y la madre lo miraban fijamente, mientras que él mismo, de acuerdo con la orden del fotógrafo, había tenido que clavar la mirada en la máquina. Pero no le habían dado esa fotografía para el viaje. Con tanto mayor detenimiento quedóse mirando esta que tenía delante y desde distintos ángulos intentó recoger la mirada del padre. Mas éste, por más que Karl modificara la visión mediante diversas posiciones de la vela, no quiso cobrar vida; además, su bigote horizontal y fuerte no se parecía nada a la realidad; éste no era un buen retrato. La madre, en cambio, había quedado mucho mejor retratada; en su boca se insinuaba una mueca como si se le hubiera hecho algún mal y ella se esforzase por sonreír. Parecíale a Karl que esto debía de llamar la atención tan poderosamente a quienquiera que mirase ese retrato que, pasado el primer momento, la nitidez de esa impresión había de resultar demasiado fuerte, casi absurda. ¡Cómo era posible que se obtuviera de un retrato, hasta tal punto, la convicción inconmovible acerca de un sentimiento oculto del retratado! Y luego, durante unos instantes, apartó la vista del retrato. Cuando sus miradas volvieron a él le llamó la atención aquella mano de la madre, que allí, muy adelante colgaba del brazo del sillón, tan cerca que él sintió ganas de besarla. Quizá fuera bueno, a pesar de todo – pensó–, escribir a sus padres, tal como los dos –y por último su padre, muy severamente, en Hamburgo– se lo habían pedido. Cierto que entonces, aquella terrible noche en que la madre junto a la ventana le había anunciado el viaje a América, él había hecho el juramento irrevocable de no escribir jamás; pero, ¡qué valor tenía aquí y en medio de circunstancias tan nuevas semejante juramento de un muchacho sin experiencia! Lo mismo hubiera podido jurar entonces que a los dos meses de su permanencia en América sería general de la milicia norteamericana, mientras que en realidad se veía allí junto a dos vagabundos en un desván de una fonda de los alrededores de Nueva York, debiendo admitir, además, que en verdad éste era el sitio que le correspondía. Y, sonriendo, examinó los rostros de sus padres, como si en ellos pudiera leerse si aún seguían abrigando el deseo de recibir noticias de su hijo. Durante esa contemplación cayó pronto en la cuenta de que, a pesar de todo, estaba muy cansado y que difícilmente podría pasar esa noche en vela. El retrato se le cayó de las manos; luego asentó la cara sobre ese retrato cuyo frescor placía a su mejilla y con una sensación agradable se quedó dormido. Lo despertaron temprano unas cosquillas en el sobaco. Era el francés quien se permitía semejante impertinencia. Pero también el irlandés ya estaba apostado ante la mesa de Karl. Los dos lo miraban con un interés no menor que el que Karl demostró frente a ellos durante la noche. No le sorprendió a Karl el hecho de no haberse despertado al levantarse aquéllos; no había sido necesario que ellos, con mala intención, anduvieran con especial sigilo, pues él había estado profundamente dormido y además a ellos no les había dado mucho trabajo vestirse y, evidentemente, tampoco el lavarse. En aquel momento se saludaron mutuamente como era debido, no sin ciertos cumplimientos, y Karl se enteró de que ambos eran mecánicos, que desde hacía mucho tiempo no habían podido obtener trabajo en Nueva York y que, en consecuencia, habían llegado a un estado considerablemente miserable. Para demostrarlo abrió Robinsón su chaqueta, y bien pudo verse que no había debajo ninguna camisa, lo que ciertamente ya podía conocerse por aquel cuello suelto que llevaba cosido, por detrás, a la chaqueta. Abrigaban ellos la intención de marchar hasta la pequeña ciudad de Butterford que distaba de Nueva York unos dos días de viaje y donde, según se decía, había vacantes. No tenían ningún inconveniente en que Karl los acompañara y le prometían, primero, que a ratos llevarían su baúl y, segundo, que en el caso de obtener trabajo ellos mismos le conseguirían un empleo de aprendiz, lo cual sería facilísimo si había trabajo. Karl no había dado su consentimiento, sino apenas, cuando ellos ya le daban el consejo amistoso de quitarse aquel traje tan flamante, puesto que sólo sería un obstáculo dondequiera que se presentase solicitando empleo. Que en esa casa precisamente había una oportunidad excelente para deshacerse de ese traje, pues la criada se dedicaba también a un comercio de ropa. Le ayudaron a Karl, quien tampoco estaba decidido del todo en cuanto al traje, a quitárselo, y se lo llevaron. Cuando Karl, que quedó solo, un poco soñoliento todavía, estaba poniéndose sus viejas prendas de viaje, se recriminó ya el haber vendido aquel traje que, acaso, podía perjudicarlo si solicitaba un empleo de aprendiz, pero que en cambio sólo podía serle útil si se trataba de una ocupación mejor. Abrió, pues, la puerta para gritarles que volvieran; pero apenas lo hizo chocó con ellos que ya regresaban: dejaron sobre la mesa medio dólar como producto de la venta, con el semblante tan alegre que resultaba imposible persuadirse de que en aquella venta no habían obtenido su ganancia ellos también, y una ganancia escandalosamente grande. Por otra parte no había tiempo de discutir nada: entró la criada tan soñolienta como la noche anterior y echó a los tres al pasillo declarando que debía preparar la habitación para nuevos huéspedes. Naturalmente eso no era cierto en absoluto y obraba así sólo por malicia. Karl, quien precisamente había querido ordenar su baúl, tuvo que quedarse mirando cómo aquella mujer agarraba sus cosas, con las dos manos, y las echaba dentro del baúl con una violencia que sólo se hubiera justificado si se tratase de alguna clase de bichos que hubiera que acallar. Los dos mecánicos, ciertamente, trataron de entretenerla; la zarandeaban por las faldas, la palmoteaban en la espalda, pero si tenían intención de ayudar con ello a Karl, su proceder era completamente equivocado. Cuando la mujer hubo cerrado el baúl, le puso a Karl el asa en la mano, se deshizo de los mecánicos de una sacudida y arrojó a los tres del cuarto con la amenaza de que, si no obedecían, se quedarían sin café. Aquella mujer, evidentemente, parecía haber olvidado por completo que desde un principio Karl no había tenido la menor relación con los mecánicos, pues los trataba como a una pandilla única. Ciertamente los mecánicos le habían vendido el traje de Karl, demostrando con ello cierta comunidad. En el pasillo tuvieron que pasearse durante mucho tiempo, de un lado para otro, y el francés, que se había colgado del brazo de Karl, blasfemaba ininterrumpidamente y amenazaba con derribar al fondista boxeando, si es que se atrevía a mostrarse allí; y parecía apercibirse a ello frotándose furiosamente uno contra otro los puños cerrados. Finalmente llegó un muchachito pequeño, de aire inocente, que tuvo que estirarse para darle la cafetera al francés. Desgraciadamente había una sola cafetera y no se le podía hacer comprender al chico que también hacían falta vasos. Así, podía beber uno solo por vez y los otros dos se quedaban plantados ante él, esperando. Karl no tenía ganas de beber el café, pero no queriendo ofender a los otros, se quedaba sin sorber nada, con la cafetera en los labios, cuando le tocaba el turno. En señal de despedida arrojó el irlandés la cafetera contra el piso de baldosa. Abandonaron la casa sin que nadie los viera y entraron en la densa y amarillenta neblina matinal. La mayor parte del tiempo marcharon silenciosamente el uno junto al otro por el borde del camino; Karl tenía que llevar su baúl; los otros seguramente lo relevarían sólo cuando él se lo pidiera. De vez en cuando algún automóvil salía rápidamente de la neblina y los tres volvían la cabeza hacia aquellos coches casi siempre gigantescos, tan llamativos en su construcción y cuya aparición era tan breve que uno no tenía tiempo de notar siquiera la presencia de sus ocupantes. Más tarde comenzaban las caravanas de carruajes que llevaban víveres a Nueva York; avanzaban en forma tan ininterrumpida, en cinco hileras que ocupaban todo el ancho del camino, que nadie hubiera podido atravesarlo. De tiempo en tiempo ensanchábase el camino hasta formar una plaza en cuyo centro se paseaba un agente de policía sobre una construcción elevada en forma de torre que le permitía dominar todo y regular el tránsito con un bastoncito: tanto el de la vía principal como también el de los caminos laterales que desembocaban allí; ese tránsito que luego quedaba sin vigilancia hasta la plaza siguiente y el agente próximo, pero que los cocheros y conductores, callados y atentos, mantenían sin embargo dentro de un orden suficiente por su propia voluntad. Lo que más le asombraba a Karl era aquella tranquilidad general. Si no hubiera sido por el griterío de las reses que iban al matadero posiblemente sólo se habría percibido el golpeteo de los cascos de los caballos y el sibilante zumbido de los antideslizantes de los automóviles. Y había que considerar que la velocidad, naturalmente, no era siempre la misma. Si en alguna de las plazas, debido a una aglomeración excesiva procedente de los caminos laterales, se hacía necesario ejecutar grandes cambios y traslaciones, deteníanse las hileras enteras o adelantaban sólo paso a paso; pero luego sucedía también que durante un rato corrieran todos a una velocidad relámpago, hasta que nuevamente se aplacaban como regidos por un freno único. Y a pesar de todo ni el menor polvillo se levantaba del camino: todo esto se movía en una atmósfera transparentísima. No había peatones allí, no se encaminaban hacia la ciudad las vendedoras de feria, las verduleras, como allá, en la tierra de Karl; mas, no obstante, aparecían de cuando en cuando grandes automóviles chatos que llevaban a una veintena de mujeres, de pie, con canastos a la espalda, acaso verduleras con todo, y éstas estiraban los cuellos para ver bien el tránsito y encontrar así alguna esperanza de hacer el viaje más rápidamente. Y luego se veían otros automóviles similares sobre los cuales se paseaban aisladamente unos hombres con las manos en los bolsillos del pantalón. Sobre uno de aquellos vehículos, que llevaba diversas inscripciones, leyó Karl, no sin que se le escapara un leve grito: «Se admiten obreros portuarios para la Compañía de Transportes Jakob». El carruaje iba muy despacio, precisamente, y un hombrecillo encogido y vivaz, apostado en la escalerilla del coche, invitó a los tres caminantes a subir. Karl se refugió tras los mecánicos, como si en aquel vehículo pudiera encontrarse el tío en persona y pudiera verlo. Estaba contento de que también los otros dos rechazaran esa invitación, aunque le doliera en cierto modo el gesto soberbio con que lo hicieron. Ellos no tenían motivo de estimarse tanto como para no ingresar en los servicios de su tío. Y aunque no expresamente, él les dio a entender en seguida lo que pensaba. En respuesta le rogó Delamarche que hiciera el favor de no inmiscuirse en asuntos que no entendía; que esa manera de contratar a la gente era una miserable estafa y que la Casa Jakob tenía pésima fama en ese sentido en todo el territorio de los Estados Unidos. Karl no respondió, pero desde ese momento comenzó a confiar más en el irlandés, y a éste rogó finalmente que le llevara un poco el baúl y, después de repetir Karl su pedido varias veces, el hombre no dejó de hacerlo. Sólo que se quejaba incesantemente de lo pesado que era; hasta que quedó manifiesto que su intención era únicamente aliviar el peso del baúl sacando el salchichón veronés que ya en el hotel había llamado gratamente su atención. Karl tuvo que sacarlo y desenvolverlo; el francés se apoderó de él, tratándolo con un cuchillo en forma de puñal y comiéndoselo casi él solo: Robinsón recibía una rodaja de vez en cuando, y en cambio Karl, obligado a llevar nuevamente su baúl si no quería dejarlo sobre la carretera, no recibió nada, como si él ya por anticipado hubiese tomado la parte que le correspondía. Le parecía demasiado mezquino obtener un pedacito mendigándolo, pero en su interior se le revolvía la bilis. La neblina había desaparecido por completo; a lo lejos resplandecía una alta cordillera cuya cresta ondulada llevaba la mirada hacia una nube, más distante aún, atravesada por los rayos del sol. A la vera del camino había tierras mal labradas que rodeaban grandes fábricas levantadas en medio del campo libre, oscurecidas por el humo. En las grandes casas de vecindad, aisladas y diseminadas sin orden ni concierto, titilaban las muchas ventanas con variadísimo movimiento e iluminación, y en todos aquellos balcones pequeños y endebles atendían a muchísimos quehaceres mujeres y niños; mientras que alrededor de ellos, ya descubriéndolos a la vista, ya ocultándolos, ondeaban y se hinchaban poderosamente con el viento matinal paños y prendas de vestir colgados o tendidos. Si las miradas, deslizándose sobre las casas, se alejaban de ellas veía uno volar las alondras en lo alto del cielo y más bajo, en cambio, las golondrinas revoloteaban a no mucha altura sobre las cabezas de quienes iban en los vehículos. Muchas cosas había que le recordaban a Karl su patria y él no sabía si hacía bien abandonando Nueva York y yéndose al interior del país. Nueva York estaba sobre el mar y ello significaba la posibilidad del regreso en cualquier momento a la patria. Y por eso se detuvo, y dijo a sus dos acompañantes que había cambiado de parecer y que tenía deseos de quedarse en Nueva York. Y cuando Delamarche sencillamente pretendió empujarlo, él no lo consintió diciendo que, según creía, le asistía todavía el derecho de decidir acerca de sí mismo. Tuvo que intervenir el irlandés declarando que Butterford era mucho más hermoso que Nueva York, y fue necesario que los dos se lo rogaran mucho antes de que se decidiera a proseguir la marcha. Y aun entonces no lo hubiera hecho todavía si no se hubiera dicho que así sería mejor para él, que tal vez sería mejor llegar a un sitio desde el cual la posibilidad del regreso a la patria no fuese tan fácil. Sin duda trabajaría mejor y adelantaría más allí donde no lo estorbaran pensamientos inútiles. Y ahora era él quien impulsaba a los otros dos, y tanto se alegraron ellos del celo de Karl que, sin esperar a que éste se lo pidiese, llevaban el baúl turnándose; y Karl no comprendía claramente por qué les causaba él, en realidad, semejante alegría. Llegaron a un paraje que iba ascendiendo, y si de cuando en cuando se detenían podían ver, al mirar hacia atrás, cómo se desarrollaba ampliándose cada vez más el panorama de Nueva York con su puerto. El puente que une a Nueva York con Brooklyn colgaba frágil sobre el East River y se le veía estremecerse cuando se entornaban los ojos. Parecía completamente libre de tránsito y debajo tendíase la cinta de agua lisa, inanimada. Todas las cosas, en las dos ciudades gigantescas, parecían estar absurdamente colocadas, sin responder a ningún sentido de utilidad. Apenas se notaba una diferencia entre las casas grandes y las pequeñas. En las honduras invisibles de las calles continuaba seguramente la vida a su manera; pero por encima de ellas no se podía ver sino una leve bruma que, aunque inmóvil, parecía muy fácil de disipar. Aun sobre el puerto, el más grande del mundo, había descendido la paz; y sólo de cuando en cuando, y seguramente bajo el influjo del recuerdo de haberlo visto antes de cerca, creíase ver desplazarse algún barco un breve trecho. Pero tampoco era posible observarlo durante mucho tiempo: se escapaba a las miradas y luego ya no se le volvía a encontrar. Pero evidentemente Delamarche y Robinsón veían mucho más; ellos señalaban hacia derecha e izquierda y con las manos extendidas trazaban arcos sobre plazas y jardines que llamaban por sus nombres. Les parecía inconcebible que Karl hubiese estado más de dos meses en Nueva York sin haber visto de la ciudad apenas otra cosa que una calle. Y le prometieron que, una vez que ganaran lo suficiente en Butterford, irían con él a Nueva York y le mostrarían todas las curiosidades y claro que muy especialmente aquellos lugares donde uno se divertía hasta la dicha suprema. Y acto seguido entonó Robinsón a voz en cuello una canción que Delamarche acompaño golpeando las manos y en la cual Karl reconoció un aire de opereta de su patria que allí, y con letra inglesa, le gustaba muchísimo más de lo que le había gustado en su tierra. Y así se efectuó una pequeña función al aire libre de la cual todos participaban, y sólo la ciudad, allá abajo, que según decían se divertía tanto con esa melodía, parecía ignorarla. Una vez preguntó Karl dónde estaba la Compañía de Transportes Jakob e inmediatamente vio los dedos índice de Delamarche y de Robinsón extendidos, señalando tal vez el mismo punto y tal vez puntos distintos entre los cuales había kilómetros de distancia. Al proseguir luego la marcha preguntó Karl cuándo podrían regresar a Nueva York con ganancias suficientes. Delamarche dijo que bien podría suceder dentro de un mes, pues en Butterford hacían falta obreros y los salarios eran elevados. Naturalmente depositarían ellos su dinero en una caja común, a fin de que las diferencias casuales de ganancia fuesen compensadas como entre buenos camaradas. Esa caja común no le agradaba a Karl, a pesar de que él, como aprendiz, ganaría menos, por supuesto, que un obrero calificado. Por lo demás, dijo Robinsón que, naturalmente, si no hubiera trabajo en Butterford tendrían que seguir camino para colocarse en alguna parte como peones en el campo, o bien llegar a los lavaderos de oro de California; y esto, según se deducía de los circunstanciados relatos de Robinsón, constituía su proyecto favorito. –¿Por qué se hizo usted mecánico si ahora quiere ir a los lavaderos de oro? –preguntó Karl, a quien no le alegraba precisamente que hablasen de semejante necesidad de emprender viajes largos e inciertos. –¿Que para qué me hice mecánico? –dijo Robinson–. Pues seguramente no ha de ser para que el hijo de mi madre se muera de hambre. En los lavaderos de oro las ganancias son buenas. –Antes lo eran –dijo Delamarche. –Y lo son todavía –dijo Robinsón, y refirió historias de muchos conocidos suyos que allí se habían enriquecido, que aún vivían en el lugar y que, como era natural, ya no movían ni un dedo; pero que debido a su vieja amistad le ayudarían a llegar a la riqueza a él, y se sobreentendía que también a sus amigos. –Por fuerza obtendremos empleos en Butterford –dijo Delamarche expresando con ello el pensamiento más íntimo de Karl; sin embargo, ésa no era una manera muy optimista de expresarse. Durante el día hicieron una sola parada en una fonda; comieron delante de la misma al aire libre, en una mesa que a Karl le pareció de hierro, una carne casi cruda que no era posible cortar con cuchillo y tenedor, sino que era necesario arrancar a pedazos. El pan tenía forma de cilindro y de cada uno de los panes surgía un largo cuchillo. Con esa comida se servía un líquido negro que quemaba la garganta; pero a Delamarche y a Robinsón les gustaba; levantaban a menudo sus vasos, los chocaban y hacían votos por el cumplimiento de diversos deseos, y al hacerlo sostenían durante unos instantes los vasos en alto, uno contra otro. En la mesa de al lado estaban sentados unos obreros que llevaban blusas salpicadas de cal, y todos bebían el mismo líquido. Los numerosos automóviles que pasaban arrojaban nubes de polvo sobre las mesas. Se hacían circular grandes hojas de periódicos, se hablaba con excitación de la huelga de los obreros de la construcción y se oía a menudo el nombre de Mack. Karl hizo averiguaciones al respecto y supo que se trataba del padre de aquel Mack que él conocía y que era el empresario de construcciones más importante de Nueva York, que la huelga le costaba millones y que acaso amenazara su posición comercial. Karl no creyó ni una palabra de aquellas habladurías de gente mal informada y malintencionada. Además amargábale a Karl aquella comida la circunstancia muy problemática de cómo se pagaría la consumición. Lo natural hubiese sido que cada uno pagase su parte, pero tanto Delamarche como Robinsón habían declarado oportunamente que el último resto de su dinero se había agotado con el pago del albergue de la noche anterior. No se podía descubrir en poder de ninguno de ellos reloj, anillo o cualquier otro objeto que se pudiera vender. Y Karl no podía echarles en cara, claro está, que hubieran ganado algo sobre la venta de sus ropas, pues esto habría sido una ofensa que los hubiera separado para siempre. Pero lo más asombroso era que ni Delamarche ni Robinsón demostraran preocupación alguna en cuanto al pago; por el contrario, ostentaban el suficiente buen humor como para intentar, con la mayor frecuencia posible, trabar relaciones con la camarera, que se paseaba entre las mesas, ufana y con paso firme y pesado. Llevaba el cabello un poco suelto, de manera que desde los lados le caía sobre la frente y las mejillas; se lo alisaba hacia atrás introduciendo las manos por debajo. Finalmente cuando podía esperarse de ella la primera palabra amable, se aproximó a la mesa y, apoyando en ella ambas manos, preguntó: –¿Quién paga? Jamás hubo manos que se alzaran con mayor prontitud que en aquel momento las de Delamarche y Robinsón señalando a Karl. Éste no se asustó por ello, ya que lo había previsto, y no veía nada malo en que los camaradas, de los cuales él también esperaba sus ventajas, se hicieran pagar algunas insignificancias; aunque por cierto, más decente hubiera sido convenir ese asunto en forma expresa antes del momento decisivo. Lo único molesto era que se hacía necesario extraer en ese momento el dinero del bolsillo secreto. Al principio había sido su intención reservar su dinero para el último caso de necesidad y colocarse por el momento, en cierto modo, en un mismo plano con sus camaradas. La ventaja que él obtenía al poseer aquel dinero y, ante todo, del hecho de no hablar a sus camaradas de su propiedad, quedaba más que sobradamente compensada, para ellos, por las circunstancias de que ya desde su niñez se hallaban en América, de que tenían experiencia y conocimientos suficientes para ganar dinero y de que, al fin y al cabo, no estaban acostumbrados a otras condiciones de vida mejores que las actuales. Las intenciones que hasta entonces abrigó Karl con respecto a su dinero no tenían por qué quedar perturbadas con motivo de ese pago, pues de un cuarto de dólar podía él prescindir y por lo tanto podía ponerlo sobre la mesa, declarando que era todo lo que poseía y que estaba dispuesto a sacrificarlo por su viaje en común a Butterford. Además, esa suma bastaría perfectamente para ese viaje a pie. Pero no sabía en aquel momento si tenía suficiente dinero suelto, y además ese dinero, junto con los billetes doblados, se hallaba hundido en quién sabe qué profundidades del bolsillo secreto, donde la mejor manera de encontrar algo era precisamente volcando todo el contenido sobre la mesa. Por otra parte, era absolutamente innecesario que los camaradas se enterasen de la existencia de aquel bolsillo secreto. Ahora bien, afortunadamente, a sus compañeros aún seguía interesándoles mucho más la camarera que cómo lograba Karl el dinero para el pago. Pidiéndole que hiciera la cuenta detallada, atrajo Delamarche a la camarera, obligándola a colocarse entre él y Robinsón, y ella sólo pudo repeler las insolencias de ambos poniendo ya a uno, ya a otro, toda la mano sobre la cara, a fin de apartarlos de esta manera. Entretanto Karl, acalorado por el esfuerzo que tuvo que hacer, juntaba debajo de la tabla de la mesa, en una de sus manos, el dinero que pieza por pieza iba cazando y pescando con la otra en el bolsillo secreto. Finalmente, a pesar de que todavía no conocía bien el dinero norteamericano, creyó haber reunido una suma suficiente a juzgar, al menos, por la cantidad de monedas, y las puso sobre la mesa. El sonido del dinero interrumpió inmediatamente las bromas. Para disgusto de Karl, y con el consiguiente asombro general, resultó que había allí casi un dólar entero. Si bien ninguno de ellos preguntó por qué no había dicho antes Karl nada de ese dinero, suficiente para un cómodo viaje en tren hasta Butterford, Karl se sentía, sin embargo, muy cohibido. Lentamente, después de quedar pagada la comida, volvió a guardar el dinero; Delamarche alcanzó a quitarle todavía, de la mano, una moneda que necesitaba para propina de la camarera, a la cual abrazó estrechamente contra sí, para entregarle luego, desde el otro lado, la moneda. Karl sintió gratitud hacia ellos, ya que al proseguir la marcha no hicieron alusión alguna al dinero y, durante un rato, hasta pensó confesarles a cuánto ascendía toda su fortuna, pero, con todo, no lo hizo, ya que no se presentaba ninguna ocasión propicia. Hacia el atardecer llegaron a un paraje más rural, más fértil. Alrededor aparecían campos que no estaban subdivididos y se extendían con su tierno verdor sobre suaves collados; ricas residencias rurales bordeaban el camino, y durante horas y horas anduvieron entre las rejas doradas de los jardines, cruzaron varias veces el mismo río de lenta corriente y muchas veces, por encima de sus cabezas, escucharon el tronar de los trenes que pasaban por los viaductos construidos sobre altas arcadas. Precisamente estaba poniéndose el sol sobre el borde recto de lejanos bosques cuando se dejaron caer en la hierba, en medio de una pequeña arboleda situada sobre una altura, para descansar de las fatigas del día. Allí se tendieron Delamarche y Robinsón, estirándose y desperezándose cuanto podían. Karl permaneció sentado, la cabeza erguida, mirando hacia el camino que corría unos metros más abajo y sobre el cual pasaban continuamente, veloces, los automóviles uno junto a otro, rozándose casi, como ya durante todo el día habían pasado, y como si los despacharan en número exacto allá en la lejanía, una y otra vez, y los esperaran, en igual número, en la otra lejanía. Durante todo el día, desde tempranas horas de la mañana, Karl no había visto detenerse ni un solo automóvil ni apearse a un solo pasajero. Robinsón propuso que se quedaran allí a pasar la noche, puesto que todos ellos estaban bastante cansados, y que desde aquel lugar podrían volver a emprender la marcha mucho más, temprano y ya que, finalmente, sería difícil que hallasen un albergue más barato y mejor situado antes de cerrar la noche por completo. Delamarche estaba de acuerdo y sólo Karl se creyó en la obligación de observar que él disponía de dinero suficiente para pagar a todos las camas, aunque fuese en un hotel. Delamarche dijo que ya necesitarían ese dinero y que lo tuviese bien guardado. Delamarche no ocultó de ningún modo el hecho de que ellos ya estaban contando, desde luego, con el dinero de Karl. Ya que su primera propuesta estaba aceptada, declaró Robinsón en seguida que, antes de dormir y a fin de acumular fuerzas para el día siguiente, era necesario que comiesen algo bien sólido, y que uno de ellos fuera a buscar la comida para todos a aquel hotel que muy cerca de allí, luciendo el letrero luminoso de Hotel Occidental, se veía sobre la carretera. Siendo el más joven de todos y ya que, por otra parte, ninguno se mostraba dispuesto, no vaciló Karl en ofrecerse para esa diligencia, y después de haber recibido el encargo de traer tocino, pan y cerveza se fue hasta el hotel. Había seguramente, no muy lejos, una gran ciudad, pues ya el primer salón del hotel donde Karl había entrado hallábase atestado de una ruidosa multitud. Delante del mostrador, que se extendía a lo largo de uno de los muros principales y de dos paredes laterales, corrían incesantemente muchos mozos con delantales blancos que cubrían su pecho, y no podían, con todo, satisfacer a los impacientes huéspedes, ya que, partiendo de los más diversos lugares, se oían y volvían a oírse continuamente maldiciones y ruido de puños que golpeaban en las mesas. Nadie reparaba en Karl. No había, evidentemente, servicio alguno en el salón mismo, y los clientes, sentados alrededor de diminutas mesas que desaparecían fácilmente entre tres comensales, se dirigían al mostrador y retiraban de allí todo lo que deseaban. En cada mesita había un frasco grande con aceite, vinagre o cosa semejante, y antes de comer vertían el líquido de esos frascos sobre los platos traídos del mostrador. Para llegar de algún modo hasta él, donde probablemente sólo entonces comenzarían las dificultades, debió Karl abrirse paso, necesariamente, entre muchas mesas; lo que, claro está, no podía llevarse a cabo, aunque lo hiciera con el mayor cuidado, sin molestar groseramente a los huéspedes, quienes, sin embargo, soportaban todo como si fuesen insensibles e incluso toleraron, sin dar muestras de fastidio, el que Karl fuera empujado contra una de las mesitas, si bien por uno de los mismos huéspedes, y casi estuviera a punto de tumbarla. Disculpóse, pero evidentemente no le comprendían; ni tampoco comprendió él nada de las voces que le dirigían. Le costó encontrar un pequeñísimo lugar libre en el mostrador, cuya visión le impidieron durante buen rato los codos de sus vecinos. Parecía costumbre allí acodarse y apretar el puño contra la sien. Hubo de recordar Karl cómo su profesor de latín, el doctor Krumpal, odiaba precisamente esa postura, y cómo se acercaba siempre sigilosa e imprevistamente barriendo los codos de las mesas con burlesco empujón, mediante una regla que surgía de pronto. Estaba Karl muy apretado contra el mostrador, pues apenas hubo ocupado su puesto habían colocado una mesa detrás de él y uno de los huéspedes que en ella tomaron asiento rozaba pesadamente con su gran sombrero la espalda de Karl por poco que, al hablar, se inclinase hacia atrás. Y era, además, ínfima la esperanza de obtener algo del mozo, aun después de haberse ido satisfechos los dos toscos vecinos... Varias veces, por encima de la mesa, había asido Karl del delantal a uno de los mozos, pero éste se había zafado siempre con una mueca. No se podía retener a ninguno; lo único que hacían era correr y correr. Si al menos hubiera habido cerca de Karl algo para comer o beber, él lo habría tomado, habría preguntado el precio y, dejado el dinero sobre el mostrador, se habría ido contento. Pero precisamente delante de él no había sino fuentes con pescado –una especie de arenque cuyas escamas negras brillaban doradas en los bordes– que podía ser carísimo y seguramente no saciaría a nadie. Además podían alcanzarse unos barrilitos con ron, pero no era ron lo que él quería llevar a sus camaradas. Éstos, ya de suyo, parecían interesarse vivamente en cualquier ocasión por el alcohol concentrado y él, por su parte, no quería favorecer aquella inclinación natural de ellos. Lo único, pues, que podía hacer Karl era buscar otro sitio y volver a comenzar sus tentativas. Pero la hora ya era muy avanzada. En el otro extremo del salón el reloj, cuyas agujas casi no podían distinguirse a través del humo ni aunque se lo mirara muy fijamente, señalaba las nueve pasadas. Y en cualquier otra parte del mostrador el gentío era mayor aún que en el sitio que había abandonado, que estaba un tanto apartado. Por otra parte, cuanto más tarde se hacía, más se llenaba el salón. Por el portal entraban continuamente nuevos huéspedes, en medio de una gran algazara. En distintos lugares los parroquianos, con ademán soberano, sacaban las cosas de encima del mostrador, se sentaban en él y brindaban entre sí; eran éstos los mejores asientos y desde ellos se tenía una visión del salón entero. Si bien seguía Karl abriéndose paso, ya no abrigaba ninguna esperanza real de obtener nada. Se reprochaba que, desconociendo las condiciones del lugar, se hubiese ofrecido para este recado. Sus camaradas le regañarían con toda razón y aun pensarían que no había llevado nada sólo por economizar el dinero. Y de pronto se hallaba en una región donde, en las mesitas que lo rodeaban, la gente comía platos de carne caliente con hermosas patatas amarillas. Le resultaba incomprensible cómo habían podido obtener eso. Vio entonces, unos pasos más adelante, a una señora de cierta edad que evidentemente formaba parte del personal del hotel, quien, riéndose, hablaba con uno de los huéspedes. Al mismo tiempo hurgaba continuamente su peinado con una horquilla. En seguida Karl se sintió decidido a comunicar su pedido a esa señora, ya porque ella, siendo la única mujer del salón, significaba una excepción en medio del barullo general; ya, por otra parte, por la sencilla razón de que era la única empleada del hotel a la que podía llegarse, suponiendo, eso sí, que no se alejara corriendo, ocupada en sus negocios, al dirigírsele la primera palabra. Pero ocurrió todo lo contrario. Karl ni siquiera le había hablado todavía, y sólo estaba en acecho cuando ella, así como a veces suele ocurrir que se desvíe ligeramente la mirada en medio de la conversación, dirigió la vista hacia Karl e interrumpiendo su discurso le preguntó amablemente y en un inglés claro como el de la gramática si buscaba algo. –Ciertamente –dijo Karl–; no puedo obtener nada aquí. –Venga entonces conmigo, chico –dijo ella. Se despidió de su conocido, el cual se descubrió –lo que allí parecía una cortesía increíble–, tomó a Karl de la mano, se dirigió al mostrador, apartó a un huésped, abrió una puerta que allí había, atravesó el pasillo que estaba detrás del mostrador, donde había que tener cuidado con los mozos que corrían incansablemente, abrió una puerta doble, disimulada en la pared empapelada, y se encontraron en una despensa grande y fresca. «Hay que conocer el mecanismo», se dijo Karl. –Bien, ¿qué desea usted? –le preguntó la señora inclinándose solícita. Era muy gruesa, su cuerpo se balanceaba; pero su rostro era de líneas casi delicadas, claro está que relativamente. De pronto, por poco se sintió tentado Karl, a la vista de tantos comestibles ordenados cuidadosamente en estantes y mesas, de pedir alguna cena más fina, sobre todo porque bien podía esperar que esa señora influyente le vendiera más barato; pero finalmente, ya que nada adecuado se le ocurría, no pidió sino tocino, pan y cerveza. –¿Nada más? –preguntó la señora. –No, gracias –dijo Karl–; pero que sea para tres personas. Respondiendo a una pregunta de la señora acerca de los otros dos, hizo Karl en breves palabras un relato de lo referente a sus amigos; le causaba alegría que lo interrogaran un poco. –Pero si es una comida para presidiarios –dijo la señora, y esperaba, evidentemente, que Karl manifestara otros deseos. Éste temía ahora que ella le obsequiara con aquello, que no quisiera aceptar su dinero, y por eso callaba. –Ya lo tendremos en seguida –dijo la señora. Se dirigió hacia una de las mesas, con agilidad admirable si se consideraba su gordura, cortó con un cuchillo largo, delgado, con la hoja en forma de sierra, un pedazo grande de tocino veteado con mucha carne, sacó de un estante un pan, levantó tres botellas de cerveza del suelo, puso todo esto dentro de un liviano cesto de paja y se lo entregó a Karl. Entre una y otra cosa le explicó a Karl que lo había llevado allí porque en el mostrador los comestibles dejaban, por lo general, muy pronto de ser frescos, a pesar del rápido consumo, debido al humo y a las muchas emanaciones. Pero para aquella gente todo eso era suficientemente bueno. Karl ya no decía nada, pues no acertaba a entender cómo merecía él tratamiento tan distinguido. Pensó en sus camaradas que, por buenos conocedores del país que fueran, acaso no hubiesen llegado, con todo, hasta esa despensa y habrían tenido que contentarse con los comestibles echados a perder que se hallaban encima del mostrador. Ninguno de los ruidos del salón llegaba hasta allí; los muros debían de ser muy gruesos para conservar suficientemente frescas aquellas bóvedas. Durante un buen rato tuvo Karl el cesto de paja en las manos; pero no pensaba en pagar, ni siquiera se movía. Sólo cuando la señora quiso poner aún en el cesto una botella parecida a aquellas que se hallaban afuera, en las mesas, él se lo agradeció estremeciéndose. –¿Tiene usted todavía que hacer mucho camino? –preguntó la señora. –Hasta Butterford –respondió Karl. –Eso queda aún muy lejos –dijo la señora. –Un día más de viaje –dijo Karl. –¿Nada más? –preguntó la señora. –¡Oh, no! –dijo Karl. La señora ordenó algunas cosas encima de las mesas; entró un mozo, miró en derredor como si buscara algo; luego la señora le señaló una gran fuente en la que había un ancho montón de sardinas aderezadas con un poco de perejil y él se la llevó al salón en sus manos levantadas. –Pero, ¿por qué quiere usted pasar la noche a la intemperie? –preguntó la señora–. Tenemos aquí bastante lugar. Duerma en nuestro hotel. Era esto muy tentador para Karl, sobre todo porque había pasado tan mal la noche anterior. –Tengo afuera mi equipaje –dijo vacilante y no sin un dejo de vanidad. –Tráigalo, pues –dijo la señora–; eso no será un obstáculo. –¡Pero mis compañeros! –dijo Karl y advirtió en seguida que éstos sí constituían un obstáculo. –Naturalmente, también ellos pueden pernoctar aquí –dijo la señora–. ¡Que vengan! No se haga usted rogar así. –Por otra parte, mis compañeros son buena gente –dijo Karl–, pero no son muy aseados... –¿No ha visto usted la mugre del salón? –preguntó la señora, e hizo una mueca–. En nuestra casa puede entrar realmente el peor. Entonces, haré preparar en seguida tres camas. Eso sí, tendrá que ser en el desván porque el hotel está repleto; yo también me mudé al desván. En todo caso es mejor que a la intemperie. –No puedo traer a mis compañeros –dijo Karl. Se imaginaba cómo alborotarían en los pasillos de ese fino hotel; Robinsón lo ensuciaría todo y Delamarche, indefectiblemente, molestaría incluso a aquella señora. –No sé por qué ha de ser imposible –dijo la señora–, pero si usted así lo desea, deje a sus camaradas afuera y venga solo a nuestra casa. –Eso no puede ser; eso no puede ser –dijo Karl–; son mis compañeros y debo quedarme con ellos. –Es usted terco –dijo la señora apartando la mirada–, se tienen con usted las mejores intenciones, gustosamente se querría ayudarle y usted se opone con todas sus fuerzas. Karl lo reconocía, pero no sabía cómo remediarlo; por eso lo único que aún dijo fue: –Muchísimas gracias por su gentileza. Luego se acordó de que no había pagado todavía y preguntó por el importe de lo que llevaba. –Pague usted cuando me devuelva el cesto –dijo la señora–; a más tardar mañana por la mañana lo necesito. –¡Por cierto! –dijo Karl. La señora abrió una puerta que conducía directamente al aire libre y, mientras él salía haciendo una reverencia, siguió ella hablando: –Buenas noches, pero usted no obra bien. Ya se había alejado unos pasos cuando una vez más gritó detrás de él: –¡Hasta mañana! Apenas hubo salido volvió a oír en seguida el ruido, en nada disminuido, de la sala, al que se mezclaban ahora los sones de una banda de instrumentos de viento. Sintió alegría por no haber tenido que salir atravesando la sala. El hotel estaba iluminado ahora en todos sus cinco pisos y alumbraba la carretera que pasaba delante. Afuera seguían corriendo los automóviles, aunque ya se interrumpía su continuidad. Venían de la lejanía, creciendo mucho más rápidamente que de día; tanteaban el suelo de la carretera con los blancos rayos de sus faros. Con luces que palidecían, cruzaban la zona luminosa del hotel y se internaban velozmente en la oscuridad más distante con nuevos destellos. Karl encontró a sus camaradas ya profundamente dormidos; Pero lo cierto es que había tardado demasiado. Precisamente pensaba extender sobre papeles que halló en el cesto, dándole así un aspecto apetitoso, lo que había traído, y despertar a los camaradas sólo cuando todo estuviera listo, cuando vio, espantado, que su baúl, que él había dejado cerrado y cuya llave llevaba en el bolsillo, estaba completamente abierto y la mitad de su contenido desparramada en derredor, sobre la hierba. –¡Levántense! –exclamó–. Mientras ustedes dormían han venido ladrones. –¿Acaso falta algo? –preguntó Delamarche. Robinsón aún no estaba del todo despierto y ya extendía la mano para coger la cerveza. –No lo sé –exclamó Karl–. Pero el baúl está abierto y es de todos modos un descuido echarse a dormir y dejar el baúl sin vigilancia. Delamarche y Robinsón se rieron y el primero dijo: –La próxima vez no se ausentará usted tanto tiempo. El hotel está a diez pasos de aquí y usted necesita tres horas para ir y volver. Teníamos hambre, pensábamos que usted quizá tuviera en su baúl cualquier cosa para comer y le hicimos cosquillas a la cerradura hasta que se abrió. Por otra parte, no había nada, y usted puede volver a guardárselo tranquilamente todo. –¡Ah, sí! –dijo Karl mirando fijamente al interior del cesto que se vaciaba con rapidez y prestando atención al ruido curioso que producía Robinsón al beber pues primero el líquido le penetraba muy hondo en la garganta, para volver a ser lanzado luego hacia arriba con una especie de silbido y rodar hacia abajo sólo después en poderoso torrente. –¿Han terminado ustedes de comer? –preguntó apenas vio que los dos tomaban un poco de aliento durante un instante. –Pero, ¿no ha comido usted ya en el hotel? –preguntó Delamarche creyendo que Karl reclamaba su parte. –Si quiere usted comer todavía, apresúrese –dijo Karl dirigiéndose hacia su baúl. –Éste parece que tiene sus caprichos –dijo Delamarche a Robinsón. –No tengo caprichos –dijo Karl–. Pero, ¿acaso está bien forzar mi baúl durante mi ausencia y arrojar mis cosas afuera? Sé que entre camaradas hay que tolerar muchas cosas y sin duda me he preparado para ello, pero esto ya es demasiado. Voy a pernoctar en el hotel y no iré a Butterford. Terminen ustedes pronto de comer. Tengo que devolver el cesto. –Lo ves, Robinsón, así se habla –dijo Delamarche–. Ésta es la manera educada de expresarse. Es alemán y basta. Tú bien me lo habías advertido y me habías puesto en guardia contra él ya al comienzo; pero yo he sido un necio perfecto y lo he llevado con nosotros a pesar de todo. Hemos depositado en él nuestra confianza, hemos perdido así medio día por lo menos, y ahora, porque allí en el hotel alguien le ha echado el anzuelo, ahora se despide, es muy sencillo: se despide. Pero como es alemán, y por lo tanto falso, no lo hace abiertamente, sino que se busca el pretexto del baúl; y como es alemán, y por lo tanto bruto, no puede marcharse sin ofendernos en nuestro honor y nos llama ladrones, sólo por haber gastado una bromita con su baúl. Karl, ordenando sus cosas, dijo sin volverse: –Siga usted hablando de esa manera y así me resultará más fácil marcharme. Yo sé perfectamente lo que es la camaradería. En Europa también tuve amigos y ninguno de ellos podría reprocharme ninguna falsía, ninguna vileza. Claro que ahora hemos interrumpido nuestras relaciones; pero si alguna vez regresara yo a Europa, todos ellos me acogerían bien y me reconocerían inmediatamente como amigo. Y siendo así, ¿cómo podría yo traicionarlo a usted, Delamarche, y a usted, Robinsón; a ustedes que han sido tan amables conmigo, dispuestos a socorrerme y a procurarme un empleo de aprendiz en Butterford, cosa que jamás negaré? Pero se trata de algo muy distinto. Ustedes no tienen nada y a mis ojos eso no los rebaja en absoluto, pero ustedes me envidian mis pequeños bienes y tratan de humillarme por eso; y verdaderamente no puedo soportarlo. Y ahora, después de haber descerrajado mi baúl, no pronuncian ustedes siquiera una sola palabra de disculpa, sino que además me injurian e injurian también a mi pueblo... y con ello, claro es, ya me quitan toda posibilidad de quedarme junto a ustedes. Por lo demás, todo esto no lo digo precisamente contra usted, Robinsón; el único reparo que tengo contra su carácter es que depende usted demasiado de Delamarche. –Ya lo vemos –dijo Delamarche acercándose a Karl y propinándole un ligero empujón como para llamar su atención–. Ya vemos cómo va usted destapándose. El día entero ha marchado usted detrás de mí, prendido a mis faldones, imitando cada uno de mis movimientos y quedándose quieto como un ratoncito. Pero ahora que se siente usted respaldado por alguna cosa en ese hotel ya comienza a pronunciar grandes discursos. Es usted un pequeño pillo y todavía no sé si vamos a admitir todo esto tranquilamente y sin más; si no vamos a exigirle que nos pague lo que durante el día ha aprendido de nosotros. Oye, Robinsón, dice que le envidiamos sus bienes. Un día de trabajo en Butterford, y ni que hablar de California, y tendremos diez veces más que lo que usted nos ha mostrado y de lo que todavía puede tener escondido en ese forro de su chaqueta. Y por eso, ¡mucho cuidado con lo que dice esa boca! Karl se había incorporado ya y vio que entonces también se aproximaba Robinsón, medio dormido pero un tanto animado por la cerveza. –Si me quedara mucho tiempo todavía –dijo–, debería prepararme, tal vez, para otras sorpresas más. Parece que ustedes quieren zurrarme. –Toda paciencia se acaba –dijo Robinsón. –Mejor será que usted se calle, Robinsón –dijo Karl sin quitarle a Delamarche los ojos de encima–; para sus adentros no deja usted de reconocer que yo tengo razón; pero, abiertamente, ¡tiene usted que tomar el partido de Delamarche! –¿Intenta usted sobornarlo? –preguntó Delamarche. –Ni se me ocurre –dijo Karl–. Estoy contento de irme y ya no quiero tener la menor relación con ninguno de ustedes. Una sola cosa quiero decirles todavía: usted me ha reprochado que poseo dinero y que lo he ocultado ante ustedes. En el supuesto caso de que esto fuera cierto, ¿no debía yo obrar así tratándose de gente que sólo conocía desde hacía pocas horas?, ¿no confirman ustedes, además, con su conducta presente lo acertado de semejante manera de obrar? –Quédate tranquilo –le dijo Delamarche a Robinsón, aunque éste no se moviera. Luego preguntó a Karl–: Puesto que es usted tan desvergonzadamente sincero, lleve más lejos aún esa sinceridad, ya que estamos aquí tan amistosamente el uno frente al otro, y confiese por qué, en realidad, quiere usted ir al hotel. Karl tuvo que retroceder un paso por encima del baúl tanto se le había aproximado Delamarche. Pero éste no abandonó por ello su propósito, apartó el baúl, dio otro paso hacia adelante, poniendo el pie sobre una pechera blanca que había quedado en la hierba, y repitió su pregunta. Como a guisa de respuesta subió desde el camino un hombre, con una linterna de bolsillo de foco potente que se dirigió al grupo. Era un mozo del hotel. No bien vio a Karl, dijo: –Lo estoy buscando a usted hace ya media hora. He recorrido ya todos los taludes a ambos lados del camino. La señora cocinera mayor le manda decir que necesita con urgencia el cesto de paja que le ha prestado a usted. –Aquí está –dijo Karl, y su voz casi temblaba de excitación. Con aparente modestia Delamarche y Robinsón se habían apartado tal como hacían siempre ante gente extraña que gozaba de un buen puesto. El mozo recogió el cesto y dijo: –Además, la señora cocinera mayor le manda preguntar si no ha cambiado usted de parecer, si no quiere usted pernoctar en el hotel a pesar de todo. Y que también los otros dos señores serán bienvenidos, si quiere usted llevarlos. Las camas ya están preparadas. Es cierto que la noche es más bien templada, pero el dormir en esta ladera no está libre de peligros; se encuentran aquí, a menudo, víboras. –Puesto que la señora cocinera mayor es tan amable, aceptaré su invitación a pesar de todo –dijo Karl, y esperó alguna manifestación por parte de sus camaradas. Pero Robinsón seguía allí plantado, apático, y Delamarche tenía las manos en los bolsillos del pantalón y miraba hacia las estrellas. Evidentemente los dos estaban muy confiados en que Karl los llevaría sin más. –En este caso –dijo el mozo– tengo orden de conducirle al hotel y de llevar su equipaje. –Si es así, espere usted un momento todavía, se lo ruego –dijo Karl y se agachó para meter dentro del baúl las pocas cosas que aún estaban dispersas por el suelo. De pronto se irguió. Faltaba la fotografía. Antes estaba encima de los demás efectos que contenía el baúl, pero ya no aparecía por ninguna parte. Nada faltaba si no era aquella fotografía. –No puedo encontrar la fotografía –dijo suplicante dirigiéndose a Delamarche. –¿Qué fotografía? –preguntó éste. –La fotografía de mis padres –dijo Karl. –No hemos visto ninguna fotografía –dijo Delamarche. –Ahí dentro no había ninguna fotografía, señor Rossmann –certificó también Robinsón por su parte. –Pero si esto es imposible –dijo Karl, y sus miradas en procura de ayuda atrajeron al mozo–. Estaba encima de las demás cosas y ahora ha desaparecido. Ojalá no hubieran gastado ustedes esa broma con el baúl. –No debe quedar la menor duda –dijo Delamarche–; en el baúl no había ninguna fotografía. –Era para mí más importante que todo lo demás que tengo en el baúl –dijo Karl dirigiéndose al mozo que andaba de un lado para otro, revisando el césped–, puesto que es irreemplazable: ya no me enviarán otra. –Y cuando el mozo desistió de su búsqueda inútil agregó todavía–: Era el único retrato que tenía de mis padres. A lo cual el mozo, en voz alta y sin ninguna clase de miramientos ni disimulo, dijo: –Tal vez podríamos registrar todavía los bolsillos de los señores. –Sí –dijo Karl en seguida–, es necesario que yo encuentre esa fotografía. Pero antes de revisar los bolsillos quiero declarar que daré el baúl con todo su contenido a quien me devuelva espontáneamente la fotografía. Después de un momento de silencio general le dijo Karl al mozo: –Por lo visto mis camaradas prefieren que les revisemos los bolsillos. Pero aun así le prometo a aquel en cuyo bolsillo se encuentre la fotografía el baúl entero. No puedo hacer más. El mozo se dispuso acto seguido a registrar a Delamarche, pues le pareció un caso más difícil que Robinsón, a quien dejó por cuenta de Karl. Le advirtió a Karl que era necesario registrar a ambos simultáneamente ya que de otra manera uno de los dos podría hacer desaparecer la fotografía sin que nadie lo notare. Apenas introdujo la mano en el bolsillo de Robinsón encontró Karl una corbata que le pertenecía, mas no se apoderó de ella, y dirigiéndose al mozo exclamó: –Déjele usted a Delamarche todo lo que le encuentre, sea lo que fuere, se lo ruego. Yo no quiero sino la fotografía, sólo la fotografía. Al registrar los bolsillos interiores de la chaqueta tocó Karl con la mano el pecho caliente, grasiento, de Robinsón, y su conciencia le dijo, de pronto, que acaso estaba cometiendo con sus camaradas una gran injusticia. Procedió luego con la mayor prisa posible. Por otra parte todo resultó en vano; la fotografía no se encontró: ni apareció en poder de Robinsón ni la tenía Delamarche. –Nada cabe hacer –dijo el mozo. –Probablemente rompieron la fotografía y tiraron los trozos –dijo Karl–. Creía yo que eran amigos, pero en secreto ellos sólo querían perjudicarme. No tanto Robinsón, a ése ni se le hubiera ocurrido que la fotografía podía tener para mí un valor semejante, sino Delamarche. Karl vio delante de sí sólo al mozo, cuya linterna iluminaba un pequeño círculo; mientras que todo lo demás, incluso Delamarche y Robinsón, permanecía hundido en tinieblas. Naturalmente ya nadie pensaba siquiera en la posibilidad de llevar a esos dos al hotel. El mozo alzó el baúl sobre el hombro, Karl recogió el cesto de paja y se marcharon. Ya estaba Karl en el camino cuando, interrumpiendo sus reflexiones, se detuvo y dirigiendo su voz hacia arriba, hacia la oscuridad, exclamó: –Oigan, si, a pesar de todo, alguno de ustedes tiene esa fotografía y quiere traérmela al hotel, la oferta del baúl sigue en pie y juro que no lo delataré. Lo que bajó no fue en realidad una respuesta; no era sino una palabra brusca, lo que pudo oírse, el comienzo de una exclamación de Robinsón, al que seguramente Delamarche tapó súbitamente la boca. Karl se quedó esperando un largo rato todavía, para ver si los de arriba cambiaban, con todo, de decisión. Dos veces, a intervalos, exclamó: –¡Aún sigo aquí! Mas no le respondió sonido alguno; sólo una vez una piedra vino rodando cuesta abajo, acaso por casualidad, acaso como consecuencia de un tiro errado. BOTE OCCIDENTAL Una vez en el hotel, Karl fue conducido inmediatamente a una especie de oficina donde la cocinera mayor con una libreta de apuntes en la mano, dictaba una carta a una joven dactilógrafa. Ese dictado sumamente preciso, el contenido y elástico tableteo de las teclas, pasaba velozmente sobre el tictac del reloj de la pared que sólo llegaba a oírse de cuando en cuando y que señalaba ya casi las once y media. –¡Bien! –dijo la cocinera mayor y cerró de golpe su libreta de apuntes: la dactilógrafa se levantó de un salto y cubrió rápidamente la máquina con su tapa de madera, sin quitarle a Karl los ojos de encima mientras ejecutaba mecánicamente su tarea. Conservaba el aspecto de colegiala; su delantal estaba esmeradamente planchado, con ondulaciones sobre los hombros, por ejemplo; llevaba un peinado bastante alto, y uno se asombraba un poco si luego de esos detalles, reparaba en su rostro serio. Después de dos reverencias, primero hacia la cocinera mayor y luego hacia Karl, se retiró e involuntariamente dirigió a Karl y a la cocinera mayor una mirada interrogativa. –Qué bien que haya venido usted, a pesar de todo –dijo la cocinera mayor–. ¿Y sus camaradas? –No los he traído –dijo Karl. –Seguramente querrán emprender la marcha muy temprano– dijo la cocinera mayor, como tratando de explicarse el caso. «¿No pensará ella, entonces, que yo también he de marcharme con ellos?», preguntóse Karl; por lo tanto, para disipar toda duda, dijo: –Nos hemos separado en discordia. La cocinera mayor pareció recibir estas palabras como si encerrasen una grata noticia. –Pues entonces, ¿está usted libre? –preguntó. –Sí, estoy libre –dijo Karl, ¡y nada en el mundo le pareció más fútil! –Bueno, dígame entonces, ¿no quisiera usted aceptar un empleo aquí, en el hotel? –Con muchísimo gusto –dijo Karl–, pero los conocimientos que yo tengo son tremendamente reducidos. Así, por ejemplo, ni siquiera sé escribir a máquina. –No es eso lo que más importa –dijo la cocinera mayor–. En este caso le ofrezco a usted por el momento un empleo de escasa importancia, y luego, tratará usted de ir levantándose, trabajando con ahínco y atención. De todas maneras creo que sería mejor y más conveniente para usted echar raíces en alguna parte en vez de andar vagando por el mundo de esta manera. No me parece usted hecho para semejante vida. «Todo esto también lo suscribiría mi tío», díjose Karl a la vez que asentía con la cabeza. Al mismo tiempo se acordó de que él, por quien tanto se preocupaban, hasta ese momento no se había presentado siquiera. –Perdone usted, se lo ruego –dijo–, que todavía ni siquiera me haya presentado: me llamo Karl Rossmann. –¿Es usted alemán, verdad? –Sí –dijo Karl–, hace muy poco que estoy en los Estados Unidos. –¿Y de dónde es usted? –De Praga, Bohemia –dijo Karl. –¡Qué me dice! –exclamó la cocinera mayor en alemán, con un fuerte acento inglés, y casi levantó los brazos al cielo–. Somos compatriotas, entonces: yo me llamo Grete Mitzelbach y soy de Viena. Y conozco muchísimo Praga, como que estuve empleada durante medio año en El Ganso de Oro, en el Wenzelplatz. ¡Quién lo dijera! –¿Cuándo fue eso? –preguntó Karl. –Ya hace muchos, muchísimos años. –El antiguo Ganso de Oro –dijo Karl– fue demolido hace dos años. –Pero, claro –dijo la cocinera mayor, abismada por completo en sus recuerdos de épocas pasadas. Mas reanimándose de pronto y cogiendo las manos de Karl exclamó: –Ahora que hemos descubierto que es usted compatriota mío, ya no puede usted irse de aquí, de ningún modo. No querrá usted hacerme eso. ¿Le gustaría a usted ser, por ejemplo, ascensorista? Sólo tiene usted que decir que sí, y ya lo es. Si ha corrido usted un poco de mundo sabrá que no es del todo fácil encontrar empleos así, pues ofrecen el mejor comienzo que uno pueda imaginarse. Se topa usted con todos los huéspedes, éstos lo ven siempre, le dan pequeños encargos; en pocas palabras, se le ofrece a usted a diario la oportunidad de llegar a algo mejor. Y deje usted que yo me ocupe de todo lo demás. –Me gustaría bastante ser ascensorista –dijo Karl después de una breve pausa. Hubiera sido muy absurdo tener escrúpulos contra el empleo de ascensorista a causa de aquellos cinco años de estudios clásicos que él había cursado en el gymnasium. Más bien habría motivo aquí, en los Estados Unidos, para abochornarme de aquellos cinco años de estudios clásicos. Por otra parte los ascensoristas siempre le habían gustado a Karl; habíanle parecido algo así como el adorno del hotel–. ¿Y no hacen falta conocimientos de idiomas? –indagó todavía. –Usted habla alemán, y un inglés muy bueno: con eso basta. –El inglés lo he aprendido sólo ahora, estando ya en América, en dos meses y medio– dijo Karl, pues creía que no era necesario callar su única ventaja. –Eso ya es testimonio suficiente en favor de usted –dijo la cocinera mayor–. ¡Si me pongo a pensar en las dificultades que me creaba el inglés! Claro que desde entonces ya han pasado unos treinta años bien contados. Justamente ayer, durante una conversación, lo recordé. Pues debe usted saber que ayer he cumplido cincuenta años. –Y, sonriendo, trató de leer en el semblante de Karl la impresión que tan digna edad le causaría. –Le deseo entonces muchas felicidades –dijo Karl. –Esto nunca viene mal –dijo ella estrechando la mano de Karl y poniéndose de nuevo medio taciturna por ese viejo giro de su patria que ahora, al hablar alemán, se le había ocurrido–. Pero aún lo retengo aquí –exclamó luego– y usted seguramente estará muy cansado; además podremos hablar acerca de todo y mucho mejor, durante el día. La alegría de haber encontrado a un compatriota me pone en este estado, atolondrada. Venga usted, lo llevaré a su cuarto. –Quisiera pedirle aún un favor, señora cocinera mayor –dijo Karl al ver la caja del teléfono sobre la mesa–; es posible que mañana, tal vez muy temprano, mis compañeros me traigan una fotografía que yo necesito urgentemente. ¿Tendría usted la amabilidad de avisar por teléfono al portero que hiciera pasar a esa gente; o, si no, que me mandara llamar? –Ciertamente –dijo la cocinera mayor–. Pero, ¿no sería suficiente que recibiera él la fotografía? ¿Y qué clase de fotografía es, si no es indiscreta la pregunta? –Es la fotografía de mis padres –dijo Karl–. No, tengo que hablar con esa gente yo mismo. La cocinera mayor no dijo nada más y dio por teléfono la orden correspondiente a la portería, mencionando con el número 536 el cuarto de Karl. Salieron luego a un pequeño pasillo, opuesto a la puerta de entrada, donde, apoyándose en la reja de un ascensor, dormía de pie un muchacho ascensorista. –Podemos subir nosotros solos –dijo la cocinera mayor en voz baja e hizo que Karl pasara al ascensor–. Una jornada de trabajo de diez o doce horas es demasiado para un muchacho tan joven –dijo luego mientras iba subiendo–. Pasan realmente cosas raras en los Estados Unidos. Ahí está este chiquillo, por ejemplo; llegó hace sólo medio año con sus padres; es italiano. Ahora parece que ya no podrá soportar de ningún modo el trabajo: ni siquiera le quedan carnes en el rostro y duerme durante las horas de servicio a pesar de ser muy aplicado por naturaleza; sin embargo, bastará con que trabaje aún sólo medio año más en los Estados Unidos –en este hotel o en cualquier otra parte– para que lo soporte todo fácilmente. En cinco años se tornará hombre fuerte. Durante horas podría yo contarle cosas y cosas con ejemplos semejantes. Y no vaya a creer que todo esto se me ocurre a propósito de usted, pues usted es un chico fuerte; diecisiete años, ¿no es así? –Cumpliré dieciséis el mes que viene –respondió Karl. –¡Tan poco! ¡Dieciséis nada más! –dijo la cocinera mayor–. ¡Valor, pues! Una vez arriba condujo a Karl a un cuarto que, si bien era una buhardilla –tenía por cierto inclinada una de las paredes–, mostraba por otra parte, al quedar iluminado por dos lamparillas eléctricas, un aspecto muy acogedor. –No se asuste usted por el mobiliario –dijo la cocinera mayor–, pues éste no es un cuarto de hotel, sino una habitación de mi propia vivienda, que consta de tres cuartos, de manera que usted no me molestará en absoluto. Cerraré la puerta de comunicación y usted podrá quedarse aquí y disponer de la habitación con toda tranquilidad. Mañana, como nuevo empleado del hotel, se le destinará a usted un cuarto propio, desde luego. Si hubiera venido con sus compañeros, le habría mandado hacer las camas en el dormitorio común de los criados, pero, ya que está usted solo, pienso que así le agradará más, aunque tenga usted que dormir en un sofá. Le deseo, pues, que duerma y descanse usted bien; así tendrá nuevas fuerzas para el servicio, que mañana no será aún demasiado severo. –Muchísimas gracias por su amabilidad. –Espere usted –dijo deteniéndose; ya estaba junto a la salida–. Es cierto que así bien pronto lo despertarán. Se acercó a una de las puertas laterales del cuarto, golpeó y llamó: –¡Therese ! –Sí, señora cocinera mayor –respondió la voz de la pequeña dactilógrafa. –Cuando por la mañana vengas a despertarme, tienes que tomar por el pasillo; pues aquí, en el cuarto, duerme un visitante. Está muerto de cansancio. –Mientras decía estas palabras sonreía a Karl–. ¿Has comprendido? –Sí, señora cocinera mayor. –¡Buenas noches, entonces! –Buenas noches tenga usted. –Desde hace algunos años –dijo la cocinera mayor a modo de explicación– duermo muy mal. Ahora, por cierto, ya puedo estar bien contenta con mi empleo y no tengo por qué preocuparme de nada. Pero deben de ser las consecuencias de mis preocupaciones de antes las que me causan este insomnio. Si logro conciliar el sueño a las tres de la mañana, puedo darme por satisfecha. Pero como ya a las cinco, a más tardar a las cinco y media, es necesario que esté en mi puesto, tengo que hacerme despertar, y es preciso que lo hagan con suma cautela, para que no me torne más nerviosa aún de lo que ya soy. Es precisamente Therese quien me despierta. Ahora ya lo sabe usted todo y todavía permanezco aquí. ¡Buenas noches! –Y, no obstante su peso, abandonó el cuarto deslizándose casi, con gran agilidad. Karl esperaba ansioso el momento de entregarse al sueño, pues las andanzas del día lo habían fatigado mucho. Y en verdad no podía desear un ambiente más confortable para lograr un sueño prolongado y tranquilo. Ciertamente no era un cuarto destinado a servir de dormitorio, era más bien un pequeño aposento que la cocinera mayor solía usar como sala de recibo y al que sólo por esa noche se había provisto de un lavabo. No obstante, Karl no tenía la sensación de ser allí un intruso; al contrario, se sentía muy cómodo. Su baúl había sido dejado efectivamente allí, y ya hacía mucho tiempo sin duda que Karl no gozaba de la seguridad de tenerlo a buen recaudo. Sobre un armario bajo, con cajones, sobre el que se extendía una carpeta grande de lana, de un tejido muy abierto, había diversas fotografías con sus marcos y bajo vidrio; al inspeccionar el cuarto, allí se detuvo Karl y las miró. Eran en su mayor parte fotografías antiguas y representaban casi todas a muchachas que, con sus vestidos fuera de moda e incómodos, tocadas sólo ligeramente con sombreritos que, aunque pequeños, eran de alta copa, daban la cara al espectador, si bien evitando sus miradas. Entre los retratos de señores llamó la atención de Karl, especialmente, el de un joven soldado que había colocado su quepis sobre una mesita, y que permanecía de pie, en actitud rígida, con su cabello salvaje, negro, y lleno el rostro de una risa orgullosa, aunque reprimida. Los botones de su uniforme habían sido dorados ulteriormente sobre la fotografía. Todas esas fotografías provenían sin duda de Europa, y probablemente esto hubiera podido establecerse con exactitud buscando las inscripciones que llevarían al dorso; pero Karl no quiso tocarlas. Tal como esas fotografías se hallaban colocadas, hubiera podido colocar él también la fotografía de sus padres en su futura habitación. Precisamente se desperezaba Karl, después de haberse lavado todo el cuerpo –en consideración a su vecina trataba de ejecutarlo todo en el mayor silencio posible– y se estiraba ya sobre su sofá, cuando creyó percibir unos débiles golpecitos en una puerta. No se podía establecer inmediatamente de qué puerta se trataba, sin contar que tal vez fuera un ruido casual. Pasaron unos instantes antes de que se repitieran los golpes y Karl ya estaba casi dormido cuando sonaron nuevamente. Pero ahora no cabía la menor duda de que llamaban a la puerta y de que los golpecitos provenían de la dactilógrafa. Karl corrió de puntillas hasta la puerta y en voz tan baja que, si a pesar de todo estaban durmiendo allí al lado, no hubiera podido despertar a nadie preguntó: –¿Desea usted algo? Al instante y en voz idénticamente baja llegó la respuesta: –¿No quisiera usted abrir la puerta? La llave está del lado suyo. –Por cierto –dijo Karl–, sólo que antes debo vestirme. Se produjo una pequeña pausa, y luego se oyó: –No es necesario. Abra usted y acuéstese en la cama; esperaré un poco antes de entrar. –Bueno –dijo Karl, e hizo lo que le habían pedido, sólo que antes iluminó además la habitación con la luz eléctrica–. Ya estoy acostado – dijo luego levantando un poco la voz. Y en efecto ya entraba desde su cuarto, que estaba a oscuras, la pequeña dactilógrafa, vestida exactamente como cuando la había visto en la oficina; de seguro no había pensado siquiera, en todo ese tiempo, en acostarse. –Le ruego que me perdone –dijo, y se quedó de pie ante el lecho de Karl, inclinándose ligeramente hacia él–. No me traicione usted por favor. No es tampoco mi intención molestarle por mucho tiempo, sé qué está usted muerto de cansancio. –No es para tanto –dijo Karl–. Pero tal vez habría sido mejor, de todas maneras, que me hubiese vestido. Se vio obligado a quedarse allí tendido cuan largo era para poder taparse hasta el cuello, ya que no tenía camisa de dormir. –Sólo me quedaré un momento –dijo ella cogiendo una silla–. ¿Me permite sentarme al lado del sofá? Karl asintió. Sentóse entonces tan cerca, tan pegada al sofá la silla, que Karl, a fin de poder mirarla, tuvo que retroceder hasta la pared. Tenía ella cara redonda, regular, sólo la frente era insólitamente ancha, pero esto, por cierto, podía deberse al peinado que, verdaderamente, no le quedaba bien. Su traje estaba muy limpio y cuidado. Con la mano izquierda estrujaba un pañuelo. –¿Se quedará usted mucho tiempo aquí? –preguntó ella. –Todavía no lo he decidido –respondió Karl–; sin embargo, creo que me quedaré. –Realmente estaría muy bien si usted se quedase –dijo ella pasándose el pañuelo por la cara–, ¡estoy tan sola aquí! –Me extraña –dijo Karl–. La señora cocinera mayor es ciertamente muy amable con usted. No la trata en absoluto como suele tratarse a una empleada. Ya casi pensé que sería usted una pariente suya. –¡Oh, no! –dijo–; me llamo Therese Berchtold, soy de Pomerania, ¿sabe usted? También Karl se presentó a su vez. Tras lo cual lo miró por primera vez francamente a la cara como si al decir su nombre se hubiese tornado un poco más extraño para ella. Se callaron durante unos instantes. Luego dijo ella: –No crea usted que soy desagradecida. Claro está que sin la señora cocinera mayor estaría yo mucho peor. Antes fui ayudanta de cocinera de este hotel y me vi ante el grave riesgo de ser despedida porque no podía cumplir un trabajo tan pesado. Aquí le exigen a una muchísimo. Hace un mes una muchacha de la cocina llegó a desmayarse debido sólo a la fatiga excesiva, y tuvo que guardar cama durante quince días en el hospital. Y yo no soy muy fuerte. He sufrido ya muchos trabajos; por eso no me he desarrollado cabalmente. Usted no creerá, con toda seguridad, que ya tengo dieciocho años. Pero ahora sí; ahora ya voy tornándome más fuerte. –El servicio en esta casa debe de ser realmente abrumador –dijo Karl–. Acabo de ver en la planta baja a un ascensorista que dormía de pie. –Sin embargo, los ascensoristas gozan de la mejor situación entre todos –dijo ella–; ganan un dineral en propinas y, al fin y al cabo, no tienen que afanarse ni remotamente como la gente de la cocina. Así, pues, yo he tenido suerte una vez realmente; la señora cocinera mayor necesitó en cierta ocasión una muchacha que preparara las servilletas para un banquete y mandó por una de las muchachas de la cocina; hay en la casa unas cincuenta de esas muchachas y a mí precisamente me tenían a mano abajo. La dejé muy satisfecha, porque en cuanto a la disposición de las servilletas tenía yo bastante experiencia. Y así, desde entonces, me ha conservado cerca de ella y ha ido formándome poco a poco, hasta convertirme en su secretaria. He aprendido muchísimo con ella. –¿Acaso hay tanto que escribir? –preguntó Karl. –¡Oh, muchísimo! –contestó ella–; usted seguramente no puede imaginárselo. Lo ha visto usted mismo; he trabajado hoy hasta las once y media, y el de hoy no es ningún día extraordinario. Ciertamente no sólo estoy escribiendo: tengo que hacer también muchas diligencias en la ciudad. –¿Cómo se llama esa ciudad? –preguntó Karl. –¿No lo sabe usted? –dijo ella–. Ramsés. –¿Es una gran ciudad? –preguntó Karl. –Muy grande –respondió ella–, no me gusta ir allá. Pero, ¿verdaderamente no quiere usted dormir ya? –No, no –dijo Karl–, ni siquiera me ha dicho todavía para qué ha entrado usted. –Porque no tengo a nadie con quien hablar. No soy quejumbrosa, pero si realmente no se tiene a nadie, se siente una feliz de que alguien la escuche. Ya lo había visto abajo en el salón; venía yo precisamente en busca de la señora cocinera mayor, cuando ella se lo llevaba a usted a la despensa. –Es un salón terrible –dijo Karl. –Ya ni siquiera me doy cuenta de ello –respondió ella– Pero yo solamente quise decir que la señora cocinera mayor es tan buena y amable conmigo como sólo lo ha sido mi madre y, sin embargo, hay una diferencia de posición demasiado grande entre nosotras para que yo pueda hablarle con entera libertad. Antes, entre las muchachas de la cocina, tenía yo buenas amigas; pero hace mucho ya que no están en la casa y a las muchachas nuevas apenas si las conozco. Después de todo, a veces se me ocurre que mi trabajo actual me fatiga más que el de antes, y que ni siquiera lo hago tan bien como el de la cocina, y que la señora cocinera mayor me conserva en el empleo por pura compasión. Después de todo, es realmente necesario tener mejor preparación escolar para llegar a ser secretaria. Es un pecado decirlo: tantas y tantas veces tengo miedo de volverme loca... Pero por el amor de Dios –dijo de repente mucho más ligero y tocando fugazmente el hombro de Karl, ya que él retenía las manos debajo de la colcha–, no vaya usted a decirle nada de esto; ni una palabra a la señora cocinera mayor, pues entonces sí que estaría perdida. Si además de las molestias que ya le estoy causando con mi trabajo, todavía le infligiera yo alguna pena, ya sería realmente el colmo de los colmos. –Se sobreentiende que no le diré nada –contestó Karl. –Entonces está bien –dijo ella–, y quédese usted aquí. Me gustaría mucho que se quedara usted en la casa, y, si le parece, podríamos ayudarnos y llevarnos bien. Apenas lo vi a usted le he tomado confianza. Y, sin embargo, ¡imagínese usted qué mala soy!, sin embargo, tenía miedo, por otra parte, de que la señora cocinera mayor lo tomara a usted como secretario y me despidiera. Sólo después de quedarme largo rato allí sentada, sola, mientras usted estaba en la oficina, he reflexionado y entiendo que hasta sería excelente que usted se hiciera cargo de mis trabajos, porque usted seguramente sabrá hacerlos mejor. Si usted no quisiera hacer las diligencias en la ciudad, bien podría yo quedarme con ese trabajo. Y después de todo, seguramente sería yo mucho más útil en la cocina, más aún ahora, ya que me he robustecido un poco. –El asunto ya está arreglado –dijo Karl–, yo seré ascensorista y usted seguirá siendo secretaria. Pero con que sólo le insinúe usted sus proyectos a la señora cocinera mayor, revelaré yo también lo demás, todo lo que usted me ha dicho hoy, por más que yo mismo tendría que lamentarlo. Semejante tono excitó tanto a Therese que se arrojó junto al lecho y, gimoteando, hundió la cara en la ropa de la cama. –Pero si no revelaré nada –dijo Karl–, sólo que usted tampoco debe decir nada. Y ahora ya no podía permanecer escondido totalmente bajo la colcha; acarició un poco el brazo de la muchacha; no se le ocurría nada apropiado que pudiera decirle y sólo pensó que era una vida amarga la que allí se llevaba. Por fin ella se tranquilizó, a lo menos tanto que se avergonzó de su llanto; miró a Karl con gratitud, trató de persuadirlo de que durmiera hasta tarde y prometió que, de tener un momento libre, subiría hacia las ocho a despertarlo. –Cierto, tiene usted mucha habilidad para despertar –dijo Karl. –Sí, algunas cosas sé hacerlas –dijo ella; pasó la mano suavemente sobre la colcha de Karl en señal de despedida y se fue corriendo a su cuarto. Al día siguiente pidió Karl con insistencia que le permitieran entrar en funciones inmediatamente, a pesar de que la cocinera mayor deseaba darle franco ese día, para que fuese a visitar la ciudad de Ramsés. Mas Karl declaró abiertamente que no faltarían oportunidades para eso y que ahora lo más importante para él era comenzar a trabajar, pues ya había interrumpido sin provecho otro trabajo, con distinta finalidad, en Europa, y ahora iba a empezar como ascensorista a una edad que seguramente otros muchachos, al menos los más capaces, estarían ya próximos a hacerse cargo, por natural consecuencia, de alguna tarea superior. Le parecía muy bien empezar de ascensorista, pero no estaría mal tampoco, sin duda, que se diese la mayor prisa posible. En las presentes circunstancias no le causaría ningún placer esa visita a la ciudad. Ni siquiera podía resolverse a hacer una diligencia rápida que le pedía Therese. No lo abandonaba la idea de que, si no se aplicaba, llegaría finalmente a lo que habían llegado Delamarche y Robinsón. En la sastrería del hotel le probaron el uniforme de ascensorista, adornado con gran gala de botones y cordones dorados, y sin embargo, se estremeció un poco al ponérselo, pues la chaquetilla, especialmente en los sobacos, era fría, dura y al mismo tiempo húmeda por el sudor de los ascensoristas que la habían usado antes que él. El uniforme, por otra parte, hubo de ser agrandado especialmente para Karl, en el pecho sobre todo, pues ni uno sólo de los diez que allí había le quedaba bien, aunque sólo fuese aproximadamente. Pese al trabajo de costura que se hizo necesario y aunque el sastre parecía muy minucioso –por dos veces volvió al taller el uniforme ya entregado– todo quedó listo en apenas cinco minutos, y Karl abandonó el salón del sastre convertido ya en ascensorista, con pantalones ajustados y una chaquetilla que, a pesar de la firme aseveración contraria del sastre, le quedaba muy estrecha y lo tentaba continuamente a practicar ejercicios de respiración, pues tenía deseos de comprobar si todavía le era posible respirar. Luego se presentó al camarero mayor, a cuyas órdenes quedaría: un hombre esbelto, hermoso, narigudo, que seguramente ya tenía unos cuarenta años. Ni siquiera tuvo tiempo de entablar la menor conversación y lo único que hizo fue llamar, mediante un timbre, a un muchacho ascensorista; era, por casualidad, precisamente el que Karl había visto la víspera. El camarero mayor sólo lo llamaba por su nombre de pila, Giácomo, pero de esa particularidad se enteró Karl sólo más tarde, puesto que a través de la pronunciación inglesa, el nombre quedaba tan desfigurado que era imposible reconocerlo. Ahora bien, ese chico recibió orden de enseñarle a Karl todo lo necesario para el servicio de los ascensores, pero era tan esquivo y se daba tanta prisa que Karl apenas pudo enterarse siquiera de lo poco que en el fondo había que aprender. Seguramente Giácomo estaba disgustado porque debía abandonar el servicio de los ascensores, evidentemente por Karl, para ser colocado como ayudante de camareras; lo cual, de acuerdo con ciertas experiencias que con todo no quiso revelar, le parecía infamante. El hecho de que la relación de un ascensorista con la maquinaria del ascensor consistiera únicamente en ponerla en movimiento mediante la simple presión del botón, fue lo primero que desilusionó a Karl, pues hasta para la reparación de los motores se utilizaba tan exclusivamente a los mecánicos del hotel que por ejemplo Giácomo, a pesar de que su servicio en el ascensor llevaba ya medio año, no había visto con sus propios ojos ni los motores del sótano ni la maquinaria del interior del ascensor; si bien, por lo que decía él expresamente, eso le hubiese gustado mucho. Era, en general, un servicio monótono y, debido a la jornada de doce horas –los turnos se relevaban una vez por día y otra para la noche–, tan abrumador que, según las referencias de Giácomo, resultaba del todo insoportable si no se lograba dormir algunos minutos de pie. Karl no dijo nada, pero comprendió que era precisamente esa habilidad de Giácomo la que le había costado el puesto. A Karl le convenía mucho la circunstancia de que el ascensor que quedaba a su cuidado fuese uno destinado sólo a los pisos últimos, por lo cual él no tendría que habérselas con los más exigentes de entre la gente rica. Ciertamente no podría aprenderse allí tanto como en otra parte y por eso era una circunstancia favorable sólo para comenzar. Ya al cabo de la primera semana se dio cuenta Karl de que estaba perfectamente a la altura del servicio. Los bronces de su ascensor eran los que estaban mejor pulidos, ninguno de los otros treinta ascensores podía compararse en ese punto con el suyo, y acaso habrían quedado más relucientes aún si el muchacho que servía en el mismo ascensor se hubiese aplicado otro tanto, aunque fuese tan sólo en medida aproximada; pero se sentía más bien apoyado en su dejadez por ese ahínco de Karl. Era norteamericano de nacimiento y se llamaba Renell; un muchacho vanidoso, de ojos oscuros y mejillas lisas, un poco ahuecadas. Poseía un elegante traje, y las noches que no le tocaba servicio se apresuraba a ponérselo y a dirigirse, ligeramente perfumado, a la ciudad; de vez en cuando también le rogaba a Karl que lo reemplazase por la noche, alegando que debía ausentarse por asuntos familiares, y poco se preocupaba de que su aspecto contradijese un pretexto semejante. Sin embargo, Karl lo estimaba y veía con gusto que Renell, en tales noches, se estuviese de pie, unos momentos antes de salir, luciendo su hermoso traje, junto al ascensor, se excusase todavía un poco mientras se calzaba los guantes y que luego partiese por el corredor. Por otra parte Karl, al reemplazarlo, sólo quería hacerle un favor que frente a un colega más antiguo le parecía natural al comienzo; mas esto, pensaba, no debía convertirse en una costumbre permanente. Pues, en efecto, aquel eterno subir y bajar en el ascensor era bastante fatigoso, y más aún en las horas vespertinas, ya que en esas horas casi no había interrupción alguna. Bien pronto aprendió Karl a ejecutar también esas reverencias breves y profundas que se exigen de un ascensorista y ya recogía la propina al vuelo. Desaparecía ésta en el bolsillo de su chaleco y nadie hubiera podido decir, guiándose por la expresión de su semblante, si era grande o pequeña. Ante las damas abría la puerta con una leve añadidura de galantería y con un movimiento airoso y elegante entraba lentamente en el ascensor tras ellas que, preocupadas por sus faldas, sombreros y adornos colgadizos, solían subir más vacilantes que los hombres. Durante el viaje se quedaba, puesto que era ésta la forma menos llamativa, pegado a la puerta y dando la espalda a sus pasajeros y sostenía la manija de la puerta del ascensor a fin de empujarla hacia un costado en el momento preciso de la llegada, de una manera súbita y a la vez nada alarmante. Sólo en raras oportunidades le tocaba alguno en el hombro durante el viaje para pedirle una pequeña información cualquiera, y entonces se volvía él rápidamente, como si lo hubiese esperado, y en voz alta daba la respuesta. A menudo, a pesar de los muchos ascensores y especialmente a la hora de terminar las funciones de los teatros o después de la llegada de determinados trenes expresos, producíase tal hacinamiento que, después de haber dejado apenas a los pasajeros en los pisos altos, debía precipitarse ya de nuevo hacia abajo, a fin de recoger a los que allí esperaban. Quedábale también la posibilidad de aumentar la velocidad normal tirando de un cable metálico que atravesaba toda la caja del ascensor, mas ciertamente esto estaba prohibido por el reglamento de los ascensores y se decía, además, que era peligroso. Karl, en efecto, jamás usó ese procedimiento llevando pasajeros; pero una vez que los había depositado arriba y habiendo abajo otros que esperaban, él no se guardaba consideraciones: con movimientos vigorosos, rítmicos, maniobraba con el cable como si fuera un marinero. Sabía por lo demás que así obraban los otros ascensoristas, y él no deseaba perder sus pasajeros cediéndoselos a otros muchachos. Algunos de los huéspedes que se alojaban en el hotel por una temporada, cosa que además era bastante usual, demostraban de vez en cuando, con una sonrisa, que reconocían en Karl a su ascensorista y éste aceptaba esa amabilidad con semblante serio, si bien con agrado. A veces, cuando el movimiento mermaba un poco podía aceptar pequeños encargos especiales también: ir, por ejemplo, a buscar alguna cosa que un huésped del hotel había olvidado en su habitación, al no querer molestarse él mismo en ir hasta allí; y entonces volaba Karl hacia arriba, solo en su ascensor que en tales momentos le resultaba mucho más familiar; entraba en el cuarto ajeno, donde generalmente veía desparramadas sobre los muebles o colgadas de las perchas cosas que nunca había visto, y percibía el olor especial de un jabón de otra persona, de un perfume, de un agua dentífrica, y sin detenerse para nada, regresaba presuroso con el objeto pedido, encontrado las más de las veces a pesar de las indicaciones inexactas. Lamentaba a menudo no poder aceptar encargos de mayor importancia, pues para ello había ordenanzas especiales y mensajeros que hacían sus diligencias en bicicletas y hasta en motocicletas. Sólo para llevar pequeños recados desde las habitaciones hasta los comedores o las salas de juego, podía utilizársele a Karl, si la ocasión le era favorable. Cuando después de la jornada de doce horas regresaba del trabajo, durante tres días a las seis de la tarde y los otros tres a las seis de la mañana, sentíase tan cansado que se dirigía derechamente a la cama, sin preocuparse por nadie. Tenía su cama en el dormitorio común de los chicos ascensoristas; por cierto, la señora cocinera mayor, cuya influencia acaso no era, pese a todo, tan grande como él la creyó aquella noche, habíase esforzado por conseguirle un cuartito propio, y sin duda también lo habría logrado; pero viendo cuántas dificultades le causaba esto y también las veces que la cocinera mayor llamaba por ese asunto al superior de Karl, aquel camarero mayor tan atareado, desistió Karl y persuadió a la cocinera mayor de que verdaderamente renunciaba al cuarto propio alegando que no deseaba él que los otros chicos le envidiasen una ventaja que en verdad no había conseguido por sus propios méritos. Ciertamente no era un dormitorio tranquilo el de los ascensoristas; pues ya que cada uno repartía de manera diversa su tiempo libre de doce horas entre los ratos dedicados a la comida, al sueño, a las diversiones y a alguna ganancia ocasional, en el dormitorio reinaba sin interrupción el mayor movimiento. Algunos dormían cubriéndose con sus colchas hasta las orejas para no oír nada; si no obstante se despertaba a alguno, lanzaba éste gritos tan furiosos por la gritería de los otros, que ya no podían soportarlo tampoco los demás durmientes, por muy dormilones que fuesen. Casi todos los muchachos poseían su pipa; era ésta una manera de abandonarse a una especie de lujo; Karl también había adquirido una y bien pronto comenzó a tomarle gusto. Ahora bien, durante el servicio se prohibía fumar, y el resultado era que, en el dormitorio, todo el que no dormía a pierna suelta, fumaba. Por consiguiente, cada una de las camas quedaba envuelta en su propia humareda y el todo era una bruma general. Era imposible conseguir, a pesar de que en principio la mayoría estaba de acuerdo, que durante la noche quedara encendida la luz de un solo extremo de la habitación. Si esta proposición hubiera logrado imponerse, entonces aquellos que desearan dormir habrían podido hacerlo tranquilamente, al abrigo de la oscuridad que reinaría en una de las mitades de la sala –era una habitación grande con cuarenta camas–; mientras que los otros, en la parte alumbrada, hubieran podido jugar a los dados o a los naipes y entregarse a todas las demás ocupaciones que exigieran luz. Si alguno cuya cama estuviese en la mitad alumbrada de la sala hubiera querido dormir, habría podido acostarse en una de las camas libres de la parte oscura, pues siempre había bastantes camas desocupadas y nadie objetaba nada contra semejante uso pasajero de su cama por otro. Mas la disposición de mantener una única zona iluminada no se observó siquiera una sola noche. Continuamente dábase el caso, por ejemplo, de dos muchachos que, después de haber aprovechado la oscuridad para dormir un poco, sentían deseos de jugar a los naipes en sus camas, sobre una tabla colocada en medio, y naturalmente encendían con ese fin una lámpara eléctrica adecuada, cuya luz punzante sobresaltaba a los durmientes sobre cuyas caras daba directamente. Cierto que todavía se revolcaba y se retorcía uno un poco, mas finalmente no encontraba nada mejor que hacer sino jugar con su vecino, despertado a su vez, una partida bajo la iluminación reciente. Y de nuevo, como era natural, echaban humo todas las pipas. Ciertamente había también algunos que deseaban dormir a toda costa – Karl generalmente estaba entre ellos–, y éstos, en vez de apoyar la cabeza sobre la almohada, la cubrían o la envolvían con la misma; pero cómo podía conservarse el sueño si el vecino más próximo se levantaba, a altas horas de la noche, para dirigirse a la ciudad en busca del placer; si se lavaba ruidosamente, rociándolo todo con agua, en el lavabo que estaba instalado a la cabecera de la propia cama; si no sólo se calzaba las botas con estrépito, sino que además intentaba asentárselas mejor golpeando el suelo con el tacón –casi todos, a pesar de la horma americana de su calzado, gastaban zapatos demasiado estrechos–, si hasta terminaba por alzar finalmente, en busca de algún detalle de su atavío, la almohada del durmiente, debajo de la cual éste, claro es que ya despierto, sólo aguardaba el momento de lanzarse sobre el importuno. Ahora bien, todos ellos eran deportistas, muchachos jóvenes y en su mayor parte fuertes, que no perdían oportunidad alguna que pudiesen aprovechar para sus ejercicios deportivos. Y si durante la noche se incorporaba uno de un salto, despertado de su profundo sueño por un tremendo estrépito, podía estar seguro de encontrar en el suelo, junto a su cama, a dos luchadores; y de pie sobre todas las camas a la redonda, bajo una luz penetrante, a los peritos, en camisa y calzoncillos. Cierta vez, a raíz de una demostración nocturna de boxeo de este tipo, uno de los púgiles fue a caer sobre Karl; éste estaba durmiendo y lo primero que vio al abrir los ojos fue la sangre que al muchacho le salía de la nariz y que se derramaba sobre toda la ropa de la cama antes de que nada pudiera hacerse para evitarlo. A menudo se pasaba Karl las doce horas, casi íntegramente, intentando lograr unas horas de sueño, aunque por otra parte también implicaba para él un atractivo grande el poder participar de las diversiones de los demás; pero continuamente se le figuraba que los otros todos ellos, le llevaban ventaja en la vida, una ventaja que él debía compensar mediante una aplicación mayor en el trabajo, y también con pequeñas renuncias. A pesar de que, por lo tanto, le importaba principalmente dormir en provecho de su trabajo, no se quejaba él de las condiciones que reinaban en el dormitorio, ni ante la cocinera mayor ni ante Therese; pues en primer lugar, considerándolo bien, todos los muchachos sobrellevaban esas condiciones penosamente, sin que jamás se quejaran seriamente; y en segundo lugar, porque consideraba las molestias del dormitorio como una parte inseparable de su tarea de ascensorista, tarea que por lo pronto había recibido con gratitud de manos de la cocinera mayor. Una vez por semana, con motivo del cambio de turno, tenía franco durante veinticuatro horas, y las empleaba, en parte, para hacer una o dos visitas a la cocinera mayor; o, si no, aguardaba el escaso tiempo libre de Therese para estar con ella unos momentos en algún rincón del pasillo y sólo rara vez en su cuarto, para cambiar así unas palabras fugaces. A veces también la acompañaba cuando hacía sus diligencias en la ciudad que debían llevarse a cabo con la mayor premura. Iban entonces casi corriendo, llevándole Karl el bolso, hasta la primera estación del tren subterráneo; el viaje pasaba en un santiamén como si el tren fuese arrastrado sin ofrecer la menor resistencia y apenas adentro ya lo abandonaban, traqueteando escaleras arriba, en lugar de esperar el ascensor, que les resultaba demasiado lento. Aparecían luego las grandes plazas desde las cuales las calles eran irradiadas como veloces rayos estelares, plazas que aportaban una aglomeración en ese tránsito que en línea recta afluía desde todas partes; pero Karl y Therese corrían, muy juntos, a las distintas oficinas, lavaderos, depósitos y comercios, donde había que hacer pedidos o presentar quejas, cosas de bien escasa importancia por cierto, pero que no se podían negociar, sin más, por teléfono. Therese cayó pronto en la cuenta de que la ayuda de Karl no resultaba nada despreciable sino que, por el contrario, aceleraba notablemente una cantidad de cosas. Jamás, cuando él la acompañaba, tenía que quedarse esperando, tal como otras veces le ocurría a menudo, hasta que la gente de los comercios, más que atareada, la atendiese. Él se aproximaba al mostrador y tanto golpeaba con los nudillos que finalmente el procedimiento daba resultado; por encima de murallas humanas lanzaba él sus exclamaciones en ese inglés que aún seguía teniendo ese acento un poco exagerado que se distinguía fácilmente entre cien voces, se acercaba a la gente sin vacilación, por más que se retirasen, arrogantes, al fondo de los más extensos salones de comercio. No lo hacía con arrogancia y justipreciaba toda resistencia, pero se sentía respaldado por una posición segura que le confería derechos: el Hotel Occidental era un cliente que no admitía bromas, y al fin y al cabo, Therese, pese a su experiencia comercial, veíase bastante necesitada de ayuda. –Debería usted venir conmigo siempre –decía a veces, riendo dichosa, al regresar de alguna empresa llevada a cabo con particular éxito. Sólo tres veces durante ese mes y medio de su permanencia en Ramsés se quedó Karl durante un rato prolongado, más de un par de horas, en el cuartito de Therese. Naturalmente, era más pequeño que cualquiera de los cuartos de la cocinera mayor; las cosas que contenía rodeaban en cierto modo sólo la ventana, pero Karl ya apreciaba bastante, por sus experiencias del dormitorio, el valor de un cuarto propio y relativamente tranquilo, y aunque no lo manifestase en forma expresa, Therese notaba, sin embargo, cuánto le gustaba su cuarto. No tenía ella secretos para él; no hubiera sido fácil por otra parte, después de aquella visita de la primera noche, tener todavía secretos ante él. Era hija natural; su padre, capataz de obras, luego de emigrar, las había hecho venir, a la madre y a la hija, desde Pomerania; mas como si con ello hubiese cumplido su deber o como si hubiese esperado a personas distintas y no a esa mujer agotada por el trabajo y a esa niña débil,+que había ido a recoger en el desembarcadero, siguió viaje bien pronto y sin grandes explicaciones hacia Canadá. Ellas se quedaron y no recibieron de él ni una carta ni otra noticia alguna, lo que, por otra parte, no era para asombrarse, pues se hallaban perdidas en los grandes alojamientos colectivos del Este neoyorquino, cosa que excluía toda posibilidad de dar con ellas. Cierta vez Therese se puso a referirle –Karl permanecía a su lado junto a la ventana y miraba a la calle– la muerte de su madre; cómo corrían la madre y ella, cierta noche de invierno –tendría ella a la sazón unos cinco años– por las calles, cada una con su hatillo, en procura de un echadero para pasar la noche; cómo la madre la llevaba primero de la mano –arreciaba un temporal de mucha nieve y no era nada fácil avanzar– hasta que se le entumeció la mano y soltó a Therese, sin volverse siquiera para mirarla; y ella entonces, con grandes esfuerzos, tuvo que sujetarse por sí misma de las faldas de su madre. Therese tropezó a menudo y hasta llegó a caerse, pero la madre seguía adelante como presa de una obsesión, y no se detenía. ¡Y qué nevascas aquéllas, en las largas y rectas calles de Nueva York! Karl aún no había pasado ningún invierno en Nueva York. Si camina uno contra el viento, y éste gira en círculo, entonces no pueden abrirse los ojos ni un instante; y el viento, sin cesar, le frota a uno la cara con nieve, y uno corre, pero sin adelantar nada; es en verdad desesperante. Y con todo, un niño, claro está, aventaja siempre a los adultos, ya que corre por debajo del viento y hasta siente un poco de alegría y placer en todo eso. Y así, aquella vez, Therese no podía comprender del todo a su madre, y estaba físicamente convencida de que, si aquella noche se hubiese conducido con más inteligencia –era todavía una niña muy pequeñita– frente a su madre, ésta no hubiera tenido que sufrir aquella muerte tan miserable. La madre ya llevaba entonces dos días sin trabajar, ya no poseían ni la más ínfima moneda, habían pasado el día a la intemperie y sin probar bocado y en sus hatillos sólo arrastraban unos trapos inservibles que, acaso por superstición, no se atrevían a tirar. Ahora bien, para la mañana siguiente creía la madre que podría obtener una ocupación en una obra en construcción, pero temía –cosa que trató de explicar a Therese durante todo el día– no poder aprovechar esa ocasión favorable, pues se sentía muerta de cansancio ya por la mañana y para espanto de los transeúntes había tosido y arrojado mucha sangre; su único anhelo era llegar a calentarse en alguna parte y descansar. Y precisamente aquella noche resultaba imposible hallar el más insignificante rincón. Allí donde el casero no comenzaba ya por arrojarlas del zaguán, refugio en el que, de todas maneras, hubiera sido posible reponerse algo del temporal, atravesaban corriendo los estrechos y helados pasillos e iban subiendo afanosamente los altos pisos, rodeando las estrechas terrazas de los patios, llamando a las puertas a la buena de Dios, ya sin atreverse a hablarle a nadie, ya rogándole a cada uno de los que encontraban, y una o dos veces hasta llegó la madre a arrodillarse sin aliento, en el peldaño de una escalera soledosa y atraía hacia sí violentamente a Therese que casi se defendía, y la besaba con dolorosa presión de sus labios. Si luego se piensa que eran éstos los últimos besos, no se concibe cómo, aun siendo una pequeña criatura, se ha podido ser tan ciega para no comprenderlo. Algunos de los cuartos por los que pasaban tenían las puertas abiertas para dar salida al aire sofocante y en medio de aquel humo brumoso que, como causado por un incendio, llenaba los cuartos, no surgía sino la figura de alguien que aparecía en el marco de la puerta, demostrando, ya por su muda presencia, ya por una breve palabra, la imposibilidad de un albergue en dicho cuarto. Ahora, a través de esa visión retrospectiva, parecíale a Therese que sólo en las primeras horas la madre había buscado seriamente algún sitio; pues pasada la medianoche probablemente ya no le había dirigido la palabra a nadie, si bien no había cesado de correr, entre pequeñas pausas, hasta la hora del alba y aunque hubiera en aquellas casas, donde jamás se cierran ni las puertas de calle ni las del interior, un movimiento constante y se topara uno con gente a cada paso. Desde luego aquello no era, en verdad, una carrera y la rapidez de su marcha se debía sólo al esfuerzo extremo de que ellas eran capaces, y en realidad sólo pudo haber sido un lento arrastrarse. Therese no podía tampoco precisar si, desde la medianoche hasta las cinco de la madrugada, habían estado en veinte casas o sólo en dos o siquiera en una sola. Los pasillos de esas casas habían sido construidos astutamente de acuerdo con planos adecuados al mejor aprovechamiento del espacio, pero que no tomaban en consideración la necesidad de poder orientarse fácilmente a través de ellos; ¡cuántas veces, sin duda, habían atravesado los mismos pasillos! Por ejemplo Therese recordaba oscuramente que abandonaron el portón de una casa después de haberla recorrido durante una eternidad; pero también le parecía que, una vez en la calle, se volvieron en seguida, precipitándose de nuevo en el interior de la misma casa. Para la niña todo aquello implicaba naturalmente sufrimientos inconcebibles: el verse ya sujetada por la madre, ya asida a ella, arrastrada sin una sola palabra de consuelo; y todo esto no parecía tener entonces más que una sola explicación para su corta inteligencia, y era ésta: la madre pretendía huir de ella. Por eso se aferraba Therese cada vez más –aun cuando la madre la llevaba de una mano, aferrábase ella para mayor seguridad también con la otra– a las faldas de la madre, y sollozaba a intervalos. No quería ella que la abandonaran allí, entre las gentes que subían ruidosamente la escalera delante de ellas, que a su espalda, invisibles todavía, se aproximaban tras un recodo; que reñían en los pasillos ante una de las puertas, empujándose mutuamente al interior de los cuartos. Beodos ambulaban por la casa con su sordo canturrear, y la madre conseguía deslizarse felizmente con Therese a través de grupos de tal gente que iban a cerrarles el paso. Sin duda, a altas horas de la noche, cuando ya no se prestaba atención y ya nadie insistía con rigor absoluto en su derecho, habrían podido meterse siquiera en uno de aquellos dormitorios colectivos, subarrendados por empresarios; ya habían pasado frente a varios, pero Therese no entendía nada de eso y la madre ya no buscaba descanso. Por la mañana, comienzo de un hermoso día de invierno, estaban apoyadas ambas en el muro de una casa, y allí quizá habían dormido un poco, quizá sólo habían estado mirando las cosas fijamente, con los ojos abiertos. Resultó que Therese había perdido su hatillo y la madre quiso zurrarla para castigar así semejante falta de cuidado, mas Therese ni oyó ni sintió golpe alguno. Siguieron luego a través de las calles que se animaban, la madre junto al muro; pasaron por un puente donde la madre iba quitando con la mano la escarcha del pretil y llegaron por fin –entonces Therese lo tomaba como si fuese lo más natural del mundo, hoy en cambio no podía comprenderlo– precisamente a aquella obra en construcción adonde la madre había sido citada para aquella mañana. No le dijo a Therese que esperara ni que se fuera, y Therese veía en ello una orden de esperar, ya que era esto lo que mejor concordaba con sus propios deseos. Sentóse, pues, sobre un montón de ladrillos y se quedó mirando cómo desataba la madre su hatillo, cómo sacaba de él un trapo de color y se aseguraba un pañuelo que había llevado en la cabeza durante toda la noche. Therese estaba demasiado cansada y por eso ni siquiera se le ocurría ayudar a su madre. Sin presentarse previamente en la garita del capataz como era lo acostumbrado, sin preguntar a nadie, subió la madre por una escalera, como si ya supiese qué trabajo le habían adjudicado. A Therese le extrañó todo aquello, pues comúnmente se ocupaba a las ayudantas tan sólo abajo y únicamente para preparar y apagar la cal, para alcanzar los ladrillos y otras tareas sencillas. Creyó por lo tanto que la madre pensaba dedicarse ese día a un trabajo mejor pagado, y mirando hacia arriba medio dormida, le sonreía. La obra aún no era alta, apenas había adelantado en la planta baja aunque las altas vigas de los armazones destinadas a la futura construcción –si bien todavía sin los tirantes de comunicación– se destacaban ya, enhiestas, contra el cielo azul. Allá arriba, la madre eludía hábilmente las dificultades de la marcha entre los albañiles que ponían ladrillo sobre ladrillo y que, cosa inaudita, no le pedían cuentas. Sujetábase cautelosamente, tocándolo apenas, de un tabique de madera, que servía de barandilla, y Therese, en medio de su modorra, miraba asombrada desde abajo esa habilidad, y aun creía recibir de su madre una mirada amable. Pero por entonces la madre, en su marcha, había llegado a una pequeña pila de ladrillos ante la cual concluía la barandilla y probablemente también el camino; mas a ella no le importó, dirigióse derechamente a aquel montón de ladrillos y, pasando sobre él, se precipitó al vacío. Muchos ladrillos rodaron tras ella y finalmente, al cabo de un buen rato, desprendióse en alguna parte una pesada tabla que le cayó encima con gran estrépito. El último recuerdo que guardaba Therese de su madre, era el de haberla visto yacer esparrancada, aun con su falda a cuadros que procedía de Pomerania; el de haber visto cómo la cubría casi totalmente aquella pesada tabla que yacía sobre ella, y cómo se agolpaban las gentes llegadas de todas partes, y cómo arriba, en lo alto de la obra, lanzaba algún hombre una voz iracunda. Habíase hecho tarde cuando Therese concluyó su relato. Había desarrollado la narración minuciosamente, cosa que no solía hacer otras veces, y en los momentos indiferentes sobre todo, así al describir las vigas de los armazones, de las que cada una por sí misma se destacaba enhiesta contra el cielo, había tenido que interrumpirse con lágrimas en los ojos. Ahora, a los diez años de ocurrido el hecho, recordaba ella con toda precisión cada detalle de lo que entonces había sucedido; y ya que la visión que conservaba de la madre en lo alto de la apenas terminada planta baja era el último recuerdo que guardaba de la vida de su madre y no lograba transmitírselo con claridad suficiente a su amigo, quiso volver una vez más sobre el particular después del relato; pero se atascó, hundió la cara en ambas manos y no dijo ni una sola palabra más. Pero también transcurrían horas más alegres en el cuarto de Therese. Ya durante su primera visita vio Karl allí un texto de correspondencia comercial y, accediendo a su pedido, ella se lo prestó. Al mismo tiempo convinieron en que Karl hiciera los ejercicios insertos en el libro y se los presentara a Therese, que ya había estudiado el contenido de ese libro, porque resultaba indispensable para cumplir sus pequeños trabajos. Y ahora permanecía Karl durante noches enteras, con algodón en los oídos, en el dormitorio, sobre su cama, y para no cansarse adoptaba todas las posturas posibles, leía en el texto y garabateaba los ejercicios en un cuadernillo con una estilográfica que le había regalado la cocinera mayor, como premio por haberle preparado en forma muy práctica y con esmerado empeño un gran registro del inventario. Logró sacar provecho de la mayor parte de las molestias que le causaban los otros muchachos, pidiéndoles reiteradamente consejos en cuestiones relativas al idioma inglés, hasta que se cansaron y lo dejaron en paz. A menudo le asombraba que los demás se hubiesen resignado de tal manera a permanecer en su condición actual, sin sentir siquiera su carácter precario –ascensoristas de más de veinte años de edad ya no eran admitidos–, y sin percibir la necesidad de decidirse acerca de su profesión futura, y que, a pesar del ejemplo de Karl, no leían otra cosa que, en el mejor de los casos, cuentos policíacos que, hechos jirones y sucios, se entregaban de cama en cama. Durante los encuentros, corregía luego Therese con minuciosidad excesiva; surgían opiniones que eran objeto de controversias; Karl citaba en calidad de testigo a su gran profesor neoyorquino, pero éste tenía exactamente tan poco valor para Therese como los pareceres gramaticales de los ascensoristas. Ella le quitaba la pluma estilográfica de la mano y tachaba los puntos de cuya imperfección estaba segura; pero en caso de duda, y a pesar de que ninguna autoridad superior a Therese debía ver el ejercicio, volvía Karl a tachar, por pura escrupulosidad, las marcas que había puesto Therese. A veces, por cierto, aparecía la cocinera mayor y ella decidía siempre a favor de Therese, mas esto tampoco probaba nada, ya que Therese era su secretaria. Pero al mismo tiempo su llegada traía la reconciliación general, pues se preparaba el té y se mandaba a buscar pasteles. Karl tenía entonces que contar cosas de Europa, ciertamente entre muchas interrupciones de la cocinera mayor que volvía a preguntar y a asombrarse de nuevo, por lo cual Karl se daba cuenta de cuánto habían cambiado allá las cosas, fundamentalmente, en un lapso relativamente breve, y cuánto se habrían modificado ya las cosas desde su ausencia y cómo iban modificándose continuamente. Haría un mes aproximadamente que Karl se hallaba en Ramsés cuando cierta noche le dijo Renell, al pasar que delante del hotel le había dirigido la palabra un hombre que se llamaba Delamarche, preguntándole por Karl. Claro que Renell no había tenido motivo alguno de callar nada, y de acuerdo con la verdad le había referido que Karl era ascensorista, pero que tenía perspectivas de llegar a ocupar puestos mucho más importantes, debido a la protección que le brindaba la cocinera mayor. Karl se dio cuenta de cuán cautelosamente había sido tratado Renell por Delamarche, pues hasta lo había invitado a cenar esa noche con él. –No tengo la menor relación con Delamarche –dijo Karl–. ¡Y tú cuídate mucho de él! –¿Yo? –preguntó Renell y, estirándose, se fue presuroso. Era el chico más guapo del hotel y entre los demás muchachos circulaba el rumor (sin que se supiera quién lo había originado) de que una señora distinguida, que se alojaba en el hotel ya hacía cierto tiempo, lo había acometido a besos (eso por lo menos) en el ascensor. Él, que conocía ese rumor, encontraba sin duda un encanto muy grande en ver pasar a su lado a aquella dama confiada en cuyo aspecto exterior ni la menor cosa revelaba la posibilidad siquiera de semejante conducta, con sus pasos tranquilos y leves, sus delicados velos y su talle muy ceñido. Vivía ella en el primer piso y el ascensor de Renell no era el suyo; pero desde luego, estando los demás ascensores ocupados, no podía prohibirse a huéspedes de esa categoría el acceso a otro ascensor. Y así sucedía que dicha señora viajaba de vez en cuando en el ascensor de Karl y de Renell y, en efecto, sólo cuando estaba de servicio Renell. Quizá fuera pura casualidad; mas nadie lo creía así, y cuando partía el ascensor con los dos, apoderábase de toda la fila de los ascensoristas cierta inquietud que todos se esforzaban por reprimir y que hasta había provocado cierta vez la intervención de un camarero mayor. Sea cual fuere la causa, ya la dama, ya el rumor, Renell de todas maneras había cambiado, habíase tornado mucho más altivo todavía; abandonaba el trabajo de lustrar los bronces totalmente a Karl –éste ya esperaba una oportunidad para plantear a fondo el asunto–, y en el dormitorio ya no se le veía. Ningún otro se había retirado tan completamente de la comunidad de los ascensoristas, pues por lo general conservaban todos una solidaridad severa, al menos en cuestiones de servicio, y mantenían una organización reconocida por la Dirección del hotel. Karl dejó que todo esto cruzara por su mente, pensó también en Delamarche y, por otra parte, siguió cumpliendo con su servicio, como siempre. Hacia medianoche tuvo una pequeña distracción, pues Therese, que lo sorprendía a menudo con regalitos, le llevó una gran manzana y una tableta de chocolate. Conversaron un rato y las interrupciones producidas por los viajes del ascensor apenas los molestaron. La conversación llegó a tocar también el tema de Delamarche, y Karl cayó en la cuenta de que, en realidad, se había dejado influir por Therese, y si desde hacía algún tiempo creía que aquél era un hombre peligroso, a eso se debía; pues tal, en efecto, le había parecido a Therese, de acuerdo con los relatos de Karl. Pero Karl, en el fondo, creía que era tan sólo un bribón, que había permitido que la desgracia lo perdiera, y con el cual bien podía uno entenderse. Pero Therese le contradijo muy vivamente y mediante largos discursos le exigió a Karl la promesa de que ya nunca hablaría una sola palabra con Delamarche. En lugar de prometérselo instóla Karl repetidas veces a que se fuera a dormir, puesto que hacía mucho ya que había pasado la medianoche, y como ella se negara, la amenazó con que abandonaría el puesto y la conduciría hasta su cuarto. Cuando finalmente la vio dispuesta a irse le dijo: –¿Por qué me causas preocupaciones inútiles, Therese? Por si esto te ayudara a dormir, te prometo gustoso que hablaré con Delamarche sólo si no puedo evitarlo. Luego se produjeron muchos viajes, pues el muchacho del ascensor vecino había sido inutilizado para algún trabajo auxiliar en otra parte y Karl tuvo que atender los dos ascensores. Ya hubo huéspedes que hablaron de desorden y un señor que acompañaba a una dama hasta le tocó a Karl levemente, con un bastón, a fin de que trabajase con mayor prisa, exhortación del todo innecesaria, por otra parte. Si por lo menos los huéspedes, al ver que en uno de los ascensores no había ningún muchacho, se hubiesen acercado en seguida al ascensor de Karl; pero ellos no hacían tal cosa, sino que, bien al contrario, se acercaban al ascensor vecino y allí se quedaban de pie, con la mano sobre la manija; o, si no, lo que era peor aún, entraban ellos mismos en el ascensor, cosa que de acuerdo con el inciso más severo del reglamento de servicio debían evitar los ascensoristas a toda costa. Y así tuvo que correr Karl, en un constante ir y venir que resultaba muy fatigoso, sin que no obstante hubiese obtenido con ello la conciencia de cumplir con rigor su deber. Para colmo, hacia las tres de la mañana un mozo de cuerda, hombre viejo con quien tenía cierta amistad, pretendía que le ayudase en alguna cosa; pero él no podía brindarle de ninguna manera esa ayuda, pues precisamente en aquel momento había huéspedes esperando ante sus dos ascensores y exigía una gran presencia de ánimo tener que decidirse en el acto y dando grandes pasos por uno de los dos grupos. Se sintió feliz, por lo tanto, al volver el otro chico a su puesto y le dirigió unas palabras de reproche por su prolongada ausencia, aunque él probablemente no tuvo ninguna culpa. Después de las cuatro de la madrugada todo fue tranquilizándose un poco; Karl ya necesitaba con urgencia de esa tranquilidad. Se quedó pesadamente apoyado en la balaustrada, junto a su ascensor, se puso a comer despacio la manzana, de la que emanaba, ya al primer mordisco, un fuerte aroma y miró hacia abajo, hacia un pozo de luz que se veía rodeado por las grandes ventanas de las despensas, tras las cuales apenas se llegaba a vislumbrar, entre las sombras, unas masas colgantes de plátanos. EL CASO ROBINSON Y entonces alguien le dio unas palmaditas en el hombro. Karl, pensando, claro está, que se trataba de un huésped, se apresuró a meter en un bolsillo su manzana y corrió hasta el ascensor, dirigiéndole al hombre apenas una mirada. –Buenas noches, señor Rossmann –dijo en ese momento el hombre–; yo soy Robinsón. –¡Pero! ¡Cómo ha cambiado usted! –dijo Karl cabeceando de asombro. –Sí, ahora me va bien –dijo Robinsón contemplándose a sí mismo con una mirada que se deslizó hacia abajo sobre su propia vestimenta, compuesta acaso de prendas bastante finas, pero en tan abigarrada mezcla que el conjunto parecía sencillamente miserable. Lo más llamativo era un chaleco blanco, evidentemente recién estrenado, con cuatro bolsillos pequeños fileteados de negro; Robinsón, por otra parte, trataba de ostentarlo ex profeso hinchando el pecho. –Gasta usted prendas caras –dijo Karl y pensó fugazmente en su sencillo y hermoso traje con el cual él hubiera podido competir hasta con el mismísimo Renell y que aquellos dos malos amigos habían vendido. –Sí –dijo Robinsón–, casi todos los días me compro algo. ¿Qué le parece el chaleco? –Bastante bien –dijo Karl. –No son bolsillos verdaderos; están hechos así sólo para figurar –dijo Robinsón cogiendo la mano de Karl para que éste se convenciera por sí mismo. Pero Karl retrocedió, pues la boca de Robinsón despedía un insoportable olor a aguardiente. –De nuevo bebe usted mucho –dijo Karl, y ya estaba nuevamente junto a la balaustrada. –No –dijo Robinsón–; mucho no. –En desacuerdo con su anterior comentario añadió–: Y, qué más le queda al hombre en este mundo? Un viaje en el ascensor vino a interrumpir la conversación y apenas hubo regresado recibió una llamada telefónica con la orden de ir a buscar al médico del hotel para una señora del séptimo piso que había sufrido un desmayo. Mientras se hallaba en camino para cumplir la orden, esperaba Karl secretamente que Robinsón se marchara entretanto, pues no quería que lo viesen con él y, teniendo presente la advertencia de Therese, no quería tampoco saber nada de Delamarche. Pero Robinsón seguía esperando, con el porte rígido de un beodo completo, y en ese preciso instante pasaba por allí un importante empleado del hotel, de levita negra y sombrero de copa, felizmente sin que Robinsón le mereciera, al parecer, mucha atención. –Rossmann, ¿no quiere usted venir a visitarnos alguna vez? Ahora lo pasamos muy bien –dijo Robinsón mirando a Karl de un modo seductor. –¿Me invita usted o Delamarche? –preguntó Karl. –Delamarche y yo; estamos de acuerdo en ello –dijo Robinsón. –Entonces le digo a usted y le ruego le transmita lo mismo también a Delamarche que nuestra despedida, si es que esto no había quedado en claro ya de por sí, ha sido definitiva. Ustedes dos me han causado más penas que las que nadie me causó nunca. ¿Acaso se han propuesto no dejarme en paz tampoco de ahora en adelante? –Pero si somos sus camaradas –dijo Robinsón, y repugnantes lágrimas de borracho le asomaron a los ojos–. Delamarche le manda decir que desea indemnizarlo de todo lo anterior. Vivimos ahora con Brunelda, una magnífica cantante. Y acto seguido se dispuso a entonar una sonora canción, pero Karl, a tiempo todavía, lo increpó siseando: –Cállese, ¡cállese inmediatamente!, ¿acaso no sabe usted dónde se encuentra? –Rossmann –dijo Robinsón, atemorizado ya en cuanto al canto–, pero si yo, diga usted lo que quiera, soy su compañero. Y ahora que tiene usted aquí un puesto tan excelente, ¿no podría facilitarme algo de dinero? –Pero si usted no hará más que bebérselo otra vez –dijo Karl–; si hasta estoy viendo allí, en su bolsillo, una botella de aguardiente, del que usted seguramente ha bebido durante mi ausencia, pues al comienzo estaba usted todavía, poco más o menos, en sus cabales. –Lo hago sólo para confortarme cuando estoy en camino haciendo alguna diligencia –dijo Robinsón excusándose. –Si ya ni siquiera es mi propósito corregirlo a usted –dijo Karl. –¡Pero el dinero! –dijo Robinsón con los ojos repentinamente rasgados. –Sin duda Delamarche le ha encargado que le llevara dinero. Bien, le daré dinero; pero con la expresa condición de que usted se marche inmediatamente de aquí, y que jamás vuelva a visitarme en esta casa. Si quiere usted comunicarme algo, escríbame: Karl Rossmann, ascensorista, Hotel Occidental, son señas suficientes. Pero aquí, lo repito, no debe usted volver a visitarme. Aquí estoy de servicio y no tengo tiempo para recibir visitas. Bien, pues, ¿quiere usted el dinero con esa condición? –preguntó Karl, y ya introducía la mano en el bolsillo de su chaleco, pues estaba decidido a sacrificar la propina de aquella noche. Robinsón, en respuesta a tal pregunta, sólo asintió meneando la cabeza y respirando con gran dificultad. Karl interpretó el hecho erróneamente y preguntó una vez más: –¿Sí o no? Y entonces Robinsón le hizo comprender por señas que se aproximara y entre contorsiones ya bastante elocuentes susurró: –Rossmann, me siento muy mal. –¡Al diablo! –exclamó Karl escapándosele involuntariamente tales palabras, y con ambas manos lo arrastró hasta la balaustrada. Y ya surgía el chorro y caía de la boca de Robinsón a las profundidades. Desamparado, en las pausas que le dejaba su malestar, se deslizaba hacia Karl ciegamente. –Usted es, en verdad, un buen muchacho –decía luego; o bien–; ya va a terminar, ya –cosa que aún no era cierta ni remotamente, o–: ¡Qué brebaje me habrán echado ahí esos perros! Karl, lleno de inquietud y de asco, ya no aguantaba cerca de él y comenzó a pasearse. En aquel rincón, junto al ascensor quedaba Robinsón, ciertamente un tanto escondido; pero, ¿qué sucedería si no obstante, alguno reparase en él, uno de esos huéspedes nerviosos, ricos, que están en acecho constantemente, ansiosos de poder presentar una queja a algún empleado del hotel que acudiría sin duda corriendo, y que luego, furioso, tomaría venganza contra toda la casa, aprovechando ese motivo; o si pasara uno de esos pesquisantes del hotel que siempre cambian, que nadie conoce excepto la Dirección y cuya presencia se sospecha en cada hombre que uno ve, basta que se le descubra una mirada un tanto examinadora, acaso debida meramente a su miopía? Y allá abajo sólo hacía falta que con ese movimiento propio del restaurante, que no cesaba durante toda la noche, fuese alguien a las despensas, que notase aquella asquerosidad en el pozo de luz y preguntase a Karl por teléfono qué, por el amor Dios, estaba pasando allí arriba. ¿Podía Karl, en tal caso, desconocer a Robinsón? Y si lo hiciese, ¿no se referiría Robinsón, en su tontería y desesperación, y por toda excusa, precisa y exclusivamente a Karl? ¿Y no sería inevitable entonces que lo despidieran en el acto, pues habría sucedido la cosa inaudita de que un ascensorista –el más bajo y más prescindible de la enorme escala de la servidumbre de aquella casa– dejara mancillar el hotel por su amigo, permitiendo que asustara a los huéspedes o que del todo los ahuyentara? ¿Podía tolerarse por más tiempo a un ascensorista que tenía tales amigos, y a quienes, para colmo, permitía que lo visitaran durante las horas de servicio? ¿No parecería a todas luces evidente que un ascensorista de esa laya era un bebedor él mismo o algo peor aún?, pues ¿no sería la suposición más convincente que él, aprovechando los depósitos del hotel, hartaba a sus amigos hasta el punto de que llegasen a hacer cosas como la que ahora había hecho Robinsón en ese mismo hotel donde se mantenía una limpieza rigurosa y pedante? ¿Y por qué había de limitarse tal muchacho a los hurtos de víveres, si las ocasiones para robar eran realmente infinitas, dada la conocida negligencia de los huéspedes, y si estaban a la vista los armarios que quedaban abiertos por todas partes, los valores y preciosidades que se dejaban sobre las mesas, los estuches muy abiertos, las llaves distraídamente arrojadas en cualquier parte? Precisamente veía Karl que a lo lejos, de un salón del sótano en el cual acababa de concluir una función de variedades, comenzaban a subir los huéspedes. Karl se apostó junto a su ascensor y ni siquiera se atrevió a volver la cabeza hacia Robinsón, por temor a lo que allí pudiera presentarse a sus ojos. Pero le tranquilizaba el que no oyese desde aquel lado el menor ruido, ni siquiera un suspiro. Seguía, por cierto, atendiendo a sus huéspedes, subía y bajaba con ellos; mas, no obstante, no podía ocultar del todo su distracción, y en cada viaje hacia abajo preparábase a encontrar alguna sorpresa desagradable. Al fin dispuso nuevamente de unos momentos libres para echar una mirada al lugar donde estaba Robinsón y lo vio muy encogido, acurrucado en su rincón y con la cara apretada contra las rodillas. Tenía muy echado hacia atrás su sombrero redondo y duro. –Pues ahora, váyase usted –dijo Karl en voz baja y con tono resuelto–. Aquí tiene usted el dinero. Si se apresura, podré mostrarle todavía el camino más corto. –No podré irme –dijo Robinsón enjugándose la frente con un diminuto pañuelo–. Aquí moriré. No puede imaginarse usted que mal me siento. Delamarche me lleva a todas partes, a estos lugares finos, pero yo no soporto ese brebaje afeminado; se lo digo a Delamarche todos los días. –Pero, de una vez para siempre, aquí no puede usted quedarse –dijo Karl–; piense usted siquiera dónde se encuentra. Si lo descubren aquí, lo castigarán a usted y yo perderé mi puesto. ¿Es esto lo que usted pretende? –No puedo irme –dijo Robinsón–. Antes me arrojo allá abajo. –Y a través de los balaustres señaló el pozo de luz– Quedándome aquí sentado, todavía puedo soportarlo, pero levantarme, ¡eso sí que no puedo! ¡Si ya lo intenté mientras usted no estaba! –Entonces, bien, iré por un coche y lo llevarán al hospital –dijo Karl sacudiéndole ligeramente las piernas, pues Robinsón amenazaba hundirse a cada instante en una apatía absoluta. Pero apenas oyó Robinsón la palabra hospital, que parecía despertar en él imágenes terribles, se puso a llorar a lágrima viva y tendió las manos hacia Karl, implorando gracia. –Quieto –dijo Karl; le bajó las manos de un revés, corrió hasta el ascensorista a quien él había reemplazado esa noche, le rogó que durante unos momentos le hiciera el mismo favor, y retornó corriendo hasta donde estaba Robinsón. Levantó con todas sus fuerzas al que aún seguía sollozando y le dijo al oído: –Robinsón, si quiere que yo me ocupe de usted, haga entonces un esfuerzo y recorra ahora un pequeñísimo trecho. Lo conduciré, ¿sabe usted?, a mi cama, donde podrá quedarse hasta que se sienta bien. Verá usted qué pronto se repondrá. Quedará usted asombrado. Y ahora sólo le pido que se conduzca razonablemente, pues en los pasillos hay gente por todas partes y mi cama, además, se halla en un dormitorio colectivo. Por poco que llame la atención, ya nada podré hacer por usted. Y tenga los ojos abiertos: no puedo andar llevándolo como a un enfermo moribundo –Sí, sí, voy a hacer lo que usted quiera –dijo Robinsón–, pero usted solo no podrá llevarme. ¿Por qué no va usted a buscar también a Renell? –Renell no está –dijo Karl. –¡Ah, sí!, es verdad –dijo Robinsón–; Renell está con Delamarche. Si son ellos, ellos dos, quienes me han mandado por usted. Ya lo estoy confundiendo todo. Karl aprovechó éste y otros monólogos incomprensibles de Robinsón para ir empujándolo adelante, y así llegaron felizmente hasta un recodo desde donde un pasillo un poco menos iluminado conducía al dormitorio de los ascensoristas. Precisamente venía por el pasillo a todo correr un ascensorista que pasó junto a ellos; por lo demás, hasta ese momento, sólo había tenido encuentros nada peligrosos; pues esa hora, entre las cuatro y las cinco, era la más tranquila, y bien sabía Karl que si no lograba sacar a Robinsón en seguida, a la hora del alba y al comenzar el tráfago del día ya no habría, de ninguna manera, ocasión favorable de hacerlo. En el otro confín del dormitorio se realizaba precisamente una gran pelea o alguna función de otra índole. Se oía un palmoteo rítmico, un pataleo de pies agitados y aclamaciones deportivas. En la mitad de la sala situada cerca de la puerta se veía sobre las camas a muy pocos durmientes imperturbables, los más yacían boca arriba y miraban fijamente al vacío y de vez en cuando saltaba alguno de la cama, vestido o sin vestir, tal como en el momento se encontraba, para cerciorarse de cómo marchaban las cosas en el otro extremo de la sala. Y así pues, Karl, sin que lo notasen llevó a Robinsón, que entretanto se había acostumbrado hasta cierto punto a andar, a la cama de Renell, ya que ésta se encontraba muy cerca de la puerta y felizmente no la ocupaba nadie; mientras que en su propia cama, como bien podía verlo desde lejos, dormía tranquilamente otro muchacho, a quien ni siquiera conocía. Apenas sintió Robinson la cama bajo sí –una de sus piernas bamboleaba todavía fuera del lecho– se quedó dormido. Karl lo cubrió completamente con la colcha, incluso el rostro, y luego se fue creyendo que no tenía por qué preocuparse, puesto que Robinsón sin duda no despertaría hasta las seis y antes de esa hora él ya estaría de vuelta, luego –quizá entonces estaría también Renell para ayudarle– ya encontraría algún medio para quitar de allí a Robinsón. Una inspección del dormitorio realizada por funcionarios superiores producíase sólo en casos extraordinarios –hacía años ya que los ascensoristas habían conseguido la abolición de la inspección general que antes se practicaba–, de manera que tampoco en ese sentido había nada que temer. Al llegar nuevamente junto a su ascensor advirtió Karl que partían hacia arriba, en ese preciso instante, tanto su propio ascensor como el de su vecino. Quedóse esperando, inquieto por ver cómo se explicaba ese asunto. Su ascensor bajó primero y salió de él aquel muchacho que precisamente hacía unos momentos había venido corriendo por el pasillo. –¿Dónde has estado Rossmann? –preguntó–. ¿Por qué te has ido? ¿Y por qué no has dado aviso de que te ibas? –Pero si le dije que me reemplazara por un momento –repuso Karl señalando al muchacho del ascensor vecino que se aproximaba–. Yo también lo he reemplazado a él durante dos horas y cuando más movimiento había. –Perfectamente, perfectamente –dijo el interpelado–, pero eso no es suficiente. ¿Acaso no sabes que por poco que uno se ausente durante el servicio, debe dar aviso, como corresponde, a la oficina del camarero mayor? Para eso tienes ahí el teléfono. Yo te hubiera reemplazado con gusto, pero bien sabes que no es tan fácil. Precisamente esperaban ante los dos ascensores huéspedes nuevos, llegados en el tren rápido de las cuatro y treinta. Y como yo no podía primero hacerme cargo del ascensor tuyo y dejar que esperaran los huéspedes míos, he subido antes con el mío. –¿Y entonces? –preguntó Karl intrigado, ya que los dos muchachos callaban. –Y entonces –dijo el muchacho del ascensor vecino–, entonces pasa precisamente el camarero mayor, ve a la gente de pie, delante de tu ascensor, sin ser atendida, se le revuelve la bilis, llego yo a todo correr, me pregunta dónde te has metido, pero yo no tenía la menor idea pues tú no me dijiste adónde ibas, y entonces habla inmediatamente por teléfono al dormitorio y hace venir a otro muchacho en seguida. –Si hasta te encontré en el pasillo –dijo el reemplazante de Karl. Éste asintió. –Naturalmente –aseguraba el otro muchacho–, le dije en seguida que tú me habías pedido que te reemplazara, pero ¿acaso escucha ése semejantes excusas? Probablemente tú no lo conoces todavía. Y además nos dijo que tienes que ir inmediatamente a la oficina. De manera que es mejor que no te detengas: ve corriendo allí. Tal vez todavía te lo perdone, pues realmente te habías ausentado sólo dos minutos. Dile tranquilamente que me habías pedido que te reemplazara. Pero de que me hayas reemplazado tú a mí, será mejor que no hables, créemelo; a mí nada puede pasarme, puesto que yo tenía permiso, pero no es bueno hablar de una cuestión semejante entremetiéndola en ese asunto con el cual no tiene la menor relación. –Ésta ha sido la primera vez que he abandonado mi puesto –dijo Karl. –Siempre ocurre así, sólo que no lo creen –dijo el muchacho, y corrió hasta su ascensor viendo que se aproximaba gente. El reemplazante de Karl, un muchacho de unos catorce años, que evidentemente sentía compasión por Karl, dijo: –No sería la primera vez que se perdonan cosas semejantes. Generalmente lo trasladan a uno a otros trabajos. Por lo que yo sé, uno solo ha sido despedido por una cuestión como ésta. –Tienes que inventar alguna excusa. No le digas en ningún caso que de pronto te has sentido mal, pues entonces sólo se reiría de ti. Será mejor que le digas que algún huésped te ha mandado a ver a otro huésped con un recado urgente y que ya no sabes quién es el primero de los huéspedes, y que al segundo no has podido encontrarlo. –¡Bah! –dijo Karl–, no ha de ser tan grave. Después de todo lo que había oído, ya no creía en la posibilidad de un desenlace favorable. Pues aunque quedase perdonada esta falta en el servicio, en el dormitorio seguía yaciendo Robinsón que representaba su culpa viviente; y el carácter atrabiliario del camarero mayor era más que probable que no se conformara con una investigación superficial y que, finalmente diera todavía, a pesar de todo, con Robinsón. Sin duda no existía ninguna prohibición expresa según la cual no se podía llevar gente extraña al dormitorio, pero si no regía una prohibición semejante era sólo porque nadie prohibía, por cierto, cosas inimaginables. Cuando Karl entró en la oficina del camarero mayor estaba éste precisamente tomando su desayuno; bebía un sorbo de su café con leche y revisaba luego una lista que, sin lugar a dudas, lo había traído el portero mayor del hotel, que también se hallaba allí presente. Era un hombre grande a quien su uniforme abundante, ricamente adornado – hasta sobre los hombros y descendiendo por los brazos serpenteaban cadenas y cintas doradas–, hacía aparecer más ancho de hombros todavía de lo que ya era por naturaleza. Un bigote negro y lustroso, estirado en puntas distantes, como suelen gastarlo los húngaros, no se movía ni al más rápido movimiento de cabeza. Por otra parte el hombre, por el peso de su ropaje, apenas si podía moverse, con dificultad por regla general, y no estaba de pie sino esparrancado, con las piernas a manera de estacas, a fin de distribuir así exactamente su peso. Karl entró con timidez y de prisa, costumbre que había adquirido en el hotel, pues la lentitud y cautela, que en un particular son señal de cortesía, considerábase pereza en un ascensorista. Por otra parte, no había de notarse ya en el primer momento su culpabilidad. Ciertamente el camarero mayor había dirigido una mirada fugaz hacia la puerta que se abría; pero luego volvieron a ocuparlo en seguida su café y su lectura, y ya no hizo caso de Karl. El portero, en cambio, tal vez porque se sentía molesto por la presencia de Karl, tal vez porque venía con alguna noticia o solicitud secreta, sea como fuese, lo miraba a cada instante, enfadado, con la cabeza rígida, inclinada, para volverse luego nuevamente hacia el camarero mayor, mas no antes de que sus miradas hubiesen encontrado las de Karl, lo que manifiestamente había sido su intención. No obstante creía Karl que al encontrarse ya allí no quedaría bien que abandonara la oficina sin haber recibido antes la orden correspondiente del camarero mayor. Pero éste seguía estudiando la lista y al mismo tiempo comía a intervalos un pedazo de torta, del que de cuando en cuando, sin interrumpir la lectura, sacudía el azúcar. En eso estaba cuando cayó al suelo una hoja de la lista; el portero ni siquiera intentó levantarla; sabía perfectamente que no lo lograría, mas no fue necesario porque en el acto ya estaba Karl entregándole la hoja al camarero mayor, que se la recibió con un ademán como si hubiese levantado vuelo por sí mismo desde el piso hasta su mano. Esa pequeña atención no sirvió de nada, pues tampoco en lo sucesivo suspendió el portero sus enojadas miradas. No obstante, Karl estaba más tranquilo que antes. Ya el hecho de que su asunto pareciera tener tan poca importancia para el camarero mayor podía interpretarse ciertamente como buena señal. Al fin y al cabo esto era lo más natural. Ciertamente un ascensorista no significa nada en absoluto y nada puede permitirse por lo tanto; pero por el mismo hecho de no significar nada no puede tampoco originar ningún mal extraordinario. Al fin y al cabo el mismo camarero mayor había sido ascensorista en su juventud –cosa que seguía siendo un motivo de orgullo para los ascensoristas de la generación actual–, había sido él quien por primera vez había organizado a los ascensoristas y seguramente él también habría abandonado alguna vez su puesto sin permiso, aunque por cierto nadie podría obligarlo a que ahora lo recordase y no se debía menoscabar el hecho de que él, precisamente como antiguo ascensorista, considerara de su deber el mantenimiento del orden en el seno de este gremio, mediante una severidad inexorable en ciertas ocasiones. Pero además confiaba Karl en la marcha del tiempo. De acuerdo con el reloj de la oficina ya eran las cinco y cuarto; Renell podía volver en cualquier momento, hasta era posible que ya estuviese allí; pues, por otra parte, debía haberle llamado la atención que Robinsón no regresara, esto se le ocurría a Karl ahora. Delamarche y Renell no podían haber estado muy lejos del Hotel Occidental, pues de otra manera Robinsón, en el estado miserable en que se hallaba, no habría llegado hasta allí. Ahora bien, encontrando Renell a Robinsón en su cama, cosa que tenía que suceder, ya todo marcharía perfectamente. Pues Renell, práctico como era, sobre todo si iba en ello su propio interés, ya se las arreglaría para alejar a Robinsón del hotel de alguna manera inmediata, cosa que entonces ya resultaría mucho más fácil, puesto que Robinsón se habría repuesto un poco entretanto, y ya que, por otra parte, sería probable que Delamarche esperase delante del hotel a fin de recogerlo. Ahora bien, una vez alejado Robinsón, ya podría Karl enfrentarse con el camarero mayor mucho más tranquilo; por esta vez acaso se salvaría recibiendo sólo una amonestación que, por cierto, podía resultar bien grave. Y luego le pediría consejo a Therese, sobre si convendría que le confesase la verdad a la cocinera mayor –por su parte no veía obstáculo alguno–, y si esto era posible efectivamente, el asunto quedaría olvidado sin mayores perjuicios. Precisamente habíase tranquilizado Karl un poco con tales reflexiones y ya se disponía a hacer, sin llamar la atención, el recuento de la propina recibida esa noche, pues tenía la sensación de que era excepcionalmente abundante, cuando el camarero mayor, pronunciando las palabras: «Haga usted el favor de esperar un instante todavía, Feodor», dejó la lista sobre la mesa, se levantó de un salto elástico e increpó a Karl, gritando de tal manera que éste, en el primer momento, no hizo más que, asustado, mirar fijamente al interior de aquel grande y negro orificio bucal. –Has abandonado tu puesto sin permiso. ¿Sabes lo que esto significa? Pues significa perder el empleo. No quiero conocer tus excusas; guárdate tus mentirosos pretextos; a mí me basta plenamente con el hecho de que no hayas estado. Que una sola vez tolere y perdone yo esto será suficiente para que en lo sucesivo los cuarenta ascensoristas abandonen sus puestos durante las horas de servicio y habrá que verme entonces a mí solo cargar con los cinco mil huéspedes escaleras arriba. Karl no dijo nada. Se le había acercado el portero, el cual daba en ese momento unos tirones de la chaquetilla de Karl que mostraba unas cuantas arrugas; lo hacía sin duda para llamar la atención del camarero mayor, especialmente, sobre ese pequeño desorden del traje de Karl. –¿Acaso te has sentido repentinamente mal? –preguntó con astucia el camarero mayor. Karl le dirigió una mirada escudriñadora y respondió: –No. –¿De manera que ni siquiera te has sentido mal? –gritó el camarero mayor–. Pues si es así habrás inventado alguna mentira verdaderamente grandiosa. ¿Qué excusa tienes? Vamos, desembucha. –Yo no sabía que hubiera que pedir permiso por teléfono –dijo Karl. –¡Oh!, esto es, por cierto, delicioso –dijo el camarero mayor; cogió a Karl de la solapa y así, casi suspendido, se lo llevó frente a un reglamento relativo al servicio de los ascensores que estaba fijado en la pared. El portero también fue tras ellos. –¡Lee aquí! –dijo el camarero mayor señalando cierto artículo. Karl creyó que debía leerlo para sí. –¡En voz alta! –ordenó con tono de mando el camarero mayor. En vez de leer en voz alta, Karl, esperando que con ello aplacaría más fácilmente al camarero mayor, dijo: –Conozco el artículo; he recibido, por supuesto, el reglamento y lo he leído detenidamente; pero precisamente una ordenanza como ésta, que uno nunca tiene ocasión de poner en práctica, suele olvidarse. Ya estoy desempeñando mi puesto desde hace dos meses y jamás he abandonado mi puesto. –Pues entonces lo abandonarás ahora –dijo el camarero mayor. Se acercó a la mesa, levantó de nuevo la lista como si fuese algún trapo sin valor y echó a andar por el cuarto, de aquí para allá, con la frente y las mejillas muy encendidas. –¡Y por un granuja semejante tiene uno que pasar por todo esto! ¡Por semejantes disgustos durante el servicio nocturno! –Espetó tales palabras varias veces–. ¿Sabe usted quién era el que precisamente deseaba subir cuando este individuo había abandonado el ascensor? – dijo dirigiéndose al portero. Y nombró un apellido. Al escucharlo, el portero, que seguramente conocía y sabía apreciar el valor de todos los huéspedes, se estremeció tanto que no pudo menos que dirigir una rápida mirada hacia Karl, como si sólo la existencia de éste pudiese ser realmente una confirmación de que, en efecto, el portador de aquel apellido había tenido que esperar unos instantes, inútilmente, junto a un ascensor cuyo ascensorista se había escapado. –¡Es horroroso! –dijo el portero presa de una inquietud infinita y meneando la cabeza lentamente en dirección a Karl. Éste lo miraba con tristeza y pensaba que ahora tendría que pagar también las consecuencias de la torpeza mental de ese hombre. –Por otra parte ya te conozco yo también –dijo el portero extendiendo su índice grueso, grande, rígido–. Eres el único de los muchachos que no me saluda, que sistemáticamente no me saluda. ¿Qué es lo que te crees tú, en verdad? Cualquiera que pase por la portería tiene el deber de saludarme. En cuanto a los demás porteros, puedes proceder como quieras; pero, por mi parte, exijo que se me salude. Es cierto que a veces me hago el distraído; pero puedes estar bien tranquilo, yo sé siempre, exactamente, quién me saluda y quién no, ¡pedazo de botarate! Se apartó de Karl y en actitud altiva dio unos pasos hacia el camarero mayor; pero éste, en lugar de manifestar su opinión respecto de ese asunto del portero, concluía su desayuno hojeando un diario matutino que acababa de traerle un ordenanza. –Señor portero mayor –dijo Karl queriendo aprovechar la distracción del camarero mayor al menos para dejar en claro el asunto del portero, pues comprendía que si bien no podía perjudicarle gran cosa el reproche del portero, sí podía hacerlo su enemistad–; ciertamente lo saludo a usted. No llevo mucho tiempo todavía en América y vengo de Europa, donde, como todo el mundo sabe, se saluda mucho más de lo necesario. Naturalmente no he podido deshabituarme del todo y hace apenas dos meses trataron de convencerme en Nueva York, donde casualmente tenía yo relaciones con gente del gran mundo, en cada ocasión que se presentaba, de que dejara yo a un lado mi exagerada cortesía. ¡Y siendo así, cómo no habría de saludarlo a usted, precisamente a usted! Todos los días lo he saludado a usted, y varias veces por día. ¡Claro que no cada vez que lo veía, puesto que cien veces al día paso yo frente a usted! –Tú tienes que saludarme siempre, siempre sin excepción, y durante todo el tiempo que hables conmigo tienes que permanecer con la gorra en la mano y tienes que decirme siempre: «señor portero mayor» y no «usted». Y todo esto siempre y siempre. –¿Siempre? –repitió Karl en voz baja y en tono interrogativo; ahora se acordaba, en efecto, de las miradas llenas de rigor y reproche que le había lanzado el portero durante toda su permanencia allí, ya a partir de aquella primera mañana en que, no habiéndose adaptado todavía suficientemente a su condición de subordinado, interrogó a aquel portero, sin más, con cierto exceso de audacia y queriendo saber si por ventura no habían preguntado por él dos hombres y si no habían dejado, quizá, alguna fotografía para él. –Ahora ya ves a dónde lleva una conducta semejante –dijo el portero. Ya estaba otra vez muy cerca de Karl y dijo esto señalando al camarero mayor, que aún se hallaba leyendo, como si aquél fuese el representante de su venganza–. En tu próximo puesto ya sabrás saludar al portero aunque sólo sea el caso en alguna taberna miserable. Karl comprendió que en realidad había perdido su puesto, pues el camarero mayor ya lo había declarado y el portero mayor lo había repetido como si se tratase de un hecho consumado, y tratándose de un simple ascensorista seguramente no sería necesaria la confirmación de su cesantía por parte de la Dirección del hotel. Por cierto, todo esto había podido imaginar, pues al fin y al cabo había cumplido durante esos dos meses lo mejor que había podido y sin duda mejor que muchos otros muchachos. Pero tales cosas por lo visto no se toman en consideración en el momento decisivo, en ninguno de los continentes, ni en Europa ni en América, sino antes bien se toman decisiones según el rapto de furia del primer momento y conforme a la primera sentencia que salga de la boca. Tal vez hubiera sido lo mejor en aquel momento despedirse en seguida y marcharse; la cocinera mayor y Therese quizá estuvieran durmiendo todavía y él podría despedirse de ellas por carta, para ahorrarles así, al menos evitando la despedida personal, la decepción y la tristeza que su conducta les causaría; podría preparar rápidamente su baúl y marcharse en silencio. Pero si en cambio se quedaba aunque fuese un día más, y por cierto le hubiera sentado bien dormir un poco, no podía acontecer sino que su asunto se inflase hasta estallar en un escándalo y sólo podría esperar reproches de todas partes y la escena insoportable del llanto de Therese y quizá de la cocinera mayor, y posiblemente, para rematarlo todo, recibiese algún castigo. Mas por otra parte lo turbaba tener que enfrentarse con dos enemigos y el que cada palabra que él pronunciase fuese objetada e interpretada para mal, si no por uno, seguramente por el otro; quedó, pues, callado disfrutando momentáneamente de la tranquilidad que reinaba en el cuarto ya que el camarero mayor seguía leyendo el diario y el portero mayor ordenaba la lista dispersa sobre la mesa de acuerdo con los números de las páginas, lo que en vista de su miopía evidente le originaba grandes dificultades. Por fin, bostezando, el camarero mayor dejó el diario, dirigió una mirada hacia Karl para cerciorarse de que éste seguía allí, y dando vueltas a la manivela hizo sonar la campanilla del teléfono que estaba sobre la mesa. Dijo varias veces «hola», pero nadie contestaba. –No contesta nadie –le dijo al portero mayor. Éste, que había seguido con especial interés, por lo que le pareció a Karl, esa llamada telefónica, dijo: –Pero si ya son las seis menos cuarto. Ya debe estar despierta sin duda. Insista usted, insista sin temor. En ese momento llegó, sin que mediase otro pedido, la señal telefónica de respuesta. –Habla el camarero mayor Isbary –dijo éste–. Buenos días, señora cocinera mayor. Espero no haberla despertado, ¡por Dios! Pues lo siento muchísimo. Sí, sí; ya son las seis menos cuarto. Pero siento sinceramente haberla asustado. Debería usted desconectar el teléfono mientras duerme. No, no, realmente es imperdonable, más aún si se considera la insignificancia del asunto por el cual quisiera hablarle. Pero claro está, tengo tiempo, seguramente; voy a esperar junto al teléfono, si le parece. –Debe de haber corrido en camisa de dormir a atender el teléfono – dijo el camarero mayor sonriendo al portero mayor, que en el ínterin había permanecido inclinado sobre la caja telefónica, con un enorme interés reflejado en su rostro–. Realmente la he despertado. Por lo general la despierta esa chiquilla que escribe para ella a máquina, y sólo por excepción debe de haberse retrasado hoy. Siento haberle causado ese sobresalto; ya es bastante nerviosa de suyo. –¿Por qué no sigue hablando? –Se ha ido a ver qué ocurre con la muchacha –contestó el camarero mayor acercando el auricular a su oído, pues la campanilla sonaba otra vez–. Ya aparecerá –dijo luego dirigiéndose al teléfono–. No debe usted permitir que cualquier cosa la asuste de esa manera. Usted realmente necesita reponerse, y a fondo. Bueno, pues mi pequeña consulta... hay aquí un ascensorista que se llama... –con un gesto interrogativo se volvió hacia Karl y éste, ya que estaba prestando suma atención, pudo proporcionarle su nombre en seguida–, que se llama, pues, Karl Rossmann. Si mal no recuerdo, demostró usted cierto interés por él; desgraciadamente, él ha pagado muy mal su gentileza: ha abandonado sin previo permiso su puesto, me ha causado con ello disgustos gravísimos, cuyo alcance ni siquiera puede apreciarse todavía, y con tal motivo acabo de despedirlo. Espero que no lo tomará usted trágicamente. ¿Cómo dice? Despedido, sí, despedido. Pero si le he dicho que abandonó su puesto. No, en este caso realmente no puedo transigir, mi querida cocinera mayor. Se trata de mi autoridad; es mucho lo que entra en juego; un muchacho semejante me echa a perder a toda la pandilla. Precisamente tratándose de los ascensoristas hay que andarse con un cuidado del diablo. No, no; en este caso no puedo hacerle ese favor, por más que me empeñe siempre en ser cortés con usted. Pues si a pesar de todo le permitiera permanecer en la casa, aunque sólo fuera para mantener en actividad mi bilis, por usted, sí, por usted, señora cocinera mayor, por usted, él no podrá quedarse. Demuestra usted para con él un interés que no merece en absoluto; y puesto que no sólo lo conozco a él, sino también a usted, sé que esto sólo le acarrearía las más graves decepciones y yo quiero evitárselas a usted a cualquier precio. Lo digo con toda franqueza y a pesar de que ese chico empedernido está aquí presente, a unos pasos delante de mí. Se le despide, pues; no, no, señora cocinera mayor; se le despide totalmente; no, no, no se le trasladará a ningún otro trabajo, es completamente inepto. Por otra parte también acabo de recibir otras quejas acerca de él. El portero mayor, por ejemplo, ¿qué, Feodor?; sí, Feodor se queja de la descortesía e insolencia de este muchacho. ¿Cómo que eso no basta?; pues, querida señora cocinera mayor, reniega usted de su propio carácter por ese chico. No, no debe usted instarme en esa forma. En ese instante inclinóse el portero al oído del camarero mayor susurrándole algo. El camarero mayor lo miró asombrado primero, y luego habló al teléfono con tal velocidad que Karl en un comienzo no pudo entenderlo perfectamente y de puntillas se acercó dos pasos más. –Querida cocinera mayor –oyó–, sinceramente yo no hubiese creído que conociera usted tan mal a la gente. En este momento me entero de algo que concierne a ese angelito de muchacho suyo, y esto le hará cambiar radicalmente la opinión que de él tiene; casi me da pena que sea precisamente yo el que tenga que decírselo. Pues este delicado muchachito, al que usted llama modelo de decencia, no deja pasar ni una sola de las noches libres de servicio sin irse corriendo a la ciudad de la cual sólo regresa por la mañana. Sí, sí, señora cocinera mayor; eso está probado por testigos intachables, sí... ¿Podría usted decirme ahora, acaso, de dónde saca el dinero necesario para tales placeres? ¿Y si es posible que así mantenga alerta la atención indispensable en su servicio? ¿O acaso quiere usted que además le describa en qué cosas anda en la ciudad? Sí, pues; me apresuraré muy especialmente, a fin de verme libre de este muchacho. Y a usted, se lo ruego, que le sirva de escarmiento para que sepa cuánta cautela hay que emplear en el trato con estos mocitos vagabundos llegados de no se sabe dónde. –Pero, señor camarero mayor –exclamó entonces Karl, realmente aliviado por aquel error grande que parecía haberse introducido allí, destinado quizá, antes que cualquier otra cosa, a tornarlo todo, inesperadamente, en su favor–, aquí hay con toda certeza una confusión. Según creo, el señor portero mayor le ha dicho que yo me ausento todas las noches. Pero esto no es cierto en absoluto; al contrario, me quedo todas las noches en el dormitorio; todos los muchachos podrán confirmarlo. Si no duermo, me dedico a estudiar correspondencia comercial; pero en ningún caso me muevo del dormitorio; ni una sola noche lo he hecho. Esto es fácil de probar, sin duda. Por lo visto el señor portero mayor me confunde con algún otro, y ahora ya entiendo también por qué cree que no lo saludo. –¡Te querrás callar inmediatamente! –gritó el portero mayor agitando el puño por algo que a otro hubiera hecho mover un dedo–. ¡Que yo te confunda con algún otro, yo! Pues entonces ya no puedo ser portero mayor, si es que confundo a la gente. Escuche usted eso, señor Isbary, ya no puedo seguir como portero mayor, claro está, puesto que confundo a la gente. Ciertamente en mis treinta años de servicio aún no me ha ocurrido confundir a nadie, cosa que podrán confirmar los centenares de señores camareros mayores que hemos tenido desde entonces, pero en este caso, pillo miserable, quieres que haya comenzado a cometer confusiones. ¡Y contigo, con esa jeta tan llamativa, lisa, que tienes! ¿Qué es lo que se puede confundir en tu caso? Podrías haber ido todas las noches a la ciudad sin que yo te viera y yo confirmo, sin embargo, tan sólo por tu cara, que eres un bribón redomado. –¡Deja, Feodor! –dijo el camarero mayor cuyo diálogo con la cocinera mayor parecía haber quedado interrumpido de pronto–. En primer lugar, no importan tanto sus diversiones nocturnas. Podría ser que antes de que lo despidamos quisiera él provocar todavía algo así como una gran investigación acerca de sus ocupaciones nocturnas. Bien puedo imaginarme que esto le complacería. Si fuera posible se citaría como testigos a los cuarenta ascensoristas en pleno y se les interrogaría; éstos, naturalmente, también lo habrían confundido, todos, de manera que poco a poco se requeriría el testimonio de todo el personal; desde luego, el movimiento del hotel quedaría paralizado un buen rato y si luego, al fin y al cabo, lo echaran a pesar de todo, él al menos se habría divertido en grande mientras tanto. Será, pues, preferible que nos abstengamos. Ya se ha burlado de la cocinera mayor, esa mujer tan buena, y con ello debe bastarnos. No quiero saber nada más; quedas despedido de tu servicio por tu falta disciplinaria. Aquí tienes un vale para la caja; te pagaran tu sueldo hasta el día de hoy. Esto, por otra parte, considerando tu conducta y dicho sea entre nosotros, es sencillamente un regalo y te lo doy sólo por consideración a la señora cocinera mayor. Una llamada telefónica impidió que el camarero mayor firmara el vale acto seguido. –¡Vaya si me dan que hacer esos ascensoristas hoy! –exclamó apenas hubo escuchado las primeras palabras–. ¡Pero si esto es inaudito! – exclamó nuevamente al cabo de unos instantes. Y dejando el teléfono se dirigió al portero del hotel diciendo–: Por favor, Feodor, sujeta un poco a este mocito; todavía tendremos que hablar con él. –Y volviéndose de nuevo hacia el teléfono ordenó–: ¡Sube inmediatamente! Ahora, por lo menos, el portero mayor podía dar rienda suelta a su furia, cosa que no había logrado con las palabras. Sujetó a Karl por la parte superior del brazo, mas de ninguna manera agarrándolo tranquilamente, lo que hubiera podido soportarse, sino que, de vez en cuando, aflojaba su mano para luego apretarla in crescendo cada vez más, y dada su gran fuerza física, parecía que esto no terminaría nunca; por lo demás era tan fuerte que a Karl se le nublaba la vista. Pero no se limitaba a sostenerlo, sino que, como si hubiera recibido la orden de estirarlo al mismo tiempo, le daba de vez en cuando un tirón hacia arriba, sacudiéndolo; y a la vez, en un tono que era a medias interrogativo, le decía reiteradamente al camarero mayor: –Con tal que no lo confunda ahora; con tal que no lo confunda ahora. Para Karl significó una verdadera liberación que entrara en ese momento el jefe de los ascensoristas –un tal Bess, muchacho gordo que vivía resoplando eternamente–, el cual vino a desviar un poco hacia su persona la atención del portero mayor. Karl se sintió tan agotado que apenas saludó, cuando vio con asombro que tras el muchacho se deslizó al interior de la habitación Therese, lívida, desaliñada, con los cabellos medio sueltos. Al instante estuvo junto a él cuchicheando: –¿Lo sabe ya la cocinera mayor? –El camarero mayor se lo ha dicho por teléfono –respondió Karl. –Entonces ya está todo bien; sí, entonces ya está todo bien –dijo rápidamente con gran vivacidad en los ojos. –No –dijo Karl–; si tú no sabes lo que tienen ellos contra mí. Yo tendré que irme. La señora cocinera mayor también ya está convencida de ello. No te quedes aquí, vete arriba, iré luego a despedirme de ti. –Pero, Rossmann, ¿qué se te ocurre? Te quedarás en esta casa el tiempo que te plazca. Si el camarero mayor lo hace todo tal como lo quiere la cocinera mayor, como que está enamorado de ella; esto lo he sabido últimamente. Y siendo así ya puedes estar bien tranquilo –Te lo ruego, Therese, vete ahora. No podré defenderme como es debido si te quedas aquí. Y debo defenderme con mucha precisión, porque me acusan alegando mentiras. Y cuanta más atención pueda yo prestar y cuanto mejor pueda defenderme, mayores serán las esperanzas de que me quede; bueno, pues, Therese... –Por desgracia, obedeciendo a un dolor repentino, no pudo dejar de añadir–: ¡Si me soltara este portero mayor! Ni sabía que fuese enemigo mío. ¡Cómo me aprieta y estruja! «¡Pero cómo estoy diciendo todo esto!», pensó al mismo tiempo; «ninguna mujer podría escuchar tranquilamente tales cosas»; y en efecto, Therese, sin que él pudiera apartarla con la mano libre, se dirigió al portero mayor: –Señor portero mayor, haga usted el favor de soltar a Rossmann inmediatamente. ¿No ve que le causa dolor? Ahora mismo vendrá la señora cocinera mayor en persona y luego ya se verá que están cometiendo una injusticia con él. Suéltelo usted; ¿qué placer puede procurarle el torturarlo? –Y hasta quiso coger la mano del portero mayor. –Es una orden, señoritinga; es una orden –dijo el portero mayor, y con la mano libre atrajo hacia sí, amablemente, a Therese, mientras que con la otra apretaba el brazo de Karl haciendo ya un verdadero esfuerzo, como si no sólo quisiera causarle dolor, sino como si aquel brazo que tenía en su poder debiera servirle para alcanzar alguna meta especial que aún distaba mucho de lograr. Therese necesitó algún tiempo para zafarse del abrazo del portero mayor y precisamente se disponía a intervenir en favor de Karl ante el camarero mayor, que aún seguía escuchando al ceremonioso Bess, cuando, con rápido paso, entró la cocinera mayor. –A Dios gracias –exclamó Therese, y durante un instante no se oyó en el cuarto nada más que estas palabras pronunciadas en alta voz. Inmediatamente el camarero mayor se levantó de un salto, apartando a Bess. –¿Viene, pues, usted misma, señora cocinera mayor? ¿Y por tan poca cosa? Por cierto, ya me lo imaginaba, después de nuestra conversación telefónica y..., sin embargo, no lo hubiera creído. Y pensar que la causa de su protegido va empeorando de momento en momento. Me temo que, en efecto, no voy a despedirlo; pero en cambio tendré que hacerlo detener. Escuche usted misma. –Le hizo señas a Bess para que se aproximara. –Primero quisiera yo cambiar unas palabras con Rossmann –dijo la cocinera mayor sentándose en un sillón, obligada por el camarero mayor. –Karl, acércate, por favor –dijo luego. Karl obedeció o, mejor dicho, fue arrastrado hasta donde ella estaba por el portero mayor. –Pero suéltelo usted –dijo la cocinera mayor, disgustada–; ¡no es ningún temible asesino! El portero mayor lo soltó, en efecto; pero no sin antes apretar una vez más con tanta fuerza que a él mismo se le llenaron los ojos de lágrimas por el esfuerzo que tuvo que realizar. –Karl –dijo la cocinera mayor; asentó tranquilamente sus manos sobre su regazo y miró a Karl inclinando la cabeza (por cierto no parecía esto un interrogatorio)–, ante todo quiero decirte que aún sigo teniendo plena confianza en ti. También el señor camarero mayor es hombre justo; de ello respondo yo. A los dos, en el fondo, nos gustaría que tú te quedaras. –Al decir esto dirigió una mirada fugaz al camarero mayor como si quisiera rogarle que no la interrumpiese. Lo cual, en efecto, no sucedió–. Olvida por tanto lo que hasta ahora pueden haberte dicho. Ante todo: lo que tal vez te haya dicho el señor portero mayor no debes tomarlo muy a pecho. Es ciertamente un hombre excitable, lo que no es extraño si se considera la clase de funciones que desempeña; pero él también tiene mujer e hijos y sabe que no estaría bien martirizar sin motivo a un muchacho que depende enteramente de sí mismo; él sabe que de ello ya se encarga sobradamente todo el mundo. En el cuarto reinaba un silencio profundo. El portero mayor miraba al camarero mayor exigiendo explicaciones, y éste a su vez, meneando la cabeza, miraba a la cocinera mayor. El ascensorista Bess, en forma bastante absurda, reía tras la espalda del camarero mayor. Therese sollozaba para sus adentros, de placer y de pena, y tenía que esforzarse mucho para que nadie la oyese. Y Karl, pese a que aquello sólo podía ser interpretado como mala señal, no miraba a la cocinera mayor, que seguramente requería su mirada, sino fijamente delante de sí, clavados los ojos en el piso. En su brazo el dolor vibraba convulsivamente, ramificándose en todas las direcciones; su camisa estaba pegada a los cardenales y en realidad lo que debía hacer era quitarse la chaqueta para examinar eso. Todo lo que decía la cocinera mayor era, desde luego, muy amable en el fondo; pero por desgracia le parecía que precisamente esa actitud de la cocinera mayor demostraría a las claras que él no era digno de amabilidad alguna, que ya durante dos meses había disfrutado inmerecidamente de la bondad de la cocinera: sí, sí, que no merecía sino caer en las manos del portero mayor. –Y digo esto –continuó la cocinera mayor– para que ahora contestes sin turbación alguna; aunque por otra parte, por lo que creo conocerte, muy probablemente sea eso lo que de todas maneras habrías hecho. –Por favor, ¿puedo ir mientras tanto a buscar al médico? Porque de otro modo el hombre podría desangrarse en el ínterin –entrometióse de pronto, muy cortés pero muy oportuno, el ascensorista Bess. –Ve –dijo el camarero mayor a Bess; éste salió corriendo inmediatamente. Y luego, dirigiéndose a la cocinera mayor–: El asunto es éste: no sin motivo ordené al portero mayor que sujetase a este muchacho; pues abajo en el dormitorio de los ascensoristas ha sido hallado en una de las camas un hombre completamente extraño, borracho hasta más no poder, cuidadosamente tapado. Como es natural lo despertaron y quisieron echarlo de allí. Pero entonces el hombre armó un tremendo alboroto, poniéndose a gritar una y otra vez que el dormitorio le pertenecía a Karl Rossmann, de quien era huésped, y que Rossmann lo había llevado allí y castigaría a cualquiera que se atreviese a tocarlo. Además era necesario, decía, que esperase a Karl Rossmann porque éste, por otra parte, le había prometido dinero y había ido a buscarlo. Repare usted, se lo ruego, en esto, señora cocinera mayor: le había prometido dinero y había ido a buscarlo. Tú también puedes prestar atención, Rossmann –dijo el camarero mayor dirigiéndose también a Karl, quien en ese momento se había vuelto hacia Therese, pues ésta miraba al camarero mayor como fascinada, y al mismo tiempo se apartaba una y otra vez algún mechón de la frente, bien fuera por el ademán mismo, o bien contra su voluntad–, tal vez pueda recordarte yo ciertos compromisos que has contraído. Pues ese hombre ha dicho además que vosotros dos, a tu regreso, haríais una visita nocturna a cierta cantante, cuyo nombre por cierto nadie consiguió entender, puesto que el hombre sólo podía pronunciarlo cantando. Interrumpióse el camarero mayor, pues la cocinera mayor se había puesto visiblemente pálida y se había levantado del sillón empujándolo ligeramente hacia atrás. –Le ahorraré lo demás –dijo el camarero mayor. –No; se lo ruego, no –dijo la cocinera mayor y lo cogió de la mano–, siga usted contando; quiero escucharlo todo, todo; para eso he venido. El portero mayor, adelantándose y golpeándose el pecho ruidosamente en señal de que él lo había comprendido todo desde un comienzo, fue tranquilizado y a la vez rechazado por el camarero mayor: –¡Sí, tenía usted razón, Feodor! –Ya no queda mucho que contar –dijo el camarero mayor–. Usted sabe cómo son estos muchachos; primero se rieron del hombre y luego se trabaron en riña con él, y puesto que allí hay siempre buenos boxeadores a disposición, pues sencillamente lo han derribado a puñetazos y yo ni siquiera he osado preguntarles cuáles y cuántas son las partes de su cuerpo que están sangrando, pues estos muchachos son boxeadores terribles y, naturalmente, ¡tienen juego fácil con un borracho! –¡Ah! –dijo la cocinera mayor, agarró el sillón por el respaldo y se quedó mirando el sitio que acababa de dejar–. ¡Di, pues, te lo ruego, una palabra, Rossmann! –dijo luego. Therese, dejando el sitio donde había estado hasta entonces, corrió junto a la cocinera mayor y la cogió del brazo, cosa que Karl nunca la había visto hacer antes. El camarero mayor estaba de pie tras la cocinera mayor, muy cerca de ella, y pasaba lentamente la mano por el modesto cuellecito de encaje de la cocinera mayor que se había doblado un poco. El portero mayor, apostado junto a Karl, dijo: –¿Para cuándo? –pero con ello sólo quiso disimular un empujón que mientras tanto le propinó a Karl por la espalda. –Es cierto –dijo Karl con menos seguridad de la que hubiera querido, debido a ese golpe– que he llevado a ese hombre al dormitorio. –Nos basta con eso –dijo el portero en nombre de todos. Pero la cocinera mayor, muda, miró primero al camarero mayor y luego a Therese. –No me quedaba más remedio –siguió diciendo Karl–. El hombre es un antiguo camarada mío; no nos habíamos visto durante dos meses y vino aquí a visitarme; pero estaba tan borracho que ya no pudo marcharse solo. El camarero mayor, de pie junto a la cocinera mayor, murmuró como para sí: –De manera que vino a visitarlo y luego estaba tan borracho que ya no podía marcharse. La cocinera mayor dijo algo al oído del camarero mayor, por encima de su propio hombro; pero él parecía oponer reparos con una sonrisa que evidentemente no venía al caso. Therese –Karl sólo la miraba a ella–, del todo desamparada, apretaba su rostro contra la cocinera mayor y ya no quería ver nada. El único que parecía plenamente satisfecho por la declaración de Karl era el portero mayor, que repitió varias veces: –Pero si eso está perfectamente bien; a su compinche de borracheras debe uno ayudarle. –Y mediante miradas y ademanes trataba de inculcar lo que decía a cada uno de los presentes. –De manera que soy culpable –dijo Karl haciendo una pausa como si esperase una palabra amable de parte de sus jueces, una palabra que le diera valor para su próxima defensa; mas esta palabra no fue dicha–. Soy culpable sólo de haber llevado al dormitorio a ese hombre: se llama Robinsón y es irlandés. Todo lo demás, lo que él dijo, lo dijo en su borrachera y no es verdad. –¿De manera que no le has prometido dinero? –preguntó el camarero mayor. –Sí –dijo Karl y lamentó haberlo olvidado; por irreflexión o distracción se había declarado libre de culpa en términos demasiado absolutos–. Le he prometido dinero porque él me lo ha pedido. Pero yo no iba a buscarlo; pensaba darle la propina que había ganado esta noche. –Y por toda prueba sacó el dinero del bolsillo y mostró sobre la palma de la mano las pocas moneditas. –Te enredas cada vez más –dijo el camarero mayor–. Si uno quisiera creerte tendría que olvidar lo que dijiste antes. De manera que primero llevaste al hombre –no creo siquiera que se llame como tú dices, pues desde que Irlanda existe no creo que ningún irlandés se haya llamado Robinsón–, de manera que primero lo llevaste al dormitorio, lo que ya bastaría por sí solo para que volaras de aquí sin más y, primero también, no le habías prometido dinero; pero luego si se te pregunta de sopetón, entonces sí, le has prometido dinero. Pero no estamos jugando aquí a las preguntas y respuestas: queremos escuchar tu justificación. De manera que primero no ibas a buscar dinero para él, sino querías darle tu propina del día; pero luego resulta que todavía llevas ese dinero contigo, de modo que, por lo visto y a pesar de todo, ibas en busca de algún otro dinero, cosa que abona, por otra parte, tu prolongada ausencia. Finalmente, no sería nada extraordinario que fueras a buscar ese dinero para él en tu baúl; pero que lo niegues con toda tenacidad, eso sí es extraordinario, lo mismo que el hecho de que quieras callar constantemente que fuiste tú el que emborrachó a ese hombre, aquí en el hotel y no antes; de ello no cabe la menor duda, puesto que tú mismo has confesado que él había venido solo, pero que solo ya no podía marcharse y él mismo se ha puesto a gritar en el dormitorio que es tu huésped. Por tanto quedan ahora dos cosas inciertas, que tú, si quieres simplificar la cuestión, podrías aclarar contestando directamente; pero que, al fin y al cabo, se podrán establecer igualmente sin tu ayuda: primero, ¿cómo has conseguido acceso a las despensas?; y segundo, ¿cómo has acumulado dinero en una cantidad que te permite regalarlo? «Es imposible defenderse si falta la buena voluntad», díjose Karl y ya dejó de contestar al camarero mayor por más que Therese, probablemente, pudiera sufrir por ello. Sabía que lo que él pudiera decir tendría luego otro aspecto muy distinto; que ya no sería lo que él había querido decir; y que sólo quedaba a la merced de la manera de juzgar las cosas el que se viera en ellas algo bueno o algo malo. –No contesta –dijo la cocinera mayor. –Es lo más razonable –dijo el camarero mayor. –Ya conseguirá inventar algo –dijo el portero mayor acariciándose delicadamente el bigote con aquella mano antes tan cruel. –Quieta –dijo la cocinera mayor a Therese, que comenzaba a sollozar a su lado–; ya lo ves, no contesta. ¿Cómo quieres entonces que haga algo por él? Al fin seré yo la que tenga que darle la razón al señor camarero mayor. Dilo tú, Therese, ¿crees que he descuidado algo, que he dejado de hacer algo por él? ¿Cómo podía saberlo Therese y de qué podía servir ahora que la cocinera mayor, mediante esa pregunta y ese ruego dirigidos públicamente a la muchachita, faltara acaso demasiado a su propia dignidad ante esos dos hombres? –Señora cocinera mayor –dijo Karl cobrando ánimo una vez más, y esto sólo para evitarle a Therese la respuesta, y sin ningún otro fin–, no creo haber sido para usted motivo de vergüenza en ningún caso y después de una investigación minuciosa tendría que verlo así cualquier otra persona también. –Cualquier otra persona –dijo el portero mayor señalando con el dedo al camarero mayor–, esto es una punta contra usted, señor Isbary. –Bien, señora cocinera mayor –dijo éste–, son las seis y media; es ya muy tarde. Pienso que será lo mejor que me deje usted a mí la palabra final en este asunto tratado ya con excesiva indulgencia. Había entrado el pequeño Giácomo y quiso acercarse a Karl; pero, asustado por el silencio general que reinaba, se detuvo esperando. Desde las últimas palabras de Karl la cocinera mayor no le había quitado la mirada de encima, y nada indicaba que siquiera hubiese oído la observación del camarero mayor. Sus ojos se fijaron en Karl y lo miraron de lleno; eran grandes y azules, pero un tanto enturbiados por los años y los muchos afanes. Tal como permanecía allí, de pie, meciendo débilmente el sillón que tenía delante, hubiera podido esperarse perfectamente que al instante dijese: «Pues bien, Karl, si bien lo considero, esta cuestión no está aún lo suficientemente aclarada y exige todavía, como bien lo has dicho, una investigación minuciosa. Y ahora procederemos a efectuarla, estén ellos de acuerdo o no, pues la justicia cuenta ante todo.» Pero en lugar de decir esto, la cocinera mayor, después de una breve pausa que nadie osó interrumpir –sólo el reloj confirmando las palabras del camarero mayor dio las seis y media y, como todo el mundo sabía, al unísono con él todos los relojes del hotel entero; sonaba esto, en el oído y en el presentimiento, como una reiterada contracción de una sola impaciencia general–, dijo: –No, Karl, ¡no, no! No podemos persuadirnos de ello. Las causas justas suelen tener cierto aspecto especial que tu asunto, debo confesarlo, no tiene. Yo tengo derecho a decirlo y debo hacerlo; no puedo menos que confesarlo, pues he sido yo la que se ha presentado aquí inspirada por la mejor buena voluntad para contigo. Ya lo ves, también Therese se calla. (Pero si ella no se callaba, ¡si estaba llorando! ) La cocinera mayor se interrumpió, pues una resolución se apoderó de pronto de ella, y dijo: –Karl, acércate un poco. Cuando hubo llegado hasta ella –inmediatamente se juntaron a sus espaldas, en vivo diálogo el camarero mayor y el portero mayor– lo rodeó con el brazo izquierdo y se dirigió con él y con Therese, que los seguía automáticamente, hasta lo más apartado del cuarto, y allí se paseó varias veces con los dos, de un lado para otro, diciendo: –Es posible, Karl, y tú pareces confiar en ello, pues de otra manera no te comprendería en absoluto, que una investigación te dé la razón en algunas pequeñeces. ¿Por qué no? Quizá realmente saludaras al portero mayor. Hasta lo creo con certeza, pues sé lo que debo pensar del portero mayor; ya lo ves, aun ahora te hablo con absoluta franqueza. Pero insignificantes justificaciones de esa clase no te servirían de nada. El camarero mayor, cuyo conocimiento de los hombres he aprendido a estimar en el transcurso de muchos años y que es el hombre más formal que yo haya conocido, se ha pronunciado claramente al creer en tu culpabilidad; culpabilidad que, por cierto, me parece que no puede ponerse en duda. Acaso sólo obraste irreflexivamente; pero quizá también, ¿quién sabe?, no seas el que yo creía. Y, sin embargo –de algún modo se cortaba a sí misma la palabra y miraba, aunque fugazmente, hacia atrás, donde se hallaban los dos hombres–, sin embargo, me cuesta dejar de creer que, en el fondo, seas un muchacho decente. –¡Pero, señora cocinera mayor! –exhortó el camarero mayor que había captado su mirada. –Ya, ya estaremos –dijo la cocinera mayor, y comenzó a hablarle a Karl con mayor insistencia y rapidez–: Escucha, Karl, tal como considero este asunto, me daré por satisfecha con que el camarero mayor no quiera iniciar investigaciones de ninguna clase; pues, si quisiera hacerlo, debería yo impedírselo en tu propio interés. Que nadie se entere cómo y con qué medios has invitado a ese hombre, el cual, por otra parte, no puede haber sido uno de tus antiguos camaradas, tal como tú alegas; puesto que habías reñido definitivamente cuando te despediste de ellos, y por lo tanto no los invitarías ahora. Puede ser, pues, sólo algún conocido con el cual, en tu ligereza, te has reunido durante la noche en alguna taberna de la ciudad. ¿Cómo, Karl, has podido ocultarme todo esto? Si acaso no has podido soportar las condiciones que reinan en el dormitorio y fue ése el primer motivo, bastante inocente, para tus trasnochadas, ¿por qué entonces no me dijiste ni una palabra? Bien sabes que yo quería conseguirte un cuarto propio y que he desistido de ello tan sólo accediendo a tus ruegos. Ahora parecería que tú preferías el dormitorio general porque allí te sentías menos atado, más libre. Guardabas tu dinero, por cierto, en mi caja de caudales y me traías tus propinas semana tras semana; ¿de dónde, por el amor de Dios, chico, sacabas tú el dinero para tus placeres, y a dónde querías ir a buscar ahora ese dinero para tu amigote? Todas éstas son cosas que naturalmente ni siquiera insinuaría yo, pues en tal caso sería tal vez inevitable una investigación. Por eso debes abandonar el hotel sin falta, y ciertamente lo más pronto posible. Vete derechamente a la pensión Brenner, ya estuviste allí varias veces acompañando a Therese, con esta recomendación. –La cocinera mayor con un lápiz de oro que sacó de su blusa escribió unas líneas en una tarjeta de visita, mas sin interrumpir entretanto su discurso–. Te recibirán gratuitamente y yo te mandaré luego, sin tardanza, tu baúl. Therese, ¡vete corriendo al guardarropa de los ascensoristas y prepara su baúl! Pero Therese seguía sin moverse; pues, tal como había soportado la pena toda, quería vivir también plenamente el aspecto favorable que el asunto de Karl, gracias a la bondad de la cocinera mayor, estaba tomando ya. Alguien abrió un poco la puerta y, sin mostrarse, volvió a cerrarla en seguida. Por lo visto había sido para Giácomo, pues éste se adelantó y dijo: –Rossmann, tengo algo que comunicarte. –En seguida –dijo la cocinera mayor y le metió a Karl, que la había escuchado con la cabeza gacha, la tarjeta de visita en el bolsillo–; guardaré tu dinero por el momento; ya sabes que puedes confiármelo. Por hoy quédate en casa y recapacita sobre tu asunto; mañana, ya que hoy no tengo tiempo y además me he entretenido aquí muchísimo, iré a la casa de Brenner y ya veremos lo que en adelante se podrá hacer por ti. No te abandonaré; esto, de todas maneras, debes saberlo desde ahora. No tienes por qué preocuparte por tu futuro, hazlo más bien por esta última época de tu vida. Luego le dio unas palmaditas en el hombro y se acercó al camarero mayor. Karl levantó la cabeza y siguió con la mirada a aquella señora grande, gallarda, que con paso tranquilo y porte franco se alejaba de él. –Pero, ¿no estás contento –dijo Therese quedándose junto a él– de que todo haya salido tan bien? –¡Oh, sí! –dijo Karl sonriéndole, pero sin entender por qué había de contentarlo tanto el hecho de que lo despidieran por ladrón. Los ojos de Therese irradiaban la alegría más pura, como si a ella le fuese absolutamente indiferente que Karl hubiera perpetrado algún crimen o no, que hubiera sido juzgado con justicia o no, con tal de que se le dejara escapar, cubierto ya de oprobio, ya de honores. Y así procedía nada menos que Therese, esa muchacha que era tan escrupulosa en sus propios asuntos y que resolvía y escudriñaba en sus pensamientos, durante semanas, una palabra no del todo unívoca de la cocinera mayor. Intencionadamente preguntó Karl: ¿Harás mi baúl y lo despacharás en seguida? Contra su propia voluntad tuvo que menear Karl la cabeza de asombro, ¡tan pronto se acomodó Therese a esta pregunta!; y la convicción de que en el baúl había cosas cuyo secreto habría que guardar ante todo el mundo, ni siquiera le permitió mirar a Karl, ni siquiera tenderle la mano. Sólo dijo susurrando: –Naturalmente, Karl, en seguida, en seguida haré el baúl –y ya había salido corriendo. Pero ahora Giácomo ya no podía más y, excitado por su larga espera, exclamó en voz alta: –Rossmann, el hombre está revolcándose en el pasillo y no podemos sacarlo de allí. Querían llevarlo al hospital, pero se resiste y afirma que tú jamás tolerarías que lo llevasen al hospital. Que se tome un automóvil, dice, y se le envíe a su casa, y que tú pagarás el viaje. ¿Quieres? –El hombre tiene confianza en ti –dijo el camarero mayor. Karl se encogió de hombros y puso su dinero, contando las monedas, en la mano de Giácomo. –No tengo más –dijo luego. –Y que te pregunte también si quieres ir con él –siguió preguntando Giácomo, haciendo sonar las monedas. –No, no irá –dijo la cocinera mayor. –Bien, Rossmann –dijo el camarero mayor rápidamente y sin esperar siquiera que Giácomo estuviese afuera–, ya estás despedido. El portero mayor asintió meneando varias veces la cabeza, como si éstas fuesen sus propias palabras que el camarero mayor tan sólo estaba repitiendo. –No puedo pronunciar siquiera en voz alta los motivos de tu expulsión, pues en tal caso tendría que hacerte encarcelar. El portero mayor dirigió a la cocinera mayor una mirada notablemente severa, pues él había comprendido perfectamente que era ella la causa de aquel trato exclusivamente benigno. –Ahora te presentas a Bess, te cambias la ropa, entregas a Bess tu librea y abandonas inmediatamente, pero inmediatamente, la casa. La cocinera mayor cerró los ojos; así quiso tranquilizar a Karl. Al inclinarse en señal de despedida vio Karl fugazmente que el camarero mayor retenía la mano de la cocinera mayor, como en secreto y jugando con ella. El portero mayor acompañó a Karl, con pasos pesados, hasta la puerta, que no le dejó cerrar, sino que, por el contrario, mantuvo abierta para poder gritar en pos de Karl: –¡Dentro de un cuarto de minuto quiero verte pasar junto a mí, por la puerta principal! ¡Recuérdalo! Karl se apresuró cuanto pudo con tal de evitar una molestia al llegar a la puerta principal, pero las cosas transcurrían mucho más lentamente de lo que él deseaba. Primero, a Bess no se le podía encontrar en seguida y además en ese momento, a la hora del desayuno, todo estaba lleno de gente; y luego resultó que algún muchacho había tomado prestados los pantalones viejos de Karl y éste tuvo que examinar las perchas de casi todas las camas antes de encontrar sus pantalones, de manera que bien podían haber pasado unos cinco minutos antes de que Karl llegara a la puerta principal. Precisamente delante de él iba una dama en medio de cuatro señores. Aproximábanse todos a un gran automóvil que los aguardaba y cuya puerta mantenía abierta un lacayo, el cual a la vez extendía en actitud rígida su brazo izquierdo que quedaba libre, horizontalmente, hacia un costado esto ofrecía un aspecto sumamente solemne. Pero Karl en vano había esperado poder salir sin que lo advirtiesen tras aquel grupo distinguido. Ya el portero mayor lo cogía de la mano y entre dos señores, a los que pidió perdón, lo atrajo hacia sí. –Y esto ha sido un cuarto de minuto –dijo mirándolo como si observase un reloj de marcha defectuosa–. Ven aquí –dijo luego, y lo condujo a la portería grande, que Karl por cierto había tenido deseos de visitar alguna vez, hacía mucho ya; pero donde ahora, empujado por el portero, entraba sólo con recelo. Ya estaba junto a la puerta cuando se volvió e intentó empujar a un lado al portero mayor para huir. –No, no; por aquí se entra –dijo el portero mayor haciendo girar a Karl. –Pero si ya estoy separado del servicio –dijo Karl queriendo expresar con ello que ya nadie podía ordenarle nada en el hotel. –Mientras yo te sujete no estás separado –dijo el portero; lo que, ciertamente, era exacto también. Karl, después de todo, no veía tampoco motivo alguno para ofrecerle resistencia al portero. En el fondo, ¿qué podía sucederle todavía? Por otra parte, las paredes de la portería estaban enteramente formadas por gigantescos ventanales a través de los cuales se veía claramente la muchedumbre que, en corrientes encontradas, fluía por el vestíbulo, tal como si estuviese uno en medio de ella. Más aún: en toda la portería no parecía haber rincón alguno donde fuese posible esconderse de las miradas de la gente. Por grande que fuese la prisa que la gente parecía tener –puesto que cada uno seguía su camino con el brazo extendido, la cabeza gacha, los ojos en acecho, con equipajes levantados en vilo–, ninguno de ellos, no obstante, dejaba de echar una mirada a la portería tras cuyos vidrios había siempre anuncios y comunicados, importantes tanto para los huéspedes como para el personal del hotel. Pero además existía también un tránsito directo entre la portería y el vestíbulo, pues frente a dos ventanillas corredizas permanecían sentados dos porteros, ocupados constantemente en dar informes referentes a los más diversos asuntos. Era, en verdad, gente abrumada de trabajo y Karl hubiera afirmado que el portero mayor, tal como él lo conocía, habría buscado algún camino tortuoso a fin de eludir en su carrera aquel puesto. Estos dos informantes –desde afuera no podía uno imaginárselo debidamente– tenían siempre ante sí, en la abertura de su ventanilla, por lo menos diez caras interrogantes. Entre estos diez que cambiaban sin cesar, producíase a menudo una barahúnda de idiomas como si cada uno hubiese sido enviado allí de un país distinto. Preguntaban siempre varios a la vez; además había siempre algunos que conversaban entre sí. Los más iban a buscar o bien a dejar algo en la portería y por eso se veían también, constantemente, manos que en impaciente agitación surgían de la turbamulta. Una vez se presentó uno con un pedido referente a algún diario que imprevistamente se desplegó desde lo alto, cubriendo por un instante todas las caras. Y todo esto, pues, tenían que resistir los dos porteros. No hubiera sido suficiente, para el cumplimiento de su tarea, el mero hablar: estaban parloteando; uno de ellos especialmente, hombre sombrío con barba oscura que rodeaba todo su rostro, daba sus informes sin la menor interrupción. No miraba ni la tabla de la mesa desde donde debía alcanzar cosas constantemente, ni la cara de éste ni de aquel preguntador; sino exclusiva, fijamente al vacío, de seguro a fin de ahorrar y concentrar sus fuerzas. Por otra parte, su barba parecía dificultar un poco la comprensión de sus palabras y Karl, durante el breve rato en que se detuvo junto a él, pudo recoger sólo muy poco de lo dicho; aunque bien podía ser que, pese al acento inglés, estuviera hablando en otras lenguas, a las que precisamente tenía necesidad de recurrir en ese momento. Además, lo confundía a uno el hecho de que los informes se sucedieran sin transición alguna, uno detrás de otro, de manera que a menudo seguía escuchando con la cara muy atenta alguno de los que se informaban, creyendo que aún se trataba de su asunto, para darse cuenta sólo al cabo de unos instantes de que él ya estaba despachado. Había que acostumbrarse también al hecho de que el portero no pidiese jamás que se le repitiera ninguna pregunta, aun cuando en su totalidad resultase comprensible y lo defectuoso de ella sólo residiese en la escasa claridad de la pronunciación. Cierto cabeceo apenas perceptible revelaba entonces que no era su intención responder a esa pregunta y era asunto del interlocutor reconocer su propia falta y formularla mejor. Debido a esta situación, especialmente, se pasaba alguna gente muchísimo tiempo ante la ventanilla. Para auxilio de los porteros, cada uno de ellos tenía a su servicio a un ordenanza que, a la carrera, debía llevar desde un estante de libros y diversos cajones todo lo que el portero necesitara por el momento. Eran éstos los puestos mejor pagados; si bien eran, por otra parte, los más fatigosos que había en el hotel para la gente muy joven. En cierto sentido su condición era mucho peor aún que la de los porteros, pues éstos sólo tenían que pensar y que hablar, mientras que los jóvenes debían pensar y correr simultáneamente. Si alguna vez traían alguna cosa equivocada, el portero, dada su prisa, no podía naturalmente entretenerse dándoles largas explicaciones; antes bien, arrojaba entonces de la mesa de un solo empujón lo que le habían puesto delante. Muy interesante resultó el relevo de los porteros que se efectuó precisamente unos momentos después de entrar Karl. Claro que ese relevo debía realizarse con cierta frecuencia, al menos durante el día; pues era difícil que existiese alguna persona capaz de resistir más de una hora tras aquella ventanilla. Ahora bien, en el momento del relevo sonó una campanilla, y simultáneamente entraron por una puerta lateral los dos porteros a quienes entonces tocaba el turno, cada uno de ellos seguido por su mandadero. Por el momento apostáronse inactivos junto a la ventanilla, contemplando a la gente de afuera durante un breve rato, para establecer en qué estado se encontraba, exactamente, el desarrollo de la contestación de las preguntas. Cuando el momento le pareció apropiado para intervenir, cada uno de ellos golpeó en el hombro al portero a quien había de relevar, y éste, a pesar de que hasta entonces no se había preocupado por nada de lo que ocurría a sus espaldas, comprendió en seguida y desocupó su asiento. Todo esto llevóse a cabo con tal velocidad que la gente de afuera quedó sorprendida y retrocedió un poco por el susto que le causaba esa cara nueva que, de pronto, surgía ante ellos. Los dos hombres relevados estiraron sus miembros y luego en dos lavabos preparados echaron agua sobre sus cabezas ardientes. En cambio, los mandaderos relevados aún no podían estirarse, puesto que durante un rato siguieron ocupados todavía en levantar y volver a su sitio los objetos arrojados al suelo durante sus horas de servicio. Todas estas impresiones las recogió Karl en pocos instantes, mediante una atención tensísima, y luego, con un leve dolor de cabeza, siguió en silencio al portero mayor, que lo condujo más adentro. Evidentemente el portero mayor había observado la fuerte impresión que esa manera de despachar informaciones había causado a Karl y, dando un repentino tirón de la mano de éste, dijo: –Ya lo ves, así se trabaja aquí. Por cierto Karl no había estado haraganeando en ese hotel, pero un trabajo semejante, ni siquiera se lo habría imaginado; y olvidando casi por completo que el portero mayor era su gran enemigo, levantó los ojos, lo miró a la cara y, mudo y pleno de convicción, asintió con la cabeza. Pero parecía que el portero mayor interpretaba ya esto como una estimación de los porteros que excedía las medidas de lo justo, y acaso como una descortesía frente a su propia persona, pues como si se hubiese burlado de Karl, y sin preocuparse de que pudieran oírlo, exclamó –Claro que éste es el trabajo más estúpido de todo el hotel; habiendo escuchado eso durante una hora, ya conoce uno sobre poco más o menos todas las preguntas que se hacen, y a las otras no es necesario responder. $i no hubieras sido insolente y mal educado, si no hubieras mentido, ni bebido, ni robado, entonces tal vez habría yo podido emplearte junto a una de estas ventanas, pues para ello me sirven sólo y exclusivamente las cabezas obtusas. Karl pasó por alto las injurias en cuanto a él se referían: tanto le indignaba el hecho de que aquel trabajo tan honrado y tan oneroso de los porteros fuese escarnecido en vez de ser estimado; y escarnecido además por un hombre que, si se hubiese atrevido a sentarse una sola vez ante una ventanilla semejante seguramente habría tenido que retirarse a los pocos minutos, acompañado de las risas de todos los circunstantes. –Déjeme usted –dijo Karl; su curiosidad en lo concerniente a la portería había quedado sobradamente satisfecha–; ¡yo no quiero tener que ver nada más con usted! –Eso no es suficiente para marcharse –dijo el portero mayor, y apretó tanto los brazos de Karl que éste ni siquiera podía moverlos; y así se lo llevó, levantándolo casi, hasta el otro extremo de la portería. ¿No veía la gente desde afuera ese acto de violencia que estaba cometiendo el portero mayor? O bien si lo veían, ¿cómo lo tomaban, cómo lo entendían para que ninguno de ellos se escandalizase, ni siquiera golpease en el vidrio para hacerle comprender al portero mayor que se le estaba observando y que él no podía proceder a su antojo con Karl? Pronto, sin embargo, ya no le quedó a Karl ninguna esperanza de recibir auxilio desde el vestíbulo, pues el portero mayor tiró de un cordón y sobre los vidrios de la mitad de la portería se juntaron como en un vuelo, y hasta el último borde en lo alto, negros cortinajes. Por cierto había gente también en esta parte de la portería, pero todos ellos dedicados de lleno a sus tareas, y no teniendo ni ojos ni oídos sino para lo que se relacionaba con su trabajo. Además ellos dependían absolutamente del portero mayor y, en lugar de ayudar a Karl, más bien hubieran procurado ayudar a ocultar todo lo que se le ocurriera hacer al portero mayor, fuese lo que fuese. Había allí, por ejemplo, seis porteros frente a seis teléfonos. Podía advertirse al instante que allí todo estaba distribuido de manera que uno solamente recibiera las conversaciones mientras que su vecino daba curso, telefónicamente, a los pedidos anotados en los registros que había recogido el primero. Tratábase de esos teléfonos novísimos para los que no se necesitaba ninguna casilla telefónica, pues la llamada de la campanilla no era más fuerte que un zumbido: podía hablarse al micrófono del teléfono en tono susurrante y, sin embargo, surgían las palabras con voz de trueno en su lugar de destino, merced a los amplificadores eléctricos especiales. Por eso apenas se oía a los tres locutores frente a sus teléfonos y se hubiera podido creer que, murmurando, observaban algún proceso que se cumplía dentro del aparato, mientras que los otros tres, como aturdidos por el sonido que los acometía y que, por otra parte, nadie más que ellos podía oír, dejaban colgar las cabezas sobre el papel que, de acuerdo con su tarea, debían llenar. Nuevamente en este caso también, junto a cada uno de los tres locutores había, de pie, un muchacho para los trabajos auxiliares; esos tres muchachos no hacían otra cosa que inclinar, primero, la cabeza hacia sus jefes escuchando con suma atención, para buscar luego con mucha prisa, como si los hubieran pinchado, en gigantescos libros amarillos –el ruido de las revueltas masas de esas hojas excedía en mucho cualquier ruido de los teléfonos– los números telefónicos, y así alternativamente. Karl, en efecto, no pudo resistirse a observar todo eso muy detenidamente, a pesar de que el portero mayor, habiéndose sentado, lo mantenía cogido delante de sí, en una especie de abrazo atenaceante. –Es mi deber –dijo el portero mayor, y sacudía a Karl como si sólo quisiera lograr que volviese hacia él la cara– reparar en nombre de la dirección del hotel, al menos en parte, lo que el camarero mayor ha descuidado, sean cuales fuesen las causas que para ello haya podido tener. En esta forma sustituye aquí siempre cada cual a su prójimo. Sin ello un movimiento tan grande sería inimaginable. Querrás decir, tal vez, que yo no soy tu superior inmediato; bien, tanto mejor hecho de mi parte que tome yo a mi cargo este asunto que de otra manera quedaría abandonado. Por lo demás, en mi calidad de portero mayor soy en cierto sentido el superior de todos, puesto que a mi cuidado están todas las puertas del hotel: esta puerta principal, por lo tanto, las tres del medio y las diez puertas laterales, y ni qué hablar de las innumerables portezuelas ni de las salidas sin puertas. Es natural que deban obedecerme, en absoluto, todos los equipos de servicio que entran en cuestión. Frente a estos grandes honores tengo, naturalmente, también la obligación ante la Dirección del hotel de no dejar salir a nadie que resultara sospechoso por cualquier causa. Y precisamente tú, puesto que así se me antoja, no sólo me pareces sospechoso, sino hasta muy sospechoso. Y en la alegría que todo esto le causaba levantó las manos y dejólas caer con fuerza; eso sonaba y dolía. –Es posible –agregó divirtiéndose como un rey– que por otra salida hubieras podido marcharte inadvertidamente; pues, como es natural, tú no valías la pena de que yo emitiese instrucciones especiales. Pero, ya que estás aquí, quiero gozarme contigo. Por lo demás no he dudado de que acudirías a esta cita que nos dimos en la puerta principal, pues es regla que el porfiado y el desobediente cese en sus vicios precisamente allí donde esto le resulta perjudicial y en el momento menos propicio. Sin duda podrás todavía observar esto en tu propia persona con bastante frecuencia. –No crea usted –dijo Karl respirando ese olor curiosamente húmedo, mohoso, que emanaba el portero mayor y que él sólo notaba ahora permaneciendo tanto tiempo en su proximidad–, no crea usted que me hallo completamente a su merced; yo puedo gritar. –Y yo puedo taparte la boca –dijo el portero mayor con la misma seguridad y rapidez con que seguramente pensaba ejecutar lo dicho en caso necesario–. ¿Y acaso crees realmente que, si entraran por tu causa, se encontraría alguien que te diese la razón frente a mí, el portero mayor? Reconocerás, por lo tanto seguramente, lo absurdo de tus esperanzas. Cuando todavía llevabas el uniforme, ¿sabes?, tenías aún, en efecto, cierta apariencia estimable, pero con ese traje, ¡que realmente es admisible sólo en Europa!... –Y lo zarandeaba tirando de los más diversos puntos del traje; traje que ahora, por cierto, a pesar de que sólo hacía cinco meses había estado casi nuevo, ya estaba raído, arrugado, pero sobre todo manchado, y esto se debía principalmente a la falta de consideración de los ascensoristas que, cada día, a fin de mantener brillante y sin polvo el piso de la sala, en observación de la orden general, no efectuaban, por pura haraganería, una limpieza verdadera, sino que salpicaban el piso con algún aceite y rociaban así al mismo tiempo, miserablemente, toda la ropa que colgaba de las perchas. Ahora bien, podía uno guardar su ropa donde quisiera, siempre se daba el caso de alguno que precisamente no tenía a mano su propia ropa y en cambio encontraba con facilidad la ajena aunque estuviese escondida, y entonces se la llevaba, sin más, prestada. Y quizá, por coincidencia, era el muchacho que ese mismo día tenía a su cargo la limpieza de la sala y entonces no sólo rociaba la ropa con el aceite: en tal caso la empapaba completamente desde arriba hasta abajo. Sólo Renell había guardado su precioso traje en algún lugar secreto, del cual, seguramente, nadie lo había sacado nunca; claro que, por otra parte, nadie se llevaba prestada la ropa ajena ni por malicia ni por mezquindad, sino que la tomaba allí donde la encontraba, debido meramente a su prisa y dejadez. Pero aun el traje de Renell ostentaba en plena espalda una rojiza y circular mancha de aceite; de modo que, en la ciudad, un conocedor hubiera podido establecer precisamente por esa mancha que aquel elegante joven era ascensorista. Y al recordar todo esto díjose Karl que él también había sufrido bastante como ascensorista, y que, sin embargo, todo había sido en vano, pues ahora, según veía, ese servicio de ascensorista no había sido, tal como él esperara, un escalón previo para llegar luego a un puesto mejor; antes bien, había sido empujado ahora más abajo todavía; hasta se había aproximado bastante a la cárcel. Y para colmo, ahora todavía lo sujetaba ese portero mayor, que seguramente estaba pensando en cómo podría abochornar a Karl aún más. Y olvidando por completo que el portero mayor no era, en absoluto, un hombre que se dejara persuadir, Karl, golpeándose varias veces en la frente con la mano que en ese momento tenía libre, exclamó: –¡Y aunque realmente no le haya saludado a usted, cómo es posible que un hombre adulto se vuelva tan vengativo por la omisión de un simple saludo! –No soy vengativo –dijo el portero mayor–, sólo quiero registrar tus bolsillos. Estoy por cierto convencido de que no encontraré nada, pues seguramente habrás tenido buen cuidado de que tu amigo se llevase las cosas poco a poco y cada día algo. ¡Pero es indispensable que se te registre! –metió la mano en uno de los bolsillos de Karl con tal fuerza que reventaron las costuras de los costados–. Aquí, por lo pronto, no hay nada –dijo y examinó minuciosamente en su mano el contenido del bolsillo: un almanaque de propaganda del hotel, una hoja con un ejercicio de correspondencia comercial, algunos botones de chaqueta y de pantalón, la tarjeta de visita de la cocinera mayor, un pulidor de uñas que una vez le había arrojado un huésped al hacer los baúles, un viejo espejito de bolsillo que cierta vez le regaló Renell en recompensa de quizá diez reemplazos en el servicio y algunas pequeñeces más–. Aquí no hay nada, por lo visto –repitió el portero mayor arrojando todo debajo del banco, como si se sobreentendiese que toda la propiedad de Karl, por cuanto no era robada, debía ir a parar debajo del banco. «Ahora sí; basta ya», díjose Karl –su cara debía de estar ardiendo, roja como el fuego–, y cuando el portero mayor, abandonándose a su avidez y perdiendo así toda cautela, hurgaba en el segundo bolsillo de Karl, éste se libró instantáneamente de las mangas, empujó a uno de los porteros contra su aparato telefónico con bastante fuerza, pues no pudo dominarse en el primer salto que dio, atravesó corriendo el aire sofocante hasta llegar a la puerta, en realidad más despacio de lo que había sido su propósito, y felizmente se halló afuera antes de que el portero mayor, con su pesado abrigo, hubiese podido incorporarse siquiera. La organización de vigilancia, por lo visto, no debía de ser tan ejemplar, pues ciertamente sonaron algunas campanillas, pero ¡sabe Dios para qué fines! En el zaguán de la puerta de salida había, es cierto, tal cantidad de empleados del hotel que marchaban de un lado para otro entrecruzando sus pasos que casi se podía pensar que, sin llamar la atención, se disponían ellos a impedirle la salida, pues no se podía descubrir ningún otro sentido en aquel constante ir y venir. De todas maneras, Karl llegó pronto al aire libre, pero aún tuvo que seguir andando a lo largo de la acera del hotel, pues no era posible llegarse hasta la calzada, ya que una hilera ininterrumpida de automóviles pasaba como a empellones delante de la puerta principal. Esos automóviles, para llegar lo antes posible ante los dueños que los aguardaban, casi se habían encajado, por así decirlo, uno dentro de otro y cada uno era empujado por el que lo seguía. Peatones que llevaban demasiada prisa por llegar a la calzada atravesaban por cierto, de vez en cuando, alguno de los automóviles, abriendo y cerrando sus portezuelas como si se tratase de un pasaje público; y les daba completamente lo mismo que en el automóvil estuviese sólo el chofer y la servidumbre, o bien la gente más distinguida. Pero una conducta semejante parecióle a Karl exagerada de cualquier manera, y seguramente había que conocer al dedillo condiciones y costumbres para atreverse a tanto; cuán fácilmente podía él caer en un automóvil cuyos ocupantes lo tomaran a mal, lo echaran y provocaran un escándalo; y nada había que él pudiera temer más, siendo un empleado fugitivo del hotel, sospechoso, en mangas de camisa. Al fin y al cabo aquella hilera de los automóviles no podía continuar así por toda la eternidad y además lo menos sospechoso, en verdad, era seguir andando a lo largo del hotel. En efecto, llegó Karl por fin a un punto donde, si bien no terminaba la hilera de los automóviles, a lo menos doblada hacia la calzada, aflojándose un poco. Cuando quiso escabullirse en el tránsito de la arteria, donde seguramente se movían en libertad personas acaso mucho más sospechosas aún que él, oyó que lo llamaban por su nombre desde algún sitio bien cercano. Se volvió y vio a dos ascensoristas a quienes conocía mucho que se esforzaban tremendamente por hacer salir del vano de una puerta baja y pequeña, que semejaba la entrada de un mausoleo, una camilla sobre la cual, según ahora pudo comprobar Karl, yacía Robinsón con múltiples vendajes en torno de la cabeza y alrededor de la cara y los brazos. Era repelente ver cómo se llevaba los brazos a los ojos para secarse con el vendaje las lágrimas que vertía, ya de dolor, ya por alguna otra pena, o bien por la alegría que el volver a encontrar a Karl le causaba. –Rossmann –exclamó en tono de reproche–, ¿por qué me haces esperar tanto? Desde hace una hora lo único que hago es resistirme a que me trasladen de aquí antes de que tú vengas. Estos tipos –y le propinó a uno de los ascensoristas un coscorrón, como si los vendajes lo protegieran contra golpes– son, pues, unos verdaderos diablos. ¡Ay!, Rossmann, me ha salido cara esta visita que te he hecho. –Pero, ¿qué te hicieron? –dijo Karl, y se aproximó a la camilla que los dos ascensoristas, a fin de descansar, depositaron, riendo, en el suelo. –Todavía lo preguntas –suspiró Robinsón– viendo mi aspecto. Imagínate; lo más probable es que me hayan mutilado y que quede inválido para toda mi vida. Siento unos dolores horribles desde aquí hasta ahí. –Señaló primero la cabeza y luego los dedos de los pies–. Desearía que hubieras visto cómo sangraba yo por la nariz. Mi chaleco está del todo echado a perder; ya ni siquiera me lo llevo; mis pantalones están hechos trizas, estoy en calzoncillos. –Levantó ligeramente la colcha para invitar a Karl a que mirara debajo–. ¿Qué será de mí ahora? Tendré que guardar cama durante algunos meses por lo menos, y, quiero decírtelo desde ahora, no tengo a nadie más que a ti para que me cuide; bien sabes tú que Delamarche es demasiado impaciente. ¡Rossmann, Rossmanncito ! Y Robinsón extendió la mano hacia Karl, el cual retrocedió un poco, para conquistarlo así, acariciándolo. –¡Por qué habré venido a visitarte! –repitió varias veces, a fin de que Karl no pudiese olvidar la parte de culpa que a él le tocaba en su desgracia... Ahora bien, Karl reconoció en seguida que los quejidos de Robinsón no eran originados por sus heridas, sino por la tremenda modorra de su borrachera, ya que lo habían despertado no bien se quedó dormido en un estado de completa embriaguez y, para sorpresa, fue desafiado y derribado en cruenta lucha; ya no podía orientarse para nada en el mundo. La insignificancia de las heridas quedaba patente en aquellos vendajes informes, compuestos por trapos viejos, en que los ascensoristas lo habían envuelto con evidente intención de divertirse. Y además, aquellos dos ascensoristas, uno en cada punta de la camilla, reventaban de risa a cada rato. Ahora bien, ése no era sitio para volver a Robinsón a sus cabales pues los transeúntes pasaban por allí llevándose todo por delante, sin preocuparse por el grupo de la camilla. A menudo saltaban algunos, verdaderos atletas, por encima de Robinsón, y el chofer pagado con el dinero de Karl clamaba: –Vamos, vamos. Los ascensoristas levantaron la camilla empeñando el resto de sus fuerzas; Robinsón cogió la mano de Karl y en tono zalamero dijo: –Anda, ven, pues. ¿Y acaso Karl, considerando su actual aspecto, no estaría mejor que en ninguna otra parte allí, al abrigo de las sombras del automóvil? Y así, pues, se sentó junto a Robinsón y éste apoyó en él su cabeza. Los ascensoristas, que aún estaban allí, le estrecharon cordialmente la mano a través de la ventanilla del coche, pues él había sido su colega; y el automóvil arrancó e hizo un pronunciado viraje hacia la carretera. Parecíale inevitable que ocurriese un desastre; pero en seguida el tránsito, que lo envolvía todo, acogió también en su seno, tranquilamente, a aquel automóvil en su viaje rectilíneo. UN ASILO Debía de ser seguramente una apartada calle de suburbio aquella en la que el automóvil se detuvo, pues en torno reinaba tranquilidad y en el borde de la acera había niños que jugaban en cuclillas. Un hombre con un montón de ropa vieja sobre los hombros lanzaba sus pregones a voz en cuello, atento a las ventanas de las casas. Karl, por su cansancio, se sintió molesto al descender del automóvil, al pisar el asfalto bañado por el calor y la claridad del sol matinal. –¿Vives aquí realmente? –exclamó, dirigiéndose hacia el interior del automóvil. Robinsón, que durante todo el viaje había dormido pacíficamente, farfulló alguna afirmación indefinida y pareció esperar que Karl lo levantara y le ayudara a descender del vehículo. –Entonces, ya no tengo nada que hacer aquí. Que sigas bien –dijo Karl, y se dispuso a echar a andar cuesta abajo por aquella calle que descendía en ligero declive. –Pero, Karl, ¿cómo se te ocurre? –exclamó Robinsón, y tan alarmado estaba ya que se le vio de pie en el coche, bastante erguido, aunque con las rodillas un poco trémulas todavía. –Sí, tengo que irme, pues –dijo Karl habiendo observado la rápida mejoría de Robinsón. –¿En mangas de camisa? –preguntó éste. –Ya sabré ganarme una chaqueta –respondió Karl; miró a Robinsón moviendo la cabeza en señal de confianza y de optimismo, saludó levantando la mano y se hubiera marchado realmente si entonces no hubiese exclamado el chofer: –¡Un poquito de paciencia todavía, señor! Resultó –circunstancia fastidiosa– que el chofer pretendía un pago suplementario, pues la espera delante del hotel aún no estaba abonada. –Y claro –exclamó desde el automóvil Robinsón en confirmación de lo justificado de esa pretensión–; he tenido que esperarte allí tanto tiempo... Tendrás que darle algo más. –Por supuesto –dijo el chofer. –Pues, siempre que tenga algo –dijo Karl metiéndose las manos en los bolsillos del pantalón, a pesar de que sabía que era inútil. –Sólo puedo exigírselo a usted –dijo el chofer apostándose allí, esparrancado–. A este hombre enfermo no puedo pedirle nada. Desde la puerta de la casa aproximóse un muchacho joven, de nariz carcomida, que se puso a escuchar a unos pasos de distancia. Precisamente un agente de policía recorría en ese momento esa calle; le llamó la atención el hombre en manga de camisa y se detuvo con la cara gacha. Robinsón, quien también había advertido la presencia del agente de policía, cometió la tontería de gritarle desde la otra ventanilla: –¡No es nada, no es nada! –como si a un agente de policía se le pudiese ahuyentar igual que a una mosca. También los chicos que habían estado observando al agente repararon ahora, por el hecho de haberse él detenido, en Karl y en el chofer, y acudieron rápidamente. Una mujer vieja, de pie en la puerta de enfrente, se quedó mirando con la vista clavada en el grupo. –¡Rossmann! –exclamó entonces una voz desde lo alto. Era Delamarche quien le gritaba desde el balcón del último piso. A él, por lo demás, sólo podía distinguírsele apenas, contra aquel cielo de color azul blanquecino. Al parecer tenía puesta una bata y observaba la calle con unos gemelos de teatro. Junto a él se veía abierta una sombrilla roja, debajo de la cual, según parecía, estaba sentada una mujer. –¡Hola! –gritó, y tuvo que hacer un esfuerzo máximo para que se le comprendiera–: ¿Está Robinsón también? –Sí –contestó Karl, apoyado vigorosamente, desde el coche por otro «sí», mucho más sonoro, de Robinsón. –¡Hola! –se oyó por respuesta–. ¡Voy en seguida! Robinsón se asomó por la ventanilla del coche. –¡He aquí un hombre! –dijo, y este elogio de Delamarche iba destinado a Karl, al chofer, al agente de policía y a todo aquel que deseara oírlo. Allá arriba, en el balcón, hacia el que todos, por distracción, seguían dirigiendo las miradas a pesar de que Delamarche ya lo había abandonado, levantóse ahora, bajo la sombrilla, realmente una mujer; era corpulenta y llevaba un vestido rojo, nada entallado; cogió los gemelos del antepecho del balcón y con su ayuda miró a las personas que estaban abajo y que sólo poco a poco apartaban de ella la mirada. Aguardando a Delamarche, miró Karl en dirección a la puerta principal y más allá al patio, atravesado por una hilera casi ininterrumpida de dependientes de comercio, cada uno de los cuales llevaba sobre su hombro un cajoncito pequeño pero por lo visto muy pesado. El chofer se había acercado a su coche y, para aprovechar el tiempo, limpiaba con un trapo los focos. Robinsón se palpó los miembros, pareció asombrado de lo poco que le dolían, a pesar de toda la atención que les prestaba, y comenzó a quitarse, cuidadosamente y con la cara muy agachada, uno de los gruesos vendajes de su pierna. El agente de policía, sosteniendo delante de sí, cruzado, su bastoncito negro, esperaba tranquilamente con la gran paciencia que necesitan tener los agentes de policía, ya estén cumpliendo su servicio usual, ya alguna comisión especial, acechando a alguien. El muchacho de la nariz carcomida se sentó sobre una de las piedras angulares de la puerta y estiró las piernas. Los chicos se aproximaron a Karl poco a poco, a pequeños pasos; pues éste, a pesar de que no les hacía caso, les parecía el más importante de todos debido a las mangas azules de su camisa. Por el tiempo que transcurrió hasta la llegada de Delamarche pudo apreciarse la gran altura de aquella casa. Y Delamarche, por cierto, hasta venía muy apresurado, con la bata casi sin atar. –¡Aquí estáis vosotros entonces! –exclamó, contento y severo a un tiempo. Con los grandes pasos que daba, descubríanse cada vez, durante un instante, sus prendas interiores de color. Karl no comprendía del todo por qué se paseaba Delamarche así –en plena ciudad, en aquella enorme casa de vecindad y en la vía pública–, tan cómoda y negligentemente vestido como si se hallara en su casa de campo. Como Robinsón, también Delamarche había cambiado muchísimo. Su cara oscura, bien afeitada, escrupulosamente limpia, formada por músculos de rudo trazo, ofrecía un aspecto orgulloso e infundía respeto. El fuerte resplandor de sus ojos, ahora siempre ligeramente entornados, resultaba sorprendente. Su bata morada era, por cierto, vieja, estaba manchada y resultaba demasiado amplia para él; pero de esa fea prenda sobresalía arriba, hinchándose, una imponente corbata oscura de pesada seda. –¿Y bien? –preguntó a todos en conjunto. El agente de policía se arrimó un poco y se apoyó en la caja del motor del automóvil. Karl explicó con breves palabras la situación: –Robinsón está ligeramente maltrecho; pero si se esfuerza un poco sin duda podrá subir la escalera. Aquí el chofer pretende todavía un pequeño pago suplementario, además del importe del viaje que ya he pagado. Y ahora me voy. Buenos días. –Tú no te vas –dijo Delamarche. –Ya se lo dije yo también –informó Robinsón desde el coche. –Sí que me voy –dijo Karl, y dio unos cuantos pasos. Pero ya Delamarche estaba a sus espaldas, empujándolo de vuelta con violencia. –¡Digo que te quedes! –exclamó. –Pero déjenme ustedes –dijo Karl, y se preparaba a conseguir su libertad con los puños si fuera necesario, aunque bien poco éxito podía esperar frente a un hombre como Delamarche. Pero allí estaba el agente de policía y también el chofer y de vez en cuando pasaban grupos de obreros por aquella calle que, por lo demás, era verdaderamente tranquila; ¿acaso tolerarían que Delamarche cometiera una injusticia con él? No hubiera querido estar a solas con Delamarche en su cuarto, ¿pero aquí? En ese momento Delamarche estaba pagándole tranquilamente al chofer y éste, con repetidas reverencias, se guardó la suma inmerecidamente elevada y por gratitud se acercó a Robinsón, evidentemente para discutir con él la mejor manera de sacarlo del coche. Karl vio que no lo vigilaban; quizá le resultaría más fácil a Delamarche tolerar calladamente que se marchase. Si la pelea podía evitarse era, desde luego, mejor, y por eso entró Karl en la calzada dispuesto sencillamente a alejarse lo más pronto posible. Los chicos se volvieron hacia Delamarche para advertirle de la fuga de Karl; pero ni siquiera tuvo que intervenir él personalmente, pues el agente de policía, con el bastón tendido hacia adelante, dijo: –¡Alto! ¿Cómo te llamas? –preguntó; y poniendo el bastón bajo el brazo sacó lentamente una libreta. Karl lo miró entonces por primera vez con mayor detenimiento; era un hombre vigoroso, pero tenía ya casi totalmente blanca la cabeza. –Karl Rossmann –dijo. –Rossmann –repitió el agente, sin duda sólo porque era un hombre tranquilo y escrupuloso; pero Karl, teniendo que habérselas, como era el caso, por primera vez con las autoridades norteamericanas, vio ya en esa repetición, cierta manifestación de sospecha. Y en efecto su asunto no debía de tener muy buena cara, pues hasta Robinsón, que tan ocupado estaba con sus propias penas, suplicaba desde el coche a Delamarche, con ademanes mudos y vivaces, que socorriese a Karl. Pero Delamarche lo rechazó negando bruscamente con la cabeza y se quedó mirando sin hacer nada, metidas las manos en sus bolsillos excesivamente grandes. El muchacho que estaba sentado sobre la piedra angular del vano de la puerta explicó a una señora, que en ese momento salía, toda la historia desde el principio. Los chicos formaron un semicírculo detrás de Karl y se quedaron mirando al agente de policía, quietos, levantando los ojos. –Veamos tus documentos –dijo el agente Esto era, sin duda, sólo una formalidad; pues no llevando chaqueta, como era el caso, mal podría llevar documentos consigo. Por eso Karl se quedó callado, prefiriendo más bien contestar explícitamente la pregunta siguiente y disimular así, en lo posible, la carencia de documentos. Pero la pregunta siguiente fue: –¿De manera que no tienes documentos? Entonces Karl tuvo que responder: –No los llevo conmigo. –Esto sí que es grave –dijo el agente. Miró pensativo a la redonda y se puso a tamborilear con dos dedos sobre su libreta. –¿Tienes algún dinero ganado? –interrogó finalmente el agente de policía. –Fui ascensorista –dijo Karl. –Fuiste ascensorista, de manera que ya no lo eres; y si es así, ¿de qué vives ahora? –Ahora me buscaré otro empleo. –Pero, ¿te acaban de despedir entonces, ahora mismo? –Sí, hace una hora. –¿Repentinamente? –Sí –dijo Karl alzando una mano como para excusarse. No podía ponerse a contar allí toda la historia y, aunque hubiera sido posible, parecía no obstante del todo inútil querer repeler la amenaza de una injusticia con la narración de otra injusticia ya sufrida. Y si no le habían hecho justicia la bondad de la cocinera mayor ni la comprensión del camarero mayor, no podía él esperar que se la hiciera aquella reunión callejera. –¿Y te han despedido sin chaqueta? –preguntó el agente. –Sí, pues –dijo Karl; de manera que también en los Estados Unidos era característico de las autoridades que preguntaran expresamente lo que estaba a la vista. (¡Cuánta mala sangre se había hecho su padre por esas preguntas insistentes e inútiles de las autoridades, con motivo de la tramitación de su pasaporte!) Karl sentía unas ganas tremendas de escaparse, de esconderse en alguna parte, para ya no tener que escuchar ninguna clase de preguntas. Y ahora para colmo, pronunció el agente de policía aquella pregunta que Karl más temiera, y en inquietante previsión de la cual, él se había conducido hasta ese momento probablemente con mayor cautela de la que de otro modo habría demostrado. –¿Y en qué hotel estabas empleado? Agachó la cabeza y no contestó; esa pregunta no la contestaría de ninguna manera. No debía suceder, no, que escoltado por un agente de policía volviera él al Hotel Occidental, que allí se organizaran interrogatorios con intervención de sus amigos y enemigos, que la cocinera mayor abandonara del todo la buena opinión, ya bastante debilitada, que se había formado de Karl, viéndolo a él, a quien suponía en la Pensión Brenner, nuevamente de regreso, detenido por un agente de policía, en camisa, sin su tarjeta de visita; mientras que el camarero mayor tal vez sólo meneara la cabeza comprendiéndolo todo; y el portero mayor, a su vez, hablara de la mano de Dios que por fin había alcanzado al pícaro. –Estuvo empleado en el Hotel Occidental –dijo Delamarche colocándose junto al agente. –¡No! –exclamó Karl y dio una patada en el suelo–. ¡No es cierto! Delamarche lo miró frunciendo burlescamente la boca, como diciendo que él podría revelar muchas cosas todavía. La inesperada irritación de Karl promovió una gran agitación entre los chicos, que se trasladaron hasta donde estaba Delamarche, prefiriendo contemplar a Karl desde allí con toda atención. Robinsón había sacado completamente la cabeza fuera del coche. Tan grande era su interés que se mantenía del todo quieto; sólo algún parpadeo de vez en cuando era su único movimiento. El muchacho de la puerta palmoteaba de puro placer, pero la señora que estaba junto a él le dio un codazo para que se quedara quieto. Los mozos de cuerda, que tenían en ese momento su descanso para tomar el desayuno, aparecieron todos con grandes tazones de café negro, que revolvían con largos panes. Algunos de ellos se sentaron en el borde de la acera y todos sorbían el café muy ruidosamente. –Según parece conoce usted a este muchacho –dijo el agente de policía a Delamarche. –Más de lo que pudiera serme grato –dijo éste–. En cierta oportunidad he sido muy bueno con él, pero muy mal me lo ha pagado; cosa que usted comprenderá muy fácilmente, aun basándose sólo en ese brevísimo interrogatorio a que acaba de someterlo. –Sí –dijo el agente–; parece un muchacho porfiado. –Y lo es –dijo Delamarche–, pero ésta ni siquiera es la peor de sus cualidades. –¿Cómo así? –preguntó el agente de policía. –Sí –dijo Delamarche que ahora había tomado la palabra, entusiasmándose y comunicando al mismo tiempo, con las manos en los bolsillos, un movimiento ondulatorio a toda su bata–, es una buena pieza, éste. Mi amigo, el que está en el coche, y yo lo habíamos recogido casualmente en plena miseria; no tenía él entonces ni el menor asomo de conocimiento de las condiciones de América, pues acababa de llegar de Europa; de allí también lo echaron por inútil; y bien, lo arrastramos con nosotros, le permitimos vivir a nuestro lado, lo instruimos acerca de todas las cosas; queríamos conseguirle un empleo; nos proponíamos hacer de él todavía, contra todas las señales que nos defraudaban, un hombre; pero desapareció cierta vez durante la noche; se marchó, y en circunstancias que realmente prefiero callar. ¿Ha sido así o no? –preguntó finalmente Delamarche, zarandeando a Karl por la manga de la camisa. –¡Atrás, chicos! –gritó el agente de policía, pues éstos, agolpándose, se habían adelantado tanto que poco faltó para que Delamarche tropezase cayendo por encima de uno de ellos. Entretanto, también los mozos de cuerda, que hasta ese momento habían tenido en poco el interés que ese interrogatorio ofrecía, comenzaban a prestar mayor atención congregándose en fila cerrada a espaldas de Karl, quien ahora no hubiera podido dar un solo paso atrás; además sonaba ahora en sus oídos, ininterrumpidamente, el barullo de las voces de aquellos mozos de cuerda, quienes, más que hablar, chapurreaban algún lenguaje inglés completamente incomprensible, acaso entremezclado con voces eslavas. –Gracias por la información –dijo el agente saludando militarmente a Delamarche–; de todas maneras me lo llevaré y lo haré conducir nuevamente al Hotel Occidental. Pero Delamarche dijo: –¿Me permitiría usted rogarle que dejara a ese muchacho por el momento a mi cargo? Tendría que ajustar con él ciertas cuentas todavía. Me comprometo a llevarlo luego, yo mismo, al hotel. –No puedo hacerlo –dijo el agente de policía. Delamarche dijo: –Aquí tiene usted mi tarjeta –le tendió una tarjetita de visita. El agente de policía la miró con gesto aprobatorio; pero, a pesar de todo y sonriendo amablemente, dijo: –No, es inútil. Por más que Karl hasta aquel momento se cuidara de Delamarche, ahora veía en él la única salvación posible. Era por cierto sospechosa la manera que tenía éste de pretender obtener a Karl del agente, pero sería de todas maneras más fácil inducir a Delamarche a que no lo llevase de regreso al hotel, que no al agente de policía. Y aunque Karl volviera al hotel de la mano de Delamarche, ya sería mucho menos grave que si esto sucediera en compañía del agente. Claro que, por el momento, Karl no debía dejar traslucir, con todo, que en efecto deseaba quedarse con Delamarche; pues, de otro modo, todo estaba perdido. Y observó inquieto la mano del agente de policía, que en cualquier instante podía levantarse para atraparlo. –Por lo menos debería yo saber por qué lo han despedido tan repentinamente –acabó por decir el agente de policía, mientras que Delamarche apartaba la vista con gesto fastidiado, estrujando entre las puntas de los dedos la tarjeta de visita. –¡Pero si no está despedido! –exclamó Robinsón con la subsiguiente sorpresa general, y apoyándose en el chofer se asomó del coche lo más que pudo–. Al contrario; ¡si él tiene allí un buen empleo! En el dormitorio es el superior de todos los ascensoristas y puede llevar allí a quien quiera. Sólo que siempre está terriblemente ocupado y si se quiere algo de él hay que esperar muchísimo: está constantemente metido en el despacho del camarero mayor, o de la cocinera mayor, y es realmente persona de confianza. No está despedido de ninguna manera. No sé por qué habrá dicho tal cosa. ¿Cómo es posible que esté despedido? Yo me he lastimado gravemente allá en el hotel y a él le encargaron traerme a mi casa, y puesto que en ese momento andaba sin chaqueta, se vino conmigo sin ella. No podía yo esperar hasta que fuese a buscarla. –Pues entonces... –dijo Delamarche extendiendo los brazos, en un tono como si le reprochara al agente de policía una falta de perspicacia, de conocimiento de los hombres, y era como si esas dos palabras suyas introdujesen una incontrovertible claridad en el carácter vago de la declaración de Robinsón. –Pero, ¿será esto realmente cierto? –preguntó el agente de policía con voz ya menos categórica–. ¿Y si es cierto, por qué pretende el muchacho haber sido despedido? –Debes contestar tú –dijo Delamarche. Karl miró al agente de policía, cuyo deber era restablecer allí el orden, entre gente extraña que sólo pensaba en sí misma; y algo de sus preocupaciones generales se le contagió también a Karl. Él no quería mentir y mantenía las manos tras su espalda, estrechamente entrelazadas. En la puerta de la casa apareció un capataz y golpeó las manos en señal de que los mozos de cuerda debían ya volver a su trabajo. Arrojaron éstos de sus tazones el poso de café y, mudos y con paso vacilante, se retiraron y entraron en la casa. –Así no llegamos a ningún fin –dijo el agente de policía, y quiso agarrar a Karl de un brazo. Pero éste involuntariamente retrocedió un poco, sintió detrás de sí el espacio libre que se había formado al retirarse los mozos de cuerda, se volvió y después de algunos grandes saltos iniciales, echó a correr. Los chicos prorrumpieron en un grito único y, con los bracitos extendidos, corrieron también unos pasos. –¡Deténganlo! –gritó el agente de policía, y corrió tras Karl, cuesta abajo, por aquella larga calle casi desierta, profiriendo con regularidad la misma exclamación. Su silenciosa carrera revelaba un gran vigor y mucha ejercitación. Fue una suerte para Karl que la persecución aconteciera en un barrio obrero. Los obreros no hacen causa común con la autoridad. Karl corría por el centro de la calzada, pues allí tenía menos obstáculos que en ninguna otra parte y veía, ahora, a obreros que de vez en cuando se quedaban plantados en la acera, mirándolo tranquilamente, mientras el agente les lanzaba su «¡deténganlo!», extendiendo al correr –él se mantenía inteligentemente sobre la lisa acera– su bastón contra Karl, en forma constante. Karl tenía pocas esperanzas de escapar y las perdió casi por completo cuando el agente de policía –puesto que se aproximaban a calles transversales que seguramente tenían también sus patrullas policíacas– se puso de pronto a emitir silbidos, unos silbidos en verdad ensordecedores. La ventaja de Karl era meramente su liviana vestimenta: volaba o más bien se precipitaba cuesta abajo por aquella calle cuyo declive se hacía cada vez más pronunciado, sólo que a menudo, distraído por el sueño que tenía, daba brincos demasiado altos, que resultaban inútiles y le hacían perder tiempo. Pero además el agente de policía tenía su meta siempre frente a sí, sin tener nada qué pensar; para Karl, en cambio, la carrera era en verdad cosa secundaria; él debía reflexionar, escoger entre varias posibilidades, debía decidirse siempre de nuevo, una y otra vez. Su plan, un tanto desesperado, era evitar por el momento las calles transversales, ya que no era posible saber qué podían ocultar; quizá si tomara por alguna de ellas correría derechamente a algún puesto de guardia; en tanto que fuera posible, no quería él apartarse de aquella calle, cuya perspectiva podía uno abarcar con la mirada hasta muy lejos y que sólo muy, muy abajo, terminaba en un puente, del que apenas se veía el comienzo, ya que un poco más allá desaparecía en una bruma de agua y sol. Precisamente y después de tomar esta decisión, se disponía Karl a concentrar sus fuerzas para correr más ligero, a fin de pasar con especial velocidad la primera calle transversal, cuando, no muy lejos delante de sí, vio a un agente de policía en acecho, agazapado contra la oscura pared de una casa que permanecía en la sombra, dispuesto a lanzarse sobre Karl en el momento oportuno. Ahora ya no le quedaba otra salida sino la calle transversal, y cuando desde allí hasta lo llamaron por su nombre en forma absolutamente inofensiva –aunque primero esto le pareciera una ilusión, pues ya todo este tiempo sentía un zumbido en los oídos–, no vaciló más, y, queriendo sorprender en lo posible a los agentes, giró sobre una sola pierna, y en ángulo recto dobló por esa calle. Había dado dos saltos apenas –ya había olvidado el hecho de que hubieran gritado su nombre; ahora silbaba también el otro agente, y se notaba su vigor intacto y fresco y a lo lejos algunos transeúntes de esa calle transversal parecían apretar el paso–, cuando de una pequeña puerta de calle surgió una mano que, asiendo a Karl, lo atrajo con estas palabras a un oscuro zaguán: –¡Ahora quieto! Era Delamarche, jadeante sin poder tomar aliento, con las mejillas encendidas y los cabellos pegados en torno de la cabeza. Llevaba la bata bajo el brazo y estaba vestido con sólo la camisa y los calzoncillos. Cerró en seguida la puerta, que en realidad no era una verdadera puerta de calle, sino sólo una insignificante entrada secundaria. –Un momento –dijo luego apoyándose en la pared, con la cabeza erguida y respirando pesadamente. Karl yacía casi en sus brazos y apretaba, medio desmayado, su cara contra el pecho del otro. –Por ahí corren los señores –dijo Delamarche prestando atención de pronto y señalando la puerta con el dedo. Realmente pasaron en ese momento, corriendo, los dos agentes de policía; en la calle desierta resonaba su correr como si se golpease acero contra piedra –Tú estás bastante rendido –dijo Delamarche a Karl, que luchaba todavía por recobrar el aliento, sin poder proferir una palabra. Delamarche lo sentó cuidadosamente en el suelo, se arrodilló junto a él, le pasó la mano por la frente varias veces y se quedó observándolo. –Ya estoy bien –dijo Karl y, haciendo un supremo esfuerzo, se levantó. –Vamos entonces –dijo Delamarche después de ponerse nuevamente su bata; y fue empujando hacia adelante a Karl, que por la extrema debilidad mantenía aún gacha la cabeza. De tiempo en tiempo Delamarche lo zarandeaba, tratando de reanimarlo. –¿Y tú pretendes estar cansado? –dijo–. Pero si podías correr al aire libre como un caballo, mientras que yo tenía que escurrirme a hurtadillas a través de esos malditos patios y pasillos. Pero por suerte soy corredor yo también. –De puro orgullo propinó a Karl un golpe impetuoso en la espalda–. De tiempo en tiempo una carrera semejante con la policía es un buen ejercicio. –Ya estaba fatigado cuando empecé a correr –dijo Karl. –No hay excusas que valgan; no sabes correr –dijo Delamarche–. Si no fuera por mí, ya hace rato que te hubieran prendido. –También yo lo creo –dijo Karl–. Le estoy reconocido. –Sin duda –dijo Delamarche. Anduvieron por un pasillo largo y estrecho, pavimentado de piedras oscuras, lisas. De vez en cuando abríase a derecha e izquierda un nacimiento de escalera, o bien surgía la perspectiva de otro pasillo más largo. Apenas se veía alguna persona adulta; sólo había niños que jugaban en las escaleras desiertas. En una barandilla apoyábase una muchachita que lloraba tanto que toda la cara le brillaba por las lágrimas. Apenas hubo divisado a Delamarche, cuando echó a correr escaleras arriba, boquiabierta y jadeante; se calmó sólo cuando estuvo muy arriba y cuando después de volverse varias veces se hubo convencido de que nadie la seguía ni quería seguirla. –A ésta hace un momento la derribé al correr –dijo Delamarche riendo y amenazándola con el puño; por lo cual ella, dando gritos, prosiguió su carrera hacia arriba. También los patios que atravesaron estaban casi todos desiertos. Sólo aquí o allá un dependiente de comercio empujaba una carretilla de dos ruedas, una mujer llenaba una jarra con el agua que extraía con una bomba, un cartero cruzaba el patio con paso reposado, un viejo con mostacho blanco permanecía sentado cruzado de piernas ante una puerta de vidrio y fumaba su pipa. Delante de una empresa de transportes descargaban cajones y los caballos, desocupados, volvían las cabezas con indiferencia: un hombre de guardapolvo, con un papel en la mano, vigilaba todo el trabajo; en una oficina se veía a través de la ventana abierta a un empleado sentado frente a su escritorio; tenía apartada la vista del mismo y miraba pensativo hacia afuera, por donde, en ese preciso momento, pasaban Karl y Delamarche. –No es posible desear un barrio más tranquilo –dijo Delamarche–; por la noche hay mucho barullo durante unas horas, pero durante el día las cosas transcurren de una manera ejemplar. Karl asentía con la cabeza; le parecía demasiado grande aquella tranquilidad. –En ninguna otra parte podría yo vivir –dijo Delamarche–, pues Brunelda no soporta ningún ruido, absolutamente ninguno. ¿Conoces a Brunelda? Pues ya la verás, en todo caso te recomiendo que te conduzcas lo más quedamente que te sea posible. Cuando llegaron a la escalera que conducía a la vivienda de Delamarche, el automóvil ya había partido, y el muchacho de la nariz carcomida, sin que lo asombrara en manera alguna la reaparición de Karl, anunció que él había cargado con Robinsón y lo había subido por la escalera. Delamarche no hizo más que aprobar con la cabeza, como si el muchacho fuese su sirviente y no hubiera hecho otra cosa que cumplir con su deber natural, y arrastró consigo escaleras arriba a Karl, que vaciló un poco mirando hacia la calle que resplandecía al sol. –Ya estamos arriba –dijo Delamarche repetidas veces mientras subían por la escalera, mas su predicción no se cumplía en absoluto pues siempre se sumaba un tramo más, que subía alterando sólo imperceptiblemente la dirección. Una vez hasta se detuvo Karl, en verdad no tanto por el cansancio como por el sentirse desarmado frente a semejante extensión de la escalera. –El departamento queda muy alto, es cierto –dijo Delamarche cuando prosiguieron su marcha–; pero esto también tiene sus ventajas. Sale uno muy rara vez y se queda el día entero en bata; llevamos, pues, una vida muy cómoda. Naturalmente, teniendo que subir hasta semejante altura, tampoco vienen visitas. «¿De dónde habrían de venir las visitas?», pensó Karl. Por fin en uno de los descansos de la escalera, ante la puerta cerrada de un departamento, apareció Robinsón, y ahora efectivamente habían llegado. La escalera ni siquiera había alcanzado su fin: continuaba perdiéndose a través de la penumbra y no había nada que pareciera señalar su pronta conclusión. –¡Ya sabía yo –dijo Robinsón en voz baja, como si todavía lo afligieran las dolencias– que Delamarche lo traería! ¡Rossmann, qué sería de ti sin Delamarche! Robinsón estaba de pie, en paños menores, y sólo intentaba en la medida en que esto resultaba posible envolverse en la manta que le habían dado en el Hotel Occidental. No se podía comprender por qué no entraba en el departamento en vez de ponerse en ridículo, ante la gente que, tal vez, podía pasar. –¿Está durmiendo ella? –preguntó Delamarche. –Creo que no –dijo Robinsón–, pero con todo he preferido esperar hasta que vinieras tú. –Primero tenemos que ver si está durmiendo –dijo Delamarche inclinándose hasta el ojo de la cerradura. Después de haber mirado largo rato a través del mismo, se incorporó y dijo–: No se la ve bien; está bajada la persiana. La veo sentada en el canapé, pero tal vez esté durmiendo. –Pero, ¿está enferma? –preguntó Karl, pues Delamarche se quedaba inmóvil como si necesitara consejo. Pero ahora éste a su vez, y en tono áspero, preguntó: –¿Enferma? –Es que él no la conoce –dijo Robinsón disculpándolo. Unas puertas más allá habían salido al pasillo dos mujeres; se enjugaban las manos con sus delantales, contemplaban a Delamarche y a Robinsón, y parecía que de ellos hablaban. De una de las puertas salió de un salto una muchacha, una muchacha muy joven todavía, de lustrosa cabellera rubia y se estrechó entre las dos señoras, colgándose de sus brazos. –¡Qué mujeres asquerosas! –dijo Delamarche en voz baja, evidentemente sólo por consideración a la durmiente Brunelda–. Uno de estos días las denunciaré a la policía y ya me dejarán en paz durante años. No las mires –dijo luego siseando a Karl, quien no veía nada malo en mirar a las mujeres, ya que de todas maneras había que esperar allí, en el pasillo, el despertar de Brunelda. Karl movió la cabeza disgustado, como diciendo que él no tenía por qué aceptar amonestaciones de Delamarche, y para demostrarlo más decididamente aún quiso acercarse a las mujeres, pero entonces Robinsón con las palabras: «¡Cuidado, Rossmann!» lo retuvo por la manga; y Delamarche, ya irritado por Karl, se puso tan furioso con motivo de una sonora risotada de la muchacha que, tomando gran impulso y agitando brazos y piernas, echó a correr hacia las mujeres. Éstas, como llevadas por el viento, desaparecieron cada una por su puerta. –Así tengo que despejar a menudo los pasillos –dijo Delamarche volviendo con paso lento; entonces se acordó de la resistencia de Karl y dijo–: Y de tu parte espero una conducta muy diferente, ¡pues de otro modo podrías llegar todavía a conocerme! Y entonces una voz llamó desde el cuarto, en un tono suave y cansado: –¿Delamarche? –Sí –respondió éste mirando afablemente hacia la puerta–, ¿podemos entrar? –¡Oh, sí! –se oyó entonces. Delamarche, después de haber rozado con una mirada a los dos que esperaban tras él, abrió lentamente la puerta. Entraron en una oscuridad total. La cortina de la puerta del balcón – ventana no había ninguna– estaba bajada hasta el suelo y era muy poco translúcida, pero además contribuía mucho al oscurecimiento del cuarto el hecho de que se viera repleto de muebles y de ropas colgadas y dispersas. La atmósfera era sofocante y, realmente, se olía el polvo, acumulado allí en rincones, manifiestamente inaccesibles a mano alguna. Lo primero que notó Karl al entrar fueron tres armarios apostados uno tras otro, sin interrupción. En el canapé, acostada, estaba la mujer que antes había mirado desde el balcón. Su vestido rojo se le había torcido un poco por abajo y, formando una larga punta, colgaba hasta el suelo; por el otro lado se le veían las piernas casi hasta las rodillas; tenía medias de lana, gruesas y blancas; no llevaba zapato alguno. –¡Qué calor, Delamarche! –dijo; apartó la cara de la pared y sostuvo la mano negligentemente en suspenso, tendiéndosela a Delamarche. Éste la tomó y la besó. Karl sólo miraba su papada que, al volver la cabeza, rodaba con ella. –¿No quieres que haga subir la cortina? –preguntó Delamarche. –No; todo menos eso –dijo con los ojos cerrados y como desesperada– ; así empeoraría más aún. Karl se aproximó al pie del canapé para examinar mejor a aquella mujer; le maravillaban sus quejas, pues el calor no era nada extraordinario. –Espera, voy a ponerte un poco más cómoda –dijo Delamarche temeroso. Le desabrochó unos botones cerca del cuello y abrió el vestido de manera que quedaron libres el cuello y el nacimiento del pecho; apareció también la puntilla, delicada y amarillenta, de la camisa. –¿Quién es éste? –dijo súbitamente la mujer señalando con el dedo a Karl–; ¿por qué me clava así los ojos? –Tú mira en seguida cómo hacerte útil –dijo Delamarche empujando a Karl a un lado, y tranquilizó a la mujer con estas palabras–: No es más que el muchacho que he traído para tu servicio. –¡Pero si yo no quiero ninguno! –exclamó–. ¿Por qué traes gente extraña a mi casa? –Pero si siempre estás deseando a alguien para tu servicio –dijo Delamarche arrodillándose, pues en el canapé, con ser muy ancho, no quedaba el menor lugar junto a Brunelda. –¡Ay, Delamarche! –dijo ella–, tú no me entiendes y no me entiendes. –Pues entonces realmente no te entiendo –dijo Delamarche y tomó entre sus dos manos la cara de ella–; pero no ha pasado nada. Si tú así lo quieres, se marchará al instante. –Ya que está, que se quede, pues –dijo ella, sin embargo. Karl, debido a su cansancio, le agradeció tanto esas palabras, que en el fondo acaso no eran siquiera amables, que –pensando siempre confusamente en aquella escalera interminable que tal vez ya hubiera tenido que bajar de nuevo– pasó por encima de Robinsón, que dormía pacíficamente sobre su manta, y, a despecho de todo ese disgustado agitar de manos de Delamarche, dijo: –Le agradezco de todas maneras que me permita usted quedarme un rato más aquí. Ya van seguramente veinticuatro horas que no duermo, no obstante haber trabajado bastante y haber tenido diversos disgustos. Estoy terriblemente cansado. Ni siquiera sé bien dónde me encuentro. Pero cuando haya dormido unas horas podrá usted echarme sin consideración y me iré gustosamente. –Puedes quedarte tranquilamente –dijo la mujer; y con ironía añadió–: Como ves, tenemos lugar de sobra. –Tienes que irte, entonces –dijo Delamarche–; no podemos emplearte. –No, no, que se quede –dijo la mujer, ahora ya en serio. Y Delamarche, como ejecutando ese deseo, le dijo a Karl: –Bueno, pues, acuéstate por fin en alguna parte. –Puede acostarse sobre las cortinas, pero tiene que quitarse los zapatos para no romper nada. Delamarche enseñó a Karl el lugar a que se refería. Entre la puerta y los tres armarios había un gran montón de los más diversos cortinajes de ventana. Si se hubieran doblado todos en regla, si se hubieran colocado abajo las cortinas más pesadas y arriba las más livianas y si, finalmente, se hubieran sacado las diversas tablas y anillas de madera metidas en el montón, aquel conjunto se habría convertido en un cómodo lecho; pero así como estaba no era más que una masa oscilante en la cual se deslizaba uno. Sin embargo, Karl se acostó instantáneamente, pues estaba demasiado cansado y no podía efectuar preparativos especiales para dormir y debía, además, cuidarse también de no causar allí demasiadas molestias en atención a sus huéspedes. Ya estaba casi sumido en el sueño propiamente dicho cuando oyó un fuerte grito; se incorporó y vio a Brunelda, erguida, sentada en el canapé; extendía los brazos en amplio movimiento y rodeaba con ellos a Delamarche, que seguía arrodillado ante ella. Karl, penosamente impresionado por el espectáculo, se recostó nuevamente y se hundió en las cortinas a fin de continuar durmiendo. Le parecía fuera de toda duda que no aguantaría allí ni dos días, pero tanto más necesario era dormir primero debidamente, para poder tomar luego las decisiones del caso con la mente lúcida, con prontitud y precisión. Pero Brunelda ya había advertido los ojos de Karl, grandemente abiertos de cansancio, que ya la asustaron una vez, y clamó: –Delamarche, no aguanto más de calor, estoy ardiendo, tengo que desnudarme, tengo que bañarme; ¡manda a esos dos afuera, fuera del cuarto, a donde quieras: al pasillo, al balcón, con tal que no los vuelva a ver! Está una en su propia casa y la estorban continuamente... ¡Si estuviera sola contigo, Delamarche! ¡Ay Dios mío, todavía siguen aquí! Cómo se despereza ese desvergonzado Robinsón, en ropa interior, en presencia de una dama. Y este chico extraño, hace un momento me miró como un salvaje y ahora, ¡cómo ha vuelto a acostarse para engañarme! Fuera con ellos, Delamarche, pronto; los siento como una carga, me pesan sobre el pecho y si ahora perezco será por su culpa. –En el acto estarán fuera; puedes ir desnudándote –dijo Delamarche. Se acercó a Robinsón y poniéndole un pie sobre el pecho comenzó a sacudirlo. Al mismo tiempo increpó a Karl–: ¡Rossmann, a levantarse! ¡A salir los dos al balcón! ¡Y ay de vosotros si entráis antes de que se os llame! Vamos pronto, Robinsón. –Sacudía a Robinsón con más fuerza–. Y tú, Rossmann, cuidado que no te caiga yo encima a ti también. –Y dos veces golpeó ruidosamente las manos. –¡Cuánto tardan! –exclamó Brunelda desde el canapé. Mantenía, en la posición sentada, muy separadas las piernas, para proporcionar así mayor espacio a su cuerpo excesivamente obeso; y sólo con el mayor esfuerzo y múltiples intentos de cogerlas, y descansando con frecuencia, pudo asir las medias por su parte superior y bajárselas un poco, mas no podía desnudarse del todo: eso tenía que hacerlo Delamarche, y ella lo esperaba ya con impaciencia. Totalmente aturdido por el cansancio, abandonó Karl el montón de cortinas, deslizándose hasta el suelo y se dirigió lentamente a la puerta del balcón; un trozo de género de cortina se le había enredado en el pie y él fue arrastrándolo sin reparar en él. Tan distraído estaba que al pasar frente a Brunelda hasta llegó a decirle –Le deseo a usted muy buenas noches. Luego pasó junto a Delamarche, el cual apartó ligeramente el cortinaje de la puerta, y siguió andando hasta llegar al balcón. Tras Karl fue inmediatamente Robinsón, sin duda no menos necesitado de sueño, pues caminaba refunfuñando: –Siempre y siempre lo maltratan a uno –dijo–; si no viene Brunelda también, yo no salgo al balcón. Pero a pesar de esta aseveración salió sin la menor resistencia y, ya afuera, puesto que Karl se había desplomado en el sillón, se acostó en el acto sobre el piso de losas. Cuando Karl despertó ya había caído la noche; ya estaban las estrellas en el cielo, y tras las altas casas de enfrente ascendía el claro de luna. Sólo después de mirar unas cuantas veces en torno de sí, para orientarse en aquel sitio desconocido, y después de aspirar unas cuantas veces el aire fresco cobró Karl conciencia del lugar en que estaba. Cuán imprudente había sido, cómo había desoído todos los consejos de la cocinera mayor, todas las advertencias de Therese, todos sus propios temores, ¡y se hallaba tranquilamente sentado en el balcón de Delamarche, y hasta se había quedado a dormir allí durante la mitad del día, como si tras la cortina no estuviera Delamarche, su gran enemigo! En el suelo se retorcía aquel haragán de Robinsón, zarandeaba a Karl por un pie y parecía que, en efecto, así lo había despertado, ya que estaba diciendo: –¡Qué manera de dormir, Rossmann! ¡Lo que es la juventud despreocupada! ¿Hasta cuándo piensas seguir durmiendo? Yo te hubiera dejado dormir por más tiempo; pero, en primer lugar estoy aburriéndome demasiado aquí en el suelo y, en segundo lugar, tengo mucha hambre. Levántate un poco, te lo ruego: ahí abajo, dentro del sillón, he guardado algunas cosas para comer y me gustaría mucho sacarlas; también a ti te daré algo. Y Karl, habiéndose levantado, se quedó mirando cómo se aproximaba aquél, sin levantarse, arrastrándose sobre el vientre, y cómo sacaba de debajo del sillón, con las manos extendidas, una bandeja plateada, aproximadamente de esas que sirven para presentar tarjetas de visita. Sobre esta bandeja había medio chorizo muy negro, algunos cigarrillos delgados, una lata de sardinas bastante llena todavía, en donde el aceite rebosaba, y una cantidad de bombones, en su mayor parte estrujados, que formaban una pelota. Luego apareció además un gran pedazo de pan y una especie de frasco de perfume que, no obstante, parecía contener algo muy distinto, pues Robinsón lo señaló con satisfacción especial y, relamiéndose, le envió a Karl un chasquido con la lengua. –¿Lo ves, Rossmann? –dijo Robinsón mientras tragaba sardina tras sardina y se limpiaba las manos del aceite, de vez en cuando, con un paño de lana que por lo visto Brunelda había olvidado en el balcón–. ¿Lo ves, Rossmann? Aquí tiene uno que guardarse su comida si no quiere morirse de hambre. Sabes, muchacho: me han dejado completamente de lado. Y si lo tratan a uno sin cesar como a un perro, al fin llega uno a pensar que lo es de veras. Suerte que estás aquí, Rossmann; al menos puedo hablar con alguien; pues en esta casa nadie habla conmigo. Nos detestamos, y todo por esa Brunelda. Ella, claro está, es una hembra magnífica. Ven –y le hizo señas a Karl a fin de que se agachara para susurrarle luego al oído–: una vez la he visto desnuda. ¡Oh! –Y recordando ese placer se puso a estrujar y a golpear las piernas de Karl, hasta que éste, cogiéndole las manos y rechazándolas, exclamó: –Robinsón, ¡pero estás loco! –Es que tú eres un chico todavía, Rossmann –dijo Robinsón, y sacó un puñal que llevaba prendido de un cordón que hacía de collar, le quitó la vaina y cortó con él el duro chorizo–. Tienes que aprender muchas cosas todavía. Pero aquí, en nuestra casa, has llegado a una buena fuente de conocimientos. Siéntate, pues. ¿No quieres comer algo tú también? Pues tal vez el mirarme a mí te abra el apetito. ¿Y no quieres beber tampoco? Tú no quieres nada, pero nada. Y tampoco eres muy conversador que digamos. Pero da absolutamente lo mismo quedarse en el balcón con cualquiera con tal de que haya alguien. Porque yo me quedo muy a menudo en el balcón, ¿sabes? Esto le divierte mucho a Brunelda. Por cualquier cosa que se le ocurre: ya sienta frío, ya calor, ya quiera dormir, ya quiera peinarse, ya quiera aflojarse el corsé, ya quiera ponérselo, a mí me mandan siempre al balcón. A veces hace ella realmente lo que dice, pero la mayor parte de las veces se queda acostada igual que antes en el canapé, y no se mueve. Antes abría yo a menudo la cortina un poco, así, y espiaba; pero desde que cierta vez, en una ocasión semejante, me dio Delamarche (sé perfectamente que él no quería hacerlo, que lo hizo sólo accediendo a los ruegos de Brunelda), desde que me dio, pues, unos cuantos latigazos en la cara, ¿ves las estrías?, ya no me atrevo a espiar. Por eso me quedo aquí acostado en el balcón y no tengo más placer que la comida. Anteayer por la noche estaba aquí, solo; entonces llevaba yo todavía mi ropa elegante, la que por desgracia he perdido en tu hotel (esos perros, ¡le arrancan a uno del cuerpo esas ropas tan caras!), estaba acostado, pues, entonces, tan solo aquí; me quedé mirando hacia abajo a través de la balaustrada y sentí una tristeza tan grande por todo que me puse a sollozar. Y entonces casualmente, sin que yo lo notara al punto, salió Brunelda de la habitación y vino a verme, con su vestido rojo (es de entre todos, sin duda, el que mejor le queda), y se quedó mirándome un poco y al fin dijo: «Robinsón, ¿por qué lloras?» Luego, levantó su vestido y con el ribete me enjugó los ojos. Quién sabe qué más habría hecho, si no la hubiera llamado Delamarche, si no hubiera tenido que volver a entrar inmediatamente en la habitación. Como es natural, creía yo que había llegado mi hora y, a través del cortinaje, pregunté si ya podía entrar en el cuarto. Y, ¿qué crees tú que me dijo Brunelda? «¡No!», dijo y «¿Cómo se te ocurre?» –Y, ¿por qué, si te tratan de esta manera, te quedas aquí? –preguntó Karl. –Perdona Rossmann, tu pregunta no es muy inteligente –repuso Robinsón–. Ya te quedarás tú también, así te traten peor todavía. Por otra parte, tan mal no me tratan. –No –dijo Karl–; yo ciertamente me voy y, si es posible, esta misma noche. No me quedo con ustedes. –Y, ¿cómo, por ejemplo, te las arreglarás para marcharte esta noche? – preguntó Robinsón, que había recortado la miga de su pan y la empapaba, cuidadosamente, en el aceite de la lata de sardinas–. ¿Cómo quieres marcharte si ni siquiera puedes entrar en el cuarto? –¿Y por qué no podemos entrar? –Y bien, mientras no suene la campanilla, no podemos entrar –dijo Robinsón abriendo la boca lo más que podía para devorar el grasiento pan y recogiendo a la vez, en una de sus manos, el aceite que goteaba del mismo, a fin de remojar de tiempo en tiempo el pan que todavía le quedaba en su mano ahuecada que servía de recipiente–. Aquí todo se ha vuelto más severo. Primero había sólo una cortina delgada, por cierto nada se podía ver a través de ella; pero por la noche, con todo, se distinguían las sombras. Pero esto le desagradaba a Brunelda y entonces tuve que convertir en cortina una de sus capas de teatro y colgarla allí en lugar de la cortina vieja. Ahora ya no se ve nada. Luego: antes podía yo preguntar siempre si ya me permitían entrar y, según las circunstancias, me contestaban sí o no; pero seguramente aprovechaba yo esto demasiado y preguntaba con demasiada frecuencia. Brunelda no podía soportarlo. Ella, a pesar de su gordura, es de constitución muy débil, tiene a menudo dolor de cabeza y casi siempre tiene gota en las piernas. Por eso dispuso que no volviera a preguntar y que, en cambio, en caso de poder yo entrar, oprimirían el botón de la campanilla de mesa. Suena tan fuerte que hasta me despierta cuando duermo. Una vez tuve aquí un gato, para divertirme; se escapó de susto al oír esta campanilla y no ha vuelto ya; bien, pues, hoy no sonó todavía porque cuando suena no sólo puedo, sino que en realidad ya debo entrar, y si esta vez no ha sonado en tanto tiempo, puede tardar muchísimo más todavía. –Sí –dijo Karl–, pero no hay ninguna razón para que lo que es válido para ti, lo sea también para mí. Y, en general, una cosa semejante es válida sólo para quien la tolera. –Pero –exclamó Robinsón–, ¿por qué no habría de ser válida también para ti? Es, desde luego, válida también para ti. Espera tranquilamente aquí conmigo hasta que suene la campanilla. Y luego puedes intentarlo; veremos si puedes marcharte. –¿Por qué, realmente, no te marchas también de aquí? ¿Tan sólo porque Delamarche es, o más bien era, tu amigo? ¿Y es esto vida acaso? ¿No sería mejor estar ya en Butterford, a donde queríais ir vosotros primero? ¿O mejor aún en California, donde tú tienes amigos? –Sí –dijo Robinsón–, nadie podía prever esto. –Antes de continuar contando alcanzó a decir todavía–: A tu salud, querido Rossmann –y tomó un largo trago del contenido del frasco de perfume–. Pues en aquel entonces, cuando tú tan villanamente nos abandonaste, nuestra situación era pésima. En los primeros días no fue posible conseguir ningún trabajo. Por otra parte, Delamarche no quería trabajar, pues de otro modo ciertamente lo habría conseguido; me mandaba siempre a mí a buscar algo, y yo no tengo suerte. Él no hizo más que andar merodeando por aquí y por allá, pero ya casi había llegado la noche y sólo había traído un portamonedas de mujer. Era de perlas y, por cierto, muy bonito; se lo regaló a Brunelda, pero adentro no había casi nada. Luego dijo que fuéramos a mendigar por las casas; esto, naturalmente, da oportunidad de encontrar muchas cosas útiles, de manera que fuimos a mendigar, y yo, para guardar mejor las apariencias, cantaba ante las puertas de las casas. Y teniendo suerte Delamarche como la tiene siempre, apenas nos hubimos detenido ante la segunda casa, un departamento muy rico en la planta baja, y junto a la puerta les hubimos cantado algo a la cocinera y al criado, cuando llegó la señora a la cual pertenecía ese departamento, Brunelda, que subía la escalera. Acaso iba demasiado ceñida y no podía subir por eso aquellos pocos escalones. Pero ¡qué lindo aspecto tenía, Rossmann! Llevaba un vestido blanquísimo y una sombrilla roja. Estaba que daban ganas de relamerse. Estaba como para bebérsela toda. ¡Dios mío, Dios mío, qué linda estaba! ¡Qué mujer! Dime, por todo lo que quieras, ¿cómo es posible que exista una mujer así? La muchacha y el sirviente corrieron en seguida a su encuentro, claro está, y casi la subieron llevándola en vilo. Nosotros nos quedamos inmóviles, a derecha y a izquierda de la puerta e hicimos un saludo muy cortés, como es costumbre aquí. Ella se detuvo un poco, porque todavía no tenía bastante aliento, ahora bien, no sé cómo ha sucedido eso en verdad; el sufrir hambre ya tanto tiempo me había trastornado el juicio y además, de cerca estaba más hermosa aún y tremendamente ancha y muy maciza por todas partes, efectos de un corsé especial, puedo mostrártelo luego, está en el armario. En pocas palabras, la toqué un poquito por detrás, pero sólo muy ligeramente, ¿sabes?, sólo la toqué así. Desde luego no puede tolerarse que un mendigo toque a una señora rica. Por cierto, esto casi no era tocar siquiera; pero al fin de cuentas y a pesar de todo era, sin embargo, tocar. Quién sabe qué malas consecuencias hubiera tenido eso si Delamarche no me hubiera dado, acto seguido, una bofetada, y una bofetada de tal categoría que necesité inmediatamente de mis dos manos, ya que las reclamaba mi mejilla. –¡Las cosas que habéis hecho! –dijo Karl sentándose en el suelo fascinado completamente por aquella historia–. ¿Y era Brunelda? –Sí, pues –dijo Robinsón–, era Brunelda. –Pero, ¿no dijiste una vez que es cantante? –preguntó Karl. –Por supuesto que es cantante, y una gran cantante –replicó Robinsón, que estaba haciendo correr sobre la lengua una gran masa de bombones y que, de vez en cuando, apretaba con el dedo algún trozo que había sido empujado fuera de la boca, obligándolo así a volver adentro–. Pero, naturalmente, entonces no lo sabíamos todavía; sólo veíamos que era una dama, muy rica y muy distinguida. Ella hizo como si nada hubiese sucedido y tal vez ni siquiera hubiera sentido nada, pues yo realmente sólo la había rozado con la punta de los dedos. Pero se quedó mirando a Delamarche sin quitarle los ojos de encima, y éste –como suele acertar siempre en todas las cosas– le devolvió esa mirada, mirándola a su vez también derecho a los ojos. Después de lo cual, ella le dijo: «Ven, entra por un ratito», e indicó con la sombrilla el departamento abierto, queriendo significar con ello que Delamarche la precediera. Luego entraron los dos y la servidumbre cerró la puerta tras ellos. A mí me olvidaron afuera y entonces pensé que tanto, tanto no iba a tardar en el asunto y me senté en la escalera para esperar a Delamarche. Pero en lugar de Delamarche salió un sirviente y me trajo un plato completamente lleno de sopa. «Una atención de Delamarche», me dije. El sirviente se quedó un rato de pie, a mi lado, y me contó algunas cosas sobre Brunelda; entonces comprendí qué importancia podía tener para nosotros esa visita a Brunelda. ¡Porque Brunelda era una mujer divorciada, tenía una gran fortuna y vivía con independencia absoluta! Su ex marido, un fabricante de chocolate, seguía por cierto amándola; pero ella no sentía trato alguno con él. Iba él muy a menudo al departamento, muy elegante siempre, ataviado como si fuera a un casamiento –todo esto es verdad palabra por palabra porque lo conozco yo mismo–, pero el criado, por grande que fuera el soborno, no se atrevía a preguntar a Brunelda si ella lo recibiría, pues varias veces se lo había preguntado y, cada vez, Brunelda le había arrojado a la cara lo que en ese preciso momento tenía a mano. Cierta vez hasta le tiró su calientapiés de agua caliente y en esa oportunidad le sacó un diente anterior. Sí, Rossmann, ¡estás abriendo la boca ahora! –Y, ¿cómo conoces tú al marido? –preguntó Karl. –A veces sube también hasta aquí –dijo Robinsón. –¿Aquí arriba? –tan asombrado estaba Karl que dio una ligera palmada en el piso. –Asómbrate, pues –continuó Robinsón–; yo mismo también me quedé asombrado cuando me lo contó entonces el criado. Imagínate, cuando no estaba Brunelda en la casa el hombre se hacía conducir a sus habitaciones por el sirviente y se llevaba siempre alguna cosita insignificante de recuerdo y, en cambio, dejaba siempre alguna cosa muy cara y fina para Brunelda; al criado le prohibía severamente decir de quién era. Pero cierta vez, cuando había llevado algo de porcelana – según decía el sirviente y lo creo–, algo realmente impagable, Brunelda debe de haberlo reconocido de alguna manera; pues lo arrojó al suelo inmediatamente y lo pisoteó y escupió encima e hizo algunas otras cosas más, de manera que el criado apenas pudo llevárselo de allí, tanto era el asco que le daba. –Pero, ¿qué le ha hecho a ella ese hombre? –preguntó Karl. –En realidad, no lo sé –dijo Robinsón–; pero creo que nada especial. Él mismo, por lo menos, no lo sabe, pues ya he hablado con él más de una vez al respecto. Me espera diariamente allí, en esa esquina; si voy, tengo que contarle las novedades; si no puedo ir, espera media hora y luego se va. Para mí constituía una buena ganancia de carácter extraordinario, pues pagaba esas noticias muy generosamente; pero desde que Delamarche se enteró del negocio, tengo que entregarle todo a él y por eso, ahora, voy allí con menor frecuencia. –Pero, ¿qué quiere el hombre? –preguntó Karl–. ¿Qué es lo que quiere? Ya ve, pues, que ella no quiere nada con él. –Sí –suspiró Robinsón. Encendió un cigarrillo y, entre grandes giros de su brazo, iba exhalando el humo hacia lo alto. Pero luego pareció cambiar de decisión y dijo: –¿Qué me importa eso? Lo único que yo sé es que él daría mucho dinero si le permitieran estar aquí en el balcón, acostado como nosotros. Karl se levantó, se apoyó en la balaustrada y miró hacia abajo, hacia la calle. La luna ya era visible, pero aún no llegaba su luz hasta lo hondo de la calle. Esa calle, tan desierta durante el día, estaba atestada de gente, en especial delante de las puertas principales de las casas; estaban todos en movimiento; era un movimiento lento, torpe; destacábanse débilmente en la oscuridad las mangas de camisa de los hombres y los vestidos claros de las mujeres y todos andaban con la cabeza descubierta. Los muchos balcones de los alrededores veíanse ahora ocupados en su totalidad; allí se reunían las familias a la luz de una bombilla eléctrica y, según el tamaño del balcón, permanecían o bien sentadas en torno de una mesita, o simplemente en sillas apostadas en hileras, o al menos, asomaban las cabezas de los cuartos. Los hombres se sentaban esparrancados, sacando los pies fuera de los balaustres, y leían diarios que casi llegaban hasta el suelo o jugaban a los naipes, en apariencia silenciosos, pero dando fuertes golpes en las mesas. Las mujeres tenían las faldas llenas de trabajo de costura y sólo de vez en cuando disponían de una breve mirada para las cosas que las rodeaban o para la calle. Una mujer rubia y de aspecto débil bostezaba sin cesar en el balcón vecino y al mismo tiempo ponía los ojos en blanco; levantaba a cada bostezo una prenda de ropa que estaba remendando, para cubrirse con ella la boca. Aun en los balcones más pequeños, se las componían los niños para correr y perseguirse mutuamente, lo que molestaba muchísimo a los padres. En el interior de muchos cuartos había fonógrafos que emitían música de canto u orquestal, pero nadie se preocupaba gran cosa por esa música; sólo de vez en cuando el jefe de la familia hacía una seña, y alguien entraba corriendo en el cuarto para cambiar el disco. En muchas ventanas veíase a parejas de amantes completamente inmóviles; en una de las ventanas, enfrente mismo de Karl, hallábase una de esas parejas, de pie: el joven rodeaba con su brazo a la muchacha y oprimía con la mano su pecho. –¿Conoces a alguien de la gente de al lado? –preguntó Karl a Robinsón, quien ahora también se había incorporado, después de envolverse, ya que estaba tiritando de frío, en la manta de Brunelda, que había sumado a la que ya usaba. –Casi a nadie; precisamente eso es lo malo de mi situación –dijo Robinsón, y atrajo hacia sí a Karl, para poder susurrarle al oído–; de otra manera, no tendría, en verdad, de qué quejarme por el momento. Ya ves que Brunelda ha vendido por Delamarche todo lo que tenía y se ha mudado con todas sus riquezas aquí, a esta vivienda de suburbio, sólo para poder dedicarse por entero a él y para que nadie los moleste. Por otra parte, éste era también el deseo de Delamarche. –¿Y ha despedido a la servidumbre? –preguntó Karl. –Exactamente –dijo Robinsón–, ¿dónde quieres que alojen aquí a la servidumbre? Esos sirvientes son unos señores muy exigentes. Cierto día, en la casa de Brunelda, echó Delamarche a uno de esos sirvientes del cuarto, lo echó sencillamente a bofetadas; caían, una tras otra, hasta que el hombre estuvo afuera. Claro que los otros sirvientes se unieron a él y armaron un gran barullo delante de la puerta y entonces salió Delamarche (yo no era entonces sirviente, sino amigo de la casa, pero convivía, sin embargo, con los sirvientes) y preguntó: «¿Qué queréis?» El más viejo de los sirvientes, un tal Isidor, repuso: «Usted nada tiene que hablar con nosotros; nuestra ama es la señora». Como has de notarlo, probablemente, querían ellos muchísimo a Brunelda. Pero Brunelda, sin hacer caso de ellos, corrió hasta Delamarche (entonces, por cierto, no estaba todavía tan pesada como ahora), lo abrazó y lo besó delante de todos, llamándolo «queridísimo Delamarche». Y «echa de una vez a estos monos», dijo finalmente. Monos, era para los sirvientes; imagínate las caras que pusieron. Luego atrajo Brunelda la mano de Delamarche hacia el bolso que llevaba en el cinturón; Delamarche metió la mano y comenzó, pues, a pagar las cuentas de los sirvientes. La única participación de Brunelda en ese pago fue quedarse de pie, con el saquillo abierto que pendía de su cinturón. Muchas veces tuvo Delamarche que meter la mano allí, pues partía el dinero sin contarlo y sin examinar las pretensiones. Finalmente dijo: «Puesto que no queréis hablar conmigo, os digo en nombre de Brunelda que os larguéis inmediatamente». Así fueron despedidos. Hubo luego algunos pleitos todavía; Delamarche hasta tuvo que comparecer una vez ante la justicia, pero de eso no sé nada cierto. Sólo sé que inmediatamente después de haber despedido a los sirvientes le dijo Delamarche a Brunelda: «Y ahora, ¿te quedas sin servidumbre?» Ella dijo: «Pero ahí está Robinsón.» Por lo cual me dio Delamarche una palmada en el hombro y al mismo tiempo dijo: «Bueno, tú serás nuestro sirviente.» Y Brunelda me dio luego unas palmaditas en la mejilla. Si se presenta la ocasión, Rossmann, deja que alguna vez también a ti te palmotee la mejilla; quedarás asombrado de lo agradable que es eso. –¿De manera que te convertiste en sirviente de Delamarche? –dijo Karl resumiendo. Robinsón percibió el tono de compasión de esta pregunta y respondió: –Sí, soy sirviente; pero sólo poca gente se da cuenta de ello. Ya lo ves, tú mismo no lo sabías, a pesar de que hace ya un buen rato que estás con nosotros. Ya has visto cómo andaba yo vestido cuando fui al hotel. Llevaba puesto lo más fino de lo más fino. ¿Se visten acaso así los sirvientes? Sólo que el asunto es éste: yo no puedo salir a menudo; necesitan tenerme a mano, pues en la casa hay siempre algo que hacer. Es que una sola persona no alcanza a cumplir tanto trabajo. Como tal vez lo habrás notado, tenemos muchísimas cosas dispersas en la habitación; lo que no pudimos vender con motivo de la gran mudanza, lo hemos traído. Claro que hay muchas cosas que hubieran podido regalarse, pero Brunelda no regala nada. Imagínate el trabajo que dio subir por la escalera hasta aquí todas esas cosas. –Robinsón, ¿tú has subido todo eso? –preguntó Karl. –¿Y quién sino yo? –dijo Robinsón–. Había también un obrero ayudante, un gran haragán; tuve que hacer la mayor parte del trabajo yo solo. Brunelda quedó abajo, junto al carro; Delamarche disponía arriba dónde había que poner las cosas y yo corría constantemente yendo y viniendo. Nos llevó dos días; muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Pero tú ni siquiera sabes cuántas cosas hay aquí en este cuarto; todos los armarios están llenos y detrás de los armarios está todo repleto de cosas hasta el techo. Si se hubiera empleado a unas cuantas personas para el transporte bien pronto todo habría estado listo, pero Brunelda no quería confiárselo a nadie más que a mí. Estaba eso muy bien, pero yo en esa oportunidad me estropeé la salud para toda mi vida, y ¿qué otra cosa tenía yo, además de mi salud? Ahora, por el menor esfuerzo que haga, ya siento punzadas aquí, aquí y aquí. ¿Crees acaso que esos chicos del hotel, esos renacuajos (pues qué otra cosa son), hubieran podido vencerme alguna vez, si yo hubiera estado sano? Pero tenga lo que tuviere, a Delamarche y a Brunelda no les diré ni una palabra, trabajaré mientras pueda y cuando ya no pueda más, me echaré para morir; y sólo entonces, demasiado tarde, verán ellos que he estado enfermo y que, sin embargo, he seguido trabajando sin cesar, y que a su servicio me he matado trabajando. ¡Ay, Rossmann! –dijo finalmente y se enjugó los ojos con la manga de la camisa de Karl. Después de un breve rato, dijo–: ¿No sientes frío? Te quedas ahí, en camisa. –Anda, Robinsón –dijo Karl–, a cada momento estás llorando. No creo que estés tan enfermo. Tú tienes el aspecto de un hombre bastante sano, pero como te quedas siempre aquí, acostado en el balcón, te imaginas muchas cosas y nada más. Quizá sientas a veces una punzada en el pecho, eso me ocurre a mí también, y a cualquiera. Si todos los hombres quisieran llorar, como tú, por cualquier cosa sin importancia, tendría que llorar toda esa gente que está en los balcones. –Eso, mejor lo sé yo –dijo Robinsón que se restregaba los ojos con la punta de su colcha–. El estudiante que vive aquí al lado, con esa mujer que subarrienda la casa y que antes cocinaba también para nosotros, me dijo el otro día al llevar yo de vuelta la vajilla: «Oiga usted, Robinsón, ¿no está usted enfermo?» A mí me prohibieron hablar con esa gente, de manera que no hice más que dejar la vajilla y quise marcharme. Pero entonces él se me acercó y dijo: «Oiga, hombre, no lleve usted las cosas a tal extremo; usted está enfermo.» «Y bien, ¿qué debo hacer?, se lo ruego», pregunté. «Eso es asunto suyo», dijo él, y me volvió la espalda. Los otros que estaban allí, sentados a la mesa, se echaron a reír. Es que tenemos aquí enemigos en todas partes y por eso me retiré; era mejor. –De manera que a la gente que se divierte a tu costa la crees y a la gente que quiere tu bien no la crees. –Pero soy yo el que debe de saber cómo me siento –se encrespó Robinsón; mas acto seguido volvió al llanto. –Es el caso que eres tú precisamente el que no sabe lo que tiene. Deberías de buscarte algún trabajo como es debido, en lugar de seguir aquí como un sirviente de Delamarche. Pues por cuanto puedo juzgar yo, según tus relatos y según lo que yo mismo he visto, lo de aquí no es servicio, es esclavitud. Ningún hombre podría soportarlo, ya lo creo. Y tú, en cambio, crees que por ser amigo de Delamarche no tienes derecho a abandonarlo. Esto es falso; si él no entiende ni ve la vida miserable que estás llevando, no tienes tú la menor obligación para con él. –¿De manera que crees realmente, Rossmann, que podré reponerme si dejo este servicio? –Ciertamente –dijo Karl. –¿Ciertamente? –volvió a preguntar Robinsón. –Pero ciertamente, sin duda –dijo Karl sonriendo. –Pues entonces podría empezar a reponerme en seguida –dijo Robinsón con la mirada fija en Karl. –¿Cómo es eso? –preguntó éste. –Pues porque tú deberás encargarte aquí de mi trabajo –respondió Robinsón. –¿Y quién te ha dicho tal cosa? –preguntó Karl. –¡Pero si éste es un viejo proyecto! Ya desde hace algunos días se habla de eso. La cosa comenzó al reñirme Brunelda por no mantener bastante limpio el departamento. Claro que prometí que sin demora lo arreglaría todo. Ahora bien, eso resulta muy difícil. Yo, por ejemplo, en mi estado, no puedo meterme en todos los rincones para quitar el polvo. Ni en el centro de la habitación puede uno moverse con libertad, ¡cuánto menos entonces entre los muebles y las cosas depositadas! Y si uno quiere limpiarlo bien todo, es necesario mover los muebles de su lugar, ¿y que yo solo haga eso? Además, todo eso debería hacerse en medio del mayor silencio ya que no se puede molestar a Brunelda, y ella apenas si abandona la habitación. De manera que he prometido por cierto limpiarlo todo, pero de hecho no lo he limpiado. Cuando Brunelda lo advirtió, le dijo a Delamarche que eso no podía seguir así y que habría que tomar un sirviente auxiliar. «No quiero, Delamarche –decía ella–, que alguna vez me reproches el no haber llevado bien la casa. Yo misma no puedo hacer ningún esfuerzo, sin duda reconocerás esto, y Robinsón no basta. Al comienzo estaba tan fresco y ágil que atendía a todo; pero ahora está constantemente cansado y se queda casi siempre sentado en un rincón. Y una habitación con tantas cosas como la nuestra, no se arregla sola, ni se mantiene arreglada por sí sola.» Y entonces Delamarche se puso a pensar qué era lo que podía hacerse en tal caso, pues a una persona cualquiera naturalmente no puede tomársela en una casa como ésta, ni siquiera para prueba, ya que desde todas partes nos están espiando. Pero como soy buen amigo tuyo y supe por Renell cómo tenías que afanarte en el hotel, te propuse a ti. Delamarche en seguida estuvo de acuerdo, a pesar de que aquella vez te habías insolentado con él, y yo, como es natural, quedé muy contento de poder serte tan útil. Pues para ti, este puesto está hecho como a medida: tú eres joven, fuerte y ágil, mientras que yo ya no valgo para nada. Sólo que debo advertirte, eso sí, que todavía no estás aceptado, de ninguna manera; si no le gustas a Brunelda, no nos sirves de nada. De modo que haz todo lo posible y esfuérzate mucho por resultarle agradable, y lo demás déjalo por mi cuenta. –¿Y tú qué vas a hacer cuando yo sea sirviente aquí? –preguntó Karl; ¡se sentía tan libre! El primer susto que le habían causado las noticias de Robinsón había pasado. Por lo tanto, Delamarche no tenía con él intenciones peores que las de hacerlo sirviente –pues si verdaderamente hubiera tenido peores intenciones, ese charlatán de Robinsón sin duda se las habría revelado–, y si así estaban las cosas, se atrevía Karl a llevar a cabo la despedida aun esa misma noche. No se le puede forzar a nadie a aceptar un empleo. Y mientras que antes le había preocupado a Karl la cuestión de si, después de haber sido despedido del hotel, encontraría un puesto conveniente y no inferior, en lo posible, lo bastante pronto como para salvarse del hambre, le parecía ahora que en comparación con éste que allí se le reservaba, que le resultaba en verdad repelente, cualquier otro empleo sería suficientemente bueno; y hasta la miseria de la desocupación le parecía preferible. Pero ni siquiera intentó hacérselo comprender a Robinsón, más aún porque Robinsón no podía juzgar ahora absolutamente nada, embargado como estaba por la esperanza de verse aligerado con el trabajo de Karl. –De manera que –dijo Robinsón acompañando su discurso con placenteros ademanes (tenía los codos apoyados en la balaustrada)– primero te lo explicaré todo y te enseñaré las existencias. Tú eres culto y seguramente tienes buena letra también, de manera que podrás hacer en seguida una lista de todas las cosas que aquí tenemos. Hace rato que Brunelda desea tener esa lista. Si mañana por la mañana hace buen tiempo, rogaremos a Brunelda que se siente en el balcón y entre tanto podremos trabajar tranquilamente en la habitación sin molestarla. Pues en este sentido, Rossmann, debes tener cuidado ante todo. No molestar a Brunelda por nada del mundo. Ella lo oye todo; seguramente tiene oído tan sensible porque es cantante. Así, por ejemplo, tú sacas rodando el barril de aguardiente que está detrás del armario; esto hace ruido porque es pesado y porque allí hay dispersas por todas partes muchísimas cosas, de modo que, para sacarlo, no es posible hacerlo rodar de un solo tirón. Brunelda, por ejemplo, está tranquilamente acostada en el canapé, cazando moscas, porque éstas, en general, le molestan mucho. Tú, entonces, crees que no hace caso de ti y sigues haciendo rodar tu barril. Ella aún continúa tranquila. Pero en el momento en que menos te esperas tal cosa y cuando menos ruido haces, se incorpora ella de repente y se queda sentada y golpea el canapé con las dos manos que ni se la ve por el polvo que levanta (desde que estamos aquí no he sacudido el canapé; no puedo hacerlo, ella está siempre encima) y comienza a gritar horrorosamente, como un hombre, y así se queda gritando durante horas. Que cante ya se lo han prohibido los vecinos, pero nadie puede prohibirle que grite; ella tiene que gritar. Por otra parte esto ahora sucede ya sólo rara vez, pues Delamarche y yo nos hemos tornado muy prudentes y cautelosos. Además, el gritar le ha hecho mucho daño. Una vez se desmayó y yo (Delamarche no estaba en ese momento) tuve que llamar al estudiante de al lado; éste la roció con un líquido de una botella grande, lo que ciertamente produjo un buen efecto; pero el tal líquido tenía un olor insoportable. Aun ahora mismo se huele todavía si se acerca la nariz al canapé. El estudiante es, sin duda, enemigo nuestro, como todos aquí; tú también deberás andar con cuidado frente a todo el mundo y no meterte con nadie. –Oye, Robinsón –dijo Karl–, pero es un servicio bien pesado éste; para bonito puesto me has recomendado. –No te preocupes –dijo Robinsón, y movió la cabeza cerrando los ojos para disipar así todas las posibles preocupaciones de Karl–; el puesto tiene también sus ventajas, como no te las puede brindar ningún otro. Te quedas constantemente en la proximidad de una dama como Brunelda, duermes a veces en el mismo cuarto que ella, y esto, como bien puedes imaginártelo, supone por cierto múltiples encantos. Te pagarán espléndidamente, pues dinero hay a raudales. Yo, como amigo de Delamarche, no recibo nada; sólo cuando salgo, Brunelda me da siempre algo; pero a ti, naturalmente, te pagarán como a cualquier sirviente, puesto que tampoco eres otra cosa. Pero lo más importante para ti es el hecho de que yo he de facilitarte muchísimo el desempeño de tu labor. Al comienzo, desde luego, no. haré nada, ya que debo reponerme; pero no bien esté un poco repuesto, ya podrás contar conmigo. Y en general me quedaré yo con el servicio personal de Brunelda; esto es con las tareas de peinarla y vestirla, en cuanto no las atienda Delamarche. Tú sólo tendrás que ocuparte del arreglo de la habitación, de encargos y de los quehaceres domésticos más pesados. –No, Robinsón –dijo Karl–; todo esto no me tienta. –No hagas tonterías, Rossmann –dijo Robinsón muy cerca de la cara de Karl–; no desperdicies esta magnífica ocasión. ¿Dónde conseguirás en seguida un puesto? ¿Quién te conoce? ¿A quién conoces tú? Nosotros, dos hombres que ya hemos pasado por muchas cosas y que tenemos gran experiencia, anduvimos durante semanas sin conseguir trabajo. No es fácil, no; es hasta desesperadamente difícil. Karl asintió asombrándose de cuán cuerdamente sabía hablar Robinsón. Para él, claro está, esos consejos no tenían validez; él no podía quedarse allí; en esa gran ciudad seguramente hallaría algún lugarcito para él. Durante toda la noche, eso lo sabía, estaban atestadas de gente todas las fondas, se necesitaba servidumbre para los huéspedes y en esto él ya tenía cierta práctica. Ya sabría incorporarse, pronto y sin llamar la atención, a cualquier establecimiento. Precisamente, en la casa de enfrente estaba instalada una pequeña fonda, de la cual surgía una música muy sonora. La entrada principal estaba cubierta tan sólo por una gran cortina amarilla que a veces, movida por una corriente de aire, flameaba poderosamente hacia afuera, hacia la calle. Por lo demás, el ruido de la calle se había calmado muchísimo. La mayor parte de los balcones quedaban a oscuras; sólo a lo lejos se veía todavía, y aquí o allá, alguna luz aislada, pero apenas se quedaba uno mirándola un rato ya se levantaba allí también la gente y mientras todos se agolpaban por volver a la habitación un hombre acercaba la mano a la bombilla y, quedándose el último en el balcón, apagaba la luz después de echar a la calle una rápida mirada. «Pero si ya está comenzando la noche –se dijo Karl–, y si me quedo aquí más tiempo todavía, ya seré uno de ellos.» Se volvió y se dispuso a descorrer la cortina que colgaba ante la puerta de la habitación. –¿Qué es lo que quieres? –preguntó Robinsón interponiéndose entre Karl y la cortina. –Irme, quiero irme –dijo Karl–. ¡Déjame! ¡Déjame! –Pero no irás a estorbarlos –exclamó Robinsón–, ¡no se te vaya a ocurrir! Rodeando con sus brazos el cuello de Karl, colgóse de él con todo su peso; entrelazó con sus piernas las de Karl y así lo arrastró en un momento al suelo. Pero entre los ascensoristas Karl había aprendido a pelear un poco; le asentó a Robinsón un puñetazo bajo el mentón, aunque sólo débilmente y con sumo cuidado. Robinsón alcanzó todavía a darle a Karl, rápidamente y sin ninguna consideración, un fuerte rodillazo en el vientre; pero luego, con las dos manos en el mentón, rompió a llorar a gritos, tanto que un hombre del balcón vecino, golpeando salvajemente las manos, ordenó: «¡Silencio!» Un rato todavía se quedó Karl silenciosamente acostado, para sobreponerse al dolor que el golpe de Robinsón le había causado. Se limitaba a volver la cara hacia la cortina, que colgaba pesada y tranquila ante el cuarto, que, por lo visto, seguía a oscuras. ¡Pero si ya nadie parecía estar en ese cuarto!, quizá Delamarche había salido con Brunelda, con lo que Karl ya tendría plena libertad. Robinsón, que se conducía realmente como un perro guardián, estaba definitivamente descartado. Resonaron entonces desde la calle, a lo lejos, en forma intermitente, tambores y clarines. Gritos aislados, proferidos por mucha gente, se reunieron pronto en una gritería general. Karl volvió la cabeza y vio cómo se volvían a animar todos los balcones. Se irguió lentamente, no podía levantarse del todo y tenía que apoyarse contra la balaustrada con todo su peso. Abajo sobre la acera, marchaban a grandes pasos unos muchachos jóvenes con los brazos extendidos y las gorras en alto, vueltas las caras hacia atrás. La calzada quedaba todavía libre. Algunos agitaban, sobre unos palos altos, farolillos de papel envueltos en humo amarillo. Precisamente surgían a la luz los tamborileros y los trompetas, en anchas filas, y Karl se asombraba de su gran cantidad cuando percibió voces detrás de sí. Se volvió y descubrió que Delamarche levantaba la pesada cortina y que luego surgía de la oscuridad del cuarto Brunelda, con el vestido rojo, con una mantilla de encaje sobre los hombros y una pequeña cofia oscura sobre el cabello, probablemente despeinado y sólo amontonado a la ligera con puntas que asomaban sueltas, aquí y allí. Sostenía en la mano un pequeño abanico desplegado, pero no lo movía, sólo lo estrechaba fuertemente contra sí. Karl se hizo a un lado, deslizándose a lo largo de la balaustrada, para dejar sitio a los dos. Seguramente nadie lo obligaría a quedarse allí y aunque Delamarche quisiera intentarlo, Brunelda lo dejaría partir inmediatamente, si él se lo pidiera, pues ella ni podía sufrirlo; le asustaban sus ojos. Pero apenas dio un paso hacia la puerta, lo advirtió ella, sin embargo, y dijo: –¿Adónde vas, chiquillo? Karl se detuvo ante las miradas severas de Delamarche, y Brunelda lo atrajo hacia sí. –¿No quieres ver el desfile de abajo? –dijo Brunelda empujándolo hacia adelante, hacia la balaustrada–. ¿Sabes de qué se trata? –le oyó decir Karl a sus espaldas, y sin ningún éxito intentó un movimiento involuntario para sustraerse a su presión. Tristemente se quedó mirando hacia abajo, hacia la calle, como si allá estuviera el motivo de su tristeza. Delamarche se apostó primero con los brazos cruzados a espaldas de Brunelda, pero luego corrió al cuarto y le trajo los gemelos de teatro. Abajo, tras los músicos, había aparecido la parte principal del cortejo. A horcajadas sobre los hombros de un hombre gigantesco iba sentado un señor del que no se veía, desde aquella altura, otra cosa que la calva, de un brillo mortecino, por encima de la cual mantenía en alto su sombrero de copa en saludo perpetuo. Alrededor de él llevaban, al parecer, grandes carteles de madera que, vistos desde el balcón, parecían completamente blancos; la disposición había sido tomada de manera que esos carteles se enderezaran verdaderamente, desde todos los lados, hacia el señor, el cual sobresalía, elevado entre ellos. Puesto que todo estaba en marcha, esa muralla de carteles que rodeaba al señor se aflojaba constantemente y volvía luego a ordenarse sin cesar. En un ámbito mayor, todo el ancho de la calle en torno del señor – aunque por la oscuridad sólo alcanzaba a dominarse un trecho insignificante de su extensión–, estaban los secuaces de aquel hombre que venían palmoteando y anunciando, en ampulosa cantilena, algo que era probablemente el apellido del señor, un apellido brevísimo pero incomprensible. Algunos individuos, distribuidos hábilmente entre la multitud, llevaban unos focos de automóvil que difundían una luz potente en sumo grado, y recorrían lentamente con la misma las casas, de abajo arriba y de arriba abajo, a ambos costados de la calle. A la altura donde se hallaba Karl ya no molestaba aquella luz; pero en los balcones más bajos se veía a la gente a la que alcanzaba ese rayo protegerse apresuradamente los ojos con las manos. Delamarche, accediendo a los ruegos de Brunelda, trató de averiguar por la gente del balcón vecino qué significaba aquel acto. Karl tenía cierta curiosidad por saber si le contestarían y cómo. Y, en efecto, Delamarche tuvo que preguntar tres veces, sin recibir respuesta. Ya se inclinaba peligrosamente sobre la balaustrada. Brunelda golpeó levemente con el pie en el piso por el disgusto que le causaban aquellos vecinos. Karl sintió sus rodillas. Finalmente vino, con todo, alguna contestación; pero al mismo tiempo, en ese balcón atestado de gente, todos se echaron a reír estrepitosamente; a lo cual Delamarche respondió gritando algo tan alto, que si en ese momento no hubiera sido tan fuerte el ruido en toda la calle hubieran tenido que advertirlo, sorprendidos, todos a la redonda. Pero, de todas maneras, eso tuvo por efecto que la risa se acallara con una prontitud bien poco natural. –En nuestro distrito elegirán juez mañana y el que llevan allá abajo es uno de los candidatos –dijo Delamarche al volver junto a Brunelda, completamente calmado–. ¡Cosa rara! –exclamó luego golpeándole a Brunelda cariñosamente la espalda–. Ya ni siquiera sabemos lo que sucede en el mundo. –Delamarche –dijo Brunelda a propósito de la conducta de los vecinos– , cuánto me gustaría mudarme de casa, si no fuese tan fatigoso. Pero desgraciadamente no puedo animarme a hacerlo. –Y entre hondos suspiros, inquieta y distraída, jugueteaba con la camisa de Karl, que trataba de apartar tenazmente, y en lo posible sin llamar la atención, aquellas manecitas regordetas; cosa que por otra parte le resultó bastante fácil, pues Brunelda no estaba pensando en él; muy otros eran los pensamientos que la ocupaban. Pero también Karl olvidó pronto a Brunelda y toleró sobre sus hombros la carga de sus brazos, pues los sucesos de la calle lo absorbían sobremanera. Por disposición de un pequeño grupo de hombres –que gesticulando marchaban justo delante del candidato y cuyas conversaciones debían de tener un significado especial, pues se veía que desde todas partes inclinábanse hacia ellos rostros atentos– se hizo un alto frente a la fonda. Uno de esos hombres competentes hizo, con la mano levantada, una señal, destinada tanto a la muchedumbre como al candidato. La muchedumbre enmudeció, y el candidato, intentando varias veces ponerse de pie sobre los hombros de su portador y cayendo reiteradamente en su asiento, pronunció un pequeño discurso durante el cual iba agitando, con pasmosa rapidez, su sombrero de copa alta. La escena se veía con toda claridad, pues durante su discurso caían sobre él los haces de luz de todos los focos de los automóviles, de manera que se hallaba en el centro de una estrella luminosa. Pero por otra parte ya se notaba el interés que el asunto iba cobrando para toda la calle. En los balcones ocupados por los partidarios del candidato comenzaban a acompañar aquella cantilena de su apellido, coreándola, y a golpear maquinalmente las manos que se adelantaban por encima de la balaustrada. En los otros balcones, que hasta estaban en mayoría, levantóse un fuerte canto contrario, que ciertamente no tenía ningún efecto uniforme, puesto que se trataba de los secuaces de diversos candidatos. En cambio, todos los enemigos del candidato presente se unieron, además, en una rechifla general y en muchas partes hasta pusieron nuevamente en marcha los fonógrafos. De balcón a balcón se dirimían diferencias políticas en medio de una gran excitación, realzada aún más por la hora nocturna. Los más ya vestían ropa de dormir y se habían limitado a cubrirse con unos abrigos; las mujeres se envolvían en grandes mantones oscuros; los niños, descuidados, trepaban –cosa que daba miedo– sobre los salidizos de los balcones y surgían, en número creciente, de los cuartos oscuros, en los cuales ya habían estado durmiendo. De vez en cuando, objetos aislados, indefinibles, volaban en dirección a los adversarios, arrojados por los que se acaloraban extremadamente; a veces alcanzaban su blanco, pero las más veces caían a la calle y allí provocaban a menudo aullidos de furia. Si el ruido se hacía abajo demasiado recio a los ojos de los organizadores, los tamborileros y los trompeteros recibían la orden de intervenir y su toque atronador, ejecutado con el máximo de sus fuerzas que parecían infinitas, sofocaba todas las voces humanas hasta lo más alto de los techos de las casas. Y siempre cesaba ese toque tan repentinamente que apenas podía creerse y entonces la turbamulta de la calle, evidentemente ejercitada para ello, rugía hacia las alturas su estribillo partidario –a la luz de los focos de los automóviles se veían una por una las bocas ampliamente abiertas–, hasta que los adversarios, que entretanto se habían recobrado, lanzaban desde todos los balcones y ventanas su grita con decuplicado vigor, acallando así por completo al partido de abajo, después de su breve victoria. Al menos así se presentaban las cosas apreciadas desde aquella altura. –¿Qué tal?, ¿te gusta, chiquillo? –preguntó Brunelda, la que, muy apretada contra Karl, se volvía hacia un lado y hacia otro a fin de abarcar, en lo posible, todo lo que se pudiera ver a través de los gemelos. Karl sólo respondió meneando la cabeza. De paso se daba cuenta de que Robinsón ponía todo su celo en comunicar a Delamarche diversas cosas evidentemente relacionadas con la conducta de Karl; pero Delamarche no parecía dar a todo eso ninguna importancia, pues sólo trataba constantemente de hacer a un lado a Robinsón con la mano izquierda, pues con la derecha rodeada a su Brunelda. –¿No quieres mirar a través de los gemelos?–preguntó Brunelda dándole a Karl unos golpecillos en el pecho para dar a entender que se dirigía a él. –Veo bastante –dijo Karl. –Pruébalo, pues –dijo ella–, así verás mejor. –Tengo buena vista –respondió Karl–; lo veo todo. No interpretó como una amabilidad que ella le aproximara los gemelos a los ojos, sino que tan sólo sintió una molestia; y realmente no dijo ella más que la sola palabra «¡tú!» en tono melodioso pero amenazante. Y ya tenía Karl los gemelos ante sus ojos y ahora, en efecto, no veía nada. –Si no veo nada –dijo queriendo librarse de los gemelos; pero ella los sostuvo firmemente y él no podía desplazar ni hacia atrás ni hacia un lado su cabeza, que estaba encajada en el pecho de ella. –Pero ahora sí, ahora ya ves –dijo haciendo girar el tornillo de los gemelos. –No, pues, sigo sin ver nada –dijo Karl, y pensó que, sin quererlo, ya había exonerado en efecto a Robinsón: los caprichos insoportables de Brunelda se descargaban ahora sobre él. –¿Y cuándo verás por fin? –dijo, y siguió haciendo girar el tornillo; ahora tenía Karl toda la cara sumergida en su pesado aliento–. ¿Ahora? –preguntó. –¡No, no, no! –exclamó Karl, a pesar de que ya, en verdad, podía distinguir todas las cosas aunque con escasa nitidez. Pero en ese momento tenía Brunelda algo que hacer con Delamarche, ya sólo sostenía los gemelos flojamente ante la cara de Karl y éste podía, sin que ella lo notara, mirar a la calle por debajo de los gemelos. Un momento después ya no insistió Brunelda tampoco en su deseo y usó los gemelos para sí. De la fonda había salido un mozo que, dejando el umbral y yendo y viniendo de un lado para otro, recogía los pedidos de los dirigentes. Se le veía estirarse mucho para ver bien el interior del local y llamar en su ayuda a todo el personal de servicio disponible. Durante esos preparativos, que por lo visto iban destinados a un gran convite al aire libre, el candidato no cesaba de hablar. Su portador, el hombre gigantesco que le servía exclusivamente a él, se volvía, después de algunas frases, hacia uno y otro lado, girando un poco sobre sí mismo para que el discurso pudiera llegar en todas las direcciones a la muchedumbre que los rodeaba. El candidato se mantenía casi constantemente muy encorvado e intentaba dar a sus palabras la mayor fuerza de persuasión posible mediante movimientos esporádicos de una de sus manos –la que tenía libre– y del sombrero de copa que llevaba en la otra. Pero a veces, a intervalos casi regulares, se exaltaba, se levantaba con los brazos extendidos y ya no se dirigía con sus palabras a un grupo sino a la totalidad; hablaba dirigiéndose a los habitantes de las casas, elevaba su voz pretendiendo que llegara hasta las alturas de los pisos superiores y, no obstante, quedaba fuera de toda duda que ya en los pisos inferiores nadie podía oírlo; es más aún, que nadie hubiera querido escucharlo aunque se hubiera dado tal posibilidad, pues en cada ventana y en cada balcón había por lo menos un orador vociferante. Entretanto algunos mozos llevaron de la fonda una tabla repleta de vasos llenos, resplandecientes; era una tabla del tamaño de una mesa de billar. Los jefes organizaron la distribución, que se llevó a cabo en forma de un desfile frente a la puerta de la fonda. Pero a pesar de que los vasos que estaban sobre la tabla volvían a ser llevados muchas veces, no alcanzaban para semejante multitud; dos filas de muchachos escanciadores tuvieron que partir, deslizándose a derecha y a izquierda de la tabla, a fin de abastecer a la muchedumbre más lejana. El candidato, desde luego, había dejado de hablar; aprovechó la pausa para reconfortarse. Apartado de la muchedumbre y de la luz cegadora, llevábalo su portador lentamente a un lado y a otro, y sólo algunos adeptos le acompañaban y le hablaban, levantando hacia él sus caras. –Mira al chiquillo –dijo Brunelda–; de tanto mirar se olvida de dónde está. –Y sorprendió a Karl tomándole el rostro con ambas manos y haciéndolo volverse hacia ella de manera que así pudo mirarle a los ojos. Pero esto sólo duró un instante, pues inmediatamente sacudió Karl sus manos disgustado porque no lo dejaban un rato en paz, y al mismo tiempo muriéndose de ganas de irse a la calle y contemplarlo todo de cerca; intentó entonces librarse con todas sus fuerzas de la presión de Brunelda y dijo: –Por favor, deje usted que me marche. –Te quedarás con nosotros –dijo Delamarche, sin desviar la mirada de la calle y se limitó a extender una mano para impedir que Karl se marchara. –Deja –dijo Brunelda rechazando la mano de Delamarche–, si ya se queda. –Y apretó a Karl más fuertemente todavía contra la balaustrada; para librarse habría tenido que luchar con ella. Y aunque hubiera logrado vencerla, ¡qué habría conseguido con ello! A su izquierda estaba Delamarche, a su derecha se había colocado ahora Robinsón; se hallaba literalmente aprisionado. –Puedes estar contento de que no se te eche –dijo Robinsón, y palmoteó a Karl con una de sus manos que había pasado por debajo del brazo de Brunelda. –¿Echarlo? –dijo Delamarche–; a un ladrón escapado no se le echa, se le entrega a la policía. Y esto puede pasarle ya mañana a primera hora, si es que no se queda quieto, absolutamente quieto. A partir de ese instante ya no le alegró a Karl el espectáculo que se desarrollaba allá abajo, aunque seguía inclinado sobre la balaustrada, claro está que por fuerza, ya que Brunelda le impedía mantenerse erguido. Lleno de su propia pesadumbre, de sus preocupaciones personales, con la mirada distraída veía a la gente de abajo; grupos de unos veinte hombres se acercaban a la puerta de la fonda, cogían los vasos, se volvían y los agitaban en dirección al candidato –ocupado ahora con su propia persona– lanzando al mismo tiempo un saludo partidario; vaciaban los vasos y los colocaban nuevamente sobre la tabla –operación que debían de realizar con gran estrépito, aunque resultaba imperceptible desde aquella altura– para dejar su lugar a otro grupo que ya alborotaba de impaciencia. Por orden de los caudillos, la banda que hasta entonces tocara dentro de la fonda había salido a la calle; en medio de la oscura turbamulta resplandecían sus grandes instrumentos de viento, pero su música casi se perdía en el ruido general. Y ahora la calle, al menos del lado en que se encontraba la fonda, se veía atestada de gente en una gran extensión. Llegaban afluyendo desde arriba, por donde Karl llegó por la mañana en el automóvil, y desde abajo viniendo del puente. Acudían corriendo y aun las gentes de las casas no habían podido resistirse a la tentación de intervenir en ese asunto con sus propias manos; en los balcones y en las ventanas quedaban casi exclusivamente mujeres y niños mientras que los hombres se agolpaban para salir en las puertas de las casas. Y la música y el convite ya habían logrado su objeto, la asamblea era suficientemente numerosa; uno de los jefes políticos flanqueado por dos focos de automóvil hizo señas a la banda a fin de que cesara de tocar; emitió un fuerte silbido e inmediatamente se vio acudir, pues se había desviado un tanto, al portador con el candidato que llegaba a través de una brecha abierta en el gentío por los partidarios. Apenas hubo llegado a la puerta de la fonda comenzó el candidato su nuevo discurso, en medio de la claridad de los focos de automóvil, dispuesto en tal forma que rodeaban al hombre en estrecho círculo. Pero ya todo resultaba mucho más difícil que antes; el portador ya no tenía la menor libertad para moverse, el hacinamiento era demasiado denso. Los partidarios más próximos, los que antes habían tratado de aumentar el efecto de las palabras del candidato mediante todos los recursos posibles, ahora debían esforzarse por permanecer en su proximidad; unos veinte se mantenían asidos al portador, empleando toda su fuerza. Pero ni aun ese hombre fuerte podía dar un solo paso que dependiese de su propia voluntad y ya nadie podía pensar en una posible influencia sobre la multitud por medio de avances o retrocesos adecuados, o bien por determinados giros del portador. La muchedumbre se agitaba en constantes oleadas, sin dirección alguna; se recostaban unos sobre otros; ya nadie se mantenía erguido; el número de los adversarios parecía haber engrosado muchísimo con el nuevo público. El portador se había sostenido durante largo rato cerca de la puerta de la fonda, pero ahora se dejaba arrastrar por la corriente, al parecer sin ofrecer resistencia, calle arriba y calle abajo. El candidato hablaba sin cesar, pero ya no resultaba del todo claro saber si exponía su programa o si daba voces de socorro. Si no engañaban todos los indicios, había aparecido también un candidato opositor, o hasta varios; pues de vez en cuando veíase en medio de alguna luz, que de pronto se encendía, a un hombre de rostro pálido y puños cerrados, alzado por la muchedumbre, que pronunciaba un discurso saludado por múltiples exclamaciones. –Pero, ¿qué es lo que sucede? –preguntó Karl y, muy confundido, sin poder tomar aliento, se dirigió a sus guardianes. –Cómo se excita el chico con esto –dijo Brunelda a Delamarche, y tomó a Karl de la barbilla para atraer hacia sí su cabeza. Pero Karl no lo toleró y se sacudió (perdiendo realmente debido a los sucesos de la calle toda consideración) tan fuertemente que Brunelda no sólo lo soltó, sino que retrocedió de pronto dejándolo del todo libre. –Ya has visto bastante –dijo, evidentemente enojada por la conducta de Karl–; vete al cuarto y prepara las camas y todo para la noche. Extendió la mano en dirección al cuarto. Pero ésta era, por cierto, la dirección que Karl deseaba tomar desde hacía ya algunas horas; no replicó, pues, ni una sola palabra. En aquel momento se oyó desde la calle el estrépito de muchos vidrios haciéndose añicos. Karl no pudo dominarse y se acercó una vez más a la balaustrada con un rápido salto, para echar tan sólo fugazmente una mirada más hacia abajo. Había salido airosa una conspiración de los adversarios, decisiva tal vez: los focos de los automóviles de los secuaces, que con su fuerte luz conseguían que al menos los sucesos principales ocurriesen ante la totalidad del público, manteniendo con ello todas las cosas dentro de ciertos márgenes, habían sido destrozados todos simultáneamente. Rodeaba ahora al candidato y a su portador el mero e incierto alumbrado común que, en su repentina propagación, producía el efecto de una oscuridad total. Ni siquiera aproximadamente hubiera podido indicarse ya dónde se hallaba el candidato, y lo engañoso de las tinieblas se veía acrecentado aún más por un canto amplio, uniforme, entonado en aquel preciso momento, que venía de abajo, del puente. –¿No te dije acaso lo que ahora tienes que hacer? –dijo Brunelda–. Apresúrate, estoy cansada –añadió; y levantó luego en alto los brazos, y su pecho se arqueó más todavía que de costumbre. Delamarche, que seguía rodeándola con el brazo, se fue con ella arrastrándola a uno de los rincones del balcón. Robinsón los siguió para apartar los restos de su comida, que todavía estaban allí. Karl debía aprovechar esta oportunidad favorable; ya no había tiempo para mirar abajo; de los sucesos de la calle aún vería bastante, y más que desde allá arriba, cuando bajara. En dos saltos atravesó la habitación alumbrada por una luz rojiza, pero la puerta estaba cerrada y quitada la llave. Era cuestión de encontrar ahora esa llave, ¡pero quién iba a encontrar una llave en medio de semejante desorden y más aún en un tiempo tan breve y precioso como el que Karl tenía a su disposición! En realidad, en ese momento ya debería de estar él en la escalera, ya debería de estar corriendo y corriendo. ¡Y en cambio estaba buscando la llave! La buscó en todos los cajones accesibles, revolvió las cosas sobre la mesa, en la cual había dispersos varios objetos de la vajilla, servilletas y el comienzo de algún bordado; fue atraído por un sillón donde se veía un montón de ropa vieja completamente enmarañada entre la cual posiblemente estaría la llave, sin que jamás se la pudiera encontrar allí, y finalmente se arrojó sobre el canapé, maloliente en verdad, a fin de palparlo en todos sus rincones y pliegues y encontrar así la llave. Luego cesó en su búsqueda y se detuvo en medio del cuarto. «Sin duda –se dijo– Brunelda lleva la llave sujeta a su cinturón.» De él colgaban muchas cosas y toda búsqueda resultaría vana. Y, ciegamente, cogió Karl dos cuchillos y los introdujo con fuerza entre las hojas de la puerta, uno arriba, otro abajo, a fin de obtener dos puntos de apoyo distintos y separados. Apenas hizo fuerza con los cuchillos, naturalmente, se quebraron sus hojas. Él no había querido otra cosa: los cabos, que ahora podía hacer penetrar mucho más firmemente, resistirían mucho mejor. Se puso entonces a forcejear empeñando todo su vigor, los brazos muy abiertos, apoyándose sobre las piernas muy separadas, gimiendo, y prestando con todo muchísima atención a la puerta. Sin duda no podría resistir: lo reconocía gozoso en el aflojamiento de los pasadores que claramente se percibía, pero cuanto más despacio sucediera esto tanto mejor sería. De ninguna manera debía saltar la cerradura, pues en tal caso llamaría la atención de los que estaban en el balcón; antes bien, era menester que la cerradura se soltase muy lentamente, y Karl procedía con máxima cautela en este sentido, acercando los ojos cada vez más a la cerradura. –Mirad, mirad, ¿qué es lo que veo? –dijo entonces la voz de Delamarche. Ya estaban los tres en la habitación; ya habían dejado caer tras ellos la cortina; su llegada debía de haber pasado inadvertida para Karl, que no los había oído; las manos se le bajaron con semejante aparición y soltó los cuchillos. Pero ni siquiera tuvo tiempo de pronunciar palabra alguna de explicación o excusa, pues en un ataque de furia que excedía en mucho el motivo que lo originaba, se arrojó Delamarche de un salto –el cordón suelto de su bata iba trazando una gran figura por los aires– sobre Karl. Solamente en el último instante, a decir verdad, logró Karl eludir el ataque; habría podido extraer los cuchillos de la puerta y utilizarlos en su defensa, pero no lo hizo. En cambio se agachó y levantándose de un salto agarró el ancho cuello de la bata de Delamarche, lo dobló hacia arriba y lo subió luego más todavía –esa bata ya le quedaba excesivamente grande a Delamarche–, y al fin, felizmente, logró sujetar a Delamarche por la cabeza. Éste, demasiado sorprendido, agitó primero las manos a ciegas y sólo un momento después se puso a golpear con los puños, mas sin emplear toda su fuerza todavía, la espalda de Karl, quien para proteger su rostro se había arrojado contra el pecho de Delamarche. Karl, aunque se retorciera de dolor y aunque los golpes se tornaran cada vez más fuertes, soportó los puñetazos. ¡Cómo no había de soportarlos viendo que tenía la victoria por delante! Con las manos en la cabeza de Delamarche, los pulgares sin duda puestos exactamente sobre los ojos, lo condujo empujándolo hacia el lugar donde los muebles se amontonaban en mayor confusión y con las puntas de sus pies intentó, además, enredar los de Delamarche en el cordón de su bata, para hacerlo caer de esa manera. Pero puesto que no podía ocuparse sino exclusivamente y por entero de Delamarche –más aún porque sentía crecer su resistencia cada vez más, y porque aquel cuerpo se le oponía con una tensión cada vez mayor de los tendones–, olvidó, en efecto, que él no estaba solo con Delamarche. Pero con demasiada prontitud le fue recordado este hecho, pues repentinamente dejaron de obedecerle los pies: Robinson, que a sus espaldas se había arrojado al suelo, los separaba con fuerza y dando gritos. Karl, suspirando, soltó a Delamarche, que retrocedió un paso más todavía. Brunelda ocupaba con todo su volumen el centro del cuarto y apostada allí, con las piernas ampliamente separadas y las rodillas dobladas, observaba los acontecimientos con ojos fulgurantes. Como si ella realmente participara de la lucha, respiraba hondamente, apuntaba con los ojos, y adelantaba los puños lentamente. Delamarche se bajó el cuello dejando nuevamente libre la vista y, claro está, ya no habría lucha, sino meramente un castigo. Tomó a Karl de la camisa, por delante; casi lo levantó del suelo y sin mirarlo, tanto era su desprecio, lo arrojó con la mayor violencia contra un armario que se hallaba a varios pasos de allí. En el primer momento creyó Karl que aquellos dolores punzantes que sentía en la espalda y en la cabeza, originados por el golpe contra el armario, procedían directamente de la mano de Delamarche. –¡Canalla! –oyó todavía exclamar a Delamarche en voz alta, en medio de la oscuridad que se levantaba ante sus ojos temblorosos. Y al caer en el agotamiento que lo hizo desplomarse ante el armario resonaron aún en sus oídos, débilmente, estas palabras–: ¡Espera!, ¡ya verás! Cuando recobró el conocimiento, lo rodeaba la oscuridad más completa; sería a altas horas de la noche todavía. Desde el balcón llegaba al cuarto, por debajo de la cortina, un leve resplandor del claro de luna. Oíase la tranquila y pausada respiración de los tres durmientes; la más ruidosa de todas, y con mucho, era la de Brunelda, que resoplaba mientras dormía tal como lo hacía a veces también al hablar; pero no era fácil establecer en qué dirección se hallaba cada uno de los durmientes: todo el cuarto estaba lleno del estruendo de su respiración. Sólo al cabo de haber examinado un poco su derredor, pensó Karl en sí mismo y se asustó muchísimo, pues aun cuando se sentía encorvado y completamente rígido por tantos dolores, no había pensado, sin embargo, que podía haber sufrido alguna grave lesión sangrienta. Pero ahora sentía que una carga pesaba sobre su cabeza, y todo el rostro, el cuello y el pecho bajo la camisa estaban húmedos como de sangre. Necesitaba luz para examinar su estado detenidamente; tal vez lo habían golpeado hasta convertirlo en un inválido, y en tal caso sin duda le gustaría a Delamarche despedirlo, pero realmente ¿qué haría él entonces? Ya no le quedaría ninguna perspectiva. Acordóse del muchacho de la nariz carcomida que había visto en el zaguán y por un instante hundió su cara entre las manos. Involuntariamente dirigió luego la mirada a la puerta y a tientas y andando en cuatro patas se dirigió hacia ella. Pronto las puntas de sus dedos palparon un zapato y un poco más lejos una pierna. Éste era por lo tanto Robinsón, ¿quién sino él dormiría con los zapatos puestos? Se le había ordenado que se acostase transversalmente ante la puerta para cerrar el paso e impedir así la fuga de Karl. ¿Pero acaso ignoraban ellos el estado en que éste se encontraba? Por lo pronto ni siquiera deseaba fugarse; tan sólo deseaba llegarse a la luz. De manera que si no podía salir por la puerta, era fuerza que saliese al balcón. Encontró la mesa de comedor en un sitio que por lo visto era completamente distinto del que ocupaba al anochecer; en el canapé, al que se acercó Karl desde luego con suma cautela, no había nadie, cosa que le sorprendió; y en cambio tropezó en el centro del cuarto con prendas de ropa, mantas, cortinas, almohadas y alfombras apiladas en alto, aunque fuertemente prensadas. Pensó, primero, que sólo se trataría de un montoncillo similar al que por la noche había encontrado sobre el sofá, y que podía haberse caído al suelo; mas para su asombro, al seguir arrastrándose notó que allí había toda una carretada de tales cosas; probablemente habían sido sacadas de los armarios para pasar la noche y durante el día volverían a ser guardadas en ellos. Arrastrándose dio vuelta a todo el montón y pronto reconoció que el todo constituía una especie de lecho sobre el cual, muy en lo alto, según pudo comprobar palpándolo todo cautelosamente, descansaban Delamarche y Brunelda. Ya sabía, pues, dónde dormían todos, y se apresuró a llegar al balcón. Era un mundo enteramente distinto ese del otro lado de la cortina al cual se incorporó Karl rápidamente. Al aire fresco de la noche, bajo el pleno resplandor de la luna, se paseó varias veces por el balcón. Miró hacia la calle; estaba completamente tranquila; de la fonda surgían todavía los sones de la música, pero sólo como a la sordina; delante de la puerta un hombre barría la acera. En esa calle donde pocas horas antes no habían podido distinguirse, en medio de la salvaje algarabía general, los gritos de un candidato electoral de mil otras voces, oíase ahora claramente el raspar de la escoba sobre el pavimento. Le llamó la atención a Karl el ruido que produjo una mesa al ser movida en el balcón vecino y vio que allí alguien estaba sentado y estudiaba. Era un hombre joven con una barbilla en punta, que retorcía constantemente durante su estudio; leía acompañando su lectura con rápidos movimientos de los labios. Estaba sentado dándole la cara a Karl, ante una mesita cubierta de libros; había quitado del muro la bombilla y la había colocado entre dos grandes libros, de modo que lo bañaba totalmente su brillante luz. –Buenas noches –dijo Karl, porque creía haber notado que el joven le había dirigido una mirada. Pero esto sin duda había sido un error, pues el joven que hasta aquel momento no parecía haberlo advertido siquiera, protegió con una mano sus ojos, para disminuir la luz y establecer quién era el que de pronto lo estaba saludando; luego, puesto que seguía sin ver nada levantó la bombilla para iluminar también con ella un poco el balcón vecino. –Buenas noches –dijo también él; miró durante un instante muy fijamente hacia el otro y luego añadió–: ¿Y qué más? –¿Le molesto? –preguntó Karl. –Ciertamente, ciertamente –dijo el hombre llevando la lamparilla a su lugar anterior. Con estas palabras, por cierto, quedaba rechazado todo contacto; pero no abandonó Karl aquel lado del balcón donde permanecía lo más cerca posible del hombre. Se quedó mirando, calladamente, cómo leía éste en su libro, cómo volvía las hojas, cómo buscaba alguna cosa en otro libro que consultaba siempre con suma rapidez y cómo tomaba notas a menudo en un cuaderno, inclinándose todas las veces tanto sobre él que resultaba una proximidad realmente inusitada. ¿Sería ese hombre un estudiante? Todo esto daba realmente la impresión de que estudiaba. No era muy distinta la manera de cómo – hacía ya ahora mucho tiempo de ello– solía sentarse Karl, en su casa, ante la mesa de sus padres, haciendo sus ejercicios mientras su padre leía el diario o bien efectuaba asientos en algún libro o escribía cartas para alguna sociedad y su madre se ocupaba en un trabajo de costura y extraía el hilo de la tela levantando muy alto la mano. Para no molestar a su padre, Karl ponía sobre la mesa sólo el cuaderno y los utensilios de escritorio y distribuía los libros necesarios sobre sillas, a su derecha y a su izquierda. ¡Qué calma había reinado allí! ¡Qué rara vez penetraba en aquel aposento gente extraña! Ya de chiquillo le gustaba a Karl seguir a su madre y quedarse mirando cuando echaba la llave por la noche a la puerta principal de la casa. Ni siquiera se imaginaba ella que Karl había llegado ahora hasta a querer violar con cuchillos ¡puertas ajenas! ¡Y qué objeto habían tenido todos sus estudios! ¡Si ya lo había olvidado todo! Si se hubiera tratado de continuar aquí sus estudios tal cosa le hubiera resultado muy difícil. Se acordó de que una vez en su casa había estado enfermo durante un mes; qué esfuerzos le costó en aquel entonces orientarse luego nuevamente en medio de los estudios interrumpidos. ¡Y ahora hacía tanto tiempo que, fuera de ese texto de correspondencia comercial escrito en inglés, no había leído ningún libro! –Oiga usted, joven –oyó Karl que de pronto lo interpelaban–, ¿no podría usted apostarse en cualquier otra parte? Su modo de quedarse mirando me molesta terriblemente. A las dos de la noche ya puede uno pedir, al fin y al cabo, que lo dejen trabajar tranquilo en el balcón. ¿Quiere usted algo de mí? –¿Estudia usted? –preguntó Karl. –Sí, sí, pues –dijo el hombre empleando esos momentos ya perdidos para el estudio en arreglar sus libros de acuerdo con un orden nuevo. –Si es así, no quiero molestarle –dijo Karl–; de todas maneras ya vuelvo al cuarto. Buenas noches. El hombre ni siquiera dio respuesta; apoyando pesadamente la frente en su mano derecha, con súbita decisión recomenzó su estudio al ver eliminada aquella molestia. Y entonces Karl, ya delante de la cortina, recordó por qué había salido afuera; si, en verdad, no sabía todavía absolutamente cuál era su estado. ¿Qué era lo que pesaba sobre su cabeza? Se la palpó y quedó asombrado: no tenía ninguna lesión sangrienta tal como temiera en la oscuridad del cuarto; lo que entonces tocaba no era más que un vendaje, húmedo aún, puesto en forma de turbante. Era, a juzgar por los restos de encaje que todavía le colgaban, alguna vieja pieza de ropa de Brunelda, con la que seguramente Robinsón le había envuelto a la ligera la cabeza. Sólo que olvidó retorcer el trapo y, por tanto, durante el desvanecimiento de Karl el agua se había derramado por la cara y bajo la camisa del muchacho, cosa que lo había alarmado tremendamente. –Parece que todavía sigue usted aquí –dijo el hombre mirando entre parpadeos hacia el otro balcón. –Pero ahora ya me voy de veras –dijo Karl–, sólo quería mirar un poco por aquí, pues la habitación está completamente a oscuras. –Pero, ¿quién es usted? –dijo el hombre; puso su portaplumas sobre el libro abierto que tenía delante y se acercó a la balaustrada–. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo vino usted a parar entre esa gente? ¿Hace mucho ya que está usted aquí? ¿Y qué es lo que quiere mirar? Encienda, pues, su bombilla, para que se le pueda ver. Karl así lo hizo, pero antes de contestar corrió aún más la cortina de la puerta, a fin de que nada se notara en el interior. –Perdone usted –dijo luego susurrando– que hable en voz tan baja. Si me oyeran esos de allí adentro tendría otra vez un escándalo. –¿Otra vez? –preguntó el hombre. –Sí –dijo Karl–, precisamente esta noche he tenido una gran riña con ellos. Debo de tener todavía por aquí un chichón terrible –y palpó por detrás de su cabeza. –¿Y que riña fue ésa? –preguntó el hombre y, como Karl no contestara en seguida, agregó–: A mí puede usted contarme confiadamente todo lo que le oprima el corazón con respecto a esos señores, pues odio a los tres, y muy especialmente a su gran señora. Por otra parte me admiraría que no le hubiesen instigado ya contra mí. Yo me llamo Josef Mendel y soy estudiante. –Sí –dijo Karl–, ciertamente ya me han hablado de usted; pero sin referirme nada malo. Usted ha atendido una vez a la señora Brunelda, ¿no es cierto? –Es verdad –dijo el estudiante riendo–. ¿Todavía conserva el canapé ese olor? –¡Oh, sí! –dijo Karl. –Esto sí que me alegra –dijo el estudiante pasándose la mano por el cabello–. Y ¿por qué le hacen chichones a usted? –Fue una riña –dijo Karl, y pensó en cómo podría explicárselo al estudiante. Luego se interrumpió y preguntó–: Pero, ¿no le molesto a usted? –En primer lugar –dijo el estudiante– ya me ha molestado usted y, por desgracia, soy tan nervioso que necesito mucho tiempo para volver a orientarme. Desde que ha comenzado usted sus paseos en el balcón ya no adelanta nada mi estudio. Pero, en segundo lugar, hago siempre una pausa a las tres. De manera que puede seguir contándome tranquilamente su asunto. Por otra parte, también me interesa. –Es muy sencillo –dijo Karl–. Delamarche quiere hacerme sirviente de su casa y yo no quiero. Si hubiera sido por mí, me habría marchado ya. Él no quiso dejarme, me cerró la puerta con llave, yo quise forzarla y así se produjo luego la riña. Me siento muy desdichado por encontrarme todavía aquí. –¿Acaso tiene usted otro empleo? –preguntó el estudiante. –No –dijo Karl–; pero no me importa, con tal que pueda marcharme de aquí. –Pero oiga usted –dijo el estudiante–, ¿no le importa no tener empleo? Los dos se quedaron callados durante un rato. –¿Por qué no quiere quedarse con esa gente? –preguntó luego el estudiante. –Delamarche es un mal hombre –dijo Karl–; ya lo conozco de antes. Una vez hemos marchado juntos durante un día y bien contento estaba yo cuando ya no me hallaba a su lado. ¿Y ahora quiere usted que me haga su sirviente? –¡Si todos los sirvientes fueran tan delicados al escoger a sus amos como lo es usted! –dijo el estudiante y, al parecer, se sonrió–. Mire usted, yo durante el día soy vendedor en la tienda de Montly, un vendedor de última categoría, ya casi se podría decir un mandadero. Ese Montly es, sin duda, un canalla; pero esto me tiene completamente sin cuidado y sólo me pone furioso el hecho de que me paguen tan miserablemente. De manera que vea usted en mí un ejemplo. –¿Cómo? –dijo Karl–, ¿es usted vendedor durante el día y de noche estudia? –Sí –dijo el estudiante–; de otro modo nada podría hacer. Ya he intentado de todo y esta manera de vivir es, no obstante, la mejor de todas. Hace años era yo solamente estudiante, tanto durante el día como durante la noche, ¿sabe usted?; pero procediendo así casi me he muerto de hambre. Dormía en una vieja y sucia cueva y no me atrevía a acercarme a las aulas con el traje que llevaba entonces. Pero eso ya ha pasado. –Y ¿cuándo duerme usted? –preguntó Karl, y miró admirado al estudiante. –¡Ah, sí, dormir! –dijo el estudiante–. Ya dormiré cuando concluya mis estudios. Mientras tanto bebo café, café negro. Volviéndose sacó de debajo de su mesa de estudio una gran botella; se sirvió de ella café negro en una tacita y la vertió dentro de sí, tal como se tragan apresuradamente los medicamentos, para sentir lo menos posible su sabor. –Buena cosa el café –dijo el estudiante–. Lástima que esté usted lejos y que no pueda ofrecerle un poco. –A mí no me gusta el café –dijo Karl. –A mí tampoco –dijo riendo el estudiante–. Pero ¿qué haría yo sin él? Sin el café no me dejaría Montly en el puesto ni un instante. Yo digo siempre Montly; aunque él, naturalmente, ni sospecha mi existencia en el mundo. No sé a ciencia cierta cómo me conduciría yo en la tienda si no tuviera también allí, siempre lista, mi botella, del mismo tamaño que ésta; pues jamás hasta ahora he osado suspender el café. Pero, créamelo, bien pronto estaría yo durmiendo echado detrás del mostrador. Por desgracia allí lo sospechan y me llaman «Café negro»: una broma estúpida que seguramente ya me ha perjudicado en mi carrera. –Y ¿cuándo terminará usted sus estudios? –preguntó Karl. –Eso va despacio –dijo agachando la cabeza el estudiante. Abandonó la balaustrada y se sentó a la mesa nuevamente; apoyó los codos sobre el libro abierto y revolviéndose con las manos el cabello dijo luego–: Podrá llevarme todavía de uno a dos años. –Yo también quise estudiar –dijo Karl, como si tal circunstancia le diese derecho a pretender una confianza mayor aún que la que el estudiante, que ya enmudecía, le había demostrado hasta entonces. –¡Ah! –dijo el estudiante, y no se sabía con certeza si ya estaba otra vez leyendo en su libro o si sólo clavaba distraídamente en él los ojos–, quédese usted contento por haber abandonado el estudio. Yo mismo, desde hace años, estudio ya tan sólo para ser consecuente. El estudio me da muy pocas satisfacciones y menos aún promesas para el futuro. ¡Qué esperanzas de progreso podría yo abrigar! América está llena de curanderos. –Yo quería hacerme ingeniero –se apresuró a decir Karl al estudiante que en el otro balcón ya no parecía prestar ninguna atención. –Y ahora, ¡a hacerse criado de esa gente! –dijo el estudiante levantando fugazmente la mirada–, esto desde luego le duele. Semejante deducción del estudiante era ciertamente un error; pero acaso podría serle útil en su relación con el estudiante. Por eso preguntó: –¿No podría quizá obtener yo también un empleo en la tienda? Esta pregunta arrancó por completo al estudiante de su libro; ni siquiera se le cruzó por la mente el pensamiento de que él podría ser útil a Karl cuando éste solicitara el puesto. –Inténtelo usted –dijo–; o mejor será que ni lo intente. El haber obtenido mi puesto en Montly ha sido hasta ahora el mayor éxito de mi vida. Si tuviera que elegir entre mis estudios y el puesto, me decidiría desde luego por el puesto. Todo mi empeño se encamina sencillamente a no permitir que surja la necesidad de semejante elección. –Muy difícil es obtener un puesto allí –dijo Karl más bien para sí mismo. –¡Oh, qué ha pensado usted! –dijo el estudiante–; aquí es más fácil llegar a ser juez de distrito que portero en la casa de Montly. Karl se quedó callado. Ese estudiante, por cierto mucho más experimentado que él, que odiaba a Delamarche por cualesquiera razones que Karl todavía ignoraba, que en cambio no le deseaba nada malo, no hallaba para él ni una sola palabra de aliento, ningún estímulo que lo animara a abandonar a Delamarche. Y, para colmo, aún no conocía siquiera el peligro que amenazaba a Karl de parte de la policía y del cual sólo su estancia en la casa de Delamarche lo protegía hasta cierto punto. –Ha visto usted esta noche la demostración de abajo, ¿verdad? Si uno no conociera las condiciones, podría pensar que ese candidato, se llama Lobter, tendrá al menos alguna esperanza o que siquiera entrará en consideración, ¿no es cierto? –No entiendo nada de política –dijo Karl. –Lo cual no deja de ser una falta –dijo el estudiante–; pero, aparte de ello, tiene usted ojos y oídos. Sin duda el hombre ha demostrado tener sus amigos y enemigos; esto no puede habérsele escapado a usted. Y ahora piense lo que significa esto: ese hombre, en mi opinión, no tiene la menor esperanza de salir elegido. Yo, por casualidad, lo sé todo acerca de él; aquí con nosotros vive uno que lo conoce. No es un hombre incapaz; de acuerdo con sus opiniones políticas y con su pasado político, sería él precisamente el juez más adecuado para el distrito. Pero nadie piensa que podrá resultar electo; será derrotado en la forma más espléndida que pueda darse. Habrá tirado unos cuantos dólares por la campaña electoral y eso será todo. Karl y el estudiante se miraron durante un rato calladamente. El estudiante meneó sonriendo la cabeza y con una mano apretó sus ojos fatigados. –Y bien, ¿todavía no se irá usted a dormir? –preguntó luego–; ahora debo ponerme a estudiar. Vea usted cuánto trabajo me queda todavía. –Hojeó rápidamente medio libro para que Karl se formara una idea del trabajo que aún lo esperaba. –Buenas noches, entonces –dijo Karl inclinándose. –Venga alguna vez a visitarnos –dijo el estudiante, ya de nuevo sentado ante su mesa–; naturalmente, sólo si tiene ganas. Encontrará usted aquí siempre una gran reunión. De nueve a diez de la noche tendré tiempo también para usted. –¿De manera que usted me aconseja quedarme en casa de Delamarche? –preguntó Karl. –Indudablemente –dijo el estudiante inclinando ya la cabeza sobre sus libros. Parecía que ni siquiera hubiera podido ser él quien dijera esa palabra; resonó en los oídos de Karl como si la hubiera pronunciado una voz más profunda que la del estudiante. Lentamente se acercó a la cortina y echó aún otra mirada hacia el estudiante, que ya en medio de su haz de luz permanecía sentado en completa inmovilidad, rodeado por grandes tinieblas. Luego se deslizó al cuarto. Lo acogieron las respiraciones reunidas de los tres durmientes. Fue buscando el canapé a lo largo de la pared y una vez que lo hubo encontrado se tendió tranquilamente sobre él, como si éste fuera su lecho acostumbrado. Ya que el estudiante, que conocía bien las condiciones del lugar y también a Delamarche, y que además era hombre culto, le había aconsejado que se quedase allí, él no tenía ya escrúpulos por el momento. No tenía él tampoco aspiraciones tan altas como las del estudiante; quizá ni aun en su casa paterna hubiera logrado llevar a buen término sus estudios; y si esto ya en su propia casa parecía apenas posible, nadie podía pedirle que lo hiciese allí, en un país extraño. Pero la esperanza de encontrar un puesto en el cual pudiera resultar útil y donde se reconociera su utilidad sería seguramente mayor si, por lo pronto, aceptaba el empleo de sirviente en la casa de Delamarche, esperando, al abrigo de la seguridad que este empleo le daba, una ocasión favorable. En esta misma calle parecía haber muchas oficinas de categoría inferior y mediana que tal vez en caso necesario no serían tan severas en la selección de su personal. Con gusto, si fuera menester, se haría dependiente de comercio, pero a la postre no era imposible tampoco que lo emplearan sólo para trabajos auxiliares de oficina y que un día se sentara ante su escritorio como un verdadero empleado y que, libre de preocupaciones, se quedara mirando durante un rato a través de la ventana abierta, como aquel empleado que él había visto por la mañana cuando atravesaba los patios. Lo tranquilizó, al cerrar los ojos, el pensamiento de que él de todas maneras era joven y que alguna vez Delamarche lo dejaría libre; pues este hogar realmente no parecía estar hecho para la eternidad. Y una vez que Karl tuviese un puesto semejante en una oficina no se ocuparía de ninguna cosa más que de sus trabajos y no disgregaría sus fuerzas como el estudiante. Si fuera necesario, emplearía también la noche para la oficina, cosa que al comienzo, de todas maneras, le pedirían considerando su escasa preparación comercial. Y él no pensaría sino en los intereses del negocio a cuyo servicio estuviera, y se sometería a todos los trabajos sin excepción, aun a aquellos que otros empleados de la oficina rechazaran considerándolos indignos de ellos. Hacinábanse en su cabeza los buenos propósitos como si su futuro jefe estuviese allí presente y los leyera, uno a uno, en su rostro. Sumido en tales pensamientos Karl se quedó dormido y sólo lo perturbó, en su primera somnolencia, un tremendo suspiro de Brunelda, la cual, hostigada al parecer por pesados sueños, daba vueltas en su lecho. Del servicio en casa de Brunilda –¡Arriba! ¡Arriba! –exclamó Robinsón no bien abrió Karl los ojos por la mañana. La cortina de la puerta aún no estaba descorrida, mas por la uniforme luz solar que penetraba a través de las aberturas se daba uno cuenta de cuán avanzada estaba ya la hora de la mañana. Robinsón corría presuroso de un lado para otro y sus miradas expresaban preocupación; iba y venía llevando ya una toalla, ya un cubo de agua, ya prendas de ropa blanca y de vestir y cada vez, al pasar frente a Karl, trataba de animarlo mediante señas con la cabeza a que se levantara y demostraba, levantando lo que precisamente tenía en la mano, cuánto se afanaba él todavía hoy por Karl, aunque fuera ésta la última vez que lo hacía; porque, naturalmente, el muchacho no podía entender ya desde la primera mañana los pormenores del servicio. Y pronto vio Karl a quién estaba verdaderamente sirviendo Robinsón. Allí, en un recinto que Karl hasta entonces no había visto todavía, separado del resto del cuarto por dos armarios, se efectuaba un gran lavatorio. Veíase la cabeza de Brunelda, su cuello desnudo –en ese momento el cabello le caía sobre la cara– y el nacimiento de su nuca, que sobresalían por encima del armario, y de vez en cuando la mano de Delamarche: sujetaba una esponja de baño que salpicaba todas las cosas a gran distancia y con la cual Brunelda era lavada y friccionada. Oíanse las breves órdenes que Delamarche le daba a Robinsón; éste no alcanzaba las cosas a través del verdadero acceso, ahora obstruido, de ese recinto; debía contentarse con una pequeña abertura que quedaba entre uno de los armarios y un biombo; además tenía que extender mucho el brazo y volver la cara al ejecutar cada uno de esos servicios. –¡La toalla! ¡La toalla! –exclamó Delamarche. Robinsón apenas se asustó por ese pedido, pues precisamente estaba buscando alguna otra cosa bajo la mesa y estaba sacando ya la cabeza de allí cuando se oyó: –¡Dónde quedó el agua, diablos! –y por encima del armario apareció bruscamente el rostro furioso de Delamarche. Todo lo que, en opinión de Karl, para lavarse y vestirse se necesitaba generalmente una sola vez se pedía y se llevaba allí muchas veces, en todo orden de sucesión imaginable. Encima de un pequeño calentador eléctrico había constantemente un cubo para calentar agua y Robinsón llevaba continuamente entre sus piernas, muy abiertas, la pesada carga hasta aquel recinto destinado a los baños. Si se consideraba la cantidad de trabajo que tenía era fácil comprender que no se atuviera siempre estrictamente a las órdenes y que una vez, al pedírsele de nuevo una toalla, recogiera sencillamente una camisa del gran lecho que estaba en el centro de la habitación y la arrojara por encima de los armarios, aovillada en una gran pelota. Pero también a Delamarche le tocaba ejecutar un trabajo bien pesado y quizá su irritación contra Robinsón –tan irritado estaba que a Karl, sencillamente, ni siquiera lo veía– se debía al hecho de no poder él mismo satisfacer a Brunelda. –¡Ay! –lamentóse ella lanzando un grito, y hasta Karl, que por otra parte permanecía impasible, se estremeció–. ¡Cómo me haces daño! ¡Vete! ¡Prefiero lavarme yo sola antes que exponerme a sufrir tanto! Ahora, otra vez, ya no puedo levantar el brazo. ¡Qué mal me siento!, me aprietas tanto. Seguramente mi espalda ya está llena de moretones. Naturalmente tú no me lo querrás decir. Ya verás, haré que me mire Robinsón o nuestro chico. Pero no, si no lo voy a hacer; sólo lo digo para que seas un poco más delicado. Ten consideración, Delamarche. Pero es inútil, ya puedo repetirlo todas las mañanas, tú no tienes y no tienes consideración... ¡Robinsón! –exclamó luego de pronto y agitó sobre su cabeza un pequeño pantalón de encajes–, ¡ven y ayúdame; mira cómo estoy sufriendo! ¡Y este Delamarche llama a esta tortura lavarme! Robinsón, Robinsón, ¿dónde estás?, ¿o es que no tienes corazón tú tampoco? Karl calladamente le hizo a Robinsón una seña con el dedo para que fuese allí, pero Robinsón meneó la cabeza con aire de superioridad y bajando la vista; él sabía mejor lo que pasaba. –¿Cómo se te ocurre? –dijo agachándose hasta el oído de Karl–. No es éste su propósito. Una sola vez he ido allí y nunca más luego. En aquella ocasión me agarraron los dos y me sumergieron en la bañera; casi me ahogo. Y durante días y días me reprochaba Brunelda mi conducta diciendo que era un desvergonzado y lo hacía repitiendo siempre las mismas frases: «Hace mucho ya que estuviste conmigo en el baño», o «Pero, ¿cuándo vendrás a mirarme otra vez en el baño?» Sólo cuando varias veces le hube pedido perdón de rodillas cesó. No lo olvidaré. Y mientras Robinsón contaba estas cosas, Brunelda llamaba una y otra vez: –¡Robinsón! ¡Robinsón! ¡Pero dónde se quedó Robinsón! Mas a pesar de que nadie acudía en su ayuda y ni siquiera le daban respuesta –Robinsón se había sentado junto a Karl y los dos se quedaron mirando calladamente hacia los armarios, por encima de los cuales aparecían de vez en cuando las cabezas de Brunelda o de Delamarche–, no cesó Brunelda, sin embargo, de quejarse de Delamarche a gritos. –¡Pero, Delamarche! –exclamó–. Pero si ahora no sé si me estás lavando. ¿Dónde tienes la esponja? ¡Agárrala, pues! ¡Si sólo pudiera agacharme; si sólo pudiera moverme! Ya te enseñaría yo cómo se lava. ¡Ay, los tiempos de muchacha cuando allá en la finca de mis padres nadaba yo todas las mañanas en el Colorado! Era la más ágil entre todas mis amigas. ¡Y ahora! ¡Cuándo aprenderás a lavarme, Delamarche! Tú sólo agitas la esponja, te afanas y yo no siento nada. Si dije que no apretaras hasta lastimarme, no quería decir con ello que mi deseo era quedarme aquí de pie para resfriarme. ¡Ya verás, voy a saltar de la bañera y me voy a escapar tal como estoy! Sin embargo, no ejecutó luego esta amenaza –por otra parte ni siquiera habría sido capaz de hacerlo–; Delamarche, temiendo que se resfriara, parecía haberla metido en la bañera, pues se oía chapotear violentamente. –Sólo esto sabes hacer, Delamarche –dijo Brunelda en voz un poco más baja–. Adular y adular, siempre y siempre, cuando has hecho mal alguna cosa. –Ahora la está besando –dijo Robinsón, y arqueó las cejas. –¿Qué trabajo viene ahora? –preguntó Karl. Ya que había decidido quedarse, deseaba comenzar con su servicio inmediatamente. Dejó a Robinsón, que no respondió, solo en el canapé, y comenzó a deshacer el lecho, que aún seguía como prensado por la carga de los durmientes que habían yacido en él durante la larga noche, para plegar luego ordenadamente cada una de las piezas de esa masa, cosa que sin duda no se había hecho ya desde semanas atrás. –Ve y mira, Delamarche –dijo Brunelda entonces–, creo que están tirando abajo nuestra cama. Hay que estar pensando en todo, jamás se puede estar tranquila. Y tú debes ser más severo con esos dos, pues de otro modo harán lo que quieran. –Seguramente es ese chico con su maldita diligencia –exclamó Delamarche probablemente dispuesto a precipitarse fuera del recinto del baño. Karl arrojó en el acto todo lo que tenía en la mano; pero por suerte dijo Brunelda: –No te vayas, Delamarche, no te vayas. ¡Ay!, ¡qué caliente está el agua!, ¡cómo me fatigo! Quédate conmigo, Delamarche. En realidad sólo en ese momento se dio cuenta Karl de cómo el vapor subía incesantemente tras los armarios. Robinsón, asustado, puso una mano sobre su mejilla como si Karl hubiese cometido algo grave. –¡A dejar todo como estaba! –resonó la voz de Delamarche–. ¿Acaso no sabéis que siempre después del baño descansa Brunelda una hora más? ¡Miserable desorden! ¡Esperad a que os caiga yo encima! ¡Robinsón, tú seguramente ya estás soñando otra vez! A ti, sólo a ti te hago responsable por todas las cosas que sucedan. Tú tienes que contener al chico. ¡Aquí no se llevarán las cosas según su cabeza! Cuando uno precisa algo, nada se puede obtener de vosotros, y cuando no hay nada que hacer vosotros os aplicáis. ¡Meteos en algún rincón y esperad hasta que se os necesite! Pero acto seguido todo esto estaba olvidado, pues Brunelda, cansadísima, como si estuviera completamente sumergida en el agua caliente, susurró: –¡El perfume! ¡Traed el perfume! –¡El perfume! –gritó Delamarche–. ¡Moveos! Bueno, ¿dónde estaba, pues, el perfume? Karl miró a Robinsón; Robinsón miró a Karl. Karl se dio cuenta de que allí él debía encargarse del asunto con sus propias manos: Robinsón no tenía la menor idea acerca de dónde se hallaba el perfume; se limitó a acostarse en el suelo y a agitar constantemente los dos brazos debajo del canapé, pero sin lograr sacar a luz otra cosa que pelotitas de polvo y cabellos de mujer. Karl fue corriendo primero hasta el tocador que estaba junto al lado de la puerta, pero en sus cajones había únicamente viejas novelas inglesas, revistas y partituras, y todo estaba tan repleto que no se podían cerrar los cajones una vez abiertos. –El perfume –suspiraba entretanto Brunelda–, ¡cuánto tardan! Quisiera saber si hoy todavía tendré el perfume. Con semejante impaciencia de Brunelda no podía permitirse Karl, claro está, buscar a fondo en ninguna parte; debía confiar tan sólo en sus primeras impresiones superficiales. En el tocador no estaba el frasco; encima del tocador había sólo frasquitos viejos con medicamentos y pomadas; todo lo demás ya había sido llevado, sin duda, al recinto donde se efectuaba el lavatorio. Tal vez el frasco estuviera en el cajón de la mesa de comedor. Pero dirigiéndose a ella –Karl sólo pensaba en el perfume y en nada más– chocó violentamente con Robinsón, el cual, por fin, había abandonado la búsqueda debajo del canapé y corría como ciego al encuentro de Karl, presa de un incipiente y vago presentimiento con respecto al paradero del perfume. Se oyó claramente el choque de las cabezas: Karl se quedó mudo y Robinsón, aunque no se detuvo en su carrera, se puso a gritar ininterrumpidamente y con fuerza exagerada a fin de aliviarse el dolor. –En vez de buscar el perfume, están luchando –dijo Brunelda–. Enferma esta manera de llevar la casa, Delamarche, y con toda seguridad moriré en tus brazos. Yo necesito ese perfume –exclamó luego juntando fuerzas–, ¡lo necesito sin falta! No saldré de la bañera hasta que me lo traigan, aunque tenga que quedarme aquí hasta la noche. –dio un puñetazo en el agua y se oyó cómo saltaba ésta. Pero el perfume no estaba tampoco en el cajón de la mesa de comedor, pues aunque allí se encontraban exclusivamente objetos de tocador de Brunelda, tales como viejas borlas para polvos, botecillos de colorete, cepillos de cabeza, rizos y muchas pequeñeces deshechas, enmarañadas y pegadas unas a otras, el perfume no estaba allí. Y tampoco Robinsón, que seguía gritando y abría y revolvía, uno tras otro, un centenar de cajas y estuches amontonados en un rincón – generalmente la mitad del contenido, casi siempre cosas de costura y correspondencia, se caía al suelo y allí quedaba– podía encontrar nada, según le indicaba a Karl de tiempo en tiempo por meneos de cabeza y encogimientos de hombros. Y entonces Delamarche salió de un salto y en paños menores del recinto del baño, mientras se oía el llanto convulsivo de Brunelda. Karl y Robinsón cesaron en la búsqueda y miraron a Delamarche, el cual totalmente empapado –hasta de la cara y de los cabellos le chorreaba el agua– exclamó: –¡Y ahora hacedme el favor y empezad a buscar! ¡Aquí! –le ordenó primero a Karl, y luego–: ¡Allí! –a Robinsón. Karl buscó realmente y examinó también los sitios a los cuales ya había sido enviado Robinsón, pero encontró el perfume tanto como lo había hallado Robinsón, el cual buscaba con más celo que él y miraba de soslayo a Delamarche. Éste, en cuanto lo permitía el espacio, se paseaba por el cuarto dando fuertes patadas; sin duda habría preferido a todo dar una buena zurra tanto a Karl como a Robinsón. –¡Delamarche! –exclamó Brunelda–. ¡Ven por lo menos a secarme! Esos dos, de todas maneras, no van a encontrar el perfume; sólo van a desordenar todas las cosas. Que dejen de buscar inmediatamente. ¡Pero en seguida! ¡Y que dejen ahí todo lo que tengan en las manos! ¡Y que no toquen nada más! Si fuera por ellos, harían del departamento un establo. ¡Cógelos del cuello Delamarche, si es que no terminan! ¡Pero si todavía están trabajando!, acaba de caerse una caja. ¡Que no la levanten, que dejen todo como está y que se vayan de la habitación! Echa tras ellos el cerrojo y ven a mi lado. ¡Ya hace demasiado tiempo que estoy acostada en el agua, más que demasiado; ya tengo completamente frías las piernas! –¡En seguida, Brunelda, en seguida! –exclamó Delamarche y fue corriendo hasta la puerta con Karl y Robinsón. Pero antes de despedirlos les dio orden de traer el desayuno y de conseguir prestado en cualquier parte, si fuera posible, un buen perfume para Brunelda. –¡Qué desorden y qué mugre hay en vuestra casa! –dijo Karl cuando estuvieron en el pasillo–, no bien volvamos con el desayuno, tendremos que empezar a poner orden. –¡Si no estuviera yo tan enfermo! –dijo Robinsón–. ¡Y semejante modo de tratarme! Sin duda le ofendía a Robinsón el hecho de que Brunelda no hiciera la menor distinción entre él, que ya venía sirviéndola durante meses, y Karl, que sólo ayer había entrado a su servicio. Pero en verdad no merecía otra cosa, y Karl dijo: –Tienes que hacer un pequeño esfuerzo. –Mas para no abandonarlo totalmente, dejándolo a merced de su desesperación, añadió–: Será de todas maneras un trabajo único, de una sola vez. Luego yo te daré un lecho detrás de los armarios y, una vez que todo esté un poco arreglado, podrás quedarte allí acostado el día entero sin preocuparte por nada; y así muy pronto sanarás. –Pues ahora reconoces tú mismo en qué estado me encuentro –dijo Robinsón apartando de Karl la cara para quedarse a solas consigo y con su pena–. Pero, ¿acaso alguna vez me dejarán ellos quedarme tranquilamente acostado? –Si quieres, yo mismo hablaré de esto con Delamarche y Brunelda. –¿Acaso tiene Brunelda alguna consideración? –exclamó Robinsón, y de un puñetazo abrió una puerta a la que acababan de llegar, sin que hubiese preparado a Karl previamente para ello. Entraron en una cocina de cuyo hogar, que parecía exigir reparaciones, se levantaban en verdad negras nubecillas. Arrodillada ante la portezuela del hogar estaba una de las mujeres que Karl había visto la víspera en el pasillo; la cual, valiéndose tan sólo de sus manos, ponía grandes trozos de carbón en el fuego que examinaba desde todos los ángulos. La postura en que estaba era muy incómoda para una mujer de su edad y por eso suspiraba mientras observaba el fuego. –Claro, y ahora viene también esta plaga –dijo al reparar en Robinsón; se levantó penosamente apoyando una mano en la carbonera y cerró la portezuela del hogar, cuya manija agarraba envolviéndola con su delantal–; ahora, a las cuatro de la tarde –Karl miró asombrado el reloj de la cocina–. ¿Tienen que desayunarse ustedes todavía? ¡Pandilla de inútiles!... Siéntense –dijo luego– y esperen hasta que tenga tiempo para ustedes. Robinsón arrastró a Karl hasta una banqueta que estaba cerca de la puerta y le dijo cuchicheando: –Tenemos que obedecerle: dependemos de ella. Alquilamos de ella nuestro cuarto y naturalmente puede echarnos en cualquier momento. Y nosotros no podemos mudarnos de casa, ¡cómo habríamos de sacar de nuevo todas aquellas cosas!, y, ante todo, ya ves que ni siquiera es posible transportar a Brunelda. –¿Y aquí, en este pasillo, no puede conseguirse ningún otro cuarto? – preguntó Karl. –Pero si nadie nos quiere –repuso Robinsón–; en toda la casa nadie nos quiere. Y así se quedaron esperando tranquilamente sentados en la banqueta. La mujer corría constantemente yendo y viniendo entre dos mesas, una batea y el hogar. De sus exclamaciones se desprendía que su hija no se sentía bien y que por lo tanto quedaba a su solo cargo el atender y alimentar a treinta inquilinos. Y para colmo ahora no funcionaba bien la cocina y la comida no acababa de cocinarse. En dos ollas gigantescas hervía una espesa sopa, y la mujer, por más que la examinara con ayuda de un cucharón haciéndola caer desde lo alto, no lograba que mejorara; seguramente tenía la culpa aquel fuego tan malo, de modo que casi se sentó en el suelo delante de la portezuela del hogar y se puso a hurgonear trabajosamente con el atizador. El humo que llenaba toda la cocina le provocaba una tos que se hacía a veces tan intensa que la obligaba a sentarse en una silla y, durante minutos, no hacer otra cosa que toser. A menudo decía, como al pasar, que de ningún modo prepararía el desayuno, puesto que no tenía ni tiempo ni ganas de hacerlo. Como Karl y Robinsón por un lado tenían orden de llevar el desayuno y, por el otro, no tenían ninguna posibilidad de obtenerlo por la fuerza, no contestaban a tales advertencias; permanecían, como antes, tranquilamente sentados. En derredor, sobre sillas y banquillos, sobre las mesas y debajo de ellas, hasta amontonada en un rincón del suelo, estaba todavía sin lavar la vajilla del desayuno de los inquilinos. Había allí jarrillas en las cuales se encontraría aún un poco de café o de leche, en algunos platitos había restos de manteca y de una lata grande, volcada, habían salido rodando a gran distancia los bizcochos. Era muy posible componer con todas estas cosas un desayuno contra el cual nada pudiera objetar Brunelda, si no se enteraba de su origen. En el preciso momento en que Karl reflexionaba acerca de todo esto –dándose cuenta por una mirada al reloj de que ya hacía media hora que estaban esperando allí y de que tal vez Brunelda ya estaría furiosa e instigaría a Delamarche contra la servidumbre–, exclamó la mujer en medio de un ataque de tos y mientras clavaba los ojos en Karl: –Pueden ustedes quedarse sentados, pero el desayuno no lo recibirán; en cambio, dentro de dos horas les daré la cena. –Ven, Robinsón –dijo Karl–, nos prepararemos nosotros mismos el desayuno. –¿Cómo? –exclamó la mujer levantando la cabeza. –Sea usted razonable, por favor –dijo Karl–; ¿por qué no quiere usted darnos el desayuno? Hace ya media hora que estamos esperando; ya es bastante. Creo que se le paga a usted todo, y seguramente nosotros pagamos precios más altos que todos los demás. El hecho de que nos desayunemos tan tarde le resulta a usted sin duda incómodo, pero nosotros somos sus inquilinos, tenemos la costumbre de desayunarnos tarde y debe usted tomar en consideración eso también. Hoy, naturalmente, debido a la enfermedad de su señorita hija le resulta todo esto especialmente molesto; mas por eso mismo estamos dispuestos a prepararnos el desayuno utilizando esos restos, si de otra manera no es posible y si no nos da usted cosas frescas. Pero la mujer no estaba dispuesta a cambiar ideas amablemente con nadie; si a esos inquilinos les parecían suficientemente buenos aun los restos del desayuno general, allá ellos, mas por otra parte ya la cansaba la insistencia de los dos sirvientes. Tomó por lo tanto una bandeja y empujó con ella a Robinsón, el cual sólo al cabo de un rato comprendió, con semblante torturado, que debía sostenerla a fin de recibir la comida que la mujer eligiera. Ahora bien, con la mayor prisa cargó ella la bandeja con una cantidad de cosas, pero todo aquello tenía más bien el aspecto de un montón de vajilla sucia que el de un desayuno que estaba para servirse. Mientras la mujer todavía los empujaba hacia fuera, corrían ellos agachados hacia la puerta, como si temiesen insultos o empujones; Karl tomó la bandeja de manos de Robinsón, pues no le parecía bastante segura en su poder. Una vez en el pasillo, y habiéndose alejado un buen trecho de la puerta de la patrona, sentóse Karl en el suelo para limpiar, ante todo, la bandeja y juntar las cosas correspondientes, esto es, verter en un solo recipiente la leche, reunir raspándolos los diversos restos de manteca en un solo plato y eliminar luego todas las señales del uso, es decir, limpiar cuchillos y cucharas, recortar los panecillos ya mordidos y dar así al conjunto un mejor aspecto. A Robinsón esa labor le parecía innecesaria; afirmaba él que el desayuno, a menudo, ya había tenido un aspecto mucho peor aún, pero Karl no se dejó disuadir y estaba bastante contento con que Robinsón no quisiera intervenir en ese trabajo, pues tenía los dedos sucios. Para que se quedara tranquilo, Karl le asignó en seguida –si bien, según le dijo expresamente en calidad de entrega única y definitiva– algunos bizcochos y el poso espeso de una cacerolita que había estado llena de chocolate. Cuando llegaron a su habitación y Robinsón sin más puso la mano sobre el picaporte, Karl lo retuvo, puesto que no era cosa segura que ellos pudieran entrar. –Pero sí –dijo Robinsón–, si ahora sólo está peinándola Y en efecto, en el cuarto, que aún seguía sin airear y cerrado por la cortina, estaba Brunelda sentada en el sillón muy esparrancada, y Delamarche, tras ella, peinaba, con la cara profundamente agachada, sus cabellos cortos, y probablemente muy enredados. Brunelda llevaba nuevamente un vestido muy suelto, aunque esta vez de color rosa pálido; era quizá un poco más corto que el del día anterior; al menos se veían las medias blancas, de rústico tejido, casi hasta la rodilla. Impaciente porque llevaba tanto tiempo el peinarla, agitaba Brunelda su lengua roja, gruesa, entre los labios, meneándola de un lado para otro y a veces hasta se desprendía totalmente de Delamarche exclamando: –¡Pero, Delamarche! Éste operaba tranquilamente, con el peine en alto, hasta que ella recostara de nuevo la cabeza. –Ha tardado mucho esto –dijo Brunelda en general; y dirigiéndose especialmente a Karl–: Tienes que moverte un poco más si quieres que estemos satisfechos de ti. No debes tomar como ejemplo a ese Robinsón, que es haragán y comilón. Seguramente entretanto ya os habéis desayunado en alguna parte y os digo que la próxima vez no lo toleraré. Esto era muy injusto y, en efecto, Robinsón meneaba la cabeza y movía los labios, aunque por cierto sin pronunciar una sílaba, pero Karl, en cambio, comprendió que sólo se podía influir en los amos mostrándoles el trabajo que innegablemente habían cumplido. Extrajo por lo tanto de un rincón una baja mesita japonesa y colocó sobre ella las cosas traídas. Quien conociera el origen del desayuno podía estar contento con el resultado; pero de otra manera, según tuvo que admitir Karl para sí, mucho había que objetar. Por suerte Brunelda tenía hambre. Benévolamente le hacía señas a Karl mientras éste disponía todas las cosas y lo estorbaba a menudo sacando antes de tiempo algún bocado con su mano blanda, grasienta, que de pronto lo estrujaba todo. –Bien, muy bien lo ha hecho –dijo chasqueando la lengua, y atrajo a Delamarche, que dejó el peine enredado en su cabello para continuar luego el trabajo, y lo sentó junto a sí en una silla. También Delamarche se volvió amable al ver la comida; los dos tenían mucha hambre; sus manos se movían presurosas sobre la mesita, a troche y moche. Karl comprendió que allí, para satisfacer, había que llevar la mayor cantidad posible y recordando que en la cocina había dejado en el suelo diversos comestibles que todavía podrían utilizarse dijo: –La primera vez no supe cómo debía prepararse todo esto; la próxima vez lo haré mejor. Pero no había terminado aún de hablar cuando recordó la clase de individuos a quienes hablaba; en exceso le había preocupado el asunto. Brunelda, mirando a Delamarche, asintió satisfecha y alcanzó a Karl, por recompensa, un puñado de bizcochos. La mudanza de Brunelda Cierta mañana empujó Karl fuera del portón el vehículo para enfermos en que iba sentada Brunelda. Ya no era tan temprano como él esperara. Habían convenido realizar el éxodo en horas de la noche a fin de no llamar la atención por las calles, cosa que de día hubiera sido inevitable, por más que Brunelda pensara cubrirse, muy humildemente, con una manta gris. Pero el transporte por la escalera había llevado demasiado tiempo, pese a la colaboración sumamente solícita del estudiante, el cual era mucho más débil que Karl, según quedó demostrado en esa oportunidad. Brunelda se condujo muy valerosamente; apenas suspiraba y de todos los modos posibles trataba de facilitar el transporte a sus portadores. Sin embargo, no había otro modo de llevarla sino haciéndola sentar cada cinco peldaños, para brindarse a sí mismos y a ella el tiempo necesario para el descanso. Era una mañana fresca, por los pasillos corría un aire frío como aire de sótanos y, sin embargo, tanto Karl como el estudiante estaban empapados de sudor y, durante las pausas de descanso, cada uno de ellos para enjugarse la cara se veía obligado a tomar un cabo de la manta de Brunelda que ella, por otra parte, les tendía amablemente. Y así fue como sólo a las dos horas llegaron abajo, donde ya desde la noche anterior esperaba el carrito. Costó cierto trabajo todavía levantar a Brunelda y meterla dentro, pero, una vez conseguido esto, bien se podía creer que todo estaba logrado con éxito, pues la tarea de empujar el carretón, gracias a sus altas ruedas, no debía de ser difícil y sólo quedaba el temor de que el carruaje se desvencijara bajo el peso de Brunelda. Ciertamente había que correr ese riesgo; no se podía llevar un carro de repuesto, aunque el estudiante, medio en broma, se había ofrecido a ponerlo a su disposición y a conducirlo. Luego se llevó a cabo la despedida del estudiante, que por cierto llegó a ser hasta muy cordial. Toda desavenencia entre Brunelda y el estudiante parecía olvidada; éste hasta se disculpó reconociéndose culpable de la antigua ofensa que había infligido a Brunelda cuando estuvo enferma, pero ella dijo que todo estaba olvidado hacía mucho y que se sentía más que resarcida. Finalmente rogó al estudiante que aceptara en señal de amistad y como recuerdo de ella un dólar que extrajo trabajosamente de entre sus muchas faldas. Semejante regalo era muy significativo, si se consideraba la notoria avaricia de Brunelda. El estudiante, en efecto, sintió una gran alegría por ello y arrojó su gorra bien alto al aire. Luego, por cierto, tuvo que buscarla por el suelo y Karl le ayudó en su búsqueda; finalmente fue Karl quien la encontró: estaba debajo del carro de Brunelda. La despedida entre el estudiante y Karl fue desde luego mucho más sencilla: solamente se estrecharon la mano y expresaron su convencimiento de que, seguramente, volverían a verse alguna vez y que entonces por lo menos uno de ellos –el estudiante lo decía por Karl, Karl por el estudiante– habría logrado algo loable, cosa que hasta ese momento, por desgracia, no había sucedido. Luego, Karl cogió animosamente la manija del carrito y lo empujó fuera del portón. El estudiante se quedó mirándolos y haciendo señas con un pañuelo, mientras aún se los podía ver. Karl se volvió muchas veces, saludando con la cabeza; también a Brunelda le hubiera gustado volverse, pero tales movimientos le resultaban demasiado fatigosos. Para facilitarle a pesar de todo una última despedida todavía, Karl, al final de la calle, giró con el carro en círculo, de manera que también Brunelda pudo ver al estudiante, el cual aprovechó esta oportunidad para agitar el pañuelo con celo especial. Después, eso sí, dijo Karl que desde ese momento no podían permitirse ya ninguna parada, pues el camino era largo y partían mucho más tarde de lo que había sido su intención. En efecto, de vez en cuando ya se veían carruajes, como también, aunque muy aisladamente, alguna gente que se dirigía a su trabajo. Karl, con su observación, no había querido decir otra cosa que lo que realmente dijo, pero Brunelda, en su delicadeza de sentimientos, lo entendió de otra manera y se cubrió totalmente con su manta gris. Karl no objetó nada contra ello. Aquel carretón de mano, cubierto con una manta gris, resultaba por cierto muy llamativo; pero sin duda incomparablemente menos de lo que hubiera resultado con Brunelda descubierta. Avanzaba Karl con sumo cuidado; antes de doblar por una esquina observaba la calle siguiente y, si eso le parecía necesario, hasta dejaba el carro y se adelantaba solo unos pasos y si preveía algún encuentro que podía ser desagradable se quedaba esperando hasta que fuera posible evitarlo y aun llegaba a elegir otro camino por una calle totalmente distinta. Ni aun así, puesto que había estudiado con anticipación todos los caminos posibles, corría el riesgo de dar algún rodeo de importancia. Ciertamente aparecieron obstáculos que, si bien habían sido de temer, no habían podido preverse en sus detalles. Por ejemplo, surgió de pronto –en una calle que ascendía levemente, fácil de abarcar con la mirada y que además, por suerte, se veía completamente desierta: una ventaja que Karl trataba de aprovechar apresurándose especialmente del rincón oscuro de una puerta principal un agente de policía que preguntó a Karl qué era lo que conducía en aquel carro tan cuidadosamente tapado. Pero por más severo que mirase a Karl, tuvo que sonreír, sin embargo, al levantar ligeramente la manta y reparar en la cara acalorada y temerosa de Brunelda. –¿Cómo? –dijo–, yo pensé que llevabas ahí diez bolsas de papas, y resulta que es una sola mujer. ¿A dónde van? ¿Quiénes son ustedes? Brunelda ni siquiera osó mirarle la cara al agente, sólo fijaba sus ojos, constantemente, en Karl expresando su duda manifiesta de que ni él siquiera pudiera salvarla. Sin embargo, Karl ya tenía bastante experiencia en el trato con los agentes de policía y a él no le pareció muy peligroso todo ese asunto. –Bueno –dijo–, muestre usted, señorita, el documento que le han dado. –¡Ah, claro! –dijo Brunelda y se puso a buscarlo de una manera tan desesperante que entonces sí ya debía de parecer realmente sospechosa. –La señorita –dijo el agente con ironía indudable– no encontrará el documento. –¡Oh, sí! –dijo Karl con calma–; lo tiene con toda seguridad; sólo que se le ha extraviado. Comenzó a buscar ahora él mismo y lo extrajo efectivamente tras la espalda de Brunelda. El agente de policía tan sólo le echó una mirada fugaz. –Aquí está, pues –dijo el agente sonriendo–, ¿de manera que esta clase de señorita es la señorita? ¿Y usted, chico, hace de intermediario y se encarga del transporte? ¿No sabe usted, realmente, buscarse una ocupación mejor? Karl no hizo más que encogerse de hombros; ya aparecían una vez más las conocidas intromisiones de la policía. –Bueno, feliz viaje –dijo el agente al no recibir respuesta. En las palabras de ese agente de policía había probablemente desprecio, y por eso Karl siguió sin saludar; era preferible el desprecio de la policía a su atención. Poco después tuvieron un encuentro acaso más desagradable aún, pues se le acercó un hombre que venía empujando un carretón cargado con grandes cántaros de leche y al que, por lo visto, le hubiera gustado muchísimo saber qué había bajo aquella manta gris en el carro de Karl. No era de suponer que llevara el mismo camino que Karl, mas no obstante se quedaba a su vera por sorprendentes que fueran las vueltas que Karl ejecutaba. Al principio se contentó con exclamaciones, como por ejemplo: «¡Qué carga pesada has de tener!», o bien: «¡Cargaste mal, allí arriba se va a caer algo!» Pero luego preguntó directamente: –Pero, ¿qué llevas debajo de esa manta? Karl dijo: –¿Qué te importa? –pero ya que esto aumentó más aún la curiosidad del hombre, dijo Karl finalmente–: Son manzanas. –¡Tantas manzanas! –dijo el hombre asombrado y no cesaba de repetir esa exclamación–. Pero si es toda una cosecha –dijo luego. –Sí, pues –dijo Karl. Pero ya fuera porque no le creyera a Karl, ya porque quisiera fastidiarlo, seguía andando junto a él y comenzaba –todo esto durante la marcha– a tender la mano hacia la manta, como en broma; finalmente se atrevió hasta a tirar de ella. ¡Cómo sufriría Brunelda! Por consideración a ella no deseaba Karl trabarse en riña con aquel hombre y se metió en el primer portón abierto, como si ésta fuera su meta. –He llegado –dijo–; gracias por la compañía. El hombre se detuvo asombrado ante el portón y siguió a Karl con la vista, pero éste, si era necesario, estaba dispuesto a atravesar tranquilamente todo el primer patio. El hombre ya no podía dudar, pero, a fin de satisfacer su malicia por última vez, dejó su carro, corrió de puntillas tras Karl y tiró de la manta tan fuertemente que poco faltó para que descubriera la cara de Brunelda. –Para que tus manzanas tengan más aire –dijo mientras se volvía corriendo. Karl aceptó también eso sin inmutarse, ya que lo libraba definitivamente del hombre. Condujo luego el carro a un rincón del patio, donde había unos grandes cajones vacíos, bajo cuya protección pensaba decirle a Brunelda unas palabras tranquilizadoras. Pero tuvo que quedarse hablándole largo rato, pues ella estaba completamente bañada en lágrimas y le suplicaba muy seriamente que permaneciesen todo el día allí; es decir, detrás de los cajones, y que prosiguiesen el viaje sólo cuando llegara la noche. Quién sabe si hubiera podido persuadirla él solo de cuán equivocado era tal proceder; pero cuando allí, en el otro extremo del montón de cajones, alguien arrojó un cajón vacío al suelo, con tal estrépito que resonó tremendamente en el patio desierto, se asustó ella tanto que, sin atreverse ya a pronunciar una sola palabra, se cubrió con la manta y se sintió probablemente dichosa porque Karl, en rápida decisión, había echado a andar en seguida. Ya se iban animando las calles cada vez más; y, sin embargo, el carretón no llamaba la atención tanto como Karl temiera. Tal vez hubiera sido más prudente elegir otra hora para el transporte. Si un viaje semejante se hiciera necesario otra vez, Karl se atrevería a realizarlo al mediodía. Sin que lo molestaran gran cosa, dobló finalmente por la calle angosta, oscura, en la cual se encontraba la empresa número 25. El bizco administrador estaba de pie delante de la puerta con el reloj en la mano. –¿Eres siempre tan poco puntual? –preguntó. –Hubo diversos obstáculos –dijo Karl. –Es sabido que siempre los hay –dijo el administrador–, pero en esta casa no valen. ¡Recuérdalo! Karl apenas prestaba ya atención a tales discursos; todos aprovechaban su poder y escarnecían al humilde. Una vez que se había uno acostumbrado a ello, ya no sonaba sino como el tictac regular de los relojes. Lo que sí lo espantó al ir empujando el carro hacia el interior del zaguán fue la mugre que allí reinaba y que, por cierto, había esperado. Si bien se miraba, no era ésa una suciedad palpable que pudiera definirse. El piso embaldosado del zaguán estaba casi perfectamente barrido, la pintura de las paredes no era vieja, sólo un poco polvorientas las palmeras artificiales, y, sin embargo, todo allí resultaba grasiento y repelente; era como si de todas las cosas se hubiera hecho un mal uso y como si ya ninguna limpieza fuera capaz de remediarlo. Cuando Karl llegaba a alguna parte se complacía en reflexionar qué cosa se podía mejorar allí y cuánto placer experimentaría uno interviniendo inmediatamente sin considerar el trabajo –interminable quizá– que eso exigiría. Pero en el presente caso no sabía qué era lo que habría que hacer. Con lentitud retiró la manta de Brunelda. –Bienvenida, señorita –dijo remilgadamente el administrador. No cabía duda de que Brunelda le había causado una buena impresión. En cuanto se dio cuenta de esa circunstancia, supo ella aprovecharla sin demora, cosa que Karl se complació en comprobar. Y toda la angustia de las últimas horas se desvaneció. EL GRAN TEATRO INTEGRAL DE OKLAHOMA En una esquina vio Karl un cartel con el siguiente texto: «¡En el hipódromo de Clayton se contratará hoy, desde las seis de la mañana hasta la medianoche, personal para el Teatro de Oklahoma! ¡Os llama el gran Teatro de Oklahoma! ¡Y llama sólo hoy, sólo una vez! ¡El que ahora pierda la oportunidad, la perderá para siempre! ¡El que piensa en su futuro es de los nuestros! ¡Todos serán bienvenidos! ¡El que quiera hacerse artista, preséntese! ¡Éste es el Teatro que está en condiciones de emplear a cualquiera! ¡Cada cual tendrá su puesto! ¡Felicitamos anticipadamente a todo el que se decida! ¡Pero daos prisa a fin de que seáis atendidos antes de la medianoche! ¡A las doce cerramos todo y ya no volveremos a abrir! ¡Maldito sea el que no nos crea! ¡Adelante, a Clayton! » Había bastante gente delante del cartel, pero el interés que provocaba no parecía grande. ¡Había tantos carteles!; ya nadie creía lo que los carteles decían. Y ése era aún más inverosímil que lo que suelen ser generalmente los carteles. Ante todo tenía un grave defecto: no se leía en él ni una sola palabra acerca de la paga. Por poco digna de mención que hubiese sido, el cartel se habría referido a ella sin duda; no habría olvidado el elemento más tentador. Nadie quería hacerse artista y, en cambio, todo el mundo deseaba que le pagasen por su trabajo. No obstante, el cartel implicaba para Karl una gran tentación. «¡Todos serán bienvenidos!», decía. Todos, de manera que también Karl. Sería olvidado todo lo que hasta aquel momento había hecho, nadie pensaría en reprochárselo. Allí podía él presentarse y solicitar un trabajo que no era ninguna vergüenza, sino al contrario, ya que era uno invitado públicamente a hacerse cargo de él. Y además, de la misma manera, es decir, públicamente, allí se hacía la promesa de que también a él se le acogería. Él no pedía nada mejor; estaba deseoso de encontrar por fin el comienzo de una carrera decente y allí quizá se le ofrecía. Aunque fuese falso todo lo grandilocuente que había en aquel cartel, aunque el gran Teatro de Oklahoma no fuese más que un pequeño circo ambulante, el caso era que estaba dispuesto a tomar gente, y eso bastaba. Karl no perdió tiempo en leer el cartel dos veces; sólo buscó una vez más esa frase: «¡Todos serán bienvenidos!» Pensó primeramente ir hasta Clayton a pie, pero esto le habría llevado tres horas de marcha esforzada y luego, posiblemente, habría llegado justo a tiempo para enterarse de que ya habían sido ocupadas todas las vacantes. De acuerdo con el cartel, el número de los que serían admitidos era ciertamente ilimitado, pero de esta suerte redactábanse siempre todas las ofertas similares de empleos. Karl se dio cuenta de que debía renunciar al puesto o tomar un vehículo. Volvió a contar su dinero: sin ese viaje, le habría alcanzado para ocho días; sobre la palma extendida movía las moneditas de un lado para otro. Un señor que lo observaba le dio unas palmaditas en el hombro, diciendo: –Feliz viaje a Clayton. Karl meneó la cabeza sin decir nada y siguió calculando. Mas se decidió pronto, apartó el dinero necesario para el viaje y fue corriendo a la estación del tren subterráneo. Cuando descendió en Clayton, oyó al pronto el sonido de muchas trompetas. Era un sonido confuso, las trompetas no estaban afinadas una con otra y se las tocaba inconsideradamente. Este hecho no molestó a Karl, antes bien le confirmaba que el Teatro de Oklahoma era realmente una gran empresa. Pero cuando salió de la estación y vio ante sus ojos toda la planta instalada se dio cuenta de que todo aquello era más grande aún que lo que de cualquier manera hubiese podido pensar, y no comprendía cómo podía hacer tales inversiones una empresa con el solo fin de conseguir personal. Delante de la entrada del hipódromo hablase construido una tarima, alargada y baja, sobre la cual centenares de mujeres –vestidas de ángeles, con telas blancas y grandes alas a la espalda– tocaban largas y refulgentes trompetas doradas. Mas no estaban ellas precisamente sobre la tarima, sino que cada una ocupaba un pedestal que empero no era visible, ya que las largas telas flameantes de la vestimenta angélica lo recubrían por completo. Ahora bien, como los pedestales eran muy altos, tenían quizá hasta dos metros de altura, las figuras de las mujeres parecían gigantescas y sólo sus pequeñas cabezas disminuían un tanto aquella impresión de grandeza. También sus cabelleras sueltas colgaban a los costados demasiado cortas, casi ridículas, entre las grandes alas. A fin de que no se produjera monotonía alguna habían utilizado pedestales de los más diversos tamaños; había, pues, mujeres bajísimas y otras no mucho más altas que de tamaño natural, pero junto a ellas elevábanse otras mujeres a tales alturas que uno creía que peligraban con la menor ráfaga. Y bien: todas aquellas mujeres estaban tocando. No había muchos oyentes. Pequeños en comparación con las grandes figuras, paseábanse ante la tarima unos diez muchachos que elevaban las miradas hacia las mujeres. Mostrábanse unos a otros, a ésta o a aquélla, pero no parecían tener la intención de entrar para emplearse. Había un solo hombre de más edad y éste permanecía un tanto apartado. Sin pérdida de tiempo había traído a su mujer también y a un niño en su cochecito. La mujer sujetaba con una mano el coche, con la otra apoyábase en el hombro de su marido. Admiraban por cierto el espectáculo; pero se notaba su decepción. Ellos también, sin duda, habían esperado encontrar una ocasión de trabajar, y aquel concierto de trompetas los turbaba. Karl, a su vez, se hallaba en idéntica situación. Se acercó al hombre, se quedó un rato escuchando las trompetas y dijo luego: –¿Es aquí, según creo, donde se realiza la admisión para el Teatro de. Oklahoma? –Yo también lo creía –dijo el hombre–; pero hace ya una hora que estamos esperando aquí y no oímos otra cosa que esas trompetas. En ninguna parte puede descubrirse un cartel, no hay ningún pregonero, no hay nadie en ninguna parte que pueda dar alguna información. Karl dijo: –Tal vez estén esperando hasta que se reúna más gente. Realmente hay muy poca hasta ahora. –Es posible –dijo el hombre; y se quedaron de nuevo en silencio. Era difícil, por otra parte, percibir las palabras a través del estruendo de las trompetas. Luego, no obstante, la mujer le susurró algo a su marido, éste asintió y ella se dirigió inmediatamente a Karl preguntando: –¿No podría usted llegar hasta el hipódromo y averiguar dónde se realiza la admisión? –Sí –dijo Karl–; pero tendría que atravesar la tribuna por entre los ángeles. –¿Y es tan difícil eso? –preguntó la mujer. Le parecía que la empresa era fácil para Karl; pero era el caso que no quería enviar a su marido. –Y bien –dijo Karl–; iré. –Es usted muy amable –dijo la mujer; y tanto ella como su marido le estrecharon la mano. Todos los muchachos se apiñaron para ver de cerca subir a Karl a la tarima. Era como si las mujeres soplaran con más fuerza para saludar al primer postulante de las vacantes. Y aquellas ante cuyo pedestal pasaba Karl en ese preciso momento, hasta se quitaron la trompeta de la boca y se inclinaron hacia un lado para seguirlo con la mirada mientras avanzaba. Karl vio en el otro extremo de la tarima a un hombre que se paseaba inquieto y que por lo visto sólo esperaba a la gente para dar a todo el mundo toda la información que se pudiera desear. Karl ya estaba para acercarse a él e interrogarlo cuando por encima de su cabeza oyó gritar su nombre. –Karl –llamó el ángel. Karl levantó la vista y su alegre sorpresa lo hizo reír. Era Fanny. –¡Fanny! –exclamó saludando hacia arriba con la mano. –Pero, ven, pues, aquí –exclamó Fanny–. ¡No irás a pasar de largo estando yo aquí! –Y abrió las telas de manera que quedaron libres el pedestal y una angosta escalera. –¿Está permitido subir? –preguntó Karl. –¿Quién podría prohibirnos que nos estrechemos la mano? –exclamó Fanny y miró furiosa en su derredor como si ya se acercara alguno por esa prohibición. Karl subía ya presuroso la escalera. –¡Más despacio! –exclamó Fanny–. ¡Nos caeremos los dos, junto con el pedestal! Pero nada de eso sucedió; Karl llegó afortunadamente hasta el último escalón. –Mira –dijo Fanny una vez que se hubieron saludado–; mira qué bello trabajo he conseguido. –Bello, muy bello –dijo Karl y miró en derredor. Todas las mujeres que estaban cerca ya habían advertido la presencia de Karl y reprimían apenas la risa–. Eres casi la más alta –dijo extendiendo la mano para estimar la altura de las demás. –Te vi inmediatamente –dijo Fanny–; en cuanto saliste de la estación, pero por desgracia estoy aquí en la última fila; a mí no se me ve y yo, por mi parte, no podía llamar. Ciertamente me esforcé por tocar muy alto, para que me reconocieras; pero tú no lo notaste. –Pero si todas vosotras tocáis mal –dijo Karl–; déjame que toque yo una vez. –Toma –dijo Fanny dándole la trompeta–; pero no estropees el caro; podrían despedirme. Karl comenzó a tocar; la trompeta le había parecido burdamente fabricada, destinada tan sólo a producir ruido, pero ahora quedaba de manifiesto que se trataba en verdad de un instrumento capaz de ejecutar casi los menores matices. Si todos los instrumentos eran de idéntica calidad, se hacía un gran abuso de ellos. Sin dejarse molestar por el ruido de las demás, tocó Karl con todas sus fuerzas una canción que alguna vez había escuchado en alguna taberna. Estaba contento de haber encontrado a una vieja amiga y de poder tocar allí la trompeta, preferido entre todos, y de tener, además, la perspectiva de obtener pronto, posiblemente, un buen empleo. Muchas de las mujeres cesaron de tocar y se pusieron a escuchar cuando, de pronto, Karl se interrumpió; quedaba en actividad apenas la mitad de las trompetas y sólo poco a poco fue restableciéndose el alboroto completo. –Pero si eres un artista –dijo Fanny al tenderle Karl la trompeta para devolvérsela–; procura que te empleen de trompetero. –¿Acaso emplean también a hombres? –preguntó Karl. –Sí –dijo Fanny–; nosotras tocamos durante dos horas. Luego nos relevan los hombres, vestidos de diablos. Una mitad toca las trompetas; la otra, los tambores. Es un bonito espectáculo; como que, en general, todo el equipo es muy costoso. ¿No es muy bonito también nuestro vestido? ¿Y las alas? –se recorrió con la mirada de arriba abajo. –¿Crees –preguntó Karl– que yo también obtendré un puesto todavía? –Con toda seguridad –dijo Fanny–; es el teatro más grande del mundo. Cuánto me alegra que estemos nuevamente juntos. Claro que ahora depende de la clase de empleo que te den. Pues también sería posible que, aunque los dos estuviéramos empleados, no nos viésemos, sin embargo, nunca. –¿Pero es en realidad tan grande todo esto? –preguntó Karl. –Es el teatro más grande del mundo –dijo Fanny otra vez–; yo misma, por cierto, no lo he visto todavía, pero muchas de mis compañeras que ya han estado en Oklahoma dicen que casi no tiene límites. –Pero viene a presentarse muy poca gente –dijo Karl señalando a los muchachos que permanecían allá abajo y a la pequeña familia. –Es cierto –dijo Fanny–, pero piensa que tomamos gente en todas las ciudades; que nuestro personal de la sección de propaganda está viajando continuamente y que, como ésta, hay muchas secciones más. –Pero, ¿no está inaugurado ese teatro todavía? –preguntó Karl. –¡Oh, sí! –dijo Fanny–; es un teatro antiguo, pero lo amplían constantemente. –Me extraña –dijo Karl– que no acuda más gente a disputarse esos puestos. –Sí –dijo Fanny–, es raro. –Quién sabe –dijo Karl– si esta movilización de ángeles y diablos no ahuyenta en lugar de atraer. –Hay que ver cómo descubres las cosas –dijo Fanny–. Es posible que así sea. Díselo a nuestro adalid; quizás así puedas serle útil. –¿Dónde está? –preguntó Karl –En el hipódromo –dijo Fanny–. En el palco del jurado. –También esto me extraña –dijo Karl–; ¿por qué se realiza esta admisión en el hipódromo? –Sí –dijo Fanny–, hacemos en todas partes los mayores preparativos para el mayor gentío. Es que en el hipódromo hay mucho sitio. Y en todos los quioscos, donde suelen registrarse las apuestas, se han instalado las oficinas de admisión. Dicen que hay doscientas oficinas diferentes. –Pero –exclamó Karl–, ¿tiene el Teatro de Oklahoma ingresos tan grandes como para sostener semejantes secciones de propaganda? –¿Y eso qué nos importa a nosotros? –dijo Fanny–; pero ahora vete, Karl, para que no pierdas nada. Yo, por otra parte, debo volver a tocar. Intenta en todo caso obtener un empleo en esta sección y ven en seguida a comunicármelo. Piensa que quedaré muy intranquila esperando esa noticia. Le estrechó la mano, lo exhortó a que tuviera cuidado al descender y acercó de nuevo la trompeta a sus labios, pero no comenzó a tocar hasta que Karl hubo llegado al suelo, sano y salvo. Éste volvió a poner las telas sobre la escalera, tal como estaban antes; Fanny se lo agradeció inclinando la cabeza, y Karl, recapacitando en diversas formas sobre lo que acababa de oír, se encaminó hacia el hombre que habiendo visto a Karl arriba, junto a Fanny, ya se había aproximado al pedestal para esperarlo. –¿Desea usted ingresar en nuestra empresa? –preguntó el hombre–; yo soy el jefe de personal de esta sección. Sea usted bienvenido. Permanecía constantemente un poco inclinado hacia adelante, como por cortesía, y aunque no se moviera de su sitio, bailoteaba y jugaba con la cadena de su reloj. –Gracias –dijo Karl–; he leído el cartel de su compañía y he venido a presentarme, tal como allí se pide. –Muy bien hecho –dijo el hombre en tono aprobatorio–; por desgracia aquí no todo el mundo procede tan bien. Karl pensó que en aquel momento podría advertir a ese hombre del hecho de que quizá fracasaran los medios de atracción de la sección de propaganda, precisamente debido a su grandiosidad. Pero no se lo dijo, pues aquel hombre no era en modo alguno el adalid de la sección, y además habría sido poco recomendable que él, que ni siquiera estaba admitido todavía, hiciese ya proposiciones de mejoramiento. Por eso tan sólo dijo: –Allá afuera espera otro que también quiere presentarse; me ha mandado a mí primero. ¿Puedo ir a buscarlo ahora? –Naturalmente –respondió el hombre–; cuantos más vengan, mejor será. –Ha traído también a su mujer y, en su cochecito, a un niño; ¿les digo que vengan ellos también? –Naturalmente –dijo el hombre; al parecer las dudas de Karl lo hacían sonreír–. Podemos emplear a todos, a quien sea. –En seguida estaré de vuelta –dijo Karl y regresó corriendo hasta el borde de la tarima. Le hizo señas al matrimonio y pronunció unas palabras diciendo que podían acercarse todos. Ayudó a levantar el cochecito hasta la tarima y marcharon todos juntos. Los muchachos, viendo aquello, se consultaron todos mutuamente, y luego, vacilantes hasta en el último momento, y con las manos en los bolsillos, subieron con lentitud a la tarima y siguieron finalmente a Karl y a la familia. En ese momento salían de la estación del tren subterráneo nuevos pasajeros que, viendo la tribuna con los ángeles, alzaban con asombro los brazos. De todas maneras, parecía que el concurso de vacantes cobraría ya, con todo, mayor movimiento. Karl estaba muy contento de haber llegado tan temprano, pues era acaso el primero; el matrimonio se mostraba temeroso y formulaba diversas preguntas sobre si serían grandes las exigencias. Karl dijo que no sabía nada cierto todavía, pero que realmente había tenido la impresión de que tomaban a todos sin excepción. Según su parecer podían estar bien tranquilos. Ya el jefe de personal acudía a su encuentro; se mostraba muy contento de que fueran tantos; se frotaba las manos, saludaba a cada uno con una leve reverencia y apostaba a todos en una fila. Karl fue el primero, luego llegó el matrimonio, y sólo después los demás. Cuando todos se hubieron situado –los muchachos al comienzo se agolpaban confusamente y transcurrió un rato hasta que se aquietaron– dijo el jefe de personal en tanto que las trompetas enmudecían: –Saludo a ustedes en nombre del Teatro de Oklahoma. Llegaron ustedes temprano –sin embargo, ya se aproximaba el mediodía–; el hacinamiento no es grande todavía, por lo tanto las formalidades de su ingreso quedarán pronto arregladas. Todos ustedes traen, naturalmente, sus documentos de identidad. Los muchachos sacaron acto seguido toda clase de papeles, agitándolos hacia el jefe de personal; el marido empujó a su mujer y ésta extrajo de debajo del colchón del cochecito todo un fajo de papeles. Karl, por cierto, no tenía ninguno. ¿Sería esto un obstáculo para su admisión? De todas maneras sabía Karl por experiencia propia que tales prescripciones podían eludirse fácilmente si uno se mostraba un poco resuelto. Esto no era nada improbable. El jefe de personal revisó la fila, se cercioró de que todos tenían documentos y como también Karl alzó la mano, vacía por cierto, supuso que también en su caso todo estaba en orden. –Está bien –dijo luego el jefe de personal rechazando con un gesto a los muchachos que pretendían que sus documentos fuesen examinados inmediatamente–; los documentos serán revisados ahora en las oficinas de admisión. Tal como ustedes habrán visto ya en nuestro cartel, podemos emplear a todo el mundo. Pero naturalmente es necesario que sepamos qué oficio ejercía cada uno hasta ahora para que podamos emplearlo en el sitio debido, donde pueda aprovechar sus conocimientos. «Pero si es un teatro», pensó Karl dudando; y escuchó con muchísima atención. –Por tanto –continuó el jefe de personal–, hemos instalado en las casillas de los recaudadores de apuestas oficinas de admisión, una oficina para cada grupo profesional. De manera que cada uno de ustedes tendrá que indicarme ahora su profesión; la familia pertenece, por lo general, a la oficina de admisión del hombre. Los conduciré luego a las oficinas, donde serán examinados primero sus documentos y sus conocimientos después; será un examen muy breve a cargo de peritos; nadie tiene por qué temer nada. Y allí mismo serán ustedes aceptados en el momento y recibirán las instrucciones del caso. Empecemos, pues. Esta primera oficina, como ya lo dice el letrero, se destina a los ingenieros. ¿Hay por ventura algún ingeniero entre ustedes? Karl se presentó. Él creía que precisamente por no tener documentos debía esforzarse por salvar lo más pronto posible y precipitadamente todas las formalidades; además, tenía un pequeño derecho a presentarse puesto que él había querido llegar a ser ingeniero. Pero viendo los muchachos que se adelantaba Karl, sintieron envidia y se presentaron todos ellos también; todos se presentaron: todos. El jefe de personal se irguió y dijo a los muchachos: –¿Son ingenieros ustedes? Y entonces todos ellos bajaron lentamente las manos; Karl en cambio persistió en su primera actitud. El jefe de personal lo miró incrédulo por cierto, pues Karl le parecía demasiado miserablemente vestido y también demasiado joven para ser ingeniero; sin embargo, no dijo nada, quizá por gratitud, porque Karl, al menos en su opinión, le había traído a los aspirantes. Se limitó a señalar la oficina con un gesto de invitación y hacia allí se encaminó Karl, mientras el jefe de personal se dirigía a los otros. En la oficina para ingenieros había dos señores sentados a ambos lados de un pupitre rectangular, los cuales cotejaban dos grandes listas que tenían delante. Uno de ellos leía en voz alta, el otro marcaba en su lista los nombres leídos. Cuando Karl, saludando, apareció ante ellos, dejaron inmediatamente las listas a un lado y sacaron otros libros grandes, que abrieron en seguida. Uno de ellos, por lo visto nada más que un escribiente, dijo: –Deme usted, por favor, sus documentos de identidad. –Lamento no tenerlos conmigo –dijo Karl. –No los tiene aquí –dijo el escribiente dirigiéndose al otro señor y registrando acto seguido la respuesta en su libro. –¿Es usted ingeniero? –preguntó luego el otro que parecía ser el jefe de la oficina. –No lo soy todavía –dijo Karl rápidamente–; pero... –Basta –dijo el señor mucho más rápidamente todavía–; entonces ésta no es su oficina. Le ruego que observe el letrero. Karl apretó los dientes; el señor debió haberlo notado, pues dijo: –No hay motivo para inquietarse. Podemos tomar a todo el mundo. –Y le hizo una seña a uno de los ordenanzas que, ociosos, se paseaban entre las barreras–. Conduzca usted a este señor a la Oficina para Personal con Conocimientos Técnicos. El ordenanza comprendió la orden al pie de la letra y cogió a Karl de la mano. Pasaron entre muchas casillas, en una de las cuales vio Karl a uno de los muchachos que había sido admitido ya y que estrechaba, agradecido, la mano a los señores que allí estaban. En la oficina a la cual Karl fue llevado después, el procedimiento se desarrolló de una manera parecida a la de la primera oficina, tal como Karl lo había previsto. Sólo que de allí, cuando se enteraron de que había cursado los estudios del ciclo medio, lo mandaron a la Oficina para Alumnos de Colegios de Ciclo Medio. Pero al decir Karl que él había frecuentado un colegio del ciclo medio europeo, se declararon incompetentes también allí y lo hicieron conducir a la Oficina para Estudiantes del Ciclo Medio Europeo. Era una casilla situada en la punta más extrema: no sólo más chica sino hasta más baja que todas las demás. El ordenanza que lo llevó hasta allí estaba furioso por aquella prolongada conducción y por los muchos rechazos, de los cuales, en su opinión, Karl exclusivamente tenía la culpa. Ya ni se quedó esperando las preguntas; se marchó en seguida y presuroso. Esta oficina era, sin duda, por otra parte, el último refugio. Al reparar Karl en el jefe de la oficina casi se asustó por el parecido que éste mostraba con un profesor que probablemente seguía aún dictando su cátedra como antes en la Realschule de la ciudad natal. Ciertamente tal parecido estribaba tan sólo en pormenores, cosa que quedó manifiesta al instante; pero aquellas gafas que reposaban sobre la ancha nariz, aquella barba cerrada rubia, cuidada como un ejemplar de museo, la espalda levemente encorvada y la fuerte voz que prorrumpía inesperadamente cada vez, mantuvieron todavía durante un buen rato el asombro de Karl. Felizmente no fue necesario siquiera que se prestase allí mucha atención, pues las cosas se desarrollaron de un modo más sencillo que en las demás oficinas. Claro que también allí se registró que carecía de documentos de identidad y el jefe de la oficina dijo que era una negligencia inconcebible, pero el escribiente, que parecía ser el que allí mandaba, pasó por alto el hecho y declaró, después de algunas breves preguntas del jefe, y cuando éste precisamente se disponía a formular alguna de mayor importancia, que Karl estaba admitido. El jefe se volvió boquiabierto hacia el escribiente, pero éste, con un ademán definitivo, dijo: –Admitido –y anotó además inmediatamente esa decisión en el libro. Por lo visto el escribiente opinaba que el hecho de ser estudiante del ciclo medio europeo era de suyo tan denigrante, que se le podía creer sin más a cualquiera que afirmara tal cosa de sí mismo. Karl, por su parte, no tenía nada que objetar; se le acercó y quiso expresarle su agradecimiento. Pero una leve demora se produjo todavía cuando le preguntaron por su nombre. No respondió en seguida; tenía cierto temor de decir su verdadero nombre, de permitir que lo anotasen. Una vez que obtuviera allí aunque fuese el menor de los puestos y cumpliera con él a satisfacción podían enterarse de su nombre, mas no antes; demasiado tiempo lo había callado para revelarlo de pronto en aquel momento. Dijo por lo tanto, ya que al instante no se le ocurría ningún otro nombre, el apodo de sus últimos empleos: –Negro. –¿Negro? –preguntó el jefe y volvió la cabeza haciendo una mueca, como si ahora hubiera alcanzado Karl el colmo de la inverosimilitud. También el escribiente miró a Karl durante un rato, como examinándolo, pero luego repitió: –Negro –y registró el nombre. –¡Pero no habrá anotado Negro! –lo increpó el jefe. –Sí, Negro –dijo el escribiente con calma e hizo un gesto con la mano, como queriendo decir que ahora le tocaba al jefe disponer lo demás. Y en efecto, el jefe se dominó y poniéndose de pie dijo: –Pues entonces el Teatro de Oklahoma le... No pudo decir nada más; no podía con su conciencia; se sentó y dijo: –No se llama Negro. El escribiente enarcó las cejas, se levantó luego él mismo y dijo: –Entonces le comunico yo que está usted admitido en el Teatro de Oklahoma y que ahora le presentarán a nuestro adalid. De nuevo fue llamado un ordenanza, el cual condujo a Karl al palco del jurado. Al pie de la escalera vio Karl el cochecito; precisamente venía bajando el matrimonio; la mujer llevaba al niño en brazos. –¿Está usted admitido? –preguntó el hombre, ya mucho más vivaz que antes; y también la mujer, riendo, lo miró por encima del hombro del marido. Al responder Karl que acababan de admitirlo y que ahora iba a ser presentado, dijo el hombre: –Le felicito. También a nosotros nos admitieron. Parece ser una buena empresa; claro que uno no puede estar en todo, pero esto ocurre en todas partes. Se dijeron «hasta luego», y Karl subió al palco. Subió lentamente, pues el pequeño espacio parecía atestado de gente y él no deseaba entrometerse a la fuerza. Hasta se detuvo un rato y abarcó de una mirada la gran pista del hipódromo que lindaba por doquiera con lejanos bosques. Sintió de pronto ganas de presenciar alguna vez una carrera de caballos; en América aún no había tenido oportunidad para ello. En Europa lo habían llevado una vez a una carrera, cuando era un niño pequeño; pero él no podía recordar sino el hecho de haber sido arrastrado por la madre entre mucha gente que se negaba a dejar libre el paso. Por lo tanto, en verdad aún no había visto nunca una carrera. A sus espaldas comenzó a traquetear una maquinaria; Karl se volvió y observó que en el indicador donde en los días de carreras se publican los nombres de los vencedores, alzaban ahora la inscripción siguiente: «Comerciante Kalla, con señora e hijo». De manera que así comunicaban a las oficinas los nombres de los admitidos. Precisamente algunos señores venían bajando presurosos la escalera, en viva conversación, con lápices y hojas de apuntes en las manos; Karl se estrechó contra la balaustrada para dejarlos pasar y, ya que se había despejado el sitio de allá arriba, subió. En un rincón de la plataforma provista de barandas de madera –tenía todo esto el aspecto de un techo plano de una angosta torre– estaba sentado, con los brazos extendidos a lo largo de la baranda de madera, un señor que llevaba, atravesada sobre el pecho, una ancha cinta de seda blanca, con la inscripción: «Adalid de la Décima Sección de Propaganda del Teatro de Oklahoma». A su lado había, sobre una mesita, un teléfono que se utilizaba seguramente también durante las carreras y mediante el cual el adalid se enteraba, sin duda, de todos los datos necesarios referentes a cada uno de los aspirantes, aún antes de la presentación, ya que por lo pronto no le hizo ninguna clase de pregunta a Karl sino que dijo, dirigiéndose a un señor apoyado junto a él, con las piernas cruzadas y la mano en el mentón: –Negro, estudiante del Ciclo Medio Europeo. Y como si con ello Karl, quien hizo una profunda reverencia, estuviera despachado por su parte, dirigió la mirada escaleras abajo para ver si llegaba alguien más. Puesto que no llegaba nadie, prestó atención de vez en cuando al diálogo que el otro señor entabló con Karl, pero la mayor parte del tiempo deslizaba su mirada sobre la pista del hipódromo y se quedaba golpeteando con los dedos sobre la baranda. Aquellos dedos delicados y no obstante vigorosos, largos y veloces en el movimiento, atraían de tiempo en tiempo la atención de Karl, a pesar de que el otro señor lo absorbía bastante. –¿Estuvo usted sin ocupación? –preguntó por lo pronto aquel señor. Esta pregunta, y asimismo casi todas las demás que hacía eran muy sencillas, absolutamente nada capciosas; y las respuestas, por otra parte, eran examinadas a la luz de otras preguntas intermedias; sin embargo, el señor sabía darles una importancia especial por esa manera de pronunciarlas con los ojos bien abiertos, de observar su efecto inclinando el busto, de recibir las respuestas agachando la cabeza sobre el pecho y de repetirlas en voz alta de cuando en cuando, importancia que por cierto no se entendía, pero cuya sospecha ya lo tornaba a uno cauteloso y cohibido. Sucedió a menudo que Karl sintiera el impulso de revocar la respuesta dada, reemplazándola por otra que acaso encontraría mayor aprobación, pero con todo se dominó y se abstuvo de hacerlo, pues sabía bien cuán mala sería la impresión que semejante titubeo había de causar y cuán incalculable era además, casi siempre, el efecto de las respuestas. Mas, por otra parte, su admisión parecía ya cosa decidida, y el saberlo le procuraba cierto apoyo. A la pregunta de si había estado sin ocupación, contestó con un simple: –Sí. –¿Dónde estuvo usted empleado la última vez? –preguntó luego el señor. Ya se disponía Karl a responder, pero entonces el señor levantó el índice y dijo una vez más–: ¡la última vez! Karl ya había comprendido perfectamente la primera pregunta; sin querer movió la cabeza como para librarse de esta última observación que venía a confundirlo y contestó: –En una oficina. Esto todavía era verdad; pero si el señor llegara a exigir una información más concreta acerca de qué clase de oficina era ésa, entonces ya tendría que mentir. El señor, sin embargo, no lo hizo; formuló, al contrario, una pregunta sumamente, fácil de contestar con toda veracidad: –¿Estaba usted contento allí? –¡No! –exclamó Karl cortándole casi la palabra. Con una mirada de soslayo notó Karl que el adalid sonreía ligeramente; Karl se arrepintió de lo irreflexivo de su última respuesta; pero había sido en exceso tentador gritar ese no, pues durante toda la época de su último empleo sólo había abrigado ese deseo tan grande de que algún patrono extraño entrara alguna vez y le dirigiese esa pregunta precisamente. Su respuesta bien podría acarrear otra desventaja más, porque el señor podía preguntar ahora por qué no había estado contento. Sin embargo, en lugar de reparar en eso, preguntó: –¿Para qué puesto se siente usted apto? Esta pregunta quizá implicaría realmente una trampa, pues, ¿con qué fin la formulaban habiendo sido Karl ya admitido como actor? Mas a pesar de reconocer eso, no pudo, sin embargo, superar sus escrúpulos declarando que se sentía especialmente apto para la profesión de actor. Por lo tanto eludió la pregunta y, corriendo el riesgo de parecer testarudo, dijo: –Leí el cartel en la ciudad y, como en él decía que se podía tomar a cualquiera, me presenté. –Esto ya lo sabemos –dijo el señor; luego se quedó callado demostrando así que insistía en su pregunta anterior. –Me han admitido como actor –dijo Karl vacilando, para que el señor comprendiera el aprieto en que esta última pregunta lo había puesto. –Es cierto –dijo el señor enmudeciendo de nuevo. –No –dijo Karl y toda la esperanza de haber conseguido un puesto comenzaba a tambalearse–; yo no sé si voy a servir para trabajar en el teatro; pero he de esforzarme y trataré de cumplir todas las órdenes. El señor se volvió hacia el adalid, ambos asintieron con la cabeza: Karl parecía haber contestado como era debido; recobró, pues, ánimo y esperó erguido la pregunta siguiente. Ésta rezaba: –¿Y qué quiso usted estudiar primeramente? A fin de formular la pregunta con mayor exactitud –el señor ponía siempre mucho empeño en enunciar definiciones exactas– añadió: –Quiero decir, en Europa. Al mismo tiempo se quitó la mano del mentón con un ligero gesto que a la vez quería indicar qué lejos estaba Europa y cuán carentes de importancia los proyectos otrora allí concebidos. Karl dijo: –Mi deseo fue llegar a ser ingeniero. Ciertamente esta contestación le resultaba enojosa; era ridículo refrescar allí aquel viejo recuerdo de que una vez había querido hacerse ingeniero, refrescarlo con la conciencia clara de toda su carrera anterior en América y, además, ¿acaso hubiera llegado a serlo alguna vez, aun en Europa? Pero en aquel momento no se le ocurría ninguna otra respuesta, de manera que dio aquélla. Y el señor lo tomó en serio, tal como tomaba todas las cosas. –Bueno –dijo–; no podrá usted llegar a ser ingeniero en seguida; pero tal vez le guste, por el momento, ejecutar cualesquiera trabajos técnicos inferiores. –Ciertamente –dijo Karl. Estaba muy contento; era verdad que si aceptaba el ofrecimiento se le trasladaba del gremio de los actores y se le colocaba entre los obreros técnicos, pero él creía que efectivamente se desempeñaría mejor en esa clase de trabajos. Por lo demás, y se repetía esto constantemente, en su caso no se trataba tanto de la clase de trabajo que le dieran, sino de fijarse en general en alguna parte y en forma permanente. –¿Y es usted bastante fuerte para trabajos más bien pesados? – preguntó el señor. –¡Oh, sí!, –dijo Karl. En respuesta, el señor invitó a Karl a que se le aproximara más y palpó su brazo. –Es un chico fuerte –dijo luego llevando del brazo a Karl junto al adalid. Éste asintió sonriendo, tendió a Karl la mano, sin que por otra parte alterara su descansada postura, y dijo: –Entonces, hemos terminado. En Oklahoma todo esto será examinado una vez más. ¡Honre usted a nuestra sección de propaganda! Karl hizo una reverencia en señal de despedida; quiso despedirse luego también del otro señor, pero éste ya estaba paseándose sobre la plataforma, con la cara dirigida hacia lo alto, como si sus tareas hubiesen concluido por completo. Mientras Karl bajaba alzaron al lado de la escalera, sobre el tablero indicador, esta inscripción: «Negro, trabajador técnico». Ya que en todo se procedía allí debidamente, ni siquiera hubiera Karl lamentado que en el tablero se pudiese leer su verdadero nombre. Todo esto funcionaba realmente con un cuidado sumo, pues al pie de la escalera ya esperaba a Karl un ordenanza, el cual le fijó en el brazo una banda. Al levantar Karl luego el brazo para ver qué decía la inscripción de la banda, halló impresas, precisamente, las palabras: «Trabajador técnico». Antes de ser conducido a cualquier parte deseaba Karl poder comunicarle a Fanny con cuánta suerte se había desarrollado todo. Pero, para su pesar, el ordenanza lo enteró de que tanto los ángeles como los diablos habían partido ya para su próximo destino, a fin de anunciar allí la llegada de la sección de propaganda, que tendría lugar el día siguiente: –¡Qué lástima! –dijo Karl; era la primera decepción que experimentaba en esa empresa–. Yo tenía una conocida entre los ángeles. –Volverá usted a verla en Oklahoma –dijo el ordenanza–; y ahora venga, es usted el último. Condujo a Karl a lo largo de la parte trasera de la tarima, antes ocupada por los ángeles; ahora se veían allí tan sólo los vacíos pedestales. Pero la suposición de Karl de que sin la música de los ángeles acudiría mayor cantidad de pretendientes resultó inexacta, pues ante la primera tarima ya no se veía ahora a ninguna persona adulta; sólo había allí unos cuantos chicos que luchaban disputándose una larga pluma blanca que probablemente se había desprendido de alguna ala de ángel. Un muchacho la sostenía en alto mientras que los otros chicos trataban de bajarle la cabeza con una de sus manos y son la otra intentaban atrapar la pluma. Karl señaló a los chicos; pero el ordenanza, sin mirarlos, dijo: –Venga usted más ligero; han tardado muchísimo en admitirlo, ¿tenían dudas? –No lo sé –dijo Karl, asombrado, pero no creía tal cosa. Siempre, aun cuando las circunstancias se presentaran clarísimas, se hallaba con todo alguien deseoso de causar preocupaciones a sus prójimos. Pero ante el aspecto afable que ofrecía la gran tribuna de espectadores, a la cual ya habían llegado, olvidó Karl bien pronto la observación del ordenanza. En dicha tribuna había un banco largo y grande, cubierto de blanco mantel; todos los admitidos estaban allí sentados de espaldas a la pista, sobre el banco inmediatamente inferior, y eran convidados. La alegría y la excitación eran generales y, en el preciso momento en que Karl se sentó inadvertidamente en el banco, incorporáronse muchos con las copas en alto y uno de ellos pronunció un brindis en homenaje al adalid de la décima sección de propaganda, a quien llamó «padre de los que buscan empleo». Alguien hizo notar que también desde allí se le podía ver y en efecto, el palco del jurado donde estaban los dos señores era visible desde el lugar en que se encontraban. Todos agitaron sus copas en aquella dirección, también Karl cogió el vaso que tenía delante, pero por más que se gritara y se intentara llamar la atención, en el palco del jurado nada indicaba que hubieran advertido la ovación o que siquiera desearan advertirla. El adalid permanecía recostado, como antes, en el rincón y el otro señor seguía a su lado con la mano en el mentón. Un tanto desilusionados sentáronse todos; alguno se volvía todavía de vez en cuando hacia el palco del jurado, pero se servían, haciéndolas circular, magníficas aves con muchos tenedores clavados en la carne sabrosamente asada. Karl nunca las había visto de tan excelente calidad; los sirvientes no se cansaban de escanciar el vino –apenas se lo notaba, ya estaba uno de ellos inclinado sobre el plato y de pronto caía a la copa el chorro del rojo vino–, y quien no deseaba tomar parte en la conversación general, podía mirar estampas con vistas del Teatro de Oklahoma, apiladas en uno de los extremos de la mesa, para ser pasadas de mano en mano. Pero nadie se interesaba mucho por las estampas y así sucedió que al sitio de Karl, que era el último, llegara una sola de esas vistas. Por lo que se podía deducir de ese cuadro debían de ser muy dignas de verse todas, sin embargo. La estampa que Karl vio representaba el palco del Presidente de los Estados Unidos. A primera vista se podía pensar que eso no era un palco, sino el escenario, en tan majestuoso arco adelantábase el antepecho al espacio libre. Ese antepecho era completamente de oro, en todas sus partes. Entre las columnillas, como recortadas con finísima tijera, habíanse colocado, uno junto al otro, unos medallones que representaban a los presidentes anteriores; uno de ellos tenía la nariz extraordinariamente recta, labios abultados y la vista rígidamente dirigida hacia abajo, oculta por abovedados párpados. En torno del palco, desde los lados y desde lo alto, surgían rayos de luz; era una luz blanca y suave que descubría, literalmente, el primer plano del palco, mientras que su fondo, tras el terciopelo rojo que en pliegues y matices y guiado por cordones caía a lo largo de todos los bordes, aparecía como un hueco de rojizo resplandor. Apenas era posible imaginarse la presencia de seres humanos en ese palco, tan autocráticamente magnífico era el aspecto que todo eso ofrecía. Karl no olvidó la comida, pero miró, sin embargo, muchas veces esa ilustración que colocó junto a su plato. Al fin y al cabo le hubiera gustado muchísimo, con todo, contemplar al menos una estampa más pero no quiso ir a buscársela él mismo, pues un ordenanza tenía su mano sobre las estampas y seguramente era necesario conservar el orden del turno, de manera que sólo intentó abarcar la mesa con la mirada para ver si a pesar de todo se iba acercando alguna estampa más. Y entonces notó con asombro –primero no quiso creerlo– entre las caras que más se agachaban sobre la comida, una que él conocía bien: Giácomo. Al instante corrió hacia él. –¡Giácomo! –exclamó. Éste, tímido como siempre que se le sorprendía, dejó la comida, se levantó en el estrecho espacio que había entre los bancos y se limpió la boca con la mano, pero luego se puso muy contento de ver a Karl, le rogó que se sentara a su lado y se ofreció a pasarse junto al sitio de Karl en el caso de que éste no quisiera abandonarlo; anhelaban contarse todas las cosas y seguir siempre juntos. Karl no quiso molestar a los demás, por eso cada uno se quedaría, por el momento, en su sitio; la comida concluiría pronto y luego, naturalmente, ya harían causa común. Karl, sin embargo, se quedó un rato más junto a Giácomo, deseoso de mirarlo. ¡Cuántos recuerdos de tiempos pasados! ¿Dónde estaría la cocinera mayor? ¿Qué estaría haciendo Therese? El propio Giácomo no había cambiado nada en su aspecto; la predicción de la cocinera mayor de que al medio año llegaría a ser forzosamente un duro norteamericano, no se había cumplido; seguía delicado como antes, las mejillas igualmente hundidas, aunque en ese momento se veían redondeadas, pues tenía en la boca un trozo excesivamente grande de carne del cual sacaba lentamente los huesos sobrantes tirándolos luego sobre el plato. Por lo que Karl pudo leer sobre su brazal, tampoco Giácomo había sido tomado como actor, sino como ascensorista. ¡El Teatro de Oklahoma parecía, realmente, poder emplear a quienquiera que fuese! Abismado en la contemplación de Giácomo, quedóse Karl demasiado tiempo ausente de su sitio. Precisamente quería llegar, cuando llegó el jefe de personal que, subiéndose a uno de los bancos situados más arriba, golpeó las manos y pronunció un pequeño discurso mientras la mayor parte de la gente se levantaba y los que se habían quedado sentados, aquéllos que no podían separarse de la comida, eran obligados por empujones de los otros, finalmente, a incorporarse ellos también. –Esperemos –decía (Karl ya había regresado de puntillas a su sitio)– que les haya gustado nuestro convite de recepción. En general, la comida de nuestra sección de propaganda es objeto de elogios. Desgraciadamente, me veo obligado a levantar ya la mesa, pues el tren que llevará a ustedes a Oklahoma partirá dentro de cinco minutos. Es por cierto un viaje muy largo, pero ya verán ustedes que no les faltará ninguna clase de atenciones. Aquí les presento al señor que les conducirá en su viaje y al cual deben ustedes obediencia. Un señor pequeño y magro trepó al banco sobre el cual estaba de pie el jefe de personal; apenas se tomó el tiempo necesario para efectuar una fugaz reverencia, pues comenzó inmediatamente a indicar, con manos nerviosas y extendidas, de qué manera había de concentrarse, ordenarse y ponerse en movimiento todo el mundo. Sin embargo, no se le obedeció en seguida, pues aquel mismo comensal que antes había pronunciado un discurso golpeó con la mano en la mesa y dio comienzo a una prolongada oración de agradecimiento, a pesar de que –Karl se inquietó muchísimo– se acababa de decir que el tren partiría acto seguido. Pero el orador no prestó atención al hecho de que ni siquiera el jefe de personal le escuchase –pues éste estaba dando diversas instrucciones al director del transporte–, esbozó su discurso a grandes trazos, enumeró luego todos los manjares que habían sido servidos, emitió su juicio sobre cada uno de ellos y concluyó luego resumiendo con esta exclamación: –¡Estimados señores, ésta es la manera de conquistarnos! Todos, menos los aludidos, se echaron a reír, pero aquello era, no obstante, más verdad que broma. Hubo que expiar ese discurso por otra parte, ya que se hizo necesario correr apresuradamente hasta la estación. Pero eso tampoco resultó muy difícil, pues –Karl lo notó sólo en ese momento– nadie llevaba pieza alguna de equipaje; el único equipaje era en realidad el cochecito que a la cabeza de la compañía y conducido por el padre, daba botes como barco sin timón. ¡Qué clase de gente desposeída, sospechosa, se había juntado allí; y se la recibía y se la atendía, sin embargo, tan espléndidamente! Parecía que todos ellos le hubiesen sido recomendados con especial encarecimiento a aquel director del transporte. Ya cogía él mismo con una mano la barra de la manija del cochecito y levantaba la otra a fin de animar a toda la compañía; ya se le veía tras la última fila aguijoneando a los rezagados; ya corría a lo largo de los costados y echaba el ojo a más de uno que avanzaba con paso retardado por el medio y trataba de hacerles comprender, agitando los brazos, que era sumamente necesario que corriesen. Cuando llegaron a la estación ya estaba el tren dispuesto. La gente en la estación señalábase la compañía; se oían exclamaciones como ésta: –¡Todos ésos son del Teatro de Oklahoma! El Teatro parecía mucho más conocido que lo que Karl había supuesto; cierto que él jamás se había interesado mucho por asuntos de teatro. Todo un coche había sido destinado especialmente a la compañía; el director del transporte apremiaba a subir más aún que el empleado del tren. Revisó primero cada uno de los compartimentos ordenando alguna cosa, aquí y allí, y sólo después subió él mismo. A Karl le tocó casualmente un asiento junto a una ventanilla y arrastró a Giácomo a su lado. Y así se quedaron sentados, muy apretados el uno contra el otro; en el fondo se alegraban los dos con motivo de este viaje. Tan libres de toda preocupación no habían hecho ellos todavía ningún viaje en los Estados Unidos. Cuando el tren arrancó, se pusieron a hacer señas, sacando las manos por la ventanilla mientras que los muchachos que estaban enfrente se daban con el codo uno a otro, porque eso les parecía ridículo. El viaje duró dos días y dos noches. Sólo entonces comprendió Karl la magnitud de los Estados Unidos. Infatigablemente miraba por la ventanilla y Giácomo pugnaba tanto por asomarse él también que los muchachos de enfrente, muy ocupados con su juego de naipes, se cansaron y le cedieron el asiento junto a la ventanilla. Karl les dio las gracias –el inglés de Giácomo no resultaba comprensible a cualquiera– y con el correr de las horas se volvieron mucho más amables, ya que otra cosa no puede suceder entre compañeros de compartimento; pero muchas veces resultaba también molesta su amabilidad ya que, por ejemplo, siempre que se les caía al suelo una carta y se agachaban para buscarla, pellizcaban con todas sus fuerzas a Karl o a Giácomo en las piernas. En tales momentos Giácomo, que no cesaba de asombrarse, gritaba y levantaba mucho la pierna. Karl intentó una vez responder con un puntapié; sin embargo, toleró todo aquello calladamente. Todo lo que acontecía en el pequeño compartimento, que aun con la ventanilla abierta estaba lleno de humo, carecía de importancia ante aquello que podía contemplarse afuera. El primer día atravesaron altas montañas. Macizos de piedra, de un negro azulado, se aproximaban en puntiagudas cuñas hasta el mismo tren; se asomaba uno por la ventanilla y buscaba en vano las cumbres: allí se abrían valles oscuros, estrechos, desgarrados, y uno señalaba con el dedo la dirección en que iban perdiéndose; allí venían anchos ríos torrenciales, precipitándose con premura, en forma de grandes olas, sobre el quebrado lecho y, arrastrando en su seno mil pequeñas olas espumosas, volcábanse bajo los puentes que el tren atravesaba, tan cerca, que el rostro se estremecía al hálito de su frescura. LA METAMORFOSIS (1912) I Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura, y en forma de caparazón y, al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, pardusco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. «¿Qué me ha ocurrido?», pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados –Samsa era viajante de comercio–, estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí, sentada muy erguida y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel, en el cual había desaparecido su antebrazo. La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana, y el tiempo lluvioso –se oían caer gotas de lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana– lo ponía muy melancólico. «¿Qué pasaría –pensó– si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras?» Pero esto era algo absolutamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho, pero en su estado actual no podía ponerse de ese lado. Aunque se lanzase con mucha fuerza hacia el lado derecho, una y otra vez se volvía a balancear sobre la espalda. Lo intentó cien veces, cerraba los ojos para no tener que ver las patas que pataleaban, y sólo cejaba en su empeño cuando comenzaba a notar en el costado un dolor leve y sordo que antes nunca había sentido. «¡Dios mío! –pensó–. ¡Qué profesión tan dura he elegido! Un día sí y otro también de viaje. Los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad, y además se me ha endosado este ajetreo de viajar, el estar al tanto de los empalmes de tren, la comida mala y a deshora, una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial. ¡Que se vaya todo al diablo!» Sintió sobre el vientre un leve picor, con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza; se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos, que no sabía a qué se debían, y quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró, porque el roce le producía escalofríos. Se deslizó de nuevo a su posición inicial. «Esto de levantarse pronto –pensó– hace a uno desvariar. El hombre tiene que dormir. Otros viajantes viven como pachás. Si yo, por ejemplo, a lo largo de la mañana vuelvo a la pensión para pasar a limpio los pedidos que he conseguido, estos señores todavía están sentados tomando el desayuno. Eso podría intentar yo con mi jefe, pero en ese momento iría a parar a la calle. Quién sabe, por lo demás, si no sería lo mejor para mí. Si no tuviera que dominarme por mis padres, ya me habría despedido hace tiempo, me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma. ¡Se habría caído de la mesa! Sí que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa y, desde esa altura, hablar hacia abajo con el empleado que, además, por culpa de la sordera del jefe, tiene que acercarse mucho. Bueno, la esperanza todavía no está perdida del todo; si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres tienen con él – puedo tardar todavía entre cinco y seis años– lo hago con toda seguridad. Entonces habrá llegado el gran momento; ahora, por lo pronto, tengo que levantarme porque el tren sale a las cinco», y miró hacia el despertador que hacía tic tac sobre el armario. «¡Dios del cielo!», pensó. Eran las seis y media y las manecillas seguían tranquilamente hacia delante, ya había pasado incluso la media, eran ya casi las menos cuarto. «¿Es que no habría sonado el despertador?» Desde la cama se veía que estaba correctamente puesto a las cuatro, seguro que también había sonado. Sí, pero... ¿era posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles? Bueno, tampoco había dormido tranquilo, pero quizá tanto más profundamente. ¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las siete, para cogerlo tendría que haberse dado una prisa loca, el muestrario todavía no estaba empaquetado, y él mismo no se encontraba especialmente espabilado y ágil; e incluso si consiguiese coger el tren, no se podía evitar una reprimenda del jefe, porque el mozo de los recados habría esperado en el tren de las cinco y ya hacía tiempo que habría dado parte de su descuido. Era un esclavo del jefe, sin agallas ni juicio. ¿Qué pasaría si dijese que estaba enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso, porque Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez durante los cinco años de servicio. Seguramente aparecería el jefe con el médico del seguro, haría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico del seguro, para el que sólo existen hombres totalmente sanos, pero con aversión al trabajo. ¿Y es que en este caso no tendría un poco de razón? Gregorio, a excepción de una modorra realmente superflua después del largo sueño, se encontraba bastante bien e incluso tenía mucha hambre. Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poderse decidir a abandonar la cama –en este mismo instante el despertador daba las siete menos cuarto–, llamaron cautelosamente a la puerta que estaba a la cabecera de su cama. –Gregorio– dijeron (era la madre)–, son las siete menos cuarto. ¿No ibas a salir de viaje? ¡Qué dulce voz! Gregorio se asustó, en cambio, al contestar. Escuchó una voz que, evidentemente, era la suya, pero en la cual, como desde lo más profundo, se mezclaba un doloroso e incontenible piar, que en el primer momento dejaba salir las palabras con claridad para, al prolongarse el sonido, destrozarlas de tal forma que no se sabía si se había oído bien. Gregorio querría haber contestado detalladamente y explicarlo todo, pero en estas circunstancias se limitó a decir: –Sí, sí, gracias madre, ya me levanto. Probablemente a causa de la puerta de madera no se notaba desde fuera el cambio en la voz de Gregorio, porque la madre se tranquilizó con esta respuesta y se marchó de allí. Pero merced a la breve conversación, los otros miembros de la familia se habían dado cuenta de que Gregorio, en contra de todo lo esperado, estaba todavía en casa, y ya el padre llamaba suavemente, pero con el puño, a una de las puertas laterales. –¡Gregorio, Gregorio! –gritó–. ¿Qué ocurre? –tras unos instantes insistió de nuevo con voz más grave–. ¡Gregorio, Gregorio! Desde la otra puerta lateral se lamentaba en voz baja la hermana. –Gregorio, ¿no te encuentras bien?, ¿necesitas algo? Gregorio contestó hacia ambos lados: –Ya estoy preparado– y con una pronunciación lo más cuidadosa posible, y haciendo largas pausas entre las palabras, se esforzó por despojar a su voz de todo lo que pudiese llamar la atención. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana susurró: –Gregorio, abre, te lo suplico –pero Gregorio no tenía ni la menor intención de abrir, más bien elogió la precaución de cerrar las puertas que había adquirido durante sus viajes, y esto incluso en casa. Al principio tenía la intención de levantarse tranquilamente y, sin ser molestado, vestirse y, sobre todo, desayunar, y después pensar en todo lo demás, porque en la cama, eso ya lo veía, no llegaría con sus cavilaciones a una conclusión sensata. Recordó que ya en varias ocasiones había sentido en la cama algún leve dolor, quizá producido por estar mal tumbado, dolor que al levantarse había resultado ser sólo fruto de su imaginación, y tenía curiosidad por ver cómo se iban desvaneciendo paulatinamente sus fantasías de hoy. No dudaba en absoluto de que el cambio de voz no era otra cosa que el síntoma de un buen resfriado, la enfermedad profesional de los viajantes. Tirar el cobertor era muy sencillo, sólo necesitaba inflarse un poco y caería por sí solo, pero el resto sería difícil, especialmente porque él era muy ancho. Hubiera necesitado brazos y manos para incorporarse, pero en su lugar tenía muchas patitas que, sin interrupción, se hallaban en el más dispar de los movimientos y que, además, no podía dominar. Si quería doblar alguna de ellas, entonces era la primera la que se estiraba, y si por fin lograba realizar con esta pata lo que quería, entonces todas las demás se movían, como liberadas, con una agitación grande y dolorosa. «No hay que permanecer en la cama inútilmente», se decía Gregorio. Quería salir de la cama en primer lugar con la parte inferior de su cuerpo, pero esta parte inferior que, por cierto, no había visto todavía y que no podía imaginar exactamente, demostró ser difícil de mover; el movimiento se producía muy despacio, y cuando, finalmente, casi furioso, se lanzó hacia delante con toda su fuerza sin pensar en las consecuencias, había calculado mal la dirección, se golpeó fuertemente con la pata trasera de la cama y el dolor punzante que sintió le enseñó que precisamente la parte inferior de su cuerpo era quizá en estos momentos la más sensible. Así pues, intentó en primer lugar sacar de la cama la parte superior del cuerpo y volvió la cabeza con cuidado hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad y, a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió finalmente con lentitud el giro de la cabeza. Pero cuando, por fin, tenía la cabeza colgando en el aire fuera de la cama, le entró miedo de continuar avanzando de este modo porque, si se dejaba caer en esta posición, tenía que ocurrir realmente un milagro para que la cabeza no resultase herida, y precisamente ahora no podía de ningún modo perder la cabeza, antes prefería quedarse en la cama. Pero como, jadeando después de semejante esfuerzo, seguía allí tumbado igual que antes, y veía sus patitas de nuevo luchando entre sí, quizá con más fuerza aún, y no encontraba posibilidad de poner sosiego y orden a este atropello, se decía otra vez que de ningún modo podía permanecer en la cama y que lo más sensato era sacrificarlo todo, si es que con ello existía la más mínima esperanza de liberarse de ella. Pero al mismo tiempo no olvidaba recordar de vez en cuando que reflexionar serena, muy serenamente, es mejor que tomar decisiones desesperadas. En tales momentos dirigía sus ojos lo más agudamente posible hacia la ventana, pero, por desgracia, poco optimismo y ánimo se podían sacar del espectáculo de la niebla matinal, que ocultaba incluso el otro lado de la estrecha calle. «Las siete ya –se dijo cuando sonó de nuevo el despertador–, las siete ya y todavía semejante niebla», y durante un instante permaneció tumbado, tranquilo, respirando débilmente, como si esperase del absoluto silencio el regreso del estado real y cotidiano. Pero después se dijo: «Antes de que den las siete y cuarto tengo que haber salido de la cama del todo, como sea. Por lo demás, para entonces habrá venido alguien del almacén a preguntar por mí, porque el almacén se abre antes de las siete.» Y entonces, de forma totalmente regular, comenzó a balancear su cuerpo, cuan largo era, hacia fuera de la cama. Si se dejaba caer de ella de esta forma, la cabeza, que pretendía levantar con fuerza en la caída, permanecería probablemente ilesa. La espalda parecía ser fuerte, seguramente no le pasaría nada al caer sobre la alfombra. Lo más difícil, a su modo de ver, era tener cuidado con el ruido que se produciría, y que posiblemente provocaría al otro lado de todas las puertas, si no temor, al menos preocupación. Pero había que intentarlo. Cuando Gregorio ya sobresalía a medias de la cama –el nuevo método era más un juego que un esfuerzo, sólo tenía que balancearse a empujones– se le ocurrió lo fácil que sería si alguien viniese en su ayuda. Dos personas fuertes –pensaba en su padre y en la criada– hubiesen sido más que suficientes; sólo tendrían que introducir sus brazos por debajo de su abombada espalda, descascararle así de la cama, agacharse con el peso, y después solamente tendrían que haber soportado que diese con cuidado una vuelta impetuosa en el suelo, sobre el cual, seguramente, las patitas adquirirían su razón de ser. Bueno, aparte de que las puertas estaban cerradas, ¿debía de verdad pedir ayuda? A pesar de la necesidad, no pudo reprimir una sonrisa al concebir tales pensamientos. Ya había llegado el punto en el que, al balancearse con más fuerza, apenas podía guardar el equilibrio y pronto tendría que decidirse definitivamente, porque dentro de cinco minutos serían las siete y cuarto. En ese momento sonó el timbre de la puerta de la calle. «Seguro que es alguien del almacén», se dijo, y casi se quedó petrificado mientras sus patitas bailaban aún más deprisa. Durante un momento todo permaneció en silencio. «No abren», se dijo Gregorio, confundido por alguna absurda esperanza. Pero entonces, como siempre, la criada se dirigió, con naturalidad y con paso firme, hacia la puerta y abrió. Gregorio sólo necesitó escuchar el primer saludo del visitante y ya sabía quién era, el apoderado en persona. ¿Por qué había sido condenado Gregorio a prestar sus servicios en una empresa en la que al más mínimo descuido se concebía inmediatamente la mayor sospecha? ¿Es que todos los empleados, sin excepción, eran unos bribones? ¿Es que no había entre ellos un hombre leal y adicto a quien, simplemente porque no hubiese aprovechado para el almacén un par de horas de la mañana, se lo comiesen los remordimientos y francamente no estuviese en condiciones de abandonar la cama? ¿Es que no era de verdad suficiente mandar a preguntar a un aprendiz si es que este «pregunteo» era necesario? ¿Tenía que venir el apoderado en persona y había con ello que mostrar a toda una familia inocente que la investigación de este sospechoso asunto solamente podía ser confiada al juicio del apoderado? Y, más como consecuencia de la irritación a la que le condujeron estos pensamientos que como consecuencia de una auténtica decisión, se lanzó de la cama con toda su fuerza. Se produjo un golpe fuerte, pero no fue un auténtico ruido. La caída fue amortiguada un poco por la alfombra y además la espalda era más elástica de lo que Gregorio había pensado; a ello se debió el sonido sordo y poco aparatoso. Solamente no había mantenido la cabeza con el cuidado necesario y se la había golpeado, la giró y la restregó contra la alfombra de rabia y dolor. –Ahí dentro se ha caído algo– dijo el apoderado en la habitación contigua de la izquierda. Gregorio intentó imaginarse si quizá alguna vez no pudiese ocurrirle al apoderado algo parecido a lo que le ocurría hoy a él; había al menos que admitir la posibilidad. Pero, como cruda respuesta a esta pregunta, el apoderado dio ahora un par de pasos firmes en la habitación contigua e hizo crujir sus botas de charol. Desde la habitación de la derecha, la hermana, para advertir a Gregorio, susurró: –Gregorio, el apoderado está aquí. «Ya lo sé», se dijo Gregorio para sus adentros, pero no se atrevió a alzar la voz tan alto que la hermana pudiera haberlo oído. –Gregorio –dijo entonces el padre desde la habitación de la derecha–, el señor apoderado ha venido y desea saber por qué no has salido de viaje en el primer tren. No sabemos qué debemos decirle, además desea también hablar personalmente contigo, así es que, por favor, abre la puerta. El señor ya tendrá la bondad de perdonar el desorden en la habitación. –Buenos días, señor Samsa –interrumpió el apoderado amablemente. –No se encuentra bien– dijo la madre al apoderado mientras el padre hablaba ante la puerta–, no se encuentra bien, créame usted, señor apoderado. ¡Cómo si no iba Gregorio a perder un tren! El chico no tiene en la cabeza nada más que el negocio. A mí casi me disgusta que nunca salga por la tarde; ahora ha estado ocho días en la ciudad, pero pasó todas las tardes en casa. Allí está, sentado con nosotros a la mesa y lee tranquilamente el periódico o estudia horarios de trenes. Para él es ya una distracción hacer trabajos de marquetería. Por ejemplo, en dos o tres tardes ha tallado un pequeño marco, se asombrará usted de lo bonito que es, está colgado ahí dentro, en la habitación; en cuanto abra Gregorio lo verá usted enseguida. Por cierto, que me alegro de que esté usted aquí, señor apoderado, nosotros solos no habríamos conseguido que Gregorio abriese la puerta; es muy testarudo y seguro que no se encuentra bien a pesar de que lo ha negado esta mañana. –Voy enseguida –dijo Gregorio, lentamente y con precaución, y no se movió para no perderse una palabra de la conversación. –De otro modo, señora, tampoco puedo explicármelo yo –dijo el apoderado–. Espero que no se trate de nada serio, si bien tengo que decir, por otra parte, que nosotros, los comerciantes, por suerte o por desgracia, según se mire, tenemos sencillamente que sobreponernos a una ligera indisposición por consideración a los negocios. –Vamos, ¿puede pasar el apoderado a tu habitación? –preguntó impaciente el padre. –No– dijo Gregorio. En la habitación de la izquierda se hizo un penoso silencio, en la habitación de la derecha comenzó a sollozar la hermana. ¿Por qué no se iba la hermana con los otros? Seguramente acababa de levantarse de la cama y todavía no había empezado a vestirse; y ¿por qué lloraba? ¿Porque él no se levantaba y dejaba entrar al apoderado?, ¿porque estaba en peligro de perder el trabajo y entonces el jefe perseguiría otra vez a sus padres con las viejas deudas? Éstas eran, de momento, preocupaciones innecesarias. Gregorio todavía estaba aquí y no pensaba de ningún modo abandonar a su familia. De momento yacía en la alfombra y nadie que hubiese tenido conocimiento de su estado hubiese exigido seriamente de él que dejase entrar al apoderado. Pero por esta pequeña descortesía, para la que más tarde se encontraría con facilidad una disculpa apropiada, no podía Gregorio ser despedido inmediatamente. Y a Gregorio le parecía que sería mucho más sensato dejarle tranquilo en lugar de molestarle con lloros e intentos de persuasión. Pero la verdad es que era la incertidumbre la que apuraba a los otros hacia perdonar su comportamiento. –Señor Samsa –exclamó entonces el apoderado levantando la voz–. ¿Qué ocurre? Se atrinchera usted en su habitación, contesta solamente con sí o no, preocupa usted grave e inútilmente a sus padres y, dicho sea de paso, falta usted a sus deberes de una forma verdaderamente inaudita. Hablo aquí en nombre de sus padres y de su jefe, y le exijo seriamente una explicación clara e inmediata. Estoy asombrado, estoy asombrado. Yo le tenía a usted por un hombre formal y sensato, y ahora, de repente, parece que quiere usted empezar a hacer alarde de extravagancias extrañas. El jefe me insinuó esta mañana una posible explicación a su demora, se refería al cobro que se le ha confiado desde hace poco tiempo. Yo realmente di casi mi palabra de honor de que esta explicación no podía ser cierta. Pero en este momento veo su incomprensible obstinación y pierdo todo el deseo de dar la cara en lo más mínimo por usted, y su posición no es, en absoluto, la más segura. En principio tenía la intención de decirle todo esto a solas, pero ya que me hace usted perder mi tiempo inútilmente no veo la razón de que no se enteren también sus señores padres. Su rendimiento en los últimos tiempos ha sido muy poco satisfactorio, cierto que no es la época del año apropiada para hacer grandes negocios, eso lo reconocemos, pero una época del año para no hacer negocios no existe, señor Samsa, no debe existir. –Pero señor apoderado –gritó Gregorio, fuera de sí, y en su irritación olvidó todo lo demás–, abro inmediatamente la puerta. Una ligera indisposición, un mareo, me han impedido levantarme. Todavía estoy en la cama, pero ahora ya estoy otra vez despejado. Ahora mismo me levanto de la cama. ¡Sólo un momentito de paciencia! Todavía no me encuentro tan bien como creía, pero ya estoy mejor. ¡Cómo puede atacar a una persona una cosa así! Ayer por la tarde me encontraba bastante bien, mis padres bien lo saben o, mejor dicho, ya ayer por la tarde tuve una pequeña corazonada, tendría que habérseme notado. ¡Por qué no lo avisé en el almacén! Pero lo cierto es que siempre se piensa que se superará la enfermedad sin tener que quedarse. ¡Señor apoderado, tenga consideración con mis padres! No hay motivo alguno para todos los reproches que me hace usted; nunca se me dijo una palabra de todo eso; quizá no haya leído los últimos pedidos que he enviado. Por cierto, en el tren de las ocho salgo de viaje, las pocas horas de sosiego me han dado fuerza. No se entretenga usted señor apoderado; yo mismo estaré enseguida en el almacén, tenga usted la bondad de decirlo y de saludar de mi parte al jefe. Y mientras Gregorio farfullaba atropelladamente todo esto, y apenas sabía lo que decía, se había acercado un poco al armario, seguramente como consecuencia del ejercicio ya practicado en la cama, e intentaba ahora levantarse apoyado en él. Quería de verdad abrir la puerta, deseaba sinceramente dejarse ver y hablar con el apoderado; estaba deseoso de saber lo que los otros, que tanto deseaban verle, dirían ante su presencia. Si se asustaban, Gregorio no tendría ya responsabilidad alguna y podría estar tranquilo, pero si lo aceptaban todo con tranquilidad entonces tampoco tenía motivo para excitarse y, de hecho, podría, si se daba prisa, estar a las ocho en la estación. Al principio se resbaló varias veces del liso armario, pero finalmente se dio con fuerza un último impulso y permaneció erguido; ya no prestaba atención alguna a los dolores de vientre, aunque eran muy agudos. Entonces se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana, a cuyos bordes se agarró fuertemente con sus patitas. Con esto había conseguido el dominio sobre sí, y enmudeció porque ahora podía escuchar al apoderado. –¿Han entendido ustedes una sola palabra? –preguntó el apoderado a los padres–. ¿O es que nos toma por tontos? –¡Por el amor de Dios! –exclamó la madre entre sollozos–, quizá esté gravemente enfermo y nosotros lo atormentamos. ¡Greta! ¡Greta! – gritó después. –¿Qué, madre? –dijo la hermana desde el otro lado. Se comunicaban a través de la habitación de Gregorio–. Tienes que ir inmediatamente al médico, Gregorio está enfermo. Rápido, a buscar al médico. ¿Acabas de oír hablar a Gregorio? –Es una voz de animal– dijo el apoderado en un tono de voz extremadamente bajo comparado con los gritos de la madre. ¡Anna! ¡Anna! –gritó el padre en dirección a la cocina a través de la antesala, y dando palmadas–. ¡Ve a buscar inmediatamente un cerrajero! Y ya corrían las dos muchachas haciendo ruido con sus faldas por la antesala –¿cómo se habría vestido la hermana tan deprisa?– y abrieron la puerta de par en par. No se oyó cerrar la puerta, seguramente la habían dejado abierta como suele ocurrir en las casas en las que ha ocurrido una gran desgracia. Pero Gregorio ya estaba mucho más tranquilo. Así es que ya no se entendían sus palabras a pesar de que a él le habían parecido lo suficientemente claras, más claras que antes, sin duda, como consecuencia de que el oído se iba acostumbrando. Pero en todo caso ya se creía en el hecho de que algo andaba mal respecto a Gregorio, y se estaba dispuesto a prestarle ayuda. La decisión y seguridad con que fueron tomadas las primeras disposiciones le sentaron bien. De nuevo se consideró incluido en el círculo humano y esperaba de ambos, del médico y del cerrajero, sin distinguirlos del todo entre sí, excelentes y sorprendentes resultados. Con el fin de tener una voz lo más clara posible en las decisivas conversaciones que se avecinaban, tosió un poco, esforzándose, sin embargo, por hacerlo con mucha moderación, porque posiblemente incluso ese ruido sonaba de una forma distinta a la voz humana, hecho que no confiaba poder distinguir él mismo. Mientras tanto, en la habitación contigua reinaba el silencio. Quizás los padres estaban sentados a la mesa con el apoderado y cuchicheaban, quizá todos estaban arrimados a la puerta y escuchaban. Gregorio se acercó lentamente a la puerta con la ayuda de la silla, allí la soltó, se arrojó contra la puerta, se mantuvo erguido sobre ella –las callosidades de sus patitas estaban provistas de una sustancia pegajosa– y descansó allí durante un momento del esfuerzo realizado. A continuación comenzó a girar con la boca la llave, que estaba dentro de la cerradura. Por desgracia, no parecía tener dientes propiamente dichos –¿con qué iba a agarrar la llave?–, pero, por el contrario, las mandíbulas eran, desde luego, muy poderosas. Con su ayuda puso la llave, efectivamente, en movimiento, y no se daba cuenta de que, sin duda, se estaba causando algún daño, porque un líquido pardusco le salía de la boca, chorreaba por la llave y goteaba hasta el suelo. –Escuchen ustedes– dijo el apoderado en la habitación contigua– está dando la vuelta a la llave. Esto significó un gran estímulo para Gregorio; pero todos debían haberle animado, incluso el padre y la madre. «¡Vamos, Gregorio! – debían haber aclamado–. ¡Duro con ello, duro con la cerradura!» Y ante la idea de que todos seguían con expectación sus esfuerzos, se aferró ciegamente a la llave con todas las fuerzas que fue capaz de reunir. A medida que avanzaba el giro de la llave, Gregorio se movía en torno a la cerradura, ya sólo se mantenía de pie con la boca, y, según era necesario, se colgaba de la llave o la apretaba de nuevo hacia dentro con todo el peso de su cuerpo. El sonido agudo de la cerradura, que se abrió por fin, despertó del todo a Gregorio. Respirando profundamente dijo para sus adentros: «No he necesitado al cerrajero», y apoyó la cabeza sobre el picaporte para abrir la puerta del todo. Como tuvo que abrir la puerta de esta forma, ésta estaba ya bastante abierta y todavía no se le veía. En primer lugar tenía que darse lentamente la vuelta sobre sí mismo, alrededor de la hoja de la puerta, y ello con mucho cuidado si no quería caer torpemente de espaldas justo ante el umbral de la habitación. Todavía estaba absorto en llevar a cabo aquel difícil movimiento y no tenía tiempo de prestar atención a otra cosa, cuando escuchó al apoderado lanzar en voz alta un «¡Oh!» que sonó como un silbido del viento, y en ese momento vio también cómo aquél, que era el más cercano a la puerta, se tapaba con la mano la boca abierta y retrocedía lentamente como si le empujase una fuerza invisible que actuaba regularmente. La madre –a pesar de la presencia del apoderado, estaba allí con los cabellos desenredados y levantados hacia arriba– miró en primer lugar al padre con las manos juntas, dio a continuación dos pasos hacia Gregorio y, con el rostro completamente oculto en su pecho, cayó al suelo en medio de sus faldas, que quedaron extendidas a su alrededor. El padre cerró el puño con expresión amenazadora, como si quisiera empujar de nuevo a Gregorio a su habitación, miró inseguro a su alrededor por el cuarto de estar, después se tapó los ojos con las manos y lloró de tal forma que su robusto pecho se estremecía por el llanto. Gregorio no entró, pues, en la habitación, sino que se apoyó en la parte intermedia de la hoja de la puerta que permanecía cerrada, de modo que sólo podía verse la mitad de su cuerpo y sobre él la cabeza, inclinada a un lado, con la cual miraba hacia los demás. Entre tanto el día había aclarado; al otro lado de la calle se distinguía claramente una parte del edificio de enfrente, negruzco e interminable –era un hospital–, con sus ventanas regulares que rompían duramente la fachada. Todavía caía la lluvia, pero sólo a grandes gotas que eran lanzadas hacia abajo aisladamente sobre la tierra. Las piezas de la vajilla del desayuno se extendían en gran cantidad sobre la mesa porque para el padre el desayuno era la comida principal del día, que prolongaba durante horas con la lectura de diversos periódicos. Justamente en la pared de enfrente había una fotografía de Gregorio, de la época de su servicio militar, que le representaba con uniforme de teniente, y cómo, con la mano sobre la espada, sonriendo despreocupadamente, exigía respeto para su actitud y su uniforme. La puerta del vestíbulo estaba abierta y se podía ver el rellano de la escalera y el comienzo de la misma, que conducían hacia abajo. –Bueno– dijo Gregorio, y era completamente consciente de que era el único que había conservado la tranquilidad–, me vestiré inmediatamente, empaquetaré el muestrario y saldré de viaje. ¿Quieren dejarme marchar? Bueno, señor apoderado, ya ve usted que no soy obstinado y me gusta trabajar, viajar es fatigoso, pero no podría vivir sin viajar. ¿Adónde va usted, señor apoderado? ¿Al almacén? ¿Sí? ¿Lo contará usted todo tal como es en realidad? En un momento dado puede uno ser incapaz de trabajar, pero después llega el momento preciso de acordarse de los servicios prestados y de pensar que después, una vez superado el obstáculo, uno trabajará, con toda seguridad, con más celo y concentración. Yo le debo mucho al jefe, bien lo sabe usted. Por otra parte, tengo a mi cuidado a mis padres y a mi hermana. Estoy en un aprieto, pero saldré de él. Pero no me lo haga usted más difícil de lo que ya es. ¡Póngase de mi parte en el almacén! Ya sé que no se quiere bien al viajante. Se piensa que gana un montón de dinero y se da la gran vida. Es cierto que no hay una razón especial para meditar a fondo sobre este prejuicio, pero usted, señor apoderado, usted tiene una visión de conjunto de las circunstancias mejor que la que tiene el resto del personal; sí, en confianza, incluso una visión de conjunto mejor que la del mismo jefe, que, en su condición de empresario, cambia fácilmente de opinión en perjuicio del empleado. También sabe usted muy bien que el viajante, que casi todo el año está fuera del almacén, puede convertirse fácilmente en víctima de murmuraciones, casualidades y quejas infundadas, contra las que le resulta absolutamente imposible defenderse, porque la mayoría de las veces no se entera de ellas y más tarde, cuando, agotado, ha terminado un viaje, siente sobre su propia carne, una vez en el hogar, las funestas consecuencias cuyas causas no puede comprender. Señor apoderado, no se marche usted sin haberme dicho una palabra que me demuestre que, al menos en una pequeña parte, me da usted la razón. Pero el apoderado ya se había dado la vuelta a las primeras palabras de Gregorio, y por encima del hombro, que se movía convulsivamente, miraba hacia Gregorio poniendo los labios en forma de morro, y mientras Gregorio hablaba no estuvo quieto ni un momento, sino que, sin perderle de vista, se iba deslizando hacia la puerta, pero muy lentamente, como si existiese una prohibición secreta de abandonar la habitación. Ya se encontraba en el vestíbulo y, a juzgar por el movimiento repentino con que sacó el pie por última vez del cuarto de estar, podría haberse creído que acababa de quemarse la suela. Ya en el vestíbulo, extendió la mano derecha lejos de sí y en dirección a la escalera, como si allí le esperase realmente una salvación sobrenatural. Gregorio comprendió que de ningún modo debía dejar marchar al apoderado en este estado de ánimo, si es que no quería ver extremadamente amenazado su trabajo en el almacén. Los padres no entendían todo esto demasiado bien: durante todos estos largos años habían llegado al convencimiento de que Gregorio estaba colocado en este almacén para el resto de su vida, y además, con las preocupaciones actuales, tenían tanto que hacer, que habían perdido toda previsión. Pero Gregorio poseía esa previsión. El apoderado tenía que ser retenido, tranquilizado, persuadido y, finalmente, atraído. ¡El futuro de Gregorio y de su familia dependía de ello! ¡Si hubiese estado aquí la hermana! Ella era lista; ya había llorado cuando Gregorio todavía estaba tranquilamente sobre su espalda, y seguro que el apoderado, ese aficionado a las mujeres, se hubiese dejado llevar por ella; ella habría cerrado la puerta principal y en el vestíbulo le hubiese disuadido de su miedo. Pero lo cierto es que la hermana no estaba aquí y Gregorio tenía que actuar. Y sin pensar que no conocía todavía su actual capacidad de movimiento, y que sus palabras posiblemente, seguramente incluso, no habían sido entendidas, abandonó la hoja de la puerta y se deslizó a través del hueco abierto. Pretendía dirigirse hacia el apoderado que, de una forma grotesca, se agarraba ya con ambas manos a la barandilla del rellano; pero, buscando algo en que apoyarse, se cayó inmediatamente sobre sus múltiples patitas, dando un pequeño grito. Apenas había sucedido esto, sintió por primera vez en esta mañana un bienestar físico: las patitas tenían suelo firme por debajo, obedecían a la perfección, como advirtió con alegría; incluso intentaban transportarle hacia donde él quería; y ya creía Gregorio que el alivio definitivo de todos sus males se encontraba a su alcance; Pero en el mismo momento en que, balanceándose por el movimiento reprimido, no lejos de su madre, permanecía en el suelo justo enfrente de ella, ésta, que parecía completamente sumida en sus propios pensamientos, dio un salto hacia arriba, con los brazos extendidos, con los dedos muy separados entre sí, y exclamó: –¡Socorro, por el amor de Dios, socorro! Mantenía la cabeza inclinada, como si quisiera ver mejor a Gregorio, pero, en contradicción con ello, retrocedió atropelladamente; había olvidado que detrás de ella estaba la mesa puesta; cuando hubo llegado a ella, se sentó encima precipitadamente, como fuera de sí, y no pareció notar que, junto a ella, el café de la cafetera volcada caía a chorros sobre la alfombra. –¡Madre, madre!– dijo Gregorio en voz baja, y miró hacia ella. Por un momento había olvidado completamente al apoderado; por el contrario, no pudo evitar, a la vista del café que se derramaba, abrir y cerrar varias veces sus mandíbulas al vacío. Al verlo la madre gritó nuevamente, huyó de la mesa y cayó en los brazos del padre, que corría a su encuentro. Pero Gregorio no tenía ahora tiempo para sus padres. El apoderado se encontraba ya en la escalera; con la barbilla sobre la barandilla miró de nuevo por última vez. Gregorio tomó impulso para alcanzarle con la mayor seguridad posible. El apoderado debió adivinar algo, porque saltó de una vez varios escalones y desapareció; pero lanzó aún un «¡Uh!», que se oyó en toda la escalera. Lamentablemente esta huida del apoderado pareció desconcertar del todo al padre, que hasta ahora había estado relativamente sereno, pues en lugar de perseguir él mismo al apoderado o, al menos, no obstaculizar a Gregorio en su persecución, agarró con la mano derecha el bastón del apoderado, que aquél había dejado sobre la silla junto con el sombrero y el gabán; tomó con la mano izquierda un gran periódico que había sobre la mesa y, dando patadas en el suelo, comenzó a hacer retroceder a Gregorio a su habitación blandiendo el bastón y el periódico. De nada sirvieron los ruegos de Gregorio, tampoco fueron entendidos, y por mucho que girase humildemente la cabeza, el padre pataleaba aún con más fuerza. Al otro lado, la madre había abierto de par en par una ventana, a pesar del tiempo frío, e inclinada hacia fuera se cubría el rostro con las manos. Entre la calle y la escalera se estableció una fuerte corriente de aire, las cortinas de las ventanas volaban, se agitaban los periódicos de encima de la mesa, las hojas sueltas revoloteaban por el suelo. El padre le acosaba implacablemente y daba silbidos como un loco. Pero Gregorio todavía no tenía mucha práctica en andar hacia atrás, andaba realmente muy despacio. Si Gregorio se hubiese podido dar la vuelta, enseguida hubiese estado en su habitación, pero tenía miedo de impacientar al padre con su lentitud al darse la vuelta, y a cada instante le amenazaba el golpe mortal del bastón en la espalda o la cabeza. Finalmente, no le quedó a Gregorio otra solución, pues advirtió con angustia que andando hacia atrás ni siquiera era capaz de mantener la dirección, y así, mirando con temor constantemente a su padre de reojo, comenzó a darse la vuelta con la mayor rapidez posible, pero, en realidad, con una gran lentitud. Quizá advirtió el padre su buena voluntad, porque no sólo no le obstaculizó en su empeño, sino que, con la punta de su bastón, le dirigía de vez en cuando, desde lejos, en su movimiento giratorio. ¡Si no hubiese sido por ese insoportable silbar del padre! Por su culpa Gregorio perdía la cabeza por completo. Ya casi se había dado la vuelta del todo cuando, siempre oyendo ese silbido, incluso se equivocó y retrocedió un poco en su vuelta. Pero cuando por fin, feliz, tenía ya la cabeza ante la puerta, resultó que su cuerpo era demasiado ancho para pasar por ella sin más. Naturalmente, al padre, en su actual estado de ánimo, ni siquiera se le ocurrió ni por lo más remoto abrir la otra hoja de la puerta para ofrecer a Gregorio espacio suficiente. Su idea fija consistía solamente en que Gregorio tenía que entrar en su habitación lo más rápidamente posible; tampoco hubiera permitido jamás los complicados preparativos que necesitaba Gregorio para incorporarse y, de este modo, atravesar la puerta. Es más, empujaba hacia delante a Gregorio con mayor ruido aún, como si no existiese obstáculo alguno. Ya no sonaba tras de Gregorio como si fuese la voz de un solo padre; ahora ya no había que andarse con bromas, y Gregorio se empotró en la puerta, pasase lo que pasase. Uno de los costados se levantó, ahora estaba atravesado en el hueco de la puerta, su costado estaba herido por completo, en la puerta blanca quedaron marcadas unas manchas desagradables, pronto se quedó atascado y sólo no hubiera podido moverse, las patitas de un costado estaban colgadas en el aire, y temblaban, las del otro lado permanecían aplastadas dolorosamente contra el suelo. Entonces el padre le dio por detrás un fuerte empujón que, en esta situación, le produjo un auténtico alivio, y Gregorio penetró profundamente en su habitación, sangrando con intensidad. La puerta fue cerrada con el bastón y a continuación se hizo, por fin, el silencio. II Hasta la caída de la tarde no se despertó Gregorio de su profundo sueño, similar a una pérdida de conocimiento. Seguramente no se hubiese despertado mucho más tarde, aun sin ser molestado, porque se sentía suficientemente repuesto y descansado; sin embargo, le parecía como si le hubiesen despertado unos pasos fugaces y el ruido de la puerta que daba al vestíbulo al ser cerrada con cuidado. El resplandor de las farolas eléctricas de la calle se reflejaba pálidamente aquí y allí en el techo de la habitación y en las partes altas de los muebles, pero abajo, donde se encontraba Gregorio, estaba oscuro. Tanteando todavía torpemente con sus antenas, que ahora aprendía a valorar, se deslizó lentamente hacia la puerta para ver lo que había ocurrido allí. Su costado izquierdo parecía una única y larga cicatriz que le daba desagradables tirones y le obligaba realmente a cojear con sus dos filas de patas. Por cierto, una de las patitas había resultado gravemente herida durante los incidentes de la mañana –casi parecía un milagro que sólo una hubiese resultado herida–, y se arrastraba sin vida. Sólo cuando ya había llegado a la puerta advirtió que lo que lo había atraído hacia ella era el olor a algo comestible, porque allí había una escudilla llena de leche dulce en la que nadaban trocitos de pan. Estuvo a punto de llorar de alegría porque ahora tenía aún más hambre que por la mañana, e inmediatamente introdujo la cabeza dentro de la leche casi hasta por encima de los ojos. Pero pronto volvió a sacarla con desilusión. No sólo comer le resultaba difícil debido a su delicado costado izquierdo –sólo podía comer si todo su cuerpo cooperaba jadeando–, sino que, además, la leche, que siempre había sido su bebida favorita, y que seguramente por eso se la había traído la hermana, ya no le gustaba; es más, se retiró casi con repugnancia de la escudilla y retrocedió a rastras hacia el centro de la habitación. En el cuarto de estar, por lo que veía Gregorio a través de la rendija de la puerta, estaba encendido el gas, pero mientras que –como era habitual a estas horas del día– el padre solía leer en voz alta a la madre, y a veces también a la hermana, el periódico vespertino, ahora no se oía ruido alguno. Bueno, quizá esta costumbre de leer en voz alta, tal como le contaba y le escribía siempre su hermana, se había perdido del todo en los últimos tiempos. Pero todo a su alrededor permanecía en silencio, a pesar de que, sin duda, la casa no estaba vacía. «¡Qué vida tan apacible lleva la familia!», se dijo Gregorio, y, mientras miraba fijamente la oscuridad que reinaba ante él, se sintió muy orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y a su hermana la vida que llevaban en una vivienda tan hermosa. Pero ¿qué ocurriría si toda la tranquilidad, todo el bienestar, toda la satisfacción, llegase ahora a un terrible final? Para no perderse en tales pensamientos, prefirió Gregorio ponerse en movimiento y arrastrarse de acá para allá por la habitación. En una ocasión, durante el largo anochecer, se abrió una pequeña rendija una vez en una puerta lateral y otra vez en la otra, y ambas se volvieron a cerrar rápidamente; probablemente alguien tenía necesidad de entrar, pero, al mismo tiempo, sentía demasiada vacilación. Entonces Gregorio se paró justamente delante de la puerta del cuarto de estar, decidido a hacer entrar de alguna manera al indeciso visitante, o al menos para saber de quién se trataba; pero la puerta ya no se abrió más y Gregorio esperó en vano. Por la mañana temprano, cuando todas las puertas estaban bajo llave, todos querían entrar en su habitación. Ahora que había abierto una puerta, y que las demás habían sido abiertas sin duda durante el día, no venía nadie y, además, ahora las llaves estaban metidas en las cerraduras desde fuera. Muy tarde, ya de noche, se apagó la luz en el cuarto de estar y entonces fue fácil comprobar que los padres y la hermana habían permanecido despiertos todo ese tiempo, porque tal y como se podía oír perfectamente, se retiraban de puntillas los tres juntos en este momento. Así pues, seguramente hasta la mañana siguiente no entraría nadie más en la habitación de Gregorio; disponía de mucho tiempo para pensar, sin que nadie le molestase, sobre cómo debía organizar de nuevo su vida. Pero la habitación de techos altos y que daba la impresión de estar vacía, en la cual estaba obligado a permanecer tumbado en el suelo, lo asustaba sin que pudiera descubrir cuál era la causa, puesto que era la habitación que ocupaba desde hacía cinco años, y con un giro medio inconsciente y no sin una cierta vergüenza, se apresuró a meterse bajo el canapé, en donde, a pesar de que su caparazón era algo estrujado y a pesar de que ya no podía levantar la cabeza, se sintió pronto muy cómodo y solamente lamentó que su cuerpo fuese demasiado ancho para poder desaparecer por completo debajo del canapé. Allí permaneció durante toda la noche, que pasó, en parte, inmerso en un semisueño, del que una y otra vez lo despertaba el hambre con un sobresalto, y, en parte, entre preocupaciones y confusas esperanzas, que lo llevaban a la consecuencia de que, de momento, debía comportarse con calma y, con la ayuda de una gran paciencia y de una gran consideración por parte de la familia, tendría que hacer soportables las molestias que Gregorio, en su estado actual, no podía evitar producirles. Ya muy de mañana, era todavía casi de noche, tuvo Gregorio la oportunidad de poner a prueba las decisiones que acababa de tomar, porque la hermana, casi vestida del todo, abrió la puerta desde el vestíbulo y miró con expectación hacia dentro. No lo encontró enseguida, pero cuando lo descubrió debajo del canapé –¡Dios mío, tenía que estar en alguna parte, no podía haber volado!– se asustó tanto que, sin poder dominarse, volvió a cerrar la puerta desde afuera. Pero como si se arrepintiese de su comportamiento, inmediatamente la abrió de nuevo y entró de puntillas, como si se tratase de un enfermo grave o de un extraño. Gregorio había adelantado la cabeza casi hasta el borde del canapé y la observaba. ¿Se daría cuenta de que había dejado la leche, y no por falta de hambre, y le traería otra comida más adecuada? Si no caía en la cuenta por sí misma Gregorio preferiría morir de hambre antes que llamarle la atención sobre esto, a pesar de que sentía unos enormes deseos de salir de debajo del canapé, arrojarse a los pies de la hermana y rogarle que le trajese algo bueno de comer. Pero la hermana reparó con sorpresa en la escudilla llena, a cuyo alrededor se había vertido un poco de leche, y la levantó del suelo, aunque no lo hizo directamente con las manos, sino con un trapo, y se la llevó. Gregorio tenía mucha curiosidad por saber lo que le traería en su lugar, e hizo al respecto las más diversas conjeturas. Pero nunca hubiese podido adivinar lo que la bondad de la hermana iba realmente a hacer. Para poner a prueba su gusto, le trajo muchas cosas para elegir, todas ellas extendidas sobre un viejo periódico. Había verduras pasadas medio podridas, huesos de la cena, rodeados de una salsa blanca que se había ya endurecido, algunas uvas pasas y almendras, un queso que, hacía dos días, Gregorio había calificado de incomible, un trozo de pan, otro trozo de pan untado con mantequilla y otro trozo de pan untado con mantequilla y sal. Además añadió a todo esto la escudilla que, a partir de ahora, probablemente estaba destinada a Gregorio, en la cual había echado agua. Y por delicadeza, como sabía que Gregorio nunca comería delante de ella, se retiró rápidamente e incluso echó la llave, para que Gregorio se diese cuenta de que podía ponerse todo lo cómodo que desease. Las patitas de Gregorio zumbaban cuando se acercaba el momento de comer. Por cierto, sus heridas ya debían estar curadas del todo porque ya no notaba molestia alguna; se asombró y pensó en cómo, hacía más de un mes, se había cortado un poco un dedo y esa herida, todavía anteayer, le dolía bastante. ¿Tendré ahora menos sensibilidad?, pensó, y ya chupaba con voracidad el queso, que fue lo que más fuertemente y de inmediato lo atrajo de todo. Sucesivamente, a toda velocidad, y con los ojos llenos de lágrimas de alegría, devoró el queso, las verduras y la salsa; los alimentos frescos, por el contrario, no le gustaban, ni siquiera podía soportar su olor, e incluso alejó un poco las cosas que quería comer. Ya hacía tiempo que había terminado y permanecía tumbado perezosamente en el mismo sitio, cuando la hermana, como señal de que debía retirarse, giró lentamente la llave. Esto lo asustó, a pesar de que ya dormitaba, y se apresuró a esconderse bajo el canapé, pero le costó una gran fuerza de voluntad permanecer debajo del canapé aun el breve tiempo en el que la hermana estuvo en la habitación, porque, a causa de la abundante comida, el vientre se había redondeado un poco y apenas podía respirar en el reducido espacio. Entre pequeños ataques de asfixia, veía con ojos un poco saltones cómo la hermana, que nada imaginaba de esto, no solamente barría con su escoba los restos, sino también los alimentos que Gregorio ni siquiera había tocado, como si éstos ya no se pudiesen utilizar, y cómo lo tiraba todo precipitadamente a un cubo, que cerró con una tapa de madera, después de lo cual se lo llevó todo. Apenas se había dado la vuelta cuando Gregorio salía ya de debajo del canapé, se estiraba y se inflaba. De esta forma recibía Gregorio su comida diaria una vez por la mañana, cuando los padres y la criada todavía dormían, y la segunda vez después de la comida del mediodía, porque entonces los padres dormían un ratito y la hermana mandaba a la criada a algún recado. Sin duda los padres no querían que Gregorio se muriese de hambre, pero quizá no hubieran podido soportar enterarse de sus costumbres alimenticias más de lo que de ellas les dijese la hermana; quizá la hermana quería ahorrarles una pequeña pena porque, de hecho, ya sufrían bastante. Gregorio no pudo enterarse de las excusas con las que el médico y el cerrajero habían sido despedidos de la casa en aquella primera mañana, puesto que, como no podían entenderle, nadie, ni siquiera la hermana, pensaba que él pudiera entender a los demás, y así, cuando la hermana estaba en su habitación, tenía que conformarse con escuchar de vez en cuando sus suspiros y sus invocaciones a los santos. Sólo más tarde, cuando ya se había acostumbrado un poco a todo –naturalmente nunca podría pensarse en que se acostumbrase del todo–, cazaba Gregorio a veces una observación hecha amablemente o que así podía interpretarse: «Hoy sí que le ha gustado», decía cuando Gregorio había comido con abundancia, mientras que, en el caso contrario, que poco a poco se repetía con más frecuencia, solía decir casi con tristeza: «Hoy ha sobrado todo». Mientras que Gregorio no se enteraba de novedad alguna de forma directa, escuchaba algunas cosas procedentes de las habitaciones contiguas. Y allí donde escuchaba voces una sola vez, corría enseguida hacia la puerta correspondiente y se estrujaba con todo su cuerpo contra ella. Especialmente en los primeros tiempos no había ninguna conversación que de alguna manera, si bien sólo en secreto, no tratase de él. A lo largo de dos días se escucharon durante las comidas discusiones sobre cómo se debían comportar ahora; pero también entre las comidas se hablaba del mismo tema, porque siempre había en casa al menos dos miembros de la familia, ya que seguramente nadie quería quedarse solo en casa, y tampoco podían dejar de ningún modo la casa sola. Incluso ya el primer día la criada (no estaba del todo claro qué y cuánto sabía de lo ocurrido) había pedido de rodillas a la madre que la despidiese inmediatamente, y cuando, un cuarto de hora después, se marchaba con lágrimas en los ojos, daba gracias por el despido como por el favor más grande que pudiese hacérsele, y sin que nadie se lo pidiese hizo un solemne juramento de no decir nada a nadie. Ahora la hermana, junto con la madre, tenía que cocinar, si bien esto no ocasionaba demasiado trabajo porque apenas se comía nada. Una y otra vez escuchaba Gregorio cómo uno animaba en vano al otro a que comiese y no recibía más contestación que: «¡Gracias, tengo suficiente!», o algo parecido. Quizá tampoco se bebía nada. A veces la hermana preguntaba al padre si quería tomar una cerveza, y se ofrecía amablemente a ir ella misma a buscarla, y como el padre permanecía en silencio, añadía para que él no tuviese reparos, que también podía mandar a la portera, pero entonces el padre respondía, por fin, con un poderoso «no», y ya no se hablaba más del asunto. Ya en el transcurso del primer día el padre explicó tanto a la madre como a la hermana toda la situación económica y las perspectivas. De vez en cuando se levantaba de la mesa y recogía de la pequeña caja marca Wertheim, que había salvado de la quiebra de su negocio ocurrida hacía cinco años, algún documento o libro de anotaciones. Se oía cómo abría el complicado cerrojo y lo volvía a cerrar después de sacar lo que buscaba. Estas explicaciones del padre eran, en parte, la primera cosa grata que Gregorio oía desde su encierro. Gregorio había creído que al padre no le había quedado nada de aquel negocio, al menos el padre no le había dicho nada en sentido contrario, y, por otra parte, tampoco Gregorio le había preguntado. En aquel entonces la preocupación de Gregorio había sido hacer todo lo posible para que la familia olvidase rápidamente el desastre comercial que los había sumido a todos en la más completa desesperación, y así había empezado entonces a trabajar con un ardor muy especial y, casi de la noche a la mañana, había pasado a ser de un simple dependiente a un viajante que, naturalmente, tenía otras muchas posibilidades de ganar dinero, y cuyos éxitos profesionales, en forma de comisiones, se convierten inmediatamente en dinero constante y sonante, que se podía poner sobre la mesa en casa ante la familia asombrada y feliz. Habían sido buenos tiempos y después nunca se habían repetido, al menos con ese esplendor, a pesar de que Gregorio, después, ganaba tanto dinero, que estaba en situación de cargar con todos los gastos de la familia y así lo hacía. Se habían acostumbrado a esto tanto la familia como Gregorio; se aceptaba el dinero con agradecimiento, él lo entregaba con gusto, pero ya no emanaba de ello un calor especial. Solamente la hermana había permanecido unida a Gregorio, y su intención secreta consistía en mandarla el año próximo al conservatorio sin tener en cuenta los grandes gastos que ello traería consigo y que se compensarían de alguna otra forma, porque ella, al contrario que Gregorio, sentía un gran amor por la música y tocaba el violín de una forma conmovedora. Con frecuencia, durante las breves estancias de Gregorio en la ciudad, se mencionaba el conservatorio en las conversaciones con la hermana, pero sólo como un hermoso sueño en cuya realización no podía ni pensarse, y a los padres ni siquiera les gustaba escuchar estas inocentes alusiones; pero Gregorio pensaba decididamente en ello y tenía la intención de darlo a conocer solemnemente en Nochebuena. Este tipo de pensamientos, completamente inútiles en su estado actual, eran los que le pasaban por la cabeza mientras permanecía allí pegado a la puerta y escuchaba. A veces ya no podía escuchar más de puro cansando y, en un descuido, se golpeaba la cabeza contra la puerta, pero inmediatamente volvía a levantarla, porque incluso el pequeño ruido que había producido con ello había sido escuchado al lado y había hecho enmudecer a todos. –¿Qué es lo que hará? –decía el padre pasados unos momentos y dirigiéndose a todas luces hacia la puerta; después se reanudaba poco a poco la conversación que había sido interrumpida. De esta forma Gregorio se enteró muy bien –el padre solía repetir con frecuencia sus explicaciones, en parte porque él mismo ya hacía tiempo que no se ocupaba de estas cosas, y, en parte también, porque la madre no entendía todo a la primera– de que, a pesar de la desgracia, todavía quedaba una pequeña fortuna; que los intereses, aún intactos, habían aumentado un poco más durante todo este tiempo. Además, el dinero que Gregorio había traído todos los meses a casa –él sólo había guardado para sí unos pocos florines– no se había gastado del todo y se había convertido en un pequeño capital. Gregorio, detrás de su puerta, asentía entusiasmado, contento por la inesperada previsión y ahorro. La verdad es que con ese dinero sobrante Gregorio podía haber ido liquidando la deuda que tenía el padre con el jefe y el día en que, por fin, hubiese podido abandonar ese trabajo habría estado más cercano; pero ahora era sin duda mucho mejor así, tal y como lo había organizado el padre. Sin embargo, este dinero no era del todo suficiente como para que la familia pudiese vivir de los intereses; bastaba quizá para mantener a la familia uno, como mucho dos años, más era imposible. Así pues, se trataba de una suma de dinero que, en realidad, no podía tocarse, y que debía ser reservada para un caso de necesidad, pero el dinero para vivir había que ganarlo. Ahora bien, el padre era ciertamente un hombre sano, pero ya viejo, que desde hacía cinco años no trabajaba y que, en todo caso, no debía confiar mucho en sus fuerzas; durante estos cinco años, que habían sido las primeras vacaciones de su esforzada y, sin embargo, infructuosa existencia, había engordado mucho, y por ello se había vuelto muy torpe. ¿Y la anciana madre? ¿Tenía ahora que ganar dinero, ella que padecía de asma, a quien un paseo por la casa producía fatiga, y que pasaba uno de cada dos días con dificultades respiratorias, tumbada en el sofá con la ventana abierta? ¿Y la hermana también tenía que ganar dinero, ella que todavía era una criatura de diecisiete años, a quien uno se alegraba de poder proporcionar la forma de vida que había llevado hasta ahora, y que consistía en vestirse bien, dormir mucho, ayudar en la casa, participar en algunas diversiones modestas y, sobre todo, tocar el violín? Cuando se empezaba a hablar de la necesidad de ganar dinero Gregorio acababa por abandonar la puerta y arrojarse sobre el fresco sofá de cuero, que estaba junto a la puerta, porque se ponía al rojo vivo de vergüenza y tristeza. A veces permanecía allí tumbado durante toda la noche, no dormía ni un momento, y se restregaba durante horas sobre el cuero. O bien no retrocedía ante el gran esfuerzo de empujar una silla hasta la ventana, trepar a continuación hasta el antepecho y, subido en la silla, apoyarse en la ventana y mirar a través de la misma, sin duda como recuerdo de lo libre que se había sentido siempre que anteriormente había estado apoyado aquí. Porque, efectivamente, de día en día, veía cada vez con menos claridad las cosas que ni siquiera estaban muy alejadas: ya no podía ver el hospital de enfrente, cuya visión constante había antes maldecido, y si no hubiese sabido muy bien que vivía en la tranquila pero central Charlottenstrasse, podría haber creído que veía desde su ventana un desierto en el que el cielo gris y la gris tierra se unían sin poder distinguirse uno de otra. Sólo dos veces había sido necesario que su atenta hermana viese que la silla estaba bajo la ventana para que, a partir de entonces, después de haber recogido la habitación, la colocase siempre bajo aquélla, e incluso dejase abierta la contraventana interior. Si Gregorio hubiese podido hablar con la hermana y darle las gracias por todo lo que tenía que hacer por él, hubiese soportado mejor sus servicios, pero de esta forma sufría con ellos. Ciertamente, la hermana intentaba hacer más llevadero lo desagradable de la situación, y, naturalmente, cuanto más tiempo pasaba, tanto más fácil le resultaba conseguirlo, pero también Gregorio adquirió con el tiempo una visión de conjunto más exacta. Ya el solo hecho de que la hermana entrase le parecía terrible. Apenas había entrado, sin tomarse el tiempo necesario para cerrar la puerta, y eso que siempre ponía mucha atención en ahorrar a todos el espectáculo que ofrecía la habitación de Gregorio, corría derecha hacia la ventana y la abría de par en par, con manos presurosas, como si se asfixiase y, aunque hiciese mucho frío, permanecía durante algunos momentos ante ella, y respiraba profundamente. Estas carreras y ruidos asustaban a Gregorio dos veces al día; durante todo ese tiempo temblaba bajo el canapé y sabía muy bien que ella le hubiese evitado con gusto todo esto, si es que le hubiese sido posible permanecer con la ventana cerrada en la habitación en la que se encontraba Gregorio. Una vez, hacía aproximadamente un mes de la transformación de Gregorio, y el aspecto de éste ya no era para la hermana motivo especial de asombro, llegó un poco antes de lo previsto y encontró a Gregorio mirando por la ventana, inmóvil y realmente colocado para asustar. Para Gregorio no hubiese sido inesperado si ella no hubiese entrado, ya que él, con su posición, impedía que ella pudiese abrir de inmediato la ventana, pero ella no solamente no entró, sino que retrocedió y cerró la puerta; un extraño habría podido pensar que Gregorio la había acechado y había querido morderla. Gregorio, naturalmente, se escondió enseguida bajo el canapé, pero tuvo que esperar hasta mediodía antes de que la hermana volviese de nuevo, y además parecía mucho más intranquila que de costumbre. Gregorio sacó la conclusión de que su aspecto todavía le resultaba insoportable y continuaría pareciéndoselo, y que ella tenía que dominarse a sí misma para no salir corriendo al ver incluso la pequeña parte de su cuerpo que sobresalía del canapé. Para ahorrarle también ese espectáculo, transportó un día sobre la espalda –para ello necesitó cuatro horas– la sábana encima del canapé, y la colocó de tal forma que él quedaba tapado del todo, y la hermana, incluso si se agachaba, no podía verlo. Si, en opinión de la hermana, esa sábana no hubiese sido necesaria, podría haberla retirado, porque estaba suficientemente claro que Gregorio no se aislaba por gusto, pero dejó la sábana tal como estaba, e incluso Gregorio creyó adivinar una mirada de gratitud cuando, con cuidado, levantó la cabeza un poco para ver cómo acogía la hermana la nueva disposición. Durante los primeros catorce días, los padres no consiguieron decidirse a entrar en su habitación, y Gregorio escuchaba con frecuencia cómo ahora reconocían el trabajo de la hermana, a pesar de que anteriormente se habían enfadado muchas veces con ella, porque les parecía una chica un poco inútil. Pero ahora, a veces, ambos, el padre y la madre, esperaban ante la habitación de Gregorio mientras la hermana la recogía y, apenas había salido, tenía que contar con todo detalle qué aspecto tenía la habitación, lo que había comido Gregorio, cómo se había comportado esta vez y si, quizá, se advertía una pequeña mejoría. Por cierto, la madre quiso entrar a ver a Gregorio relativamente pronto, pero el padre y la hermana se lo impidieron, al principio con argumentos racionales, que Gregorio escuchaba con mucha atención, y con los que estaba muy de acuerdo, pero más tarde hubo que impedírselo por la fuerza, y si entonces gritaba: «¡Déjenme entrar a ver a Gregorio, pobre hijo mío! ¿Es que no comprenden que tengo que entrar a verlo?» Entonces Gregorio pensaba que quizá sería bueno que la madre entrase, naturalmente no todos los días, pero sí una vez a la semana; ella comprendía todo mucho mejor que la hermana, que, a pesar de todo su valor, no era más que una niña, y, en última instancia, quizá sólo se había hecho cargo de una tarea tan difícil por irreflexión infantil. El deseo de Gregorio de ver a la madre pronto se convirtió en realidad. Durante el día Gregorio no quería mostrarse por la ventana, por consideración a sus padres, pero tampoco podía arrastrarse demasiado por los pocos metros cuadrados del suelo; ya soportaba con dificultad estar tumbado tranquilamente durante la noche, pronto ya ni siquiera la comida le producía alegría alguna y así, para distraerse, adoptó la costumbre de arrastrarse en todas direcciones por las paredes y el techo. Le gustaba especialmente permanecer colgado del techo; era algo muy distinto a estar tumbado en el suelo; se respiraba con más libertad; un ligero balanceo atravesaba el cuerpo; y sumido en la casi feliz distracción en la que se encontraba allí arriba, podía ocurrir que, para su sorpresa, se dejase caer y se golpease contra el suelo. Pero ahora, naturalmente, dominaba su cuerpo de una forma muy distinta a como lo había hecho antes y no se hacía daño, incluso después de semejante caída. La hermana se dio cuenta inmediatamente de la nueva diversión que Gregorio había descubierto –al arrastrarse dejaba tras de sí, por todas partes, huellas de su sustancia pegajosa– y entonces se le metió en la cabeza proporcionar a Gregorio la posibilidad de arrastrarse a gran escala y sacar de allí los muebles que lo impedían, es decir, sobre todo el armario y el escritorio. Ella no era capaz de hacerlo todo sola, tampoco se atrevía a pedir ayuda al padre; la criada no la hubiese ayudado seguramente, porque esa chica, de unos dieciséis años, resistía ciertamente con valor desde que se despidió a la cocinera anterior, pero había pedido el favor de poder mantener la cocina constantemente cerrada y abrirla solamente a una señal determinada. Así pues, no le quedó a la hermana más remedio que valerse de la madre, una vez que estaba el padre ausente. Con exclamaciones de excitada alegría se acercó la madre, pero enmudeció ante la puerta de la habitación de Gregorio. Primero la hermana se aseguró de que todo en la habitación estaba en orden, después dejó entrar a la madre. Gregorio se había apresurado a colocar la sábana aún más bajo y con más pliegues, de modo que, de verdad, tenía el aspecto de una sábana lanzada casualmente sobre el canapé. Gregorio se abstuvo esta vez de espiar por debajo de la sábana; renunció a ver esta vez a la madre y se contentaba sólo conque hubiese venido. –Vamos, acércate, no se le ve –dijo la hermana, y, sin duda, llevaba a la madre de la mano. Gregorio oyó entonces cómo las dos débiles mujeres movían de su sitio el pesado y viejo armario, y cómo la hermana siempre se cargaba la mayor parte del trabajo, sin escuchar las advertencias de la madre que temía que se esforzase demasiado. Duró mucho tiempo. Aproximadamente después de un cuarto de hora de trabajo dijo la madre que deberían dejar aquí el armario, porque, en primer lugar, era demasiado pesado y no acabarían antes de que regresase el padre, y con el armario en medio de la habitación le bloqueaban a Gregorio cualquier camino y, en segundo lugar, no era del todo seguro que se le hiciese a Gregorio un favor con retirar los muebles. A ella le parecía precisamente lo contrario, la vista de las paredes desnudas le oprimía el corazón, y por qué no iba a sentir Gregorio lo mismo, puesto que ya hacía tiempo que estaba acostumbrado a los muebles de la habitación, y por eso se sentiría abandonado en la habitación vacía. –Y es que acaso no... –finalizó la madre en voz baja, aunque ella hablaba siempre casi susurrando, como si quisiera evitar que Gregorio, cuyo escondite exacto ella ignoraba, escuchase siquiera el sonido de su voz, porque ella estaba convencida de que él no entendía las palabras. –¿Y es que acaso no parece que retirando los muebles le mostramos que perdemos toda esperanza de mejoría y lo abandonamos a su suerte sin consideración alguna? Yo creo que lo mejor sería que intentásemos conservar la habitación en el mismo estado en que se encontraba antes, para que Gregorio, cuando regrese de nuevo con nosotros, encuentre todo tal como estaba y pueda olvidar más fácilmente este paréntesis de tiempo. Al escuchar estas palabras de la madre, Gregorio reconoció que la falta de toda conversación inmediata con un ser humano, junto a la vida monótona en el seno de la familia, tenía que haber confundido sus facultades mentales a lo largo de estos dos meses, porque de otro modo no podía explicarse que hubiese podido desear seriamente que se vaciase su habitación. ¿Deseaba realmente permitir que transformasen la cálida habitación amueblada confortablemente, con muebles heredados de su familia, en una cueva en la que, efectivamente, podría arrastrarse en todas direcciones sin obstáculo alguno, teniendo, sin embargo, como contrapartida, que olvidarse al mismo tiempo, rápidamente y por completo, de su pasado humano? Ya se encontraba a punto de olvidar y solamente le había animado la voz de su madre, que no había oído desde hacía tiempo. Nada debía retirarse, todo debía quedar como estaba, no podía prescindir en su estado de la bienhechora influencia de los muebles, y si los muebles le impedían arrastrarse sin sentido de un lado para otro, no se trataba de un perjuicio, sino de una gran ventaja. Pero la hermana era, lamentablemente, de otra opinión; no sin cierto derecho, se había acostumbrado a aparecer frente a los padres como experta al discutir sobre asuntos concernientes a Gregorio, y de esta forma el consejo de la madre era para la hermana motivo suficiente para retirar no sólo el armario y el escritorio, como había pensado en un principio, sino todos los muebles a excepción del imprescindible canapé. Naturalmente, no sólo se trataba de una terquedad pueril y de la confianza en sí misma que en los últimos tiempos, de forma tan inesperada y difícil, había conseguido, lo que la impulsaba a esta exigencia; ella había observado, efectivamente, que Gregorio necesitaba mucho sitio para arrastrarse y que, en cambio, no utilizaba en absoluto los muebles, al menos por lo que se veía. Pero quizá jugaba también un papel importante el carácter exaltado de una chica de su edad, que busca su satisfacción en cada oportunidad, y por el que Greta ahora se dejaba tentar con la intención de hacer más que ahora, porque en una habitación en la que sólo Gregorio era dueño y señor de las paredes vacías, no se atrevería a entrar ninguna otra persona más que Greta. Así pues, no se dejó disuadir de sus propósitos por la madre, que también, de pura inquietud, parecía sentirse insegura en esta habitación; pronto enmudeció y ayudó a la hermana con todas sus fuerzas a sacar el armario. Bueno, en caso de necesidad, Gregorio podía prescindir del armario, pero el escritorio tenía que quedarse; y apenas habían abandonado las mujeres la habitación con el armario, en el cual se apoyaban gimiendo, cuando Gregorio sacó la cabeza de debajo del canapé para ver cómo podía tomar cartas en el asunto lo más prudente y discretamente posible. Pero, por desgracia, fue precisamente la madre quien regresó primero, mientras Greta, en la habitación contigua, sujetaba el armario rodeándolo con los brazos y lo empujaba sola de acá para allá, naturalmente, sin moverlo un ápice de su sitio. Pero la madre no estaba acostumbrada a ver a Gregorio, podría haberse puesto enferma por su culpa, y así Gregorio, andando hacia atrás, se alejó asustado hasta el otro extremo del canapé, pero no pudo evitar que la sábana se moviese un poco por la parte de delante. Esto fue suficiente para llamar la atención de la madre. Ésta se detuvo, permaneció allí un momento en silencio y luego volvió con Greta. A pesar de que Gregorio se repetía una y otra vez que no ocurría nada fuera de lo común, sino que sólo se cambiaban de sitio algunos muebles, sin embargo, como pronto habría de confesarse a sí mismo, este ir y venir de las mujeres, sus breves gritos, el arrastre de los muebles sobre el suelo, le producían la impresión de un gran barullo, que crecía procedente de todas las direcciones y, por mucho que encogía la cabeza y las patas sobre sí mismo y apretaba el cuerpo contra el suelo, tuvo que confesarse irremisiblemente que no soportaría todo esto mucho tiempo. Ellas le vaciaban su habitación, le quitaban todo aquello a lo que tenía cariño, el armario en el que guardaba la sierra y otras herramientas ya lo habían sacado; ahora ya aflojaban el escritorio, que estaba fijo al suelo, en el cual había hecho sus deberes cuando era estudiante de comercio, alumno del instituto e incluso alumno de la escuela primaria. Ante esto no le quedaba ni un momento para comprobar las buenas intenciones que tenían las dos mujeres, y cuya existencia, por cierto, casi había olvidado, porque de puro agotamiento trabajaban en silencio y solamente se oían las sordas pisadas de sus pies. Y así salió de repente –las mujeres estaban en ese momento en la habitación contigua, apoyadas en el escritorio para tomar aliento–, cambió cuatro veces la dirección de su marcha, no sabía a ciencia cierta qué era lo que debía salvar primero, cuando vio en la pared ya vacía, llamándole la atención, el cuadro de la mujer envuelta en pieles. Se arrastró apresuradamente hacia arriba y se apretó contra el cuadro, cuyo cristal lo sujetaba y le aliviaba el ardor de su vientre. Al menos este cuadro, que Gregorio tapaba ahora por completo, seguro que no se lo llevaba nadie. Volvió la cabeza hacia la puerta del cuarto de estar para observar a las mujeres cuando volviesen. No se habían permitido una larga tregua y ya volvían; Greta había rodeado a su madre con el brazo y casi la llevaba en volandas. –¿Qué nos llevamos ahora? –dijo Greta, y miró a su alrededor. Entonces sus miradas se cruzaron con las de Gregorio, que estaba en la pared. Seguramente sólo a causa de la presencia de la madre conservó su serenidad, inclinó su rostro hacia la madre, para impedir que ella mirase a su alrededor, y dijo temblando y aturdida: –Ven, ¿nos volvemos un momento al cuarto de estar? Gregorio veía claramente la intención de Greta, quería llevar a la madre a un lugar seguro y luego echarle de la pared. Bueno, ¡que lo intentase! Él permanecería sobre su cuadro y no renunciaría a él. Prefería saltarle a Greta a la cara. Pero justamente las palabras de Greta inquietaron a la madre, quien se echó a un lado y vio la gigantesca mancha pardusca sobre el papel pintado de flores y, antes de darse realmente cuenta de que aquello que veía era Gregorio, gritó con voz ronca y estridente: –¡Ay Dios mío, ay Dios mío! –y con los brazos extendidos cayó sobre el canapé, como si renunciase a todo, y se quedó allí inmóvil. –¡Cuidado, Gregorio! –gritó la hermana levantando el puño y con una mirada penetrante. Desde la transformación eran estas las primeras palabras que le dirigía directamente. Corrió a la habitación contigua para buscar alguna esencia con la que pudiese despertar a su madre de su inconsciencia; Gregorio también quería ayudar –había tiempo más que suficiente para salvar el cuadro–, pero estaba pegado al cristal y tuvo que desprenderse con fuerza, luego corrió también a la habitación de al lado como si pudiera dar a la hermana algún consejo, como en otros tiempos, pero tuvo que quedarse detrás de ella sin hacer nada; cuando Greta volvía entre diversos frascos, se asustó al darse la vuelta y un frasco se cayó al suelo y se rompió y un trozo de cristal hirió a Gregorio en la cara; una medicina corrosiva se derramó sobre él. Sin detenerse más tiempo, Greta cogió todos los frascos que podía llevar y corrió con ellos hacia donde estaba la madre; cerró la puerta con el pie. Gregorio estaba ahora aislado de la madre, que quizá estaba a punto de morir por su culpa; no debía abrir la habitación, no quería echar a la hermana que tenía que permanecer con la madre; ahora no tenía otra cosa que hacer que esperar; y, afligido por los remordimientos y la preocupación, comenzó a arrastrarse, se arrastró por todas partes: paredes, muebles y techos, y finalmente, en su desesperación, cuando ya la habitación empezaba a dar vueltas a su alrededor, se desplomó en medio de la gran mesa. Pasó un momento, Gregorio yacía allí extenuado, a su alrededor todo estaba tranquilo, quizá esto era una buena señal. Entonces sonó el timbre. La chica estaba, naturalmente, encerrada en su cocina y Greta tenía que ir a abrir. El padre había llegado. –¿Qué ha ocurrido? –fueron sus primeras palabras. El aspecto de Greta lo revelaba todo. Greta contestó con voz ahogada, si duda apretaba su rostro contra el pecho del padre: –Madre se quedó inconsciente, pero ya está mejor. Gregorio ha escapado. –Ya me lo esperaba –dijo el padre–, se los he dicho una y otra vez, pero ustedes, las mujeres, nunca hacen caso. Gregorio se dio cuenta de que el padre había interpretado mal la escueta información de Greta y sospechaba que Gregorio había hecho uso de algún acto violento. Por eso ahora tenía que intentar apaciguar al padre, porque para darle explicaciones no tenía ni el tiempo ni la posibilidad. Así pues, Gregorio se precipitó hacia la puerta de su habitación y se apretó contra ella para que el padre, ya desde el momento en que entrase en el vestíbulo, viese que Gregorio tenía la más sana intención de regresar inmediatamente a su habitación, y que no era necesario hacerle retroceder, sino que sólo hacía falta abrir la puerta e inmediatamente desaparecería. Pero el padre no estaba en situación de advertir tales sutilezas. –¡Ah! –gritó al entrar, en un tono como si al mismo tiempo estuviese furioso y contento. Gregorio retiró la cabeza de la puerta y la levantó hacia el padre. Nunca se hubiese imaginado así al padre, tal y como estaba allí; bien es verdad que en los últimos tiempos, puesta su atención en arrastrarse por todas partes, había perdido la ocasión de preocuparse como antes de los asuntos que ocurrían en el resto de la casa, y tenía realmente que haber estado preparado para encontrar las circunstancias cambiadas. Aun así, aun así. ¿Era este todavía el padre? ¿El mismo hombre que yacía sepultado en la cama, cuando, en otros tiempos, Gregorio salía en viaje de negocios? ¿El mismo hombre que, la tarde en que volvía, le recibía en bata sentado en su sillón, y que no estaba en condiciones de levantarse, sino que, como señal de alegría, sólo levantaba los brazos hacia él? ¿El mismo hombre que, durante los poco frecuentes paseos en común, un par de domingos al año o en las festividades más importantes, se abría paso hacia delante entre Gregorio y la madre, que ya de por sí andaban despacio, aún más despacio que ellos, envuelto en su viejo abrigo, siempre apoyando con cuidado el bastón, y que, cuando quería decir algo, casi siempre se quedaba parado y congregaba a sus acompañantes a su alrededor? Pero ahora estaba muy derecho, vestido con un rígido uniforme azul con botones, como los que llevan los ordenanzas de los bancos; por encima del cuello alto y tieso de la chaqueta sobresalía su gran papada; por debajo de las pobladas cejas se abría paso la mirada, despierta y atenta, de unos ojos negros. El cabello blanco, en otro tiempo desgreñado, estaba ahora ordenado en un peinado a raya brillante y exacto. Arrojó su gorra, en la que había bordado un monograma dorado, probablemente el de un banco, sobre el canapé a través de la habitación formando un arco, y se dirigió hacia Gregorio con el rostro enconado, las puntas de la larga chaqueta del uniforme echadas hacia atrás, y las manos en los bolsillos del pantalón. Probablemente ni él mismo sabía lo que iba a hacer, sin embargo levantaba los pies a una altura desusada y Gregorio se asombró del tamaño enorme de las suelas de sus botas. Pero Gregorio no permanecía parado, ya sabía desde el primer día de su nueva vida que el padre, con respecto a él, sólo consideraba oportuna la mayor rigidez. Y así corría delante del padre, se paraba si el padre se paraba, y se apresuraba a seguir hacia delante con sólo que el padre se moviese. Así recorrieron varias veces la habitación sin que ocurriese nada decisivo y sin que ello hubiese tenido el aspecto de una persecución, como consecuencia de la lentitud de su recorrido. Por eso Gregorio permaneció de momento sobre el suelo, especialmente porque temía que el padre considerase una especial maldad por su parte la huida a las paredes o al techo. Por otra parte, Gregorio tuvo que confesarse a sí mismo que no soportaría por mucho tiempo estas carreras, porque mientras el padre daba un paso, él tenía que realizar un sinnúmero de movimientos. Ya comenzaba a sentir ahogos, bien es verdad que tampoco anteriormente había tenido unos pulmones dignos de confianza. Mientras se tambaleaba con la intención de reunir todas sus fuerzas para la carrera, apenas tenía los ojos abiertos; en su embotamiento no pensaba en otra posibilidad de salvación que la de correr; y ya casi había olvidado que las paredes estaban a su disposición, bien es verdad que éstas estaban obstruidas por muelles llenos de esquinas y picos. En ese momento algo, lanzado sin fuerza, cayó junto a él, y echó a rodar por delante de él. Era una manzana; inmediatamente siguió otra; Gregorio se quedó inmóvil del susto; seguir corriendo era inútil, porque el padre había decidido bombardearle. Con la fruta procedente del frutero que estaba sobre el aparador se había llenado los bolsillos y lanzaba manzana tras manzana sin apuntar con exactitud, de momento. Estas pequeñas manzanas rojas rodaban por el suelo como electrificadas y chocaban unas con otras. Una manzana lanzada sin fuerza rozó la espalda de Gregorio, pero resbaló sin causarle daños. Sin embargo, otra que la siguió inmediatamente, se incrustó en la espalda de Gregorio; éste quería continuar arrastrándose, como si el increíble y sorprendente dolor pudiese aliviarse al cambiar de sitio; pero estaba como clavado y se estiraba, totalmente desconcertado. Sólo al mirar por última vez alcanzó a ver cómo la puerta de su habitación se abría de par en par y por delante de la hermana, que chillaba, salía corriendo la madre en enaguas, puesto que la hermana la había desnudado para proporcionarle aire mientras permanecía inconsciente; vio también cómo, a continuación, la madre corría hacia el padre y, en el camino, perdía una tras otra sus enaguas desatadas, y cómo tropezando con ellas, caía sobre el padre, y abrazándole, unida estrechamente a él –ya empezaba a fallarle la vista a Gregorio–, le suplicaba, cruzando las manos por detrás de su nuca, que perdonase la vida de Gregorio. III La grave herida de Gregorio, cuyos dolores soportó más de un mes –la manzana permaneció empotrada en la carne como recuerdo visible, ya que nadie se atrevía a retirarla–, pareció recordar, incluso al padre, que Gregorio, a pesar de su triste y repugnante forma actual, era un miembro de la familia, a quien no podía tratarse como a un enemigo, sino frente al cual el deber familiar era aguantarse la repugnancia y resignarse, nada más que resignarse. Y si Gregorio ahora, por culpa de su herida, probablemente había perdido agilidad para siempre, y por lo pronto necesitaba para cruzar su habitación como un viejo inválido largos minutos –no se podía ni pensar en arrastrarse por las alturas–, sin embargo, en compensación por este empeoramiento de su estado, recibió, en su opinión, una reparación más que suficiente: hacia el anochecer se abría la puerta del cuarto de estar, la cual solía observar fijamente ya desde dos horas antes, de forma que, tumbado en la oscuridad de su habitación, sin ser visto desde el comedor, podía ver a toda la familia en la mesa iluminada y podía escuchar sus conversaciones, en cierto modo con el consentimiento general, es decir, de una forma completamente distinta a como había sido hasta ahora. Naturalmente, ya no se trataba de las animadas conversaciones de antaño, en las que Gregorio, desde la habitación de su hotel, siempre había pensado con cierta nostalgia cuando, cansado, tenía que meterse en la cama húmeda. La mayoría de las veces transcurría el tiempo en silencio. El padre no tardaba en dormirse en la silla después de la cena, y la madre y la hermana se recomendaban mutuamente silencio; la madre, inclinada muy por debajo de la luz, cosía ropa fina para un comercio de moda; la hermana, que había aceptado un trabajo como dependienta, estudiaba por la noche estenografía y francés, para conseguir, quizá más tarde, un puesto mejor. A veces el padre se despertaba y, como si no supiera que había dormido, decía a la madre: «¡Cuánto coses hoy también!», e inmediatamente volvía a dormirse mientras la madre y la hermana se sonreían mutuamente. Por una especie de obstinación, el padre se negaba a quitarse el uniforme mientras estaba en casa; y mientras la bata colgaba inútilmente de la percha, dormitaba el padre en su asiento, completamente vestido, como si siempre estuviese preparado para el servicio e incluso en casa esperase también la voz de su superior. Como consecuencia, el uniforme, que no era nuevo ya en un principio, empezó a ensuciarse a pesar del cuidado de la madre y de la hermana. Gregorio se pasaba con frecuencia tardes enteras mirando esta brillante ropa, completamente manchada, con sus botones dorados siempre limpios, con la que el anciano dormía muy incómodo y, sin embargo, tranquilo. En cuanto el reloj daba las diez, la madre intentaba despertar al padre en voz baja y convencerle para que se fuese a la cama, porque éste no era un sueño auténtico y el padre tenía necesidad de él, porque tenía que empezar a trabajar a las seis de la mañana. Pero con la obstinación que se había apoderado de él desde que se había convertido en ordenanza, insistía en quedarse más tiempo a la mesa, a pesar de que, normalmente, se quedaba dormido y, además, sólo con grandes esfuerzos podía convencérsele de que cambiase la silla por la cama. Ya podían la madre y la hermana insistir con pequeñas amonestaciones, durante un cuarto de hora daba cabezadas lentamente, mantenía los ojos cerrados y no se levantaba. La madre le tiraba del brazo, diciéndole al oído palabras cariñosas, la hermana abandonaba su trabajo para ayudar a la madre, pero esto no tenía efecto sobre el padre. Se hundía más profundamente en su silla. Sólo cuando las mujeres lo cogían por debajo de los hombros, abría los ojos, miraba alternativamente a la madre y a la hermana, y solía decir: «¡Qué vida ésta! ¡Ésta es la tranquilidad de mis últimos días!», y apoyado sobre las dos mujeres se levantaba pesadamente, como si él mismo fuese su más pesada carga, se dejaba llevar por ellas hasta la puerta, allí les hacía una señal de que no las necesitaba, y continuaba solo, mientras que la madre y la hermana dejaban apresuradamente su costura y su pluma para correr tras el padre y continuar ayudándolo. ¿Quién en esta familia, agotada por el trabajo y rendida de cansancio, iba a tener más tiempo del necesario para ocuparse de Gregorio? El presupuesto familiar se reducía cada vez más, la criada acabó por ser despedida. Una asistenta gigantesca y huesuda, con el pelo blanco y desgreñado, venía por la mañana y por la noche, y hacía el trabajo más pesado; todo lo demás lo hacía la madre, además de su mucha costura. Ocurrió incluso el caso de que varias joyas de la familia, que la madre y la hermana habían lucido entusiasmadas en reuniones y fiestas, hubieron de ser vendidas, según se enteró Gregorio por la noche por la conversación acerca del precio conseguido. Pero el mayor motivo de queja era que no se podía dejar esta casa, que resultaba demasiado grande en las circunstancias presentes, ya que no sabían cómo se podía trasladar a Gregorio. Pero Gregorio comprendía que no era sólo la consideración hacia él lo que impedía un traslado, porque se le hubiera podido transportar fácilmente en un cajón apropiado con un par de agujeros para el aire; lo que, en primer lugar, impedía a la familia un cambio de casa era, aún más, la desesperación total y la idea de que habían sido azotados por una desgracia como no había igual en todo su círculo de parientes y amigos. Todo lo que el mundo exige de la gente pobre lo cumplían ellos hasta la saciedad: el padre iba a buscar el desayuno para el pequeño empleado de banco, la madre se sacrificaba por la ropa de gente extraña, la hermana, a la orden de los clientes, corría de un lado para otro detrás del mostrador, pero las fuerzas de la familia ya no daban para más. La herida de la espalda comenzaba otra vez a dolerle a Gregorio como recién hecha cuando la madre y la hermana, después de haber llevado al padre a la cama, regresaban, dejaban a un lado el trabajo, se acercaban una a otra, sentándose muy juntas. Entonces la madre, señalando hacia la habitación de Gregorio, decía: «Cierra la puerta, Greta», y cuando Gregorio se encontraba de nuevo en la oscuridad, fuera las mujeres confundían sus lágrimas o simplemente miraban fijamente a la mesa sin llorar. Gregorio pasaba las noches y los días casi sin dormir. A veces pensaba que la próxima vez que se abriese la puerta él se haría cargo de los asuntos de la familia como antes; en su mente aparecieron de nuevo, después de mucho tiempo, el jefe y el encargado; los dependientes y los aprendices; el mozo de los recados, tan corto de luces; dos, tres amigos de otros almacenes; una camarera de un hotel de provincias; un recuerdo amado y fugaz: una cajera de una tienda de sombreros a quien había hecho la corte seriamente, pero con demasiada lentitud; todos ellos aparecían mezclados con gente extraña o ya olvidada, pero en lugar de ayudarle a él y a su familia, todos ellos eran inaccesibles, y Gregorio se sentía aliviado cuando desaparecían. Pero después ya no estaba de humor para preocuparse por su familia, solamente sentía rabia por el mal cuidado de que era objeto y, a pesar de que no podía imaginarse algo que le hiciese sentir apetito, hacía planes sobre cómo podría llegar a la despensa para tomar de allí lo que quisiese, incluso aunque no tuviese hambre alguna. Sin pensar más en qué es lo que podría gustar a Gregorio, la hermana, por la mañana y al mediodía, antes de marcharse a la tienda, empujaba apresuradamente con el pie cualquier comida en la habitación de Gregorio, para después recogerla por la noche con el palo de la escoba, tanto si la comida había sido probada como si –y éste era el caso más frecuente– ni siquiera hubiera sido tocada. Recoger la habitación, cosa que ahora hacía siempre por la noche, no podía hacerse más deprisa. Franjas de suciedad se extendían por las paredes, por todas partes había ovillos de polvo y suciedad. Al principio, cuando llegaba la hermana, Gregorio se colocaba en el rincón más significativamente sucio para, en cierto modo, hacerle reproches mediante esta posición. Pero seguramente hubiese podido permanecer allí semanas enteras sin que la hermana hubiese mejorado su actitud por ello; ella veía la suciedad lo mismo que él, pero se había decidido a dejarla allí. Al mismo tiempo, con una susceptibilidad completamente nueva en ella y que, en general, se había apoderado de toda la familia, ponía especial atención en el hecho de que se reservase solamente a ella el cuidado de la habitación de Gregorio. En una ocasión la madre había sometido la habitación de Gregorio a una gran limpieza, que había logrado solamente después de utilizar varios cubos de agua –la humedad, sin embargo, también molestaba a Gregorio, que yacía extendido, amargado e inmóvil sobre el canapé–, pero el castigo de la madre no se hizo esperar, porque apenas había notado la hermana por la tarde el cambio en la habitación de Gregorio, cuando, herida en lo más profundo de sus sentimientos, corrió al cuarto de estar y, a pesar de que la madre suplicaba con las manos levantadas, rompió en un mar de lágrimas, que los padres –el padre se despertó sobresaltado en su silla–, al principio, observaban asombrados y sin poder hacer nada, hasta que, también ellos, comenzaron a sentirse conmovidos. El padre, a su derecha, reprochaba a la madre que no hubiese dejado al cuidado de la hermana la limpieza de la habitación de Gregorio; a su izquierda, decía a gritos a la hermana que nunca más volvería a limpiar la habitación de Gregorio. Mientras que la madre intentaba llevar al dormitorio al padre, que no podía más de irritación, la hermana, sacudida por los sollozos, golpeaba la mesa con sus pequeños puños, y Gregorio silbaba de pura rabia porque a nadie se le ocurría cerrar la puerta para ahorrarle este espectáculo y este ruido. Pero incluso si la hermana, agotada por su trabajo, estaba ya harta de cuidar de Gregorio como antes, tampoco la madre tenía que sustituirla y no era necesario que Gregorio hubiese sido abandonado, porque para eso estaba la asistenta. Esa vieja viuda, que en su larga vida debía haber superado lo peor con ayuda de su fuerte constitución, no sentía repugnancia alguna por Gregorio. Sin sentir verdadera curiosidad, una vez había abierto por casualidad la puerta de la habitación de Gregorio y, al verle, se quedó parada, asombrada con los brazos cruzados, mientras éste, sorprendido y a pesar de que nadie le perseguía, comenzó a correr de un lado a otro. Desde entonces no perdía la oportunidad de abrir un poco la puerta por la mañana y por la tarde para echar un vistazo a la habitación de Gregorio. Al principio le llamaba hacia ella con palabras que, probablemente, consideraba amables, como: «¡Ven aquí, viejo escarabajo pelotero!» o «¡Miren al viejo escarabajo pelotero!» Gregorio no contestaba nada a tales llamadas, sino que permanecía inmóvil en su sitio, como si la puerta no hubiese sido abierta. ¡Si se le hubiese ordenado a esa asistenta que limpiase diariamente la habitación en lugar de dejar que le molestase inútilmente a su antojo! Una vez, por la mañana temprano –una intensa lluvia golpeaba los cristales, quizá como signo de la primavera que ya se acercaba– cuando la asistenta empezó otra vez con sus improperios, Gregorio se enfureció tanto que se dio la vuelta hacia ella como para atacarla, pero de forma lenta y débil. Sin embargo, la asistenta, en vez de asustarse, alzó simplemente una silla, que se encontraba cerca de la puerta, y, tal como permanecía allí, con la boca completamente abierta, estaba clara su intención de cerrar la boca sólo cuando la silla que tenía en la mano acabase en la espalda de Gregorio. –¿Conque no seguimos adelante? –preguntó, al ver que Gregorio se daba de nuevo la vuelta, y volvió a colocar la silla tranquilamente en el rincón. Gregorio ya no comía casi nada. Sólo si pasaba por casualidad al lado de la comida tomaba un bocado para jugar con él en la boca, lo mantenía allí horas y horas y, la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. Se habían acostumbrado a meter en esta habitación cosas que no podían colocar en otro sitio, y ahora había muchas cosas de éstas, porque una de las habitaciones de la casa había sido alquilada a tres huéspedes. Estos señores tan severos –los tres tenían barba, según pudo comprobar Gregorio por una rendija de la puerta– ponían especial atención en el orden, no sólo ya de su habitación, sino de toda la casa, puesto que se habían instalado aquí, y especialmente en el orden de la cocina. No soportaban trastos inútiles ni mucho menos sucios. Además, habían traído una gran parte de sus propios muebles. Por ese motivo sobraban muchas cosas que no se podían vender ni tampoco se querían tirar. Todas estas cosas acababan en la habitación de Gregorio. Lo mismo ocurrió con el cubo de la ceniza y el cubo de la basura de la cocina. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que, de momento, no servía; por suerte, Gregorio sólo veía, la mayoría de las veces, el objeto correspondiente y la mano que lo sujetaba. La asistenta tenía, quizá, la intención de recoger de nuevo las cosas cuando hubiese tiempo y oportunidad, o quizá tirarlas todas de una vez, pero lo cierto es que todas se quedaban tiradas en el mismo lugar en que habían caído al arrojarlas, a no ser que Gregorio se moviese por entre los trastos y los pusiese en movimiento, al principio obligado a ello porque no había sitio libre para arrastrarse, pero más tarde con creciente satisfacción, a pesar de que después de tales paseos acababa mortalmente agotado y triste, y durante horas permanecía inmóvil. Como los huéspedes a veces tomaban la cena en el cuarto de estar, la puerta permanecía algunas noches cerrada, pero Gregorio renunciaba gustoso a abrirla, incluso algunas noches en las que había estado abierta no se había aprovechado de ello, sino que, sin que la familia lo notase, se había tumbado en el rincón más oscuro de la habitación. Pero en una ocasión la asistenta había dejado un poco abierta la puerta que daba al cuarto de estar y se quedó abierta incluso cuando los huéspedes llegaron y se dio la luz. Se sentaban a la mesa en los mismos sitios en que antes habían comido el padre, la madre y Gregorio, desdoblaban las servilletas y tomaban en la mano cuchillo y tenedor. Al momento aparecía por la puerta la madre con una fuente de carne, y poco después lo hacía la hermana con una fuente llena de patatas. La comida humeaba. Los huéspedes se inclinaban sobre las fuentes que había ante ellos como si quisiesen examinarlas antes de comer, y, efectivamente, el señor que estaba sentado en medio y que parecía ser el que más autoridad tenía de los tres, cortaba un trozo de carne en la misma fuente con el fin de comprobar si estaba lo suficientemente tierna, o quizá tenía que ser devuelta a la cocina. La prueba le satisfacía, la madre y la hermana, que habían observado todo con impaciencia, comenzaban a sonreír respirando profundamente. La familia comía en la cocina. A pesar de ello, el padre, antes de entrar en ésta, entraba en la habitación y con una sola reverencia y la gorra en la mano, daba una vuelta a la mesa. Los huéspedes se levantaban y murmuraban algo para el cuello de su camisa. Cuando ya estaban solos, comían casi en absoluto silencio. A Gregorio le parecía extraño el hecho de que, de todos los variados ruidos de la comida, una y otra vez se escuchasen los dientes al masticar, como si con ello quisieran mostrarle a Gregorio que para comer se necesitan los dientes y que, aun con las más hermosas mandíbulas, sin dientes no se podía conseguir nada. –Pero si yo no tengo apetito –se decía Gregorio preocupado–, pero me apetecen estas cosas. ¡Cómo comen los huéspedes y yo me muero! Precisamente aquella noche –Gregorio no se acordaba de haberlo oído en todo el tiempo– se escuchó el violín. Los huéspedes ya habían terminado de cenar, el de en medio había sacado un periódico, les había dado una hoja a cada uno de los otros dos, y los tres fumaban y leían echados hacia atrás. Cuando el violín comenzó a sonar escucharon con atención, se levantaron y, de puntillas, fueron hacia la puerta del vestíbulo, en la que permanecieron quietos de pie, apretados unos junto a otros. Desde la cocina se les debió oír, porque el padre gritó: –¿Les molesta a los señores la música? Inmediatamente puede dejar de tocarse. –Al contrario –dijo el señor de en medio–. ¿No desearía la señorita entrar con nosotros y tocar aquí en la habitación, donde es mucho más cómodo y agradable? –Naturalmente –exclamó el padre, como si el violinista fuese él mismo. Los señores regresaron a la habitación y esperaron. Pronto llegó el padre con el atril, la madre con la partitura y la hermana con el violín. La hermana preparó con tranquilidad todo lo necesario para tocar. Los padres, que nunca antes habían alquilado habitaciones, y por ello exageraban la amabilidad con los huéspedes, no se atrevían a sentarse en sus propias sillas; el padre se apoyó en la puerta, con la mano derecha colocada entre dos botones de la librea abrochada; a la madre le fue ofrecida una silla por uno de los señores y, como la dejó en el lugar en el que, por casualidad, la había colocado el señor, permanecía sentada en un rincón apartado. La hermana empezó a tocar; el padre y la madre, cada uno desde su lugar, seguían con atención los movimientos de sus manos; Gregorio, atraído por la música, había avanzado un poco hacia delante y ya tenía la cabeza en el cuarto de estar. Ya apenas se extrañaba de que en los últimos tiempos no tenía consideración con los demás; antes estaba orgulloso de tener esa consideración y, precisamente ahora, hubiese tenido mayor motivo para esconderse, porque, como consecuencia del polvo que reinaba en su habitación, y que volaba por todas partes al menor movimiento, él mismo estaba también lleno de polvo. Sobre su espalda y sus costados arrastraba consigo por todas partes hilos, pelos, restos de comida... Su indiferencia hacia todo era demasiado grande como para tumbarse sobre su espalda y restregarse contra la alfombra, tal como hacía antes varias veces al día. Y, a pesar de este estado, no sentía vergüenza alguna de avanzar por el suelo impecable del comedor. Por otra parte, nadie le prestaba atención. La familia estaba completamente absorta en la música del violín; por el contrario, los huéspedes, que al principio, con las manos en los bolsillos, se habían colocado demasiado cerca detrás del atril de la hermana, de forma que podrían haber leído la partitura, lo cual sin duda tenía que estorbar a la hermana, hablando a media voz, con las cabezas inclinadas, se retiraron pronto hacia la ventana, donde permanecieron observados por el padre con preocupación. Realmente daba a todas luces la impresión de que habían sido decepcionados en su suposición de escuchar una pieza bella o divertida al violín, de que estaban hartos de la función y sólo permitían que se les molestase por amabilidad. Especialmente la forma en que echaban a lo alto el humo de los cigarrillos por la boca y por la nariz denotaba gran nerviosismo. Y, sin embargo, la hermana tocaba tan bien... Su rostro estaba inclinado hacia un lado, atenta y tristemente seguían sus ojos las notas del pentagrama. Gregorio avanzó un poco más y mantenía la cabeza pegada al suelo para, quizá, poder encontrar sus miradas. ¿Es que era ya una bestia a la que le emocionaba la música? Le parecía como si se le mostrase el camino hacia el desconocido y anhelado alimento. Estaba decidido a acercarse hasta la hermana, tirarle de la falda y darle así a entender que ella podía entrar con su violín en su habitación porque nadie podía recompensar su música como él quería hacerlo. No quería dejarla salir nunca de su habitación, al menos mientras él viviese; su horrible forma le sería útil por primera vez; quería estar a la vez en todas las puertas de su habitación y tirarse a los que le atacasen; pero la hermana no debía quedarse con él por la fuerza, sino por su propia voluntad; debería sentarse junto a él sobre el canapé, inclinar el oído hacía él, y él deseaba confiarle que había tenido la firme intención de enviarla al conservatorio y que si la desgracia no se hubiese cruzado en su camino la Navidad pasada –probablemente la Navidad ya había pasado– se lo hubiese dicho a todos sin preocuparse de réplica alguna. Después de esta confesión, la hermana estallaría en lágrimas de emoción y Gregorio se levantaría hasta su hombro y le daría un beso en el cuello, que, desde que iba a la tienda, llevaba siempre al aire sin cintas ni adornos. –¡Señor Samsa! –gritó el señor de en medio al padre y señaló, sin decir una palabra más, con el índice hacia Gregorio, que avanzaba lentamente. El violín enmudeció. En un principio el huésped de en medio sonrió a sus amigos moviendo la cabeza y, a continuación, miró hacia Gregorio. El padre, en lugar de echar a Gregorio, consideró más necesario, ante todo, tranquilizar a los huéspedes, a pesar de que ellos no estaban nerviosos en absoluto y Gregorio parecía distraerles más que el violín. Se precipitó hacia ellos e intentó, con los brazos abiertos, empujarles a su habitación y, al mismo tiempo, evitar con su cuerpo que pudiesen ver a Gregorio. Ciertamente se enfadaron un poco, no se sabía ya si por el comportamiento del padre, o porque ahora se empezaban a dar cuenta de que, sin saberlo, habían tenido un vecino como Gregorio. Exigían al padre explicaciones, levantaban los brazos, se tiraban intranquilos de la barba y, muy lentamente, retrocedían hacia su habitación. Entre tanto, la hermana había superado el desconcierto en que había caído después de interrumpir su música de una forma tan repentina, había reaccionado de pronto, después de que durante unos momentos había sostenido en las manos caídas con indolencia el violín y el arco, y había seguido mirando la partitura como si todavía tocase, había colocado el instrumento en el regazo de la madre, que todavía seguía sentada en su silla con dificultades para respirar y agitando violentamente los pulmones, y había corrido hacia la habitación de al lado, a la que los huéspedes se acercaban cada vez más deprisa ante la insistencia del padre. Se veía cómo, gracias a las diestras manos de la hermana, las mantas y almohadas de las camas volaban hacia lo alto y se ordenaban. Antes de que los señores hubiesen llegado a la habitación, había terminado de hacer las camas y se había escabullido hacia fuera. El padre parecía estar hasta tal punto dominado por su obstinación, que olvidó todo el respeto que, ciertamente, debía a sus huéspedes. Sólo les empujaba y les empujaba hasta que, ante la puerta de la habitación, el señor de en medio dio una patada atronadora contra el suelo y así detuvo al padre. –Participo a ustedes –dijo, levantando la mano y buscando con sus miradas también a la madre y a la hermana– que, teniendo en cuenta las repugnantes circunstancias que reinan en esta casa y en esta familia –en este punto escupió decididamente sobre el suelo–, en este preciso instante dejo la habitación. Por los días que he vívido aquí no pagaré, naturalmente, lo más mínimo: por el contrario, me pensaré si no procedo contra ustedes con algunas reclamaciones muy fáciles, créanme, de justificar. Calló y miró hacia delante como si esperase algo. En efecto, sus dos amigos intervinieron inmediatamente con las siguientes palabras: –También nosotros dejamos en este momento la habitación. A continuación agarró el picaporte y cerró la puerta de un portazo. El padre se tambaleaba tanteando con las manos en dirección a su silla y se dejó caer en ella. Parecía como si se preparase para su acostumbrada siestecita nocturna, pero la profunda inclinación de su cabeza, abatida como si nada la sostuviese, mostraba que de ninguna manera dormía. Gregorio yacía todo el tiempo en silencio en el mismo sitio en que le habían descubierto los huéspedes. La decepción por el fracaso de sus planes, pero quizá también la debilidad causada por el hambre que pasaba, le impedían moverse. Temía con cierto fundamento que dentro de unos momentos se desencadenase sobre él una tormenta general, y esperaba. Ni siquiera se sobresaltó con el ruido del violín que, por entre los temblorosos dedos de la madre, se cayó de su regazo y produjo un sonido retumbante. –Queridos padres –dijo la hermana y, como introducción, dio un golpe sobre la mesa–, esto no puede seguir así. Si ustedes no se dan cuenta, yo sí me doy. No quiero, ante esta bestia, pronunciar el nombre de mi hermano, y por eso solamente digo: tenemos que intentar quitárnoslo de encima. Hemos hecho todo lo humanamente posible por cuidarlo y aceptarlo; creo que nadie puede hacernos el menor reproche. –Tienes razón una y mil veces –dijo el padre para sus adentros. La madre, que aún no tenía aire suficiente, comenzó a toser sordamente sobre la mano que tenía ante la boca, con una expresión de enajenación en los ojos. La hermana corrió hacia la madre y le sujetó la frente. El padre parecía estar enfrascado en determinados pensamientos; gracias a las palabras de la hermana, se había sentado más derecho, jugueteaba con su gorra por entre los platos, que desde la cena de los huéspedes seguían en la mesa, y miraba de vez en cuando a Gregorio, que permanecía en silencio. –Tenemos que intentar quitárnoslo de encima –dijo entonces la hermana, dirigiéndose sólo al padre, porque la madre, con su tos, no oía nada–. Los va a matar a los dos, ya lo veo venir. Cuando hay que trabajar tan duramente como lo hacemos nosotros no se puede, además, soportar en casa este tormento sin fin. Yo tampoco puedo más– y rompió a llorar de una forma tan violenta, que sus lágrimas caían sobre el rostro de la madre, la cual las secaba mecánicamente con las manos. –Pero hija –dijo el padre compasivo y con sorprendente comprensión–. ¡Qué podemos hacer! Pero la hermana sólo se encogió de hombros como signo de la perplejidad que, mientras lloraba, se había apoderado de ella, en contraste con su seguridad anterior. –Sí él nos entendiese... –dijo el padre en tono medio interrogante. La hermana, en su llanto, movió violentamente la mano como señal de que no se podía ni pensar en ello. –Sí él nos entendiese... –repitió el padre, y cerrando los ojos hizo suya la convicción de la hermana acerca de la imposibilidad de ello–, entonces sería posible llegar a un acuerdo con él, pero así... –Tiene que irse –exclamó la hermana–, es la única posibilidad, padre. Sólo tienes que desechar la idea de que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tanto tiempo ha sido nuestra auténtica desgracia, pero ¿cómo es posible que sea Gregorio? Si fuese Gregorio hubiese comprendido hace tiempo que una convivencia entre personas y semejante animal no es posible, y se hubiese marchado por su propia voluntad: ya no tendríamos un hermano, pero podríamos continuar viviendo y conservaríamos su recuerdo con honor. Pero esta bestia nos persigue, echa a los huéspedes, quiere, evidentemente, adueñarse de toda la casa y dejar que pasemos la noche en la calle. ¡Mira, padre – gritó de repente–, ya empieza otra vez! Y con un miedo completamente incomprensible para Gregorio, la hermana abandonó incluso a la madre, se arrojó literalmente de su silla, como si prefiriese sacrificar a la madre antes de permanece cerca de Gregorio, y se precipitó detrás del padre que, principalmente irritado por su comportamiento, se puso también en pie y levantó los brazos a media altura por delante de la hermana para protegerla. Pero Gregorio no pretendía, ni por lo más remoto, asustar a nadie, ni mucho menos a la hermana. Solamente había empezado a darse la vuelta para volver a su habitación y esto llamaba la atención, ya que, como consecuencia de su estado enfermizo, para dar tan difíciles vueltas tenía que ayudarse con la cabeza, que levantaba una y otra vez y que golpeaba contra el suelo. Se detuvo y miró a su alrededor; su buena intención pareció ser entendida; sólo había sido un susto momentáneo, ahora todos lo miraban tristes y en silencio. La madre yacía en su silla con las piernas extendidas y apretadas una contra otra, los ojos casi se le cerraban de puro agotamiento. El padre y la hermana estaban sentados uno junto a otro, y la hermana había colocado su brazo alrededor del cuello del padre. «Quizá pueda darme la vuelta ahora», pensó Gregorio, y empezó de nuevo su actividad. No podía contener los resuellos por el esfuerzo y de vez en cuando tenía que descansar. Por lo demás, nadie le apremiaba, se le dejaba hacer lo que quisiera. Cuando hubo dado la vuelta del todo comenzó enseguida a retroceder todo recto... Se asombró de la gran distancia que le separaba de su habitación y no comprendía cómo, con su debilidad, hacía un momento había recorrido el mismo camino sin notarlo. Concentrándose constantemente en avanzar con rapidez, apenas se dio cuenta de que ni una palabra, ni una exclamación de su familia le molestaba. Cuando ya estaba en la puerta volvió la cabeza, no por completo, porque notaba que el cuello se le ponía rígido, pero sí vio aún que tras de él nada había cambiado, sólo la hermana se había levantado. Su última mirada acarició a la madre que, por fin, se había quedado profundamente dormida. Apenas entró en su habitación se cerró la puerta y echaron la llave. Gregorio se asustó tanto del repentino ruido producido detrás de él, que las patitas se le doblaron. Era la hermana quien se había apresurado tanto. Había permanecido en pie allí y había esperado, con ligereza había saltado hacia delante, Gregorio ni siquiera la había oído venir, y gritó un «¡Por fin!» a los padres mientras echaba la llave. «¿Y ahora?», se preguntó Gregorio, y miró a su alrededor en la oscuridad. Pronto descubrió que ya no se podía mover. No se extrañó por ello, más bien le parecía antinatural que, hasta ahora, hubiera podido moverse con estas patitas. Por lo demás, se sentía relativamente a gusto. Bien es verdad que le dolía todo el cuerpo, pero le parecía como si los dolores se hiciesen más y más débiles y, al final, desapareciesen por completo. Apenas sentía ya la manzana podrida de su espalda y la infección que producía a su alrededor, cubiertas ambas por un suave polvo. Pensaba en su familia con cariño y emoción, su opinión de que tenía que desaparecer era, si cabe, aún más decidida que la de su hermana. En este estado de apacible y letárgica meditación permaneció hasta que el reloj de la torre dio las tres de la madrugada. Vivió todavía el comienzo del amanecer detrás de los cristales. A continuación, contra su voluntad, su cabeza se desplomó sobre el suelo y sus orificios nasales exhalaron el último suspiro. Cuando, por la mañana temprano, llegó la asistenta –de pura fuerza y prisa daba tales portazos que, aunque repetidas veces se le había pedido que procurase evitarlo, desde el momento de su llegada era ya imposible concebir el sueño en toda la casa– en su acostumbrada y breve visita a Gregorio nada le llamó al principio la atención. Pensaba que estaba allí tumbado tan inmóvil a propósito y se hacía el ofendido, le creía capaz de tener todo el entendimiento posible. Como tenía por casualidad la larga escoba en la mano, intentó con ella hacer cosquillas a Gregorio desde la puerta. Al no conseguir nada con ello, se enfadó, y pinchó a Gregorio ligeramente, y sólo cuando, sin que él opusiese resistencia, le había movido de su sitio, le prestó atención. Cuando se dio cuenta de las verdaderas circunstancias abrió mucho los ojos, silbó para sus adentros, pero no se entretuvo mucho tiempo, sino que abrió de par en par las puertas del dormitorio y exclamó en voz alta hacia la oscuridad. –¡Fíjense, ha reventado, ahí está, ha reventado del todo! El matrimonio Samsa estaba sentado en la cama e intentaba sobreponerse del susto de la asistenta antes de llegar a comprender su aviso. Pero después, el señor y la señora Samsa, cada uno por su lado, se bajaron rápidamente de la cama. El señor Samsa se echó la colcha por los hombros, la señora Samsa apareció en camisón, así entraron en la habitación de Gregorio. Entre tanto, también se había abierto la puerta del cuarto de estar, en donde dormía Greta desde la llegada de los huéspedes; estaba completamente vestida, como si no hubiese dormido, su rostro pálido parecía probarlo. –¿Muerto? –dijo la señora Samsa, y levantó los ojos con gesto interrogante hacia la asistenta a pesar de que ella misma podía comprobarlo e incluso podía darse cuenta de ello sin necesidad de comprobarlo –digo, ¡ya lo creo! –dijo la asistenta y, como prueba, empujó el cadáver de Gregorio con la escoba un buen trecho hacia un lado. La señora Samsa hizo un movimiento como si quisiera detener la escoba, pero no lo hizo. –Bueno –dijo el señor Samsa–, ahora podemos dar gracias a Dios –se santiguó y las tres mujeres siguieron su ejemplo. Greta, que no apartaba los ojos del cadáver, dijo: –Miren qué flaco estaba, ya hacía mucho tiempo que no comía nada. Las comidas salían tal como entraban. Efectivamente, el cuerpo de Gregorio estaba completamente plano y seco, sólo se daban realmente cuenta de ello ahora que ya no le levantaban sus patitas, y ninguna otra cosa distraía la mirada. –Greta, ven un momento a nuestra habitación –dijo la señora Samsa con una sonrisa melancólica, y Greta fue al dormitorio detrás de los padres, no sin volver la mirada hacia el cadáver. La asistenta cerró la puerta y abrió del todo la ventana. A pesar de lo temprano de la mañana ya había una cierta tibieza mezclada con el aire fresco. Ya era finales de marzo. Los tres huéspedes salieron de su habitación y miraron asombrados a su alrededor en busca de su desayuno; se habían olvidado de ellos: –¿Dónde está el desayuno? –preguntó de mal humor el señor de en medio a la asistenta, pero ésta se colocó el dedo en la boca e hizo a los señores, apresurada y silenciosamente, señales con la mano para que fuesen a la habitación de Gregorio. Así pues, fueron y permanecieron en pie, con las manos en los bolsillos de sus chaquetas algo gastadas, alrededor del cadáver, en la habitación de Gregorio ya totalmente iluminada. Entonces se abrió la puerta del dormitorio y el señor Samsa apareció vestido con su librea, de un brazo su mujer y del otro su hija. Todos estaban un poco llorosos; a veces Greta apoyaba su rostro en el brazo del padre. –Salgan ustedes de mi casa inmediatamente –dijo el señor Samsa, y señaló la puerta sin soltar a las mujeres. –¿Qué quiere usted decir? –dijo el señor de en medio algo aturdido, y sonrió con cierta hipocresía. Los otros dos tenían las manos en la espalda y se las frotaban constantemente una contra otra, como si esperasen con alegría una gran pelea que tenía que resultarles favorable. –Quiero decir exactamente lo que digo –contestó el señor Samsa, dirigiéndose con sus acompañantes hacia el huésped. Al principio éste se quedó allí en silencio y miró hacia el suelo, como si las cosas se dispusiesen en un nuevo orden en su cabeza. –Pues entonces nos vamos –dijo después, y levantó los ojos hacia el señor Samsa como si, en un repentino ataque de humildad, le pidiese incluso permiso para tomar esta decisión. El señor Samsa solamente asintió brevemente varias veces con los ojos muy abiertos. A continuación el huésped se dirigió, en efecto, a grandes pasos hacia el vestíbulo; sus dos amigos llevaban ya un rato escuchando con las manos completamente tranquilas y ahora daban verdaderos brincos tras de él, como si tuviesen miedo de que el señor Samsa entrase antes que ellos en el vestíbulo e impidiese el contacto con su guía. Ya en el vestíbulo, los tres cogieron sus sombreros del perchero, sacaron sus bastones de la bastonera, hicieron una reverencia en silencio y salieron de la casa. Con una desconfianza completamente infundada, como se demostraría después, el señor Samsa salió con las dos mujeres al rellano; apoyados sobre la barandilla veían cómo los tres, lenta pero constantemente, bajaban la larga escalera, en cada piso desaparecían tras un determinado recodo y volvían a aparecer a los pocos instantes. Cuanto más abajo estaban tanto más interés perdía la familia Samsa por ellos, y cuando un oficial carnicero, con la carga en la cabeza en una posición orgullosa, se les acercó de frente y luego, cruzándose con ellos, siguió subiendo, el señor Samsa abandonó la barandilla con las dos mujeres y todos regresaron aliviados a su casa. Decidieron utilizar aquel día para descansar e ir de paseo; no solamente se habían ganado esta pausa en el trabajo, sino que, incluso, la necesitaban a toda costa. Así pues, se sentaron a la mesa y escribieron tres justificantes: el señor Samsa a su dirección, la señora Samsa al señor que le daba trabajo, y Greta al dueño de la tienda. Mientras escribían entró la asistenta para decir que ya se marchaba porque había terminado su trabajo de por la mañana. Los tres que escribían solamente asintieron al principio sin levantar la vista; cuando la asistenta no daba señales de retirarse levantaron la vista enfadados. –¿Qué pasa? –preguntó el señor Samsa. La asistenta permanecía de pie junto a la puerta, como si quisiera participar a la familia un gran éxito, pero que sólo lo haría cuando la interrogaran con todo detalle. La pequeña pluma de avestruz colocada casi derecha sobre su sombrero, que, desde que estaba a su servicio, incomodaba al señor Samsa, se balanceaba suavemente en todas las direcciones. –¿Qué es lo que quiere usted? –preguntó la señora Samsa que era, de todos, la que más respetaba la asistenta. –Bueno– contestó la asistenta, y no podía seguir hablando de puro sonreír amablemente–, no tienen que preocuparse de cómo deshacerse de la cosa esa de al lado. Ya está todo arreglado. La señora Samsa y Greta se inclinaron de nuevo sobre sus cartas, como si quisieran continuar escribiendo; el señor Samsa, que se dio cuenta de que la asistenta quería empezar a contarlo todo con todo detalle, lo rechazó decididamente con la mano extendida. Como no podía contar nada, recordó la gran prisa que tenía, gritó visiblemente ofendida: «¡Adiós a todos!», se dio la vuelta con rabia y abandonó la casa con un portazo tremendo. –Esta noche la despido– dijo el señor Samsa, pero no recibió una respuesta ni de su mujer ni de su hija, porque la asistenta parecía haber turbado la tranquilidad apenas recién conseguida. Se levantaron, fueron hacia la ventana y permanecieron allí abrazadas. El señor Samsa se dio la vuelta en su silla hacia ellas y las observó en silencio un momento, luego las llamó: –Vamos, vengan. Olviden de una vez las cosas pasadas y tengan un poco de consideración conmigo. Las mujeres lo obedecieron enseguida, corrieron hacia él, lo acariciaron y terminaron rápidamente sus cartas. Después, los tres abandonaron la casa juntos, cosa que no habían hecho desde hacía meses, y se marcharon al campo, fuera de la ciudad, en el tranvía. El vehículo en el que estaban sentados solos estaba totalmente iluminado por el cálido sol. Recostados cómodamente en sus asientos, hablaron de las perspectivas para el futuro y llegaron a la conclusión de que, vistas las cosas más de cerca, no eran malas en absoluto, porque los tres trabajos, a este respecto todavía no se habían preguntado realmente unos a otros, eran sumamente buenos y, especialmente, muy prometedores para el futuro. Pero la gran mejoría inmediata de la situación tenía que producirse, naturalmente, con más facilidad con un cambio de casa; ahora querían cambiarse a una más pequeña y barata, pero mejor ubicada y, sobre todo, más práctica que la actual, que había sido escogida por Gregorio. Mientras hablaban así, al señor y a la señora Samsa se les ocurrió casi al mismo tiempo, al ver a su hija cada vez más animada, que en los últimos tiempos, a pesar de las calamidades que habían hecho palidecer sus mejillas, se había convertido en una joven lozana y hermosa. Tornándose cada vez más silenciosos y entendiéndose casi inconscientemente con las miradas, pensaban que ya llegaba el momento de buscarle un buen marido, y para ellos fue como una confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones cuando, al final de su viaje, fue la hija quien se levantó primero y estiró su cuerpo joven. CONTEMPLACIÓN (1913) NIÑOS EN LA CARRETERA Muchas veces oía pasar los coches junto a la cerca del jardín, los veía a través de los intersticios apenas oscilantes del follaje. ¡Cómo crujía por el calor estival la madera de sus ruedas y varas! Del campo volvían los labradores, y se reían escandalosamente. Estaba sentado en nuestro pequeño columpio, descansando entre los árboles del jardín de mis padres. Al otro lado de la cerca el ruido no cesaba. Los pasos de niños correteando desaparecían en un instante; carros de cosechadores, con hombres y mujeres arriba y alrededor, oscurecían los canteros de flores; hacia el atardecer veía pasearse a un señor con un bastón, y a un par de muchachas que venían cogidas del brazo en dirección opuesta, y se hacían a un lado sobre el césped, saludándolo. Luego los pájaros salpicaban el espacio con su vuelo; yo los seguía con los ojos, los veía subir de un solo impulso, hasta que ya no me parecía que subieran, sino que yo caía; debía sostenerme de las sogas, y comenzaba a balancearme un poco, de debilidad; pronto me columpiaba con más fuerza, el aire refrescaba y en vez de pájaros en vuelo parecían temblorosas estrellas. Cenaba a la luz de una bujía. A menudo apoyaba los brazos en la madera, y ya cansado, comía mi pan con manteca. Las agujereadas cortinas se hinchaban bajo el viento caliente, y muchas veces alguien que pasaba por afuera las sujetaba con la mano, como si quisiera verme mejor y hablar conmigo. Generalmente la bujía se apagaba de golpe y seguían girando los insectos un rato en el humo oscuro de la vela. Si alguien me interrogaba desde la ventana, lo miraba como se mira una montaña o al vacío, y tampoco a él le importaba mucho que yo le respondiera. Pero si alguien saltaba sobre el alféizar de la ventana, y me anunciaba que los demás estaban ya frente a la casa, me levantaba lanzando un suspiro. –¿Y ahora por qué suspiras? ¿Qué ha ocurrido? ¿Alguna desgracia irremediable? ¿Nunca más podremos ser lo que éramos antes? Realmente, ¿está todo perdido? Nada estaba perdido. Salíamos corriendo de la casa. –Gracias a Dios, por fin has llegado. –Siempre llegas tarde. –¿Sólo yo llego tarde? –Tú más que los otros; quédate en tu casa si no quieres venir con nosotros. –¡Sin cuartel! –¿Qué? ¿Sin cuartel? ¿Qué estás diciendo? Nos zambullíamos de cabeza en el atardecer. No existían ni el día ni la noche. Tan pronto se entrechocaban como dientes los botones de nuestros chalecos como corríamos regularmente espaciados, con fuego en la boca, como animales tropicales. Saltando hacia los aires y pisando fuerte, como los coraceros de las guerras antiguas, nos empujábamos mutuamente a lo largo de la corta callejuela, y con ese impulso todavía en las piernas seguíamos un trecho por el camino principal. Algunos se metían en las alcantarillas, y apenas habían desaparecido frente al oscuro terraplén, cuando ya se les veía como forasteros en el sendero superior, desde donde nos gritaban. –¡Bajad! –¡Primero subid vosotros! –Para que nos tiréis abajo; no, gracias, no somos tan tontos. –Tan cobardes, querréis decir. Venid en seguida, venid. –¿De veras? ¿Vosotros? ¿Nada menos que vosotros queréis tirarnos abajo? Me gustaría verlo. Hacíamos la prueba, nos daban un empujón en el pecho y caíamos sobre la hierba de la alcantarilla, encantados. Todo nos parecía uniformemente cálido, en la hierba no sentíamos ni calor ni frío, solamente cansancio. Cuando uno se volvía sobre el costado derecho, con la mano debajo de la cabeza, sentía deseos de dormir. Pero uno quería volver a levantarse, con la barbilla erguida, sólo para volver a caer en una zanja más profunda. Con el brazo extendido y las piernas abiertas, uno quería lanzarse al aire, y caer sin duda en una zanja aún más honda. Y nos hubiera gustado seguir indefinidamente con este juego. Cuando llegábamos a las últimas alcantarillas no nos preocupaba la mejor manera de echarnos para dormir, especialmente si estábamos de rodillas y permanecíamos de espaldas, como enfermos con ganas de llorar. Parpadeábamos a veces, cuando algún niño con las manos en la cintura saltaba con sus oscuras suelas del talud al camino, por encima de nosotros. La luna había alcanzado ya una cierta altura y alumbraba el paso del coche correo. Una suave brisa comenzaba a soplar en todas partes, también se la sentía en el fondo de las zanjas; en las cercanías, el bosque empezaba a susurrar. Entonces uno no sentía tantos deseos de estar solo. –¿Dónde estáis? –¡Venid aquí! –¡Todos juntos! –¿Por qué te escondes? Déjate de tonterías. –¿No has visto que ya pasó el correo? –¡No! ¿Ya pasó? –¡Naturalmente! Pasó por el camino mientras dormías. –¿Yo dormía? No puede ser. –Cállate, si se te ve en la cara. –Pues te digo que no. –Ven. Corríamos más apretados, algunos se daban la mano, llevábamos la cabeza lo más erguida que podíamos, porque el camino bajaba. Alguien lanzaba el grito de guerra de las pieles rojas, nuestras piernas se lanzaban a galopar como nunca; al saltar, el viento nos cogía por la cintura. Nada hubiera podido detenernos; corríamos con tal ímpetu que aún cuando alcanzábamos a alguno podíamos cruzar los brazos y mirar tranquilamente en derredor. Nos deteníamos junto al puente del arroyo; los que habían seguido corriendo, volvían. Debajo, el agua golpeaba contra las piedras y las raíces como si no hubiera anochecido aún. No había ningún motivo para que alguno de nosotros no saltara sobre el parapeto del puente. Detrás del follaje distante pasaba un tren, los vagones estaban iluminados, las ventanillas herméticamente cerradas. Uno de nosotros comenzaba a entonar una canción callejera; pero todos queríamos cantar. Cantábamos mucho más rápido que el tren, nos cogíamos del brazo, porque las voces no bastaban; nuestros cantos se unían en un estrépito que nos hacía bien. Cuando uno mezcla su voz con la de los demás, es como si se lo llevaran con un anzuelo. Así cantábamos, de espaldas al bosque, para los oídos de los viajeros lejanos. En el pueblo, los mayores estaban despiertos todavía, las madres preparaban las camas para la noche. Ya era hora. Besaba al que estaba a mi lado, daba la mano a los tres que estaban más cerca, y echaba a correr por el camino; nadie me llamaba. En el primer cruce, donde ya no podían verme, me volvía y retornaba corriendo al bosque, iba hacia la ciudad, que quedaba hacia el sur del bosque; de ella decían en nuestro pueblo: –Allí sí hay gente extraña. Imagínense que no duermen. –¿Y por qué no duermen? –Porque no están nunca cansados. –¿Y por qué no? –Porque son tontos. –¿Y los tontos no se cansan? –¿Cómo van a cansarse los tontos? DESENMASCARAMIENTO DE UN EMBAUCADOR Por fin, hacia las diez de la noche, llegué con aquel hombre a quien apenas conocía y que no se había despegado de mí durante dos largas horas de paseos callejeros, ante la casa señorial donde tendría lugar una reunión a la que estaba invitado. –Bueno –dije, y junté ruidosamente las palmas de las manos, para indicarle la necesaria inminencia de una despedida. Ya había hecho algunas tentativas menos explícitas y estaba bastante cansado. –¿Piensa entrar ya? –me preguntó. De su boca surgía un ruido como de dientes entrechocados. –Sí. Yo estaba invitado; ya se lo había dicho una vez. Pero invitado a entrar en esa casa, donde tantos deseos tenía de entrar, y no a quedarme allí, ante la puerta, mirando más allá de la cabeza de mi interlocutor, guardando silencio como si hubiéramos decidido quedarnos siempre en ese lugar. Ya compartían ese silencio las casas que nos rodeaban, y la oscuridad que de ellas ascendía hasta las estrellas. Y los pasos de algún transeúnte invisible, cuyo destino no se sentía ganas de investigar; el viento, que azotaba insistentemente el lado opuesto de la calle, un gramófono que cantaba detrás de la ventana cerrada de alguna habitación... todos querían participar de este silencio, como si les hubiera pertenecido desde siempre. Y mi acompañante se suscribía en su nombre, y después de una sonrisa, también en el mío, extendiendo hacia arriba el brazo derecho, contra la pared, y apoyando la cara en ella, con los ojos cerrados. Pero no quise ver el final de esa sonrisa, porque de pronto se apoderó de mí la vergüenza. Sólo ante esa sonrisa me había dado cuenta de que el hombre era un embaucador, y nada más. Y sin embargo hacía meses que me encontraba en esa ciudad, creía conocer perfectamente a estos embaucadores, que de noche vienen hacia nosotros con las manos extendidas, como taberneros, surgiendo de calles secundarias; que rondan constantemente en torno de los postes de propaganda, a nuestro lado, como si jugaran al escondite, y nos espían desde el otro lado del poste, al menos con un ojo; que de pronto aparecen en las esquinas, cuando estamos indecisos, sobre el borde de la acera. Sin embargo, yo los comprendía perfectamente, porque eran las primeras personas que había conocido en los pequeños albergues de la ciudad, y a ellos les debía los primeros signos de una intransigencia que siempre me había parecido una cualidad tan universal, y que ahora comenzaba a asomar en mí. ¡Cómo se adherían a uno, a pesar de que uno se alejaba de ellos, aun cuando uno les negaba la más mínima esperanza! ¡Cómo no se desalentaban, cómo no cejaban, e insistían en mirarnos con rostros que aun desde lejos seguían siendo suplicantes! Y sus recursos eran siempre los mismos: se colocaban ante nosotros, lo más visiblemente posible; trataban de impedir que fuéramos donde quisiéramos; nos ofrecían en cambio un asilo en su propio pecho, y cuando por fin el sentimiento contenido dentro nuestro estallaba, lo aceptaban dichosos, como si fuera un abrazo en el que impetuosamente se sumergían. Y yo había sido capaz de estar tanto tiempo al lado de ese hombre sin reconocer el viejo juego. Me froté las manos, para borrar la infamia. Pero el hombre seguía inclinado hacia mí, como antes, considerándose aún un perfecto embaucador; su complacencia ante su propio destino le coloreaba la mejilla descubierta. –¡Descubierto! –le dije, y lo palmeé suavemente en el hombro. Luego subí con rapidez la escalinata, y los rostros de los criados en el vestíbulo, desinteresadamente afectuosos, me alegraron como una hermosa sorpresa. Los contemplé uno por uno, mientras que me quitaban el abrigo y me limpiaban los zapatos. Respirando con alivio, y con el cuerpo erguido, entré en la sala. EL PASEO REPENTINO Cuando decidido definitivamente a pasar la velada en casa, cuando se ha puesto la chaqueta más cómoda, se ha sentado después de la cena frente a la mesa iluminada, y comenzado algún trabajo o algún juego, después del cual podrá irse tranquilamente a la cama, como de costumbre; cuando afuera hace mal tiempo, y quedarse en casa parece lo más natural; cuando ya hace tanto tiempo que se está sentado junto a la mesa que el mero hecho de salir provocaría la sorpresa general; cuando además el vestíbulo está a oscuras y la puerta de la calle con cerrojo; y cuando a pesar de todo uno se levanta, presa de repentina inquietud, se quita la chaqueta, se viste con ropa de calle, explica que se ve obligado a salir, y después de una breve despedida sale, cerrando con mayor o menor estrépito la puerta de la calle; cuando se está en la calle, y se ve que los miembros responden con singular agilidad a esa inesperada libertad que se les ha concedido; cuando gracias a esta decisión se siente reunidas en sí todas las posibilidades de decisión; cuando se comprende con más claridad que de costumbre que tiene más poder que necesidad de provocar y soportar con facilidad los más rápidos cambios, y cuando se recorre así las largas calles; entonces, por una noche, al separarse completamente de la familia, que se desvanece en la nada, uno se convierte en una silueta vigorosa, de atrevidos y negros trazos, que golpea los muslos con la mano, y se adquiere la verdadera imagen y estatura. Todo esto resulta más decisivo aún si a estas altas horas de la noche se decide ir a casa de un amigo, para ver cómo está. RESOLUCIONES Salir de un estado de melancolía debiera ser fácil, aun a fuerza de simple voluntad. Trato de levantarme de la silla, rodeo la mesa, muevo la cabeza y el cabello, hago destellar los ojos y distiendo los músculos. Desafiando mis propios deseos, saludo con entusiasmo a A. cuando viene a visitarme, tolero amablemente a B. en mi habitación, y a pesar del sufrimiento y devoro a grandes bocados todo lo que dice C. Pero a pesar de todo, con un simple desliz que no hubiera podido evitar, destruyo toda mi labor, lo fácil y lo difícil, y me veo preso nuevamente en el mismo círculo anterior. Por lo tanto, tal vez sea mejor soportarlo todo con pasividad, comportarse como una simple masa, y si uno se siente arrastrado, no dejarse inducir al menor paso innecesario, contemplar a los demás con la mirada de un animal, no sentir ningún remordimiento en fin, ahogar con una sola mano el fantasma de vida que aún subsista, es decir, aumentar en lo posible la postrera calma sepulcral, y no dejar subsistir nada más. El movimiento característico de este estado consiste en frotar el dedo meñique sobre las cejas. LA EXCURSIÓN A LA MONTAÑA –No lo sé –exclamé sin voz–, realmente no lo sé. Si no viene nadie, nadie viene. No hice mal a nadie, nadie me hizo mal, y sin embargo nadie quiere ayudarme. Absolutamente nadie. Y sin embargo no es así. Es simple: nadie me ayuda; si no, absolutamente nadie me gustaría. Me gustaría mucho –¿por qué no?–hacer una excursión con un grupo de absolutamente nadie. A la montaña como es natural: ¿adonde, si no? ¡Cómo se apiñan esos brazos extendidos y entrelazados, esos pies con sus innúmeros pasos! Claro que todos están de etiqueta. Vamos tan contentos, el viento se cuela en los intersticios del grupo y de nuestros cuerpos. En la montaña nuestras gargantas se sienten libres. Es asombroso que no cantemos. DESGRACIA DE SOLTERO Es tan terrible quedarse soltero, ser un viejo intentando de conservar la dignidad, suplicando una invitación cada vez que se quiere pasar una velada en compañía de otros seres; estar enfermo y desde el rincón de la cama contemplar durante semanas el cuarto vacío, despedirse siempre ante la puerta de la calle, no subir nunca las escaleras junto a su mujer, tener sólo una habitación con puertas laterales que conducen a habitaciones de extraños, traer la cena a casa en un paquete, tener que admirar a los niños de los demás y ni siquiera poder seguir repitiendo "No tengo", modelar el aspecto y el proceder según el modelo de uno o dos solterones que se conoció cuando era joven. Así será, pero también hoy y más tarde, en realidad, será uno mismo quien está allí, con un cuerpo y una cabeza reales, y también una frente, para poder golpeársela con la mano. EL COMERCIANTE Sin duda algunas personas se compadecen de mí, pero no me doy cuenta. Mi pequeño negocio me llena de preocupaciones, me hace doler la frente y las sienes, adentro, sin ofrecerme a cambio perspectivas de alivio, porque mi negocio es pequeño. Debo preparar las cosas con anticipación, durante horas, vigilar la memoria del empleado, evitar de antemano sus temibles errores, y durante una temporada prever la moda de la temporada próxima, no entre las personas de mi relación, sino entre inescrutables campesinos. Mi dinero está en manos desconocidas; las finanzas me son incomprensibles; no adivino las desgracias que pueden sobrevenirles; ¡cómo hacer para evitarlas! Tal vez unos se han vuelto pródigos, y ofrecen una fiesta en un restaurante y otros se demoran un momento en esa misma fiesta, antes de huir a América. Cuando cierro el negocio después de un día de labor y me encuentro de pronto con la perspectiva de esas horas en que no podré hacer nada para satisfacer sus ininterrumpidas necesidades, vuelve a apoderarse de mí, como una marea creciente, la agitación que por la mañana había logrado alejar, pero ya no puedo contenerla y me arrastra sin rumbo. Y sin embargo no sé sacar ventaja de este impulso, y sólo puedo volver a mi casa, porque tengo la cara y las manos sucias y sudadas, la ropa manchada y polvorienta, la gorra de trabajo en la cabeza, y los zapatos desgarrados por los clavos de los cajones. Vuelvo como arrastrado por una ola, haciendo chasquear los dedos de ambas manos, y acaricio el cabello de los niños que surgen a mi paso. Pero el camino es corto. Apenas estoy en mi casa, abro la puerta del ascensor y entro. Allí descubro de pronto que estoy solo. Otras personas, que deben subir escaleras, y por lo tanto se cansan un poco, se ven obligadas a esperar jadeando que les abran la puerta de su domicilio, y tienen así una excusa para irritarse e impacientarse; luego entran en el vestíbulo, donde cuelgan sus sombreros, y sólo después de atravesar el corredor, a lo largo de varias puertas con cristales entran en su habitación, y están solos. Pero yo ya estoy solo en el ascensor, y miro de rodillas el angosto espejo. Mientras el ascensor comienza a subir, digo: –¡Quietas, retroceded! ¿A dónde queréis ir, a la sombra de los árboles, detrás de los cortinajes de las ventanas, o bajo el follaje del jardín? Hablo entre dientes, y la caja de la escalera se desliza junto a los vidrios opacos como un río torrentoso. –Volad lejos; vuestras alas, que nunca pude ver, os llevarán tal vez al valle del pueblo, o a París, si allá queréis ir. "Pero aprovechad para mirar por la ventana, cuando llegan las procesiones por las tres calles convergentes, sin darse paso, y se entrecruzan para volver a dejar la plaza vacía, al alejarse las últimas filas. Agitad vuestros pañuelos, indignaos, emocionaos, elogiad a la hermosa dama que pasa en coche. "Cruzad el arroyo por el puente de madera, saludad a los niños que se bañan, y asombraos ante el ¡Hurra! de los mil marineros del acorazado distante. "Seguid al hombre poco distinguido, y cuando lo hayáis acorralado en un corredor, robadle, y luego contemplad, con las manos en vuestros bolsillos, cómo prosigue su camino tristemente por la calle izquierda. "Los policías, galopando dispersos, frenan sus cabalgaduras y os obligan a retroceder. Dejadles, las calles vacías les desanimarán, lo sé. Ya se alejan, ¿no os lo dije?, cabalgando de dos en dos, con lentitud al volver las esquinas, y a toda velocidad cuando cruzan la plaza. Y entonces debo salir del ascensor, mandarlo hacia abajo, hacer sonar la campanilla de mi casa, y la criada abre la puerta, mientras yo la saludo. CONTEMPLACIÓN DISTRAÍDA ¿Qué podemos hacer en estos días de primavera, que ya se aproximan rápidamente? Esta mañana temprano, el cielo estaba gris, pero si ahora uno se asoma a la ventana, se sorprende y apoya la mejilla contra la falleba. Abajo, se ve la luz del sol feneciente sobre el rostro de la doncellita que se pasea mirando a su alrededor; al mismo tiempo se ve en él la sombra de un hombre que se acerca rápidamente. Y luego el hombre pasa, y el rostro de la niña está totalmente iluminado. CAMINO A CASA Después de una tempestad, se ve el poder de persuasión del aire. Mis méritos se me hacen evidentes y me dominan, aunque no les ofrezco ninguna resistencia. Camino, y mi compás es el compás de este lado de la calle, de la calle, de todo el barrio. Por derecho, soy responsable de todas las llamadas a las puertas, de todos los golpes en las mesas, de todos los brindis, de todas las parejas de amantes en sus lechos, en los andamiajes de las construcciones, en las calles oscuras, apretados contra los muros de las casas, en los divanes de los prostíbulos. Comparo mi pasado con mi futuro, pero ambos me parecen admirables, no puedo otorgar la palma a ninguno de los dos, y sólo protesto ante la justicia de la Providencia, que me ha favorecido tanto. Pero cuando entro en mi habitación, me siento un poco pensativo, aunque al subir las escaleras no me he encontrado con nada que justifique ese sentimiento. No me sirve de mucho abrir de par en par la ventana, y oír que todavía están tocando música en un jardín. TRANSEÚNTES Cuando se sale a caminar de noche por una calle, y un hombre, visible desde muy lejos –porque la calle es empinada y hay luna llena–, corre hacia nosotros, no lo detenemos, ni siquiera si es débil y andrajoso, ni siquiera si alguien corre detrás de él gritando; lo dejamos pasar. Porque es de noche, y no es culpa nuestra que la calle sea empinada y la luna llena; además, tal vez esos dos organizaron una cacería para entretenerse, tal vez huyen de un tercero, tal vez el primero es perseguido a pesar de su inocencia, tal vez el segundo quiere matarle, y no queremos ser cómplices de un crimen, tal vez ninguno de los dos sabe nada del otro, y se dirigen corriendo por su cuenta hacia la calma, tal vez son noctámbulos, tal vez el primero lleva armas. Y finalmente, de todos modos, ¿no podemos acaso estar cansados, no hemos bebido tanto vino? Nos alegramos de haber perdido de vista también al segundo. EL PASAJERO Me encuentro en la plataforma de un tranvía, completamente en ayunas de mi posición en este mundo, en esta ciudad, en mi familia. Ni siquiera casualmente sabría indicar qué derechos me asisten y me justifican, en cualquier sentido que se quiera. Ni siquiera puedo justificar por qué estoy en esta plataforma, me cojo de esta correa, me dejo llevar por este tranvía. Las personas esquivan el tranvía, o siguen su camino, o contemplan los escaparates: nadie me exige esa justificación, pero eso no importa. El tranvía se acerca a una parada; una joven se acerca a la puerta, dispuesta a bajar. Me parece tan definida como si la hubiera tocado. Esta viste de negro, los pliegues de su falda están casi inmovibles, la blusa ceñida y tiene un cuello fino de encaje blanco, su mano izquierda se apoya de plano sobre el tabique, el paraguas de su mano derecha descansa sobre el segundo peldaño. Su rostro es moreno, la nariz, levemente contraída a los lados, tiene punta redondeada y ancha. Su cabellera es abundante, oscura y se advierte algún vello en su sien derecha. Su diminuta oreja es breve y compacta, pero como estoy cerca puedo ver todo el pabellón de la oreja derecha, y la sombra que produce en su rostro. En ese momento me pregunté: "¿Cómo es posible que no esté asombrada de sí misma, que sus labios estén cerrados y no digan nada por el estilo?" VESTIDOS Muchas veces, cuando veo vestidos que con sus múltiples pliegues, volantes y adornos oprimen a bellos y hermosos cuerpos, pienso que no conservarán por mucho tiempo esa tersura, que pronto mostrarán arrugas imposibles de alisar, polvos tan profundamente confundidos con el encaje que ya no se podrá cepillarlos, y que nadie querrá ser tan ridículo y tan desdichado para usar el mismo costoso vestido desde la mañana hasta la noche. Y sin embargo encuentro jóvenes bastante hermosas que dejan ver variados y atractivos músculos y delicados huesos y tersa piel y masas de fino cabello, y que no obstante día tras día se ponen esa especie de disfraz natural y se apoyan en la misma mano y reflejan en su espejo el mismo rostro. Sólo a veces, de noche, cuando vuelven tarde de alguna fiesta, sus vestidos parecen raídos ante el espejo, deformados, sucios, ya observados por demasiada gente, y casi impresentables. LA NEGATIVA Cuando encuentro una hermosa joven y le ruego: "¿Quiere usted acompañarme?" y ella pasa sin contestar, ese silencio quiere decir esto: –No eres ningún duque de famoso título, ni un fornido americano con porte de piel roja, de ojos equilibrados y tranquilos, de una piel curtida por el viento de las praderas y de los ríos que las atraviesan, no has hecho ningún viaje por los grandes océanos, y por esos mares que no sé dónde se encuentran. En consecuencia, ¿por qué yo, una joven hermosa, habría de acompañarte? Yo le respondería: –Olvidas que ningún automóvil te pasea en largos recorridos por las calles; no veo a los caballeros de tu séquito lanzarse detrás de ti siguiéndote en estrecho semicírculo, murmurándote bendiciones; tus pechos parecen perfectamente comprimidos en tu blusa, pero tus caderas y tus muslos los compensan de esa opresión; llevas un vestido de tafetán plisado, como los que tanto nos alegraron el otoño pasado, y sin embargo, sonríes –con ese peligro mortal en el cuerpo– de vez en cuando. Ya que los dos tenemos razón, y para no darnos irrevocablemente cuenta de la verdad, preferimos, ¿no es cierto?, irnos cada uno a su casa. REFLEXIONES PARA JINETES Pensándolo bien, no es tan envidiable, ser vencedor en una carrera de caballos. La gloria de ser reconocido como mejor jinete de un país marea demasiado, junto al estrépito de la orquesta, para no sentir a la mañana siguiente cierto arrepentimiento. La envida de los contrincantes, hombres astutos y bastante influyentes, nos entristece al cruzar el estrecho pasaje que recorremos después de cada carrera, y que pronto aparece desierto ante nuestra mirada, exceptuando algunos jinetes retrasados y diminutos sobre el confín del horizonte. La mayoría de nuestros amigos se apresuran a cobrar sus ganancias, y sólo nos gritan un lejano y distraído "Hurra", volviéndose a medias, desde las alejadas ventanillas; pero nuestros mejores amigos no apostaron nada al caballo, porque temían enojarse con nosotros si perdíamos; pero ahora que nuestro caballo ha vencido y ellos no han ganado nada, nos vuelven el rostro al pasar a su lado, y prefieren contemplar las tribunas. Detrás de nosotros, los contrincantes, afirmados en sus cabalgaduras, tratan de olvidar su mala suerte, y la injusticia que en cierto modo se ha cometido con ellos; tratan de contemplar las cosas desde un nuevo punto de vista, como si después de este juego de niños debiera empezar otra carrera, la verdadera. Muchas damas observan con burla al vencedor, porque parece hinchado de vanidad y sin embargo no sabe cómo recibir los interminables apretones de manos, felicitaciones, reverencias y saludos desde lejos, mientras los vencidos se callan la boca y acarician ligeramente las crines de sus caballos, muchos de los cuales relinchan. Al final, bajo un cielo entristecido, comienza a llover. LA VENTANA A LA CALLE Quien vive solo, y sin embargo desea de vez en cuando vincularse a algo; quien, considerando los medios del día, del tiempo, del estado de sus negocios y demás, anhela de pronto ver un brazo al cual pudiese aferrarse, no está en condiciones de vivir mucho tiempo sin una ventana a la calle. Y si le place no desear nada, y sólo se acerca a la ventana como un nombre cansado cuya mirada oscila entre el público y el cielo, y no quiere mirar hacia afuera, y ha echado la cabeza un poco hacia atrás, sin embargo, a pesar de todo esto, los caballos de abajo terminarán por arrastrarlo en su caravana de coches y su tumulto, conduciéndolo finalmente a la armonía humana. EL DESEO DE SER PIEL ROJA Ah, si uno pudiera ser un piel roja, siempre alerta, cabalgando sobre un caballo veloz, a través del viento, constantemente sacudido sobre la tierra estremecida, hasta arrojar las espuelas, porque no hacen falta espuelas, hasta arrojar las riendas, porque no hacen falta las riendas, sin apenas ver ante sí que el campo es una pradera rasa, habrían desaparecido las crines y la cabeza del caballo. LOS ÁRBOLES En verdad somos como troncos de árboles en la nieve. En apariencia sólo apoyados en la superficie, y factibles de ser desplazados con un pequeño empujón. No, es imposible, estamos firmemente unidos a la tierra. Pero cuidado, también esto es pura apariencia. DESDICHA Cuando ya se volvía insoportable –en un atardecer de noviembre–, cansado de ir y venir por la estrecha alfombra de mi habitación, como en una pista de carreras, y de eludir la imagen de la calle iluminada, me volví hacia el fondo del cuarto, y en la profundidad del espejo encontré una nueva meta, y grité, solamente para oír mi propio grito, que no halló respuesta ni nada que disminuyera su vigor, de modo que ascendió sin resistencia, sin cesar ni siquiera cuando ya no fue audible; frente a mí se abrió en ese momento la puerta, rápidamente, porque hacía falta rapidez, y hasta los caballos de los coches piafaban en la calle enloquecidos como en una batalla, ofreciendo sus gargantas. Como un pequeño fantasma, se penetró una niña desde el oscuro corredor, donde la lámpara no había sido encendida aún, y permaneció allí, de puntillas, sobre una tabla del piso que se estremecía levemente. De inmediato deslumbrada por el crepúsculo de mi habitación, intentó cubrirse la cara con las manos, pero se contentó inesperadamente con echar una mirada hacia la ventana, frente a cuya cruz el vapor ascendente de la luz callejera se había al fin acurrucado en la oscuridad. Con el codo derecho se apoyó en la pared, ante la puerta abierta, permitiendo que la corriente que entraba le acariciara los tobillos, y también el pelo y las sienes. La miré un instante, luego le dije: "Buenas tardes", y tomé mi chaqueta, que estaba sobre la pantalla frente a la estufa, porque no quería que me viera así, a medio vestir. Permanecí un momento con la boca abierta, para que la agitación se me escapara por la boca. Sentía un mal gusto en la boca, las pestañas me temblaban, en fin, esta visita tan esperada no me causaba ningún placer. La niña seguía junto a la pared, en el mismo lugar; había colocado la mano derecha contra la pared, y con las mejillas ruborizadas acababa de descubrir con asombro que el muro encalado era áspero y le lastimaba la punta de los dedos. Le dije: –¿Me busca realmente a mí? ¿No habrá un error? Nada más fácil que cometer un error en esta casa tan grande. Me llamo Tal–y–tal, vivo en el tercer piso, ¿Soy acaso la persona que usted busca? –Calle, calle –dijo la criatura volviendo la cabeza–, no hay ningún error. –Entonces, entre del todo en la habitación, quisiera cerrar la puerta. –Acabo de cerrarla yo. No se moleste. Sobre todo, cálmese. –No es ninguna molestia. Pero en este corredor vive mucha gente, y naturalmente todos son conocidos míos; la mayoría vuelve ahora de su trabajo; cuando oyen hablar en un cuarto se consideran con derecho a abrir la puerta y mirar qué ocurre. Siempre lo hacen. Esa gente ha trabajado el día entero, y nadie podría amargarles su provisional libertad nocturna. Además, usted lo sabe tan bien como yo. Permítame cerrar la puerta. –¿Cómo, qué le ocurre? ¿Qué pasa? Por mí, puede venir toda la casa. Y le repito una vez más: ya he cerrado la puerta; ¿se cree que usted es el único que sabe cerrar la puerta? Hasta la he cerrado con llave. –Muy bien, entonces. No pido más. No hacía falta que cerrara con llave. Y ahora que está usted aquí, le ruego que se considere como en su casa. Es mi invitada. Confíe totalmente en mí. Póngase cómoda, sin temor. No insistiré para que se quede, ni para que se vaya. ¿Necesito decírselo? ¿Tan mal me conoce usted? –No. Realmente, no hacía falta que lo dijera. Aún más, no ha debido decírmelo. Soy una criatura; ¿por qué entonces tantas ceremonias conmigo? –Exagera. Naturalmente, es una criatura. Pero no tan pequeña. Ha crecido bastante. Si fuera una muchacha no se atrevería a encerrarse con llave en una habitación, a solas con un hombre. –No tenemos que preocuparnos por eso. Sólo quería decirle que el hecho de conocerlo tan bien no me protege mucho, y sólo le evita a usted el trabajo de mantener conmigo las apariencias. Y sin embargo, quiere hacer cumplimientos. ¡Déjese de tonterías, se lo ruego, déjese de tonterías! Debo decirle que no lo reconozco en todas partes y todo el tiempo, y menos en esta penumbra. Sería mejor que encendiera la luz. No, mejor que no. En todo caso, no olvidaré que acaba de amenazarme. –¿Cómo? ¿Que yo la he amenazado? Pero escúcheme. Estoy muy contento de que por fin haya venido. Digo "al fin" porque es tarde. No puedo comprender por qué ha venido tan tarde. Es posible que la alegría me haya hecho hablar desordenadamente, y que usted haya entendido mal mis palabras. Admito todas las veces que usted quiera que tiene razón, que todo ha sido una amenaza, lo que usted prefiera. Pero nada de peleas, por Dios. ¿Cómo puede usted creer semejante cosa? ¿Cómo puede herirme de ese modo? ¿Por qué desea con tanta intensidad estropear este breve instante de su presencia? Un desconocido sería más condescendiente. –No lo dudo; no es un gran descubrimiento. Yo estoy más cerca de usted, por mi propia naturaleza, que el desconocido más condescendiente. También usted lo sabe; entonces, ¿por qué toda esta tragedia? Si quiere representar conmigo una comedia, me voy de inmediato. –¿Ah, sí? ¿Se atreve también a decirme eso? Es casi demasiado atrevida. Después de todo, está en mi habitación. Frotando los dedos como una loca sobre la pared del cuarto. ¡Mi cuarto, mi pared! Y además, lo que usted dice no sólo es insolente, sino también ridículo. Dice que su naturaleza la impulsa a hablar conmigo de ese modo. ¿Realmente? ¿Su naturaleza le impulsa? Su naturaleza es muy amable. Su naturaleza es la mía, y cuando yo por naturaleza me siento amable hacia usted, usted no puede entonces sentirse sino amable hacia mí. –¿Le parece eso amable? –Hablo de antes. –¿Sabe usted cómo seré después? –No sé nada. Y me dirigí hacia la mesita de noche, y encendí la bujía. En aquella época no tenía gas ni luz eléctrica en mi habitación. Luego me quedé un rato sentado junto a la mesa, hasta que me cansé, me puse el abrigo, cogí el sombrero sobre el sofá, y apagué la vela. Al salir tropecé con la pata de una silla EL PROCESO (1914) LA DETENCIÓN Alguien tenía que haber calumniado a Josef K , pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo. La cocinera de la señora Grubach, su casera, que le llevaba todos los días a eso de las ocho de la mañana el desayuno a su habitación, no había aparecido. Era la primera vez que ocurría algo semejante. K esperó un rato más. Apoyado en la almohada, se quedó mirando a la anciana que vivía frente a su casa y que le observaba con una curiosidad inusitada. Poco después, extrañado y hambriento, tocó el timbre. Nada más hacerlo, se oyó cómo llamaban a la puerta y un hombre al que no había visto nunca entró en su habitación. Era delgado, aunque fuerte de constitución, llevaba un traje negro ajustado, que, como cierta indumentaria de viaje, disponía de varios pliegues, bolsillos, hebillas, botones, y de un cinturón; todo parecía muy práctico, aunque no se supiese muy bien para qué podía servir. –¿Quién es usted? –preguntó Josef K, y se sentó de inmediato en la cama. El hombre, sin embargo, ignoró la pregunta, como si se tuviera que aceptar tácitamente su presencia, y se limitó a decir: –¿Ha llamado? –Anna me tiene que traer el desayuno –dijo K, e intentó averiguar en silencio, concentrándose y reflexionando, quién podría ser realmente aquel hombre. Pero éste no se expuso por mucho tiempo a sus miradas, sino que se dirigió a la puerta, la abrió un poco y le dijo a alguien que presumiblemente se hallaba detrás: –Quiere que Anna le traiga el desayuno. Se escuchó una risa en la habitación contigua, aunque por el tono no se podía decir si la risa provenía de una o de varias personas. Aunque el desconocido no podía haberse enterado de nada que no supiera con anterioridad, le dijo a K con una entonación oficial: –Es imposible. –¡Es lo que faltaba! –dijo K, que saltó de la cama y se puso los pantalones con rapidez–. Quiero saber qué personas hay en la habitación contigua y cómo la señora Grubach me explica este atropello. Al decir esto, se dio cuenta de que no debería haberlo dicho en voz alta, y de que, al mismo tiempo, en cierta medida, había reconocido el derecho a vigilarle que se arrogaba el desconocido, pero en ese momento no le pareció importante. En todo caso, así lo entendió el desconocido, pues dijo: –¿No prefiere quedarse aquí? –Ni quiero quedarme aquí, ni deseo que usted me siga hablando mientras no se haya presentado. –Se lo he dicho con buena intención –dijo el desconocido, y abrió voluntariamente la puerta. La habitación contigua, en la que K entró más despacio de lo que hubiera deseado, ofrecía, al menos a primera vista, un aspecto muy parecido al de la noche anterior. Era la sala de estar de la señora Grubach. Tal vez esa habitación repleta de muebles, alfombras, objetos de porcelana y fotografías aparentaba esa mañana tener un poco más de espacio libre que de costumbre, aunque era algo que no se advertía al principio, como el cambio principal, que consistía en la presencia de un hombre sentado al lado de la ventana con un libro en las manos, del que, al entrar K, apartó la mirada. –¡Tendría que haberse quedado en su habitación! ¿Acaso no se lo ha dicho Franz? –Sí, ¿qué quiere usted de mí? –preguntó K, que miró alternativamente al nuevo desconocido y a la persona a la que había llamado Franz, que ahora permanecía en la puerta. A través de la ventana abierta pudo ver otra vez a la anciana que, con una auténtica curiosidad senil, permanecía asomada con la firme resolución de no perderse nada. –Quiero ver a la señora Grubach –dijo K, hizo un movimiento corno si quisiera desasirse de los dos hombres, que, sin embargo, estaban situados lejos de él, y se dispuso a irse. –No –dijo el hombre de la ventana, arrojó el libro sobre una mesita y se levantó–. No puede irse, usted está detenido. –Así parece –dijo K –. ¿Y por qué? –preguntó a continuación. –No estamos autorizados a decírselo. Regrese a su habitación y espere allí. El proceso se acaba de iniciar y usted conocerá todo en el momento oportuno. Me excedo en mis funciones cuando le hablo con tanta amabilidad. Pero espero que no me oiga nadie excepto Franz, y él también se ha comportado amablemente con usted, infringiendo todos los reglamentos. Si sigue teniendo tanta suerte como la que ha tenido con el nombramiento de sus vigilantes, entonces puede ser optimista. K se quiso sentar, pero ahora comprobó que en toda la habitación no había ni un solo sitio en el que tomar asiento, excepto el sillón junto a la ventana. Ya verá que todo lo que le hemos dicho es verdad –dijo Franz, que se acercó con el otro hombre hasta donde estaba K. El compañero de Franz le superaba en altura y le dio unas palmadas en el hombro. Ambos examinaron la camisa del pijama de K y dijeron que se pusiera otra peor, que ellos guardarían ésa, así como el resto de su ropa, y que si el asunto resultaba bien, entonces le devolverían lo que habían tomado. –Es mejor que nos entregue todo a nosotros en vez de al depósito – dijeron–, pues en el depósito desaparecen cosas con frecuencia y, además, transcurrido cierto plazo, se vende todo, sin tener en consideración si el proceso ha terminado o no. ¡Y hay que ver lo que duran los procesos en los últimos tiempos! Naturalmente, el depósito, al final, abona un reintegro, pero éste, en primer lugar, es muy bajo, pues en la venta no decide la suma ofertada, sino la del soborno y, en segundo lugar, esos reintegros disminuyen, según la experiencia, conforme van pasando de mano en mano y van transcurriendo los años. K apenas prestaba atención a todas esas aclaraciones. Por ahora no le interesaba el derecho de disposición sobre sus bienes, consideraba más importante obtener claridad en lo referente a su situación. Pero en presencia de aquella gente no podía reflexionar bien, uno de los vigilantes –podía tratarse, en efecto, de vigilantes–, que no paraba de hablar por encima de él con sus colegas, le propinó una serie de golpes amistosos con el estómago; no obstante, cuando alzó la vista contempló una nariz torcida y un rostro huesudo y seco que no armonizaba con un cuerpo tan grueso. ¿Qué hombres eran ésos? ¿De qué hablaban? ¿A qué organismo pertenecían? K vivía en un Estado de Derecho, en todas partes reinaba la paz, todas las leyes permanecían en vigor , ¿quién osaba entonces atropellarle en su habitación? Siempre intentaba tomarlo todo a la ligera, creer en lo peor sólo cuando lo peor ya había sucedido, no tomar ninguna previsión para el futuro, ni siquiera cuando existía una amenaza considerable. Aquí, sin embargo, no le parecía lo correcto. Ciertamente, todo se podía considerar una broma, si bien una broma grosera, que sus colegas del banco le gastaban por motivos desconocidos, o tal vez porque precisamente ese día cumplía treinta años. Era muy posible, a lo mejor sólo necesitaba reírse ante los rostros de los vigilantes para que ellos rieran con él, quizá fueran los mozos de cuerda de la esquina, su apariencia era similar, no obstante, desde la primera mirada que le había dirigido el vigilante Franz, había decidido no renunciar a la más pequeña ventaja que pudiera poseer contra esa gente. Por lo demás, K no infravaloraba el peligro de que más tarde se dijera que no aguantaba ninguna broma. Se acordó –sin que fuera su costumbre aprender de la experiencia– de un caso insignificante, en el que, a diferencia de sus amigos, se comportó, plenamente consciente, con imprudencia, sin cuidarse de las consecuencias, y fue castigado con el resultado. Eso no debía volver a ocurrir, al menos no esta vez; si era una comedia, seguiría el juego. Aún estaba en libertad. –Permítanme –dijo, y pasó rápidamente entre los vigilantes para dirigirse a su habitación. –Parece que es razonable –oyó que decían detrás de él. En cuanto llegó a su habitación se dedicó a sacar los cajones del escritorio, todo en su interior estaba muy ordenado, pero, a causa de la excitación, no podía encontrar precisamente los documentos de identidad que buscaba. Finalmente encontró los papeles para poder circular en bicicleta, ya quería ir a enseñárselos a los vigilantes cuando pensó que esos papeles eran insignificantes, por lo que siguió buscando hasta que encontró su partida de nacimiento. Cuando regresó a la habitación contigua, se abrió la puerta de enfrente y apareció la señora Grubach. Sólo se vieron un instante, pues en cuanto reconoció a K pareció confusa, pidió disculpas y desapareció cerrando cuidadosamente la puerta. –Pero entre –es lo único que K tuvo tiempo de decir. Ahora se encontraba en el centro de la habitación, con los papeles en la mano. Continuó mirando hacia la puerta, que no se volvió a abrir, y le asustó la llamada de los vigilantes, quienes permanecían sentados frente a una mesita al lado de la ventana abierta. Como K pudo comprobar, se estaban comiendo su desayuno. –¿Por qué no ha entrado la señora Grubach? –preguntó K. –No puede –dijo el vigilante más alto–. Usted está detenido. –Pero ¿cómo puedo estar detenido, y de esta manera? –Ya empieza usted de nuevo –dijo el vigilante, e introdujo un trozo de pan en el tarro de la miel–. No respondemos a ese tipo de preguntas. –Pues deberán responderlas. Aquí están mis documentos de identidad, muéstrenme ahora los suyos y, ante todo, la orden de detención. –¡Cielo santo! –dijo el vigilante–. Que no se pueda adaptar a su situación actual, y que parezca querer dedicarse a irritarnos inútilmente, a nosotros, que probablemente somos los que ahora estamos más próximos a usted entre todos los hombres. Así es, créalo –dijo Franz, que no se llevó la taza a los labios, sino que dirigió a K una larga mirada, probablemente sin importancia, pero incomprensible. K incurrió sin quererlo en un intercambio de miradas con Franz, pero agitó sus papeles y dijo: Aquí están mis documentos de identidad. –¿Y qué nos importan a nosotros? –gritó ahora el vigilante más alto–. Se está comportando como un niño. ¿Qué quiere usted? ¿Acaso pretende al hablar con nosotros sobre documentos de identidad y sobre órdenes de detención que su maldito proceso acabe pronto? Somos empleados subalternos, apenas comprendemos algo sobre papeles de identidad, no tenemos nada que ver con su asunto, excepto nuestra tarea de vigilarle diez horas todos los días, y por eso nos pagan. Eso es todo lo que somos. No obstante, somos capaces de comprender que las instancias superiores, a cuyo servicio estamos, antes de disponer una detención como ésta se han informado a fondo sobre los motivos de la detención y sobre la persona del detenido. No hay ningún error. El organismo para el que trabajamos, por lo que conozco de él, y sólo conozco los rangos más inferiores, no se dedica a buscar la culpa en la población, sino que, como está establecido en la ley, se ve atraído por la culpa y nos envía a nosotros, a los vigilantes. Eso es ley. ¿Dónde puede cometerse aquí un error? –No conozco esa ley –dijo K. –Pues peor para usted –dijo el vigilante. –Sólo existe en sus cabezas –dijo K, que quería penetrar en los pensamientos de los vigilantes, de algún modo inclinarlos a su favor o ir ganando terreno. Pero el vigilante se limitó a decir: –Ya sentirá sus efectos. Franz se inmiscuyó en la conversación y dijo: –Mira, Willem, admite que no conoce la ley y, al mismo tiempo, afirma que es inocente. –Tienes razón, pero no se puede conseguir que comprenda nada –dijo el otro. K ya no respondió. «¿Acaso –pensó– debo dejarme confundir por la cháchara de estos empleados subalternos, como ellos mismos reconocen serlo? Hablan de cosas que no entienden en absoluto. Su seguridad sólo se basa en su necedad. Un par de palabras que intercambie con una persona de mi nivel y todo quedará incomparablemente más claro que en una conversación larga con éstos». Paseó de un lado a otro de la habitación, seguía viendo enfrente a la anciana, que ahora había arrastrado hasta allí a una persona aún más anciana, a la que mantenía abrazada. K tenía que poner punto final a ese espectáculo. –Condúzcanme hasta su superior –dijo K. –Cuando él lo diga, no antes –dijo el vigilante llamado Willem–. y ahora le aconsejo –añadió– que vaya a su habitación, se comporte con tranquilidad y espere hasta que se disponga algo sobre su situación. Le aconsejamos que no se pierda en pensamientos inútiles, sino que se concentre, pues tendrá que hacer frente a grandes exigencias. No nos ha tratado con la benevolencia que merecemos. Ha olvidado que nosotros, quienes quiera que seamos, al menos frente a usted somos hombres libres, y esa diferencia no es ninguna nimiedad. A pesar de todo, estamos dispuestos, si tiene dinero, a subirle un pequeño desayuno de la cafetería. K no respondió a la oferta y permaneció un rato en silencio. Tal vez no le impidieran que abriera la puerta de la habitación contigua o la del recibidor, tal vez ésa fuera la solución más simple, llevarlo todo al extremo. Pero también era posible que se echaran sobre él y, una vez en el suelo, habría perdido toda la superioridad que, en cierta medida, aún mantenía sobre ellos. Por esta razón, prefirió a esa solución la seguridad que traería consigo el desarrollo natural de los acontecimientos, y regresó a su habitación, sin que ni él ni los vigilantes pronunciaran una palabra más. Se arrojó sobre la cama y tomó de la mesilla de noche una hermosa manzana que había reservado la noche anterior para su desayuno. Ahora era su único desayuno y, como comprobó al darle el primer mordisco, resultaba, sin duda, mucho mejor que el desayuno que le hubiera podido subir el vigilante de la sucia cafetería. Se sentía bien y confiado. Cierto, estaba descuidando sus deberes matutinos en el banco, pero como su puesto era relativamente elevado podría disculparse con facilidad. ¿Debería decir las verdaderas razones? Pensó en hacerlo. Si no le creían, lo que sería comprensible en su caso, podría presentar a la señora Grubach como testigo o a los dos ancianos de enfrente, que ahora mismo se encontraban en camino hacia la ventana de la habitación opuesta. A K le sorprendió, al adoptar la perspectiva de los vigilantes, que le hubieran confinado en la habitación y le hubieran dejado solo, pues allí tenía múltiples posibilidades de quitarse la vida. Al mismo tiempo, sin embargo, se preguntó, esta vez desde su perspectiva, qué motivo podría tener para hacerlo. ¿Acaso porque esos dos de al lado estaban allí sentados y se habían apoderado de su desayuno? Habría sido tan absurdo quitarse la vida, que él, aun cuando hubiese querido hacerlo, hubiera desistido por encontrarlo absurdo. Si la limitación intelectual de los vigilantes no hubiese sido tan manifiesta, se hubiera podido aceptar que tampoco ellos, como consecuencia del mismo convencimiento, consideraban peligroso dejarlo solo. Que vieran ahora, si querían, cómo se acercaba a un armario, en el que guardaba un buen aguardiente, cómo se tomaba un vaso como sustituto del desayuno y cómo destinaba otro para darse valor, pero este último sólo como precaución para el caso improbable de que fuera necesario. En ese instante le asustó tanto una llamada de la habitación contigua que mordió el cristal del vaso. –El supervisor le llama –dijeron. Sólo había sido el grito lo que le había asustado, ese grito corto, seco, militar, del que jamás hubiera creído capaz a Franz. La orden fue bienvenida. –¡Por fin! –exclamó, cerró el armario y se apresuró a entrar en la habitación contigua. Allí estaban los dos vigilantes que le conminaron a que volviera a su habitación, como si fuera algo natural. –¿Pero cómo se le ocurre? –gritaron–. ¿Cómo pretende presentarse ante el supervisor en mangas de camisa? ¡Le dará una paliza y a nosotros también! –¡Al diablo con todo! –gritó K, que ya había sido empujado hasta el armario ropero–. Cuando se me asalta en la cama no se puede esperar encontrarme en traje de etiqueta. –No le servirá de nada resistirse –dijeron los vigilantes, quienes, siempre que K gritaba, permanecían tranquilos, con cierto aire de tristeza, lo que le confundía y, en cierta medida, le hacía entrar en razón. –¡Ceremonias ridículas! –gruñó aún, pero cogió una chaqueta de la silla y la mantuvo un rato entre las manos, como si la sometiera al juicio de los vigilantes. Ellos negaron con la cabeza. –Tiene que ser una chaqueta negra –dijeron. K arrojó la chaqueta al suelo y dijo: –Aún no se puede tratar de la vista oral. Los vigilantes sonrieron, pero no cambiaron de opinión: –Tiene que ser una chaqueta negra. –Si eso contribuye a acelerar el asunto, me parece bien –dijo K, que abrió el armario, buscó un buen rato entre los trajes y por fin sacó su mejor traje negro, un chaqué que por su elegancia había causado impresión entre sus amigos. A continuación, sacó también una camisa y comenzó a vestirse cuidadosamente. Creyó haber logrado un adelanto al comprobar que los vigilantes habían olvidado que se aseara en el baño. Los observaba para ver si se acordaban, pero naturalmente no se les ocurrió; sin embargo, Willem no olvidó enviar a Franz al supervisor con la noticia de que K se estaba vistiendo . Una vez vestido tuvo que atravesar, pocos pasos por delante de Willem, la habitación contigua, ya vacía, y entrar en la siguiente, cuya puerta, de dos hojas, estaba abierta. Esta habitación, como muy bien sabía K, había sido ocupada hacía poco tiempo por una mecanógrafa que solía salir muy temprano a trabajar y llegaba tarde por las noches, y con la que K apenas había cruzado algunas palabras de saludo. Ahora la mesilla de noche había sido desplazada desde la cama hasta el centro de la habitación para servir de mesa de interrogatorio, y el supervisor se sentaba detrás de ella. Tenía las piernas cruzadas y apoyaba un brazo en el respaldo de la silla. En una de las esquinas de la habitación había tres jóvenes que contemplaban las fotografías de la señorita Bürstner, colgadas de la pared. Del picaporte de la ventana, que permanecía abierta, colgaba una blusa blanca. En la ventana de enfrente se encontraban de nuevo los dos ancianos, pero la reunión había aumentado, pues detrás de ellos destacaba un hombre con la camisa abierta, mostrando el pecho, que no paraba de retorcer y presionar con los dedos su perilla pelirroja. –¿Josef K? –preguntó el supervisor, tal vez sólo para captar su atención dispersa. K asintió. –¿Le han sorprendido mucho los acontecimientos de esta mañana? – preguntó el supervisor y, como si fueran elementos necesarios para el interrogatorio, desplazó con ambas manos algunos objetos que había sobre la mesilla: una vela, una caja de cerillas, un libro y un acerico. –Así es –dijo K, y le invadió una sensación de bienestar por haber encontrado al fin a un hombre razonable con el que poder hablar sobre su asunto–. Cierto, estoy sorprendido, pero de ningún modo muy sorprendido. –¿No muy sorprendido? –preguntó el supervisor, y puso ahora la vela en el centro de la mesilla, mientras agrupaba el resto de los objetos a su alrededor. –Es posible que no me interprete bien –se apresuró a especificar–. Quiero decir… –aquí K se interrumpió y buscó una silla–. ¿Puedo sentarme? –preguntó. –No es lo normal –respondió el supervisor. –Quiero decir –dijo ahora K sin más pausas– que me ha sorprendido mucho, pero como llevo treinta años en el mundo y he tenido que abrirme camino solo en la vida, estoy endurecido contra todo tipo de sorpresas, así que no las tomo por la tremenda. Especialmente la de hoy, no. –¿Por qué no especialmente la de hoy? –No quiero decir que lo considere todo una broma, para ello me parecen demasiado complicadas todas las precauciones que se han tomado. Tendrían que participar todos los inquilinos de la pensión y también todos ustedes, eso me parece rebasar los límites de una broma. Por eso no quiero decir que se trata de una broma. –En efecto –dijo el supervisor y se dedicó a contar las cerillas que había en la caja. –Por otra parte –continuó K, y se dirigió a todos, incluso le hubiera gustado que los tres situados ante las fotografías se hubieran dado la vuelta para escucharle–, por otra parte el asunto no puede ser de mucha importancia. Lo deduzco porque he sido acusado, pero no puedo encontrar ninguna culpa por la que me pudieran haber acusado. Pero eso también es secundario. Las preguntas principales son: ¿Quién me ha acusado? ¿Qué organismo tramita mi proceso? ¿Es usted funcionario? Ninguno tiene uniforme, a no ser que su traje –y se dirigió a Franz– se pueda denominar un uniforme, aunque a mí me parece más bien un traje de viaje. Reclamo claridad en estas cuestiones y estoy convencido de que, una vez que hayan sido aclaradas, nos podremos despedir amablemente. El supervisor derribó la caja de cerillas sobre la mesa. –Usted se encuentra en un grave error –dijo–. Estos señores, aquí presentes, y yo, carecemos completamente, en lo que se refiere a su asunto, de importancia, más aún, apenas sabemos algo de él. Podríamos llevar los uniformes reglamentarios y su asunto no habría empeorado un ápice. Tampoco puedo decirle si le han acusado, o mejor, ni siquiera se si le han acusado. Usted está detenido, eso es cierto, no sé más. Es posible que los vigilantes hayan charlado de otra cosa, pero eso sólo es una charla. Aunque no pueda responder a sus preguntas, sí le puedo aconsejar que piense menos en nosotros y en lo que le pueda ocurrir y piense más en sí mismo. Y tampoco alardee tanto de su inocencia, estropea la buena impresión que da. También debería ser más reservado al hablar, casi todo lo que ha dicho hasta ahora se podría haber deducido de su comportamiento aunque hubiera dicho muchas menos palabras, además, no resulta muy favorable para su causa. K miró fijamente al supervisor. ¿Acaso recibía lecciones de un hombre que probablemente era más joven que él? ¿Le reprendían por su sinceridad? ¿Y no iba a saber nada de su detención ni del que la había dispuesto? Se apoderó de él cierta excitación, fue de un lado a otro, siempre y cuando nada ni nadie se lo impedía, se subió los puños de la camisa, se tocó el pecho, se alisó el pelo, pasó al lado de los tres señores, dijo «esto es absurdo», por lo que éstos se volvieron y le contemplaron con amabilidad, pero serios, y, finalmente, se paró ante la mesa del supervisor. –El fiscal Hasterer es un buen amigo mío –dijo–, ¿le puedo llamar por teléfono? –Por supuesto –dijo el supervisor–, pero no sé qué sentido podría tener hacerlo, a no ser que quisiera hablar con él de algún asunto particular. –¿Qué sentido? –gritó K, más confuso que enojado–. ¿Pero, entonces, quién es usted? Usted pretende encontrar algún sentido y procede de la manera más absurda. Esto es para volverse loco. Estos señores me han asaltado y ahora están aquí sentados o pasean alrededor y me obligan a comparecer ante usted como si fuera un colegial. ¿Qué sentido tendría llamar a un fiscal si, como indican las apariencias, estoy detenido? Bien, no llamaré por teléfono. –Pero hágalo –dijo el supervisor, y extendió la mano en dirección al recibidor, donde estaba el teléfono–, por favor, llame. –No, ya no quiero –dijo K, y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver a las personas de enfrente, quienes ahora, al ver aparecer a K en la ventana, se sintieron algo perturbadas en su papel de tranquilos espectadores. Los ancianos querían levantarse, pero el hombre que estaba detrás de ellos los tranquilizó. –¡Allí hay unos mirones! –gritó K hacia el supervisor y los señaló con el dedo–. ¡Fuera de ahí! Los tres retrocedieron inmediatamente unos pasos, los dos ancianos se colocaron, incluso, detrás del hombre, que con su ancho cuerpo los tapaba. Por los movimientos de su boca se podía deducir que estaba diciendo algo, aunque incomprensible desde la distancia. Pero no llegaron a desaparecer del todo, más bien parecían esperar el instante en que pudieran acercarse a la ventana sin ser notados. –¡Gente impertinente y desconsiderada! –dijo K al volverse hacia la habitación. El supervisor probablemente asintió, al menos así lo creyó K al dirigirle una mirada de soslayo. Aunque también era posible que no hubiera escuchado, pues había extendido una de sus manos en la mesa y parecía comparar los dedos. Los dos vigilantes estaban sentados en un baúl cubierto con un paño decorativo y frotaban sus rodillas. Los tres jóvenes habían colocado las manos en las caderas y miraban alrededor sin fijarse en nada. Había un silencio como el que reina en una oficina vacía. –Bien, señores –dijo K, pues le pareció que él era quien lo soportaba todo sobre sus hombros–, de su actitud se puede deducir que han concluido con mi asunto. Soy de la opinión de que lo mejor sería no pensar más sobre si su actuación está justificada o no y terminar el caso reconciliados, con un apretón de manos. Si comparten mi opinión, entonces, por favor… –y se acercó a la mesa del supervisor alargándole la mano. El supervisor elevó la mirada, se mordió el labio y miró la mano extendida de K. Aún creía K que el supervisor la estrecharía, pero éste se levantó, cogió un sombrero que estaba sobre la cama de la señorita Bürstner y se lo colocó cuidadosamente con las dos manos, como hace la gente cuando se prueba un sombrero nuevo. –¡Qué fácil le parece todo a usted! –dijo a K mientras se ponía el sombrero–. Deberíamos terminar el asunto con una despedida conciliadora, ¿ésa es su opinión? No, no, así no funcionan las cosas, y con esto tampoco le estoy diciendo que se desespere. No, ¿por qué hacerlo? Usted está detenido, nada más. Eso es lo que tenía que comunicarle, he cumplido mi misión y también he visto cómo ha reaccionado. Con eso es suficiente por hoy, ya podemos despedirnos, aunque sólo por el momento. Usted querrá ir al banco… –¿Al banco? –preguntó K–. Pensé que estaba detenido. K preguntó con cierto consuelo, pues aunque su apretón de manos no había sido aceptado, desde que el supervisor se había levantado se sentía mucho más independiente de aquella gente. Quería seguirles el juego. Tenía la intención, en el caso de que se fueran, de ir detrás de ellos hasta la puerta y ofrecerles su detención. Por eso repitió: –¿Cómo puedo ir al banco, si estoy detenido? –¡Ah, ya! –dijo el supervisor, que había llegado a la puerta–, me ha entendido mal, usted está detenido, cierto, pero eso no le impide Cumplir con sus obligaciones laborales. Debe seguir su vida normal. –Entonces estar detenido no es tan malo –dijo K, y se acercó al supervisor. –No he dicho nada que lo desmienta –dijo éste. –Pero tampoco parece que haya sido necesaria la comunicación de la detención –dijo K, y se acercó más. También los otros se habían acercado. Todos se habían reunido en un pequeño espacio al lado de la puerta. –Era mi deber –dijo el supervisor. –Un deber bastante tonto –dijo K inflexible. –Puede ser –respondió el supervisor–, pero no vamos a perder el tiempo con conversaciones como ésta. He pensado que querría ir al banco. Como usted está al tanto de todas las palabras, añado: no le obligo a ir al banco, sólo he supuesto que quería hacerlo. Para facilitárselo y para que su llegada al banco sea lo más discreta posible, he mantenido a estos tres jóvenes, colegas suyos, a su disposición. –¿Cómo? –gritó K, y miró asombrado a los tres. Aquellos jóvenes tan anodinos y anémicos, que él aún recordaba sólo como grupo al lado de las fotografías, eran realmente funcionarios de su banco, no colegas, eso era demasiado decir, y demostraba una laguna en la omnisciencia del supervisor, aunque, en efecto, se trataba de funcionarios subordinados del banco. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Hasta qué punto había concentrado la atención en el supervisor y en los vigilantes, que había sido incapaz de reconocer a esos tres: al torpe Rabensteiner, siempre agitando las manos, al rubio Kullych, con los ojos caídos, y a Kaminer, con su sonrisa insoportable, producto de una distrofia muscular crónica. –¡Buenos días! –dijo K, pasado un rato, y ofreció su mano a los señores, que se inclinaron correctamente–. No les había reconocido. Bien, entonces nos vamos juntos al trabajo, ¿no? Los tres jóvenes asintieron solícitos y sonriendo, como si hubieran estado esperando ese momento durante todo el tiempo, sólo cuando K echó de menos su sombrero, que se había quedado en su cuarto, se apresuraron, uno detrás del otro, a recogerlo, de lo que se podía deducir cierta perplejidad. K permaneció en silencio y vio cómo se alejaban a través de las dos puertas abiertas, el último, naturalmente, era el indiferente Rabensteiner, que se había limitado a adoptar un elegante trote corto. Kaminer le entregó el sombrero, y K tuvo que decirse expresamente, lo que, por lo demás, era necesario con frecuencia en el banco, que la sonrisa de Kaminer no era intencionada, que en realidad era incapaz de sonreír intencionadamente. En el recibidor, la señora Grubach, que no aparentaba ninguna conciencia culpable, abrió la puerta de la calle a todo el grupo, y K, como muchas veces, se quedó mirando la cinta de su delantal, que ceñía innecesariamente su poderoso cuerpo. Una vez fuera, K, con el reloj en la mano, y para no aumentar el retraso de media hora, decidió llamar a un taxi. Kaminer se acercó corriendo a una esquina para llamar a uno, pero mientras los otros dos aparentemente intentaban distraer a K, Kullych señaló repentinamente la puerta de enfrente, en la que acababa de aparecer el hombre con la perilla pelirroja, quien quedó algo confuso, ya que ahora se mostraba en toda su estatura, por lo que retrocedió hasta la pared y se apoyó en ella. Los ancianos aún estaban en las escaleras. K se enfadó con Kullych por haber llamado la atención sobre el hombre al que ya había visto antes y al que incluso había esperado. –No mire hacia allí –balbuceó, sin darse cuenta de lo llamativa que resultaba esa forma de expresarse cuando se dirigía a personas maduras. Pero tampoco era necesaria ninguna explicación, pues acababa de llegar el coche, así que se sentaron y partieron. En ese instante, K se acordó de que no se había percatado de la partida del supervisor y de los vigilantes, el supervisor le había ocultado a los tres funcionarios y ahora los funcionarios habían ocultado, a su vez, al supervisor. Eso no denotaba mucha serenidad, así que K se propuso observarse mejor. No obstante, se dio la vuelta y se inclinó por si todavía existía la posibilidad de ver al supervisor y a los vigilantes. Pero recuperó en seguida su posición original sin ni siquiera haber intentado buscar a alguien, reclinándose cómodamente en uno de los extremos del asiento del coche. Aunque no lo aparentaba, habría necesitado ahora algo de conversación, pero los señores parecían cansados. Rabensteiner miraba hacia la derecha, Kullych hacia la izquierda y sólo Kaminer estaba a su disposición con sus muecas, y hacer una broma sobre ellas, por desgracia, lo prohibía la humanidad. CONVERSACIÓN CON LA SEÑORA GRUBACH Y LA SEÑORITA BÜRSTNER En esa primavera, K, después del trabajo, cuando era posible – normalmente permanecía hasta las nueve en la oficina–, solía dar un paseo por la noche solo o con algún conocido y luego se iba a una cervecería, donde se sentaba hasta las once en una tertulia compuesta en su mayor parte por hombres ya mayores. Pero había excepciones en esta rutina, por ejemplo cuando el director del banco, que apreciaba su capacidad de trabajo y su formalidad, le invitaba a una excursión con el coche o a cenar en su villa. Además, una vez a la semana iba a casa de una muchacha llamada Elsa, que trabajaba de camarera en una taberna hasta altas horas de la madrugada y durante el día sólo recibía en la cama a sus visitas. Aquella noche, sin embargo –el día había transcurrido con rapidez por el trabajo agotador y las numerosas felicitaciones de cumpleaños–, K quería regresar directamente a casa. En todas las pequeñas pausas del trabajo había pensado en ello. Sin saber con certeza por qué, le parecía que los incidentes de aquella mañana habían causado un gran desorden en la vivienda de la señora Grubach y que su presencia era necesaria para restaurar de nuevo el orden. Una vez restaurado, quedaría suprimida cualquier huella del incidente y todo volvería a los cauces normales. De los tres funcionarios no había nada que temer, se habían vuelto a sumir en el gran cuerpo de funcionarios del banco, tampoco se podía notar ningún cambio en ellos. K les había llamado con frecuencia, por separado o en grupo, a su despacho, sólo para observarlos y siempre los había podido despedir satisfecho. Cuando llegó a las nueve y media de la noche a la casa en que vivía, K se encontró en la puerta con un muchacho que permanecía con las piernas abiertas y fumando en pipa. –¿Quién es usted? –preguntó K en seguida y acercó su rostro al del muchacho, pues no se veía mucho en el oscuro pasillo de entrada. –Soy el hijo del portero, señor –respondió el muchacho, se sacó la pipa de la boca y se apartó. –¿El hijo del portero? –preguntó K, y golpeó impaciente con el bastón en el suelo. –¿Desea algo el señor? ¿Debo traer a mi padre? –No, no –dijo K. En su voz había un tono de disculpa, como si el muchacho hubiera hecho algo malo y él le perdonara–. Está bien –dijo, y siguió, pero antes de subir las escaleras, se volvió una vez más. Habría podido ir directamente a su habitación, pero como quería hablar con la señora Grubach, llamó a su puerta. Estaba sentada a una mesa cosiendo una media. Sobre la mesa aún quedaba un montón de medias viejas. K se disculpó algo confuso por haber llegado tan tarde, pero la señora Grubach era muy amable y no quiso oír ninguna disculpa: siempre tenía tiempo para hablar con él, sabía muy bien que era su mejor y más querido inquilino. K miró la habitación, había recobrado su antiguo aspecto, la vajilla del desayuno, que había estado por la mañana en la mesita junto a la ventana, ya había sido retirada. «Las manos femeninas hacen milagros en silencio –pensó–, él probablemente habría roto toda la vajilla, en realidad ni siquiera habría sido capaz de llevársela». Contempló a la señora Grubach con cierto agradecimiento. –¿Por qué trabaja hasta tan tarde? –preguntó. Ambos estaban sentados a la mesa, y K hundía de vez en cuando una de sus manos en las medias. –Hay mucho trabajo –dijo ella–. Durante el día me debo a los inquilinos, pero si quiero mantener el orden en mis cosas sólo me quedan las noches. –Hoy le he causado un trabajo extraordinario. –¿Por qué? –preguntó con cierta vehemencia; el trabajo descansaba en su regazo. –Me refiero a los hombres que estuvieron aquí esta mañana. –¡Ah, ya! –dijo, y se volvió a tranquilizar–. Eso no me ha causado mucho trabajo. K miró en silencio cómo emprendía de nuevo su labor. «Parece asombrarse de que le hable del asunto –pensó–, no considera correcto que hable de ello. Más importante es, pues, que lo haga. Sólo puedo hablar de ello con una mujer mayor». –Algo de trabajo sí ha causado –dijo–, pero no se volverá a repetir. –No, no se puede repetir –dijo ella confirmándolo y sonrió a K casi con tristeza. –¿Lo cree de verdad? –preguntó K. –Sí –dijo ella en voz baja–, pero ante todo no se lo debe tomar muy en serio. ¡Las cosas que ocurren en el mundo! Como habla conmigo con tanta confianza, señor K, le confesaré que escuché algo detrás de la puerta y que los vigilantes también me contaron algunas cosas. Se trata de su felicidad, y eso me importa mucho, más, quizá, de lo que me incumbe, pues no soy más que la casera. Bien, algo he oído, pero no puedo decir que sea especialmente malo. No. Usted, es cierto, ha sido detenido, pero no como un ladrón. Cuando se detiene a alguien como si fuera un ladrón, entonces es malo, pero esta detención…, me parece algo peculiar y complejo, perdóneme si digo alguna tontería, hay algo complejo en esto que no entiendo, pero que tampoco se debe entender. –No ha dicho ninguna tontería, señora Grubach, yo mismo comparto algo su opinión, pero juzgo todo con más rigor que usted, y no lo tomo por algo complejo, sino por una nadería. Me han asaltado de un modo imprevisto, eso es todo. Si nada más despertarme no me hubiera dejado confundir por la ausencia de Anna, me hubiera levantado en seguida y, sin tener ninguna consideración con nadie que me saliera al paso, hubiera desayunado, por una vez, en la cocina y me hubiera traído usted el traje de mi habitación, entonces habría negociado todo breve y razonablemente, no habría pasado a mayores y no hubiera ocurrido nada de lo que pasó. Pero uno siempre está tan desprevenido. En el banco, por ejemplo, siempre estoy preparado, allí no me podría ocurrir algo similar, allí tengo a un ordenanza personal; el teléfono interno y el de mi despacho están frente a mí, en la mesa; no cesa de llegar gente, particulares o funcionarios; además, y ante todo, allí estoy siempre sumido en el trabajo, lo que me mantiene alerta, allí sería un placer para mí enfrentarme a una situación como ésa. Bien, pero ya ha pasado y tampoco quiero hablar más sobre ello, sólo quería oír su opinión, la opinión de una mujer razonable, y estoy contento de que coincidamos. Pero ahora me debe dar la mano, una coincidencia así se tiene que sellar con un apretón de manos. «¿Me dará la mano? El vigilante no me la dio» –pensó, y miró a la mujer de un modo diferente, con cierto aire inquisitivo. Ella se levantó, porque él también se había levantado, y se mostró algo turbada, ya que no había entendido todo lo que K había dicho. A causa de esa turbación dijo algo que no quería haber dicho y que estaba completamente fuera de lugar: –No se lo tome muy en serio, señor K –dijo con voz temblorosa y, naturalmente, olvidó darle la mano. –No sabía que se lo tomaba tan en serio –dijo K, repentinamente agotado al comprobar la inutilidad de todos los beneplácitos de aquella mujer. Ya desde la puerta preguntó: –¿Está en casa la señorita Bürstner? –No –dijo la señora Grubach, y sonrió con simpatía al dar esa breve y seca información–. Está en el teatro. ¿Desea algo de ella? ¿Quiere que le dé algún recado? –Sólo quería conversar un poco con ella. –Lamentablemente no sé cuándo regresará; cuando va al teatro suele llegar tarde. –Da igual –dijo K, e inclinó la cabeza hacia la puerta para irse–, sólo quería disculparme por haber sido el causante de que ocuparan su habitación esta mañana. –Eso no es necesario, señor K, usted es demasiado considerado, la señorita no sabe nada de nada, había abandonado la casa muy temprano, ya está todo ordenado, usted mismo lo puede comprobar. Abrió la puerta de la habitación de la señorita Bürstner. –Gracias, lo creo –dijo K, pero fue hacia la puerta abierta. La luna iluminaba la oscura habitación. Lo que pudo ver parecía en orden, ni siquiera la blusa colgaba en el picaporte de la ventana. Los almohadones de la cama alcanzaban una altura llamativa: sobre ellos caía la luz de la luna. –La señorita viene con frecuencia muy tarde por la noche –dijo K, y contempló a la señora Grubach como si fuera responsable de esa costumbre. –¡Ah, la gente joven! –dijo la señora Grubach con un tono de disculpa. –Cierto, cierto –dijo K–, pero no se deben extremar las cosas. –No, claro que no –dijo la señora Grubach–. Tiene mucha razón, señor K. Tal vez también en este caso. No quiero criticar a la señorita Bürstner, ella es una muchacha buena y amable, ordenada, puntual, trabajadora, yo aprecio todo eso, pero algo es verdad: debería ser más prudente y discreta. Este mes ya la he visto dos veces con un hombre diferente en calles apartadas. Para mí resulta muy desagradable; esto, pongo a Dios por testigo, sólo se lo cuento a usted, pero es inevitable, tendré que hablar sobre ello con la señorita. Y no es lo único en ella que considero sospechoso. –Está equivocada –dijo K furioso e incapaz de ocultarlo–, usted ha interpretado mal el comentario que he hecho sobre la señorita, no quería decir eso. Es más, le advierto sinceramente que no le diga nada, usted está completamente equivocada, conozco muy bien a la señorita, nada de lo que usted ha dicho es verdad. Por lo demás, tal vez he ido demasiado lejos, no le quiero impedir que haga nada, dígale lo que quiera. Buenas noches. –Señor K… –dijo la señora Grubach suplicante, y se apresuró a ir detrás de K hasta la puerta, que él ya había abierto–, por el momento no quiero hablar con la señorita, naturalmente que antes quiero observarla, sólo a usted le he confiado lo que sabía. Al fin y al cabo intento mantener decente la pensión en beneficio de todos los inquilinos, ése es mi único afán. –¡Decencia! –gritó K a través de la rendija de la puerta–, si quiere que la pensión continúe siendo decente, debería echarme a mí primero. A continuación, cerró la puerta de golpe e ignoró un suave golpeteo posterior. Puesto que no tenía ganas de dormir, decidió permanecer despierto y comprobar a qué hora regresaba la señorita Bürstner. Tal vez fuera aún posible, por muy improcedente que resultara, intercambiar con ella algunas palabras. Cuando estaba en la ventana y se frotaba los ojos cansados llegó a pensar en castigar a la señora Grubach y en convencer a la señorita Bürstner para que ambos rescindieran el contrato de alquiler. Pero poco después todo le pareció terriblemente exagerado e, incluso, alimentó la sospecha contra él mismo de que quería irse de la vivienda por el incidente de la mañana. Nada podría haber sido más absurdo y, ante todo, más inútil y más despreciable. Cuando se cansó de mirar por la ventana, y después de haber abierto un poco la puerta que daba al recibidor para poder ver a todo el que entraba, se echó en el canapé. Permaneció tranquilo, fumando un cigarrillo, hasta las once. Pero a partir de esa hora ya no lo resistió más, así que se fue al recibidor, como si al hacerlo pudiese acelerar la llegada de la señorita Bürstner. No es que deseara especialmente verla, en realidad ni siquiera se acordaba de su aspecto, pero ahora quería hablar con ella y le irritaba que su tardanza le procurase intranquilidad y desconcierto al final del día. También la hacía responsable de no haber ido a cenar y de haber suprimido la visita prevista a Elsa. No obstante, aún se podía arreglar, pues podía ir a la taberna en la que Elsa trabajaba. Decidió hacerlo después de la conversación con la señorita Bürstner. Habían pasado de las once y media cuando oyó pasos en la escalera. K, que se había quedado ensimismado en sus pensamientos y paseaba haciendo ruido por el recibidor, como si estuviera en su propia habitación, se escondió detrás de la puerta. Era la señorita Bürstner, que acababa de llegar. Después de cerrar la puerta de entrada se echó, temblorosa, un chal de seda sobre sus esbeltos hombros. A continuación, se dirigió a su habitación, en la que K, como era medianoche, ya no podría entrar. Por consiguiente, tenía que dirigirle la palabra ahora; por desgracia, había olvidado encender la luz de su habitación, por lo que su aparición desde la oscuridad tomaría la apariencia de un asalto y se vería obligado a asustarla. En esa situación comprometida, y como no podía perder más tiempo, susurró a través de la rendija de la puerta: –Señorita Bürstner. Sonó como una súplica, no como una llamada. –¿Hay alguien ahí? –preguntó la señorita Bürstner, y miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. –Soy yo –dijo K abriendo la puerta. –¡Ah, señor K! –dijo la señorita Bürstner sonriendo–. Buenas noches –y le tendió la mano. –Quisiera hablar con usted un momento, ¿me lo permite? –¿Ahora? –preguntó la señorita Bürstner–. ¿Tiene que ser ahora? Es un poco extraño, ¿no? –La estoy esperando desde las nueve. –¡Ah!, bueno , he estado en el teatro, usted no me había dicho nada. –El motivo por el que quiero hablar con usted es algo que ha sucedido esta mañana. –Bien, no tengo nada en contra, excepto que estoy agotada. Venga un par de minutos a mi habitación, aquí no podemos conversar, despertaremos a todos y eso sería muy desagradable para mí, y no por las molestias causadas a los demás, sino por nosotros. Espere aquí hasta que haya encendido la luz en mi habitación y entonces apague la suya. Así lo hizo K, luego esperó hasta que la señorita Bürstner le invitó en voz baja a entrar en su habitación. –Siéntese –dijo, y señaló una otomana; ella permaneció de pie al lado de la cama a pesar del cansancio del que había hablado. Ni siquiera se quitó su pequeño sombrero, adornado con un ramillete de flores. –Bueno, ¿qué desea usted? Tengo curiosidad por saberlo –dijo, y cruzó ligeramente las piernas. –Tal vez le parezca –comenzó K– que el asunto no era tan urgente como para tener que hablarlo ahora, pero… –Siempre ignoro las introducciones –dijo la señorita Bürstner. –Bien, eso me facilita las cosas –dijo K–. Su habitación ha sido esta mañana, en cierto modo por mi culpa, un poco desordenada. Lo hicieron unos extraños contra mi voluntad y, como he dicho, también por mi culpa. Por eso quisiera pedirle perdón. –¿Mi habitación? –preguntó la señorita Bürstner, y en vez de mirar la habitación dirigió a K una mirada inquisitiva. Así ha sido –dijo K, y por primera vez se miraron a los ojos–. La manera en que ha ocurrido no merece la pena contarla. –Pero es precisamente lo interesante –dijo la señorita Bürstner. –No –dijo K. –Bueno, tampoco quiero inmiscuirme en los asuntos de los demás, si usted insiste en que no es interesante, no objetaré nada. Acepto sus disculpas, sobre todo porque no encuentro ninguna huella de desorden. Dio un paseo por la habitación con las manos en las caderas. Se paró frente a las fotografías. –Mire –exclamó–, han movido mis fotografías. Eso es algo de mal gusto. Así que alguien ha entrado en mi habitación sin mi permiso. K asintió y maldijo en silencio al funcionario Kaminer, que no podía dominar su absurda e inculta vivacidad. –Es extraño –dijo la señorita Bürstner–, me veo obligada a prohibirle algo que usted mismo se debería prohibir: entrar en mi habitación cuando me hallo ausente. –Yo le aseguro, señorita Bürstner –dijo K, acercándose a las fotografías–, que yo no he sido el que las ha tocado. Pero como no me cree, debo reconocer que la comisión investigadora ha traído a tres funcionarios del banco, de los cuales uno, al que cuando se me presente la primera oportunidad despediré del banco, probablemente tomó las fotografías en la mano. Sí –añadió K, ya que la señorita le había lanzado una mirada interrogativa–, esta mañana hubo aquí una comisión investigadora. –¿Por usted? –preguntó la señorita. –Sí –respondió K. –No –exclamó ella, y rió. –Sí, sí –dijo K–, ¿cree que soy inocente? –Bueno, inocente… –dijo la señorita–. No quiero emitir ahora un juicio trascendente, tampoco le conozco, en todo caso debe de ser un delito grave para mandar inmediatamente a una comisión investigadora. Pero como está en libertad –deduzco por su tranquilidad que no se ha escapado de la cárcel–, no ha podido cometer un delito semejante. –Sí –dijo K–, pero la comisión investigadora puede haber comprobado que soy inocente o no tan culpable como habían supuesto. –Cierto, puede ser –dijo ella muy atenta. –Ve usted –dijo K–, no tiene mucha experiencia en asuntos judiciales. –No, no la tengo –dijo la señorita Bürstner–, y lo he lamentado con frecuencia, pues quisiera saberlo todo y los asuntos judiciales me interesan mucho. Los tribunales ejercen una poderosa fascinación, ¿verdad? Pero es muy probable que perfeccione mis conocimientos en este terreno, pues el mes próximo entro a trabajar en un bufete de abogados como secretaria. –Eso está muy bien –dijo K–, así podrá ayudarme un poco en mi proceso. –Podría ser –dijo ella–, ¿por qué no? Me gusta aplicar mis conocimientos. –Se lo digo en serio –dijo K–, o al menos en el tono medio en broma medio en serio que usted ha empleado. El asunto es demasiado pequeño como para contratar a un abogado, pero podría necesitar a un consejero. –Sí, pero si yo tuviera que ser el consejero, debería saber de qué se trata –dijo la señorita Bürstner. Ahí está el quid, que ni yo mismo lo sé. –Entonces ha estado bromeando conmigo –dijo ella muy decepcionada–, ha sido algo completamente innecesario elegir una hora tan intempestiva –y se alejó de las fotografías, donde hacía rato que permanecían juntos. –Pero no, señorita –dijo K–, no bromeo en absoluto. ¡Que no me quiera creer! Le he contado todo lo que sé, incluso más de lo que sé, pues no era ninguna comisión investigadora, le he dado ese nombre porque no sabía cómo denominarla. No se ha investigado nada, sólo fui detenido, pero por una comisión. La señorita Bürstner se sentó en la otomana y rió de nuevo: –¿Cómo fue entonces? –preguntó. –Horrible –dijo K, pero ya no pensaba en ello, se había quedado absorto en la contemplación de la señorita Bürstner, que, con la mano apoyada en el rostro, descansaba el codo en el cojín de la otomana y acariciaba lentamente su cadera con la otra mano. –Eso es demasiado general –dijo ella. –¿Qué es demasiado general? –preguntó K. Entonces se acordó y preguntó: –¿Le puedo mostrar cómo ha ocurrido? –quería animar algo el ambiente para no tener que irse. –Estoy muy cansada –dijo la señorita Bürstner. –Vino muy tarde –dijo K. –Y para colmo termina haciéndome reproches: me lo merezco, pues no debería haberle dejado entrar. Tampoco era necesario, como se ha comprobado después. –Era necesario, ahora lo comprenderá –dijo K–. ¿Puedo desplazar de su cama la mesilla de noche? –Pero, ¿qué se le ha ocurrido? –dijo la señorita Bürstner–. ¡Por supuesto que no! –Entonces no se lo podré mostrar –dijo K excitado, como si le causaran un daño enorme. –Bueno, si lo necesita para su representación, desplace la mesilla –dijo la señorita Bürstner, y añadió poco después con voz débil: –Estoy tan cansada que permito más de lo debido. K colocó la mesilla en el centro de la habitación y se sentó detrás. –Debe imaginarse correctamente la posición de las personas, es muy interesante. Yo soy el supervisor, allí, en el baúl, se sientan los dos vigilantes, al lado de las fotografías permanecen tres jóvenes, en el picaporte de la ventana cuelga, lo que menciono sólo de pasada, una blusa blanca. Y ahora comienza la función. Ah, se me olvidaba la persona más importante, yo estaba aquí, ante la mesilla. El supervisor estaba sentado con toda comodidad, las piernas cruzadas, el brazo colgando sobre el respaldo, tamaña grosería. Y ahora comienza todo de verdad. El supervisor me llama como si quisiera despertarme del sueño más profundo, es decir grita, por desgracia tengo que gritar para que lo comprenda, aunque sólo gritó mi nombre. La señorita Bürstner, que escuchaba sonriente, se llevó el dedo índice a los labios para evitar que K gritase, pero era demasiado tarde, K estaba tan identificado con su papel que gritó: –¡Josef K! Aunque no lo hizo con la fuerza con que había amenazado, sí con la suficiente como para que el grito, una vez emitido, se expandiera lentamente por la habitación. En ese instante golpearon la puerta de la habitación contigua; fueron golpes fuertes, cortos y regulares. La señorita Bürstner palideció y se puso la mano en el corazón. K se llevó un susto enorme, pues llevaba un rato en el que sólo había sido capaz de pensar en el incidente de la mañana y en la muchacha ante la que lo estaba representando. Apenas se había recuperado, saltó hacia la señorita Bürstner y tomó su mano. –No tema usted nada –le susurró–, yo lo arreglaré todo. Pero, ¿quién puede ser? Aquí al lado sólo está el salón y nadie duerme en él. –¡Oh, sí! –susurró la señorita Bürstner al oído de K–, desde ayer duerme un sobrino de la señora Grubach, un capitán. Ahora mismo no queda ninguna habitación libre. También yo lo había olvidado. ¡Cómo se le ocurre gritar así! Soy muy infeliz por su culpa. –No hay ningún motivo –dijo K, y besó su frente cuando ella se reclinó en el cojín. –Fuera, márchese –dijo ella, y se incorporó rápidamente–, márchese. Qué quiere, él escucha detrás de la puerta, lo escucha todo. ¡No me atormente más! –No me iré –dijo K– hasta que se haya calmado. Venga a la esquina opuesta de la habitación, allí no nos puede escuchar. Ella se dejó llevar. –Piense que se trata sólo de una contrariedad, pero que no entraña ningún peligro. Ya sabe cómo me admira la señora Grubach, que es la que decide en este asunto, sobre todo considerando que el capitán es sobrino suyo. Se cree todo lo que le digo. Además, depende de mí, pues me ha pedido prestada una gran cantidad de dinero. Aceptaré todas sus propuestas para una aclaración de nuestro encuentro, siempre que sea oportuno, y le garantizo que la señora Grubach las creerá sinceramente y así lo manifestará en público. No tenga conmigo ningún tipo de miramientos. Si quiere que se difunda que la he sorprendido, así será instruida la señora Grubach y lo creerá sin perder la confianza en mí, tanto apego me tiene. La señorita Bürstner contemplaba el suelo en silencio y un poco hundida. –¿Por qué no va a creerse la señora Grubach que la he sorprendido? – añadió K. Ante él veía su pelo rojizo, separado por una raya, holgado en las puntas y recogido en la parte superior . Creyó que le iba a mirar, pero ella, sin cambiar de postura, dijo: –discúlpeme, me he asustado tanto por los golpes repentinos, no por las consecuencias que podría traer consigo la presencia del capitán. Después de su grito estaba todo tan silencioso y de repente esos golpes, por eso estoy tan asustada. Yo estaba sentada al lado de la puerta, los golpes se produjeron casi a mi lado. Le agradezco sus proposiciones, pero no las acepto. Puedo asumir la responsabilidad por todo lo que ocurre en mi habitación y, además, frente a cualquiera. Me sorprende que no note la ofensa que suponen para mí sus sugerencias, por más que reconozca sus buenas intenciones. Pero ahora márchese, déjeme sola, ahora lo necesito mucho más que antes. Los pocos minutos que usted había pedido se han convertido en media hora o más. K tomó su mano y luego su muñeca. –¿No se habrá enfadado conmigo? –dijo él. Ella retiró su mano y respondió: –No, no, soy incapaz de enfadarme. K volvió a tomar su muñeca y ella, esta vez, lo aceptó, pero le condujo así hasta la puerta. Él estaba firmemente decidido a irse, pero al llegar a la puerta, como si no hubiera esperado encontrarse allí con semejante obstáculo, se detuvo, lo que la señorita Bürstner aprovechó para desasirse, abrir la puerta, deslizarse hasta el recibidor y, desde allí, decirle a K en voz baja: Ahora váyase, se lo pido por favor. Mire –ella señaló la puerta del capitán, por debajo de la cual asomaba un poco de luz–, ha encendido la luz y nos está espiando. Ya voy –dijo K, salió, la estrechó en sus brazos y la besó en la boca, luego ávidamente por todo el rostro, como un animal sediento que introduce la lengua en el anhelado manantial. Finalmente la besó en el cuello, a la altura de la garganta: allí dejó reposar sus labios un rato. Un ruido procedente de la habitación del capitán le obligó a mirar. –Ya me voy –dijo él, quiso llamarla por su nombre de pila, pero no lo sabía. Ella asintió cansada, le dejó la mano, mientras se volvía, para que la besara, como si no quisiera saber nada más y se retiró, encogida, a su habitación. Poco después K yacía en su cama. Se durmió rápidamente, aunque antes de dormirse pensó un poco en su comportamiento. Estaba satisfecho, pero se maravilló de no estar aún más satisfecho. Se preocupó seriamente por la señorita Bürstner a causa del capitán. PRIMERA CITACIÓN JUDICIAL A K le habían comunicado por teléfono que el domingo próximo tendría lugar una corta vista para la instrucción procesal de su causa. Sé le advertía que esas vistas se celebraban periódicamente, aunque no todas las semanas. También le comunicaron que todos tenían interés en concluir el proceso lo más rápidamente posible; sin embargo, las investigaciones tenían que ser minuciosas en todos los aspectos, aunque, al mismo tiempo, el esfuerzo unido a ellas jamás debía durar demasiado. Precisamente por este motivo se había elegido realizar ese tipo de citaciones cortas y continuadas. Se había optado por el domingo como día de la vista sumarial para no perturbar las obligaciones profesionales de K. Se presumía que él estaría de acuerdo, pero si prefería otra fecha se intentaría satisfacer su deseo. Las citaciones podían tener lugar también por la noche, pero K no estaría lo suficientemente fresco. Así pues, y mientras K no objetase nada, la instrucción se llevaría a cabo los domingos. Era evidente que debía comparecer, ni siquiera era necesario advertírselo. Le dijeron el número de la casa: estaba situada en una calle apartada de los suburbios en la que K jamás había estado. Una vez oído el mensaje, K colgó el auricular sin contestar; estaba decidido a ir el domingo: con toda seguridad era necesario; el proceso se había puesto en marcha y tenía que dejar claro que esa citación debía ser la última. Aún permanecía pensativo junto al aparato, cuando escuchó detrás de él la voz del subdirector, que quería llamar por teléfono. K le obstruía el paso. –¿Malas noticias? –preguntó el subdirector sin pensar, no para saber algo, sino simplemente para apartar a K del teléfono. –No, no –dijo K, que se apartó pero no se alejó. El subdirector cogió el auricular y, mientras esperaba la conexión telefónica, se dirigió a K: –Una pregunta, señor K, ¿le apetecería venir a una fiesta que doy el domingo en mi velero? Nos reuniremos un buen grupo y encontrará conocidos suyos, entre otros al fiscal Hasterer. ¿Quiere venir? ¡Venga, anímese! K intentó prestar atención a lo que decía el subdirector. No carecía de importancia para él, pues esa invitación del subdirector, con el que nunca se había llevado bien, suponía un intento de reconciliación de su parte y, al mismo tiempo, mostraba la importancia que K había adquirido en el banco, así como lo valiosa que le parecía al segundo funcionario más importante del banco su amistad o, al menos, su imparcialidad. Esa invitación suponía, además, una humillación del subdirector, por más que la hubiera formulado por encima del auricular mientras esperaba la conexión telefónica. Pero K se vio obligado a ocasionarle una segunda humillación, dijo: –¡Muchas gracias! Pero por desgracia el domingo no tengo tiempo, tengo un compromiso. –Es una pena –dijo el subdirector, que se concentró en su conversación telefónica. No fue una conversación corta y K permaneció todo el tiempo pensativo al lado del teléfono. Cuando el subdirector colgó, K se asustó y dijo para disculpar su pasiva permanencia allí: –Me acaban de llamar por teléfono, tendría que ir a algún sitio, pero se les ha olvidado decirme la hora. –Pregunte usted –dijo el subdirector. –No es tan importante –dijo K, aunque así dejaba sin fundamento su ya débil disculpa anterior. El subdirector habló todavía sobre algunas cosas mientras se iba, K hizo un esfuerzo para responderle, pero sólo pensaba en que lo mejor sería ir el domingo a las nueve de la mañana, pues ésa era la hora en que todos los juzgados comenzaban a trabajar los días laborables. El domingo amaneció nublado. K se levantó muy cansado, ya que se había quedado hasta muy tarde por la noche en una reunión de su tertulia. Casi se había quedado dormido. Deprisa, sin apenas tiempo para pensar en nada ni para recordar los distintos planes que había hecho durante la semana, se vistió y salió corriendo, sin desayunar, hacia el suburbio indicado. Curiosamente, y aunque apenas tenía tiempo para mirar a su alrededor, se encontró con los tres funcionarios relacionados con su causa: Rabensteiner, Kullych y Kaminer. Los dos primeros pasaron por delante de K en un tranvía, Kaminer, sin embargo, estaba sentado en la terraza de un café y se inclinó con curiosidad sobre la barandilla cuando K pasó a su lado. Todos miraron cómo se alejaba y se sorprendieron por la prisa que llevaba. Era una suerte de despecho lo que había inducido a K a no coger ningún vehículo para llegar a su destino, pues quería evitar cualquier ayuda extraña en su asunto, por pequeña que fuera; tampoco quería recurrir a nadie ni ponerle al corriente de ningún detalle; finalmente tampoco tenía ganas de humillarse ante la comisión investigadora con una excesiva puntualidad. No obstante, corría, pero sólo para llegar alrededor de las nueve, aunque tampoco le habían citado a una hora concreta. Había pensado que podría reconocer la casa desde lejos por algún signo, que, sin embargo, no se había podido imaginar, o por cierto movimiento ante la puerta. Pero en la calle Julius, que era en la que debía estar, y en cuyo inicio permaneció K un rato, sólo se alineaban a ambos lados casas grises de alquiler, altas y uniformes, habitadas por gente pobre. En aquella mañana de domingo estaban todas las ventanas ocupadas, hombres en camiseta se apoyaban en los antepechos y firmaban o sostenían cuidadosamente entre sus brazos a niños. En otras ventanas colgaba la ropa de cama, sobre la que de vez en cuando aparecía por un instante la cabeza desgreñada de alguna mujer. Se llamaban unos a otros a través de la calle: una de esas llamadas provocó risas sobre K. Repartidas con regularidad, a lo largo de la calle se encontraban, algo por debajo del nivel de la acera, algunas tiendas a las que se descendía por unas escaleras y en las que se vendían distintos alimentos. Se veía cómo entraban y salían mujeres de ellas: otras permanecían charlando ante la puerta. Un mercader de fruta, que pregonaba su mercancía y circulaba sin prestar atención, casi atropella a K, también distraído, con su carro. En ese momento comenzó a sonar un gramófono de un modo criminal: era un viejo aparato que sin duda había conocido tiempos mejores en un barrio más elegante. K avanzó lentamente por la calle, como si tuviera tiempo o como si el juez de instrucción le estuviera viendo desde una ventana y supiera que K iba a comparecer. Pasaban pocos minutos de las nueve. La casa quedaba bastante lejos, era extraordinariamente ancha, sobre todo la puerta de entrada era muy elevada y amplia. Aparentemente estaba destinada a la carga y descarga de mercancías de los distintos almacenes que rodeaban el patio y que ahora permanecían cerrados. En las puertas de los almacenes se podían ver los letreros de las empresas. K conocía a alguna de ellas por su trabajo en el banco. Aunque no era su costumbre, permaneció un rato en la entrada del patio dedicándose a observar detenidamente todos los pormenores. Cerca de él estaba sentado un hombre descalzo que leía el periódico. Dos muchachos se columpiaban en un carro. Una niña débil, con la camisa del pijama, estaba al lado de una bomba de agua y miraba hacia K mientras el agua caía en su jarra. En una de las esquinas del patio estaban tendiendo un cordel entre dos ventanas, del que colgaba la ropa para secarse. Un hombre permanecía debajo y dirigía la operación con algunos gritos. K se volvió hacia la escalera para dirigirse al juzgado de instrucción, pero se quedó parado, ya que aparte de esa escalera veía en el patio otras tres entradas con sus respectivas escaleras y, además, un pequeño corredor al final del patio parecía conducir a un segundo patio. Se enojó porque nadie le había indicado con precisión la situación de la sala del juzgado. Le habían tratado con una extraña desidia o indiferencia, era su intención dejarlo muy claro. Finalmente decidió subir por la primera escalera y, mientras lo hacía, jugó en su pensamiento con el recuerdo de la máxima pronunciada por el vigilante Willem, que el tribunal se ve atraído por la culpa, de lo que se podía deducir que la sala del juzgado tenía que encontrarse en la escalera que K había elegido casualmente. Al subir le molestaron los numerosos niños que jugaban en la escalera y que, cuando pasaba entre ellos, le dirigían miradas malignas. «Si tengo que venir otra vez –se dijo–, tendré que traer caramelos para ganármelos o el bastón para golpearlos». Cuando le quedaba poco para llegar al primer piso, se vio obligado a esperar un rato, hasta que una pelota llegase, finalmente, a su destino; dos niños, con rostros espabilados de granujas adultos, le sujetaron por las perneras de los pantalones. Si hubiera querido desasirse de ellos, les tendría que haber hecho daño y él temía el griterío que podían formar. La verdadera búsqueda comenzó en el primer piso. Como no podía preguntar sobre la comisión investigadora, se inventó a un carpintero apellidado Lanz –el nombre se le ocurrió porque el capitán, sobrino de la señora Grubach, se apellidaba así–, y quería preguntar en todas las viviendas si allí vivía el carpintero Lanz, así tendría la oportunidad de ver las distintas habitaciones. Pero resultó que la mayoría de las veces era superfluo, pues casi todas las puertas estaban abiertas y los niños salían y entraban. Por regla general eran habitaciones con una sola ventana, en las que también se cocinaba. Algunas mujeres sostenían niños de pecho en uno de sus brazos y trabajaban en el fogón con el brazo libre. Muchachas adolescentes, aparentemente vestidas sólo con un delantal, iban de un lado a otro con gran diligencia. En todas las habitaciones las camas permanecían ocupadas, yacían enfermos, personas durmiendo o estirándose. K llamó a las puertas que estaban cerradas y preguntó si allí vivía un carpintero apellidado Lanz. La mayoría de las veces abrían mujeres, escuchaban la pregunta y luego se dirigían a alguien en el interior de la habitación que se incorporaba en la cama. –El señor pregunta si aquí vive un carpintero, un tal Lanz. –¿Carpintero Lanz? –preguntaban desde la cama. –Sí –decía K, a pesar de que allí indudablemente no se encontraba la comisión investigadora y que, por consiguiente, su misión había terminado. Muchos creyeron que K tenía mucho interés en encontrar al carpintero Lanz, intentaron recordar, nombraron a un carpintero que no se llamaba Lanz u otro apellido que remotamente poseía cierta similitud, o preguntaron al vecino, incluso acompañaron a K hasta una puerta alejada, donde, según su opinión, posiblemente vivía un hombre con ese apellido como subinquilino, o donde había alguien que podía dar una mejor información. Finalmente, ya no fue necesario que siguiese preguntando, fue conducido de esa manera por todos los pisos. Lamentó su plan, que al principio le había parecido tan práctico. Antes de llegar al quinto piso, decidió renunciar a la búsqueda, se despidió de un joven y amable trabajador que quería conducirle hacia arriba, y bajó las escaleras. Entonces se enojó otra vez por la inutilidad de toda la empresa. Así que volvió a subir y tocó a la primera puerta del quinto piso. Lo primero que vio en la pequeña habitación fue un gran reloj de pared, que ya señalaba las diez. –¿Vive aquí el carpintero Lanz? –preguntó. –Pase, por favor –dijo una mujer joven con ojos negros y luminosos, que lavaba en ese preciso momento ropa de niño en un cubo, señalando hacia la puerta abierta que daba a una habitación contigua. K creyó entrar en una asamblea. Una aglomeración de la gente más dispar –nadie prestó atención al que entraba– llenaba una habitación de mediano tamaño con dos ventanas, que estaba rodeada, casi a la altura del techo, por una galería que también estaba completamente ocupada y donde las personas sólo podían permanecer inclinadas, con la cabeza y la espalda tocando el techo. K, para quien el aire resultaba demasiado sofocante, volvió a salir y dijo a la mujer, que probablemente le había entendido mal: –He preguntado por un carpintero, por un tal Lanz. –Sí –dijo la mujer–, pase usted, por favor. La mujer se adelantó y cogió el picaporte: sólo por eso la siguió; a continuación dijo: –Después de que entre usted tengo que cerrar, nadie más puede entrar. –Muy razonable –dijo K–, pero ya está demasiado lleno. No obstante, volvió a entrar. Acababa de pasar entre dos hombres, que conversaban junto a la puerta –uno de ellos hacía un ademán con las manos extendidas hacia adelante como si estuviera contando dinero, el otro le miraba fijamente a los ojos–, cuando una mano agarró a K por el codo. Era un joven pequeño y de mejillas coloradas. –Venga, venga usted –le dijo. K se dejó guiar. Entre la multitud había un estrecho pasillo libre que la dividía en dos partes, probablemente en dos facciones distintas. asta impresión se veía fortalecida por el hecho de que K, en las primeras hileras, apenas veía algún rostro, ni a la derecha ni a la izquierda, que se volviera hacia él, sólo veía las espaldas de personas que dirigían exclusivamente sus gestos y palabras a los de su propio partido. La mayoría de los presentes vestía de negro, con viejas y largas chaquetas sueltas, de las que se usaban en días de fiesta. Esa forma de vestir confundió a K, que, si no, hubiera tomado todo por una asamblea política del distrito. En el extremo de la sala al que K fue conducido, había una pequeña mesa, en sentido transversal, sobre una tarima muy baja, también llena de gente, y, detrás de ella, cerca del borde de la tarima, estaba sentado un hombre pequeño, gordo y jadeante, que, en ese preciso momento, conversaba entre grandes risas con otro –que había apoyado el codo en el respaldo de la silla y cruzado las piernas–, situado a sus espaldas. A veces hacía un ademán con la mano en el aire, como si estuviera imitando a alguien. Al joven que condujo a K le costó transmitir su mensaje. Dos veces se había puesto de puntillas y había intentado llamar la atención, pero ninguno de los de arriba se fijó en él. Sólo cuando uno de los de la tarima reparó en el joven y anunció su presencia, el hombre gordo se volvió hacia él y escuchó inclinado su informe, transmitido en voz baja. A continuación, sacó su reloj y miró rápidamente a K. –Tendría que haber comparecido hace una hora y cinco minutos –dijo. K quiso responder algo, pero no tuvo tiempo, pues apenas había terminado de hablar el hombre, cuando se elevó un murmullo general en la parte derecha de la sala. –Tendría que haber comparecido hace una hora y cinco minutos – repitió el hombre en voz más alta y paseó rápidamente su mirada por la sala. El rumor se hizo más fuerte y, como el hombre no volvió a decir nada, se apagó paulatinamente. En la sala había ahora menos ruido que cuando K había entrado. Sólo los de la galería no cesaban en sus observaciones. Por lo que se podía distinguir entre la oscuridad y el polvo, parecían vestir peor que los de abajo. Algunos habían traído cojines, que habían colocado entre la cabeza y el techo para no herirse. K había decidido no hablar mucho y observar, por eso renunció a defenderse de los reproches de impuntualidad y se limitó a decir: –Es posible que haya llegado tarde, pero ya estoy aquí. A sus palabras siguió una ovación en la parte derecha de la sala. «Gente fácil de ganar» –pensó K, al que sólo le inquietó el silencio en la parte izquierda, precisamente a sus espaldas, y de la que sólo había surgido algún aplauso aislado. Pensó qué podría decir para ganárselos a todos de una vez o, si eso no fuera posible, para ganarse a los otros al menos temporalmente. –Sí –dijo el hombre–, pero yo ya no estoy obligado a interrogarle –el rumor se elevó, pero esta vez era equívoco, pues el hombre continuó después de hacer un ademán negativo con la mano–, aunque hoy lo haré como una excepción. No obstante, un retraso como éste no debe volver a repetirse. Y ahora, ¡adelántese! Alguien bajó de la tarima, por lo que quedó un sitio libre que K ocupó. Estaba presionado contra la mesa, la multitud detrás de él era tan grande que tenía que ofrecer resistencia para no tirar de la tarima la mesa del juez instructor o, incluso, al mismo juez. El juez instructor, sin embargo, no se preocupaba por eso, estaba sentado muy cómodo en su silla y, después de haberle dicho una última palabra al hombre que permanecía detrás de él, cogió un libro de notas, el único objeto que había sobre la mesa. Parecía un cuaderno colegial, era viejo y estaba deformado por el uso. –Bien –dijo el juez instructor, hojeó el libro y se dirigió a K con un tono verificativo: –¿Usted es pintor de brocha gorda? –No –dijo K–, soy el primer gerente de un gran banco. Esta respuesta despertó risas tan sinceras en la parte derecha de la sala que K también tuvo que reír. La gente apoyaba las manos en las rodillas y se agitaba tanto que parecía presa de un grave ataque de tos. También rieron algunos de la galería. El juez instructor, profundamente enojado, como probablemente era impotente frente a los de abajo, intentó resarcirse con los de la galería. Se levantó de un salto, amenazó a la galería, y sus cejas se elevaron espesas y negras sobre sus ojos. La parte de la izquierda aún permanecía en silencio, los espectadores estaban en hileras, con los rostros dirigidos a la tarima y, mientras los del partido contrario formaban gran estruendo, escuchaban con tranquilidad las palabras que se intercambiaban arriba, incluso toleraban que en un momento u otro algunos de su facción se sumaran a la otra. La gente del partido de la izquierda, que, por lo demás, era menos numeroso, en el fondo quería ser tan insignificante como el partido de la derecha, pero la tranquilidad de su comportamiento les hacía parecer más importantes. Cuando K comenzó a hablar, estaba convencido de que hablaba en su sentido. –Su pregunta, señor juez instructor, de si soy pintor de brocha gorda – aunque en realidad no se trataba de una pregunta, sino de una apera afirmación–, es significativa para todo el procedimiento que se ha abierto contra mí. Puede objetar que no se trata de ningún procedimiento, tiene razón, pues sólo se trata de un procedimiento si yo lo reconozco como tal. Por el momento así lo hago, en cierto modo por compasión. Aquí no se puede comparecer sino con esa actitud compasiva, si uno quiere ser tomado en consideración. No digo que sea un procedimiento caótico, pero le ofrezco esta designación para que tome conciencia de su situación. K interrumpió su discurso y miró hacia la sala. Lo que acababa de decir era duro, más de lo que había previsto, pero era la verdad. Se había ganado alguna ovación, pero todo permaneció en silencio, probablemente se esperaba con tensión la continuación, tal vez en el silencio se preparaba una irrupción que pondría fin a todo. Resultó molesto que en ese momento se abriera la puerta. La joven lavandera, que probablemente había concluido su trabajo, entró en la sala y a pesar de toda su precaución, atrajo algunas miradas. Sólo el juez de instrucción le procuró a K una alegría inmediata, pues parecía haber quedado afectado por sus palabras. Hasta ese momento había escuchado de pie, pues el discurso de K le había sorprendido mientras se dirigía a la galería. Ahora que había una pausa, se volvió a sentar, aunque lentamente, como si no quisiera que nadie lo advirtiera. Probablemente para calmarse volvió a tomar el libro de notas. –No le ayudará nada –continuó K–, también su cuadernillo confirma lo que le he dicho. Satisfecho al oír sólo sus sosegadas palabras en la asamblea, K osó arrebatar, sin consideración alguna, el cuaderno al juez de instrucción. Lo cogió con las puntas de los dedos por una de las hojas del medio, como si le diera asco, de tal modo que las hojas laterales, llenas de manchas amarillentas, escritas apretadamente por ambas caras, colgaban hacia abajo. –Éstas son las actas del juez instructor –dijo, y dejó caer el cuaderno sobre la mesa–. Siga leyendo en él, señor juez instructor, de ese libro de cuentas no temo nada, aunque no esté a mi alcance, ya que sólo puedo tocarlo con la punta de dos dedos. Sólo pudo ser un signo de profunda humillación, o así se podía interpretar, que el juez instructor cogiera el cuaderno tal y como había caído sobre la mesa, lo intentara poner en orden y se propusiera leer en él de nuevo. Los rostros de las personas en la primera hilera estaban dirigidos a K con tal tensión que él los contempló un rato desde arriba. Eran hombres mayores, algunos con barba blanca. Es posible que ésos fueran los más influyentes en la asamblea, la cual, a pesar de la humillación del juez instructor, no salió de la pasividad en la que había quedado sumida desde que K había comenzado a hablar. –Lo que me ha ocurrido –continuó K con voz algo más baja que antes, buscando los rostros de la primera fila, lo que dio a su discurso un aire de inquietud–, lo que me ha ocurrido es un asunto particular y, como tal, no muy importante, pues no lo considero grave, pero es significativo de un procedimiento que se incoa contra otros muchos. Aquí estoy en representación de ellos y no sólo de mí mismo. Había elevado la voz involuntariamente. En algún lugar alguien aplaudió con las manos alzadas y gritó: –¡Bravo! ¿Por qué no? ¡Otra vez bravo! Los ancianos de las primeras filas se acariciaron las barbas, pero ninguno se volvió a causa de la exclamación. Tampoco K le atribuyó ninguna importancia, seguía animado. Ya no creía necesario que todos aplaudieran, le bastaba con que la mayoría comenzase a reflexionar sobre el asunto y que alguno, de vez en cuando, se dejara convencer. –No quiero alcanzar ningún triunfo retórico –dijo K, sacando conclusiones de su reflexión–, tampoco podría. Es muy probable que él señor juez instructor hable mucho mejor que yo, es algo que forma parte de su profesión. Lo único que deseo es la discusión pública de una irregularidad pública. Escuchen: fui detenido hace diez días, me río de lo que motivó mi detención, pero eso no es algo para tratarlo aquí. Me asaltaron por la mañana temprano, cuando aún estaba en la cama. Es muy posible –no se puede excluir por lo que ha dicho el juez instructor– que tuvieran la orden de detener a un pintor, tan inocente como yo, pero me eligieron a mí. La habitación contigua estaba ocupada por dos rudos vigilantes. Si yo hubiera sido un ladrón peligroso, no se hubieran podido tomar mejores medidas. Esos vigilantes eran, por añadidura, una chusma indecente, su cháchara era insufrible, se querían dejar sobornar, se querían apropiar con trucos de mi ropa interior y de mis trajes, querían dinero para, según dijeron, traerme un desayuno, después de haberse comido con desvergüenza inusitada el mío ante mis propios ojos. Y eso no fue todo. Me llevaron a otra habitación, ante el supervisor. Era la habitación de una dama, a la que aprecio mucho, y tuve que ver cómo esa habitación, por mi causa aunque no por mi culpa, fue ensuciada en cierto modo por la presencia de los vigilantes y del supervisor. No fue fácil guardar la calma. No obstante, lo conseguí, y pregunté al supervisor con toda tranquilidad –si estuviera aquí presente lo tendría que confirmar– por qué estaba detenido. ¿Y qué respondió ese supervisor, al que aún puedo ver sentado en el sillón de la mencionada dama, como la personificación de la arrogancia más estúpida? Señores, en el fondo no respondió nada, tal vez ni siquiera sabía nada, me había detenido y con eso quedaba satisfecho. Pero había hecho algo más, había introducido a tres empleados inferiores de mi banco en la habitación de esa dama, que se entretuvieron en tocar y desordenar unas fotografías, propiedad de la dama en cuestión. La presencia de esos empleados tenía, sin embargo, otra finalidad, su misión, como la de mi casera y la de la criada, consistía en difundir la noticia de mi detención para dañar mi reputación y, sobre todo, para poner en peligro mi posición en el banco. Pero no han conseguido nada. Hasta mi casera, una persona muy simple –quisiera mencionar aquí su nombre como timbre de honor, la señora Grubach–, hasta la señora Grubach tuvo la suficiente capacidad de juicio para comprender que semejante detención no tenía más importancia que un plan ejecutado por algunos jóvenes mal vigilados en una callejuela. Lo repito, lo único que me ha proporcionado todo esto han sido contrariedades y un enojo pasajero, pero ¿no hubiera podido tener acaso peores consecuencias? Cuando K dejó de hablar y miró hacia el silencioso juez de instrucción, creyó notar que éste le hacía un signo con la mirada a alguien de la multitud. K se rió y prosiguió: –El juez instructor acaba de hacer a alguien de ustedes una señal secreta. Parece que entre ustedes hay personas que se dejan dirigir desde aquí arriba. No sé si esa señal debe despertar ovaciones o silbidos, pero, al descubrir a tiempo el truco, renuncio a averiguar el significado del signo. Me es completamente indiferente y autorizo públicamente al señor juez instructor para que imparta sus órdenes a sus empleados asalariados de ahí abajo de viva voz y no con signos secretos, que diga algo como: «ahora silben» o «ahora aplaudan». A causa de su confusión o de su impaciencia, el juez instructor no cesaba de removerse en su silla. El hombre que estaba detrás, y con el que había conversado anteriormente, se inclinó de nuevo hacia él, ya fuese para insuflarle valor o para darle un consejo. Abajo, la gente conversaba en voz baja, pero animadamente. Los dos partidos, que en un principio parecían tener opiniones contrarias, se mezclaron. Algunas personas señalaban a K con el dedo, otras al juez instructor. La neblina que había en la estancia era muy molesta, incluso impedía que el público más alejado pudiera ver con claridad. Tenía que ser especialmente molesto para los de la galería, quienes, no sin antes lanzar miradas temerosas de soslayo hacia el juez instructor, se veían obligados a preguntar a los participantes en la asamblea para enterarse mejor. Las respuestas también se daban en voz baja, disimulando con la mano en la boca. –Ya termino –dijo K, y como no había ninguna campanilla, dio un golpe con el puño en la mesa; debido al susto, las cabezas del juez instructor y del consejero se separaron por un instante–. Todo este asunto apenas me afecta, así que puedo juzgarlo con tranquilidad. Ustedes podrán sacar, suponiendo que tengan algún interés en este supuesto tribunal, alguna ventaja si me escuchan. Les suplico, por consiguiente, que aplacen sus comentarios para más tarde, pues apenas tengo tiempo y me iré pronto. Nada más terminar de decir estas palabras, se hizo el silencio, tal era el dominio que K ejercía sobre la asamblea. Ya no se lanzaron gritos amo al principio, ya no se aplaudió más, parecían convencidos o estaban en vías de serlo. –No hay ninguna duda –dijo K en voz muy baja, pues sentía cierto placer al percibir la tensa escucha de toda la asamblea; de ese silencio surgía un zumbido más excitante que la ovación más halagadora–, no hay ninguna duda de que detrás de las manifestaciones de este tribunal, en mi caso, pues, detrás de la detención y del interrogatorio de hoy, se encuentra una gran organización. Una organización que, no sólo da empleo a vigilantes corruptos, a necios supervisores y a jueces de instrucción, quienes, en el mejor de los casos, sólo muestran una modesta capacidad, sino a una judicatura de rango supremo con su numeroso séquito de ordenanzas, escribientes, gendarmes y otros ayudantes, sí, es posible que incluso emplee a verdugos, no tengo miedo de pronunciar la palabra. Y, ¿cuál es el sentido de esta organización, señores? Se dedica a detener a personas inocentes y a incoar procedimientos absurdos sin alcanzar en la mayoría de los casos, como el mío, ten resultado. ¿Cómo se puede evitar, dado lo absurdo de todo el procedimiento, la corrupción general del cuerpo de funcionarios? Es imposible, ni siquiera el juez del más elevado escalafón lo podría evitar con su propia persona. Por eso mismo, los vigilantes tratan de robar la ropa de los detenidos, por eso irrumpen los supervisores en las viviendas ajenas, por eso en vez de interrogar a los inocentes se prefiere deshonrarlos ante una asamblea. Los vigilantes me hablaron de almacenes o depósitos a los que se llevan las posesiones de los detenidos; quisiera visitar alguna vez esos almacenes, en los que se pudren los bienes adquiridos con esfuerzo de los detenidos, o al menos la parte que no haya sido robada por los empleados de esos almacenes. K fue interrumpido por un griterío al final de la sala; se puso la mano sobre los ojos para poder ver mejor, pues la turbia luz diurna intensificaba el blanco de la neblina que impedía la visión. Se trataba de la lavandera, a la que K había considerado desde su entrada como un factor perturbador. Si era culpable o no, era algo que no se podía advertir. K sólo podía ver que un hombre se la había llevado a una esquina cercana a la puerta y allí se apretaba contra ella. Pero no era la lavandera la que gritaba, sino el hombre, que abría la boca y miraba hacia el techo. Alrededor de ambos se había formado un pequeño círculo, los de la galería parecían entusiasmados, pues se había interrumpido la seriedad que K había impuesto en la asambleas. K quiso en un primer momento correr hacia allí, también pensó que todos estarían interesados en restablecer el orden y, al menos, expulsar a la pareja de la sala, pero las personas de las primeras filas permanecieron inmóviles en sus sitios, ninguna hizo el menor ademán ni tampoco dejaron pasar a K. Todo lo contrario, se lo impidieron violentamente. Los ancianos rechazaban a K con los brazos, y una mano –K no tuvo tiempo para volverse– le sujetó por el cuello. K dejó de pensar en la pareja; le parecía como si su libertad se viera constreñida, como si lo de detenerle fuera en serio. Su reacción fue saltar sin miramientos de la tarima. Ahora estaba frente a la multitud. ¿Acaso no había juzgado correctamente a aquella gente? ¿Había confiado demasiado en el efecto de su discurso? ¿Habían disimulado mientras él hablaba y ahora que había llegado a las conclusiones ya estaban hartos de tanto disimulo? ¡Qué rostros los que le rodeaban! Pequeños ojos negros se movían inquietos, las mejillas colgaban como las de los borrachos, las largas barbas eran ralas y estaban tiesas, si se las cogía era como si se cogiesen garras y no barbas. Bajo las barbas, sin embargo –y éste fue el verdadero hallazgo de K–, en los cuellos de las chaquetas, brillaban distintivos de distinto tamaño y color. Todos tenían esos distintivos. Todos pertenecían a la misma organización, tanto el supuesto partido de la izquierda como el de la derecha, y cuando se volvió súbitamente, descubrió los mismos distintivos en el cuello del juez instructor, que, con las manos sobre el vientre, lo contemplaba todo con tranquilidad. –¡Ah! –gritó K, y elevó los brazos hacia arriba, como si su repentino descubrimiento necesitase espacio–. Todos vosotros sois funcionarios, como ya veo, vosotros sois la banda corrupta contra la que he hablado, hoy os habéis apretado aquí como oyentes y fisgones, habéis formado partidos ilusorios y uno ha aplaudido para ponerme a prueba. Queríais poner en práctica vuestras mañas para embaucar a inocentes. Bien, no habéis venido en balde. Al menos os habréis divertido con alguien que esperaba una defensa de su inocencia por vuestra parte. ¡Déjame o te doy! –gritó K a un anciano tembloroso que se había acercado demasiado a él–. Realmente espero que hayáis aprendido algo. Y con esto os deseo mucha suerte en vuestra empresa. Tomó con rapidez el sombrero, que estaba en el borde de la mesa, y se abrió paso entre el silencio general, un silencio fruto de la más completa sorpresa, hacia la salida. No obstante, el juez instructor parecía haber sido mucho más rápido que K, pues ya le esperaba ante la puerta. –Un instante –dijo. K se detuvo, pero no miró al juez instructor, sino a la puerta, cuyo picaporte ya había cogido. –Sólo quería llamarle la atención, pues no parece consciente de algo importante –dijo el juez instructor–, de que hoy se ha privado a sí mismo de la ventaja que supone el interrogatorio para todo detenido. K rió ante la puerta. –¡Pordioseros! –gritó–. Os regalo todos los interrogatorios. Abrió la puerta y se apresuró a bajar las escaleras. Detrás de él se elevó un gran rumor en la asamblea, otra vez animada, que probablemente comenzó a discutir lo acaecido como lo harían unos estudiantes. EN LA SALA DE SESIONES – EL ESTUDIANTE – LAS OFICINAS DEL JUZGADO Durante la semana siguiente K esperó día tras día una notificación: no podía creer que hubieran tomado literalmente su renuncia a ser interrogado y, al llegar el sábado por la noche y no recibir nada, su puso que había sido citado tácitamente en la misma casa y a la misma hora. Así pues, el domingo se puso en camino, pero esta vez fue directamente, sin perderse por las escaleras y pasillos; algunas personas que se acordaban de él le saludaron, pero ya no tuvo que preguntarle a nadie y encontró pronto la puerta correcta. Le abrieron inmediatamente después de llamar y, sin ni siquiera mirar a la mujer de la otra vez, que permaneció al lado de la puerta, quiso entrar en seguida a la habitación contigua. –Hoy no hay sesión –dijo la mujer. –¿Por qué no? –preguntó K sin creérselo. Pero la mujer le convenció al abrir la puerta de la sala. Realmente estaba vacía y en ese estado se mostraba aún más deplorable que el último domingo. Sobre la mesa, que seguía situada sobre la tarima, había algunos libros. –¿Puedo mirar los libros? –preguntó K, no por mera curiosidad, sino sólo para aprovechar su estancia allí. –No –dijo la mujer, y cerró la puerta–. No está permitido. Los libros pertenecen al juez instructor. –¡Ah, ya! –dijo K, y asintió–, los libros son códigos y es propio de este tipo de justicia que uno sea condenado no sólo inocente, sino también ignorante. Así será –dijo la mujer, que no le había comprendido bien. –Bueno, entonces me iré –dijo K. –¿Debo comunicarle algo al juez instructor? –preguntó la mujer. –¿Le conoce? –preguntó K. –Naturalmente –dijo la mujer–. Mi marido es ujier del tribunal. K advirtió que la habitación, en la que la primera vez sólo vio un barreño, ahora estaba amueblada como el salón de una vivienda normal. La mujer notó su asombro y dijo: –Sí, aquí disponemos de vivienda gratuita, pero tenemos que limpiar la sala de sesiones. La posición de mi marido tiene algunas desventajas. –No me sorprende tanto la habitación –dijo K, que miró a la mujer con cara de pocos amigos–, como el hecho de que usted esté casada. –¿Hace referencia al incidente en la última sesión, cuando le molesté durante su discurso? –preguntó la mujer. –Naturalmente –dijo K–. Hoy ya pertenece al pasado y casi lo he olvidado, pero entonces me puso furioso. Y ahora me dice que es una mujer casada. –Mi interrupción no le perjudicó mucho. Después se le juzgó de una manera muy desfavorable. –Puede ser –dijo K, desviando la conversación–, pero eso no la disculpa. –Los que me conocen sí me disculpan –dijo la mujer–, el que me abrazó me persigue ya desde hace tiempo. Puede que no sea muy atractiva, pero para él sí lo soy. Aquí no tengo protección alguna y mi marido ya se ha hecho a la idea; si quiere mantener su puesto, tiene que tolerar ese comportamiento, pues ese hombre es estudiante y es posible que se vuelva muy poderoso. Siempre está detrás de mí, precisamente poco antes de que usted llegara, salía él. –Armoniza con todo lo demás –dijo K–, no me sorprende en absoluto. –¿Usted quiere mejorar algo aquí? –dijo la mujer lentamente y con un tono inquisitivo, como si lo que acababa de decir fuese peligroso tanto para ella como para K–. Lo he deducido de su discurso, que a mí personalmente me gustó mucho. Por desgracia, me perdí el comienzo y al final estaba en el suelo con el estudiante. Esto es tan repugnante – dijo después de una pausa y tomó la mano de K–. ¿Cree usted que podrá lograr alguna mejora? K sonrió y acarició ligeramente su mano. –En realidad –dijo–, no pretendo realizar ninguna mejora, como usted se ha expresado, y si usted se lo dijera al juez instructor, se reiría de usted o la castigaría. Jamás me hubiera injerido voluntariamente en este asunto y las necesidades de mejora de esta justicia no me habrían quitado el sueño. Pero me he visto obligado a intervenir al ser detenido –pues ahora estoy realmente detenido–, y sólo en mi defensa. Pero si al mismo tiempo puedo serle útil de alguna manera, estaré encantando, y no sólo por altruismo, sino porque usted también me puede ayudar a mí. –¿Cómo podría? –preguntó la mujer. –Por ejemplo, mostrándome los libros que hay sobre la mesa. –Pues claro –exclamó la mujer, y lo acompañó hasta donde se encontraban. Se trataba de libros viejos y usados; la cubierta de uno de ellos estaba rota por la mitad, sólo se mantenía gracias a unas tiras de papel celo. –Qué sucio está todo esto –dijo K moviendo la cabeza, y la mujer limpió el polvo con su delantal antes de que K cogiera los libros. K abrió el primero y apareció una imagen indecorosa: un hombre y una mujer sentados desnudos en un canapé; la intención obscena del dibujante era clara, no obstante, su falta de habilidad había sido tan notoria que sólo se veía a un hombre y a una mujer, cuyos cuerpos destacaban demasiado, sentados con excesiva rigidez y, debido a una perspectiva errónea, apenas distinguibles en su actitud. K no siguió hojeando, sino que abrió la tapa del segundo volumen: era una novela Con el título: Las vejaciones que Grete tuvo que sufrir de su marido Hans. –Éstos son los códigos que aquí se estudian –dijo K–. Los hombres que leen estos libros son los que me van a juzgar. –Le ayudaré –dijo la mujer–. ¿Quiere? –¿Puede realmente hacerlo sin ponerse en peligro? Usted ha dicho que su esposo depende mucho de sus superiores. –A pesar de todo quiero ayudarle –dijo ella–. Venga, hablaremos del asunto. Sobre el peligro que podría correr, no diga una palabra más. Sólo temo al peligro donde quiero temerlo. Venga conmigo –y señaló la tarima, haciendo un gesto para que se sentara allí con ella. –Tiene unos ojos negros muy bonitos –dijo ella después de sentarse y contemplar el rostro de K–. Me han dicho que yo también tengo ojos bonitos, pero los suyos lo son mucho más. Me llamaron la atención la primera vez que le vi. Fueron el motivo por el que entré en la asamblea, lo que no hago nunca, ya que, en cierta medida, me está prohibido. «Así que es eso –pensó K–, se está ofreciendo, está corrupta como todo a mi alrededor; está harta de los funcionarios judiciales, lo que es comprensible, y saluda a cualquier extraño con un cumplido sobre sus ojos». K se levantó en silencio, como si hubiera pensado en voz alta y le hubiese aclarado así a la mujer su comportamiento. –No creo que pueda ayudarme –dijo él–. Para poder hacerlo realmente, debería tener relaciones con funcionarios superiores. Pero usted sólo conoce con seguridad a los empleados inferiores que pululan aquí entre la multitud. A éstos los conoce muy bien, y podrían hacer algo por usted, eso no lo dudo, pero lo máximo que podrían conseguir carecería de importancia para el definitivo desenlace del proceso y usted habría perdido el favor de varios amigos. No quiero que ocurra eso. Mantenga la relación con esa gente, me parece, además, que le resulta algo indispensable. No lo digo sin lamentarlo, pues, para corresponder a su cumplido, le diré que usted también me gusta, especialmente cuando me mira con esa tristeza, para la que, por lo demás, no tiene ningún motivo. Usted pertenece a la sociedad que yo combato, pero se siente bien en ella, incluso ama al estudiante o, si no lo ama, al menos lo prefiere a su esposo. Eso se podría deducir fácilmente de sus palabras. –¡No! –exclamó ella, permaneciendo sentada y cogiendo la mano de K, quien no pudo retirarla a tiempo–. No puede irse ahora, no puede irse con una opinión tan falsa sobre mí. ¿Sería capaz de irse ahora? ¿Soy tan poco valiosa para usted que no me quiere hacer el favor de permanecer aquí un rato? –No me interprete mal –dijo K, y se volvió a sentar–, si es tan importante para usted que me quede, lo haré encantado, tengo tiempo, pues vine con la esperanza de que hoy se celebrase una reunión. Con lo que le he dicho anteriormente, sólo quería pedirle que no emprendiese nada en mi proceso. Pero eso no la debe enojar, sobre todo si piensa que a mí no me importa nada el desenlace del proceso y que, en caso de que me condenaran, sólo podría reírme. Eso suponiendo que realmente se llegue al final del proceso, lo que dudo mucho. Más bien creo que el procedimiento, ya sea por pura desidia u olvido, o tal vez por miedo de los funcionarios, ya se ha interrumpido o se interrumpirá en poco tiempo. No obstante, también es posible que hagan continuar un proceso aparente con la esperanza de lograr un buen soborno, pero será en vano, como muy bien puedo afirmar hoy, ya que no sobornaré a nadie. Siempre sería una amabilidad de su parte comunicarle al juez instructor, o a cualquier otro que le guste propagar buenas noticias, que nunca lograrán, ni siquiera empleando trucos, en lo que son muy duchos, que los soborne. No tendrán la menor perspectiva de éxito, se lo puede decir abiertamente. Por lo demás, es muy posible que ya lo hayan advertido, pero en el caso contrario, tampoco me importa mucho que se enteren ahora. Así los señores podrían ahorrarse el trabajo, y yo algunas incomodidades, las cuales, sin embargo, soportaré encantado, si al mismo tiempo suponen una molestia para los demás. ¿Conoce usted al juez instructor? –Claro –dijo la mujer–, en él pensé al principio, cuando ofrecí mi ayuda. No sabía que era un funcionario inferior, pero como usted lo dice, será cierto. Sin embargo, pienso que el informe que él proporciona a los escalafones superiores posee alguna influencia. Y él escribe tantos informes. Usted dice que los funcionarios son vagos, no todos, especialmente este juez instructor no lo es, él escribe mucho. El domingo pasado, por ejemplo, la sesión duró hasta la noche. Todos se fueron, pero el juez instructor permaneció en la sala; tuve que llevarle una lámpara, una pequeña lámpara de cocina, pues no tenía otra, no obstante, se conformó y comenzó a escribir en seguida. Mientras, mi esposo, que precisamente había tenido libre ese domingo, ya había llegado, así que volvimos a traer los muebles, arreglamos nuestra habitación, vinieron algunos vecinos, conversamos a la luz de una vela, en suma, nos olvidamos del juez instructor y nos fuimos a dormir. De repente me desperté, debía de ser muy tarde, al lado de la cama estaba el juez instructor, tapando la lámpara para que no deslumbrase a mi esposo. Era una precaución innecesaria, mi esposo duerme tan profundamente que no le despierta ninguna luz. Casi grité del susto, pero el juez instructor fue muy amable, me hizo una señal para que me calmase y me susurró que había estado escribiendo hasta ese momento, que me traía la lámpara y que jamás olvidaría cómo me había encontrado dormida. Con esto sólo quiero decirle que el juez instructor escribe muchos informes, especialmente sobre usted, pues su declaración fue, con toda seguridad, el asunto principal de la sesión dominical. Esos informes tan largos no pueden carecer completamente de valor. Además, por el incidente que le he contado, puede deducir que el juez instructor se interesa por mí y que, precisamente ahora, cuando se ha fijado en mí, podría tener mucha influencia sobre él. Además, tengo aún más pruebas de que se interesa por mí. Ayer, a través del estudiante, que es su colaborador y con el que tiene mucha confianza, me regaló unas medias de seda, al parecer como motivación para que limpie y arregle la sala de sesiones, pero eso es un pretexto, pues ese trabajo es mi deber y por eso le pagan a mi esposo. Son medias muy bonitas, mire –ella extendió las piernas, se levantó la falda hasta las rodillas y también miró las medias–. Son muy bonitas, pero demasiado finas, no son apropiadas para mí. De repente paró de hablar, puso su mano sobre la de K, como si quisiera tranquilizarle y musitó: –¡Silencio, Bertold nos está mirando! K levantó lentamente la mirada. En la puerta de la sala de sesiones había un hombre joven: era pequeño, tenía las piernas algo arqueadas y llevaba una barba rojiza y rala. K lo observó con curiosidad, era el primer estudiante de esa extraña ciencia del Derecho desconocida con el que se encontraba, un hombre que, probablemente, llegaría a ser un funcionario superior. El estudiante, sin embargo, no se preocupaba en absoluto de K, se limitó a hacer una seña a la mujer llevándose un dedo a la barba y, a continuación, se fue hacia la ventana. La mujer se inclinó hacia K y susurró: –No se enoje conmigo, se lo suplico, tampoco piense mal de mí, ahora tengo que irme con él, con ese hombre horrible, sólo tiene que mirar esas piernas torcidas. Pero volveré en seguida y, si quiere, entonces me iré con usted, a donde usted quiera. Puede hacer conmigo lo que desee, estaré feliz si puedo abandonar este sitio el mayor tiempo posible, aunque lo mejor sería para siempre. Acarició la mano de K, se levantó y corrió hacia la ventana. Involuntariamente, K trató de coger su mano en el vacío. La mujer le había seducido y, después de reflexionar un rato, no encontró ningún motivo sólido para no ceder a la seducción. La efímera objeción de que la mujer lo podía estar capturando para el tribunal, la rechazó sin esfuerzo. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Acaso no permanecía él tan libre que podía destruir, al menos en lo que a él concernía, todo el tribunal? ¿No podía mostrar algo de confianza? Y su solicitud de ayuda parecía sincera y posiblemente valiosa. Además, no podía haber una venganza mejor contra el juez instructor y su séquito que quitarle esa mujer y hacerla suya. Podría ocurrir que un día el juez instructor, después de haber trabajado con esfuerzo en los informes mendaces sobre K, encontrase por la noche la cama vacía de la mujer. Y vacía porque ella pertenecía a K, porque esa mujer de la ventana, ese cuerpo voluptuoso, flexible y cálido, cubierto con un vestido oscuro de tela basta, sólo le pertenecía a él. Después de haber ahuyentado de esa manera las dudas contra la mujer, la conversación en voz baja que sostenían en la ventana le pareció demasiado larga, así que golpeó con un nudillo la tarima y, luego, con el puño. El estudiante miró un instante hacia K sobre el hombro de la mujer, pero no se dejó interrumpir, incluso se apretó más contra ella y la rodeó con los brazos. Ella inclinó la cabeza, como si le escuchara atentamente, el estudiante la besó ruidosamente en el cuello, sin detener, aparentemente, la conversación. K vio confirmada la tiranía que el estudiante, según las palabras de la mujer, ejercía sobre ella, se levantó y anduvo de un lado a otro de la habitación. Pensó, sin dejar de lanzar miradas de soslayo al estudiante, cómo podría arrebatársela lo más rápido posible, y por eso no le vino nada mal cuando el estudiante, irritado por los paseos de K, que a ratos derivaban en un pataleo, se dirigió a él: –Si está tan impaciente, puede irse. Se podría haber ido mucho antes, nadie le hubiera echado de menos. Sí, tal vez debiera haberse ido cuando yo entré y, además, a toda prisa. En esa advertencia se ponía de manifiesto la cólera que dominaba al estudiante, pero sobre todo salía a la luz la arrogancia del futuro funcionario judicial que hablaba con un acusado por el que no sentía ninguna simpatía. K se detuvo muy cerca de él y dijo sonriendo: –Estoy impaciente, eso es cierto, pero esa impaciencia desaparecerá en cuanto nos deje en paz. No obstante, si usted ha venido a estudiar –he oído que es estudiante–, estaré encantado de dejarle el espacio suficiente y me iré con la mujer. Por lo demás, tendrá que estudiar mucho para llegar a juez. No conozco muy bien este tipo de justicia, pero creo que con esos malos discursos que usted pronuncia con tanto descaro aún no alcanza el nivel exigido. –No deberían haber dejado que se moviese con tanta libertad –dijo como si quisiera dar una explicación a la mujer sobre las palabras insultantes de K–. Ha sido un error. Se lo he dicho al juez instructor. Al menos se le debería haber confinado en su habitación durante el interrogatorio. El juez instructor es, a veces, incomprensible. –Palabras inútiles –dijo K, y extendió su mano hacia la mujer–. Venga usted. –¡Ah, ya! –dijo el estudiante–, no, no, usted no se la queda –y con una fuerza insospechada levantó a la mujer con un brazo y corrió inclinado, mirándola tiernamente, hacia la puerta. No se podía ignorar que en esa acción había intervenido cierto miedo hacia K, no obstante osó irritar más a K al acariciar y estrechar con su mano libre el brazo de la mujer. K corrió unos metros a su lado, presto a echarse sobre él y, si fuera necesario, a estrangularlo, pero la mujer dijo: –Déjelo, no logrará nada, el juez instructor hará que me recojan, no puedo ir con usted, este pequeño espantajo –y pasó la mano por el rostro del estudiante–, este pequeño espantajo no me deja. –¡Y usted no quiere que la liberen! –gritó K, y puso la mano sobre el hombro del estudiante, que intentó morderla. –No –gritó la mujer, y rechazó a K con ambas manos–, no, den qué piensa usted? Eso sería mi perdición. ¡Déjele! ¡Por favor, déjele! Lo único que hace es cumplir las órdenes del juez instructor, me lleva con él. –Entonces que corra todo lo que quiera. A usted no la quiero volver a ver más –dijo K furioso ante la decepción y le dio al estudiante un golpe en la espalda; el estudiante tropezó, pero, contento por no haberse caído, corrió aún más ligero con su carga. K le siguió cada vez con mayor lentitud, era la primera derrota que sufría ante esa gente. Era evidente que no suponía ningún motivo para asustarse, sufrió la derrota simplemente porque él fue quien buscó la lucha. Si permaneciera en casa y llevara su vida habitual, sería mil veces superior a esa gente y podría apartar de su camino con una patada a cualquiera de ellos. Y se imaginó la escena tan ridícula que se produciría, si ese patético estudiante, ese niño engreído, ese barbudo de piernas torcidas, se arrodillara ante la cama de Elsa y le suplicara gracia con las manos entrelazadas. A K le gustó tanto esta idea que decidió, si se presentaba la oportunidad, llevar al estudiante a casa de Elsa. K llegó hasta la puerta sólo por curiosidad, quería ver adónde se llevaba a la mujer; no creía que el estudiante se la llevara así, en vilo, por la calle. Comprobó que el camino era mucho más corto. Justo frente a la puerta de la vivienda había una estrecha escalera de madera que probablemente conducía al desván, pero como hacía un giro no se podía ver dónde terminaba. El estudiante se llevó a la mujer por esa escalera; ya estaba muy cansado y jadeaba, pues había quedado debilitado por la carrera. La mujer se despidió de K con la mano y alzó los hombros para mostrarle que el secuestro no er