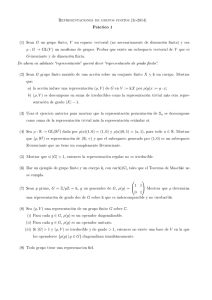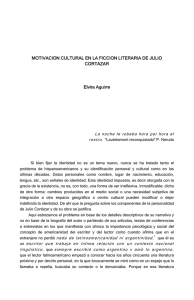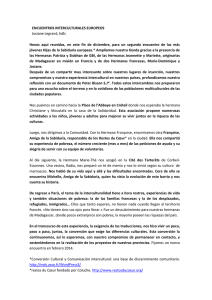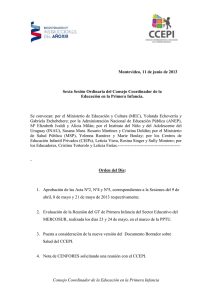1 CUENTOS QUE ENCONTRÉ EN LA RED – ÍNDICE Axolotl
Anuncio

1 CUENTOS QUE ENCONTRÉ EN LA RED – ÍNDICE Axolotl---------------------------------------------------- p. 2 Lejana----------------------------------------------------- p. 6 La Noche boca arriba----------------------------------- p. 12 Continuidad de los parques --------------------------- p. 17 Las Ménades -------------------------------------------- p. 18 El otro Cielo -------------------------------------------- p. 25 Graffiti --------------------------------------------------- p. 38 La escuela de noche ----------------------------------- p.41 El ídolo de las Cícladas ------------------------------- p.55 Final del Juego ---------------------------------------- p.61 El río ----------------------------------------------------p. 70 2 Axolotl [Cuento. Texto completo] Julio Cortázar Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del Jardín des Plantes y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después de la lenta invernada. Bajé por el bulevar de Port Royal, tomé St. Marcel y L’Hôpital, vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes y mi pantera dormía. Opté por los acuarios, soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con los axolotl. Me quedé una hora mirándolos, y salí incapaz de otra cosa. En la biblioteca Saint-Geneviève consulté un diccionario y supe que los axolotl son formas larvales, provistas de branquias, de una especie de batracios del género amblistoma. Que eran mexicanos lo sabía ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Leí que se han encontrado ejemplares en África capaces de vivir en tierra durante los períodos de sequía, y que continúan su vida en el agua al llegar la estación de las lluvias. Encontré su nombre español, ajolote, la mención de que son comestibles y que su aceite se usaba (se diría que no se usa más) como el de hígado de bacalao. No quise consultar obras especializadas, pero volví al día siguiente al Jardin des Plantes. Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordea los acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía sin embargo uniéndonos. Me había bastado detenerme aquella primera mañana ante el cristal donde unas burbujas corrían en el agua. Los axolotl se amontonaban en el mezquino y angosto (sólo yo puedo saber cuán angosto y mezquino) piso de piedra y musgo del acuario. Había nueve ejemplares y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una situada a la derecha y algo separada de las otras para estudiarla mejor. Vi un cuerpecito rosado y como translúcido (pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso), semejante a un pequeño lagarto de quince centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola, pero lo que me obsesionó fueron las patas, de una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, en uñas minuciosamente humanas. Y entonces descubrí sus ojos, su cara, dos orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente carentes de toda vida pero mirando, dejándose penetrar por mi 3 mirada que parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterio interior. Un delgadísimo halo negro rodeaba el ojo y los inscribía en la carne rosa, en la piedra rosa de la cabeza vagamente triangular pero con lados curvos e irregulares, que le daban una total semejanza con una estatuilla corroída por el tiempo. La boca estaba disimulada por el plano triangular de la cara, sólo de perfil se adivinaba su tamaño considerable; de frente una fina hendedura rasgaba apenas la piedra sin vida. A ambos lados de la cabeza, donde hubieran debido estar las orejas, le crecían tres ramitas rojas como de coral, una excrescencia vegetal, las branquias supongo. Y era lo único vivo en él, cada diez o quince segundos las ramitas se enderezaban rígidamente y volvían a bajarse. A veces una pata se movía apenas, yo veía los diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho, y el acuario es tan mezquino; apenas avanzamos un poco nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros; surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos quietos. Fue su quietud la que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los axolotl. Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. Después supe mejor, la contracción de las branquias, el tanteo de las finas patas en las piedras, la repentina natación (algunos de ellos nadan con la simple ondulación del cuerpo) me probó que eran capaz de evadirse de ese sopor mineral en el que pasaban horas enteras. Sus ojos sobre todo me obsesionaban. Al lado de ellos en los restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a los nuestros. Los ojos de los axolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Pegando mi cara al vidrio (a veces el guardián tosía inquieto) buscaba ver mejor los diminutos puntos áureos, esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Era inútil golpear con el dedo en el cristal, delante de sus caras no se advertía la menor reacción. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, terrible luz; seguían mirándome desde una profundidad insondable que me daba vértigo. Y sin embargo estaban cerca. Lo supe antes de esto, antes de ser un axolotl. Lo supe el día en que me acerqué a ellos por primera vez. Los rasgos antropomórficos de un mono revelan, al revés de lo que cree la mayoría, la distancia que va de ellos a nosotros. La absoluta falta de semejanza de los axolotl con el ser humano me probó que mi reconocimiento era válido, que no me apoyaba en analogías fáciles. Sólo las manecitas... Pero una lagartija tiene también manos así, y en nada se nos parece. Yo creo que era la cabeza de los axolotl, esa forma triangular rosada con los ojitos de oro. Eso miraba y sabía. Eso reclamaba. No eran animales. Parecía fácil, casi obvio, caer en la mitología. Empecé viendo en los axolotl una metamorfosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad. Los imaginé conscientes, esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abisal, a una reflexión desesperada. Su mirada ciega, el diminuto disco de oro inexpresivo y sin embargo terriblemente lúcido, me penetraba como un mensaje: «Sálvanos, sálvanos». Me sorprendía musitando palabras de consuelo, transmitiendo pueriles esperanzas. Ellos seguían mirándome inmóviles; de pronto las ramillas rosadas de las branquias se enderezaban. En ese instante yo sentía como un dolor sordo; tal vez me veían, captaban mi esfuerzo por penetrar en lo impenetrable de sus vidas. No eran seres humanos, pero 4 en ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo. Los axolotl eran como testigos de algo, y a veces como horribles jueces. Me sentía innoble frente a ellos, había una pureza tan espantosa en esos ojos transparentes. Eran larvas, pero larva quiere decir máscara y también fantasma. Detrás de esas caras aztecas inexpresivas y sin embargo de una crueldad implacable, ¿qué imagen esperaba su hora? Les temía. Creo que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián, no me hubiese atrevido a quedarme solo con ellos. «Usted se los come con los ojos», me decía riendo el guardián, que debía suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos en un canibalismo de oro. Lejos del acuario no hacía mas que pensar en ellos, era como si me influyeran a distancia. Llegué a ir todos los días, y de noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad, adelantando lentamente una mano que de pronto encontraba la de otro. Acaso sus ojos veían en plena noche, y el día continuaba para ellos indefinidamente. Los ojos de los axolotl no tienen párpados. Ahora sé que no hubo nada de extraño, que eso tenía que ocurrir. Cada mañana al inclinarme sobre el acuario el reconocimiento era mayor. Sufrían, cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua. Espiaban algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en que el mundo había sido de los axolotl. No era posible que una expresión tan terrible que alcanzaba a vencer la inexpresividad forzada de sus rostros de piedra, no portara un mensaje de dolor, la prueba de esa condena eterna, de ese infierno líquido que padecían. Inútilmente quería probarme que mi propia sensibilidad proyectaba en los axolotl una conciencia inexistente. Ellos y yo sabíamos. Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario, mis ojos trataban una vez mas de penetrar el misterio de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Veía de muy cerca la cara de una axolotl inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio, en vez del axolotl vi mi cara contra el vidrio, la vi fuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. Sólo una cosa era extraña: seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso fue en el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. Afuera mi cara volvía a acercarse al vidrio, veía mi boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los axolotl. Yo era un axolotl y sabía ahora instantáneamente que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario, su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario. Conociéndolo, siendo él mismo, yo era un axolotl y estaba en mi mundo. El horror venía -lo supe en el mismo momento- de creerme prisionero en un cuerpo de axolotl, transmigrado a él con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un axolotl, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas insensibles. Pero aquello cesó cuando una pata vino a rozarme la cara, cuando moviéndome apenas a un lado vi a un axolotl junto a mí que me miraba, y supe que también él sabía, sin comunicación posible pero tan claramente. O yo estaba también en él, o todos nosotros pensábamos como un hombre, incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegada al acuario. Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi, me miró largo rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por 5 nosotros, que obedecía a una costumbre. Como lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en él. Se me ocurre que al principio continuamos comunicados, que él se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba. Pero los puentes están cortados entre él y yo porque lo que era su obsesión es ahora un axolotl, ajeno a su vida de hombre. Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él -ah, sólo en cierto modo-, y mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un axolotl, y si pienso como un hombre es sólo porque todo axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento va a escribir todo esto sobre los axolotl. 6 Lejana [Cuento. Texto completo] Julio Cortázar Diario de Alina Reyes 12 de enero Anoche fue otra vez, yo tan cansada de pulseras y farándulas, de pink champagne y la cara de Renato Viñes, oh esa cara de foca balbuceante, de retrato de Dorian Gray a lo último. Me acosté con gusto a bombón de menta, al Boogie del Banco Rojo, a mamá bostezada y cenicienta (como queda ella a la vuelta de las fiestas, cenicienta y durmiéndose, pescado enormísimo y tan no ella.) Nora que dice dormirse con luz, con bulla, entre las urgidas crónicas de su hermana a medio desvestir. Qué felices son, yo apago las luces y las manos, me desnudo a gritos de lo diurno y moviente, quiero dormir y soy una horrible campana resonando, una ola, la cadena que Rex arrastra toda la noche contra los ligustros. Now I lay me down to sleep... Tengo que repetir versos, o el sistema de buscar palabras con a, después con a y e, con las cinco vocales, con cuatro. Con dos y una consonante (ala, ola), con tres consonantes y una vocal (tras, gris) y otra vez versos, la luna bajó a la fragua con su polisón de nardos, el niño la mira mira, el niño la está mirando. Con tres y tres aslternadas, cábala, laguna, animal; Ulises, ráfaga, reposo. Así paso horas: de cuatro, de tres y dos, y más tarde palindromas. Los fáciles, salta Lenin el Atlas; amigo, no gima; los más difíciles y hermosos, átate, demoniaco Caín o me delata; Anás usó tu auto Susana. O los preciosos anagramas: Salvador Dalí, Avida Dollars; Alina Reyes, es la reina y... Tan hermoso, éste, porque abre un camino, porque no concluye. Porque la reina y... No, horrible. Horrible porque abre camino a esta que no es la reina, y que otra vez odio de noche. A esa que es Alina Reyes pero no la reina del anagrama; que será cualquier cosa, mendiga en Budapest, pupila de mala casa en Jujuy o sirvienta en Quetzaltenango, cualquier lado lejos y no reina. Pero sí Alina Reyes y por eso anoche fue otra vez, sentirla y el odio. 20 de enero A veces sé que tiene frío, que sufre, que le pegan. Puedo solamente odiarla tanto, aborrecer las manos que la tiran al suelo y también a ella, a ella todavía más porque le pegan, porque soy yo y le pegan. Ah, no me desespera tanto cuando estoy durmiendo o corto un vestido o son las horas de recibo de mamá y yo sirvo el té a la señora de Regules o al chico de los Rivas. Entonces me importa menos, es un poco cosa personal, yo conmigo; la siento más dueña de su infortunio, lejos y sola pero dueña. Que sufra, que se hiele; yo aguanto desde aquí, y creo que entonces la ayudo un poco. Como hacer vendas para un soldado que todavía no ha sido herido y sentir eso de grato, que se le 7 está aliviando desde antes, previsoramente. Que sufra. Le doy un beso a la señora de Regules, el té al chico de los Rivas, y me reservo para resistir por dentro. Me digo: «Ahora estoy cruzando un puente helado, ahora la nieve me entra por los zapatos rotos». No es que sienta nada. Sé solamente que es así, que en algún lado cruzo un puente en el instante mismo (pero no sé si es el instante mismo) en que el chico de los Rivas me acepta el té y pone su mejor cara de tarado. Y aguanto bien porque estoy sola entre esas gentes sin sentido, y no me desespera tanto. Nora se quedó anoche como tonta, dijo: «¿Pero qué te pasa?». Le pasaba a aquella, a mí tan lejos. Algo horrible debió pasarle, le pegaban o se sentía enferma y justamente cuando Nora iba a cantar a Fauré y yo en el piano, mirándolo tan feliz a Luis María acodado en la cola que le hacía como un marco, él mirándome contento con cara de perrito, esperando oír los arpegios, los dos tan cerca y tan queriéndonos. Así es peor, cuando conozco algo nuevo sobre ella y justo estoy bailando con Luis María, besándolo o solamente cerca de Luis María. Porque a mí, a la lejana, no la quieren. Es la parte que no quieren y cómo no me va a desgarrar por dentro sentir que me pegan o la nieve me entra por los zapatos cuando Luis María baila conmigo y su mano en la cintura me va subiendo como un calor a mediodía, un sabor a naranjas fuertes o tacuaras chicoteadas, y a ella le pegan y es imposible resistir y entonces tengo que decirle a Luis María que no estoy bien, que es la humedad, humedad entre esa nieve que no siento, que no siento y me está entrando por los zapatos. 25 de enero Claro, vino Nora a verme y fue la escena. «M'hijita, la última vez que te pido que me acompañes al piano. Hicimos un papelón». Qué sabía yo de papelones, la acompañé como pude, me acuerdo que la oía con sordina. Votre âme est un paysage choisi... pero me veía las manos entre las teclas y parecía que tocaban bien, que acompañaban honestamente a Nora. Luis María también me miró las manos, el pobrecito, yo creo que era porque no se animaba a mirarme la cara. Debo ponerme tan rara. Pobre Norita, que la acompañe otra. (Esto parece cada vez más un castigo, ahora sólo me conozco allá cuando voy a ser feliz, cuando soy feliz, cuando Nora canta Fauré me conozco allá y no queda más que el odio). Noche A veces es ternura, una súbita y necesaria ternura hacia la que no es reina y anda por ahí. Me gustaría mandarle un telegrama, encomiendas, saber que sus hijos están bien o que no tiene hijos -porque yo creo que allá no tengo hijos- y necesita confortación, lástima, caramelos. Anoche me dormí confabulando mensajes, puntos de reunión. Estaré jueves stop espérame puente. ¿Qué puente? Idea que vuelve como vuelve Budapest donde habrá tanto puente y nieve que rezuma. Entonces me enderecé rígida en la cama y casi aúllo, casi corro a despertar a mamá, a morderla para que se despertara. Nada más que por pensar. Todavía no es fácil decirlo. Nada más que por pensar que yo podría irme ahora mismo a Budapest, si realmente se me antojara. O a Jujuy, a Quetzaltenango. (Volví a buscar estos nombres páginas atrás). No valen, igual sería decir Tres Arroyos, Kobe, Florida al cuatrocientos. Sólo queda Budapest porque allí es el frío, allí me pegan 8 y me ultrajan. Allí (lo he soñado, no es más que un sueño, pero cómo adhiere y se insinúa hacia la vigilia) hay alguien que se llama Rod -o Erod, o Rodo- y él me pega y yo lo amo, no sé si lo amo pero me dejo pegar, eso vuelve de día en día, entonces es seguro que lo amo. Más tarde Mentira. Soñé a Rod o lo hice con una imagen cualquiera de sueño, ya usada y a tiro. No hay Rod, a mí me han de castigar allá, pero quién sabe si es un hombre, una madre furiosa, una soledad. Ir a buscarme. Decirle a Luis María: «Casémonos y me llevas a Budapest, a un puente donde hay nieve y alguien». Yo digo: ¿y si estoy? (Porque todo lo pienso con la secreta ventaja de no querer creerlo a fondo. ¿Y si estoy?). Bueno, si estoy... Pero solamente loca, solamente... ¡Qué luna de miel! 28 de enero Pensé una cosa curiosa. Hace tres días que no me viene nada de la lejana. Tal vez ahora no le pegan, o no pudo conseguir abrigo. Mandarle un telegrama, unas medias... Pensé una cosa curiosa. Llegaba a la terrible ciudad y era de tarde, tarde verdosa y ácuea como no son nunca las tardes si no se las ayuda pensándolas. Por el lado de la Dobrina Stana, en la perspectiva Skorda, caballos erizados de estalagmitas y polizontes rígidos, hogazas humeantes y flecos de viento ensoberbeciendo las ventanas Andar por la Dobrina con paso de turista, el mapa en el bolsillo de mi sastre azul (con ese frío y dejarme el abrigo en el Burglos), hasta una plaza contra el río, casi en encima del río tronante de hielos rotos y barcazas y algún martín pescador que allá se llamará sbunáia tjéno o algo peor. Después de la plaza supuse que venía el puente. Lo pensé y no quise seguir. Era la tarde del concierto de Elsa Piaggio de Tarelli en el Odeón, me vestí sin ganas sospechando que después me esperaría el insomnio. Este pensar de noche, tan noche... Quién sabe si no me perdería. Una inventa nombres al viajar pensando, los recuerda en el momento: Dobrina Stana, sbunáia tjéno, Burglos. Pero no sé el nombre de la plaza, es como si de veras hubiera llegado a una plaza de Budapest y estuviera perdida por no saber su nombre; ahí donde un nombre es una plaza. Ya voy, mamá. Llegaremos bien a tu Bach y a tu Brahms. Es un camino tan simple. Sin plaza, sin Burglos. Aquí nosotras, allá Elsa Piaggio. Qué triste haberme interrumpido, saber que estoy en una plaza (pero esto ya no es cierto, solamente lo pienso y eso es menos que nada). Y que al final de la plaza empieza el puente. Noche Empieza, sigue. Entre el final del concierto y el primer bis hallé su nombre y el camino. La plaza Vladas, el puente de los mercados. Por la plaza Vladas seguí hasta el nacimiento del puente, un poco andando y queriendo a veces quedarme en casas o vitrinas, en chicos abrigadísimos y fuentes con altos héroes de emblanquecidas pelerinas, Tadeo Alanko y Vladislas Néroy, bebedores de tokay y cimbalistas. Yo veía 9 saludar a Elsa Piaggio entre un Chopin y otro Chopin, pobrecita, y de mi platea se salía abiertamente a la plaza, con la entrada del puente entre vastísimas columnas. Pero esto yo lo pensaba, ojo, lo mismo que anagramar es la reina y... en vez de Alina Reyes, o imaginarme a mamá en casa de los Suárez y no a mi lado. Es bueno no caer en la sonsera: eso es cosa mía, nada más que dárseme la gana, la real gana. Real porque Alina, vamos -No lo otro, no el sentirla tener frío o que la maltratan. Esto se me antoja y lo sigo por gusto, por saber adónde va, para enterarme si Luis María me lleva a Budapest, si nos casamos y le pido que me lleve a Budapest. Más fácil salir a buscar ese puente, salir en busca mía y encontrarme como ahora porque ya he andado la mitad del puente entre gritos y aplausos, entre «¡Álbeniz!» y más aplausos y «¡La polonesa!», como si esto tuviera sentido entre la nieve arriscada que me empuja con el viento por la espalda, manos de toalla de esponja llevándome por la cintura hacia el medio del puente. (Es más cómodo hablar en presente. Esto era a las ocho, cuando Elsa Piaggio tocaba el tercer bis, creo que Julián Aguirre o Carlos Guastavino, algo con pasto y pajaritos). Pero me he vuelto canalla con el tiempo, ya no le tengo respeto. Me acuerdo que un día pensé: «Allá me pegan, allá la nieve me entra por los zapatos y esto lo sé en el momento, cuando me está ocurriendo allá yo lo sé al mismo tiempo. ¿Pero por qué al mismo tiempo? A lo mejor me llega tarde, a lo mejor no ha ocurrido todavía. A lo mejor le pegarán dentro de catorce años, o ya es una cruz y una cifra en el cementerio de Santa Úrsula. Y me parecía bonito, posible, tan idiota. Porque detrás de eso una siempre cae en el tiempo parejo. Si ahora ella estuviera realmente entrando en el puente, sé que lo sentiría ya mismo y desde aquí. Me acuerdo que me paré a mirar el río que estaba sonando y chicoteando. (Esto yo lo pensaba). Valía asomarse al parapeto del puente y sentir en las orejas la rotura del hielo ahí abajo. Valía quedarse un poco por la vista, un poco por el miedo que me venía de adentro -o era el desabrigo, la nevisca deshecha y mi tapado en el hotel-. Y después que yo soy modesta, soy una chica sin humos, pero vengan a decirme de otra que le haya pasado lo mismo, que viaje a Hungría en pleno Odeón. Eso le da frío a cualquiera, che, aquí o en Francia. Pero mamá me tironeaba la manga, ya casi no había gente en la platea. Escribo hasta ahí, sin ganas de seguir acordándome de lo que pensé. Me va a hacer mal si sigo acordándome. Pero es cierto, cierto; pensé una cosa curiosa. 30 de enero Pobre Luis María, qué idiota casarse conmigo. No sabe lo que se echa encima. O debajo, como dice Nora que posa de emancipada intelectual. 31 de enero Iremos allá. Estuvo tan de acuerdo que casi grito. Sentí miedo, me pareció que él entra demasiado fácilmente en este juego. Y no sabe nada, es como el peoncito de dama que remata la partida sin sospecharlo. Peoncito Luis María, al lado de su reina. De la reina y 7 de febrero 10 A curarse. No escribiré el final de lo que había pensado en el concierto. Anoche la sentí sufrir otra vez. Sé que allá me estarán pegando de nuevo. No puedo evitar saberlo, pero basta de crónica. Si me hubiese limitado a dejar constancia de eso por gusto, por desahogo... Era peor, un deseo de conocer al ir releyendo; de encontar claves en cada palabra tirada al papel después de tantas noches. Como cuando pensé la plaza, el río roto y los ruidos, y después... Pero no lo escribo, no lo escribiré ya nunca. Ir allá a convencerme de que la soltería me dañaba, nada más que eso, tener veintisiete años y sin hombre. Ahora estará bien mi cachorro, mi bobo, basta de pensar, a ser al fin y para bien. Y sin embargo, ya que cerraré este diario, porque una o se casa o escribe un diario, las dos cosas no marchan juntas -Ya ahora no me gusta salirme de él sin decir esto con alegría de esperanza, con esperanza de alegría. Vamos allá pero no ha de ser como lo pensé la noche del concierto. (Lo escribo, y basta de diario para bien mío.) En el puente la hallaré y nos miraremos. La noche del concierto yo sentía en las orejas la rotura del hielo ahí abajo. Y será la victoria de la reina sobre esa adherencia maligna, esa usurpación indebida y sorda. Se doblegará si realmente soy yo, se sumará a mi zona iluminada, más bella y cierta; con sólo ir a su lado y apoyarle una mano en el hombro. * Alina Reyes de Aráoz y su esposo llegaron a Budapest el 6 de abril y se alojaron en el Ritz. Eso era dos meses antes de su divorcio. En la tarde del segundo día Alina salió a conocer la ciudad y el deshielo. Como le gustaba caminar sola -era rápida y curiosaanduvo por veinte lados buscando vagamente algo, pero sin proponérselo demasiado, dejando que el deseo escogiera y se expresara con bruscos arranques que la llevaban de una vidriera a otra, cambiando aceras y escaparates. Llegó al puente y lo cruzó hasta el centro andando ahora con trabajo porque la nieve se oponía y del Danubio crece un viento de abajo, difícil, que engancha y hostiga. Sentía cómo la pollera se le pegaba a los muslos (no estaba bien abrigada) y de pronto un deseo de dar vuelta, de volverse a la ciudad conocida. En el centro del puente desolado la harapienta mujer de pelo negro y lacio esperaba con algo fijo y ávido en la cara sinuosa, en el pliegue de las manos un poco cerradas pero ya tendiéndose. Alina estuvo junto a ella repitiendo, ahora lo sabía, gestos y distancias como después de un ensayo general. Sin temor, liberándose al fin -lo creía con un salto terrible de júbilo y frío- estuvo junto a ella y alargó también las manos, negándose a pensar, y la mujer del puente se apretó contra su pecho y las dos se abrazaron rígidas y calladas en el puente, con el río trizado golpeando en los pilares. A Alina le dolió el cierre de la cartera que la fuerza del abrazo le clavaba entre los senos con una laceración dulce, sostenible. Ceñía a la mujer delgadísima, sintiéndola entera y absoluta dentro de su abrazo, con un crecer de felicidad igual a un himno, a un soltarse de palomas, al río cantando. Cerró los ojos en la fusión total, rehuyendo las sensaciones de fuera, la luz crepuscular; repentinamente tan cansada, pero segura de su victoria, sin celebrarlo por tan suyo y por fin. 11 Le pareció que dulcemente una de las dos lloraba. Debía ser ella porque sintió mojadas las mejillas, y el pómulo mismo doliéndole como si tuviera allí un golpe. También el cuello, y de pronto los hombros, agobiados por fatigas incontables. Al abrir los ojos (tal vez gritaba ya) vio que se habían separado. Ahora sí gritó. De frío, porque la nieve le estaba entrando por los zapatos rotos, porque yéndose camino de la plaza iba Alina Reyes lindísima en su sastre gris, el pelo un poco suelto contra el viento, sin dar vuelta la cara y yéndose. 12 La noche boca arriba [Cuento. Texto completo] Julio Cortázar Y salían en ciertas épocas a cazar enemigos; le llamaban la guerra florida. A mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las nueve menos diez; llegaría con tiempo sobrado adonde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro, y él -porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre- montó en la máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas, y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. Dejó pasar los ministerios (el rosa, el blanco) y la serie de comercios con brillantes vitrinas de la calle Central. Ahora entraba en la parte más agradable del trayecto, el verdadero paseo: una calle larga, bordeada de árboles, con poco tráfico y amplias villas que dejaban venir los jardines hasta las aceras, apenas demarcadas por setos bajos. Quizá algo distraído, pero corriendo por la derecha como correspondía, se dejó llevar por la tersura, por la leve crispación de ese día apenas empezado. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era tarde para las soluciones fáciles. Frenó con el pie y con la mano, desviándose a la izquierda; oyó el grito de la mujer, y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse de golpe. Volvió bruscamente del desmayo. Cuatro o cinco hombres jóvenes lo estaban sacando de debajo de la moto. Sentía gusto a sal y sangre, le dolía una rodilla y cuando lo alzaron gritó, porque no podía soportar la presión en el brazo derecho. Voces que no parecían pertenecer a las caras suspendidas sobre él, lo alentaban con bromas y seguridades. Su único alivio fue oír la confirmación de que había estado en su derecho al cruzar la esquina. Preguntó por la mujer, tratando de dominar la náusea que le ganaba la garganta. Mientras lo llevaban boca arriba hasta una farmacia próxima, supo que la causante del accidente no tenía más que rasguños en la piernas. "Usté la agarró apenas, pero el golpe le hizo saltar la máquina de costado..."; Opiniones, recuerdos, despacio, éntrenlo de espaldas, así va bien, y alguien con guardapolvo dándole de beber un trago que lo alivió en la penumbra de una pequeña farmacia de barrio. La ambulancia policial llegó a los cinco minutos, y lo subieron a una camilla blanda donde pudo tenderse a gusto. Con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los efectos de un shock terrible, dio sus señas al policía que lo acompañaba. El brazo casi no le dolía; de una cortadura en la ceja goteaba sangre por toda la cara. Una o dos veces se lamió los labios para beberla. Se sentía bien, era un accidente, mala suerte; unas semanas quieto y nada más. El vigilante le dijo que la motocicleta no parecía muy estropeada. "Natural", dijo él. "Como que me la ligué encima..." Los dos rieron y el vigilante le dio la mano al llegar al hospital y le deseó buena suerte. Ya la náusea volvía poco a poco; mientras lo llevaban en una camilla de ruedas hasta un pabellón del fondo, 13 pasando bajo árboles llenos de pájaros, cerró los ojos y deseó estar dormido o cloroformado. Pero lo tuvieron largo rato en una pieza con olor a hospital, llenando una ficha, quitándole la ropa y vistiéndolo con una camisa grisácea y dura. Le movían cuidadosamente el brazo, sin que le doliera. Las enfermeras bromeaban todo el tiempo, y si no hubiera sido por las contracciones del estómago se habría sentido muy bien, casi contento. Lo llevaron a la sala de radio, y veinte minutos después, con la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho como una lápida negra, pasó a la sala de operaciones. Alguien de blanco, alto y delgado, se le acercó y se puso a mirar la radiografía. Manos de mujer le acomodaban la cabeza, sintió que lo pasaban de una camilla a otra. El hombre de blanco se le acercó otra vez, sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha. Le palmeó la mejilla e hizo una seña a alguien parado atrás. *** Como sueño era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Primero un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales de donde no volvía nadie. Pero el olor cesó, y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. Y todo era tan natural, tenía que huir de los aztecas que andaban a caza de hombre, y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva, cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que sólo ellos, los motecas, conocían. Lo que más lo torturaba era el olor, como si aun en la absoluta aceptación del sueño algo se revelara contra eso que no era habitual, que hasta entonces no había participado del juego. "Huele a guerra", pensó, tocando instintivamente el puñal de piedra atravesado en su ceñidor de lana tejida. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil, temblando. Tener miedo no era extraño, en sus sueños abundaba el miedo. Esperó, tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos, probablemente del otro lado del gran lago, debían estar ardiendo fuegos de vivac; un resplandor rojizo teñía esa parte del cielo. El sonido no se repitió. Había sido como una rama quebrada. Tal vez un animal que escapaba como él del olor a guerra. Se enderezó despacio, venteando. No se oía nada, pero el miedo seguía allí como el olor, ese incienso dulzón de la guerra florida. Había que seguir, llegar al corazón de la selva evitando las ciénagas. A tientas, agachándose a cada instante para tocar el suelo más duro de la calzada, dio algunos pasos. Hubiera querido echar a correr, pero los tembladerales palpitaban a su lado. En el sendero en tinieblas, buscó el rumbo. Entonces sintió una bocanada del olor que más temía, y saltó desesperado hacia adelante. -Se va a caer de la cama -dijo el enfermo de la cama de al lado-. No brinque tanto, amigazo. Abrió los ojos y era de tarde, con el sol ya bajo en los ventanales de la larga sala. Mientras trataba de sonreír a su vecino, se despegó casi físicamente de la última visión de la pesadilla. El brazo, enyesado, colgaba de un aparato con pesas y poleas. Sintió sed, como si hubiera estado corriendo kilómetros, pero no querían darle mucha agua, apenas para mojarse los labios y hacer un buche. La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera 14 podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto, entornados los ojos, escuchando el diálogo de los otros enfermos, respondiendo de cuando en cuando a alguna pregunta. Vio llegar un carrito blanco que pusieron al lado de su cama, una enfermera rubia le frotó con alcohol la cara anterior del muslo, y le clavó una gruesa aguja conectada con un tubo que subía hasta un frasco lleno de líquido opalino. Un médico joven vino con un aparato de metal y cuero que le ajustó al brazo sano para verificar alguna cosa. Caía la noche, y la fiebre lo iba arrastrando blandamente a un estado donde las cosas tenían un relieve como de gemelos de teatro, eran reales y dulces y a la vez ligeramente repugnantes; como estar viendo una película aburrida y pensar que sin embargo en la calle es peor; y quedarse. Vino una taza de maravilloso caldo de oro oliendo a puerro, a apio, a perejil. Un trozito de pan, más precioso que todo un banquete, se fue desmigajando poco a poco. El brazo no le dolía nada y solamente en la ceja, donde lo habían suturado, chirriaba a veces una punzada caliente y rápida. Cuando los ventanales de enfrente viraron a manchas de un azul oscuro, pensó que no iba a ser difícil dormirse. Un poco incómodo, de espaldas, pero al pasarse la lengua por los labios resecos y calientes sintió el sabor del caldo, y suspiró de felicidad, abandonándose. Primero fue una confusión, un atraer hacia sí todas las sensaciones por un instante embotadas o confundidas. Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad, aunque arriba el cielo cruzado de copas de árboles era menos negro que el resto. "La calzada", pensó. "Me salí de la calzada." Sus pies se hundían en un colchón de hojas y barro, y ya no podía dar un paso sin que las ramas de los arbustos le azotaran el torso y las piernas. Jadeante, sabiéndose acorralado a pesar de la oscuridad y el silencio, se agachó para escuchar. Tal vez la calzada estaba cerca, con la primera luz del día iba a verla otra vez. Nada podía ayudarlo ahora a encontrarla. La mano que sin saberlo él aferraba el mango del puñal, subió como un escorpión de los pantanos hasta su cuello, donde colgaba el amuleto protector. Moviendo apenas los labios musitó la plegaria del maíz que trae las lunas felices, y la súplica a la Muy Alta, a la dispensadora de los bienes motecas. Pero sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban hundiendo despacio en el barro, y la espera en la oscuridad del chaparral desconocido se le hacía insoportable. La guerra florida había empezado con la luna y llevaba ya tres días y tres noches. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada más allá de la región de las ciénagas, quizá los guerreros no le siguieran el rastro. Pensó en la cantidad de prisioneros que ya habrían hecho. Pero la cantidad no contaba, sino el tiempo sagrado. La caza continuaría hasta que los sacerdotes dieran la señal del regreso. Todo tenía su número y su fin, y él estaba dentro del tiempo sagrado, del otro lado de los cazadores. Oyó los gritos y se enderezó de un salto, puñal en mano. Como si el cielo se incendiara en el horizonte, vio antorchas moviéndose entre las ramas, muy cerca. El olor a guerra era insoportable, y cuando el primer enemigo le saltó al cuello casi sintió placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban las luces y los gritos alegres. Alcanzó a cortar el aire una o dos veces, y entonces una soga lo atrapó desde atrás. -Es la fiebre -dijo el de la cama de al lado-. A mí me pasaba igual cuando me operé del duodeno. Tome agua y va a ver que duerme bien. 15 Al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Una lámpara violeta velaba en lo alto de la pared del fondo como un ojo protector. Se oía toser, respirar fuerte, a veces un diálogo en voz baja. Todo era grato y seguro, sin acoso, sin... Pero no quería seguir pensando en la pesadilla. Había tantas cosas en qué entretenerse. Se puso a mirar el yeso del brazo, las poleas que tan cómodamente se lo sostenían en el aire. Le habían puesto una botella de agua mineral en la mesa de noche. Bebió del gollete, golosamente. Distinguía ahora las formas de la sala, las treinta camas, los armarios con vitrinas. Ya no debía tener tanta fiebre, sentía fresca la cara. La ceja le dolía apenas, como un recuerdo. Se vio otra vez saliendo del hotel, sacando la moto. ¿Quién hubiera pensado que la cosa iba a acabar así? Trataba de fijar el momento del accidente, y le dio rabia advertir que había ahí como un hueco, un vacío que no alcanzaba a rellenar. Entre el choque y el momento en que lo habían levantado del suelo, un desmayo o lo que fuera no le dejaba ver nada. Y al mismo tiempo tenía la sensación de que ese hueco, esa nada, había durado una eternidad. No, ni siquiera tiempo, más bien como si en ese hueco él hubiera pasado a través de algo o recorrido distancias inmensas. El choque, el golpe brutal contra el pavimento. De todas maneras al salir del pozo negro había sentido casi un alivio mientras los hombres lo alzaban del suelo. Con el dolor del brazo roto, la sangre de la ceja partida, la contusión en la rodilla; con todo eso, un alivio al volver al día y sentirse sostenido y auxiliado. Y era raro. Le preguntaría alguna vez al médico de la oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda, y en su garganta afiebrada la frescura del agua mineral. Quizá pudiera descansar de veras, sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lámpara en lo alto se iba apagando poco a poco. Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio el olor a humedad, a piedra rezumante de filtraciones, le cerró la garganta y lo obligó a comprender. Inútil abrir los ojos y mirar en todas direcciones; lo envolvía una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y los tobillos. Estaba estaqueado en el piso, en un suelo de lajas helado y húmedo. El frío le ganaba la espalda desnuda, las piernas. Con el mentón buscó torpemente el contacto con su amuleto, y supo que se lo habían arrancado. Ahora estaba perdido, ninguna plegaria podía salvarlo del final. Lejanamente, como filtrándose entre las piedras del calabozo, oyó los atabales de la fiesta. Lo habían traído al teocalli, estaba en las mazmorras del templo a la espera de su turno. Oyó gritar, un grito ronco que rebotaba en las paredes. Otro grito, acabando en un quejido. Era él que gritaba en las tinieblas, gritaba porque estaba vivo, todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, del final inevitable. Pensó en sus compañeros que llenarían otras mazmorras, y en los que ascendían ya los peldaños del sacrificio. Gritó de nuevo sofocadamente, casi no podía abrir la boca, tenía las mandíbulas agarrotadas y a la vez como si fueran de goma y se abrieran lentamente, con un esfuerzo interminable. El chirriar de los cerrojos lo sacudió como un látigo. Convulso, retorciéndose, luchó por zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne. Su brazo derecho, el más fuerte, tiraba hasta que el dolor se hizo intolerable y hubo que ceder. Vio abrirse la doble puerta, y el olor de las antorchas le llegó antes que la luz. Apenas ceñidos con el taparrabos de la ceremonia, los acólitos de los sacerdotes se le acercaron mirándolo con desprecio. Las luces se reflejaban en los torsos sudados, en el pelo negro lleno de plumas. Cedieron las sogas, y en su lugar lo aferraron manos calientes, duras 16 como el bronce; se sintió alzado, siempre boca arriba, tironeado por los cuatro acólitos que lo llevaban por el pasadizo. Los portadores de antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el corredor de paredes mojadas y techo tan bajo que los acólitos debían agachar la cabeza. Ahora lo llevaban, lo llevaban, era el final. Boca arriba, a un metro del techo de roca viva que por momentos se iluminaba con un reflejo de antorcha. Cuando en vez del techo nacieran las estrellas y se alzara ante él la escalinata incendiada de gritos y danzas, sería el fin. El pasadizo no acababa nunca, pero ya iba a acabar, de repente olería el aire libre lleno de estrellas, pero todavía no, andaban llevándolo sin fin en la penumbra roja, tironeándolo brutalmente, y él no quería, pero cómo impedirlo si le habían arrancado el amuleto que era su verdadero corazón, el centro de la vida. Salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. Pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. En la mesa de noche, la botella de agua tenía algo de burbuja, de imagen traslúcida contra la sombra azulada de los ventanales. Jadeó buscando el alivio de los pulmones, el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Cada vez que cerraba los ojos las veía formarse instantáneamente, y se enderezaba aterrado pero gozando a la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a amanecer, con el buen sueño profundo que se tiene a esa hora, sin imágenes, sin nada... Le costaba mantener los ojos abiertos, la modorra era más fuerte que él. Hizo un último esfuerzo, con la mano sana esbozó un gesto hacia la botella de agua; no llegó a tomarla, sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro, y el pasadizo seguía interminable, roca tras roca, con súbitas fulguraciones rojizas, y él boca arriba gimió apagadamente porque el techo iba a acabarse, subía, abriéndose como una boca de sombra, y los acólitos se enderezaban y de la altura una luna menguante le cayó en la cara donde los ojos no querían verla, desesperadamente se cerraban y abrían buscando pasar al otro lado, descubrir de nuevo el cielo raso protector de la sala. Y cada vez que se abrían era la noche y la luna mientras lo subían por la escalinata, ahora con la cabeza colgando hacia abajo, y en lo alto estaban las hogueras, las rojas columnas de rojo perfumado, y de golpe vio la piedra roja, brillante de sangre que chorreaba, y el vaivén de los pies del sacrificado, que arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del norte. Con una última esperanza apretó los párpados, gimiendo por despertar. Durante un segundo creyó que lo lograría, porque estaba otra vez inmóvil en la cama, a salvo del balanceo cabeza abajo. Pero olía a muerte y cuando abrió los ojos vio la figura ensangrentada del sacrificador que venía hacia él con el cuchillo de piedra en la mano. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños; un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de ese sueño también lo habían alzado del suelo, también alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca arriba, a él boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras. 17 Continuidad de los parques [Cuento. Texto completo] Julio Cortázar Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. 18 Las Ménades Alcanzándome un programa impreso en papel crema, Don Pérez me condujo a mi platea. Fila nueve, ligeramente hacia la derecha: el perfecto equilibrio acústico. Conozco bien el teatro Corona y sé que tiene caprichos de mujer histérica. A mis amigos les aconsejo que no acepten jamás la fila trece, porque hay una especie de pozo de aire donde no entra la música; ni tampoco el lado izquierdo de las tertulias, porque al igual que en el Teatro Comunale de Florencia, algunos instrumentos dan la impresión de apartarse de la orquesta, flotar en el aire, y es así como una flauta puede ponerse a sonar a tres metros de uno mientras el resto continúa correctamente en la escena, lo cual sería pintoresco pero muy poco agradable. Le eché una mirada al programa. Tendríamos El sueño de una noche de verano, Don Juan, El mar y la Quinta sinfonía. No pude menos de reírme al pensar en el Maestro. Una vez más el viejo zorro había ordenado su programa de concierto con esa insolente arbitrariedad estética que encubría un profundo olfato psicológico, rasgo común en los régisseurs de music-hall, los virtuosos de piano y los match-makers de lucha libre. Sólo yo de puro aburrido podía meterme en un concierto donde después de Strauss, Debussy, y sobre el pucho Beethoven contra todos los mandatos humanos y divinos. Pero el Maestro, que conocía a su público, armaba conciertos para los habituales del teatro Corona, es decir gente tranquila y bien dispuesta que prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer, y que exige ante todo profundo respeto por su digestión y su tranquilidad. Con Mendelssohn se pondrían cómodos, después el Don Juan generoso y redondo, con tonaditas silbables. Debussy los haría sentirse artistas, porque no cualquiera entiende su música. Y luego el Plato fuerte, el gran masaje vibratorio beethoveniano, así llama el destino a la puerta, la V de la victoria, el sordo genial, y después volando a casa que mañana hay un trabajo loco en la oficina. En realidad yo le tenía un enorme cariño al Maestro, que nos trajo buena música a esta ciudad sin arte, alejada de los grandes centros, donde hace diez años no se pasaba de La Traviata y la obertura de El Guaraní. El Maestro vino a la ciudad contratado por un empresario decidido, y armó esta orquesta que podía considerarse de primera línea. Poco a poco nos fue soltando Brahms, Mahler, los impresionistas, Strauss y Mussorgski. Al principio los abonados le gruñeron y el Maestro tuvo que achicar las velas y poner muchas «selecciones de ópera» en los programas; después empezaron a aplaudirle el Beethoven duro y parejo que nos plantaba, y al final lo ovacionaron por cualquier cosa, por solo verlo, como ahora que su entrada estaba provocando un entusiasmo fuera de lo común. Pero a principios de temporada la gente tiene las manos frescas, aplaude con gusto, y además todo el mundo lo quería al Maestro que se inclinaba secamente, sin demasiada condescendencia, y se volvía a los músicos con su aire de jefe de brigantes. Yo tenía a mi izquierda a la señora de Jonatán, a quien no conozco mucho pero que pasa por melómana, y que sonrosadamente me dijo: -Ahí tiene, ahí tiene a un hombre que ha conseguido lo que pocos. No solo ha formado una orquesta sino un público. ¿No es admirable? -Sí -dije yo con mi condescendencia habitual. -A veces pienso que debería dirigir mirando hacia la sala, porque también nosotros somos un poco sus músicos. -No me incluya, por favor -dije-. En materia de música tengo una triste confusión mental. Este programa, por ejemplo, me parece horrendo, pero sin duda me equivoco. La señora de Jonatán me miró con dureza y desvió el rostro, aunque su amabilidad pudo más y la indujo a darme una explicación. El programa es de puras obras maestras, y cada una ha sido solicitada especialmente por cartas de admiradores. ¿No sabe que el Maestro cumple esta noche sus bodas de plata con la música? ¿Y que la orquesta festeja los cinco años de formación? Lea al dorso del 19 programa, hay un articulo tan delicado del doctor Palacín. Leí el artículo del doctor Palacín en el intervalo, después de Mendelssohn y Strauss que le valieron al Maestro sendas ovaciones. Paseándome por el foyer me pregunte una o dos veces si las ejecuciones justificaban semejantes arrebatos de un publico que, según me consta, no es demasiado generoso. Pero los aniversarios son las grandes puertas de la estupidez, y presumí que los adictos del Maestro no eran capaces de contener su emoción. En el bar encontré al doctor Epifanía con su familia, y me quedé a charlar unos minutos. Las chicas estaban rojas y excitadas, me rodearon como gallinitas cacareantes (hacen pensar en volátiles diversos) para decirme que Mendelssohn había estado bestial, que era una música como de terciopelo, y que tenía un romanticismo divino. Uno podría quedarse toda la vida oyendo el nocturno, y el scherzo estaba tocado como por manos de hadas. A la Beba le gustaba más Strauss porque era fuerte, verdaderamente un Don Juan alemán con esos cornos y esos trombones que le ponían carne de gallina -cosa que me resultó sorprendentemente literal. El doctor Epifanía nos escuchaba con sonriente indulgencia. ¡Ah, los jóvenes! Bien se ve que ustedes no escucharon tocar a Risler, ni dirigir a von Bülow. Esos eran los grandes tiempos. Las chicas lo miraban furiosas. Rosarito dijo que las orquestas estaban mucho mejor dirigidas que cincuenta años atrás, y la Beba negó a su padre todo derecho a disminuir la calidad extraordinaria del Maestro. -Por supuesto, por supuesto -dijo el doctor Epifanía-. Considero que el Maestro esta genial esta noche. ¡Qué fuego, qué arrebato! Yo mismo hacía años que no aplaudía tanto. Y me mostró dos manos con las que se hubiera dicho que acababa de aplastar una remolacha. Lo curioso es que hasta ese momento yo había tenido la impresión contraria, y me parecía que el Maestro estaba en una de esas noches en que el hígado le molesta y él opta por un estilo escueto y directo, sin prodigarse mucho. Pero debía ser el único que pensaba así, porque Cayo Rodríguez casi me saltó al pescuezo al descubrirme, y me dijo que el Don Juan había estado brutal y que el Maestro era un director increíble. -¿Vos no viste ese momento en el scherzo de Mendelssohn cuando parece que en vez de una orquesta son como susurros de voces de duendes? -La verdad -dije yo- es que primero tendría que enterarme de como son las voces de los duendes. -No seas bruto -dijo Cayo enrojeciendo, y vi que me lo decía sinceramente rabioso-. ¿Cómo no sos capaz de captar eso? El Maestro está genial, che, dirige como nunca. Parece mentira que seas tan coriáceo. Guillermina Fontán venia presurosa hacia nosotros. Repitió todos los epítetos de las chicas de Epifanía, y ella y Cayo se miraron con lagrimas en los ojos, conmovidos por esa fraternidad en la admiración que por un momento hace tan buenos a los humanos. Yo los contemplaba con asombro, porque no me explicaba del todo un entusiasmo semejante; cierto que no voy todas las noches a los conciertos como ellos, y que a veces me ocurre confundir Brahms con Brückner y viceversa, lo que en su grupo sería considerado como de una ignorancia inapelable. De todas maneras esos rostros rubicundos, esos cuellos transpirados, ese deseo latente de seguir aplaudiendo aunque fuera en el foyer o en el medio de la calle, me hacían pensar en las influencias atmosféricas, la humedad o las manchas solares, cosas que suelen afectar los comportamientos humanos. Me acuerdo que en ese momento pensé si algún gracioso no estaría repitiendo el memorable experimento del doctor Ox para incandescer al público. Guillermina me arrancó de mis cavilaciones sacudiéndome del brazo con violencia (apenas nos conocemos). -Y ahora viene Debussy -murmuró excitadísima-. Esa puntilla de agua, La Mer. -Será magnifico escucharla -dije, siguiéndole la corriente marina. ¿Usted se imagina cómo la va a dirigir el Maestro? -Impecablemente -estimé, mirándola para ver cómo juzgaba mi advertencia. Pero era evidente que Guillermina esperaba más fuego, porque se volvió a Cayo que bebía soda como un camello sediento y los dos se entregaron a un cálculo beatifico sobre lo que sería el Segundo tiempo de Debussy, y la 20 fuerza grandiosa que tendría el tercero. Me fui de ronda por los pasillos, volví al foyer, y en todas partes era entre conmovedor e irritante ver el entusiasmo del público por lo que acababa de escuchar. Un enorme zumbido de colmena alborotada incidía poco a poco en los nervios, y yo mismo acabé sintiéndome un poco febril y duplique mi ración habitual de soda Belgrano. Me dolía un poco no estar del todo en el juego, mirar a esa gente desde fuera, a lo entomólogo. Qué le iba a hacer, es una cosa que me ocurre siempre en la vida, y casi he llegado a aprovechar esta aptitud para no comprometerme en nada. Cuando volví a la platea todo el mundo estaba ya en su sitio, y molesté a la entera fila para alcanzar mi butaca. Los músicos entraban desganadamente a escena, y me pareció curioso cómo la gente se había instalado antes que ellos, ávida de escuchar. Mire hacia el paraíso y las galerías altas; una masa negra, como moscas en un tarro de dulce. En las tertulias, más separadas, los trajes de los hombres daban la impresión de bandadas de cuervos; algunas linternas eléctricas se encendían y apagaban, los melómanos provistos de partituras ensayaban sus métodos de iluminación. La luz de la gran lucerna central baja poco a poco, y en la oscuridad de la sala oí levantarse los aplausos que saludaban la entrada del Maestro. Me pareció curiosa esa sustitución progresiva de la luz por el ruido, y cómo uno de mis sentidos entraba en juego justamente cuando el otro se daba al descanso. A mi izquierda la señora de Jonatán batía palmas con fuerza, toda la fila aplaudía cerradamente; pero a la derecha, dos o tres plateas más allá, vi a un hombre que se estaba inmóvil, con la cabeza gacha. Un ciego, sin duda; adivine el brillo del bastón blanco, los anteojos inútiles. Solo él y yo nos negábamos a aplaudir y me atrajo su actitud. Hubiera querido sentarme a su lado, hablarle: alguien que no aplaudía esa noche era un ser digno de interés. Dos filas más adelante, las chicas de Epifanía se rompían las manos, y su padre no se quedaba atrás. El Maestro saludo brevemente, mirando una o dos veces hacia arriba, de donde el ruido bajaba como rolidos para encontrarse con el de la platea y los palcos. Me pareció verle un aire entre interesado y perplejo; su oído debía estarle mostrando la diferencia entre un concierto ordinario y el de unas bodas de plata: Ni qué decir que La Mer le valió una ovación apenas algo menor que la obtenida con Strauss, cosa por lo demás comprensible. Yo mismo me dejé atrapar por el último movimiento, con sus fragores y sus inmensos vaivenes sonoros, y aplaudí hasta que me dolieron las manos. La señora de Jonatán lloraba. -Es tan inefable -murmuró volviendo hacia mí un rostro que parecía salir de la lluvia-. Tan increíblemente inefable... El Maestro entraba y salía, con su destreza elegante y su manera de subir al podio como quien va a abrir un remate. Hizo levantarse a la orquesta, y los aplausos y los bravos redoblaron. A mi derecha, el ciego aplaudía suavemente, cuidándose las manos, era delicioso ver con qué parsimonia contribuía al homenaje popular, la cabeza gacha, el aire recogido y casi ausente. Los «¡bravo!», que resuenan siempre aisladamente y como expresiones individuales, restallaban desde todas direcciones. Los aplausos habían empezado con menos violencia que en la primera parte del concierto, pero ahora que la música quedaba olvidada y que no se aplaudía Don Juan ni La Mer (o mejor, sus efectos), sino solamente al Maestro y al sentimiento colectivo que envolvía la sala, la fuerza de la ovación empezaba a alimentarse a sí misma, crecía par momentos y se tornaba casi insoportable. Irritado, miré hacia la izquierda; vi a una mujer vestida de rojo que corría aplaudiendo por el centro de la platea, y que se detenía al pie del podio, prácticamente a los pies del Maestro. Al inclinarse para saludar otra vez, el Maestro se encontró con la señora de rojo a tan poca distancia que se enderezo sorprendido. Pero de las galerías altas venía un fragor que lo obligó a alzar la cabeza y saludar, como raras veces lo hacía, levantando el brazo izquierdo. Aquello exacerbó el entusiasmo, y a los aplausos se agregaban truenos de zapatos batiendo el piso de las tertulias y los palcos. Realmente era una exageración. 21 No había intervalo, pero el Maestro se retiró a descansar dos minutos, y yo me levanté para ver mejor la sala. El calor, la humedad y la excitación habían convertido a la mayoría de los asistentes en lamentables langostinos sudorosos. Cientos de pañuelos funcionaban como olas de un mar que grotescamente prolongaba el que acabábamos de oír. Muchas personas corrían hacia el foyer, para tragar a toda velocidad una cerveza o una naranjada. Temerosos de perder algo, retornaban a punto de tropezarse con otros que salían, y en la puerta principal de la platea había una confusión considerable. Pero no se producían altercados, la gente se sentía de una bondad infinita, era más bien como un granreblandecimiento sentimental en que todos se encontraban fraternalmente y se reconocían. La señora de Jonatán, demasiado gorda para maniobrar en su platea, alzaba hasta mí, siempre de pie, un rostro extrañamente semejante a un rabanito. «Inefable», repetía. «Tan inefable». Casi me alegré de que volviera el Maestro, porque aquella multitud de la que yo formaba parte inexcusablemente me daba entre lástima y asco. De toda esa gente, los músicos y el Maestro parecían los únicos dignos. Y además el ciego a pocas plateas de la mía, rígido y sin aplaudir, con una atención exquisita y sin la menor bajeza. -La Quinta -me humedeció en la oreja la señora de Jonatán-. El éxtasis de la tragedia. Pensé que era más bien un título para película, y cerré los ojos. Tal vez buscaba en ese instante asimilarme al ciego, al único ser entre tanta cosa gelatinosa que me rodeaba. Y cuando veía ya pequeñas luces verdes cruzando mis párpados como golondrinas, la primera frase de La Quinta me cayó encima como una pala de excavadora, obligándome a mirar. El Maestro estaba casi hermoso, con su rostro fino y avizor, haciendo despegar la orquesta que zumbaba con todos sus motores. Un gran silencio se había hecho en la sala, sucediendo fulminantemente a los aplausos; hasta creo que el Maestro soltó la máquina antes de que terminaran de saludarlo. El primer movimiento pasó sobre nuestras cabezas con sus fuegos de recuerdo, sus símbolos, su fácil e involuntaria pega-pega. El segundo, magníficamente dirigido, repercutía en una sala donde el aire daba la impresión de estar incendiado pero con un incendio que fuera invisible y frío, que quemara de dentro afuera. Casi nadie oyó el primer grito porque fue ahogado y corto, pero como la muchacha estaba justamente delante de mí, su convulsión me sorprendió y al mismo tiempo la oí gritar, entre un gran acorde de metales y maderas. Un grito seco y breve como de espasmo amoroso o de histeria. Su cabeza se dobló hacia atrás, sobre esa especie de raro unicornio de bronce que tienen las plateas del Corona, y al mismo tiempo sus pies golpearon furiosamente el suelo mientras las personas a su lado la sujetaban por los brazos. Arriba, en la primera fila de tertulia, oí otro grito, otro golpe en el suelo. El Maestro cerró el Segundo tiempo y soltó directamente el tercero; me pregunté si un director puede escuchar un grito de la platea, atrapado como está por el primer plano sonoro de la orquesta. La muchacha de la butaca delantera se doblaba ahora poco a poco y alguien (quizá su madre) la sostenía siempre de un brazo. Yo hubiera querido ayudar, pero menudo lío es meterse en las cosas de la fila de adelante, en pleno concierto y con gentes desconocidas. Quise decirle algo a la señora de Jonatán, por aquello de que las mujeres son las indicadas para atender esa clase de ataques, pero estaba con los ojos fijos en la espalda del Maestro, perdida en la música; me pareció que algo le brillaba debajo de la boca, en la barbilla. De golpe dejé de ver al Maestro, porque la rotunda espalda de un señor de smoking se enderezaba en la fila delantera. Era muy raro que alguien se levantara a mitad del movimiento, pero también eran raros esos gritos y la indiferencia de la gente ante la muchacha histérica. Algo como una mancha roja me obligó a mirar hacia el centro de la platea, y nuevamente vi a la señora que en el intervalo había corrido a aplaudir al pie del podio. Avanzaba lentamente, yo hubiera dicho que agazapada aunque su cuerpo se mantenía erecto, pero era más bien el tono de su marcha, un avance a pasos lentos, hipnóticos, 22 como quien se prepara a dar un salto. Miraba fijamente al Maestro, vi por un instante la lumbre emocionada de sus ojos. Un hombre salió de las filas y se puso a andar tras ella; ahora estaban a la altura de la quinta fila y otras tres personas se les agregaban. La música concluía, saltaban los primeros grandes acordes finales desencadenados por el Maestro con espléndida sequedad, como masas escultóricas surgiendo de una sola vez, altas columnas blancas y verdes, un Karnak de sonido por cuya nave avanzaban paso a paso la mujer roja y sus seguidores. Entre los estallidos de la orquesta oí gritar otra vez, pero ahora el clamor venía de uno de los palcos de la derecha. Y con él los primeros aplausos, sobre la música, incapaces de retenerse por más tiempo, como si en ese jadeo de amor que venían sosteniendo el cuerpo masculino de la orquesta con la enorme hembra de la sala entregada, ésta no hubiera querido esperar el goce viril y se abandonara a su placer entre retorcimientos quejumbrosos y gritos de insoportable voluptuosidad. Incapaz de moverme en mi butaca, sentía a mis espaldas como un nacimiento de fuerzas, un avance paralelo al avance de la mujer de rojo y sus seguidores por el centro de la platea, que llegaban ya bajo el podio en el preciso momento en que el Maestro, igual a un matador que envaina su estoque en el toro, metía la batuta en el último muro de sonido y se doblaba hacia adelante, agotado, como si el aire vibrante lo hubiese corneado con el impulso final. Cuando se enderezó la sala estaba de pie y yo con ella, y el espacio era un vidrio instantáneamente trizado por un bosque de lanzas agudísimas, los aplausos y los gritos confundiéndose en una materia insoportablemente grosera y rezumante pero llena a la vez de una cierta grandeza, como una manada de búfalos a la carrera o algo por el estilo. De todas partes confluía el público a la platea, y casi sin sorpresa vi a dos hombres saltar de los palcos al suelo. Gritando como una rata pisoteada la señora de Jonatán había podido desencajarse de su asiento, y con la boca abierta y los brazos tendidos hacia la escena vociferaba su entusiasmo. Hasta ese instante el Maestro había permanecido de espaldas, casi desdeñoso, mirando a sus músicos con probable aprobación. Ahora se dio vuelta, lentamente, y bajó la cabeza en su primer saludo. Su cara estaba muy blanca, como si la fatiga lo venciera, y llegue a pensar (entre tantas otras sensaciones, trozos de pensamientos, ráfagas instantáneas de todo lo que me rodeaba en ese infierno del entusiasmo) que podía desmayarse. Saludó por segunda vez, y al hacerlo miró a la derecha donde un hombre de smoking y pelo rubio acababa de saltar al escenario seguido por otros dos. Me pareció que el Maestro iniciaba un movimiento como para descender del podio, pero entonces reparé en que ese movimiento tenia algo de espasmódico, como de querer librarse. Las manos de la mujer de rojo se cerraban en su tobillo derecho; tenía la cara alzada hacia el Maestro y gritaba, al menos yo veía su boca abierta y supongo que gritaba como los demás, probablemente como yo mismo. El Maestro dejó caer la batuta y se esforzó por soltarse, mientras decía algo imposible de escuchar. Uno de los seguidores de la mujer le abrazaba ya la otra pierna, desde la rodilla, y el Maestro se volvía hacia su orquesta como reclamando auxilio. Los músicos estaban de pie, en una enorme confusión de instrumentos, bajo la luz cegadora de las lámparas de escena. Los atriles caían como espigas a medida que por los dos lados del escenario subían hombres y mujeres de la platea, al punto que ya no podía saber quienes eran músicos o no. Por eso el Maestro, al ver que un hombre trepaba por detrás del podio, se agarró de él para que lo ayudara a arrancarse de la mujer y sus seguidores que le cubrían ya las piernas con las manos, y en ese momento se dio cuenta de que el hombre no era uno de sus músicos y quiso rechazarlo, pero el otro lo abrazó por la cintura, vi que la mujer de rojo abría los brazos como reclamando, y el cuerpo del Maestro se perdía en un vórtice de gentes que lo envolvían y se lo llevaban amontonadamente. Hasta ese instante yo había mirado todo con una especie de espanto lúdico, por encima o por debajo de lo que estaba ocurriendo, pero en el mismo momento 23 me distrajo un grito agudísimo a mi derecha y vi que el ciego se había levantado y revolvía los brazos como aspas, clamando, reclamando, pidiendo algo. Fue demasiado, entonces ya no pude seguir asistiendo, me sentí partícipe mezclado en ese desbordar del entusiasmo y corrí a mi vez hacia el escenario y salté por un costado, justamente cuando una multitud delirante rodeaba a los violinistas, les quitaba los instrumentos (se los oía crujir y reventarse como enormes cucarachas marrones) y empezaba a tirarlos del escenario a la platea, donde otros esperaban a los músicos para abrazarlos y hacerlos desaparecer en confusos remolinos, Es muy curioso pero yo no tenía ningún deseo de contribuir a esas demostraciones, solamente estar al lado y ver lo que ocurría, sobrepasado por ese homenaje inaudito. Me quedaba suficiente lucidez como para preguntarme por qué los músicos no escapaban a toda carrera por entre bambalinas, enseguida vi que no era posible porque legiones de oyentes habían bloqueado las dos alas del escenario, formando un cordón móvil que avanzaba pisoteando los instrumentos, haciendo volar los atriles, aplaudiendo y vociferando al mismo tiempo, en un estrépito tan monstruoso que ya empezaba a asemejarse al silencio. Vi correr hacia mí un tipo gordo que traía su clarinete en la mano, y estuve tentado de agarrarlo al pasar o hacerle una zancadilla para que el público pudiera atraparlo. No me decidí, y una señora de rostro amarillento y gran escote donde galopaban montones de perlas me miró con odio y escándalo al pasar a mi lado y apoderarse del clarinetista que chilló débilmente y trató de proteger su instrumento. Se lo quitaron entre dos hombres, y el músico tuvo que dejarse llevar del lado de la platea donde la confusión alcanzaba su pleno. Los gritos sobrepujaban ahora a los aplausos, la gente estaba demasiado ocupada abrazando y palmeando a los músicos para poder aplaudir, de modo que la calidad del estrépito iba virando a un tono cada vez más agudo, roto aquí y allá por verdaderos alaridos entre los que me pareció oír algunos con ese color especialísimo que da el sufrimiento, tanto que me pregunté si en las carreras y en los saltos no habría tipos quebrándose los brazos y las piernas, y a mi vez me tiré de vuelta a la platea ahora que el escenario estaba vacío y los músicos en posesión de sus admiradores que los llevaban en todas direcciones, parte hacia los palcos, donde confusamente se adivinaban movimientos y revuelos, parte hacia los estrechos pasillos que lateralmente conducen al foyer. Era de los palcos de donde venían los clamores más violentos como si los músicos, incapaces de resistir la presión y el ahogo de tantos brazos, pidieran desesperadamente que los dejaran respirar. La gente de las plateas se amontonaba frente a las aberturas de los palcos balcón, y cuando corrí por entre las butacas para acercarme a uno de ellos la confusión parecía mayor, las luces bajaron bruscamente y se redujeron a una lumbre rojiza que apenas permitía ver las caras, mientras los cuerpos se convertían en sombras epilépticas, en un amontonamiento de volúmenes* informes tratando de rechazarse o confundirse unos con otros. Me pareció distinguir la cabellera plateada del Maestro en el Segundo palco de mi lado, pero en ese instante mismo desapareció como si lo hubieran hecho caer de rodillas. A mi lado oí un grito seco y violento, y vi a la señora de Jonatán y a una de las chicas de Epifanía precipitándose hacia el palco del Maestro, porque ahora yo estaba seguro de que en ese palco estaba el Maestro rodeado de la mujer vestida de rojo y sus seguidores. Con una agilidad increíble la señora de Jonatán puso un pie entre las dos manos de la chica de Epifanía, que cruzaba los dedos para hacerle un estribo, y se precipito de cabeza en el interior del palco. La chica de Epifanía me miró, reconociéndome, y me grita algo, probablemente que la ayudara a subir, pero no le hice caso y me quedé a distancia del palco, poco dispuesto a disputarles su derecho a individuos absolutamente enloquecidos de entusiasmo, que se batían entre ellos a empellones. A Cayo Rodríguez, que se había distinguido en el escenario por su encarnizamiento en hacer bajar los músicos a la 24 platea, acababan de partirle la nariz de una trompada, y andaba titubeando de un lado a otro con la cara cubierta de sangre. No me dio la menor lástima, ni tampoco ver al ciego arrastrándose por el suelo, dándose contra las plateas, perdido en ese bosque simétrico sin puntos de referencia. Ya no me importaba nada, solamente saber si los gritos iban a cesar de una vez porque de los palcos seguían saliendo gritos penetrantes que el público de la platea repetía y coreaba incansable, mientras cada uno trataba de desalojar a los demás y meterse por algún lado en los palcos. Era evidente que los pasillos exteriores estaban atiborrados, pues el asalto mayor se daba desde la platea misma, tratando de saltar como lo había hecho la señora de Jonatán. Yo veía todo eso, y me daba cuenta de todo eso, y al mismo tiempo no tenía el menor deseo de agregarme a la confusión, de modo que mi indiferencia me producía un extraño sentimiento de culpa, como si mi conducta fuera el escándalo final y absoluto de aquella noche. Sentándome en una platea solitaria deje que pasaran los minutos, mientras al margen de mi inercia iba notando el decrecimiento del inmenso clamor desesperado, el debilitamiento de los gritos que al fin cesaron, la retirada confusa y murmurante de parte del público. Cuando me pareció que ya se podía salir, dejé atrás la parte central de la platea y atravesé el pasillo que da al foyer. Uno que otro individuo se desplazaba como borracho, secándose las manos o la boca con el pañuelo, alisándose el traje, componiéndose el cuello. En el foyer vi algunas mujeres que buscaban espejos y revolvían en sus carteras. Una de ellas debía haberse lastimado porque tenía sangre en el pañuelo. Vi salir corriendo a las chicas de Epifanía que parecían furiosas por no haber llegado a los palcos, y me miraron como si yo tuviera la culpa. Cuando consideré que ya estarían afuera, eché a andar hacia la escalinata de salida, y en ese momento asomaron al foyer la mujer vestida de rojo y sus seguidores. Los hombres marchaban detrás de ella como antes, y parecían cubrirse mutuamente para que no se viera el destrozo de sus ropas. Pero la mujer vestida de rojo iba al frente, mirando altaneramente, y cuando estuve a su lado vi que se pasaba la lengua por los labios, lenta y golosamente se pasaba la lengua por los labios que sonreían. 25 El otro cielo Ces yeux ne t'apparticnnent pas... tró les as-tu pris? ..................., IV, 5. Me ocurría a veces que todo se dejaba andar, se ablandaba y cedía terreno, aceptando sin resistencia que se pudiera ir así de una cosa a otra. Digo que me ocurría, aunque una estúpida esperanza quisiera creer que acaso ha de ocurrirme todavía. Y por eso, si echarse a caminar una y otra vez por la ciudad parece un escándalo cuando se tiene una familia y un trabajo, hay ratos en que vuelvo a decirme que ya sería tiempo de retornar a mi barrio preferido, olvidarme de mis ocupaciones (soy corredor de Bolsa) y con un poco de suerte encontrar a Josiane y quedarme con ella hasta la mañana siguiente. Quién sabe cuánto hace que me repito todo esto, y es penoso porque hubo una época en que las cosas me sucedían cuando menos pensaba en ellas, empujando apenas con el hombro cualquier rincón del aire. En todo caso bastaba ingresar en la deriva placentera del ciudadano que se deja llevar por sus preferencias callejeras, y casi siempre mi paseo terminaba en el barrio de las galerías cubiertas, quizá porque los pasajes y las galerías han sido mi patria secreta desde siempre. Aquí, por ejemplo, el Pasaje Güemes, territorio ambiguo donde ya hace tanto tiempo fui a quitarme la infancia como un traje usado. Hacia el año veintiocho, el Pasaje Güemes era la caverna del tesoro en que deliciosamente se mezclaban la entrevisión del pecado y las pastillas de menta, donde se voceaban las ediciones vespertinas con crímenes a toda página y ardían las luces de la sala del subsuelo donde pasaban inalcanzables películas realistas. Las Josiane de aquellos días debían mirarme con un gesto entre maternal y divertido, yo con unos miserables centavos en el bolsillo pero andando como un hombre, el chambergo requintado y las manos en los bolsillos, fumando un Commander precisamente porque mi padrastro me había profetizado que acabaría ciego por culpa del tabaco rubio. Recuerdo sobre todo olores y sonidos, algo como una expectativa y una ansiedad, el kiosco donde se podían comprar revistas con mujeres desnudas y anuncios de falsas manicuras, y ya entonces era sensible a ese falso cielo de estucos y claraboyas sucias, a esa noche artificial que ignoraba la estupidez del día y del sol ahí afuera. Me asomaba con falsa indiferencia a las puertas del pasaje donde empezaba el último misterio, los vagos ascensores que llevarían a los consultorios de enfermedades venéreas y también a los presuntos paraísos en lo más alto, con mujeres de la vida y amorales, como les llamaban en los diarios, con bebidas preferentemente verdes en copas biseladas, con batas de seda y kimonos violeta, y los departamentos tendrían el mismo perfume que salía de las tiendas que yo creía elegantes y que chisporroteaban sobre la penumbra del pasaje un bazar inalcanzable de frascos y cajas de cristal y cisnes rosa y polvos rachel y cepillos con mangos transparentes. Todavía hoy me cuesta cruzar el Pasaje Güemes sin enternecerme irónicamente con el recuerdo de la adolescencia al borde de la caída; la antigua fascinación perdura siempre, y por eso me gustaba echar a andar sin rumbo fijo, sabiendo que en cualquier momento entraría en la zona de las galerías cubiertas, donde cualquier sórdida botica polvorienta me atraía más que los escaparates tendidos a la insolencia de las calles abiertas. La Galerie Vivienne, por ejemplo, o el Passage des Panoramas con sus ramificaciones, sus cortadas que rematan en una librería de viejo o una inexplicable 26 agencia de viajes donde quizá nadie compró nunca un billete de ferrocarril, ese mundo que ha optado por un cielo más próximo, de vidrios sucios y estucos con figuras alegóricas que tienden las manos para ofrecer una guirnalda, esa Galerie Vivienne a un paso de la ignominia diurna de la rué Réau-mur y de la Bolsa (yo trabajo en la Bolsa), cuánto de ese barrio ha sido mío desde siempre, desde mucho antes de sospecharlo ya era mío cuando apostado en un rincón del Pasaje Güemes, contando mis pocas monedas de estudiante, debatía el problema de gastarlas en un bar automático o comprar una novela y un surtido de caramelos ácidos en su bolsa de papel transparente, con un cigarrillo que me nublaba los ojos y en el fondo del bolsillo, donde los dedos lo rozaban a veces, el sobrecito del preservativo comprado con falsa desenvoltura en una farmacia atendida solamente por hombres, y que no tendría la menor oportunidad de utilizar con tan poco dinero y tanta infancia en la cara. Mi novia, Irma, encuentra inexplicable que me guste vagar de noche por el centro o por los barrios del sur, y si supiera de mi predilección por el Pasaje Güemes no dejaría de escandalizarse. Para ella, como para mi madre, no hay mejor actividad social que el sofá de la sala donde ocurre eso que llaman la conversación, el café y el anisado. Irma es la más buena y generosa de las mujeres, jamás se me ocurriría hablarle de lo que verdaderamente cuenta para mí, y en esa forma llegaré alguna vez a ser un buen marido y un padre cuyos hijos serán de paso los tan anhelados nietos de mi madre. Supongo que por cosas así acabé conociendo a Josiane, pero no solamente por eso ya que podría habérmela encontrado en el boulevard Pois-soniére o en la rué Notre-Dame-desVictoires, y en cambio nos miramos por primera vez en lo más hondo de la Galerie Vivienne, bajo las figuras de yeso que el pico de gas llenaba de temblores (las guirnaldas iban y venían entre los dedos de las Musas polvorientas), y no tardé en saber que Josiane trabajaba en ese barrio y que no costaba mucho dar con ella si se era familiar de los cafés b amigo de los cocheros. Pudo ser coincidencia, pero haberla conocido allí, mientras llovía en el otro mundo, el del cielo alto y sin guirnaldas de la calle, me pareció un signo que iba más allá del encuentro trivial con cualquiera de las prostitutas del barrio. Después supe que en esos días Josiane no se alejaba de la galería porque era la época en que no se hablaba más que de los crímenes de Laurent y la pobre vivía aterrada. Algo de ese terror se trasformaba en gracia, en gestos casi esquivos, en puro deseo. Recuerdo su manera de mirarme entre codiciosa y desconfiada, sus preguntas que fingían indiferencia, mi casi incrédulo encanto al enterarme de que vivía en los altos de la galería, mi insistencia en subir a su bohardilla en vez de ir al hotel de la me du Sentier (donde ella tenía amigos y se sentía protegida). Y su confianza más tarde, cómo nos reímos esa noche a la sola idea de que yo pudiera ser Laurent, y qué bonita y dulce era Josiane en su bohardilla de novela barata, con el miedo al estrangulador rondando por París y esa manera de apretarse más y más contra mí mientras pasábamos revista a los asesinatos de Laurent. Mi madre sabe siempre si no he dormido en casa, y aunque naturalmente no dice nada puesto que sería absurdo que lo dijera, durante uno o dos días me mira entre ofendida y temerosa. Sé muy bien que jamás se le ocurriría contárselo a Irma, pero lo mismo me fastidia la persistencia de un derecho materno que ya nada justifica, y sobre todo que sea yo el que al final se aparezca con una caja de bombones o una planta para el patio, y que el regalo represente de una mañera muy precisa y sobrentendida la terminación de la ofensa, el retorno a la vida corriente del hijo que vive todavía en casa de su madre. Desde luego Josiane era feliz cuando le contaba esa clase de episodios, que una vez en el barrio de las galerías pasaban a formar parte de nuestro mundo con la 27 misma llaneza que su protagonista. El sentimiento familiar de Josiane era muy vivo y estaba lleno de respeto por las instituciones y los parentescos; soy poco amigo de confidencias pero como de algo teníamos que hablar y lo que ella me había dejado saber de su vida ya estaba comentado, casi inevitablemente volvíamos a mis problemas de hombre soltero. Otra cosa nos acercó, y también en eso fui afortunado, porque a Josiane le gustaban las galerías cubiertas, quizá por vivir en una de ellas o porque la protegían del frío y la lluvia (la conocí a principios de un invierno, con nevadas prematuras que nuestras galerías y su mundo ignoraban alegremente). Nos habituamos a andar juntos cuando le sobraba el tiempo, cuando alguien -no le gustaba llamarlo por su nombreestaba lo bastante satisfecho como para dejarla divertirse un rato con sus amigos. De ese alguien hablábamos poco, luego que yo hice las inevitables preguntas y ella me contestó las inevitables mentiras de toda relación mercenaria; se daba por supuesto que era el amo, pero tenía el buen gusto de no hacerse ver. Llegué a pensar que no le desagradaba que yo acompañara algunas noches a Josiane, porque la amenaza de Laurent pesaba más que nunca sobre el barrio después de su nuevo crimen en la rué d'Aboukir, y la pobre no se hubiera atrevido a alejarse de la Galerie Vivienne una vez caída la noche. Era como para sentirse agradecido a Laurent y al amo, el miedo ajeno me servía para recorrer con Josiane los pasajes y los cafés, descubriendo que podía llegar a ser un amigo de verdad de una muchacha a la que no me ataba ninguna relación profunda. De esa confiada amistad nos fuimos dando cuenta poco a poco, a través de silencios, de tonterías. Su habitación, por ejemplo, la bohardilla pequeña y limpia que para mí no había tenido otra realidad que la de formar parte de la galería. En un principio yo había subido por Josiane, y como no podía quedarme porque me faltaba el dinero para pagar una noche entera y alguien estaba esperando la rendición sin mácula de cuentas, casi no veía lo que me rodeaba y mucho más tarde, cuando estaba a punto de dormirme en mi pobre cuarto con su almanaque ilustrado y su mate de plata como únicos lujos, me preguntaba por la bohardilla y no alcanzaba a dibujármela, no veía más que a Josiane y me bastaba para entrar en el sueño como si todavía la guardara entre los brazos. Pero con la amistad vinieron las prerrogativas, quizá la aquiescencia del amo, y Josiane se las arreglaba muchas veces para pasar la noche conmigo, y su pieza empezó a llenarnos los huecos de un diálogo que no siempre era fácil; cada muñeca, cada estampa, cada adorno fueron instalándose en mi memoria y ayudándome a vivir cuando era el tiempo de volver a mi cuarto o de conversar con mi madre o con Irma de la política nacional y de las enfermedades en las familias. Más tarde hubo otras cosas, y entre ellas la vaga silueta de aquél que Josiane llamaba el sudamericano, pero en un principio todo parecía ordenarse en torno al gran terror del barrio, alimentado por lo que un periodista imaginativo había dado en llamar la saga de Laurent el estrangulado!. Si en un momento dado me propongo la imagen de Josiane, es para verla entrar conmigo en el café de la rué des Jeuneurs, instalarse en la banqueta de felpa morada y cambiar saludos con las amigas y los parroquianos, frases sueltas que en seguida son Laurent, porque sólo de Laurent se habla en el barrio de la Bolsa, y yo que he trabajado sin parar todo el día y he soportado entre dos ruedas de cotizaciones los comentarios de colegas y clientes acerca del último crimen de Laurent, me pregunto si esa torpe pesadilla va a acabar algún día, si las cosas volverán a ser como imagino que eran antes de Laurent, o si deberemos sufrir sus macabras diversiones hasta el fin de los tiempos. Y lo más irritante (se lo digo a Josiane después de pedir el grog que tanta falta nos hace con ese frío y esa nieve) es que ni siquiera sabemos su nombre, el barrio lo llama Laurent porque una vidente de la barrera de Clichy ha visto en la bola de cristal cómo el asesino escribía su nombre con un dedo 28 ensangrentado, y los gacetilleros se cuidan de no contrariar los instintos del público. Josiane no es tonta pero nadie la convencería de que el asesino no se llama Laurent, y es inútil luchar contra el ávido terror parpadeando en sus ojos azules que miran ahora distraídamente el paso de un hombre joven, muy alto y un poco encorvado, que acaba de entrar y se apoya en el mostrador sin saludar a nadie. -Puede ser -dice Josiane, acatando alguna reflexión tranquilizadora que debo haber inventado sin siquiera pensarla-. Pero entretanto yo tengo que subir sola a mi cuarto, y si el viento me apaga la vela entre dos pisos... La sola idea de quedarme a oscuras en la escalera, y que quizá... -Pocas veces subes sola -le digo riéndome. -Tú te burlas pero hay malas noches, justamente cuando nieva o llueve y me toca volver a las dos de la madrugada... Sigue la descripción de Laurent agazapado en un rellano, o todavía peor, esperándola en su propia habitación a la que ha entrado mediante una ganzúa infalible. En la mesa de al lado Kikí se estremece ostentosamente y suelta unos grititos que se multiplican en los espejos. Los hombres nos divertimos enormemente con esos espantos teatrales que nos ayudarán a proteger con más prestigio a nuestras compañeras. Da gusto fumar unas pipas en el café, a esa hora en que la fatiga del trabajo empieza a borrarse con el alcohol y el tabaco, y las mujeres comparan sus sombreros y sus boas o se ríen de nada; da gusto besar en la boca a Josiane que pensativa se ha puesto a mirar al hombre -casi un muchacho- que nos da la espalda y bebe su ajenjo a pequeños sorbos, apoyando un codo en el mostrador. Es curioso, ahora que lo pienso: a la primera imagen que se me ocurre de Josiane y que es siempre Josiane en la banqueta del café, una noche de nevada y Laurent, se agrega inevitablemente aquél que ella llamaba el sudamericano, bebiendo su ajenjo y dándonos la espalda. También yo le llamo el sudamericano porque Josiane me aseguró que lo era, y que lo sabía por la Rousse que se había acostado con él o poco menos, y todo eso había sucedido antes de que Josiane y la Rousse se pelearan por una cuestión de esquinas o de horarios y lo lamentaran ahora con medias palabras porque habían sido muy buenas amigas. Según la Rousse él le había dicho que era sudamericano aunque hablara sin el menor acento; se lo había dicho al ir a acostarse con ella, quizá para conversar de alguna cosa mientras acababa de soltarse las cintas de los zapatos. -Ahí donde lo ves, casi un chico... ¿Verdad que parece un colegial que ha crecido de golpe? Bueno, tendrías que oír lo que cuenta la Rousse. Josiane perseveraba en la costumbre de cruzar y separar los dedos cada vez que narraba algo apasionante. Me explicó el capricho del sudamericano, nada tan extraordinario después de todo, la negativa terminante de la Rousse, la partida ensimismada del cliente. Le pregunté si el sudamericano la había abordado alguna vez. Pues no, porque debía saber que la Rousse y ella eran amigas. Las conocía bien, vivía en el barrio, y cuando Josiane dijo eso yo miré con más atención y lo vi pagar su ajenjo echando una moneda en el platillo de peltre mientras dejaba resbalar sobre nosotros -y era como si cesáramos de estar allí por un segundo interminable- una expresión distante y a la vez curiosamente fija, la cara, de alguien que se ha inmovilizado en un momento de su sueño y rehusa dar el paso que lo devolverá a la vigilia. Después de todo una 29 expresión como esa, aunque el muchacho fuese casi un adolescente y tuviera rasgos muy hermosos, podía llevar como de la mano a la pesadilla recurrente de Laurent. No perdí tiempo en proponérselo a Josiane. -¿Laurent? ¡Estás loco! Pero si Laurent es. .. Lo malo era que nadie sabía nada de Laurent, aunque Kikí y Albert nos ayudaran a seguir pesando las probabilidades para divertirnos. Toda la teoría se vino abajo cuando el patrón, que milagrosamente escuchaba cualquier diálogo en el café, nos recordó que por lo menos algo se sabía de Laurent: la fuerza que le permitía estrangular a sus víctimas con una sola mano. Y ese muchacho, vamos... Sí, y ya era tarde y convenía volver a casa; yo tan solo porque esa noche Josiane la pasaba con alguien que ya la estaría esperando en la bohardilla, alguien 'que tenía la llave por derecho propio, y entonces la acompañé hasta el primer rellano para que no se asustara si se le apagaba la vela en mitad del ascenso, y desde una gran fatiga repentina la miré subir, quizá contenta aunque me hubiera dicho lo contrario, y después salí a la calle nevada y glacial y me puse a andar sin rumbo, hasta que en algún momento encontré como siempre el camino que me devolvería a mi barrio, entre gente que leía la sexta edición de los diarios o miraba por las ventanillas del tranvía como si realmente hubiera alguna cosa que ver a esa hora y en esas calles. No siempre era fácil llegar a la zona de las galerías y coincidir con un momento libre de Josiane; cuántas veces me tocaba andar solo por los pasajes, un poco decepcionado, hasta sentir poco a poco que la noche era también mi amante. A la hora en que se encendían los picos de gas la animación se despertaba en nuestro reino, los cafés eran la bolsa del ocio y del contento, se bebía a largos tragos el fin de la jornada, los titulares de los periódicos, la política, los prusianos, Laurent, las carreras de caballos. Me gustaba saborear una copa aquí y otra más allá, atisbando sin apuro el momento en que descubriría la silueta de Josiane en algún codo de las galerías o en algún mostrador. Si ya estaba acompañada, una señal convenida me dejaba .saber cuándo podría encontrarla sola; otras veces se limitaba a sonreír y a mí me quedaba el resto del tiempo para las galerías; eran las horas del explorador y así fui entrando en las zonas más remotas del barrio, en la Galerie Sainte-Foy, por ejemplo, y en los remotos Passages du Caire, pero aunque cualquiera de ellos me atrajera más que las calles abiertas (y había tantos, hoy era el Passage des Princes, otra vez el Passage Verdeau, así hasta el infinito), de todas maneras el término de una larga ronda que yo mismo no hubiera podido reconstruir me devolvía siempre a la Galerie Vivienne, no tanto por Josiane aunque también fuera por ella, sino por sus rejas protectoras, sus alegorías vetustas, sus sombras en el codo del Passage des Petits-Péres, ese mundo diferente donde no había que pensar en. Irma y se podía vivir sin horarios fijos, al azar de los encuentros y de la suerte. Con tan pocos asideros no alcanzo a calcular el tiempo que pasó antes de que volviéramos a hablar casualmente del sudamericano; una vez me había parecido verlo salir de un portal de la rué Saint-Marc, envuelto en una de esas hopalandas negras que tanto se habían llevado cinco años atrás junto con sombreros de copa exageradamente alta, y estuve tentado de acercarme y preguntarle por su origen. Me lo impidió el pensar en la fría cólera con que yo habría recibido una interpelación de ese género, pero Josiane encontró luego que había sido una tontería de mi parte, quizá porque el sudamericano le interesaba a su manera, con algo de ofensa gremial y mucho de curiosidad. Se acordó de que unas noches atrás había creído reconocerlo de lejos en la Galerie Vivienne, que sin embargo él no parecía frecuentar. 30 -No me gusta esa manera que tiene de mirarnos -dijo Josiane-. Antes no me importaba, pero desde aquella vez que hablaste de Laurent... -Josiane, cuando hice esa broma estábamos con Kikí y Albert. Albert es un soplón de la policía, supongo que lo sabes. ¿Crees que dejaría pasar la oportunidad si la idea le pareciera razonable? La cabeza de Laurent vale mucho dinero, querida. -No me gustan sus ojos -se obstinó Josiane-. Y además que no te mira, la verdad es que te clava los ojos pero no te mira. Si un día me aborda salgo huyendo, te lo digo por esta cruz. -Tienes miedo de un chico. ¿O todos los sudamericanos te parecemos unos orangutanes? Ya se sabe cómo podían acabar esos diálogos. Ibamos a beber un grog al café de la rué des Jeuneurs, recorríamos las galerías, los teatros del boulevard, subíamos a la bohardilla, nos reíamos enormemente. Hubo algunas semanas -por fijar un término, es tan difícil ser justo con la felicidad- en que todo nos hacía reír, hasta las torpezas de Badinguet y el temor de la guerra nos divertían. Es casi ridículo admitir que algo tan desproporcionadamente inferior como Laurent pudiera acabar con nuestro contento, pero así fue. Laurent mató a otra mujer en la rué Beauregard -tan cerca, después de todo- y en el café nos quedamos como en misa y Marthe, que había entrado a la carrera para gritar la noticia, acabó en una explosión de llanto histérico que de algún modo nos ayudó a tragar la bola que teníamos en la garganta. Esa misma noche la policía nos pasó a todos por su peine más fino, de café en café y de hotel en hotel; Josiane buscó al amo y yo la dejé irse, comprendiendo que necesitaba la protección suprema que todo lo allanaba. Pero como en el fondo esas cosas me sumían en una vaga tristeza -las galerías no eran para eso, no debían ser para eso-, me puse a beber con Kikí y después con la Rousse que me buscaba como puente para reconciliarse con Josiane. Se bebía fuerte en nuestro café, y en esa niebla caliente de las voces y los tragos me pareció casi justo que a medianoche el sudamericano fuera a sentarse a una mesa del fondo y pidiera su ajenjo con la expresión de siempre, hermosa y ausente y alunada. Al preludio de confidencia de la Rousse contesté que ya lo sabía, y que después de todo el muchacho no era ciego y sus gustos no merecían tanto rencor; todavía nos reíamos de las falsas bofetadas de la Rousse cuando Kikí condescendió a decir que alguna vez había estado en su habitación. Antes de que la Rousse pudiera clavarle las diez uñas de una pregunta imaginable, quise saber cómo era ese cuarto. "Bah, qué importa el cuarto", decía desdeñosamente la Rousse, pero Kikí ya se metía de lleno en una bohardilla de la rué Notre-Dame-desVictoires, sacando como un mal prestidigitador de barrio un gato gris, muchos papeles borroneados, un piano que ocupaba demasiado lugar, pero sobre todo papeles y al final otra vez el gato gris que en el fondo parecía ser el mejor recuerdo de Kikí. Yo la dejaba hablar, mirando todo el tiempo hacia la mesa del fondo y diciéndome que al fin y al cabo hubiera sido tan natural que me acercara al sudamericano y le dijera un par de frases en español. Estuve a punto de hacerlo, y ahora no soy más que uno de los muchos que se preguntan por qué en algún momento no hicieron lo que habían pensado hacer. En cambio me quedé con la Rousse y Kikí, fumando una nueva pipa y pidiendo otra ronda de vino blanco; no me acuerdo bien de lo que sentí al renunciar a mi impulso, pero era algo como una veda, el sentimiento de que si la trasgredía iba a entrar en un territorio inseguro. Y sin embargo creo que hice mal, que estuve al borde de un 31 acto que hubiera podido salvarme. Salvarme de qué, me pregunto. Pero precisamente de eso: salvarme de que hoy no pueda hacer otra cosa que preguntármelo, y que no haya otra respuesta que el humo del tabaco y esa vaga esperanza inútil que me sigue por las calles como un perro sarnoso. Où sont-ils passes, les becs de gaz? Que sont-elles devenues, les vendeuses d'amour? ............., VI, I. Poco a poco tuve que convencerme de que habíamos entrado en malos tiempos y que mientras Laurent y las amena2as prusianas nos preocuparan de ese modo, la vida no volvería a ser lo que había sido en las galerías. Mi madre debió notarme desmejorado porque me aconsejó que tomara algún tónico, y los padres de Irma, que tenían un chalet en una isla del Paraná, me invitaron a pasar una temporada de descanso y de vida higiénica. Pedí quince días de vacaciones y me fui sin ganas a la isla, enemistado de antemano con el sol y los mosquitos. El primer sábado pretexté cualquier cosa y volví a la ciudad, anduve como a los tumbos por calles donde los tacos se hundían en el asfalto blando. De esa vagancia estúpida me queda un brusco recuerdo delicioso: al entrar una vez más en el Pasaje Güemes me envolvió de golpe el aroma del café, su violencia ya casi olvidada en las galerías donde el café era flojo y recocido. Bebí dos tazas, sin azúcar, saboreando y oliendo a la vez, quemándome y feliz. Todo lo que siguió hasta el fin de la tarde olió distinto, el aire húmedo del centro estaba lleno de pozos de fragancia (volví a pie hasta mi casa, creo que le había prometido a mi madre cenar con ella), y en cada pozo del aire los olores eran más crudos, más intensos, jabón amarillo, café, tabaco negro, tinta de imprenta, yerba mate, todo olía encarnizadamente, y también el sol y el cielo eran más duros y acuciados. Por unas horas olvidé casi rencorosamente el barrio de las galerías, pero cuando volví a cruzar el Pasaje Güemes (¿era realmente en la época de la isla? Acaso mezclo dos momentos de una misma temporada, y en realidad poco importa) fue en vario que invocara la alegre bofetada del café, su olor me pareció el de siempre y en cambio reconocí esa mezcla dulzona y repugnante del aserrín y la cerveza rancia que parece rezumar del piso de los bares del centro, pero quizá fuera porque de nuevo estaba deseando encontrar a Josiane y hasta confiaba en que el gran terror y las nevadas hubiesen llegado a su fin. Creo que en esos días empecé a sospechar que ya el deseo no bastaba como antes para que las cosas girasen acompasadamente y me propusieran alguna de las calles que llevaban a la Galerie Vivienne, pero también es posible que terminara por someterme mansamente al chalet de la isla para no entristecer a Irma, para que no sospechara que mi único reposo verdadero estaba en otra parte; hasta que no pude más y volví a la ciudad y caminé hasta agotarme, con la camisa pegada al cuerpo, sentándome en los bares para beber cerveza, esperando ya no sabía qué. Y cuando al salir del último bar vi que no tenía más que dar la vuelta a la esquina para internarme en mi barrio, la alegría se mezcló con la fatiga y una oscura conciencia de fracaso, porque bastaba mirar la cara de la gente para comprender que el gran terror estaba lejos de haber cesado, bastaba asomarse a los ojos de Josiane en su esquina de la rué d'Uzés y oírle decir quejumbrosa que el amo en persona había decidido protegerla de un posible ataque; recuerdo que entre dos besos alcancé a entrever su silueta en el hueco de un portal, defendiéndose de la cellisca envuelto en una larga capa gris. 32 Josiane no era de las que reprochan las ausencias, y me pregunto si en el fondo se daba cuenta del paso del tiempo. Volvimos del brazo a la Galerie Vivienne, subimos a la bohardilla, pero después comprendimos que no estábamos contentos como antes y lo atribuimos vagamente a todo lo que afligía al barrio; habría guerra, era fatal, los hombres tendrían que incorporarse a las filas (ella empleaba solemnemente esas palabras con un ignorante, delicioso respeto), la gente tenía miedo y rabia, la policía no había sido capaz de descubrir a Laurent. Se consolaban guillotinando a otros, como esa misma madrugada en que ejecutarían al envenenador del que tanto habíamos hablado en el café de la rué des Jeuneurs en los días del proceso; pero el terror seguía suelto en las galerías y en los pasajes, nada había cambiado desde mi último encuentro con Josiane, y ni siquiera había dejado de nevar. Para consolarnos nos fuimos de paseo, desafiando el frío porque Josiane tenía un abrigo que debía ser admirado en una serie de esquinas y portales donde sus amigas esperaban a los clientes soplándose los dedos o hundiendo las manos en los manguitos de piel. Pocas veces habíamos andado tanto por los boulevares, y terminé sospechando que éramos sobre todo sensibles a la protección de los escaparates iluminados; entrar en cualquiera de las calles vecinas (porque también Liliane tenía que ver el abrigo, y más allá Francine) nos iba hundiendo poco a poco en el espanto, hasta que el abrigo quedó suficientemente exhibido y yo propuse nuestro café y corrimos por la rué du Croissant hasta dar la vuelta a la manzana y refugiarnos en el calor y los amigos. Por suerte para todos la idea de la guerra se iba adelgazando a esa hora en las memorias, a nadie se le ocurría repetir los estribillos obscenos contra los prusianos,, se estaba tan bien con las copas llenas y el calor de la estufa, los clientes de paso se habían marchado y quedábamos solamente los amigos del patrón, el grupo de siempre y la buena noticia de que la Rousse había pedido perdón a Josiane y se habían reconciliado con besos y lágrimas y hasta regalos. Todo tenía algo de guirnalda (pero las guirnaldas pueden ser fúnebres, lo comprendí después) y por eso, como afuera estaban la nieve y Laurent, nos quedábamos lo más posible en el café y nos enterábamos a medianoche de que el patrón cumplía cincuenta años de trabajo detrás del mismo mostrador, y eso había que festejarlo, una flor se trenzaba con la siguiente, las botellas llenaban las mesas porque ahora las ofrecía el patrón y no se podía desairar tanta amistad y tanta dedicación al trabajo, y hacia las tres y media de la mañana Kikí completamente borracha terminaba de cantarnos los mejores aires de la opereta de moda mientras Josiane y la Rousse lloraban abrazadas de felicidad y ajenjo, y Albert, casi sin darle importancia, trenzaba otra flor en la guirnalda y proponía terminar la noche en la Roquette donde guillotinaban al envenenador exactamente a las seis, y el patrón descubría emocionado que ese final de fiesta era como la apoteosis de cincuenta años de trabajo honrado y se obligaba, abrazándonos a todos y hablándonos de su esposa muerta en el Languedoc, a alquilar dos fiacres para la expedición. A eso siguió más vino, la evocación de diversas madres y episodios sobresalientes de la infancia, y una sopa de cebolla que Josiane y la Rousse llevaron a lo sublime en la cocina del café mientras Albert, el patrón y yo nos prometíamos amistad eterna y muerte a los prusianos. La sopa y los quesos debieron ahogar tanta vehemencia, porque estábamos casi callados y hasta incómodos cuando llegó la hora de cerrar el café con un ruido interminable de barras y cadenas, y subir a los fiacres donde todo el frío del mundo parecía estar esperándonos. Más nos hubiera valido viajar juntos para abrigarnos, pero el patrón tenía principios humanitarios en materia de caballos y montó en el primer fiacre con la Rousse y Albert mientras me confiaba a Kikí y a Josiane 33 quienes, dijo, eran como sus hijas. Después de festejar adecuadamente la frase con los cocheros, el ánimo nos volvió al cuerpo mientras subíamos hacia Popincourt entre simulacros de carreras, voces de aliento y lluvias de falsos latigazos. El patrón insistió en que bajáramos a cierta distancia, aduciendo razones de discreción que no entendí, y tomados del brazo para no resbalar demasiado en la nieve congelada remontamos la rué de la Roquette vagamente iluminada por reverberos aislados, entre sombras movientes que de pronto se resolvían en sombreros de copa, fiacres al trote y grupos de embozados que acababan amontonándose frente a un ensanchamiento de la calle, bajo la otra sombra más alta y más negra de la cárcel. Un mundo clandestino se codeaba, se pasaba botellas de mano en mano, repetía una broma que corría entre carcajadas y chillidos sofocados, y también había bruscos silencios y rostros iluminados un instante por un yesquero, mientras seguíamos avanzando dificultosamente y cuidábamos de no separarnos como si cada uno supiera que sólo la voluntad del grupo podía perdonar su presencia en ese sitio. La máquina estaba ahí sobre sus cinco bases de piedra, y todo el aparato de la justicia aguardaba inmóvil en el breve espacio entre ella y el cuadro de soldados con los fusiles apoyados en tierra y las bayonetas caladas. Josiane me hundía las uñas en el brazo y temblaba de tal manera que hablé de llevármela a un café, pero no había cafés a la vista y ella se empecinaba en quedarse. Colgada de mí y de Albert, saltaba de tanto en tanto para ver mejor la máquina, volvía a clavarme las uñas, y al final me obligó a agachar la cabeza hasta que sus labios encontraron mi boca, y me mordió histéricamente murmurando palabras que pocas veces le había oído y que colmaron mi orgullo como si por un momento hubiera sido el amo. Pero de todos nosotros el único aficionado apreciativo era Albert; fumando un cigarro mataba los minutos comparando ceremonias, imaginando el comportamiento final del condenado, las etapas que en ese mismo momento se cumplían en el interior de la prisión y que conocía en detalle por razones que se callaba. Al principio lo escuché con avidez para enterarme de cada nimia articulación de la liturgia, hasta que lentamente, como desde más allá de él y de Josiane y de la celebración del aniversario, me fue invadiendo algo que era como un abandono, el sentimiento indefinible de que eso no hubiera debido ocurrir en esa forma, que algo estaba amenazando en mí el mundo de las galerías y los pasajes, o todavía peor, que mi felicidad en ese mundo había sido un preludio engañoso, una trampa de flores como si una de las figuras de yeso me hubiera alcanzado una guirnalda mentida (y esa noche yo había pensado que las cosas se tejían como las flores en una guirnalda), para caer poco a poco en Laurent, para derivar de la embriaguez inocente de la Galerie Vivienne y de la bohardilla de Josiane, lentamente ir pasando al gran terror, a la nieve, a la guerra inevitable, a la apoteosis de los cincuenta años del patrón, a los fiacres ateridos del alba, al brazo rígido de Josiane que se prometía no mirar y buscaba ya en mi pecho dónde esconder la cara en el momento final. Me pareció (y en ese instante las rejas empezaban a abrirse y se oía la voz de mando del oficial de la guardia) que de alguna manera eso era un término, no sabía bien de qué porque al fin y al cabo yo seguiría viviendo, trabajando en la Bolsa y viendo de cuando en cuando a Josiane, a Albert y a Kikí que ahora se había puesto a golpearme histéricamente el hombro, y aunque no quería desviar los ojos de las rejas que terminaban de abrirse, tuve que prestarle atención por un instante y siguiendo su mirada entre sorprendida y burlona alcancé a distinguir casi al lado del patrón la silueta un poco agobiada del sudamericano envuelto en la hopalanda negra, y curiosamente pensé que también eso entraba de alguna manera en la guirnalda, y que era un poco como si una mano acabara de trenzar en ella la flor que la cerraría antes del amanecer. Y ya no pensé más porque Josiane se apretó contra mí gimiendo, y en la sombra que los dos reverberos de la puerta agitaban sin ahuyentarla, la mancha blanca de una camisa surgió como flotando entre dos siluetas 34 negras, apareciendo y desapareciendo cada vez que una tercera sombra voluminosa se inclinaba sobre ella con los gestos del que abraza o amonesta o dice algo. al oído o da a besar alguna cosa, hasta que se hizo a un lado y la mancha blanca se definió más de cerca, encuadrada por un grupo de gentes con sombreros de copa y abrigos negros, y hubo como una prestidigitación acelerada, un rapto de la mancha blanca por las dos figuras que hasta ese momento habían parecido formar parte de la máquina, un gesto de arrancar de los hombros un abrigo ya innecesario, un movimiento presuroso hacia adelante, un clamor ahogado que podía ser de cualquiera, de Josiane convulsa contra mi, de la mancha blanca que parecía deslizarse bajo el armazón donde algo se desencadenaba con un chasquido y una conmoción casi simultáneos. Creí que Josiane iba a desmayarse, todo el peso de su cuerpo resbalaba a lo largo del mío como debía estar resbalando el otro cuerpo hacia la nada, y me incliné para sostenerla mientras un enorme nudo de gargantas se desataba en un final de misa con el órgano resonando en lo alto (pero era un caballo que relinchaba al oler la sangre) y el reflujo nos empujó entre gritos y órdenes militares. Por encima del sombrero de Josiane que se había puesto a llorar compasivamente contra mi estómago, alcancé a reconocer al patrón emocionado, a Albert en la gloria, y el perfil del sudamericano perdido en la contemplación imperfecta de la máquina que las espaldas de los soldados y el afanarse de los artesanos de la justicia le iban librando por manchas aisladas, por relámpagos de sombra entre gabanes y brazos y un afán general por moverse y partir en busca de vino caliente y de sueño, como nosotros amontonándonos más tarde en un fiacre para volver al barrio, comentando lo que cada uno había creído ver y que no era lo mismo, no era nunca lo mismo y por eso valía más porque entre la rué de la Roquette y el barrio de la Bolsa había tiempo para reconstruir la ceremonia, discutirla, sorprenderse en contradicciones, jactarse de una vista más aguda o de unos nervios más templados para admiración de última hora de nuestras tímidas compañeras. Nada podía tener de extraño que en esa época mi madre me notara más desmejorado y se lamentara sin disimulo de una indiferencia inexplicable que hacía sufrir a mi pobre novia y terminaría por enajenarme la protección de los amigos de mi difunto padre gracias a los cuales me estaba abriendo paso en los medios bursátiles. A frases así no se podía contestar más que con el silencio, y aparecer algunos días después con una nueva planta de adorno o un vale para madejas de lana a precio rebajado. Irma era más comprensiva, debía confiar simplemente en que el matrimonio me devolvería alguna vez a la normalidad burocrática, y en esos últimos tiempos yo estaba al borde de darle la razón pero me era imposible renunciar a la esperanza de que el gran terror llegara a su fin en el barrio de las galerías y que volver a mi casa no se pareciera ya a una escapatoria, a un ansia de protección que desaparecía tan pronto como mi madre empezaba a mirarme entre suspiros o Irma me tendía la taza de café con la sonrisa de las novias arañas. Estábamos por ese entonces en plena dictadura militar, una más en la interminable serie, pero la gente se apasionaba sobre todo por el desenlace inminente de la guerra mundial y casi todos los días se improvisaban manifestaciones en el centro para celebrar el avance aliado y la liberación de las capitales europeas, mientras la policía cargaba contra los estudiantes y las mujeres, los comercios bajaban presurosamente las cortinas metálicas y yo, incorporado por la fuerza de las cosas a algún grupo detenido frente a las pizarras de La Prensa, me preguntaba si sería capaz de seguir resistiendo mucho tiempo a la sonrisa consecuente de la pobre Irma y a la humedad que me empapaba la camisa entre rueda y rueda de cotizaciones, Empecé a sentir que el barrio de las galerías ya no era como antes el término de un deseo, cuando bastaba echar a andar por cualquier calle para que en alguna esquina todo girara 35 blandamente y me allegara sin esfuerzo a la Place des Victoires donde era tan grato demorarse vagando por las callejuelas con sus tiendas y zaguanes polvorientos, y a la hora más propicia entrar en la Galerie Vivienne en busca de Josiane, a menos que caprichosamente prefiriera recorrer primero el Passage des Panoramas o el Passage des Princes y volver dando un rodeo un poco perverso por el lado de la Bolsa. Ahora, en cambio, sin siquiera tener el consuelo de reconocer como aquella mañana el aroma vehemente del café en el Pasaje Güemes (olía a aserrín, a lejía), empecé a admitir desde muy lejos que el barrio de las galerías no era ya el puerto de reposo, aunque todavía creyera en la posibilidad de liberarme de mi trabajo y de Irma, de encontrar sin esfuerzo la esquina de Josiane. A cada momento me ganaba el deseo de volver; frente a las pizarras de los diarios, con los amigos, en el patio de casa, sobre todo al anochecer, a la hora en que allá empezarían a encenderse los picos de gas. Pero algo me obligaba a demorarme junto a mi madre y a Irma, una oscura certidumbre de que en el barrio de las galerías ya no me esperarían como antes, de que el gran terror era el más fuerte. Entraba en los bancos y en las casas de comercio con un comportamiento de autómata, tolerando la cotidiana obligación de comprar y vender valores y escuchar los cascos de los caballos de la policía cargando contra el pueblo que festejaba los triunfos aliados, y tan poco creía ya que alcanzaría a liberarme una vez más de todo eso que cuando llegué al barrio de las galerías tuve casi miedo, me sentí extranjero y diferente como jamás me había ocurrido antes, me refugié en una puerta cochera y dejé pasar el tiempo y la gente, forzado por primera vez a aceptar poco a poco todo lo que antes me había parecido mío, las calles y los vehículos, la ropa y los guantes, la nieve en los patios y las voces en las tiendas. Hasta que otra vez fue el deslumbramiento, fue encontrar a Josiane en la Galerie Coibert y enterarme entre besos y brincos de que ya no había Laurent, que el barrio había festejado noche tras noche el fin de la pesadilla, y todo el mundo había preguntado por mí y menos mal que por fin Laurent, pero dónde me había metido que no me enteraba de nada, y tantas cosas y tantos besos. Nunca la había deseado más y nunca nos quisimos mejor bajo el techo de su cuarto que mi mano podía tocar desde la cama. Las caricias, los chismes, el delicioso recuento de los días mientras el anochecer iba ganando la bohardilla. ¿Laurent? Un marsellés de pelo crespo, un miserable cobarde que se había atrincherado en el desván de la casa donde acababa de matar a otra mujer, y había pedido gracia desesperadamente mientras la policía echaba abajo la puerta. Y se llamaba Paúl, el monstruo, hasta eso, fíjate, y acababa de matar a su novena víctima, y lo habían arrastrado al coche celular mientras todas las fuerzas del segundo distrito lo protegían sin ganas de una muchedumbre que lo hubiera destrozado. Josiane había tenido ya tiempo de habituarse, de enterrar a Laurent en su memoria que poco guardaba las imágenes, pero para mí era demasiado y no alcanzaba a creerlo del todo hasta que su alegría me persuadió de que verdaderamente ya no habría más Laurent, que otra vez podíamos vagar por los pasajes y las calles sin desconfiar de los portales. Fue necesario que saliéramos a festejar juntos la liberación, y como ya no nevaba Josiane quiso ir a la rotonda del Palais Royal que nunca habíamos frecuentado en los tiempos de Laurent. Me prometí, mientras bajábamos cantando por la rué des Petits Champs, que esa misma noche llevaría a Josiane a los cabarets de los boulevares, y que terminaríamos la velada en nuestro café donde a fuerza de vino blanco me haría perdonar tanta ingratitud y tanta ausencia. Por unas pocas horas bebí hasta los bordes el tiempo feliz de las galerías, y llegué a convencerme de que el final del gran terror me devolvía sano y salvo a mi cielo de estucos y guirnaldas; bailando con Josiane en la rotonda me quité de encima la última opresión de ese interregno incierto, nací otra vez a mi mejor vida tan lejos de la sala de 36 Irma, del patio de casa, del menguado consuelo del Pasaje Güemes. Ni siquiera cuando más tarde, charlando de tanta cosa alegre con Kikí y Josiane y el patrón, me enteré del final del sudamericano, ni siquiera entonces sospeché que estaba viviendo un aplazamiento, una última gracia; por lo demás ellos hablaban del sudamericano con una indiferencia burlona, como de cualquiera de los extravagantes del barrio que alcanzan a llenar un hueco en una conversación donde pronto nacerán temas más apasionantes, y que el sudamericano acabara de morirse en una pieza de hotel era apenas algo más que una información al pasar, y Kikí discurría ya sobre las fiestas que se preparaban en un molino de la Butte, y me costó interrumpirla, pedirle algún detalle sin saber demasiado por qué se lo pedía. Por Kikí acabé sabiendo algunas cosas mínimas, el nombre del sudamericano que al fin y al cabo era un nombre francés y que olvidé en seguida, su enfermedad repentina en la rué du Faubourg Montmartre donde Kikí tenía un amigo que le había contado; la soledad» el miserable cirio ardiendo sobre la consola atestada de libros y papeles, el gato gris que su amigo había recogido, la cólera del hotelero a quien le hacían eso precisamente cuando esperaba la visita de sus padres políticos, el entierro anónimo, el olvido, las fiestas en el molino de la Butte, el arresto de Paúl el marsellés, la insolencia de los prusianos a los que ya era tiempo de darles la lección que se merecían. Y de todo eso yo iba separando, como quien arranca dos flores secas de una guirnalda, las dos muertes que de alguna manera se me antojaban simétricas, la del sudamericano y la de Laurent, el uno en su pieza de hotel, el otro disolviéndose en la nada pata ceder su lugar a Paúl el marsellés, y eran casi una misma muerte, algo que se borraba para siempre en la memoria del barrio. Todavía esa noche pude creer que todo seguiría como antes del gran terror, y Josiane fue otra vez mía en su bohardilla y al despedirnos nos prometimos fiestas y excursiones cuando llegase el verano Pero helaba en las calles, y las noticias de la guerra exigían mi presencia en la Bolsa a las nueve de la mañana; con un esfuerzo que entonces creí meritorio me negué a pensar en mi reconquistado cielo, y después de trabajar hasta la náusea almorcé con mi madre y le agradecí que me encontrara más repuesto. Esa semana la pasé en -plena lucha bursátil, sin tiempo para nada, corriendo a casa para darme una ducha y cambiar una camisa empapada por otra que al rato estaba peor. La bomba cayó sobre Hiroshima y todo fue confusión entre mis clientes, hubo que librar una larga batalla para salvar los valores más comprometidos y encontrar un rumbo aconsejable en ese mundo donde cada día era una nueva derrota nazi y una enconada, inútil reacción de la dictadura contra lo irreparable. Cuando los alemanes se rindieron y el pueblo se echó a la calle en Buenos Aires, pensé que podría tomarme un descanso, pero cada mañana me esperaban nuevos problemas, en esas semanas me casé con Irma después que mi madre estuvo al borde de un ataque cardíaco y toda la familia me lo atribuyó quizá justamente. Una y otra vez me pregunté por qué, si el gran terror había cesado en el barrio de las galerías, no me llegaba la hora de encontrarme con Josiane para volver a pasear bajo nuestro cielo de yeso. Supongo que el trabajo y las obligaciones familiares contribuían a impedírmelo, y sólo sé que de a ratos perdidos me iba a caminar como consuelo por el Pasaje Güemes, mirando vagamente hacia arriba, tomando café y pensando cada vez con menos convicción en las tardes en que me había bastado vagar un rato sin rumbo fijo para llegar a mi barrio y dar con Josiane en alguna esquina del atardecer. Nunca he querido admitir que la guirnalda estuviera definitivamente cerrada y que no volvería a encontrarme con Josiane en los pasajes o los boulevares. Algunos días me da por pensar en el sudamericano, y en esa rumia desganada llego a inventar como un consuelo, como si él nos hubiera matado a Laurent y a mí con su propia muerte; razonablemente me digo que no, que exagero, que cualquier día volveré a entrar en el barrio de las galerías y encontraré a Josiane sorprendida por mi larga ausencia. Y entre una cosa y otra me quedo en casa tomando 37 mate, escuchando a Irma que espera para diciembre, y me pregunto sin demasiado entusiasmo si cuando lleguen las elecciones votaré por Perón o por Tamborini, si votaré en blanco o sencillamente me quedaré en casa tomando mate y mirando a Irma y a las plantas del patio. 38 Graffiti Julio Cortázar Tantas cosas que empiezan y acaso acaban como un juego, supongo que te hizo gracia encontrar un dibujo al lado del tuyo, lo atribuiste a una casualidad o a un capricho y sólo la segunda vez te diste cuenta que era intencionado y entonces lo miraste despacio, incluso volviste más tarde para mirarlo de nuevo, tomando las precauciones de siempre: la calle en su momento más solitario, acercarse con indiferencia y nunca mirar los grafitti de frente sino desde la otra acera o en diagonal, fingiendo interés por la vidriera de al lado, yéndote en seguida. Tu propio juego había empezado por aburrimiento, no era en verdad una protesta contra el estado de cosas en la ciudad, el toque de queda, la prohibición amenazante de pegar carteles o escribir en los muros. Simplemente te divertía hacer dibujos con tizas de colores (no te gustaba el término grafitti, tan de crítico de arte) y de cuando en cuando venir a verlos y hasta con un poco de suerte asistir a la llegada del camión municipal y a los insultos inútiles de los empleados mientras borraban los dibujos. Poco les importaba que no fueran dibujos políticos, la prohibición abarcaba cualquier cosa, y si algún niño se hubiera atrevido a dibujar una casa o un perro, lo mismo lo hubieran borrado entre palabrotas y amenazas. En la ciudad ya no se sabía demasiado de que lado estaba verdaderamente el miedo; quizás por eso te divertía dominar el tuyo y cada tanto elegir el lugar y la hora propicios para hacer un dibujo. Nunca habías corrido peligro porque sabías elegir bien, y en el tiempo que transcurría hasta que llegaban los camiones de limpieza se abría para vos algo como un espacio más limpio donde casi cabía la esperanza. Mirando desde lejos tu dibujo podías ver a la gente que le echaba una ojeada al pasar, nadie se detenía por supuesto pero nadie dejaba de mirar el dibujo, a veces una rápida composición abstracta en dos colores, un perfil de pájaro o dos figuras enlazadas. Una sola vez escribiste una frase, con tiza negra: A mí también me duele. No duró dos horas, y esta vez la policía en persona la hizo desaparecer. Después solamente seguiste haciendo dibujos. Cuando el otro apareció al lado del tuyo casi tuviste miedo, de golpe el peligro se volvía doble, alguien se animaba como vos a divertirse al borde de la cárcel o algo peor, y ese alguien como si fuera poco era una mujer. Vos mismo no podías probártelo, había algo diferente y mejor que las pruebas más rotundas: un trazo, una predilección por las tizas cálidas, un aura. A lo mejor como andabas solo te imaginaste por compensación; la admiraste, tuviste miedo por ella, esperaste que fuera la única vez, casi te delataste cuando ella volvió a dibujar al lado de otro dibujo tuyo, unas ganas de reír, de quedarte ahí delante como si los policías fueran ciegos o idiotas. Empezó un tiempo diferente, más sigiloso, más bello y amenazante a la vez. Descuidando tu empleo salías en cualquier momento con la esperanza de sorprenderla, elegiste para tus dibujos esas calles que podías recorrer de un solo rápido itinerario; volviste al alba, al anochecer, a las tres de la mañana. Fue un tiempo de contradicción insoportable, la decepción de encontrar un nuevo dibujo de ella junto a alguno de los tuyos y la calle vacía, y la de no encontrar nada y sentir la calle aún más vacía. Una noche viste su primer dibujo solo; lo había hecho con tizas rojas y azules en una puerta de garage, aprovechando la textura de las maderas carcomidas y las cabezas de los clavos. Era más que nunca ella, el trazo, los colores, pero además sentiste que ese dibujo valía como un pedido o una interrogación, una manera de 39 llamarte. Volviste al alba, después que las patrullas relegaron en su sordo drenaje, y en el resto de la puerta dibujaste un rápido paisaje con velas y tajamares; de no mirarlo bien se hubiera dicho un juego de líneas al azar, pero ella sabría mirarlo. Esa noche escapaste por poco de una pareja de policías, en tu departamento bebiste ginebra tras ginebra y le hablaste, le dijiste todo lo que te venía a la boca como otro dibujo sonoro, otro puerto con velas, la imaginaste morena y silenciosa, le elegiste labios y senos, la quisiste un poco. Casi en seguida se te ocurrió que ella buscaría una respuesta, que volvería a su dibujo como vos volvías ahora a los tuyos, y aunque el peligro era cada vez mayor después de los atentados en el mercado te atreviste a acercarte al garage, a rondar la manzana, a tomar interminables cervezas en el cafe de la esquina. Era absurdo porque ella no se detendría después de ver tu dibujo, cualquiera de las muchas mujeres que iban y venían podía ser ella. Al amanecer del segundo día elegiste un paredón gris y dibujaste un triángulo blanco rodeado de manchas como hojas de roble; desde el mismo café de la esquina podías ver el paredón (ya habían limpiado la puerta del garage y una patrulla volvía y volvía rabiosa), al anochecer te alejaste un poco pero eligiendo diferentes puntos de mira, desplazándote de un sitio a otro, comprando mínimas cosas en las tiendas para no llamar demasiado la atención. Ya era noche cerrada cuando oíste la sirena y los proyectores te barrieron los ojos. Había un confuso amontonamiento junto al paredón, corriste contra toda sensatez y sólo te ayudó el azar de un auto dando vuelta a la esquina y frenando al ver el carro celular, su bulto te protegió y viste la lucha, un pelo negro tironeado por manos enguantadas, los puntapiés y los alaridos, la visión entrecortada de unos pantalones azules antes de que la tiraran en el carro y se la llevaran. Mucho después (era horrible temblar así, era horrible pensar que eso pasaba por culpa de tu dibujo en el paredón gris) te mezclaste con otras gentes y alcanzaste a ver un esbozo en azul, los trazos de ese naranja que era como su nombre o su boca, ella así en ese dibujo truncado que los policías habían borroneado antes de llevársela; quedaba lo bastante como para comprender que había querido responder a tu triángulo con otra figura, un círculo o acaso un espiral, una forma llena y hermosa, algo como un sí o un siempre o un ahora. Lo sabías muy bien, te sobraría tiempo para imaginar los detalles de lo que estaría sucediendo en el cuartel central; en la ciudad todo eso rezumaba poco a poco, la gente estaba al tanto del destino de los prisioneros, y si a veces volvían a ver a uno que otro, hubieran preferido no verlos y que al igual que la mayoría se perdieran en ese silencio que nadie se atrevía a quebrar. Lo sabías de sobra, esa noche la ginebra no te ayudaría más a morderte las manos, a pisotear tizas de colores antes de perderte en la borrachera y en el llanto. Sí, pero los días pasaban y ya no sabías vivir de otra manera. Volviste a abandonar tu trabajo para dar vueltas por las calles, mirar fugitivamente las paredes y las puertas donde ella y vos habían dibujado. Todo limpio, todo claro; nada, ni siquiera una flor dibujada por la inocencia de un colegial que roba una tiza en la clase y no resiste el placer de usarla. Tampoco vos pudiste resistir, y un mes después te levantaste al amanecer y volviste a la calle del garage. No había patrullas, las paredes estaban perfectamente limpias; un gato te miró cauteloso desde un portal cuando sacaste las tizas y en el mismo lugar, allí donde ella había dejado su dibujo, llenaste las maderas con un grito verde, una roja llamarada de reconocimiento y de amor, envolviste tu dibujo con un óvalo que era también tu boca y la suya y la esperanza. Los pasos en la esquina te lanzaron a una carrera afelpada, al refugio de una pila de cajones vacíos; un borracho vacilante se acercó canturreando, quizo patear al gato y cayó boca abajo a los pies del dibujo. Te fuiste lentamente, ya seguro, y con el primer sol dormiste como no habías 40 dormido en mucho tiempo. Esa misma mañana miraste desde lejos: no lo habían borrado todavía. Volviste al mediodía: casi inconcebiblemente seguía ahí. La agitación en los suburbios (habías escuchado los noticiosos) alejaban a la patrulla de su rutina; al anochecer volviste a verlo como tanta gente lo había visto a lo largo del día. Esperaste hasta las tres de la mañana para regresar, la calle estaba vacía y negra. Desde lejos descubriste otro dibujo, sólo vos podrías haberlo distinguido tan pequeño en lo alto y a la izquierda del tuyo. Te acercaste con algo que era sed y horror al mismo tiempo, viste el óvalo naranja y las manchas violetas de donde parecía saltar una cara tumefacta, un ojo colgando, una boca aplastada a puñetazos. Ya sé, ya sé ¿pero qué otra cosa hubiera podido dibujarte? ¿Qué mensaje hubiera tenido sentido ahora? De alguna manera tenía que decirte adiós y a la vez pedirte que siguieras. Algo tenía que dejarte antes de volverme a mi refugio donde ya no había ningún espejo, solamente un hueco para esconderme hasta el fin en la más completa oscuridad, recordando tantas cosas y a veces, así como había imaginado tu vida, imaginando que hacías otros dibujos, que salías por la noche para hacer otros dibujos. Tomado del libro "Queremos tanto a Glenda", 1980. Editorial Sudamericana 41 La Escuela de Noche De Nito ya no sé nada ni quiero saber. Han pasado tantos años y cosas, a lo mejor todavía está allá o se murió o anda afuera. Más vale no pensar en él, solamente que a veces sueño con los años treinta en Buenos Aires, los tiempos de la escuela normal y claro, de golpe Nito y yo la noche en que nos metimos en la escuela, después no me acuerdo mucho de los sueños, pero algo queda siempre de Nito como flotando en el aire, hago lo que puedo para olvidarme, mejor que se vaya borrando de nuevo hasta otro sueño, aunque no hay nada que hacerle, cada tanto es así, cada tanto vuelve como ahora. La idea de meterse de noche en la escuela anormal (lo decíamos por jorobar y por otras razones más sólidas) la tuvo Nito, y me acuerdo muy bien que fue en La Perla del Once y tomándonos un cinzano con bitter. Mi primer comentario consistió en decirle que estaba más loco que una gallina, pesealokual -así escribíamos entonces, desortografiando el idioma por algún deseo de venganza que también tendría que ver con la escuela-, Nito siguió con su idea y dale conque la escuela de noche, sería tan macanudo meternos a explorar, pero qué vas a explorar si la tenemos más que manyada, Nito, y, sin embargo, me gustaba la idea, se la discutía por puro pelearlo, lo iba dejando acumular puntos poco a poco. En algún momento empecé a aflojar con elegancia, porque también a mí la escuela no me parecía tan manyada, aunque lleváramos allí seis años y medio de yugo, cuatro para recibirnos de maestros y casi tres para el profesorado en letras, aguantándonos materias tan increíbles como Sistema Nervioso, Dietética y Literatura Española, esta última la más increíble, porque en el tercer trimestre no habíamos salido ni saldríamos del Conde Lucanor. A lo mejor por eso, por la forma en que perdíamos el tiempo, la escuela nos parecía medio rara a Nito y a mí, nos daba la impresión de faltarle algo que nos hubiera gustado conocer mejor. No sé, creo que también había otra cosa, por lo menos para mí la escuela no era tan normal como pretendía su nombre, sé que Nito pensaba lo mismo y me lo había dicho a la hora de la primera alianza, en los remotos días de un primer año lleno de timidez, cuadernos y compases. Ya no hablábamos de eso después de tantos años, pero esa mañana en La Perla sentí como si el proyecto de Nito viniera de ahí y que por eso me iba ganando poco a poco; como si antes de acabar el año y darle para siempre la espalda a la escuela tuviéramos que arreglar todavía una cuenta con ella, acabar de entender cosas que se nos habían escapado, esa incomodidad que Nito y yo sentíamos de a ratos en los patios o las escaleras y yo sobre todo cada mañana cuando veía las rejas de la entrada, un leve apretón en el estómago desde el primer día al franquear esa reja pinchuda, tras de la cual se abría el peristilo solemne y empezaban los corredores con su color amarillento y la doble escalera. -Hablando de la reja, la cosa es esperar hasta medianoche -había dicho Nito- y treparse ahí donde me tengo vistos dos pinchos doblados, con poner 42 un poncho basta y sobra. -Facilísimo -había dicho yo-, justo entonces aparece la cana en la esquina o alguna vieja de enfrente pega el primer alarido. -Vas demasiado al cine, Toto. ¿Cuándo viste a alguien por ahí a esa hora? El músculo duerme, viejo. De a poco me iba dejando tentar, seguro que era idiota y que no pasaría nada ni afuera ni adentro, la escuela sería la misma escuela de la mañana, un poco frankenstein en la oscuridad si querés, pero nada más, qué podía haber ahí de noche aparte de bancos y pizarrones y algún gato buscando lauchas, que eso sí había. Pero Nito dale con lo del poncho y la linterna, hay que decir que nos aburríamos bastante en esa época en que a tantas chicas las encerraban todavía bajo doble llave marca papá y mamá, tiempos bastante austeros a la fuerza, no nos gustaban demasiado los bailes ni el fútbol, leíamos como locos de día pero a la noche vagábamos los dos -a veces con Fernández López, que murió tan joven- y nos conocíamos Buenos Aires y los libros de Castelnuovo y los cafés del bajo y el dock sur, al fin y al cabo nos parecía tan ilógico que también quisiéramos entrar en la escuela de noche, sería completar algo incompleto, algo para guardar en secreto y por la mañana mirar a los muchachos y sobrarlos, pobres tipos cumpliendo el horario y el Conde Lucanor de ocho a mediodía. Nito estaba decidido, si yo no quería acompañarlo saltaría solo un sábado a la noche, me explicó que había elegido el sábado porque si algo no andaba bien y se quedaba encerrado tendría tiempo para encontrar alguna otra salida. Hacía años que la idea lo rondaba, quizá desde el primer día cuando la escuela era todavía un mundo desconocido y los pibes de primer año nos quedábamos en los patios de abajo, cerca del aula como pollitos. Poco a poco habíamos ido avanzando por corredores y escaleras hasta hacernos una idea de la enorme caja de zapatos amarilla con sus columnas, sus mármoles y ese olor a jabón mezclado con el ruido de los recreos y el ronroneo de las horas de clase, pero la familiaridad no nos había quitado del todo eso que la escuela tenía de territorio diferente, a pesar de la costumbre, los compañeros, las matemáticas. Nito se acordaba de pesadillas donde cosas instantáneamente borradas por un despertar violento habían sucedido en galerías de la escuela, en el aula de tercer año, en las escaleras de mármol; siempre de noche, claro, siempre él solo en la escuela petrificada por la noche, y eso Nito no alcanzaba a olvidarlo por la mañana, entre cientos de muchachos y de ruidos. Yo, en cambio, nunca había soñado con la escuela, pero lo mismo me descubría pensando cómo sería con luna llena, los patios de abajo, las galerías altas, imaginaba una claridad de mercurio en los patios vacíos, la sombra implacable de las columnas. A veces lo descubría a Nito en algún recreo, apartado de los otros y mirando hacia lo alto donde las barandillas de las galerías dejaban ver cuerpos truncos, cabezas y torsos pasando de un lado a otro, más abajo pantalones y zapatos que no siempre parecían pertenecer al mismo alumno. Si me tocaba subir solo la gran escalera de mármol, cuando todos estaban en clase, me sentía como abandonado, trepaba o bajaba de a dos los peldaños, y creo que por eso mismo volvía a pedir permiso unos días después para salir de clase y repetir algún itinerario con el aire del que va a buscar una caja de tiza o el 43 cuarto de baño. Era como en el cine, la delicia de un suspenso idiota, y por eso creo que me defendí tan mal del proyecto de Nito, de su idea de ir a hacerle frente a la escuela; meternos allí de noche no se me hubiera ocurrido nunca, pero Nito había pensado por los dos y estaba bien, merecíamos ese segundo cinzano que no tomamos porque no teníamos bastante plata. Los preparativos fueron simples, conseguí una linterna y Nito me esperó en el Once con el bulto de un poncho bajo el brazo; empezaba a hacer calor ese fin de semana, pero no había mucha gente en la plaza, doblamos por Urquiza casi sin hablar, y cuando estuvimos en la cuadra de la escuela miré atrás y Nito tenía razón, ni un gato que nos viera. Solamente entonces me di cuenta de que había luna, no lo habíamos buscado pero no sé si nos gustó, aunque tenía su lado bueno para recorrer las galerías sin usar la linterna. Dimos la vuelta a la manzana para estar bien seguros, hablando del director que vivía en la casa pegada a la escuela y que comunicaba por un pasillo en los altos para que pudiera llegar directamente a su despacho. Los porteros no vivían allí y estábamos seguros de que no había ningún sereno, qué hubiera podido cuidar en la escuela en la que nada era valioso, el esqueleto medio roto, los mapas a jirones, la secretaría con dos o tres máquinas de escribir que parecían pterodáctilos. A Nito se le ocurrió que podía haber algo valioso en el despacho del director, ya una vez lo habíamos visto cerrar con llave al irse a dictar su clase de matemáticas, y eso con la escuela repleta de gente o a lo mejor precisamente por eso. Ni a Nito ni a mí ni a nadie le gustaba el director, más conocido por el Rengo; que fuera severo y nos zampara amonestaciones y expulsiones por cualquier cosa era menos una razón que algo en su cara de pájaro embalsamado, su manera de llegar sin que nadie lo viera y asomarse a una clase como si la condena estuviera pronunciada de antemano. Uno o dos profesores amigos (el de música, que nos contaba cuentos verdes, el de sistema nervioso que se daba cuenta de la idiotez de enseñar eso en un profesorado en letras) nos habían dicho que el Rengo no solamente era un solterón convicto y confeso, sino que enarbolaba una misoginia agresiva, razón por la cual en la escuela no habíamos ni una sola profesora. Pero justamente ese año el ministerio debía haberle hecho comprender que todo tenía su límite, porque nos mandaron a la señorita Maggi que les enseñaba química orgánica a los del profesorado en ciencias. La pobre llegaba siempre a la escuela con un aire medio asustado, Nito y yo nos imaginábamos la cara del Rengo cuando se la encontraba en la sala de profesores. La pobre señorita Maggi entre cientos de varones, enseñando la fórmula de la glicerina a los reos de séptimo de ciencias. -Ahora -dijo Nito. Casi meto la mano en un pincho, pero pude saltar bien, la primera cosa era agacharse por si a alguien le daba por mirar desde las ventanas de la casa de enfrente, y arrastrase hasta encontrar una protección ilustre, el basamento del busto de Van Gelderen, holandés y fundador de la escuela. Cuando llegamos al peristilo estábamos un poco sacudidos por el escalamiento y nos dio un ataque de risa nerviosa. Nito dejó el poncho 44 disimulado al pie de una columna, y tomamos a la derecha siguiendo el pasillo que llevaba al primer codo donde nacía la escalera. El olor a escuela se multiplicaba con el calor, era raro ver las aulas cerradas y fuimos a tantear una de las puertas; por supuesto, los gallegos porteros no las habían cerrado con llave y entramos un momento en el aula donde seis años antes habíamos empezado los estudios. -Yo me sentaba ahí. -Y yo detrás, no me acuerdo si ahí o más a la derecha. - Mirá, se dejaron un globo terráqueo. -¿Te acordás de Gazzano, que nunca encontraba el África? Daban ganas de usar las tizas y dejar dibujos en el pizarrón, pero Nito sintió que no había venido para jugar, o que jugar era una manera de no admitir que el silencio nos envolvía demasiado, como un eco de música, reverberando apenas en la caja de la escalera; también oímos una frenada de tranvía, después nada. Se podía subir sin necesidad de la linterna, el mármol parecía estar recibiendo directamente la luz de la luna, aunque el piso alto la aislara de ella. Nito se paró a mitad de la escalera para convidarme con un cigarrillo y encender otro; siempre elegía los momentos más absurdos para empezar a fumar. Desde arriba miramos al patio de la planta baja, cuadrado como casi todo en la escuela, incluidos los cursos. Seguimos por el corredor que lo circundaba, entramos en una o dos aulas y llegamos al primer codo donde estaba el laboratorio; ése sí los gallegos lo habían cerrado con llave, como si alguien pudiera venir a robarse las probetas rajadas y el microscopio del tiempo de Galileo. Desde el segundo corredor vimos que la luz de la luna caía de lleno sobre el corredor opuesto donde estaba la secretaría, la sala de profesores y el despacho del Rengo. El primero en tirarme al suelo fui yo, y Nito un segundo después porque habíamos visto al mismo tiempo las luces en la sala de profesores. -La puta madre, hay alguien ahí. -Rajemos, Nito. -Esperá, a lo mejor se les quedó prendida a los gallegos. No sé cuánto tiempo pasó, pero ahora nos dábamos cuenta de que la música venía de ahí, parecía tan lejana como en la escalera, pero la sentíamos venir del corredor de enfrente, una música como de orquesta de cámara con todos los instrumentos en sordina. Era tan impensable que nos olvidamos del miedo o él de nosotros, de golpe había como una razón para estar ahí y no el puro romanticismo de Nito. Nos miramos sin hablar, y él empezó a moverse gateando y pegado a la barandilla hasta llegar al codo del tercer corredor. El olor a pis de las letrinas contiguas había sido como siempre más fuerte que los esfuerzos combinados de los gallegos y la acaroína. Cuando nos arrastramos hasta quedar al lado de las puertas de nuestra aula, Nito se volvió y me hizo seña de que me acercara más: ¿Vamos a ver? Asentí, puesto que ser loco parecía lo único razonable en ese momento, y seguimos a gatas, cada vez más delatados por la luna. Casi no me sorprendí 45 cuando Nito se enderezó, fatalista, a menos de cinco metros del último corredor donde las puertas apenas entornadas de la secretaría y la sala de profesores dejaban pasar la luz. La música había subido bruscamente, o era la menor distancia; oímos rumor de voces, risas, unos vasos entrechocándose. Al primero que vimos fue a Raguzzi, uno de séptimo ciencias, campeón de atletismo y gran hijo de puta, de esos que se abrían paso a fuerza de músculos y compadradas. Nos daba la espalda, casi pegado a la puerta, pero de golpe se apartó y la luz vino como un látigo cortado por sombras movientes, un ritmo de machicha y dos parejas que pasaban bailando. Gómez, que yo no conocía mucho, bailaba con una mina de verde, y el otro podía ser Kurchin, de quinto letras, un chiquito con cara de chancho y anteojos, que se prendía a un hembrón de pelo renegrido con traje largo y collares de perlas. Todo eso sucedía ahí, lo estábamos viendo y oyendo, pero naturalmente no podía ser, casi no podía ser que sintiéramos una mano que se apoyaba despacito en nuestros hombros, sin forzar. -Ushtedes no shon invitados -dijo el gallego Manolo-, pero ya que eshtán vayan entrando y no she hagan los locos. El doble empujón nos tiró casi contra otra pareja que bailaba, frenamos en seco y por primera vez vimos el grupo entero, unos ocho o diez, la victrola con el petiso Larrañaga ocupándose de los discos, la mesa convertida en bar, las luces bajas, las caras que empezaban a reconocernos sin sorpresa, todos debían pensar que habíamos sido invitados, y hasta Larrañaga nos hizo un gesto de bienvenida. Como siempre Nito fue el más rápido, en tres paso estuvo contra una de las paredes laterales y yo me le apilé, pegados como cucarachas contra la pared empezamos a ver de veras, a aceptar eso que estaba pasando ahí. Con las luces y la gente la sala de profesores parecía el doble de grande, había cortinas verdes que yo nunca había sospechado cuando de mañana pasaba por el corredor y echaba una ojeada a la sala para ver si ya había llegado Migoya, nuestro terror en la clase de lógica. Todo tenía un aire como de club, de cosa organizada para los sábados a la noche, los vasos y los ceniceros, la victrola y las lámparas que sólo alumbraban lo necesario, abriendo zonas de penumbra que agrandaban la sala. Vaya a saber cuánto tardé en aplicar a lo que nos estaba pasando un poco de esa lógica que nos enseñaba Migoya, pero Nito era siempre el más rápido, una ojeada le había bastado para identificar a los condiscípulos y al profesor Iriarte, darse de que las mujeres era muchachos disfrazados, Perrone y Macías y otro de séptima ciencias, no se acordaba del nombre. Había dos o tres con antifaces, uno de ellos vestido de hawaiana y gustándole a juzgar por los contorneos que la hacía a Iriarte. El gallego Fernando se ocupaba del bar, casi todo el mundo tenía vasos en las manos, ahora venía un tango por la orquesta de Lomuto, se armaban parejas, los muchachos sobrantes se ponían a bailar entre ellos, y no me sorprendió demasiado que Nito me agarrara de la cintura y me empujara hacia al medio. -Si nos quedamos parados aquí se va a armar -me dijo-. No me pises los pies, desgraciado. -No sé bailar -le dije, aunque él bailaba peor que yo. Estábamos en la mitad 46 del tango y Nito miraba de cuando en cuando hacia la puerta entornada, me había ido llevando despacio para aprovechar la primera de cambio, pero se dio cuenta de que el gallego Manolo estaba todavía ahí, volvimos al centro y hasta intentamos cambiar chistes con Kurchin y Gómez que bailaban juntos. Nadie se dio cuenta de que se estaba abriendo la doble puerta que comunicaba con la antesala del despacho del Rengo, pero el petiso Larrañaga paró el disco en seco y nos quedamos mirando, sentí que el brazo de Nito temblaba en mi cintura antes de soltarme de golpe. Soy tan lento para todo, ya Nito se había dado cuenta cuando empecé a descubrir que las dos mujeres paradas en las puertas y teniéndose de la mano eran el Rengo y la señorita Maggi. El disfraz del Rengo era tan exagerado que dos o tres aplaudieron tímidamente, pero después solamente hubo un silencio de sopa enfriada, algo como un hueco en el tiempo. Yo había visto travestís en los cabarets del bajo, pero una cosa así nunca, la peluca pelirroja, las pestañas de cinco centímetros, los senos de goma temblando bajo una blusa salmón, la pollera de pliegues y los tacos como zancos. Llevaba los brazos llenos de pulseras, y eran brazos depilados y blanqueados, los anillos parecían pasearse por sus dedos ondulantes, ahora había soltado la mano de la señorita Maggi y con un gesto de una infinita mariconería se inclinaba para sentarla y darle paso. Nito se estaba preguntado por qué la señorita Maggi seguía pareciéndose a ella misma a pesar de la peluca rubia, el pelo estirado hacia atrás, la silueta apretada en un largo traje blanco. La cara estaba apenas maquillada, tal vez las cejas un poco más dibujadas, pero era la cara de la señorita Maggi y no el pastel de frutas del Rengo con el rimmel y el rouge y el flequillo pelirrojo. Los dos avanzaron saludando con una cierta frialdad casi condescendiente, el Rengo nos echó una ojeada acaso sorprendida, pero que pareció cambiarse por una aceptación distraída, como si ya alguien lo hubiera prevenido. -No se dio cuenta, che -le dije a Nito lo más bajo que pude. -Tu abuela -dijo Nito-, vos te creés que no ve que estamos vestidos como reos en este ambiente. Tenía razón, nos habíamos puesto pantalones viejos por lo de la reja, yo estaba en mangas de camisa y Nito tenía un pull-over liviano con una manga más bien perforada en un codo. Pero el Rengo ya estaba pidiendo que le dieran una copita no demasiado fuerte, se la pedía al gallego Fernando con unos gestos de puta caprichosa mientras la señorita Maggi reclamaba un whisky más seco que la voz con que se lo pedía al gallego. Empezaba otro tango y todo el mundo se largó a bailar, nosotros los primeros de puro pánico y los recién llegados junto con los demás, la señorita Maggi manejando al Rengo a puro juego de cintura. Nito hubiera querido acercarse a Kurchin para tratar de sacarle algo, con Kurchin teníamos más trato que con los otros, pero era difícil en ese momento en que las parejas se cruzaban sin rozarse y nunca quedaba espacio libre por mucho tiempo. Las puertas que daban a la sala de espera del Rengo seguían abiertas, y cuando nos acercamos en una de las vueltas, Nito vio que también la puerta del despacho estaba abierta y que adentro había gente hablando y bebiendo. De lejos reconocimos a Fiori, un pesado de sexto letras, disfrazado de militar, y a lo mejor esa morocha de pelo caído en la 47 cara y caderas sinuosas era Moreira, uno de quinto letras que tenía fama de lo que te dije. Fiori vino hacia nosotros antes de que pudiéramos esquivarnos, con el uniforme parecía mucho mayor y Nito creyó verle canas en el pelo bien planchado, seguro que se había puesto talco para tener más pinta. -Nuevos, eh -dijo Fiori-¿Ya pasaron por oftalmología? La respuesta debíamos tenerla escrita en la cara y Fiori se nos quedó mirando un momento, nos sentíamos cada vez más como reclutas delante de un teniente compadrón. -Por allá -dijo Fiori, mostrando con la mandíbula una puerta lateral entornada-. En la próxima reunión me traen el comprobante. -Sí señor -dijo Nito, empujándome a lo bruto. Me hubiera gustado reprocharle el sí señor tan lacayo, pero Moreira (ahora sí, ahora seguro que era Moreira) se nos apiló antes de que llegáramos a la puerta y me agarró de la mano. -Vení a bailar a la otra pieza, rubio, aquí son tan aburridos. -Después -dijo Nito por mí-. Volvemos enseguida. -Ay, todos me dejan sola esta noche. Pasé el primero, deslizándome no sé por qué en vez de abrir del todo la puerta. Pero los porqués nos faltaban a esa altura, Nito que me seguía callado miraba el largo zaguán en penumbras y era otra vez cualquiera de las pesadillas que tenía con la escuela, ahí donde nunca había un porqué, donde solamente se podía seguir adelante, y el único porqué posible era una orden de Fiori, ese cretino vestido de milico que de golpe se sumaba a todo lo otro y nos daba una orden, valía como una orden pura que debíamos obedecer, un oficial mandando y andá a pedir razones. Pero no era un pesadilla, yo estaba a su lado y las pesadillas no se sueñan de a dos. -Rajemos, Nito -le dije en la mitad del zaguán-. Tiene que haber una salida, esto no puede ser. -Sí, pero esperá, me trinca que nos están espiando. -No hay nadie, Nito. -Por eso mismo, huevón. -Pero Nito, esperá un poco, parémonos aquí. Yo tengo que entender lo que pasa, no te das cuenta de que... -Mirá -dijo Nito, y era cierto, la puerta por donde habíamos pasado estaba ahora abierta de par en par y el uniforme de Fiori se recortaba clarito. No había ninguna razón para obedecer a Fiori, bastaba volver y apartarlo de un empujón como tantas veces nos empujábamos por broma o en serio en los recreos. Tampoco había ninguna razón para seguir adelante hasta ver dos puertas cerradas, una lateral y otra de frente, y que Nito se metiera por una y se diera cuenta demasiado tarde de que yo no estaba con él, que estúpidamente había elegido la otra puerta por error o por pura bronca. Imposible dar media vuelta y salir a buscarme, la luz violeta del salón y las caras mirándolo lo fijaban de golpe en eso que abarcó de una sola ojeada, el salón con el enorme acuario en el centro alzando su cubo transparente hasta el cielo raso, dejando apenas lugar para los que pegados a los cristales miraban el agua verdosa, los peces resbalando lentamente, todo en un silencio que era como otro acuario exterior, un petrificado presente con 48 hombres y mujeres (que eran hombres que eran mujeres) pegándose a los cristales, y Nito diciéndose ahora, ahora volver atrás, Toto imbécil dónde te metiste, huevón, queriendo dar media vuelta y escaparse, pero de qué si no pasaba nada, si se iba quedando inmóvil como ellos y viéndolos mirar los peces y reconociendo a Mutis, a la Chancha Delucía, a otros de sexto letras, preguntándose por qué eran ellos y no otros, como ya se había preguntado por qué tipos como Raguzzi y Fiori y Moreira, por qué justamente los que no eran nuestros amigos por la mañana, los extraños y los mierdas, por qué ellos y no Láinez o Delich o cualquiera de los compañeros de charlas o vagancias o proyectos, por qué entonces Toto y él entre esos otros aunque fuera culpa de ellos por meterse de noche en la escuela y esa culpa los juntara con todos esos que de día no aguantaban, los peores hijos de puta de la escuela, sin hablar del Rengo y del chupamedias de Iriarte y hasta de la señorita Maggi también ahí, quién lo hubiera dicho pero también ella, ella la única mujer de veras entre tantos maricones y desgraciados. Entonces ladró un perro, no era un ladrido fuerte pero rompió el silencio y todos se volvieron hacia el fondo invisible del salón, Nito vio que de la bruma violeta salía Caletti, uno de quinto ciencias, con los brazos en alto venía desde el fondo como resbalando entre los otros, sosteniendo en alto un perrito blanco que volvía a ladrar debatiéndose, las patas atadas con una cinta roja y de la cinta colgando algo como un pedazo de plomo, algo que los sumergió lentamente en el acuario donde Caletti lo había tirado de un solo envión, Nito vio al perro bajando poco a poco entre convulsiones, tratando de liberar las patas y volver a la superficie, lo vio empezar a ahogarse con la boca abierta y echando burbujas, pero antes de que se ahogara los peces ya estaban mordiéndolo, arrancándole jirones de piel, tiñendo de rojo el agua, la nube cada vez más espesa en torno al perro que todavía se agitaba entre la masa hirviente de peces y sangre. Todo eso yo no podía verlo porque detrás de la puerta que creo se cerró sola no había más que negro, me quedé paralizado sin saber qué hacer, detrás no se oía nada, entonces Nito, dónde estaba Nito. Dar un paso adelante en esa oscuridad o quedarme ahí clavado era el mismo espanto, de golpe sentir el olor, un olor a desinfectante, a hospital, a operación de apendicitis, casi sin darme cuenta de que los ojos se iban acostumbrado a la tiniebla y que no era tiniebla, ahí en el fondo había una o dos lucecitas, una verde y después una amarilla, la silueta de un armario y de un sillón, otra silueta que se desplazaba vagamente avanzando desde otro fondo más profundo. -Venga, m'hijito -dijo la voz-. Venga hasta aquí, no tenga miedo. No sé cómo pude moverme, el aire y el suelo eran como una misma alfombra esponjosa, el sillón con palancas cromadas y los aparatos de cristal y las lucecitas; la peluca rubia y planchada y el vestido blanco de la señorita Maggi fosforecían vagamente. Una mano me tomó por el hombro y me empujó hacia delante, la otra mano se apoyó en mi nunca y me obligó a sentarme en el sillón., sentí en la frente el frío de un vidrio mientras la señorita Maggi me ajustaba la cabeza entre dos soportes. Casi contra los ojos vi brillar una esfera blanquecina con un pequeño punto rojo en el 49 medio, y sentí el roce de las rodillas de la señorita Maggi que se sentaba en el sillón del lado opuesto de la armazón de cristales. Empezó a manipular palancas y ruedas, me ajustó todavía más la cabeza, la luz iba cambiando al verde y volvía al blanco, el punto rojo crecía y se desplazaba de un lado a otro, con lo que me quedaba de visión hacia arriba alcanzaba a ver como un halo el pelo rubio de la señorita Maggi, teníamos las caras apenas separadas por el cristal con las luces y algún tubo por donde ella debía estar mirándome. -Quedate quietito y fijate bien en el punto rojo -dijo la señorita Maggi-. ¿Lo ves bien? -Sí, pero... -No hablés, quedate quieto, así. Ahora decime cuándo dejás de ver el punto rojo. Qué sé yo si lo veía o no, me quedé callado mientras ella seguía mirando por el otro lado, de golpe me daba cuenta de que además de la luz central estaba viendo los ojos de la señorita Maggi detrás del cristal del aparato, tenía ojos castaños y por encima seguía ondulando el reflejo incierto de la peluca rubia. Pasó un momento interminablemente corto, se oía como un jadeo, pensé que era yo, pensé cualquier cosa mientras las luces cambiaban poco a poco, se iban concentrando en un triángulo rojizo con bordes violeta, pero a lo mejor era yo el que respiraba haciendo ruido. -¿Todavía ves la luz roja? -No, no la veo, pero me parece que... -No te muevas, no hablés. Mira bien, ahora. Un aliento me llegaba desde el otro lado, un perfume caliente a bocanadas, el triángulo empezaba a convertirse en una serie de rayas paralelas, blancas y azules, me dolía el mentón apresado en el soporte de goma, hubiera querido levantar la cabeza y librarme de esa jaula en la que me sentía amarrado, la caricia entre los muslos me llegó como desde lejos, la mano que me subía entre las piernas y buscaba uno a uno los botones del pantalón, entraba dos dedos, terminaba de desabotonarme y buscaba algo que no se dejaba agarrar, reducido a una nada lastimosa hasta que los dedos lo envolvieron y suavemente lo sacaron fuera del pantalón, acariciándolo despacio mientras las luces se volvían más y más blancas y el centro rojo asomaba de nuevo. Debí tratar de zafarme porque sentí el dolor en lo alto de la cabeza y el mentón, era imposible salir de la jaula ajustada o tal vez cerrada por detrás, el perfume volvía con el jadeo, las luces bailaban en mis ojos, todo iba y volvía como la mano de la señorita Maggi llenándome de un lento abandono interminable. -Dejate ir -la voz llegaba desde el jadeo, era el jadeo mismo hablándome-, gozá, chiquito, tenés que darme aunque sea unas gotas para los análisis, ahora, así, así. Sentí el roce de un recipiente allí donde todo era placer y fuga, la mano sostuvo y corrió y apretó blandamente, casi no me di cuenta de que delante de los ojos no había más que el cristal oscuro y que el tiempo pasaba, ahora la señorita Maggi estaba detrás de mí y me soltaba las correas de la cabeza. Un latigazo de luz amarilla golpeándome mientras me enderezaba y me 50 abrochaba, una puerta del fondo y la señorita Maggi mostrándome la salida, mirándome sin expresión, una cara lisa y saciada, la peluca violentamente iluminada por la luz amarilla. Otro se le hubiera tirado encima ahí nomás, la hubiera abrazado ahora que no había ninguna razón para no abrazarla o besarla o pegarle, otro como Fiori o Raguzzi, pero tal vez nadie lo hubiera hecho y la puerta se le hubiera cerrado como a mí a la espalda con un golpe seco, dejándome en otro pasadizo que giraba a la distancia y se perdía en su propia curva, en una soledad donde faltaba Nito, donde sentí la ausencia de Nito como algo insoportable y corrí hacia el codo, y cuando vi la única puerta me tiré contra ella y estaba cerrada con llave, la golpeé y oí mi golpe como un grito, me apoyé contra la puerta resbalando poco a poco hasta quedar de rodillas, a lo mejor era debilidad, el mareo después de la señorita Maggi. Del otro lado de la puerta me llegaron la gritería y las risas. Porque ahí se reía y se gritaba fuerte, alguien había empujado a Nito para hacerlo avanzar entre el acuario y la pared de la izquierda por donde todos se movían buscando la salida, Caletti mostrando el camino con los brazos en alto como había mostrado al perro al entrar, y los otros siguiéndolo entre chillidos y empujones, Nito con alguien atrás que también lo empujaba tratándolo de dormido y de fiaca, no había terminado de pasar la puerta cuando ya el juego empezaba, reconoció al Rengo que entraba por otro lado con los ojos vendados y sostenido por el gallego Fernando y Raguzzi que lo cuidaban de un tropezón o un golpe, los demás ya se estaban escondiendo detrás de los sillones, en un armario, debajo de una cama, Kurchin se había trepado a una silla y de ahí a lo alto de una estantería, mientras los otros se desparramaban en el enorme salón y esperaban los movimientos del Rengo para evadirlo en puntas de pie o llamándolo con voces en falsete para engañarlo, el Rengo se contoneaba y soltaba grititos con los brazos tendidos buscando atrapar a alguno, Nito tuvo que huir hacia una pared y luego esconderse detrás de una mesa con floreros y libros, y cuando el Rengo alcanzó al petiso Larrañaga con un chillido de triunfo, los demás salieron aplaudiendo de los escondites, y el Rengo se sacó la venda y se la puso a Larrañaga, lo hacía duramente y apretándole los ojos, aunque el petiso protestaba, condenándolo a ser el que tenía que buscarlos, la gallina ciega atada con la misma despiadada fuerza con que habían atado las patas del perrito blanco. Y otra vez dispersarse entre risas y cuchicheos, el profesor Iriarte dando saltos, Fiori buscando donde esconderse sin perder la calma compadrona, Raguzzi sacando pecho y gritando a dos metros del petiso Larrañaga que se abalanzaba para no encontrar más que el aire, Raguzzi de un salto fuera de su alcance gritándole ¡Me Tarzan, you Jane, boludo!, el petiso perplejo dando vueltas y buscando en el vacío, la señorita Maggi que reaparecía para abrazarse con el Rengo y reírse de Larrañaga, los dos con grititos de miedo cuando el petiso se tiró hacia ellos y se escaparon por un pelo de sus manos tendidas, Nito saltando hacia atrás y viendo cómo el petiso agarraba por el pelo a Kurchin que se había descuidado, el alarido de Kurchin y Larrañaga sacándose la venda pero sin soltar la presa, los aplausos y los gritos, de golpe silencio porque el Rengo alzaba una mano y Fiori a su lado se plantaba en posición de firme y daba una orden que nadie entendió pero era igual, el uniforme de Fiori como la orden misma, nadie se movía, ni siquiera Kurchin con los ojos llenos de 51 lágrimas, porque Larrañaga casi le arrancaba el pelo, lo mantenía ahí sin soltarlo. -Tusa -mandó el Rengo-. Ahora tusa y caricatusa. Ponelo. Larrañaga no entendía, pero Fiori le mostró a Kurchin con un gesto seco, y entonces el petiso le tiró del pelo obligándolo a agacharse cada vez más, ya los otros se iban poniendo en fila, las mujeres con grititos y recogiéndose las polleras, Perrone el primero y después el profesor Iriarte, Moreira haciéndose la remilgada, Caletti y la Chancha Delucía, una fila que llegaba hasta el fondo del salón y Larrañaga sujetando a Kurchin agachado y soltándolo de golpe cuando el Rengo hizo un gesto y Fiori ordenó "¡Saltar sin pegar!", Perrone en punta y detrás toda la fila, empezaron a saltar apoyando las manos en la espalda de Kurchin arqueado como un chanchito, saltaban al rango pero gritando "¡Tusa!", gritando "¡Caricatusa!" cada vez que pasaban por encima de Kurchin y rehacían la fila del otro lado, daban la vuelta al salón y empezaban de nuevo, Nito casi al final saltando lo más liviano que podía para no aplastar a Kurchin, después Macías dejándose caer como una bolsa, oyendo al Rengo que chillaba "¡Salta y pegar!", y toda la fila pasó de nuevo por encima de Kurchin, pero ahora buscando patearlo y golpearlo a la vez que saltaban, ya habían roto la fila y rodeaban a Kurchin, con las manos abiertas le pegaban en la cabeza, la espalda, Nito había alzado el brazo cuando vio Raguzzi que soltaba la primera patada en las nalgas de Kurchin que se contrajo y gritó, Perrone y Mutis le pateaban las piernas mientras las mujeres se ensañaban con el lomo de Kurchin, que aullaba y quería enderezarse y escapar, pero Fiori se acercaba y lo retenía por el pescuezo gritando "¡Tusa, caricatusa, pegar y pegar!", algunas manos ya eran puños cayendo sobre los flancos y la cabeza de Kurchin, que clamaba pidiendo perdón sin poder zafarse de Fiori, de la lluvia de patadas y trompadas que lo cercaban. Cuando el Rengo y la señorita Maggi gritaron una orden al mismo tiempo, Fiori soltó a Kurchin que cayó de costado, sangrándole la boca, del fondo del salón vino corriendo el gallego Manolo y lo levantó como si fuera una bolsa, se lo llevó mientras todos aplaudían rabiosamente y Fiori se acercaba al Rengo y a la señorita Maggi como consultándolos. Nito había retrocedido hasta quedar en el borde del círculo que empezaba a romperse sin ganas, como queriendo seguir el juego o empezar otros, desde ahí vio cómo el Rengo mostraba con el dedo al profesor Iriarte, y a Fiori que se le acercaba y le hablaba, después una orden seca y todos empezaron a formarse en cuadro, de a cuatro en fondo, las mujeres atrás y Raguzzi como adalid del pelotón, mirando furioso a Nito que tardaba en encontrar un lugar cualquiera en la segunda fila. Todo esto lo vi yo clarito mientras el gallego Fernando me traía de un brazo después de haberme encontrado detrás de la puerta cerrada y abrirla para hacerme entrar de un empellón, vi como el Rengo y la señorita Maggi se instalaban en un sofá contra la pared, los otros que completaban el cuadro con Fiori y Raguzzi al frente, con Nito pálido entre los de la segunda fila, y el profesor Iriarte que se dirigía al cuadro como en una clase, después un saludo ceremonioso al Rengo y a la señorita Maggi, yo perdiéndome como podía entre las locas del fondo que me miraban riéndose y cuchicheando hasta que el profesor 52 Iriarte carraspeó y se hizo un silencio que duró no sé hasta cuándo. -Se procederá a enunciar el decálogo -dijo el profesor Iriarte-. Primera profesión de fe. Yo lo miraba a Nito como si todavía él pudiera ayudarme, con una estúpida esperanza de que me mostrara una salida, una puerta cualquiera para escaparnos, pero Nito no parecía darse cuenta de que yo estaba ahí detrás, miraba fijamente el aire como todos, inmóvil como todos ahora. Monótonamente, casi sílaba a sílaba, el cuadro enunció: -Del orden emana la fuerza, y de la fuerza emana el orden. -¡Corolario! -mandó Iriarte. -Obedece para mandar, y manda para obedecer -recitó el cuadro. Era inútil esperar que Nito se diera vuelta, hasta creo haber visto que sus labios se movían como si se hicieran eco de lo que recitaban los otros. Me apoyé en la pared, un panel de madera que crujió, y una de la locas, creo que Moreira, me miró alarmada. "Segunda profesión de fe", estaba ordenando Iriarte cuando sentí que eso no era un panel sino una puerta, y que cedía poco a poco mientras yo me iba dejando resbalar en un mareo casi agradable. "Ay, pero qué te pasa, precioso", alcanzó a cuchichear Moreira y ya el cuadro enunciaba una frase que no comprendí, girando de lado pasé al otro lado y cerré la puerta, sentí la presión de las manos de Moreira y Macías que buscaban abrirla y bajé el pestillo que brillaba maravillosamente en la penumbra, empecé a correr por una galería, un codo, dos piezas vacías y a oscuras, con al final otro pasillo que llevaba directamente al corredor sobre el patio en el lado opuesto a la sala de profesores. De todo eso me acuerdo poco, yo no era más que mi propia fuga, algo que corría en la sombra tratando de no hacer ruido, resbalando sobre las baldosas hasta llegar a la escalera de mármol, bajarla de a tres peldaños y sentirme impulsado por esa casi caída hasta las columnas del peristilo donde estaba el poncho y también los brazos abiertos del gallego Manolo cerrándome el paso. Ya lo dije, me acuerdo poco de todo eso, tal vez le hundí la cabeza en pleno estómago o lo barajé de una patada en la barriga, el poncho se me enredó en uno de los pinchos de la reja, pero lo mismo trepé y salté, en la vereda había un gris de amanecer y un viejo andando despacio, el gris sucio del alba y el viejo que se quedó mirándome con una cara de pescado, la boca abierta para un grito que no alcanzó a gritar. Todo ese domingo no me moví de casa, por suerte me conocían en la familia y nadie hizo preguntas que no hubiera contestado, a mediodía llamé por teléfono a casa de Nito, pero la madre me dijo que no estaba, por la tarde supe que Nito había vuelto pero que ya andaba otra vez afuera, y cuando llamé a las diez de la noche, un hermano me dijo que no sabía dónde estaba. Me asombró que no hubiera venido a buscarme, y cuando el lunes llegué a la escuela me asombró todavía más encontrármelo a la entrada, él que batía todas las marcas en materia de llegadas tarde. Estaba hablando con Delich, pero se separó de él y vino a encontrarme, me estiró la mano y yo se la apreté aunque era raro, era tan raro que nos diéramos la mano al llegar a la escuela. Pero qué importaba si ya lo otro me venía a 53 borbotones, en los cinco minutos que faltaban para la campana teníamos que decirnos tantas cosas, pero entonces vos qué hiciste, cómo te escapaste, a mí me atajó el gallego y entonces, sí, ya sé, estaba diciéndome Nito, no te excités tanto, Toto, dejame hablar un poco a mí. Che, pero es que... Sí, claro, no es para menos. ¿Para menos, Nito, pero vos me estás cachando o qué? Ahora mismo tenemos que subir y denunciarlo al Rengo. Esperá, esperá, no te calentés así, Toto. Eso seguía, como dos monólogos cada uno por su lado, de alguna manera yo empezaba a darme cuenta de que algo no andaba, de que Nito estaba como en otra cosa. Pasó Moreira y saludó con una guiñada de ojos, de lejos vi a la Chancha Delucía que entraba corriendo, a Raguzzi con su saco deportivo, todos los hijos de puta iban llegando mezclados con los amigos, con Llanes y Alermi que también decían qué tal, viste cómo ganó River, qué te había dicho, pibe, y Nito mirándome y repitiendo aquí no, ahora no, Toto, a la salida hablamos en el café. Pero mirá, mirá, Nito, miralo a Kurchin con la cabeza vendada, yo no me puedo quedar callado, subamos juntos, Nito, o voy solo, te juro que voy solo ahora mismo. No, dijo Nito, y había como otra voz en esa sola palabra, no vas a subir ahora, Toto, primero vamos a hablar vos y yo. Era él, claro, pero fue como si de repente no lo conociera. Me había dicho que no como podía habérmelo dicho Fiori, que ahora llegaba silbando, de civil por supuesto, y saludaba con una sonrisa sobradora que nunca le había conocido antes. Me pareció como si todo se condensara de golpe en eso, en el no de Nito, en la sonrisa inimaginable de Fiori; era de nuevo el miedo de esa fuga en la noche, de las escaleras más voladas que bajadas, de los brazos abiertos del gallego Manolo entre las columnas. -¿Y por qué no voy a subir? -dije absurdamente-. ¿Por qué no lo voy a denunciar al Rengo, a Iriarte, a todos? -Porque es peligroso -dijo Nito-. Aquí no podemos hablar ahora, pero en el café te explico. Yo me quedé más que vos, sabés. -Pero al final también te escapaste -dije como desde una esperanza, buscándolo como si no lo tuviera ahí delante mío. -No, no tuve que escaparme, Toto. Por eso te digo que te calles ahora. -¿Y por qué tengo que hacerte caso? -grité, creo que a punto de llorar, de pegarle, de abrazarlo. -Porque no te conviene -dijo la otra voz de Nito-. Porque no sos tan idiota para no darte cuenta de que si abrís la boca te va a costar caro. Ahora no podés comprender y hay que entrar a clase. Pero te lo repito, si decís una sola palabra te vas a arrepentir toda la vida, si es que estás vivo. Jugaba, claro, no podía ser que me estuviera diciendo eso, pero era la voz, la forma en que me lo decía, ese convencimiento y esa boca apretada. Como Raguzzi, como Fiori, ese convencimiento y esa boca apretada. Nunca sabré de qué hablaron los profesores ese día, todo el tiempo sentía en la espalda los ojos de Nito clavados en mí. Y Nito tampoco seguía las clases, qué le importaban las clases ahora, esas cortinas de humo del Rengo y de la señorita Maggi para que lo otro, lo que importaba de veras, se fuera cumpliendo poco a poco, así como poco a poco se habían ido enunciando para él las profesiones de fe del decálogo, una tras otra, todo eso que iría 54 naciendo alguna vez de la obediencia al decálogo, del cumplimiento futuro del decálogo, todo eso que había aprendido y prometido y jurado esa noche y que alguna vez cumpliría para el bien de la patria cuando llegara la hora y el Rengo y la señorita Maggi dieran la orden de que empezara a cumplirse. 55 JULIO CORTÁZAR EL IDOLO DE LAS CÍCLADAS - Me da lo mismo que me escuches o no – dijo Somoza-. Es así, y me parece justo que lo sepas. Morand se sobresaltó como si regresara bruscamente de muy lejos. Recordó que antes de perderse en un vago fantaseo, había pensado que Somoza se estaba volviendo loco. - Perdona, me distraje un momento –dijo -Admitirás que todo esto. . . En fin, llegar aquí y encontrarte en medio de... Pero dar por supuesto que Somoza se estaba volviendo loco era demasiado fácil. - Sí, no hay palabras para eso - dijo Somoza-. Por lo menos nuestras palabras. Se miraron un segundo, y Morand fue el primero en desviar los ojos mientras la voz de Somoza se alzaba otra vez con el tono impersonal de esas explicaciones que se perdían enseguida más allá de la inteligencia. Morand prefería no mirarlo, pero entonces recaía en la contemplación involuntaria de la estatuilla sobre la columna, y era corno volver a aquella tarde dorada de cigarras y de olor a hierbas en que increíblemente Somoza y él la habían desenterrado en la isla. Se acordaba de cómo Thérése, unos metros más allá sobre el peñón desde donde se alcanzaba a distinguir el litoral de Paros, había vuelto la cabeza al oír el grito de Somoza, y tras un segundo de vacilación había corrido hacia ellos olvidando que tenía en la mano el corpiño rojo de su deux pieces, para inclinarse sobre el pozo de donde brotaban las manos de Somoza con la estatuilla casi irreconocible de moho y adherencias calcáreas, hasta que Morand con una mezcla de cólera y risa le gritó que se cubriera, y Thérése se enderezó mirándolo como si no comprendiera, y de golpe les dio la espalda y escondió los senos entre las manos mientras Somoza tendía la estatuilla a Morand y saltaba fuera del pozo. Casi sin transición Morand recordó las horas siguientes, la noche en las tiendas de campaña a orillas del torrente, la sombra de Thérése caminando bajo la luna entre los olivos, y era como si ahora la voz de Somoza, reverberando monótona en el taller de escultura casi vacío, le llegara también desde aquella noche, formando parte de su recuerdo, cuando le había insinuado confusamente su absurda esperanza y él, entre dos tragos de vino resinoso, había reído alegremente y lo había tratado de falso arqueólogo y de incurable poeta. "No hay palabras para eso", acababa de decir Somoza. "Por lo menos nuestras palabras." En la tienda de campaña en lo hondo del valle de Skoros, sus manos habían sostenido la estatuilla y la habían acariciado para terminar de quitarle su falso ropaje de tiempo y de olvido (Thérése, entre los olivos, seguía enfurruñada por la reprensión de Morand, por sus estúpidos prejuicios), y la noche había girado lentamente mientras Somoza le confiaba su insensata esperanza de llegar alguna vez hasta la estatuilla por otras vías que las manos y los ojos y la ciencia, mientras el vino y el tabaco se 56 mezclaban al diálogo con los grillos y el agua del torrente hasta no dejar más que una confusa sensación de no poder entenderse. Más tarde, cuando, Somoza se fue a su tienda llevándose la estatuilla y Thérése se cansó de estar sola y vino a acostarse, Morand le habló de las ilusiones de Somoza y los dos se preguntaron con amable ironía parisiense si toda la gente del Río de la Plata tendría la imaginación fácil. Antes de dormirse discutieron en voz baja lo ocurrido esa tarde, hasta que Thérése aceptó las excusas de Morand, hasta que lo besó y fue como siempre en la isla, en todas partes, fueron él y ella y la noche por encima y el largo olvido. -¿Alguien más lo sabe? - preguntó Morand. - No. Tú y yo. Era justo, me parece - dijo Somoza-. Casi no me he movido de aquí en los últimos meses. Al principio venía una vieja a arreglar el taller y a lavarme la ropa, pero me molestaba. - Parece increíble que se pueda vivir así en las afueras de París. El silencio. . . Oye, pero al menos bajas al pueblo para comprar provisiones. - Antes si, ya te dije. Ahora no hace falta. Hay todo lo necesario, ahí. Morand miró en la dirección que mostraba el dedo de Somoza, más allá de la estatuilla y de las réplicas abandonadas en las estanterías. Vio madera, yeso, piedra, martillos, polvo, la sombra de los árboles contra los cristales. El dedo parecía señalar un rincón del taller donde no había nada, apenas un trapo sucio en el piso. Pero poco había cambiado en el fondo, esos dos años entre ellos habían sido también un rincón vacío del tiempo, con un trapo sucio que era como todo lo que no se habían dicho y que quizá hubieran debido decirse. La expedición a las islas, una locura romántica nacida en una terraza de café del bulevar Saint-Michel, había terminado apenas encontraron el ídolo en las ruinas del valle. Tal vez el temor de que los descubrieran les fue limando la alegría de las primeras semanas, y llegó el día en que Morand sorprendió una mirada de Somoza mientras los tres bajaban a la playa, y esa noche habló con Thérése y decidieron volver lo antes posible, porque estimaban a Somoza y les parecía casi injusto que él empezara - tan imprevisiblemente- a sufrir. En París siguieron viéndose espaciadamente, casi siempre por razones profesionales, pero Morand iba solo a las citas. La primera vez Somoza preguntó por Thérése, después pareció no importarle. Todo lo que hubieran debido decirse pesaba entre los dos, quizá entre los tres. Morand estuvo de acuerdo en que Somoza guardara por un tiempo la estatuilla. Era imposible venderla antes de un par de años; Marcos, el hombre que conocía a un coronel que conocía a un aduanero ateniense, había impuesto el plazo como condición complementaria del soborno. Somoza se llevó la estatuilla a su departamento, y Morand la veía cada vez que se encontraban. Nunca se habló de que Somoza visitara alguna vez a los Morand, como tantas otras cosas que ya no se mencionaban y que en el fondo eran siempre Therése. A Somoza parecía preocuparle únicamente su idea fija, y si alguna vez invitaba a Morand a beber un coñac en su departamento no era más que para volver sobre eso. Nada muy extraordinario, después de todo Morand conocía demasiado bien los gustos de Somoza por ciertas literaturas marginales como para extrañarse de su nostalgia. Sólo lo sorprendía el fanatismo de esa esperanza a la hora de las confidencias casi automáticas y en las que él se sentía como innecesario, la repetida caricia de las manos en el 57 cuerpecito de la estatua inexpresivamente bella, los ensalmos monótonos repitiendo hasta el cansancio las mismas fórmulas de pasaje. Vista desde Morand, la obsesión de Somoza era analizable, todo arqueólogo se identifica en algún sentido con el pasado que explora y saca a luz. De ahí a creer que la intimidad con una de esas huellas podía enajenar, alterar el tiempo y el espacio, abrir una fisura por donde acceder a... Somoza no empleaba jamás ese vocabulario; lo que decía era siempre más o menos que eso, una suerte lenguaje que aludía y conjuraba desde planos irreductibles. Ya por ese entonces había empezado a trabajar torpemente en las réplicas de la estatuilla; Morand alcanzó a ver la primera antes de que Somoza se fuera de París, y escuchó con amistosa cortesía los obstinados lugares comunes sobre la reiteración de los gestos y las situaciones como vía de abolición, la seguridad de Somoza de que su obstinado acercamiento llegaría a identificarlo con la estructura inicial, en una superposición que sería más que eso porque ya no halaría dualidad sino fusión, contacto primordial (no eran sus palabras, pero de alguna manera tenía que traducirlas Morand cuando, más tarde las reconstruía para Thérése). Contacto que, como acababa de decirle Somoza, había ocurrido cuarenta y ocho horas antes, en la noche del solsticio de junio. - Sí - admitió Morand, encendiendo otro cigarrillo. Pero me gustaría que me explicaras por qué estás tan seguro de que... Bueno, de que has tocado fondo. - Explicar . . ¿No lo estás viendo? Otra vez tendía la mano a una casa del aire, a un rincón del taller, describía un arco que incluía el techo y la estatuilla posada sobre una fina columna de mármol, envuelta por el cono brillante del reflector. Morand se acordó incongruentemente de que Thérése había pasado la frontera llevando la estatuilla escondida en el perro de juguete fabricado por Marcos en un sótano de Placca. - No podía ser que no ocurriera - dijo casi puerilmente Somoza-. A cada nueva réplica me acercaba un poco más. Las formas me iban conociendo. Quiero decir que. . . Ah, necesitaría explicarte durante días enteros... y lo absurdo es que ahí todo entra en ... Pero cuando es esto... La mano iba y venía, acentuando el ahí, el esto. - La verdad es que has llegado a convertirte en un escultor - dijo Morand, oyéndose hablar y encontrándose estúpido.- Las dos últimas réplicas son perfectas. Si alguna vez me dejas tener la estatua, nunca sabré si me has dado el original. - No te la daré nunca - dijo Somoza simplemente- Y no creas que me he olvidado de que es de los dos. Pero no te la daré nunca. Lo único que hubiera querido es que Thérése y tú me siguieran, que encontraran conmigo. Sí, me hubiera gustado que estuvieran conmigo la noche en que llegué. Era la primera vez desde hacía casi dos años que Morand le oía mencionar a Thérése como si hasta ese momento hubiera estado muerta para él, pero su manera de nombrar a Thérése era incurablemente antigua, era Grecia aquella mañana en que habían bajado a la playa. Pobre Somoza. Todavía. Pobre loco. Pero aun más extraño era preguntarse por qué a último momento, antes de subir al auto después del llamado de Somoza, había sentido como una necesidad de telefonear a Thérése a su oficina para 58 pedirle que más tarde viniera a reunirse con ellos en el taller. Tendría que preguntárselo, saber qué había pensado Thérése mientras escuchaba sus instrucciones para llegar hasta el pabellón solitario en la colina. Que Thérése repitiera exactamente lo que le había oído decir, palabra por palabra. Morand maldijo en silencio esa manía sistemática de recomponer la vida como restauraba un vaso griego en el museo, pegando minuciosamente los ínfimos trozos, y la voz de Somoza ahí mezclada con el ir y venir de sus manos que también parecían querer pegar trozos de aire, armar un vaso transparente, sus manos que señalaban la estatuilla, obligando a Morand a mirar una vez más contra su voluntad ese blanco cuerpo lunar de insecto anterior a toda historia, trabajado en circunstancias inconcebibles por alguien inconcebiblemente remoto, a miles de años pero todavía más atrás, en una lejanía vertiginosa de grito animal, de salto, de ritos vegetales alternando con mareas y sicigias y épocas de celo y torpes ceremonias de propiciación, el rostro inexpresivo donde sólo la línea de la nariz quebraba su espejo ciego de insoportable tensión, los senos apenas definidos, el triángulo sexual y los brazos ceñidos al vientre, el ídolo de los orígenes, del primer terror bajo los ritos del tiempo sagrado, del hacha de piedra de las inmolaciones en los altares de las colinas. Era realmente para creer que también él se estaba volviendo imbécil, como si ser arqueólogo no fuera ya bastante. - Por favor -dijo Morand-, ¿no podrías hacer un esfuerzo para explicarme aunque creas que nada de eso se puede explicar? En definitiva lo único que sé es que te has pasado estos meses tallando réplicas, y que hace dos noches... - Es tan sencillo - dijo Somoza-. Siempre sentí que la piel estaba todavía en contacto con lo otro. Pero había que desandar cinco mil años de caminos equivocados. Curioso que ellos mismos, los descendientes de los egeos, fueran culpables de ese error. Pero nada importa ahora. Mira, es así. Junto al ídolo, alzó una mano y la posó suavemente sobre los senos y el vientre. La otra acariciaba el cuello, subía hasta la boca ausente de la estatua, y Morand oyó hablar a Somoza con una voz sorda y opaca, un poco como si fuesen sus manos o quizá esa boca inexistente las que hablaban de la cacería en las cavernas del humo, de los ciervos acorralados, del nombre que sólo debía decirse después, de los círculos de grasa azul, del juego de los ríos dobles, de la infancia de Pohk, de la marcha hacia las gradas del oeste y los altos en las sombras nefastas. Se preguntó si llamando por teléfono en un descuido de Somoza, alcanzaría a prevenir a Thérése para que trajera al doctor Vernet. - Pero Thérése ya debía de estar en camino, y al borde de las rocas donde mugía la Múltiple, el jefe de los verdes cercenaba, el cuerno izquierdo del macho más hermoso y lo tendía al jefe de los que cuidan la sal, para renovar el pacto con Haghesa. - Oye, déjame respirar - dijo Morand, levantándose y dando un paso adelante -. Es fabuloso, y además tengo una sed terrible. Bebamos algo, puedo ir a buscar un... - El whisky está ahí - dijo Somoza retirando lentamente las manos de la estatua-. Yo no beberé tengo que ayunar antes del sacrificio. - Una lástima - dijo Morand, buscando la botella - No me gusta nada beber solo. ¿Qué sacrificio? 59 Se sirvió whisky hasta el borde del vaso. - El de la unión, para hablar con tus palabras. ¿No los oyes? La flauta doble, como la de la estatuilla que vimos en el museo de Atenas. El sonido de la vida a la izquierda, el de la discordia a la derecha. La discordia es también la vida para Haghesa, pero cuando se cumpla el sacrificio los flautistas cesarán de soplar en la caña de la derecha y sólo se escuchará el silbido de la vida nueva que bebe la sangre derramada. Y los flautistas se llenarán la boca de sangre y la soplarán por la caña de la izquierda, y yo untaré de sangre su cara, ves, así , y le asomarán los ojos y la boca bajo la sangre. - Déjate de tonterías - dijo Morand, bebiendo un largo trago.- La sangre le quedará mal a nuestra muñequita de mármol. Sí, hace calor. Somoza se había quitado la blusa con un lento gesto pausado. Cuando lo vio que se desabotonaba los pantalones, Morand se dijo que había hecho mal en permitir que se excitara, en consentirle esa explosión de su manía. Enjuto y moreno, Somoza se irguió desnudo bajo la luz del reflector y pareció, perderse en la contemplación de un punto del espacio. De la boca entreabierta le caía un hilo de saliva y Morand, dejando precipitadamente el vaso en el suelo, calculó que para llegar a la puerta tendría que engañarlo de alguna manera. Nunca supo de dónde había salido el hacha de piedra que se balanceaba en la mano de Somoza. Comprendió. - Era previsible – dijo, retrocediendo lentamente.- El pacto con Haghesa, ¿eh? La sangre va a donaría el pobre Morand, ¿no es cierto? Sin mirarlo, Somoza empezó a moverse hacia él describiendo un arco de círculo, como si cumpliera un derrotero prefijado. - Si realmente me quieres matar - le gritó Morand retrocediendo hacia la zona en penumbra- ¿a que viene esta mise-en-scène? Los dos sabemos muy bien que es por Thérése. ¿ Pero de qué te va a servir si no te ha querido ni te querrá nunca? El cuerpo desnudo salía ya del círculo iluminado por el reflector. Refugiado en la sombra del rincón, Morand pisó los trapos húmedos del suelo y supo que ya no podía ir más atrás. Vio levantarse el hacha y saltó como le había enseñado Nagashi en el gimnasio de la Place des Ternes. Somoza recibió el puntapié en mitad del muslo y el golpe nishi en el lado izquierdo del cuello. El hacha bajó en diagonal, demasiado lejos, y Morand repelió elásticamente el torso que se volcaba sobre él y atrapó la muñeca indefensa. Somoza era todavía un grito ahogado y atónito cuando el filo del hacha le cayó en mitad de la frente. Antes de volver a mirarlo, Morand vomitó en el rincón del taller, sobre los trapos sucios. Se sentía como hueco, y vomitar le hizo bien. Levantó el vaso del suelo y bebió lo que quedaba de whisky, pensando que Thérése llegaría de un momento a otro y que habría que hacer algo, avisar a la policía, explicarse. Mientras arrastraba por un pie el cuerpo de Somoza hasta exponerlo de lleno a la luz del reflector, pensó que no le sería difícil demostrar que había obrado en legítima defensa. Las excentricidades de Somoza, su alejamiento del mundo, la evidente locura. Agachándose, mojó las manos en la sangre que corría por la cara y el pelo del muerto, mirando al mismo tiempo su reloj pulsera que marcaba las siete y cuarenta. Thérése no podía tardar, lo mejor sería 60 salir, esperarla en el jardín o en la calle, evitarle el espectáculo del ídolo con la cara chorreante de sangre, los hilillos rojos que resbalaban por el cuello, contorneaban los senos, se juntaban en el fino triángulo del sexo, caían por los muslos. El hacha estaba profundamente hundida en la cabeza del sacrificado, y Morand la tomó sopesándola entre las manos pegajosas. Empujó un poco más el cadáver con un pie hasta dejarlo contra la columna, husmeó el aire y se acercó a la puerta. Lo mejor sería abrirla para que pudiera entrar Thérése. Apoyando el hacha junto a la puerta empezó a quitarse la ropa porque hacía calor y olía a espeso, a multitud encerrada. Ya estaba desnudo cuando oyó el ruido del taxi y la voz de Thérése dominando el sonido de las flautas; apagó la luz y con el hacha en la mano esperó detrás de la puerta, lamiendo el filo del hacha y pensando que Thérése era la puntualidad en persona. En: Final del juego (Buenos Aires, Sudamericana, 1993) 1º edición:1964 61 Julio Cortázar (1914-1984) FINAL DEL JUEGO (Final del juego, 1956) CON LETICIA Y Holanda íbamos a jugar a las vías del Central Argentino los días de calor, esperando que mamá y tía Ruth empezaran su siesta para escaparnos por la puerta blanca. Mamá y tía Ruth estaban siempre cansadas después de lavar la loza, sobre todo cuando Holanda y yo secábamos los platos porque entonces había discusiones, cucharitas por el suelo, frases que sólo nosotras entendíamos, y en general un ambiente en donde el olor a grasa, los maullidos de José y la oscuridad de la cocina acababan en una violentísima pelea y el consiguiente desparramo. Holanda se especializaba en armar esta clase de líos, por ejemplo dejando caer un vaso ya lavado en el tacho del agua sucia, o recordando como al pasar que en la casa de las de Loza había dos sirvientas para todo servicio. Yo usaba otros sistemas, prefería insinuarle a tía Ruth que se le iban a paspar las manos si seguía fregando cacerolas en vez de dedicarse a las copas o los platos, que era precisamente lo que le gustaba lavar a mamá , con lo cual las enfrentaba sordamente en una lucha de ventajeo por la cosa fácil. El recurso heroico, si los consejos y las largas recordaciones familiares empezaban a saturarnos, era volcar agua hirviendo en el lomo del gato. Es una gran mentira eso del gato escaldado, salvo que haya que tomar al pie de la letra la referencia al agua fría; porque de la caliente José no se alejaba nunca, y hasta parecía ofrecerse, pobre animalito, a que le volcáramos media taza de agua a cien grados o poco menos, bastante menos probablemente porque nunca se le caía el pelo. La cosa es que ardía Troya, y en la confusión coronada por el espléndido si bemol de tía Ruth y la carrera de mamá en busca del bastón de los castigos, Holanda y yo nos perdíamos en la galería cubierta, hacia las piezas vacías del fondo donde Leticia nos esperaba leyendo a Ponson du Terrail, lectura inexplicable. Por lo regular mamá nos perseguía un buen trecho, pero las ganas de rompernos la cabeza se le pasaban con gran rapidez y al final (habíamos trancado la puerta y le pedíamos perdón con emocionantes partes teatrales) se cansaba y se iba, repitiendo la misma frase: —Acabarán en la calle, estas mal nacidas. &nbspDonde acabábamos era en las vías del Central Argentino, cuando la casa quedaba en silencio y veíamos al gato tenderse bajo el limonero para hacer él también su siesta perfumada y zumbante de avispas. Abríamos despacio la puerta 62 blanca, y al cerrarla otra vez era como un viento, una libertad que nos tomaba de las manos, de todo el cuerpo y nos lanzaba hacia adelante. Entonces corríamos buscando impulso para trepar de un envión al breve talud del ferrocarril, encaramadas sobre el mundo contemplábamos silenciosas nuestro reino. Nuestro reino era así: una gran curva de las vías acababa su comba justo frente a los fondos de nuestra casa. No había más que el balasto, los durmientes y la doble vía; pasto ralo y estúpido entre los pedazos de adoquín donde la mica, el cuarzo y el feldespato Ä que son los componentes del granito Ä brillaban como diamantes legítimos contra el sol de las dos de la tarde. Cuando nos agachábamos a tocar las vías (sin perder tiempo porque hubiera sido peligroso quedarse mucho ahí, no tanto por los trenes como por los de casa si nos llegaban a ver) nos subía a la cara el fuego de las piedras, y al pararnos contra el viento del río era un calor mojado pegándose a las mejillas y las orejas. Nos gustaba flexionar las piernas y bajar, subir, bajar otra vez, entrando en una y otra zona de calor, estudiándonos las caras para apreciar la transpiración, con lo cual al rato éramos una sopa. Y siempre calladas, mirando al fondo de las vías, o el río al otro lado, el pedacito de río color café con leche. Después de esta primera inspección del reino bajábamos el talud y nos metíamos en la mala sombra de los sauces pegados a la tapia de nuestra casa, donde se abría la puerta blanca. Ahí estaba la capital del reino, la ciudad silvestre y la central de nuestro juego. La primera en iniciar el juego era Leticia, la más feliz de las tres y la más privilegiada. Leticia no tenía que secar los platos ni hacer las camas, podía pasarse el día leyendo o pegando figuritas, y de noche la dejaban quedarse hasta más tarde si lo pedía, aparte de la pieza solamente para ella, el caldo de hueso y toda clase de ventajas. Poco a poco se había ido aprovechando de los privilegios, y desde el verano anterior dirigía el juego, yo creo que en realidad dirigía el reino; por lo menos se adelantaba a decir las cosas y Holanda y yo aceptábamos sin protestar, casi contentas. Es probable que las largas conferencias de mamá sobre cómo debíamos portarnos con Leticia hubieran hecho su efecto, o simplemente que la queríamos bastante y no nos molestaba que fuese la jefa. Lástima que no tenía aspecto para jefa, era la más baja de las tres, y tan flaca. Holanda era flaca, y yo nunca pesé más de cincuenta kilos, pero Leticia era la más flaca de las tres, y para peor una de esas flacuras que se ven de fuera, en el pescuezo y las orejas. Tal vez el endurecimiento de la espalda la hacía parecer más flaca, como casi no podía mover la cabeza a los lados daba la impresión de una tabla de planchar parada, de esas forradas de género blanco como había en la casa de las de Loza. Una tabla de planchar con la parte más ancha para arriba, parada contra la pared. Y nos dirigía. 63 La satisfacción más profunda era imaginarme que mamá o tía Ruth se enteraran un día del juego. Si llegaban a enterarse del juego se iba a armar una meresunda increíble. El si bemol y los desmayos, las inmensas protestas de devoción y sacrificio malamente recompensados, el amontonamiento de invocaciones a los castigos más célebres, para rematar con el anuncio de nuestros destinos, que consistían en que las tres terminaríamos en la calle. Esto último siempre nos había dejado perplejas, porque terminar en la calle nos parecía bastante normal. Primero Leticia nos sorteaba. Usábamos piedritas escondidas en la mano, contar hasta veintiuno, cualquier sistema. Si usábamos el de contar hasta veintiuno, imaginábamos dos o tres chicas más y las incluíamos en la cuenta para evitar trampas. Si una de ellas salía veintiuna, la sacábamos del grupo y sorteábamos de nuevo, hasta que nos tocaba a una de nosotras. Entonces Holanda y yo levantábamos la piedra y abríamos la caja de los ornamentos. Suponiendo que Holanda hubiese ganado, Leticia y yo escogíamos los ornamentos. El juego marcaba dos formas: estatuas y actitudes. Las actitudes no requerían ornamentos pero sí mucha expresividad, para la envidia mostrar los dientes, crispar las manos y arreglárselas de modo de tener un aire amarillo. Para la caridad el ideal era un rostro angélico, con los ojos vueltos al cielo, mientras las manos ofrecían algo — un trapo, una pelota, una rama de sauce— a un pobre huerfanito invisible. La vergüenza y el miedo eran fáciles de hacer; el rencor y los celos exigían estudios más detenidos. Los ornamentos se destinaban casi todos a las estatuas, donde reinaba una libertad absoluta. Para que una estatua resultara, había que pensar bien cada detalle de la indumentaria. El juego marcaba que la elegida no podía tomar parte en la selección; las dos restantes debatían el asunto y aplicaban luego los ornamentos. La elegida debía inventar su estatua aprovechando lo que le habían puesto, y el juego era así mucho m s complicado y excitante porque a veces había alianzas contra, y la víctima se veía ataviada con ornamentos que no le iban para nada; de su viveza dependía entonces que inventara una buena estatua. Por lo general cuando el juego marcaba actitudes la elegida salía bien parada pero hubo veces en que las estatuas fueron fracasos horribles. Lo que cuento empezó vaya a saber cuándo, pero las cosas cambiaron el día en que el primer papelito cayó del tren. Por supuesto que las actitudes y las estatuas no eran para nosotras mismas, porque nos hubiéramos cansado en seguida. El juego marcaba que la elegida debía colocarse al pie del talud, saliendo de la sombra de los sauces, y esperar el tren de las dos y ocho que venía del Tigre. A esa altura de Palermo los trenes pasan bastante rápido, y no nos daba vergüenza hacer la estatua o la actitud. Casi no veíamos a la gente de las ventanillas, pero 64 con el tiempo llegamos a tener práctica y sabíamos que algunos pasajeros esperaban vernos. Un señor de pelo blanco y anteojos de carey sacaba la cabeza por la ventanilla y saludaba a la estatua o la actitud con el pañuelo. Los chicos que volvían del colegio sentados en los estribos gritaban cosas al pasar, pero algunos se quedaban serios mirándonos. En realidad la estatua o la actitud no veía nada, por el esfuerzo de mantenerse inmóvil, pero las otras dos bajo los sauces analizaban con gran detalle el buen éxito o la indiferencia producidos. Fue un martes cuando cayó el papelito, al pasar el segundo coche. Cayó muy cerca de Holanda, que ese día era la maledicencia, y reboto hasta mí. Era un papelito muy doblado y sujeto a una tuerca. Con letra de varón y bastante mala, decía: “Muy lindas estatuas. Viajo en la tercera ventanilla del segundo coche, Ariel B.” Nos pareció un poco seco, con todo ese trabajo de atarle la tuerca y tirarlo, pero nos encantó. Sorteamos para saber quién se lo quedaría, y me lo gané.. Al otro día ninguna quería jugar para poder ver cómo era Ariel B., pero temimos que interpretara mal nuestra interrupción, de manera que sorteamos y ganó Leticia. Nos alegramos mucho con Holanda porque Leticia era muy buena como estatua, pobre criatura. La parálisis no se notaba estando quieta, y ella era capaz de gestos de una enorme nobleza. Como actitudes elegía siempre la generosidad, el sacrificio y el renunciamiento. Como estatuas buscaba el estilo de Venus de la sala que tía Ruth llamaba la Venus del Nilo. Por eso le elegimos ornamentos especiales para que Ariel se llevara una buena impresión. Le pusimos un pedazo de terciopelo verde a manera de túnica, y una corona de sauce en el pelo. Como andábamos de manga corta, el efecto griego era grande. Leticia se ensayó un rato a la sombra, y decidimos que nosotras nos asomaríamos también y saludaríamos a Ariel con discreción pero muy amables. Leticia estuvo magnífica, no se le movía ni un dedo cuando llegó el tren Como no podía girar la cabeza la echaba para atrás, juntando los brazos al cuerpo casi como si le faltaran; aparte el verde de la túnica, era como mirar la Venus del Nilo. En la tercera ventanilla vimos a un muchacho de rulos rubios y ojos claros que nos hizo una gran sonrisa al descubrir que Holanda y yolo saludábamos. El tren se lo llevó en un segundo, pero eran las cuatro y media y todavía discutíamos si vestía de oscuro, si llevaba corbata roja y si era odioso o simpático. El jueves yo hice la actitud del desaliento, y recibimos otro papelito que decía: “Las tres me gustan mucho. Ariel.” Ahora él sacaba la cabeza y un brazo por la ventanilla y nos saludaba riendo. Le calculamos dieciocho años (seguras que no tenía más de dieciséis) y convinimos en que volvía diariamente de algún colegio inglés. Lo más seguro de todo era el colegio inglés, no aceptábamos un incorporado cualquiera. Se vería que Ariel era muy bien. 65 Pasó que Holanda tuvo la suerte increíble de ganar tres días seguidos. Superándose, hizo las actitudes del desengaño y el latrocinio, y una estatua dificilísima de bailarina, sosteniéndose en un pie desde que el tren entró en la curva. Al otro día gané yo, y después de nuevo; cuando estaba haciendo la actitud del horror, recibí casi en la nariz un papelito de Ariel que al principio no entendimos: “La más linda es la más haragana.” Leticia fue la última en darse cuenta, la vimos que se ponía colorada y se iba a un lado, y Holanda y yo nos miramos con un poco de rabia. Lo primero que se nos ocurrió sentenciar fue que Ariel era un idiota, pero no podíamos decirle eso a Leticia, pobre ángel, con su sensibilidad y la cruz que llevaba encima. Ella no dijo nada, pero pareció entender que el papelito era suyo y se lo guardó. Ese día volvimos bastante calladas a casa, y por la noche no jugamos juntas. En la mesa Leticia estuvo muy alegre, le brillaban los ojos, y mamá miró una o dos veces a tía Ruth como poniéndola de testigo de su propia alegría. En aquellos días estaban ensayando un nuevo tratamiento fortificante para Leticia, y por lo visto era una maravilla lo bien que le sentaba. Antes de dormirnos, Holanda y yo hablamos del asunto. No nos molestaba el papelito de Ariel, desde un tren andando las cosas se ven como se ven, pero nos parecía que Leticia se estaba aprovechando demasiado de su ventaja sobre nosotras. Sabía que no le íbamos a decir nada, y que en una casa donde hay alguien con algún defecto físico y mucho orgullo, todos juegan a ignorarlo empezando por el enfermo, o más bien se hacen los que no saben que el otro sabe. Pero tampoco había que exagerar y la forma en que Leticia se había portado en la mesa, o su manera de guardarse el papelito, era demasiado. Esa noche yo volví a soñar mis pesadillas con trenes, anduve de madrugada por enormes playas ferroviarias cubiertas de vías llenas de empalmes, viendo a distancia las luces rojas de locomotoras que venían, calculando con angustia si el tren pasaría a mi izquierda, y a la vez amenazada por la posible llegada de un rápido a mi espalda o —lo que era peor— que a último momento Uno de los trenes tomara uno de los desvíos y se me viniera encima. Pero de mañana me olvidé porque Leticia amaneció muy dolorida y tuvimos que ayudarla a vestirse. Nos pareció que estaba un poco arrepentida de lo de ayer y fuimos muy buenas con ella, diciéndole que esto le pasaba por andar demasiado, y que tal vez lo mejor sería que se quedara leyendo en su cuarto. Ella no dijo nada pero vino a almorzar a la mesa, y a las preguntas de mamá contestó que ya estaba muy bien y que casi no le dolía la espalda. Se lo decía y nos miraba. Esa tarde gané yo, pero en ese momento me vino un no sé qué y le dije a Leticia que le dejaba mi lugar, claro que sin darle a entender por qué. Ya que el 66 otro la prefería, que la mirara hasta cansarse. Como el juego marcaba estatua, le elegimos cosas sencillas para no complicarle la vida, y ella inventó una especie de princesa china, con aire vergonzoso, mirando al suelo y juntando las manos como hacen las princesas chinas. Cuando pasó el tren, Holanda se puso de espaldas bajo los sauces pero yo miré y vi que Ariel no tenía ojos más que para Leticia. La siguió mirando hasta que el tren se perdió en la curva, y Leticia estaba inmóvil y o sabía que él acababa de mirarla así. Pero cuando vino a descansar bajo los sauces vimos que sí sabía, y que le hubiera gustado seguir con los ornamentos toda la tarde, toda la noche. El miércoles sorteamos entre Holanda y yo porque Leticia nos dijo que era justo que ella se saliera. Ganó Holanda con su suerte maldita, pero la carta de Ariel cayó de mi lado. Cuando la levanté tuve el impulso de dársela a Leticia que no decía nada, pero pensé que tampoco era cosa de complacerle todos los gustos, y la abrí despacio. Ariel anunciaba que al otro día iba a bajarse en la estación vecina y que vendría por el terraplén para charlar un rato. Todo estaba terriblemente escrito, pero la frase final era hermosa: “Saludo a las tres estatuas muy atentamente.” La firma parecía un garabato aunque se notaba la personalidad. Mientras le quitábamos los ornamentos a Holanda, Leticia me miró una o dos veces. Yo les había leído el mensaje y nadie hizo comentarios, lo que resultaba molesto porque al fin y al cabo Ariel iba a venir y había que pensar en esa novedad y decidir algo. Si en casa se enteraban, o por desgracia a alguna de las de Loza le daba por espiarnos, con lo envidiosas que eran esas enanas, seguro que se iba a armar la meresunda. Además que era muy raro quedarnos calladas con una cosa así, sin mirarnos casi mientras guardábamos los ornamentos y volvíamos por la puerta blanca. Tía Ruth nos pidió a Holanda y a mí que bañáramos a José, se llevó a Leticia para hacerle el tratamiento, y por fin pudimos desahogarnos tranquilas. Nos parecía maravilloso que viniera Ariel, nunca habíamos tenido un amigo así, a nuestro primo Tito no lo contábamos, un tilingo que juntaba figuritas y creía en la primera comunión. Estábamos nerviosísimas con la expectativa y José pagó el pato, pobre ángel. Holanda fue más valiente y sacó el tema de Leticia. Yo no sabía que pensar, de un lado me parecía horrible que Ariel se enterara, pero también era justo que las cosas se aclararan porque nadie tiene por qué‚ perjudicarse a causa de otro. Lo que yo hubiera querido es que Leticia no sufriera, bastante cruz tenía encima y ahora con el nuevo tratamiento y tantas cosas. A la noche mamá se extrañó de vernos tan calladas y dijo qué milagro, si nos habían comido la lengua los ratones, después miró a tía Ruth y las dos 67 pensaron seguro que habíamos hecho alguna gorda y que nos remordía la conciencia. Leticia comió muy poco y dijo que estaba dolorida, que la dejaran ir a su cuarto a leer Rocambole. Holanda le dio el brazo aunque ella no quería mucho, y yo me puse a tejer, que es una cosa que me viene cuando estoy nerviosa. Dos veces pensé‚ ir al cuarto de Leticia, no me explicaba qué hacían esas dos ahí solas, pero Holanda volvió con aire de gran importancia y se quedó a mi lado sin hablar hasta que mamá y tía Ruth levantaron la mesa. “Ella no va a ir mañana. Escribió una carta y dijo que si él pregunta mucho, se la demos.” Entornando el bolsillo de la blusa me hizo ver un sobre violeta. Después nos llamaron para secar los platos, y esa noche nos dormimos casi en seguida por todas las emociones y el cansancio de bañar a José. Al otro día me tocó a mi salir de compras al mercado y en toda la mañana no vi a Leticia que seguía en su cuarto. Antes que llamaran a la mesa entré un momento y la encontré al lado de la ventana, con muchas almohadas y el tomo noveno de Rocambole. Se veía que estaba mal, pero se puso a reír y me contó de una abeja que no encontraba la salida y de un sueño cómico que había tenido. Yo le dije que era una lástima que no fuera a venir a los sauces, pero me parecía tan difícil decírselo bien. “Si querés podemos explicarle a Ariel que estabas descompuesta”, le propuse, pero ella decía que no y se quedaba callada. Yo insistí un poco en que viniera, y al final me animé y le dije que no tuviese miedo, poniéndole como ejemplo que el verdadero cariño no conoce barreras y otras ideas preciosas que habíamos aprendido en El Tesoro de la Juventud, pero era cada vez más difícil decirle nada porque ella miraba la ventana y parecía como si fuera a ponerse a llorar. Al final me fui diciendo que mamá me precisaba. El almuerzo duró días, y Holanda se ganó un sopapo de tía Ruth por salpicar el mantel con tuco. Ni me acuerdo de cómo secamos los platos, de repente Estábamos en los sauces y las dos nos abrazábamos llenas de felicidad y nada celosas una de otra. Holanda me explicó todo lo que teníamos que decir sobre nuestros estudios para que Ariel se llevara una buena impresión, porque los del secundario desprecian a las chicas que no han hecho más que la primaria y solamente estudian corte y repujado al aceite. Cuando pasó el tren de las dos y ocho Ariel sacó los brazos con entusiasmo, y con nuestros pañuelos estampados le hicimos señas de bienvenida. Unos veinte minutos después lo llegar por el terraplén, y era más alto de lo que pensábamos y todo de gris. Bien no me acuerdo de lo que hablamos al principio, él era bastante tímido a pesar de haber venido y los papelitos, y decía cosas muy pensadas. Casi en seguida nos elogió mucho las estatuas y las actitudes y preguntó cómo nos llamábamos y por qué faltaba la tercera. Holanda explicó que Leticia no había 68 podido venir, y él dijo que era una lástima y que Leticia le parecía un nombre precioso. Después nos contó cosas del Industrial, que por desgracia no era un colegio inglés, y quiso saber si le mostraríamos los ornamentos. Holanda levantó la piedra y le hicimos ver las cosas. A él parecían interesarle mucho, y varias veces tomó alguno de los ornamentos y dijo: “Éste lo llevaba Leticia un día”, o: “Éste fue para la estatua oriental”, con lo que quería decir la princesa china. Nos sentamos a la sombra de un sauce y él estaba contento pero distraído, se veía que sólo se quedaba de bien educado. Holanda me miró dos o tres veces cuando la conversación decaía, y eso nos hizo mucho mal a las dos, nos dio deseos de irnos o que Ariel no hubiese venido nunca. El preguntó otra vez si Leticia estaba enferma, y Holanda me miró y yo creí que iba a decirle, pero en cambio contestó que Leticia no había podido venir. Con una ramita Ariel dibujaba cuerpos geométricos en la tierra, y de cuando en cuando miraba la puerta blanca y nosotras sabíamos lo que estaba pasando, por eso Holanda hizo bien en sacar el sobre violeta y alcanzárselo, y él se quedó sorprendido con el sobre en la mano, después se puso muy colorado mientras le explicábamos que eso se lo mandaba Leticia, y se guardó la carta en el bolsillo de adentro del saco sin querer leerla delante de nosotras. Casi en seguida dijo que había tenido un gran placer y que estaba encantado de haber venido, pero su mano era blanda y antipática de modo que fue mejor que la visita se acabara, aunque más tarde no hicimos más que pensar en sus ojos grises y en esa manera triste que tenía de sonreír. También nos acordamos de cómo se había despedido diciendo: “Hasta siempre”, una forma que nunca habíamos oído en casa y que nos pareció tan divina y poética. Todo se lo contamos a Leticia que nos estaba esperando debajo del limonero del patio, y yo hubiese querido preguntarle qué decía su carta pero me dio no sé qué porque ella había cerrado el sobre antes de confiárselo a Holanda, así que no le dije nada y solamente le contamos cómo era Ariel y cuantas veces había preguntado por ella. Esto no era nada fácil de decírselo porque era una cosa linda y mala a la vez, nos dábamos cuenta que Leticia se sentía muy feliz y al mismo tiempo estaba casi llorando, hasta que nos fuimos diciendo que tía Ruth nos precisaba y la dejamos mirando las avispas del limonero. Cuando íbamos a dormirnos esa noche, Holanda me dijo: “Vas a ver que mañana se acaba el juego.” Pero se equivocaba aunque no por mucho, y al otro día Leticia nos hizo la seña convenida en el momento del postre. Nos fuimos a lavar la loza bastante asombradas y con un poco de rabia, porque eso era una desvergüenza de Leticia y no estaba bien. Ella nos esperaba en la puerta y casi nos morimos de miedo cuando al llegar a los sauces vimos que sacaba del bolsillo el collar de perlas de mamá y todos los anillos, hasta el grande con rubí de tía Ruth. 69 Si las de Loza espiaban y nos veían con las alhajas, seguro que mamá iba a saberlo en seguida y que nos mataría, enanas asquerosas. Pero Leticia no estaba asustada y dijo que si algo sucedía ella era la única responsable. “Quisiera que me dejaran hoy a mí”, agregó sin mirarnos. Nosotras sacamos en seguida los ornamentos, de golpe queríamos ser tan buenas con Leticia, darle todos los gustos y eso que en el fondo nos quedaba un poco de encono. Como el juego marcaba estatua, le elegimos cosas preciosas que iban bien con las alhajas, muchas plumas de pavorreal para sujetar el pelo, una piel que de lejos parecía un zorro plateado, y un velo rosa que ella se puso como un turbante. La vimos que pensaba, ensayando la estatua pero sin moverse, y cuando el tren apareció en la curva fue a ponerse al pie del talud con todas las alhajas que brillaban al sol. Levantó los brazos como si en vez de una estatua fuera a hacer una actitud, y con las manos señaló el cielo mientras echaba la cabeza hacia atrás (que era lo único que podía hacer, pobre) y doblaba el cuerpo hasta darnos miedo. Nos pareció maravillosa, la estatua más regia que había hecho nunca, y entonces vimos a Ariel que la miraba, salido de la ventanilla la miraba solamente a ella, girando la cabeza y mirándola sin vernos a nosotras hasta que el tren se lo llevó de golpe. No sé por qué las dos corrimos al mismo tiempo a sostener a Leticia que estaba con lo ojos cerrados y grandes lágrimas por toda la cara. Nos rechazó sin enojo, pero la ayudamos a esconder las alhajas en el bolsillo, y se fue sola a casa mientras guardábamos por última vez los ornamentos en su caja. Casi sabíamos lo que iba a suceder, pero lo mismo al otro día fuimos las dos a los sauces, después que tía Ruth nos exigió silencio absoluto para no molestar a Leticia que estaba dolorida y quería dormir. Cuando llegó el tren vimos sin ninguna sorpresa la tercera ventanilla vacía, y mientras nos sonreíamos entre aliviadas y furiosas, imaginamos a Ariel viajando del otro lado del coche, quieto en su asiento, mirando hacia el río con sus ojos grises. 70 El Río Y sí, parece que es así, que te has ido diciendo no sé qué cosa, que te ibas a tirar al Sena, algo por el estilo, una de esas frases de plena noche, mezcladas de sábana y boca pastosa, casi siempre en la oscuridad o con algo de mano o de pie rozando el cuerpo del que apenas escucha, porque hace tanto que apenas te escucho cuando dices cosas así, eso viene del otro lado de mis ojos cerrados, del sueño que otra vez me tira hacia abajo. Entonces está bien, qué me importa si te has ido, si te has ahogado o todavía andas por los muelles mirando el agua, y además no es cierto porque estás aquí dormida y respirando entrecortadamente, pero entonces no te has ido cuando te fuiste en algún momento de la noche antes de que yo me perdiera en el sueño, porque te habías ido diciendo alguna cosa, que te ibas a ahogar en el Sena, o sea que has tenido miedo, has renunciado y de golpe estás ahí casi tocándome, y te mueves ondulando como si algo trabajara suavemente en tu sueño, como si de verdad soñaras que has salido y que después de todo llegaste a los muelles y te tiraste al agua. Así una vez más, para dormir después con la cara empapada de un llanto estúpido, hasta las once de la mañana, la hora en que traen el diario con las noticias de los que se han ahogado de veras. Me das risa, pobre. Tus determinaciones trágicas, esa manera de andar golpeando las puertas como una actriz de tournées de provincia, uno se pregunta si realmente crees en tus amenazas, tus chantajes repugnantes, tus inagotables escenas patéticas untadas de lágrimas y adjetivos y recuentos. Merecerías a alguien más dotado que yo para que te diera la réplica, entonces se vería alzarse a la pareja perfecta, con el hedor exquisito del hombre y la mujer que se destrozan mirándose en los ojos para asegurarse el aplazamiento más precario, para sobrevivir todavía y volver a empezar y perseguir inagotablemente su verdad de terreno baldío y fondo de cacerola. Pero ya ves, escojo el silencio, enciendo un cigarrillo y te escucho hablar, te escucho quejarte (con razón, pero qué puedo hacerle), o lo que es todavía mejor me voy quedando dormido, arrullado casi por tus imprecaciones previsibles, con los ojos entrecerrados mezclo todavía por un rato las primeras ráfagas de los sueños con tus gestos de camisón ridículo bajo la luz de la araña que nos regalaron cuando nos casamos, y creo que al final me duermo y me llevo, te lo confieso casi con amor, la parte más aprovechable de tus movimientos y tus denuncias, el sonido restallante que te deforma los labios lívidos de cólera. Para enriquecer mis propios sueños donde jamás a nadie se le ocurre ahogarse, puedes creerme. Pero si es así me pregunto qué estás haciendo en esta cama que habías decidido abandonar por la otra más vasta y más huyente. Ahora resulta que duermes, que de cuando en cuando mueves una pierna que va cambiando el dibujo de la sábana, 71 pareces enojada por alguna cosa, no demasiado enojada, es como un cansancio amargo, tus labios esbozan una mueca de desprecio, dejan escapar el aire entrecortadamente, lo recogen a bocanadas breves, y creo que si no estaría tan exasperado por tus falsas amenazas admitiría que eres otra vez hermosa, como si el sueño te devolviera un poco de mi lado donde el deseo es posible y hasta reconciliación o nuevo plazo, algo menos turbio que este amanecer donde empiezan a rodar los primeros carros y los gallos abominablemente desnudan su horrenda servidumbre. No sé, ya ni siquiera tiene sentido preguntar otra vez si en algún momento te habías ido, si eras tú la que golpeó la puerta al salir en el instante mismo en que yo resbalaba al olvido, y a lo mejor es por eso que prefiero tocarte, no porque dude de que estés ahí, probablemente en ningún momento te fuiste del cuarto, quizá un golpe de viento cerró la puerta, soñé que te habías ido mientras tú, creyéndome despierto, me gritabas tu amenaza desde los pies de la cama. No es por eso que te toco, en la penumbra verde del amanecer es casi dulce pasar una mano por ese hombro que se estremece y me rechaza. La sábana te cubre a medias, mis manos empiezan a bajar por el terso dibujo de tu garganta, inclinándome respiro tu aliento que huele a noche y a jarabe, no sé cómo mis brazos te han enlazado, oigo una queja mientras arqueas la cintura negándote, pero los dos conocemos demasiado ese juego para creer en él, es preciso que me abandones la boca que jadea palabras sueltas, de nada sirve que tu cuerpo amodorrado y vencido luche por evadirse, somos a tal punto una misma cosa en ese enredo de ovillo donde la lana blanca y la lana negra luchan como arañas en un bocal. De la sábana que apenas te cubría alcanzo a entrever la ráfaga instantánea que surca el aire para perderse en la sombra y ahora estamos desnudos, el amanecer nos envuelve y reconcilia en una sola materia temblorosa, pero te obstinas en luchar, encogiéndote, lanzando los brazos por sobre mi cabeza, abriendo como en un relámpago los muslos para volver a cerrar sus tenazas monstruosas que quisieran separarme de mí mismo. Tengo que dominarte lentamente (y eso, lo sabes, lo he hecho siempre con una gracia ceremonial), sin hacerte daño voy doblando los juncos de tus brazos, me ciño a tu placer de manos crispadas, de ojos enormemente abiertos, ahora tu ritmo al fin se ahonda en movimientos lentos de muaré, de profundas burbujas ascendiendo hasta mi cara, vagamente acaricio tu pelo derramado en la almohada, en la penumbra verde miro con sorpresa mi mano que chorrea, y antes de resbalar a tu lado sé que acaban de sacarte del agua, demasiado tarde, naturalmente, y que yaces sobre las piedras del muelle rodeada de zapatos y de voces, desnuda boca arriba con tu pelo empapado y tus ojos abiertos. 72