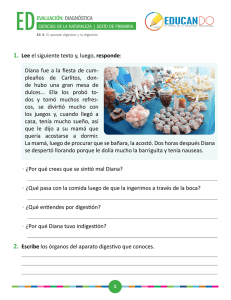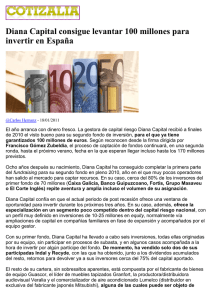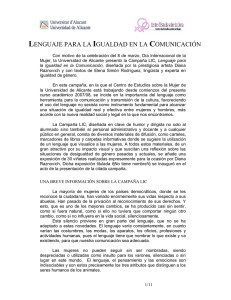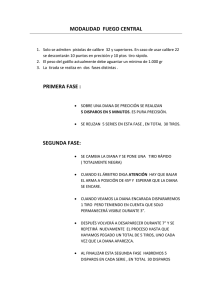Ines Garland
Anuncio

Inés Garland La cautiva De La arquitectura del océano, Editorial Alfaguara, 2014. —Qué asco —estuvo a punto de decir Diana cuando abrió la puerta de la camioneta para bajar. Pero no lo dijo. La idea de hacer turismo interno en lugar de ir a Miami había sido suya, y su marido y su hija estaban de mal humor desde que habían dejado atrás la ciudad de Buenos Aires. Ahora que estaban en lo que ella les había vendido como el paraíso, no iba a ser tan tonta de tirar la primera piedra. —Qué asco —dijo Jessica mirando el barro a sus pies—. Se me van a arruinar las botas. Todo estaba teñido con el tono rojizo del barro: la parte baja de los troncos de los árboles, el pasto, los pilotes de la casa frente a ellos, las patas de los perros flacos que les habían salido al encuentro. —Vamos a tener que comprar botas de goma —dijo Edgardo que también había abierto la puerta de la camioneta y miraba el barro desde la cabina como si estuvieran en una balsa y tuvieran que decidir si zambullirse o no en un mar infestado de tiburones. Una mujer vestida con pantalones de frisa raídos salió de la casa y avanzó hacia ellos. Bienvenidos. Palmeó el capó de la camioneta. —¿Gauchita, eh? —dijo. Les iban a llevar las cosas a la cabaña, podían acomodarse y pasar a la posada hasta la hora del almuerzo, los otros huéspedes habían salido de excursión y en media hora ella iba a servir el almuerzo. Los acomodaron a los tres en la misma cabaña, un cuarto enorme con cuatro camas cameras que se hundían en el medio, un par de sillones desvencijados, algunas sillas; todos los muebles un poco chuecos, como si alguien los hubiera hecho a los apurones y se pudieran caer en cualquier momento. Diana sabía que no tenía que sacar conclusiones apresuradas, siempre tardaba un par de días en llegar realmente a los lugares, la angustia que tenía se le iba a pasar, era hambre también; si tan sólo hubiera habido sol. Pero Jessica estaba fatal. Había caminado hasta ahí en puntas de pie en un vano intento de no ensuciarse las botas y ahora las limpiaba con papel higiénico sentada en el borde de la bañera. El verde de la selva entraba por las ventanas —aunque Edgardo estaba diciendo que no se les podía llamar ventanas si no tenían vidrios— y Diana sintió que ese verde era como un baño de agua fresca, algo que la remitía a la infancia aunque no sabía muy bien por qué. —Qué pintoresco —dijo, a falta de otro adjetivo que no pudo encontrar. Él masculló algo sobre las botas de goma y Jessica resopló, pero Diana no les preguntó qué les parecía la cabaña, no les iba a dar el gusto; desarmó las valijas, acomodó la ropa en una especie de ropero con estantes torcidos, alineó sus cremas en una piedra salida en la pared del baño y ahora, instalada, iba a leer la hoja impresa que había bajado de Internet donde aparecían las actividades que se podían realizar durante la estadía. A Edgardo le gustaban mucho las actividades y a Jessica le haría bien un poco de aire libre, unos días lejos del chat y del celular. Ella haría que las vacaciones fueran inolvidables. Después de almorzar, preguntó dónde se podían comprar botas de goma y la mujer que los había recibido le señaló el camino, allá, a unos kilómetros. Unos kilómetros que podían ser diez o veinte o cincuenta y ellos acababan de manejar mil quinientos, pero Edgardo dijo que no se podía vivir sin botas de goma y ella no lo contradijo. El cartel decía "lombris" escrito a mano, la "s" grandota y con un rulito aplicado que a Diana le dio un poco de vergüenza, como si lo hubiera escrito ella. No había ningún cartel que dijera botas de goma, pero tampoco había uno que dijera cerveza, y al lado de la puerta había una fila de hombres sentados con la espalda contra la pared y botellas de cerveza en la mano. Indios. Miraban la camioneta, o a Jessica que había abierto la puerta para bajar y cuando los vio la volvió a cerrar. Diana había estado a punto de obligarla a bajarse a elegir las botas con ella, pero la verdad es que los indios eran un poco intimidantes con su piel oscura, los pelos como cepillos negros. Y el silencio, porque estaban todos callados, y la miraban. —¿Acá venden botas? —dijo. Su voz sonó más aguda que de costumbre. Tal vez le contestaron. Ella no se había quedado a esperar la respuesta, había entrado a la despensa abriéndose paso entre otros clientes, la mayoría indios, que esperaban a que los atendieran. La luz de una bombita colgando iluminaba el galpón y un mostrador. Había un olor húmedo, dulzón, un poco rancio, y las botas estaban apiladas todas juntas en un rincón que le señaló el hombre que atendía detrás del mostrador. Diana se puso en cuclillas y empezó a revolverlas, el olor picante de la goma se le metió en la nariz, se mezcló con el otro; las miradas clavadas en su espalda como si ella fuera una mosca blanca. Era una mosca blanca. Cada vez que lograba armar un par giraba y los miraba y les sonreía para compartir con ellos la alegría de haber encontrado lo que buscaba. Quería caerles bien, qué culpa tenían ellos de ser pobres y brutos, de escribir lombriz con "s", de haber nacido en el medio de la selva y no haber recibido educación. Cuando pagó tuvo una breve conversación sobre la distancia a los Saltos de Moconá. Era una de las actividades que aparecía en la página web —claro que ella no les dijo eso— y podría haber preguntado en la posada, pero necesitaba hablarles, apaciguarlos; los trataba como si fueran niños feroces aunque no se dio cuenta de eso entonces, ni de que modulaba las palabras como si no hablaran el mismo idioma. Compró las botas y se subió a la camioneta y reprimió el suspiro de alivio cuando se alejaron de vuelta a la posada. Por el camino se cruzaron con más indios. Algunos parecían vivir en unas tiendas de plástico negro, más bien unos palos clavados en el barro con un plástico por encima, y ellos estaban ahí debajo, amontonados o sentados al aire libre sobre los troncos, tomando mate, conversando. La mujer de la posada les dijo que eran motosierristas. —Como los hacheros —explicó cuando se quedaron mirándola perplejos—, cortan árboles para la pastera. Diana estuvo a punto de preguntar un poco más, pero Edgardo quiso saber algo sobre los tucanes y ella se olvidó de los hombres bajo los plásticos. A la mañana siguiente Jessica tuvo un ataque de llanto durante el desayuno y dijo que si no la llevaban un rato al cíber para que chateara con sus amigos, no iba a ir a ninguna actividad. Antes del desayuno, Edgardo había revisado la hoja de Internet en busca de algo para ver, como le decía él a las actividades que sugería la web. Se había parado al borde del barranco con la hoja en la mano y frente al mar inmenso de árboles a sus pies y los meandros del río Uruguay a lo lejos había preguntado: "¿Acá hay algo para ver?". Diana había pensado por un instante —pero cómo decírselo— que la web no les daba a las cosas una especie de diploma para ser vistas. Se habían decidido por los Saltos de Moconá. A la tarde. Ella quería aprovechar la mañana para hacer una caminata por la selva. Había tucanes, animales raros, monitos. Jessica contestó que para ver monitos tenía el zoológico, o algo así muy de su edad, como se dijo Diana para no darle vuelta la cara de un bife y arruinar las vacaciones. —Cíber y tu caminata a la mañana. Saltos a la tarde —dijo Edgardo magnánimo y él y Jessica partieron a El Soberbio. Diana los despidió agitando los brazos, sonriente, casi aliviada de tener por delante una mañana sin las caras de aburrimiento de Jessica. Cuando se dio cuenta de que se habían llevado sus botas de goma salió corriendo al camino, pero la camioneta estaba lejos. El sol empezaba a brillar entre las nubes levantando de la tierra un vapor caliente con olor a plantas en descomposición. ¿Cómo iba a salir a caminar por la selva sin botas? Podía haber víboras o quién sabe qué. Pero tampoco se podía quedar en la cabaña; hacer esa caminata respondía a cierto sentido del deber, correspondía hacerla si una había modificado los planes de la familia, los hábitos de años v había insistido tanto en conocer Misiones. Y además tenía muchas ganas de conocer la selva, de seguir el camino que se perdía bajo los árboles y empezaba a bajar hacia el río. Quería mirar pasar el agua. Uno de los hombres que trabajaba en la posada le advirtió que más adelante el sendero no era tan definido y que caía en una picada. Se ofreció a acompañarla, pero ella pensó que tendría que hablarle —¿de qué le iba a hablar?—, mejor ir sola. El camino se abría a la derecha y a unos metros la selva se espesaba y lo convertía en un sendero angosto, tapado por las copas de los árboles. Al principio le pareció que estaba rodeada de silencio, que avanzar era como nadar bajo el agua. Después se dio cuenta de que la selva estaba llena de sonidos. Un pájaro alzó vuelo con un ruido de alas enormes. Lo buscó entre los árboles, pero no lo vio. Se escuchaba el crujir de ramas, pisadas apuradas de animales, el golpe hueco de las cañas que chocaban unas contra otras. En un trecho en el que se le aceleró el paso por el envión de la barranca, pensó que tal vez se estaba alejando demasiado de la posada, pero el camino estaba bien marcado, y por momentos veía el brillo del río allá abajo, entre los árboles. Un grito áspero la asustó y miró hacia arriba, entre las copas, para buscar al pájaro que lo había hecho. El terreno pareció desaparecer bajo sus pies. No supo cuántos metros rodó antes de detenerse con un golpe seco contra un tronco providencialmente atravesado en su camino. Por un instante sintió vergüenza, como si alguien se estuviera riendo de ella, de su pelo lleno de ramas y pajas, del barro rojizo como una cataplasma en los jeans y en las zapatillas y hasta en la cara y las manos. No sentía dolor. —Estoy bien —dijo en voz alta, pero su pie derecho le llamó la atención y se dio cuenta de que el ángulo en el que había quedado no era muy normal. Se arremangó el pantalón. La tobillera de oro se le había trepado hasta la mitad de la pantorrilla, los dijes de flor de lis se le estaban clavando en la piel y más abajo, a la altura del tobillo, la media llena de barro tenía una prominencia rara hacia el costado y el pie con la zapatilla parecían colgar de ahí. Se bajó la media. La piel se había puesto muy tirante y hasta parecía un poco rota, como una rajadura en una tela podrida, y una punta redondeada, blancuzca, asomaba hacia el costado. Un hueso. Un hueso parecido a los de los dibujos animados. Su hueso. Sintió que se iba a desmayar. Hacia arriba ni siquiera se distinguía el sendero, sólo selva tupida, lianas, y muy lejos, si realmente inclinaba la cabeza hacia atrás, unos retazos de cielo y el sol que titilaba entre las copas de los árboles. Em- pezó a temblar como si la temperatura hubiese bajado de golpe. No podía subir con el pie así, no podía ni siquiera arrastrarse y ahora sí empezaba a sentir un hormigueo y una línea de sangre se estaba dibujando en la parte más tirante de la piel. Su grito le pareció el de un animal. Hubiera querido seguir gritando, pero se reprimió. Sintió que estaba al borde de algo muy peligroso. Si no se controlaba corría el riesgo de volverse loca. Se puso a calcular cuántas horas tendría que esperar hasta que Edgardo se diera cuenta de que su ausencia no era un retraso. Tal vez había rodado lejos del sendero, tal vez no podrían encontrarla durante las horas de luz. Trató de recordar un método de respiraciones profundas que había aprendido en una revista. Inspirar en cuatro, sostener en siete, espirar en ocho. Cuando apareció el hombre, ella tenía los ojos llenos de lágrimas y estaba a punto de ponerse a gritar otra vez. Era un indio. —Fea caída —dijo el indio. Se había agachado ahora y chasqueaba la lengua y le estaba desabrochando la tobillera de oro. Lo único que le faltaba a ella era que le robaran. El estiró el brazo y le dio la tobillera. En la piel de la pantorrilla, las flores de lis y la cadena habían dejado su dibujo, en algunas partes hasta sangraba. —Con el hueso tenemos suficiente —dijo él, y a Diana le dio mucha vergüenza lo que había pensado hacía sólo un momento—. ¿Ya duele? Ella estaba tratando de determinar si la cara era amistosa o no. Negó con la cabeza. —Voy a tener que cargarla —dijo él. Antes de terminar la frase ya estaba haciendo la maniobra, la alzó y se la cargó sobre los hombros como a una bolsa de papas. Sus brazos le rodeaban los muslos con fuerza. —Déjese caer —le dijo él, y ella se dio cuenta de que se estaba resistiendo. Una puntada en la pierna le dio náuseas y un pensamiento: Así se llevarían a las cautivas en la época de los malones. Se dejó colgar sobre la espalda de él. La camisa tenía un olor acre a transpiración y tabaco. —¿No sería mejor a caballito? —quiso decirle, pero le daba miedo que él se fastidiara con ella y la dejara caer. Empezaron a trepar. El tenía que ir muy agachado y cada tanto se detenía para recuperar el aire. La camisa se le empapó de sudor. Diana se balanceaba apenas, y el sudor iba empapando su propia camisa y había un latido como un tambor entre su pecho y la espalda de él; le era difícil saber de quién era. El aire se había enfriado y estaba más oscuro. El se detuvo, alzó la cabeza. —Ojalá no nos agarre la lluvia. Hubo momentos en los que él le pidió que se agarrara de sus caderas con los brazos porque tenía que soltarle las piernas para ayudarse a subir con los troncos de los árboles. Alguna de las veces en que pararon, ella pensó que él se iba a dar por vencido y en algún momento hasta la bajó con mucho cuidado, ¿ya duele?, volvió a preguntar mientras arqueaba la espalda con las manos en los riñones. Hasta le contó una anécdota. —Una Navidad mis compañeros me apostaron un horno de barro a que no iba a poder subir sesenta kilos de leña por una picada como ésta. Se rió y la volvió a alzar pero cambiándola de lado. Ella pesaba sesenta y un kilos. Diana no se dio cuenta de que se había largado a hablar para tapar el silbido que hacía la respiración de él. Le habló de su abuela, de cosas de la infancia que ni sabía que recordaba, y, sin saber por qué, le habló de un vacío que a veces sentía. El no habló mucho, pero le contó que tenía la familia a cincuenta kilómetros —una mujer y cuatro hijos—, que un camión lo pasaba a buscar los lunes a la madrugada y lo llevaba a su casa los sábados por la tarde. Vivía en los campamentos que ella había visto en los costados de la ruta, y se pasaba el día derribando pinos, cortándolos en pedazos, acarreándolos. Tenía veintiocho años. Se llamaba Raimundo. Diana no le dijo que parecía mucho mayor. Cuando se callaban se oía el silbido de los pulmones y un gorgoteo final, como si la espalda de él escondiera una caverna subterránea. Sus manos, contra la piel de las pantorrillas de ella, eran ásperas y llenas de cortes. La operaron en la clínica de El Soberbio y en algún momento apareció Edgardo que sólo aceptó pasar una noche más en Misiones, como si la caída no hubiera sido un accidente sino algo premeditado por el lugar mismo. Diana pasó la noche más dolorosa de su vida escuchando los ruidos de la selva que entraban por las ventanas de la cabaña. Al día siguiente cargaron la camioneta y se fueron. Edgardo las dejaría a ella y a Jessica en el aeropuerto y manejaría de vuelta a Buenos Aires. Raimundo estaba parado cerca de la calle, a la entrada de una de las carpas improvisadas. El plástico negro, sucio de tierra, parecía a punto de caérsele encima. Los saludó con la mano cuando pasaron y ella bajó la ventanilla para contestarle el saludo. Se acordó de la Princesa Diana cuando sonreía y agitaba la mano hacia los lados, como en cámara lenta. —Buen tipo Toro Sentado —oyó que decía Edgardo. —Se llama Raimundo —dijo ella. Y le pareció que el latido del corazón de Raimundo empezaba a sonar como un tambor en el espacio entre ella y Edgardo y se hacía más y más fuerte hasta ocupar toda la cabina, hasta rodearlos y habitar el paisaje, la tierra roja, el cielo sin nubes.