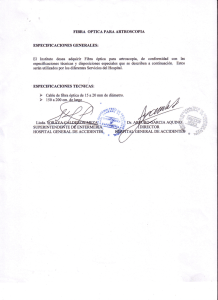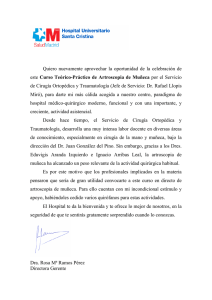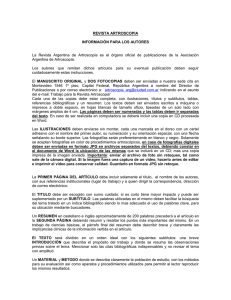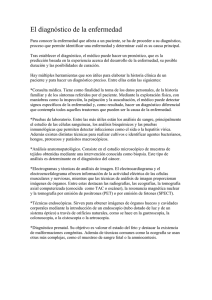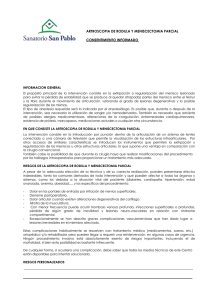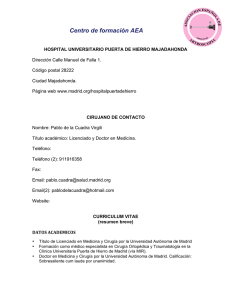vol. 14 • fasc. 2 • núm. 33 • octubre 2007
Anuncio

VOL. 14 • FA S C . 2 • N Ú M . 3 3 • O C T U B R E 2 0 0 7 revista de la asociaciÓn española de artroscopia (a.e.a.) Vol. 14 - Fasc. 2 - NÚm. 33 - Octubre 2007 Fundador: Dr. Enrique Galindo Andújar Director: Prof. Javier Vaquero Martín Redactor Jefe: Dr. Antonio Pérez-Caballer Secretarios de Redacción: Dr. Alejandro Espejo, Dr. Albertino Amigo Fernández Junta Directiva Actual Corresponsales: Presidente: Dr. José M.ª Altisench Bosch Andalucía: Dr. Alejando Espejo Baena Aragón: Dr. Ángel Calvo Díaz Asturias: Dr. Albertino Amigo Fernández Baleares: Dra. Cinta Escuder Capafons Canarias: Dr. José Luis País Brito Cantabria: Dr. Francisco J. Gómez Cimiano Castilla-La Mancha: Dr. Ricardo Crespo Romero Castilla y León: Dr. Amador Campo Soto Cataluña: Dr. Sergio José Massanet Extremadura: Dr. José M.ª Cortés Vida Galicia: Dr. Rafael Arriaza Loureda Madrid: Dr. Carlos Gavín González Murcia: Dr. Pedro Antonio Martínez Victorio Navarra: Dr. Juan Ramón Valentí Nin Valencia: Dr. José M.ª Guinot Tormo Vizcaya: Dr. Juan Carlos Arenaza Merino Vicepresidente: Dr. Sergi Massanet José Secretario: Dr. Rafael Canosa Sevillan Tesorero: Dr. Juan Carlos Monllau García Vocales: Dr. Ricardo Crespo Romero Dr. José Luis País Brito Dr. Jaume Vilaró Angulo Consejo de Redacción: Dr. Luis Munuera Martínez Dr. Joaquín Cabot Dalmau Dr. Raúl Puig Adell (†) Dr. Ramón Cugat Bertomeu Dr. Juan José Rey Zúñiga Dr. Enrique Galindo Andújar Dr. Javier Vaquero Martín Dr. José Achalandabaso Alfonso Dr. Antonio Estévez Ruiz de Castañeda Copyright de los textos originales 2007. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida en ninguna forma o medio alguno, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de reproducción, sin la autorización por escrito de los titulares del Copyright. Los editores no se declaran responsables de las opiniones reflejadas en los artículos publicados. revista de la asociaciÓn española de artroscopia (a.e.a.) Vol. 14 - Fasc. 2 - NÚm. 33 - Octubre 2007 SUMARIO ¿Es de utilidad el gel de plaquetas en la cirugía del ligamento cruzado anterior? Estudio prospectivo J.R. Valentí Nin, G. Mora Gasque, A. Valentí Azcárate ................................................. 9 Tratamiento artroscópico del síndrome de hiperpresión externa de rótula en adolescentes R. Ullot, S. Cepero, M. Bojardós ................................................................................. 16 Tratamiento de las roturas del LCA con plastias de isquiotibiales. Sistema EndoButton® M. Barrios, J. Boronat, J. Estarellas, J.A. Morales, F. Rodríguez ....................................... 21 Técnica y recomendaciones para la fijación femoral con CrossPin A. Almazán .............................................................................................................. 25 Monoartritis brucelar de rodilla: tratamiento coadyuvante mediante sinovectomía artroscópica J.R. Caeiro, E. Vaquero, M. Fraga, E. Nieto ................................................................. 34 Mosaicoplastia artroscópica de rótula: caso clínico J.D. Ayala, M. San Miguel, L. Alcocer ......................................................................... 38 Artroscopia de cadera en el tratamiento de lesiones del labrum acetabular A. Llanos, J.J. Nogales, A. Jiménez, J. Farfán, J. Garrido ............................................... 43 La Junta informa .................................................................................................. 47 Noticias .................................................................................................................. 48 Obituario: Dr. Raúl Puig Adell ............................................................................ 49 Premios .................................................................................................................. 52 Agenda .................................................................................................................. 53 Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33. octubre 2007 5 revista de la asociaciÓn española de artroscopia (a.e.a.) Vol. 14 - Fasc. 2 - NO. 33 - October 2007 CONTENTS Utility of platelet gel in ACL reconstruction. Prospective study J.R. Valentí Nin, G. Mora Gasque, A. Valentí Azcárate ................................................. 9 Arthroscopic treatment for lateral patellar compression syndrome in adolescents R. Ullot, S. Cepero, M. Bojardós ................................................................................. 16 Management of ACL tears with MM. ischiotibiales tendon plasties. The EndoButton® system M. Barrios, J. Boronat, J. Estarellas, J.A. Morales, F. Rodríguez ....................................... 21 Technique and tips for femoral CrossPin fixation A. Almazán .............................................................................................................. 25 Brucellar monoarthritis on the knee: adjuvant treatment with arthroscopic sinovectomy J.R. Caeiro, E. Vaquero, M. Fraga, E. Nieto ................................................................. 34 Patellar arthroscopic mosaicplasty: case report J.D. Ayala, M. San Miguel, L. Alcocer ......................................................................... 38 Arthroscopy of the hip in the management of acetabular labrum lesions A. Llanos, J.J. Nogales, A. Jiménez, J. Farfán, J. Garrido ............................................... 43 The Board informs ................................................................................................ 47 News ..................................................................................................................... 48 Obituary: Raúl Puig Adell, MD ........................................................................... 49 Awards .................................................................................................................. 52 Agenda .................................................................................................................. 53 6 Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33. octubre 2007 EDITORIAL N o puedo empezar esta reflexión sin guardar un recuerdo para Raúl, mi maestro amigo. Nos ha dejado, pero su filosofía sigue viva con nosotros, con ese ambiente estable que él nos inculcó y que hemos ido compartiendo con los que empezaban. Ya formas parte de nuestra historia. Te queremos. Cuando Javier Vaquero, director de nuestra revista y presidente anterior, me pidió que escribiera el editorial, fue el momento en el que me di cuenta de que todas las ilusiones que te han venido alentado y todos los proyectos que has ido barajando en tu cabeza llaman a la puerta: ya eres presidente de la AEA. Durante diez años en la Junta he convivido con cuatro presidentes: Javier, Txetxi, Tom y Manolo. Todos pusieron un peldaño más en esa escalera ascendente que es nuestra Asociación, siempre empujándola hacia arriba. Ha habido momentos buenos, muy buenos y algunos difíciles, pero siempre ha prevalecido el interés de la entidad por encima de cuestiones personales. Un buen amigo me dijo en Sevilla: “Ahora dejas de ser José María y nos representas a todos”; y después de decirme esto se quedó tan tranquilo. El que empezó a no estar tranquilo fui yo, porque las decisiones que tome durante estos dos años arropado con este lujo de Junta que tengo tienen que estar libres de matices personales. Gustará a algunos y no tanto a otros, porque somos ya una gran familia: por eso somos 700 socios y seguimos incorporando nuevas solicitudes en cada congreso, lo que significa que formamos una asociación viva, a la que ni intereses particulares ni enlentecimientos arcaicos han conseguido parar ni derrotar; que siempre sale airosa, quizá con algún moretón que otro, pero siempre con la óptica muy alta. El motivo de referirme a los presidentes anteriores es porque ellos han formado y forjado nuestro pasado, el de la AEA. Y porque particularmente a mí la palabra ex nunca me ha gustado, es como si los apartáramos del proceso evolutivo de nuestra agrupación, como si ya no contaran, cuando, en realidad, en Sevilla demostraron que siguen contando y estando a nuestro lado como siempre. Este año todos los socios hemos pasado en bloque a ser socios de la SLARD y, además, Manolo se ha integrado en su Junta directiva, con lo que ganamos peso específico en el seno de la sociedad hispanohablante y vislumbramos una puerta abierta a ISAKOS. Nos queda el reto de extender esa influencia a las sociedades de habla inglesa. Ya disponemos de buenos representantes que a nivel individual han publicado y publican en Arthroscopy, lo que demuestra que en España estamos haciendo las cosas bien, pero a título institucional tenemos camino por delante. Nuestra presencia en los congresos internacionales es cada vez más relevante: este año en ESSKA 2000 presentamos un estudio sobre LCA, y el año que viene en Oporto, en la ESSKA 2000, constituiremos una mesa hispanolusa. En esa dirección hemos de continuar. En la conferencia de clausura de nuestro Congreso en Sevilla, la comisión de docencia, además de recordar nuestros 25 años de historia, nos transmitió el sentir de la comisión en el sentido de enseñar e impartir los principios básicos de la artroscopia. En nuestro sistema de enseñanza MIR hemos constatado en muchos hospitales lagunas en el ámbito de la enseñanza de la artroscopia, y esa carencia es la que nos toca cubrir a nosotros con nuestros recursos. Hemos empezado con los Travel Fellows, rotación de residentes por centros con miembros de la AEA, y seguimos con los cursos de formación. Además, con la colaboración de la universidad intentaremos materializar en el 2008-2009 el Máster en Artroscopia. Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 7 Editorial A pesar de nuestro empeño e ilusión, el Ministerio nos ha denegado la denominación “Sin ánimo de lucro” aduciendo que beneficiamos a nuestros asociados. Ellos se asocian a la AEA particularmente para cubrir sus inquietudes académicas; pero nosotros también beneficiamos a los que no son socios con los cursos de formación, abiertos a todos los médicos, y con las becas a los residentes para que puedan acudir a los cursos prácticos en cadáver. Porque lo que queremos es compartir nuestros conocimientos con los demás profesionales de la traumatología –igual que hicieron con nosotros nuestros maestros amigos– y, en consecuencia, hacer que la sociedad pueda beneficiarse de la tecnología de que disponemos. La artroscopia ha sido, y es, pionera en la cirugía minimamente invasiva. Aún recordamos cuando nos decían: “¿Por qué mirar por el ojo de la cerradura, si puedo abrir la puerta?”; pues muy sencillo: porque, si abro toda la puerta, hay corriente. O cuando nos decían, “Bueno, tocarán el menisco y nada más”. Pues eso: ahora lo que hacemos es tocarlo lo menos posible para intentar suturarlo y dejarlo estable dentro de la articulación. Luchamos contra el envejecimiento prematuro de las articulaciones, ayudando a que su mecánica no actúe en contra de ella, sino a su favor. Ahora ya no hay un paciente mayor de sesenta años; ahora hay un paciente activo, que nos pide seguir con su ritmo diario, independientemente de su edad. Ante todo somos cirujanos y nos debemos a nuestros pacientes. Disfrutemos de esa gracia que tiene cada uno. Seamos artroscopistas. Lo que salga bien en estos dos años será fruto del empuje de todos vosotros; lo que salga mal será responsabilidad mía, por no haberlo visto a tiempo o por no haberlo evitado. Por eso os pido vuestra colaboración. Al pie de estas líneas encontraréis mi dirección de correo electrónico. Os animo a usarlo, seguro que nuestra AEA os lo agradecerá. Un abrazo a todos. Dr. José M.ª ALTISENCH BOSCH Presidente de la AEA [email protected] 8 Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 ¿Es de utilidad el gel de plaquetas en la cirugía del ligamento cruzado anterior? Estudio prospectivo* J.R. Valentí Nin, G. Mora Gasque, A. Valentí Azcárate Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona Correspondencia: Dr. J.R. Valentí Dpto. de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Clínica Universitaria de Navarra Avda. de Pío XII, 36. 31008 Pamplona Correo electrónico: [email protected] Introducción: La cirugía del ligamento cruzado anterior (LCA) es cada vez más frecuente, sobre todo en deportistas, y en general ofrece resultados satisfactorios, pero la reincorporación a la práctica deportiva sigue demorándose varios meses. Objetivo: Valorar si el gel rico en plaquetas tiene efectos positivos en la evolución inmediata del paciente y en el resultado clínico final. Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo, aleatorio, de selección alternante en 50 pacientes. Grupo de control sin gel (25 pacientes) y grupo Gel (25 pacientes) con gel de plaquetas, en grupos homogéneos en edad y sexo. En todos los pacientes se sigue el mismo protocolo anestésico, quirúrgico y analgésico, con alta hospitalaria a las 24-48 horas del posoperatorio. Se efectuó la valoración del dolor mediante escala analógica visual e inflamación con dos perímetros rotulianos pre y post a las 24 horas y se les practicó analítica con PCR a las 24 horas y a los 7 días. Los resultados clínicos se valoraron con el International Knee Documentation Score y el estudio radiológico con radiología simple y resonancia magnética por un radiólogo independiente que desconocía el grupo al que pertenecía el paciente analizado. Resultados: Los grupos fueron homogéneos en las técnicas quirúrgicas asociadas. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) en todos los datos analizados, aunque se observa una tendencia a menor inflamación en el grupo Gel, tanto en los parámetros inflamatorios clínicos como analíticos. Los resultados funcionales de la cirugía no muestran diferencias significativas y la RM revela un aumento en la intensidad de señal y mayor uniformidad en T2 de la plastia en el grupo Gel. Conclusiones: El uso del gel de plaquetas en la cirugía del LCA podría tener efectos beneficiosos en los parámetros inflamatorios y analíticos; no así en los resultados clínicos. En la actualidad estamos ampliando el número de pacientes para observar si se confirma esta tendencia. Utility of platelet gel in ACL reconstruction. Prospective study. Introduction: Anterior cruciate ligament (ACL) lesions are very common in sports practice. Results of reconstruction procedures are getting better and better, but the longer period (months) needed to go back to sports is still a concern. Objective: Our purpose was to analyze the effect of a platelet enriched gel (as carrier of growth factors) in the inflammatory process during the days after the operation and the clinical results at 1 year follow up. Material and methods:Prospective study with alternant selection in 50 patients. Group I. Without platelet enriched gel (25 patients) and Group II. With platelet enriched gel (25 patients). The surgical technique used was always the same. All patients underwent the same type of anesthesia, and the same medication after the operation. Different scales were used to address the data (VAS, measurement of the knee perimeter pre and postop, Reactive C protein at 24 h and 7 days after the day of the surgery, IKDC score, X-ray and MRI). Results:Statistically no significant differences have been found, p (> 0,05) although there is a statistical tendency to lower inflammatory response in group II. The functional results of the surgery was similar and the MRI showed an increase of the intensity of signal in T2 in group II. Conclusion: Growth factors derived from autologous platelet enriched gel may play a role in the improvement of ACL reconstruction techniques. Nowadays we continue the study. Palabras clave: Reconstrucción LCA. Aloinjerto. Gel de plaquetas. Factores de crecimiento. Key words:ACL reconstruction. Allograft. Platelet gel. Growth factors. * Premio a la mejor comunicación presentada en XXV Congreso de la Asociación Española de Artroscopia y XV Curso de Enfermería, celebrado en Sevilla los días 16 a 18 de mayo de 2007. Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 (9-15) 9 ¿Es de utilidad el gel de plaquetas en la cirugía del ligamento cruzado anterior? INTRODUCCIÓN Las lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) son relativamente comunes en la población general(1). Su importancia radica en que es una de las lesiones más incapacitantes en la rodilla del deportista, de forma particular en mujeres, donde se ha observado una mayor incidencia, con un rango entre 2,4 y 9,7 veces superior a los hombres con el mismo tipo de actividad(2-4). Sin embargo, se realizan más cirugías reparadoras en varones por la mayor práctica de deportes llamados “de contacto”(5). Con la cirugía pretendemos recuperar la funcionalidad y permitir la reincorporación a actividades deportivas, sociales o laborales que requieran una rodilla en perfecto estado. La edad, el sexo o las lesiones asociadas no son criterios absolutos para indicar este tipo de intervención: deben ser los episodios de fallo los que nos hagan pensar que un paciente no se recuperará exclusivamente con la rehabilitación, y –por supuesto– cada paciente debe ser considerado individualmente. Los resultados de las plastias de LCA han mejorado mucho con el tiempo, siendo cada vez más satisfactorios y con periodos de recuperación más cortos(6,7). Existen diversos procedimientos quirúrgicos reconstructivos, con variantes técnicas en cuanto al uso de injertos autólogos o de banco de tejidos y diferentes posibilidades en cuanto al método de fijación de la plastia, dirección de los túneles y rehabilitación posoperatoria; pero, independientemente del injerto, ya sea hueso-tendón-hueso, pata de ganso, etc., y de la técnica utilizada, toda cirugía reparadora del LCA necesita de una reincorporación del tejido y de un periodo de varios meses para la transformación del tejido en un ligamento de características “normales”(8). Los factores de crecimiento, la terapia génica, pueden aportar avances interesantes en este campo(9); entre los más conocidos se encuentran los factores de crecimiento provenientes de las plaquetas (PDGF) por su fácil obtención y su relativo bajo costo. Las plaquetas contribuyen a la hemostasia y contienen una serie de factores de crecimiento y citoquinas con un papel importante en la maduración de los tejidos y la reparación ósea; poseen otros factores, además del PDGF: de crecimiento transformante beta (TGF-b1 y TGF‑b2), de crecimiento insulínico (IGF), de crecimiento 10 epidérmico (EGF), de crecimiento de células epiteliales (ECGF) y una serie de factores de crecimiento de hepatocitos, entre otros(10). El gel de plaquetas consiste en un volumen de plasma enriquecido en plaquetas, obtenido del paciente y que, una vez activado, es aplicado en la zona receptora –ligamentosa en nuestro caso–. Los pioneros de este procedimiento por su divulgación y su aplicación en diversos tipos de lesiones son los doctores M. Sánchez y E. Anitua(9,11). Se han publicado diversos trabajos con animales de experimentación y en el laboratorio que parecen indicar los beneficios de los factores de crecimiento plaquetar sobre la reparación y reincorporación ósea y ligamentosa tanto con auto como con aloinjertos(12-14). En la bibliografía consultada, solamente hemos hallado un estudio retrospectivo en lesiones de LCA y el uso de gel de plaquetas(15); sin embargo, no hemos encontrado publicados estudios prospectivos, aleatorizados y que prueben la utilidad clínica o la ine­ficacia de la aplicación de gel de plaquetas sobre la plastia de cruzado anterior. MATERIAL Y MÉTODOS Se diseñó un estudio prospectivo y de selección alternante de los pacientes que iban a ser intervenidos por una lesión del LCA. Se excluyeron aquellos que ya tenían una reconstrucción ligamentosa previa en la misma rodilla o el lado contralateral, de tal manera que no nos pudieran interferir en los resultados funcionales. Se dividieron en dos grupos: a) El grupo de control sin gel correspondía a pacientes intervenidos mediante plastia de tipo aloinjerto HTH (hueso-tendón-hueso) y técnica rigid fix; en total fueron 25 pacientes, 18 varones y 7 mujeres, con una edad media de 26,6 años (15‑59). Estos pacientes presentaban 16 lesiones asociadas a la ruptura del cruzado; 7 de ellos presentaban una lesión meniscal reparable, 6 presentaban lesiones meniscales irreparables, 3 lesiones condrales u osteocondrales, y por último en 12 pacientes no se encontró ningún otro hallazgo añadido a la ruptura de cruzado. b) El grupo Gel correspondía a pacientes intervenidos mediante plastia de HTH de donante (aloinjerto) con la misma técnica rigid fix y apliCuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 J.R. Valentí, G. Mora, A. Valentí cación de gel de plaquetas sobre el aloinjerto y túnel tibial, con un total de 25 pacientes, 21 varones y 4 mujeres, con una edad media de 26,1 años (14-57). De un total de 16 lesiones asociadas, 9 presentaron lesiones meniscales reparables mediante sutura, 5 lesiones meniscales irreparables, 2 lesiones osteocondrales, y en 11 pacientes no se observaron lesiones que requirieran tratamiento. Técnica quirúrgica Las intervenciones quirúrgicas fueron practicadas siempre por el mismo equipo quirúrgico; se realizaron con anestesia general con mascarilla laríngea. Todas las ciruFigura 1. Preparación del gel de plaquetas y su colocación en el tendón gías se llevaron a cabo con isquero­tuliano y túnel tibial. mia en el muslo a 400 mmHg. Se inicia la artroscopia tratando las lesiones asociadas y posteriormente la plastia del madamente 15 minutos para que la solución LCA con aloinjerto HTH según técnica rigid fix. coagule; el calor a 37 °C acelera el proceso. La fijación en el fémur, con los clavos o pines Posoperatorio reabsorbibles, se tensa la plastia distalmente y, por último, se realiza el bloqueo distal con un A todos los pacientes se les colocó en el postornillo interferencial reabsorbible(16). operatorio una rodillera articulada larga, de movilidad controlada, dando la movilidad comA los pacientes del grupo Gel se les puso una pleta a los 7-10 días de la cirugía en coincidenparte del gel en el túnel tibial antes del cierre cia con la retirada de los puntos. quirúrgico de la herida, y la otra parte era preLa analgesia posoperatoria incluyó antiinflaviamente incorporada al aloinjerto ligamentoso matorios no esteroideos, sin recetar opiáceos ni en su porción central o tendinosa, envolviéndobombas de PCA y aplicación de frío local desde lo sobre la propia plastia para no desperdiciar el el momento de su llegada a la planta de hospigel por roce en el momento del paso de la plastalización. En todos los casos el alta hospitalaria tia por los túneles (Figura 1). se produjo entre las 24-48 horas tras la cirugía. Gel de plaquetas Valoración clínica y analítica Se realiza la extracción de la sangre para la obMediante una escala analógica visual (VAS), los tención posterior del gel de plaquetas como pacientes de ambos grupos valoraron el dolor fuente de factores de crecimiento una hora preque experimentaban. via a la cirugía. Se extraen 40 cm³ de sangre, La medición de la inflamación se realizó con que son tratados en el laboratorio de Hemala proteína C-reactiva (PCR); el parámetro fue tología del centro mediante doble ultracentrianalizado a las 24 horas de la cirugía y a los fugado, hasta obtener un concentrado rico en 7‑10 días posquirúrgicos en ambos grupos. plaquetas que corresponde aproximadamente Por último, se utilizó una cinta métrica para a una décima parte del volumen de sangre exobjetivar la inflamación en dos mediciones distraída (4 cm³). Este proceso dura unos 45 minutintas; el perímetro de la rodilla en el centro de tos. En condiciones de máxima asepsia se añala rótula (PER1) y en el muslo 5 cm suprarrotude cloruro cálcico al 10 % con una proporción liano (PER2) previo a la cirugía y en el posoperade 0,05 mL por cada mL de concentrado platorio inmediato. quetar. Una vez “activado”, se espera aproxiCuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 11 ¿Es de utilidad el gel de plaquetas en la cirugía del ligamento cruzado anterior? Para la valoración funcional se utilizó el International Knee Documentation Score (IKDC), que nos permite dar un resultado clínico global tanto objetivo como subjetivo, observando la recuperación de los pacientes y su reincorporación a sus actividades a los 3, 6 y 12 meses del posoperatorio y, posteriormente, cada año(17). Valoración radiológica Para valorar la reincorporación de la pastilla ósea a nivel tibial, se realizaron controles radiográficos AP y L de rodilla en el posoperatorio inmediato y en las revisiones siguientes. Se realizó un estudio con RM a partir de los 6 meses del posoperatorio a doble ciego y en secuencias habituales: densidad protónica y T2, por parte de un radiólogo independiente; se valoraba el estado de la plastia, la orientación de la misma y angulación en cortes semejantes, así como la presencia de cajón anterior medida en mm, la uniformidad e intensidad de señal de la plastia; finalmente las lesiones asociadas observadas en imagen, así como grosor de la plastia y dirección de los túneles tanto tibial como femoral (Figura 2). RESULTADOS Figura 2. Estudio radiológico y de RM a los 6 meses de realizada la cirugía en un paciente del grupo Gel. 12 El seguimiento mínimo de los pacientes ha sido de 1 año, con una media de 18,3 meses (13‑30). El número de lesiones asociadas diagnosticadas y tratadas no presenta diferencias significativas entre los dos grupos. En el grupo de control hubo en total 16 lesiones que requirieron otro procedimiento: 7 suturas meniscales, 6 meniscectomías parciales, 3 microfracturas por lesiones osteocondrales, y por último hubo 12 pacientes (48 %) que no requirieron ningún otro tratamiento añadido a la plastia. En el grupo Gel hubo en total 17 lesiones asociadas que requirieron tratamiento; 9 suturas meniscales, 5 meniscectomías parciales y 2 microfracturas, y 11 casos (44 %) no requirieron más tratamiento que la plastia (Tabla 1). El análisis estadístico que se utilizó tras realizar el test de Kolmogorov-Smirnov fue la prueba de Mann-Withney para valoración de los diferentes resultados. Parámetros inflamatorios: en el grupo de control se obtuvo una PCR a las 24 horas de 1,57 mg/dL (0,1-4,2), y en el grupo Gel fue de 1,11 mg/dL (0,1-4,8) sin significación estadística con p = 0,207. En el grupo de control la PCR a los 7 días fue de 1,12 mg/dL (0,073,8), y en el grupo Gel la PCR a los 7 días fue de 0,69 mg/dL (0,03-2,2) con p = 0,295 (también sin significación estadística, pero con una tendencia a la significación en el grupo Gel). Comparando los volúmenes de la rodilla PER1 previos a la cirugía y en el posoperatorio inmediato, observamos un aumento del volumen de 1,8 cm (0,1-5,5) en el grupo de control y un aumento de volumen de 1,5 cm (0,2-3,8) en el grupo Gel con p = 0,489 y un volumen aumentado del perímetro PER2 en el grupo de control de 1,4 cm. (0,1-4) con respecto a un aumento en el grupo Gel de 1,3 cm (0,1-4) con p = 0,280, ambos sin significación estadística aunque exista una tendencia a la significación en el PER2 en el grupo Gel. Respecto a la medición del dolor mediante la VAS, obtuvimos una media de 2,4 en ambos grupos, siendo los valores del grupo de control 2,3 (0-7) y de 2,6 (0-6,5) en el grupo Gel, no existiendo diferencias significativas p = 0,272. El resultado clínico y funcional se realizó siguiendo la valoración con el IKDC(24) al año de la cirugía y los participantes fueron etiquetados así: en el grupo de control, 19 pacientes (76 %) fueron clasificados en el nivel A, 5 pacientes en Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 J.R. Valentí, G. Mora, A. Valentí la cirugía al presentar episodios de fallo con un ligamento cruzado normal y que pertenecía al grupo de control. Un paciente perteneciente al grupo de control requirió una artrolisis artroscópica, mientras que a un paciente perteneciente al grupo Gel hubo que practicarle una meniscectomía parcial a los 13 meses del posoperatorio. Tabla 1 Procedimientos asociados a la plastia de ligamento cruzado anterior Control Gel Sutura meniscal 7 9 Meniscectomía parcial 6 5 Microfracturas 3 2 Ninguno 12 11 DISCUSIÓN el B (16 %) y 1 paciente en el C (4 %). En el grupo Gel se clasificó a 19 pacientes (76 %) con un IKDC de tipo A y 6 (24 %) de tipo B. No hubo diferencias significativas en el KT-1000 entre ambos grupos (Tabla 2). En el estudio por imagen, el análisis radiológico de los túneles a nivel tibial es un dato subjetivo y de difícil valoración. En cualquier caso, no parecen observarse diferencias notables en la incorporación de las pastillas óseas en el túnel. De todos los datos analizados y descritos en el apartado de “Material y métodos” en el estudio por RM, no han tenido significación estadística ninguno de ellos; sólo cabe señalar el aumento de intensidad de señal y una mayor uniformidad del nuevo ligamento en el grupo Gel en secuencias T2, comparativamente con el grupo de control, con una tendencia a la significación p = 0,09. Las complicaciones posoperatorias han sido muy escasas; no se presentaron tromboflebitis ni tromboembolismos ni infecciones de la plastia, aunque un paciente del grupo de control sufrió una infección de la sutura meniscal in-out que se resolvió satisfactoriamente con antibioterapia. Un paciente precisó una plastia extraarticular de Lemaire en los siguientes meses a La cirugía del LCA ha evolucionado satisfactoriamente gracias al perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas y a las nuevas pautas en la rehabilitación de estos pacientes; por ello, los resultados en las reconstrucciones han mejorado significativamente en los últimos 10 años. La aparición de la biología molecular con nuevos biomateriales, factores de crecimiento y diversas proteínas puede impulsar estos avances así como ayudar a las técnicas quirúrgicas “clásicas” a reducir el número de complicaciones y a ofrecer una recuperación más rápida. En este sentido, es muy sugestiva la idea de conseguir una rápida reincorporación a la práctica deportiva en lesiones de ligamento cruzado intervenidas. La utilización de factores de crecimiento –y, en concreto, de gel de plaquetas– iría teóricamente encaminado a acelerar la maduración de la plastia hacia un nuevo ligamento, proceso conocido como “ligamentatización de D’Amiel”(18). Cuando hablamos de factores de crecimiento derivados de plaquetas, conviene recordar que no todos los equipos del mercado obtienen la misma concentración de plaquetas ni mantienen el mismo grado de asepsia en la obtención de estos factores y, por tanto, podrían no ejercer la misma acción y eficacia biológica(19). Es conveniente señalar que estos factores por sí solos, sin una técnica adecuada y sin una co- Tabla 2 Datos clínicos y analíticos comparativos entre los dos grupos de pacientes Edad Sexo PCR 1 PCR 2 VAS PER1 PER2 IKDC Grupo de control 26,6 18 H 7M 1,57 mg/dL 1,12 mg/dL 2,3 1,8 cm 1,4 cm 76 % A 16 % B 4 % C Grupo Gel 26,1 21 H 4M 1,11 mg/dL 0,69 mg/dL 2,6 1,5 cm 1,3 cm 76 % A 24 % B Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 13 ¿Es de utilidad el gel de plaquetas en la cirugía del ligamento cruzado anterior? rrecta estabilización de la plastia, no ofrecen eficacia alguna. Los factores de crecimiento derivados de las plaquetas como cualquier otro factor no suplirán las deficiencias técnicas cometidas durante la cirugía. Existen diversos estudios de laboratorio in vitro en animales sobre los factores de crecimiento derivados de plaquetas y su función en la reparación de tejidos. Otros estudios realizados por cirujanos maxilofaciales y plásticos hablan de la eficacia del gel de plaquetas sobre la consolidación ósea y la cicatrización de heridas, aunque en nuestra opinión existen diferencias estructurales de los huesos a considerar, teniendo en cuenta las características del hueso mandibular, de osificación membranosa, con respecto a los huesos largos de osificación encondral. En la actualidad y en la práctica diaria, es un hecho conocido que el gel de plaquetas favorece la curación y cicatrización de las heridas siempre y cuando se deposite sobre un lecho sangrante(20). El único trabajo clínico que hemos logrado encontrar sobre la eficacia del gel de plaquetas en la cirugía del LCA es un estudio retrospectivo; éste concluye que el gel es eficaz, al encontrar una más rápida incorporación de la plastia en el túnel óseo tibial y obtener un mejor resultado clínico funcional(15). Nuestro trabajo ha pretendido verificar alguno de estos aspectos mediante un estudio prospectivo aleatorizado, y ha tratado de aportar, por una parte, datos objetivables, comparables y medibles y, por otra, el análisis de un radiólogo que no conocía el grupo al que pertenecía la RM de la rodilla analizada. El objetivo primordial en la reconstrucción del LCA es conseguir restablecer la estabilidad de la rodilla, y para ello existen hoy día diversas técnicas e injertos universalmente aceptados como donantes. En nuestro caso, hemos empleado en todos nuestros pacientes el aloinjerto HTH (hueso-tendón-hueso), de eficacia demostrada por estudios prospectivos comparativos y aleatorizados con autoinjertos(21-24). El aloinjerto facilita la técnica quirúrgica, y el dolor que refieren los pacientes después de la cirugía con independencia del grupo asignado es realmente bajo, probablemente en relación con la pulcritud de la técnica y a la no extracción de un injerto del propio paciente. Además tiene otras ventajas, al preservar las estructuras donantes del propio paciente tanto del tendón rotuliano como de la pata de ganso, con la con14 siguiente disminución del tiempo operatorio. Para practicar de forma casi rutinaria las plastias con aloinjertos, es una ventaja notable disponer de un banco de huesos y tejidos. Los resultados de los parámetros que recogen inflamación, como el diámetro de las rodillas a dos niveles volumétricos y los datos analíticos de respuesta inflamatoria, no muestran diferencias significativas, pero sí una tendencia a la significación de algunos de ellos que deben ser confirmados. El propósito principal de este estudio ha sido valorar si los factores de crecimiento de las plaquetas favorecen la integración del injerto, con una maduración acelerada del mismo, y en definitiva, si contribuyen a una mejor y más rápida recuperación clínica y funcional del paciente. La realidad es que el resultado clínico global de nuestros pacientes es muy satisfactorio en ambos grupos: los datos clínicos al año de la cirugía no muestran diferencias significativas y, aunque continuamos realizando el seguimiento de estos pacientes, no parece que vayan a mostrar diferencias en el futuro. Los resultados radiológicos confirman que la técnica realizada es muy reproducible; por tanto, ambos grupos son comparables, ya que no existen diferencias estadísticamente significativas en la orientación, la uniformidad, grosor del ligamento, la presencia de cajón y dirección de los túneles tanto femoral como tibial. La única diferencia con tendencia a ser significativa ha sido la mayor uniformidad de la plastia y el aumento de la intensidad de señal en T2 del grupo Gel de significación incierta, pero que podría interpretarse como una mayor actividad en la remodelación de la plastia. No podemos negar que desconocemos todavía muchas de las acciones de los factores de crecimiento, las concentraciones a las que actúan y el teórico riesgo potencial de producir reacciones adversas o negativas; por tanto, hay que seguir estudiando e investigando en esta línea de trabajo, aportando nuevos estudios experimentales y clínicos. En este sentido, para tratar de confirmar o desmentir los indicios positivos obtenidos en este trabajo, nosotros mismos estamos ampliando el estudio con el mismo protocolo a un mayor número de pacientes, y en un futuro próximo esperamos aportar nuevos datos. Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 J.R. Valentí, G. Mora, A. Valentí BIBLIOGRAFÍA 1Daniel DM, Stone ML, Dobson BE, Fithian DC, Kaufman KR. Fate of the ACL-injured patient: a prospective outcome study. Am J Sports Med 1994; 22: 632-44. 2Arendt E, Dick R. Knee injury patterns among men and women in collegiate basketball and soccer: NCAA data and review of literature. Am J Sports Med 1995; 23: 694701. 3Arendt EA, Agel J, Dick R. Anterior cruciate ligament injury patterns among collegiate men and women. J Athl Train 1999; 12: 462-9. 4 Ireland ML. Anterior cruciate ligament injury in female athletes: epidemiology. J Athl Train 1999; 34: 150-4. 5Owings MF, Kozak LJ. Ambulatory and inpatient procedures in the United States 1996. Vital Health Stat 13. 1998; 139: 1-129. 6Andersson C, Odensten M, Good L, Gillquist J. Surgical or nonsurgical treatment of acute rupture of the anterior cruciate ligament. J Bone Joint Surg Am 1989; 71: 965-74. 7Andersson C, Odensten M. Knee function after surgical or nonsurgical treatment of acute rupture of the anterior cruciate ligament: a randomized study with long term follow up period. Clin Orthop Relat Res 1991; 264: 255‑63. 8Engebretsen L, Benum P, Fasting O, Molster A, Strand T. A prospective, randomized study of three surgical techniques for treatment of acute ruptures of the anterior cruciate ligament. Am J Sports Med 1990; 18: 585-90. 9Anitua E, Sánchez M, Nurden AT, Orice G, Andia I. New insights into and novel applications for plateletrich fibrin therapies. Trends Biotechnol 2006; 24 (5): 227-34. 10Weiler A, Forster C, Hunt P, Falk R, Jung T, Haas NP. The influence of locally applied platelet-derived growth factor-BB on free tendon graft remodeling after anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med 2004; 32: 881-91. 11Anitua E, et al. Autologous platelets as a source of proteins for healing and tissue regeneration. Throm Haemost 2004; 91: 4-15. 12Hsu C, Chang J. Clinical implications of growth factors in flexor tendon wound healing. J Hand Surg [Am] 2004; 29 (4): 551-63. 13 Jensen TB, Rahbek TO, Overgaard S, Soballe K. Platelet rich plasma and fresh frozen bone allograft as enhancement of implant fixation. An experimental study in dogs. J Orthop Res 2004; 22 (3): 653-8. 14 Kuroda R, Kurosaka M, Yoshiya S, Mizuno K. Localization of growth factors in the reconstructed anterior cruciate ligament: immunohistological study in dogs. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2000; 8 (2): 120-6. 15 Sánchez M, Azofra J, Aizpurua B, Elgorriaga R, Anitua E, Andia I. Aplicación de plasma antólogo rico en factores de crecimiento en cirugía artroscópica. Cuadernos de Artroscopia 2003; 10 (1): 12‑9. 16 Mahirogullari M, Yucel O, Huseyin O. Reconstruction of the anterior cruciate ligament using bone-patellar tendon-bone graft with double biodegradable femoral pin fixa- Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 tion. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2006; 14: 646-53. 17Hefti F, Mueller W, Jacob RP, Satubli HU. Evaluation of the knee ligament injuries with the IKDC form. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc 1993; 13: 159. 18Amiel D, Kleiner JB, Roux RD, Harwood FL, Akeson WWH. The phenomenon of ligamentization: ACL reconstruction with autogenous patellar tendon. J Orthop Res 1986; 4: 162. 19Weilbrich G, et al. Comparison of the platelet concentrate collection system with the plasma rich in growth factors kit to produce platelet-rich plasma: a technical report. Int J Oral Maxillofac Implants 2005; 18: 93-103. 20Anitua E, et al. Autologous platelets as a source of proteins for healing and tissue regeneration. Thromb Haemos 2004; 91: 4-15. 21 Kleipool AE, Zijl JA, Willems WJ. Arthroscopic ACL reconstruction with bone-patellar-tendon-bone allograft or autograft. A prospective study with an overage follow up of 4 year. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 1998; 6: 224‑30. 22 Harner CD, Olson E, et al. Allograft versus autograft anterior cruciate ligament reconstruction. 3-5 year outcome. Clinic Orthop and Rel Res 1996; 324: 134-44. 23Chang S, Egami D, et al. Anterior cruciate ligament reconstruction: Allograft versus autograft. Arthroscopy 2003; 19: 453. 24 Pajares M, Tercedor J, et al. Auto­ injerto y aloinjerto en la reconstrucción del LCA. Rev Ortop Traum 2004; 48: 263. 15 Tratamiento artroscópico del síndrome de hiperpresión externa de rótula en adolescentes R. Ullot Font, S. Cepero Campà, M. Bojardós Puertas Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona Correspondencia: R. Ullot Font Servicio de COT. Hospital Sant Joan de Déu Passeig Hospital Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Correo electrónico: [email protected] Objetivo: En este trabajo valoramos el tratamiento por vía artroscópica del síndrome de hiperpresión externa de rótula en adolescentes. La liberación del alerón externo mejora la clínica de la hiperpresión externa de rótula; puede practicarse a cielo abierto o por vía artroscópica. Material y métodos: Presentamos un estudio retrospectivo comprendido entre los años 2000 y 2004 en que se trataron 32 pacientes diagnosticados de síndrome de hiperpresión externa de rótula (24 mujeres y 8 hombres) con edades entre los 10 y los 19 años (media de edad: 15,27 años), 21 rodillas derechas y 14 izquierdas (3 casos bilaterales). En total, 35 casos. Los pacientes acuden con clínica de dolor predominante en cara anterior y externa de rótula que dificulta la actividad deportiva y, en ocasiones, la cotidiana. Son estudiados mediante Rx y TAC. Se realiza la artroscopia seccionando el alerón externo mediante vaporizador. Resultados: Esta patología es frecuente en adolescentes de sexo femenino, con predominio de la rodilla derecha. Tras el tratamiento quirúrgico, la sintomatología desaparece al mes y la mayoría de los pacientes vuelve a las actividades de la vida diaria a los 3 meses posoperatorios, sin necesidad de realizar RHB. Conclusiones: Pese a que algunos autores defienden el tratamiento por vía abierta, consideramos que la cirugía artroscópica ofrece mejores resultados en el tratamiento de la hiperpresión externa de rótula. Palabras clave: Síndrome de hiperpresión externa de rotula. Liberación de alerón rotuliano externo artroscópico. Adolescente. 16 Arthroscopic treatment for lateral patellar compression syndrome in adolescents Purpose: We value the results of the treatment by arthroscopic for patella external hiperpressure. The lateral retinacular release of the patella improvement the clinic hiperpressure. These release be practiced to open surgery or by arthroscopic way. Methods: We present a retrospective study since 1996 to 2004, treated 32 patients d iagnosed of patella external hiperpressure (24 women and 8 men), ages from 10-19 years (mean age 15.27 years), the lesion involved the right knee in 21 cases and 14 left (3 bilateral cases). The patients present pain predominant in external and previous face of patella that complicates the sports activity and the routine one. They are studied by means of X-ray and CT-scan. The arthroscopic is carried out by lateral retinacular release. Results: This is a frequent pathology in female adolescents, whith predominance of the right knee. After the surgical processing, the symptoms disappear in a month; the majority of patients returns to the daily live activities in the 3 postoperative months, without need any physiotherapy. Conclusions: Despite that they are authors that defend the treatment by open way; we consider that the arthroscopic surgery offers better results in the treatment of lateral patellar compression syndrome. Significance: We must point out the importance to take of patella external hiperpressure to prevent the osteoarthritis. Arthroscopic lateral retinacular release results were satisfactory in all cases. Key words: Lateral patellar compression syndrome. Arthroscopic lateral retinacular release. Adolescent. Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 (16-20) R. Ullot, S. Cepero, M. Bojardós INTRODUCCIÓN MATERIAL Y MéTODOs La compresión lateral de la rótula se refiere a rodillas que presentan dolor rotuliano que se agrava con actividades en flexión, sin episodios de inestabilidad severa. Esta patología predomina en pacientes jóvenes, que se ven incapacitados para sus actividades diarias o deportivas. El síndrome de hiperpresión externa de rótula (SHER) es una afección que aparece por primera vez en la literatura médica en 1979 descrito por Ficat(1). Afecta predominantemente al sexo femenino, con incidencia máxima en la segunda y la tercera década de la vida. El síntoma fundamental es el dolor y la aprehensión. Se caracteriza por una tensión retinacular lateral excesiva que actúa sobre la rótula, que puede permanecer estable en el surco o presentar cierta exteriorización, pero que en ningún caso provoca ningún episodio de subluxación o luxación de la misma(2-6). A pesar de que muchos pacientes mejoran con el tratamiento conservador (AINE, reposo, fisioterapia para potenciar la musculatura cuadricipital), otros no tienen los mismos beneficios y deben ser sometidos a cirugía. Existen diferentes técnicas quirúrgicas (liberación lateral abierta o artroscópica, realineamiento proximal y liberación lateral, realineamiento distal)(7,8). El objetivo de este estudio es demostrar que la liberación artroscópica es una técnica que ofrece muy buenos resultados en el tratamiento del SHER en pacientes adolescentes(8-12). Presentamos un estudio retrospectivo comprendido entre los años 2000 y 2004 en que se trataron 32 pacientes diagnosticados de SHER (24 mujeres y 8 hombres), con edades comprendidas entre los 10 y los 19 años (media de edad: 15,27 años), 21 rodillas derechas y 14 izquierdas (3 casos bilaterales). En total, 35 casos. La edad de inicio de la sintomatología es de 13,5 años de media (intervalo: 8-17 años), prácticamente sin diferencias entre sexos (mujeres; 13,5 años; hombres: 13 años) (Figura 1). Dado que la sintomatología inicial es en algunos casos poco acentuada, la primera visita en consultas puede demorarse desde pocos meses hasta varios años. Ninguno de los pacientes ha sufrido previamente ningún episodio de luxación o subluxación de rótula, y en la clínica destaca el dolor de predominio en cara anterior y externa de la rótula. Este dolor les incapacita para la práctica de actividades deportivas y en la mayoría de casos (27 pacientes) dificulta la vida cotidiana, aunque hemos de señalar que la mayor parte de los pacientes son niñas que no realizan ninguna actividad deportiva habitual excepto el deporte escolar. En la exploración física, todos los pacientes presentan un balance articular completo de la rodilla. Un 50 % presentan la rótula centrada y en el otro 50 % se puede apreciar cierta exteriorización de la misma. Las maniobras de cepillo y placaje fueron positivas en un 75 % de los pacientes (24 casos), aunque la maniobra de aprehensión sólo 15 fue positiva en el 25 % de los mismos (8 casos). Mujeres Otros signos y síntomas fueron: Hombres • Hipermovilidad rotuliana en 10 5 casos. • Episodios de dolor e impotencia funcional o sensación de bloqueo en 8 casos. 5 • Rótulas altas en 3 casos. • Atrofia de cuádriceps en 4 casos. • Episodios de derrame ar0 ticular frecuentes en 1 caso. 07-09 10-12 13-15 16-18 • Otros puntos selectivos de dolor (pata de ganso, tendón rotuliano) en 1 caso. Figura 1. Número de casos según la edad de inicio y el sexo. Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 17 Tratamiento artroscópico del síndrome de hiperpresión externa de rótula en adolescentes Figura 2. La radiología muestra exteriorización de rótulas. Figura 3. En las Rx axiales se aprecia cierta basculación de rótulas. Se realiza un estudio radiológico mediante Rx, TAC y, ocasionalmente, RMN. Las Rx simples (anteroposterior, perfil y axial de rótula a 30° de flexión) suelen ser normales; en algunos casos se encontró cierta exteriorización de la rótula (Figuras 2 y 3), y en 4 casos se encontraron rótulas altas (3 y 4). La TAC convencional no siempre demuestra la lateralización de la rótula. En algunos casos se practicó RMN para descartar otras patologías, hallándose: • Meniscopatía interna en 1 caso. • Plica sinovial medial en 1 caso. •Fibroma óseo no osificante en tercio distal de fémur en 1 caso. •Condromalacia rotuliana en carilla externa en 3 casos. EL TAGT (en extensión de rodilla y rotación neutra), realizado en 16 pacientes (50 % de los casos), muestra una desviación de las rótulas in- tervenidas de 18 mm de media, con un intervalo de 10 a 22 mm (consideramos el rango de normalidad de 10,5 a 19,5, con una media de 15 mm). Cifras dentro de la normalidad. A todos los pacientes se les indica RHB inicialmente mediante potenciación del cuádriceps vasto interno, en domicilio, aunque 10 pacientes realizaron RHB dirigida en el centro sin mejoría. La media de edad del momento de la intervención es de 16 años (2,5 años de media desde la primera visita pero con un intervalo muy amplio entre 6 meses a 4 años). El tratamiento artroscópico consiste en la liberación del alerón rotuliano externo mediante vaporizador, y se realiza bajo anestesia general y manguito de isquemia en todos los casos, comprobándose la medialización/centraje de la rótula (Figuras 4-6). En 1 caso ésta quedó ligeramente externa tras la liberación. Figura 4. Aspecto artroscópico de un SHER. Figura 5. Exteriorización de rótula, con alerón externo tenso. 18 Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 R. Ullot, S. Cepero, M. Bojardós Figura 6. Sección del alerón externo con el vaporizador. En algunos casos se encontraron otros hallazgos patológicos: •Condromalacia rotuliana en faceta externa en 5 casos, en faceta interna en 2. •Meniscopatía externa en 4 casos (no diagnosticados previamente). •Plica medial en 3 casos y suprarrotuliano en 1. •Cuerpo libre correspondiente a cóndilo femoral interno en 1 caso. En el posoperatorio se coloca un vendaje compresivo. Los pacientes son dados de alta hospitalaria a las 24 horas posoperatorias. La primera visita en consultas se realiza a los 10-12 días, en que se retira el vendaje y los puntos. Durante este tiempo los pacientes han de realizar deambulación en carga parcial de la extremidad e iniciación de ejercicios isométricos. En algunos casos se comprueba subderrame articular o un ligero hematoma. Se autoriza la carga total e iniciación de fisioterapia. La segunda visita tiene lugar a las 3 semanas posoperatorias. Se comprueba la desaparición del derrame y la movilidad prácticamente a límites de la rodilla en la mayoría de los casos. El alta en consulta puede variar desde los 3 hasta los 6 meses. RESULTADOS Se comprueba la desaparición de los síntomas al cabo de 1 mes posoperatorio. La mayoría de los pacientes vuelve a las actividades de la vida diaria en 3 meses sin necesidad de realizar RHB. Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 Hay que mencionar que la mayoría de los pacientes son niñas que no realizan práctica deportiva habitual. Los individuos que practicaban deporte habitualmente (10) iniciaron la actividad deportiva a los 4-6 meses. Como complicaciones encontramos: • 7 casos de derrame articular discreto y en 4 casos moderado, que no precisaron punción. •1 caso con derrame articular importante que precisó artrocentesis evacuadora. •5 casos con atrofia de la musculatura cuadricipital. •Ningún caso de infección ni de limitación del balance articular. En 6 pacientes se precisó RHB dirigida posoperatoria (media: 2 meses). En 5 casos se ha perdido el seguimiento tras la tercera visita en la consulta. Registró buena evolución en los primeros 6 meses 1 caso; después repitió clínica de aprehensión, pero con actividades cotidianas normal. Se dio 1 caso con persistencia de episodios de dolor e impotencia funcional. Los resultados se clasifican según la escala siguiente: 1. Excelentes • No dolor ni atrofia • Movilidad normal • Reinicio actividad cotidiana y deportiva 2. Buenos • No dolor ni atrofia • Movilidad normal • Actividad cotidiana normal, dolor en deporte 3. Regulares • Molestias o atrofia • Movilidad normal con dolor • Actividad cotidiana con molestias. No actividad deportiva 4. Malos • Dolor o atrofia • Limitación del balance articular • No actividad cotidiana ni deportiva En nuestro estudio los resultados se desglosan en excelentes: 22 (62,85 %), buenos: 11 (31,42 %), regulares: 2 (5,71 %) y malos: 0. 19 Tratamiento artroscópico del síndrome de hiperpresión externa de rótula en adolescentes CONCLUSIONES Tal como aparece en la literatura, esta patología es más frecuente en adolescentes del sexo femenino (relación 3 a 1 en nuestro estudio) con predominio de la rodilla derecha. Consideramos que la cirugía artroscópica constituye una técnica eficaz, menos agresiva que la cirugía abierta y con mejores resultados en términos estéticos, a la vez que ofrece una recuperación rápida de la sintomatología(9‑13). Esta técnica no condiciona una posible cirugía a posteriori. Teniendo en cuenta que la hiperpresión crónica de la carilla lateral y la hipopresión de la carilla medial de la rótula conducirán a cambios degenerativos del cartílago rotuliano y a la artrosis femororrotuliana externa(1,2,5), concluimos que con la liberación del alerón externo logramos frenar, o al menos enlentecer, esta evolución natural del síndrome de hipertensión externa de la rótula a dicha artrosis femoro­rrotuliana. BIBLIOGRAFÍA 1 Ficat P, Hungertford DS. Disorders of the patellofemoral joint. The injured adolescent knee. Baltimmore: Williams and Wilkins; 1979. p. 63-110. 2 Ficat P, Ficat C, Bailleux A. External hypertension syndrome of the patella. Its significance in the recognition of arthrosis. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 1975; 61 (1): 39-5. 3 Laurin CA, Dussault R, Levesque HP. The tangencial X-Ray investigation of the patello-femoral joint: X-ray technique, diagnostic criteria and their interpretation. Clin Orthop 1979; 144:16. 4 Laprade J, Culham E. Radiographic measures in subjects who are asymptomatic and subjects with patellofemoral pain syndrome. 20 Clin Orthop Relat Res 2003; 414: 172-82. 5 Glimet T. Course of recurrent dislocation of the patella, patellar syndrome without dislocation and femoropatellar osteoarthritis. Ann Radiol (Paris) 1993; 36 (3): 215-29. 6 Insall JN, Scott N. Cirugía de la rodilla (3a ed.). Madrid: Marbán; 2004. 7 Bach BR Jr. Patellar disorders. Orthopaedic knowledge update 5, Rosemont, 1996; 474-5. 8 Fulkerson JP. Patello-femoral pain disorders:evaluation and management. J Am Acad of Orthop Surg 1994; 2: 124-32. 9Panni AS, Tartarone M, Patricola A, Paxton EW, Fithian DC. Long-term results of retinacular release. Arthroscopy 2005; 21 (5): 256‑31. 10Fu FH, Maday MG. Artrhoscopic lateral release and the lateral patellar compression syndrome. Orthop Clin North Am 1992; 23 (4): 601-12. 11 Arriola FJ, Leyes M, Muñoz G, Valentí JR. Tratamiento quirúrgico del síndrome de hiperpresión externa rotuliana. Cuadernos de Artroscopia 1998; 9: 18-22. 12 Lankemer PA, Micheli LJ, Claney R, Gerbino PG. Arthroscopic percutaneous patelar reticular release. Am J Sports Med 1986; 14: 267-9. 13Johnson RP. Lateral facet syndrome of the patella. Lateral restraint and use of lateral resection. Clin Orthop Relat Res 1989; (238): 148-58. Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 Tratamiento de las roturas del LCA con plastias de isquiotibiales. Sistema EndoButton® M. Barrios Caldentey, J. Boronat Rom, J. Estarellas Roca, J.A. Morales Molina, F. Rodríguez Segura Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Hospital San Juan de Dios. Palma de Mallorca Correspondencia: Miguel Barrios Falcó, 24 - bajos C 07181 Calvià (Mallorca) Correo electrónico: [email protected]. Se han desarrollado infinidad de técnicas y sistemas de fijación para el tratamiento de las roturas completas del ligamento cruzado anterior (LCA). En nuestro servicio, desde hace prácticamente dos años, se vienen empleando de manera sistemática los tendones del semitendinoso y del recto interno para el tratamiento de las roturas primarias, con múltiples sistemas de fijación (EndoButton®, Transfix®, Rigidfix®). Se expone en este trabajo nuestra experiencia con la plastia de ST-RI y el sistema de fijación EndoButton. Creemos que se trata de una técnica de fácil ejecución, simple y al mismo tiempo muy resistente, que permite la incorporación laboral y deportiva de forma rápida. Management of ACL tears with MM. ischiotibiales tendon plasties. The EndoButton® system. A considerable number of techniques and fixation systems have been developed for the management of complete tears of the anterior cruciate ligament (ACL). In our Service, and since practically two years ago, we have been systematically using the ‘M. semitendinosus’ (MST) and ‘M. gracilis’ (MG) tendons for the repair of primary tears, with a wide variety of fixation systems (EndoButton®, Transfix®, Rigidfix®). We here present our experience in the use of MST-MG plasties with the EndoButton® fixation system. We consider this to be a simple and easy and at the same time highly resistant technique, which allows for a rapid return to work and sports activities. Palabras clave: EndoButton®. Tendones de semitendinoso y recto interno. Ligamento cruzado anterior. Key words: EndoButton®. ‘M. semitendinosus’ and ‘M. gracilis’ tendons. Anterior cruciate ligament. INTRODUCCIÓN Desde abril del año 2005 hasta junio de 2006, se han realizado 40 reconstrucciones del LCA mediante plastia de semitendinoso más recto interno (st-ri), y sistema de fijación EndoButton. MATERIAL Y MÉTODOS De las 40 reconstrucciones, 32 eran de varones y 8 de mujeres; 25 correspondían a la rodilla izquierda y 15 de la derecha; ninguna de las plastias se desarrolló “en caliente”, sino que se dejaron “enfriar” durante unas semanas, a lo largo de las cuales los pacientes fueron sometidos a rehabilitación con potenciación sobre todo de isquiotibiales más ortesis para ligamentos cruzados. No se apreció ninguna rotura aislada del LCA, y sí lesiones a nivel de otras estructuras como(1): •Desinserciones periféricas del menisco interno. •Roturas en asa de cubo de ambos meniscos. •Otros tipos de roturas meniscales (horizontales, oblicuas, etc.). Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 (21-24) 21 Tratamiento de las roturas del LCA con plastias de isquiotibiales… •Rotura del LCP. • Lesiones a nivel del ligamento colateral medial. Uno de los pacientes era varón de 31 años, con genu varo importante, al cual se le planteó la posibilidad de realizar la plastia y osteotomía de adición interna con placa de Puddu. El paciente rechazó la osteotomía en el mismo acto quirúrgico, y la misma fue realizada a los 9 meses de la plastia. En cuanto a las complicaciones, no se ha producido ninguna en el acto quirúrgico y la técnica se ha desarrollado con total normalidad. Cabe destacar que en un caso se tuvo que liberar la isquemia debido a un “fallo” en la longitud del EndoButton; eso nos hizo perder tiempo y se liberó la isquemia. En el posoperatorio, se han producido: • 1 caso de hematoma a nivel del gemelo interno. Se realizó ecografía que lo reveló, probablemente por sección de alguna brida gemelar; el paciente fue sometido a tratamiento con antibiótico, AINE y reposo, y se recuperó. •2 casos de seroma a nivel de la herida de toma de injertos, solucionado con tratamiento local y antibiótico. •1 caso de tromboflebitis venosa superficial, que se resolvió con reposo sobre férula de Braun, antibióticos y AINE. Una vez hecho esto, se procede a la extracción de los tendones de la pata de ganso a través de una incisión de 3,5 cm a 1 cm de la TTA en dirección oblicua hacia proximal (Figura 2). Para la extracción se dispone de un set de material específico (Figura 3). En el acto de extracción de la plastia se debe tener sumo cuidado para no lesionar las ramas del nervio safeno, responsable en ocasiones de neuralgias por neuromas cicatriciales(2). Se procede a la extracción de los tendones del semitendinoso y del recto interno (Figura 4). Mientras un cirujano pretensiona la plastia (Figura 5), otro realiza el brocado de túneles tibial y femoral (Figura 6). La pretensión se debe realizar a 8 kg durante 10 minutos. Figura 2. Extracción RI y ST. TÉCNICA 1. Colocación del paciente con la rodilla en flexión de 90° sobre pernera, y colocación de manguito de isquemia (Figura 1). 2. Tiempo artroscópico: se reparan las lesiones meniscales asociadas, se procede a limpieza de la escotadura de los restos del LCA(1). Figura 3. Instrumental. Figura 1. Colocación del paciente. 22 Figura 4. Extracción ST y RI. Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 M.Barrios, J.Boronat, J.Estarellas, J.A. Morales, F. Rodríguez Segura Figura 5. 8 kg, 10 min. Figura 6. Túneles tibial y femoral. Brocas de 9 mm. Figura 7. Paso del complejo plastia y EndoButton. Figura 8. Fijación tibial con tornillo interferencial a 2030° flexión. Se brocan los túneles con broca de 9 mm, o dependiendo del grosor de la plastia ST-RI, tener en cuenta que al doblar la plastia apareceran 4 fascículos y en ocasiones no pasan por el túnel de 9 mm. Al ir anclado el sistema EndoButton a nivel de la cortical femoral dorsal, es el túnel femoral al que se le debe prestar mas atención, en el sentido que toda la longitud del EndoButton va a estar en el interior de dicho túnel. Por tanto, el tamaño del EndoButton será igual al del túnel total menos el del túnel de brocado. Se deben brocar 10 mm más para favorecer el giro de la pastilla metalizada del EndoButton. Se pasa una aguja guía desde el túnel tibial hacia el femoral saliendo por la cara dorsal del muslo, se enhebran las suturas a dicha aguja con el complejo plastia más EndoButton y se estira en dirección hacia arriba hasta sentir que la pastilla metálica del EndoButton apoya en la cortical dorsal femoral (Figura 7). Para finalizar, y con la rodilla situada en flexión de unos 20-30°, se coloca un tornillo interferencial reabsorbible a nivel del túnel tibial (Figura 8). RESULTADOS Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 Hay varias escalas para la valoración de resultados en el seguimiento del tratamiento de las roturas del LCA, como son la escala de Lysholm (Tabla 1), Cincinatti, AAOS, IKDC(3). Nosotros hemos seguido la primera. Hay que reseñar que todos los pacientes siguieron tratamiento rehabilitador con máquina de CPM. Se valoraron dentro de la escala los parámetros de: cojera; si empleaban soporte para desplazarse o no; si sufrían episodios de bloqueo, inestabilidad, dolor, edema, problemas al subir escaleras; y si presentaban problemas al colocarse de cuclillas(4). Conclusiones Con los resultados establecidos a nivel de la escala de Lysholm, podemos darnos por satisfechos en cuanto a la eficacia de la técnica, tanto a nivel de la sencillez de la misma como por el hecho de que la vuelta al trabajo y al deporte por parte de los pacientes se realiza de forma rápida y segura. Se trata de una técnica en la que las compli23 Tratamiento de las roturas del LCA con plastias de isquiotibiales… Tabla 1 Escala de Lysholm aplicada al estudio Pacientes Porcentaje COJERA • Ninguna 37 92,5 % • Leve 3 7,5 % 40 100 % 2 5 % • Nunca 37 92,5 % • Rara en atletismo 2 5 % • Frecuente en atletismo 1 2,5 % • Ocasional 0 0 % • Actividad diaria 0 0 % • Ninguno 30 75 % • Leve 7 17,5 % • Marcado 0 0 % • Actividad intensa 2 5 % • Marcha más de 2 km 1 2,5 % 40 100 % • Sin problemas 38 95 % • Leve limitación 2 5 % • Sin problema 35 87,5 % • Leve limitación 5 12,5 % • Excelente 28 70 % • Buena 9 22,5 % • Aceptable 3 7,5 % caciones tanto intra como posoperatorias no son frecuentes, y además permite ser más “benevolente” en cuanto a algún pequeño fallo de la misma que pudiera surgir. Creemos también que la técnica con isquiotibiales es muy segura y que no presenta las complicaciones a nivel de la articulación femororrotuliana que podría presentar el HTH(5). SOPORTE • Ninguno BLOQUEO • Ocasional INESTABILIDAD DOLOR Bibliografía 1Sanchís Alfonso V. Cirugía de la rodilla. Conceptos actuales y controversias. Madrid: Médica Panamericana (cap. 3). p. 37-53. 2 Jackson DW. Rodilla. Cirugía reconstructiva (cap. 8). Madrid: Marbán. p. 101-17 3 Monografías médico-quirúrgicas del aparato locomotor. La rodilla. Tomo 1 (cap. 5). p. 74-7. 4 Mcginty JB. Operative Arthroscopy. Arthroscopic management of the anterior cruciate ligamentdeficient knee. Philadelphia: Lippincott-Raven. p. 511‑29. 5 Ullot Font R. Tratamiento de la lesión del LCA en adolescentes mediante plastia HTH. Cuadernos de Artroscopia 2005; 12 (24): 18-23. EDEMA • Ninguno SUBIR ESCALERAS CUCLILLAS PUNTUACIÓN TOTAL 24 Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 Técnica y recomendaciones para la fijación femoral con CrossPin A. Almazán Cirugía Artroscópica y Lesiones Deportivas. Hospital Ángeles Metropolitano. México D.F. Correspondencia: Arturo Almazán Hospital Ángeles Metropolitano Torre Diamante, consultorio 730 Tlacotalpán 59 Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, CP 06760 México D.F. Correo electrónico: [email protected]­ Nuestro objetivo es describir la técnica quirúrgica del Cross­ Pin y, basándonos en nuestra experiencia, mostrar algunas recomendaciones para agilizar el procedimiento y para minimizar incidentes y complicaciones transoperatorias. El sistema CrossPin proporciona una fijación femoral trans­ versal en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior utilizando injerto de tejidos blandos. La ventaja de esta téc­ nica quirúrgica es que permite visualizar el túnel transverso y el punto exacto de fijación femoral. El sistema soporta una fuerza de tracción de más de 1.700 N, superior a la de otros sistemas. Technique and tips for femoral CrossPin fixation. The purpose is to describe the CrossPin surgical technique and based upon our experience recommend some technical pearls to minimize intraoperative incidents and complica­ tions. The CrossPin system provides a transverse femoral fixation for the anterior cruciate ligament reconstruction using soft tissue grafts. The main advantage of this tech­ nique is that the surgeon can actually see the exact point of fixation of the femoral implant. The system pull out strength is over 1700N which is superior to other available systems. Palabras clave: Ligamento cruzado anterior. Reconstrucción. Fijación. Sistema transfictivo. Key words: Anterior cruciate ligament. Reconstruction. Fixation. Transfictive system. S e han descrito diversas técnicas para la re‑ construcción del ligamento cruzado ante‑ rior (LCA) utilizando como injerto los ten‑ dones de los músculos isquiotibiales. Se ha demostrado que la fijación utilizando úni‑ camente tornillos de interferencia no es lo sufi‑ cientemente rígida para la realización de activi‑ dades de la vida diaria ni para los protocolos de rehabilitación modernos(1). Por otro lado, las téc‑ nicas de suspensión se han relacionado con el ensanchamiento del túnel femoral por el llama‑ do “efecto Bungee”(2‑4). Un estudio reciente ha demostrado que los injertos cuádruples de is‑ quiotibiales fijados con técnicas modernas pro‑ porcionan mejores niveles de estabilidad que las reconstrucciones con injerto de hueso-ten‑ dón-hueso, alguna vez consideradas como el patrón de referencia(5). Las técnicas de fijación con pernos transficti‑ vos fueron desarrolladas para mejorar la fijación del injerto en el túnel femoral. En estas técni‑ cas, la fijación se logra mediante un perno que atraviesa perpendicularmente el túnel femoral atrapando al injerto. Este método mejora las propiedades biomecánicas de la fijación femo‑ ral, logrando cargas de falla por arriba de los 800 N(1,6,7), con lo que supera el requisito acep‑ tado de 500 N para realizar adecuadamente un protocolo agresivo de rehabilitación(8,9). Ade‑ más se ha demostrado en estudios clínicos que este método es comparable a otros sistemas de fijación(10-13). El sistema CrossPin (ConMed, Largo, FLA, EUA) proporciona una fijación femoral trans‑ versal. A diferencia de otras técnicas, la téc‑ nica quirúrgica y el diseño innovador del im‑ plante permiten al cirujano visualizar el túnel transverso y el punto exacto de fijación femo‑ ral. Con este sistema, el injerto se suspende de un arnés, y un perno de fijación atraviesa al Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 (25-33) 25 Técnica y recomendaciones para la fijación femoral con CrossPin arnés y no el espesor del injerto. Las pruebas de laboratorio han demostrado que el siste‑ ma soporta una fuerza de tracción de más de 1.700 N(14), superior a la de otros sistemas(1,6,7). INSTRUMENTOS Y DISEÑOS DEL IMPLANTE El sistema incluye los implantes y la instrumen‑ tación para asegurar una adecuada fijación transversal del injerto. La guía en U, que es una guía externa, tiene dos componentes: el marco de inserción y la va‑ rilla posicionadora. Esta última se ajusta en los túneles y está disponible en diámetros de 8 y 9 mm. Para crear el túnel transverso se utiliza una broca de diseño especial, la misma que para to‑ dos los procedimientos sin importar el tamaño de la rodilla ni la longitud de los implantes. La punta de la broca atraviesa la punta de la varilla posicionadora, lo cual asegura la intersección de los implantes (Figura 1). El implante esta constituido por dos partes: el arnés y el perno CrossPin (Figura 2). El arnés, compuesto de una pastilla de PLLA autorreforzado de 8 o 9 mm de diámetro, cuenta con un ojal central para el paso del per‑ no CrossPin. Unido a este arnés, hay un asa de Figura 1. Broca CrossPin enganchando la varilla posicionadora. sutura Dyneema® donde el injerto se suspende. En su porción más proximal tiene una sutura para traccionar proximalmente durante su paso a través de los túneles. El perno CrossPin se fabrica igualmente de PLLA autorreforzado y está disponible en tres diferentes longitudes (40, 45, 50 mm) y va pro‑ visto de una sutura en su punta para traccionar‑ lo durante su colocación. Para mantener acce‑ sible la entrada al túnel transverso, existe una cánula transversa que se coloca en la guía en U y se desliza sobre la broca. TÉCNICA QUIRÚRGICA CON TENDONES DE ISQUIOTIBIALES Preparación del injerto Los tendones del M. semitendinosus y M. gracilis se obtienen de acuerdo con la preferencia del cirujano. Ambos tendones son medidos y cortados a una longitud entre 20 y 22 cm. Una vez que se han limpiado, cada extremo de los injertos es suturado individualmente con pun‑ tos anclados utilizando una sutura no absorbi‑ ble número 2. Se debe medir el diámetro del injerto en sus porciones femoral y tibial (Figura 3); estas medidas determinarán el tamaño adecuado del diámetro de los túneles y del ar‑ Figura 2. Sistema CrossPin: arnés (morado) y perno transfictivo, ambos con sus suturas líder. Figura 3. Medición del diámetro del injerto. 26 Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 A. Almazán Una vez ensamblada la guía en U utilizando la varilla posicionadora del diámetro apropiado (8 o 9 mm), se inserta a través del túnel tibial y bajo visión artroscópica se introduce en el túnel femoral hasta topar en el fondo. La varilla po‑ sicionadora cuenta con marcas láser para com‑ probar la profundidad de su inserción. La guía en U debe colocarse lateralmente en la rodilla y orientarse paralela al piso, de tal manera que, al introducir la broca CrossPin, ésta apunte ha‑ cia el cóndilo femoral lateral. Figura 4. Injerto montado en el arnés. Figura 5. La medición en la broca transversa indica el tamaño correcto del perno transfictivo. (Cortesía de ConMed-Linvatec.) nés CrossPin. El arnés CrossPin será selecciona‑ do según el diámetro del injerto en su porción femoral. Las cuatro bandas del injerto se mon‑ tan sobre el asa de sutura del arnés (Figura 4). Creación de túneles Artroscópicamente se hace la resección del mu‑ ñón del LCA y, en caso necesario, escotaduro‑ plastia. Utilizando la guía tibial a 55° se hace la perforación tibial al mismo diámetro que el in‑ jerto en su porción tibial. La dirección del túnel tibial debe estar cerca de los 60°-65° en el pla‑ no coronal(15,16) para que, al hacer la perforación femoral con técnica transtibial, nos permita te‑ ner una colocación más baja del túnel femo‑ ral. El túnel femoral debe ser del mismo diá‑ metro que el injerto en su porción femoral y se recomienda una longitud de 35 mm. No es re‑ comendable perforar menos de 30 mm en el fémur. Colocación de la guía en U y medición de la longitud de la cortical Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 Selección del perno CrossPin y creación del túnel transverso Para identificar el punto de entrada en la piel, se inserta la broca CrossPin en la guía en U y se avanza hasta que toque la piel marcando el si‑ tio de entrada. Con un bisturí se realiza una pe‑ queña incisión lo suficientemente amplia como para que pase la broca. Para determinar la longitud adecuada del per‑ no transficitvo CrossPin, se debe presionar fir‑ memente la broca contra la superficie de la cortical lateral del fémur y, sin perforar, leer la marca láser de la broca en el punto donde ésta entra en la apertura de la guía en U (Figura 5). Una vez determinada la longitud del perno transficitvo CrossPin, se perfora el túnel trans‑ verso introduciendo la broca hasta que tope completamente contra el cuerpo de la guía en U. A medida que la broca se retira del túnel ma‑ nualmente, se empuja la cánula transversa dese­chable hacia el interior del túnel transver‑ so para evitar que el tejido blando se introduzca en el túnel, circunstacia que dificultaría la colo‑ cación del artroscopio y del implante en el tú‑ Figura 6. La cánula transversa permanece en el túnel transverso facilitando la entrada de los instrumentos e implantes. (Cortesía de ConMed-Linvatec.) 27 Técnica y recomendaciones para la fijación femoral con CrossPin Figura 7. La sutura líder del arnés es montada en el clavo guía pasa injerto. (Cortesía de ConMedLinvatec.) Figura 8. Vis­ ta artroscópica del arnés en su entrada al túnel femoral. ción, es decir, se ha de observar per‑ fectamente circular el ojal del arnés. Fijación femoral Con el arnés insertado y orientado adecuadamente, se procede a retirar el artroscopio del túnel lateral y se pasa manualmente un clavillo guía a través del túnel femoral transver‑ sal y del ojal del arnés hacia la parte medial del túnel transversal. Cuan‑ Figura 9. Artroscopio en el túnel transverso verificando que el arnés se do éste no avance más, se le monta encuentra centrado en el túnel. (Cortesía de ConMed-Linvatec.) un perforador neumático para intro‑ ducirlo hasta que emerja por la parte medial del muslo. Para confirmar la adecuada nel (Figura 6). colocación del clavillo pasainjerto se traccionan Paso del injerto distalmente las suturas del injerto; si no se pro‑ duce desplazamiento de éste, se confirma la in‑ El injerto de isquiotibiales se introduce en la ro‑ tersección del clavillo guía con el arnés. dilla utilizando el clavillo guía. Se pasa la sutura Se hace pasar la sutura líder del perno trans‑ líder del arnés a través del ojal del clavillo guía, ficitivo CrossPin a través del ojal del clavillo y se tracciona proximalmente para introducir el guía. Se retira manualmente el clavillo del túnel injerto a través del túnel tibial y hacia el inte‑ transverso jalándolo desde el lado medial hasta rior de la articulación y túnel femoral. Es muy que salga completamente de la rodilla. De esta importante mantener la alineación del arnés: el manera, la sutura líder del perno CrossPin atra‑ ojal debe mantenerse siempre paralelo a la per‑ vesará el túnel transverso del arnés y saldrá por foración transversal femoral (Figura 7). Intrar‑ el lado medial de la rodilla. Se puede introdu‑ ticularmente es conveniente visualizar y, de ser cir el artroscopio al túnel transverso nuevamen‑ necesario, guiar el arnés con un gancho palpa‑ te para visualizar el pase de la sutura líder a tra‑ dor para mantener su orientación en el paso vés de ojal del arnés (Figura 10). hacia el túnel femoral (Figura 8). Suavemente se tracciona la sutura líder del El arnés con el injerto debe quedar completa‑ perno CrossPin hasta que entre en el túnel mente asentado en el túnel femoral. Para veri‑ transverso; en ese momento, el perno Cross‑ ficar la adecuada colocación del arnés en el tú‑ pin se impacta con un martillo introduciéndolo nel femoral, se coloca el artroscopio dentro del hasta que se detenga (Figura 11-A). En ese túnel femoral transversal (Figura 9). El arnés momento se procede a comprobar que el bor‑ debe visualizarse completamente insertado en de del implante se encuentre al nivel, o discre‑ el túnel femoral y con una adecuada orienta‑ 30 Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 A. Almazán sutura líder unida a los implantes para retirar‑ las (Figura 12). Fijación tibial Se recomienda el tornillo de interferencia BioS‑ crew® XtraLok™ para la fijación tibial. Si se de‑ sea, se puede tensionar el injerto utilizando el sistema SE™ Graft Tensioner, que proporciona tensión independiente a cada banda del injerto y la colocación concéntrica del tornillo XtraLok. Figura 10. Artroscopio en el túnel transverso verificando que la sutura líder del implante pase a través del ojal del arnés. (Cortesía de ConMed-Linvatec.) tamente por debajo, de la cortical femoral (Figura 11-B). Se aplica tensión al injerto traccionando las suturas tibiales para revisar la fijación femoral. Finalmente, se tracciona un extremo de cada Figura 11-A. Golpeteo del impactador del implante para colocar el CrossPin en el túnel transverso. (Cortesía de ConMed-Linvatec.) Recomendaciones A veces se ignoran pasos importantes para la realización del procedimiento: •La varilla posicionadora es sólo de 8 y 9 mm; para injertos de 7 mm se debe utilizar la de 8 mm. • La varilla posicionadora debe insertarse por completo en el fémur. La marca láser se corres‑ ponderá con la profundidad perforada previa‑ mente. •Retirar siempre el clavillo guía del túnel fe‑ Figura 11-B. Inserción del implante hasta que se encuentre a nivel de la cortical lateral del fémur. (Cortesía de ConMed-Linvatec.) Figura 13. Separación de las bandas del injerto para ayudar a controlar la rotación a medida que entra en los túneles. Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 Figura 12. Vista final de la fijación femoral. El CrossPin engancha el arnés del injerto. (Cortesía de ConMed-Linvatec.) Figura 14. Ojal del arnés centrado en el túnel transverso. 31 Técnica y recomendaciones para la fijación femoral con CrossPin moral antes de perforar el túnel transverso; de otra manera, la broca CrossPin no pasará a tra‑ vés de la guía en U o, si lo hace, creará una fal‑ sa vía. • Medir la longitud del implante CrossPin an‑ tes de perforar el túnel transverso, lo que per‑ mitirá conocer el tamaño apropiado del perno CrossPin. La medida de la broca es la del im‑ plante a utilizar. •Es de utilidad introducir el rasurador en la entrada del túnel transverso para retirar el teji‑ do blando que puede interferir la visualización al introducir la lente. • El éxito de esta técnica radica en que el ojal del arnés debe estar paralelo al túnel transver‑ so, para lo cual debe orientarse desde que en‑ tra en el túnel tibial. Es extremadamente difícil rotarlo cuando se encuentra dentro de los tú‑ neles óseos; sin embargo, la rotación del injerto es controlada fácilmente si el cirujano mantie‑ ne las bandas del injerto separadas en dos pa‑ res en su mano (Figura 13). Mientras se trac‑ ciona la sutura del arnés y se prepara el injerto para entrar en el túnel tibial, el cirujano pue‑ de rotar el injerto para que esté alineado con la orientación del ojal del túnel transverso. La visualización artroscópica es de mucha ayuda. Si el cirujano observa que el arnés se encuen‑ tra ligeramente rotado (< 20°), en ocasiones se puede corregir la orientación del arnés utili‑ zando el gancho palpador. Si se encuentra cla‑ ramente mal alineado (> 20°), es mejor sacar el injerto de los túneles y corregir la alineación. •Una vez que el arnés entra en el túnel fe‑ moral, se cambia el artroscopio al túnel trans‑ verso para visualizar la posición del arnés den‑ tro del túnel. El cirujano debe observar que el ojal del arnés esté centrado en el túnel trans‑ verso (Figura 14). Esto permitirá que el perno 32 transfictivo CrossPin se introduzca en el ojal del arnés. Complicaciones Durante nuestra curva de aprendizaje con el sis‑ tema CrossPin se presentaron sólo dos inciden‑ tes transoperatorios. 1. En un caso no retiramos el clavillo guía de la varilla posicionadora, y la broca CrossPin fue forzada creando una falsa vía. 2. En el segundo caso el perno CrossPin fue hundido en exceso en el cóndilo femoral late‑ ral. Para evitar este incidente recomendamos, antes de impactar el implante, insertar el im‑ pactador a través de la incisión de la piel, colo‑ carlo sobre la cortical lateral del fémur y mar‑ car el impactador con un plumín. Esta marca nos permitirá determinar la profundidad exacta de inserción del implante, para evitar hundirlo o dejarlo protruido fuera de la cortical femoral. Ambos incidentes ya han sido reportados con el uso de pines transfictivos(17,18). CONCLUSIÓN Los resultados que hemos obtenido con el sis‑ tema de fijación femoral CrossPin son alenta‑ dores. Hasta el momento llevamos 6 meses de seguimiento y todos los pacientes presentan ar‑ cos de movilidad completos, sin signos de Lach‑ man ni pivot shift, con diferencias de 1 mm en la prueba de manual máximo con el KT 1000 con respecto al lado contralateral. Adicional‑ mente, no hemos encontrado signos radiológi‑ cos de ensanchamiento del túnel. Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 A. Almazán BIBLIOGRAFÍA 1 Kousa P, Jarvinen TL, Vihavainen M, Kannus P, Jarvinen M. The fixation strength of six hamstring tendon graft fixation devices in anterior cruciate ligament recons‑ truction. Part I: femoral site. Am J Sports Med 2003; 31 (2): 174‑81. 2 Uchio Y, Ochi M, Sumen Y, Adachi N, Kawasaki K, Iwasa J, Katsube K. Mechanical properties of newly developed loop ligament for con‑ nection between the EndoButton and hamstring tendons: compa‑ rison with Ethibond sutures and Endobutton tape. J Biomed Mater Res 2002; 63 (2): 173-81. 3Hoher J, Scheffler SU, Withrow JD, et al. Mechanical behavior of two hamstring graft constructs for reconstruction of the anterior cruciate ligament. J Orthop Res 2000; 18 (3): 456-61. 4H oher J, Livesay GA, Ma CB, et al. Hamstring graft motion in the femoral bone tunnel when using titanium button/polyester tape fixation. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 1999; 7 (4): 215‑9. 5Prodromos CC, Joyce BT, Shi K, et al. A meta-analysis of stability after anterior cruciate ligament reconstruction as a function of hamstring versus patellar tendon graft and fixation type. Arthros‑ copy 2005; 21 (10): 1202. 6Ahmad CS, Gardner TR, Groh M, et al. Mechanical properties of soft tissue femoral fixation devi‑ ces for anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med 2004; 32 (3): 635-40. 7Clark R, Olsen RE, Larson BJ, et al. Cross-pin femoral fixation: a new technique for hamstring anterior cruciate ligament reconstruction of the knee. Arthroscopy 1998; 14 (3): 258-67. 8Howell SM, Hull ML. Aggressi‑ ve rehabilitation using hamstring tendons: graft construct, tibial tunnel placement, fixation pro‑ perties, and clinical outcome. Am J Knee Surg 1998; 11: 120-7. 9Noyes FR, Butler DL, Grood ES, et al. Biomechanical analysis of human ligament grafts used in knee-ligament repairs and re‑ constructions. J Bone Joint Surg Am 1984; 66 (3): 344-52. 10W ilcox JF, Gross JA, Sibel R, et al. Anterior cruciate ligament reconstruction with hamstring tendons and cross-pin femoral fixation compared with patellar tendon autografts. Arthroscopy 2005; 21 (10): 1186-92. 11Harilainen A, Sandelin J, Jansson KA. Cross-pin femoral fixation versus metal interference screw fixation in anterior cruciate liga‑ ment reconstruction with ham‑ string tendons: results of a con‑ trolled prospective randomized study with 2-year follow-up. Ar‑ throscopy 2005; 21 (1): 25-33. 12Fabbriciani C, Milano G, Mulas PD, Ziranu F, Severini G. Anterior cruciate ligament reconstruction with doubled semitendinosus and Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 gracilis tendon graft in rugby pla‑ yers. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2005; 13 (1): 2-7. 13Wolf EM. Hamstring anterior cruciate ligament reconstruction using femoral cross-pin fixation. Oper Tech Sports Med 1999; 7: 214-22. 14ConMed-Linvatec. Pinn-ACL® CrossPin System (company bro‑ chure), 2005. 15Johnson D. Anterior cruciate re‑ construction using hamstring grafts fixed with BioScrews and Augmented with the EndoPearl. Techniques in Orthopaedics 2005; 20 (3): 264-71. 16Howell SM, Gittins ME, Gottlieb JE, Traina SM, Zoellner TM. The relationship between the angle of the tibial tunnel in the coronal plane and loss of flexion and an‑ terior laxity after anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med 2001. 29 (5): 567‑74. 17Pelfort X, Monllau JC, Puig L, Cáceres E. Iliotibial band friction syndrome after anterior cruciate ligament reconstruction using the transfix device: report of two ca‑ ses and review of the literature. Knee Surg Sports Traumatol Ar‑ throsc 2006; 14: 586-9. 18Marx RG, Spock CR. Complica‑ tions following hamstring an‑ terior cruciate ligament recons‑ truction with femoral cross-pin fixation. Arthroscopy 2005. 21 (6): 762. 33 Monoartritis brucelar de rodilla: tratamiento coadyuvante mediante sinovectomía artroscópica J.R. Caeiro Rey1, E. Vaquero Cervino2, M. Fraga Cabado3, E. Nieto Olano3 Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 1 Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela (La Coruña) 2 Fundación Pública Hospital de Verín (Orense). 3 Complejo Hospitalario de Orense Correspondencia: José R. Caeiro Rey Lugar de Monte, 26. Cacheiras 15883 Teo (La Coruña) Correo electrónico: [email protected] Se presenta el caso clínico de un adulto joven, veterinario de profesión, con gonalgia inespecífica para el que se alcanza el diagnóstico de monoartritis brucelósica. La sinovectomía artroscópica realizada permite no sólo la confirmación del diagnóstico sino que actúa como terapia coadyuvante del tratamiento antibiótico específico de la enfermedad. La afectación osteoarticular en la brucelosis es la forma de manifestación focal más frecuente de este tipo de zoonosis, por lo que siempre debe ser tenida en cuenta en el diagnóstico diferencial de una artritis inespecífica, sobre todo en pacientes con factores de riesgo. Brucellar monoarthritis on the knee: adjuvant treatment with arthroscopic sinovectomy. The clinical case of a veterinarian young adult with unspecific gonalgia in which is unsuspectedly reached the final diagnosis of brucellar monoarthritis is presented. An arthroscopic sinovectomy allows not only a diagnosis confirmation but acts like helping therapy of the disease’s specific antibiotic treatment. The osteoarticular affectation in brucelosis is the most frequent form of focal manifestation of this kind of zoonosis, reason why it must be always considered in the differential diagnosis of an unspecific arthritis, mainly in patients with risk factors. Palabras clave: Brucella. Artritis. Artroscopia. Sinovectomía. Key words: Brucella. arthritis. arthroscopy. sinovectomy. INTRODUCCIÓN La brucelosis es una zoonosis producida por bacterias del género Brucella (cocobacilos gramnegativos aerobios, patógenos intracelu­ lares facultativos). Con reservorio en animales domésticos (B. melitensis en cabras y ovejas; B. abortus en vacas y B. suis en cerdos), puede ser transmitida a los humanos bien a través del consumo de productos lácteos no pasteuriza­ dos o por contacto directo o indirecto con ani­ males infectados. Presente en todos los países de la zona me­ diterránea, en España están afectadas prácti­ camente todas las comunidades autónomas, considerándose una enfermedad casi exclusiva­ 34 mente profesional en aquellos países con buen nivel sociosanitario. Debido a su gran variabilidad clínica y a la di­ ficultad para realizar el cultivo de la bacteria, a veces puede resultar difícil llegar a su diagnós­ tico final, por lo que la sospecha de brucelosis siempre debe ser tenida en cuenta en el diag­ nóstico diferencial de una artritis inespecífica, sobre todo en pacientes con factores de riesgo. CASO CLÍNICO Varón de 32 años, veterinario de profesión, sin otros antecedentes personales de interés, que presenta una gonalgia de ritmo inflamatorio de Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 (34-37) J.R. Caeiro, E. Vaquero, M. Fraga, E. Nieto Figura 1. Radiología AP y lateral de rodilla derecha. la rodilla derecha de un mes de evolución, sin fiebre ni afectación del estado general. A la exploración de la rodilla el paciente pre­ sentaba tumefacción, derrame articular y limi­ tación dolorosa de la movilidad, así como cierta fibrilación del compartimento interno. Se realizaron radiografías simples de la articu­ lación, en la que se apreciaban mínimos cam­ bios degenerativos en dicho compartimen­ to (Figura 1), y una analítica general básica en la que se constataba una discreta elevación de los reactantes de fase aguda (fibrinógeno: 619; VSG: 12/33). Por último se practicó una artrocentesis evacuadora bajo condiciones de asepsia, en la cual se obtuvieron 80 cm³ de lí­ quido sinovial amarillento de características in­ flamatorias cuyo análisis reveló 1.760 leucoci­ tos/mm3, con un 57 % de polimorfonucleares, una glucosa de 70 mg/dL y una LDH de 1.578 UI/L. Ante el cuadro clínico de mono­ artritis inflamatoria con elevación de LDH, y con la sospecha de una artritis brucelar o una artritis granu­ lomatosa crónica, se solicitó la co­ laboración del Servicio de Medicina Interna (Sección de Enfermedades Infecciosas), que completaron el diagnóstico del cuadro con un test de Mantoux y con pruebas de se­ rología de Brucella. Mientras el pri­ mero resultó negativo, el test de Coombs y el de rosa de Bengala re­ sultaron positivos. Ante el diagnóstico clínico de monoartritis brucelósica, se instau­ ró una pauta de tratamiento con doxiciclina (100 mg/12 h) y rifampicina (900 mg/día) du­ rante 45 días y se indicó una artroscopia como tratamiento coadyu­vante. La cirugía artroscópica desveló una sinovi­ tis hipertrófica blanquecina de aspecto mame­ lonado con escasa vascularización (Figuras 2 y 3), así como una meniscopatía degenerativa en ambos meniscos y una condropatía del cón­ dilo femoral y meseta tibial internos. Se remitió una muestra del líquido articular y de la mem­ brana sinovial para cultivo, así como una toma de biopsia sinovial para estudio anatomopato­ lógico. Se completó el acto quirúrgico con una sinovectomía artroscópica multiportal, una re­ gularización de ambos meniscos y un lavado profuso de la articulación. El cultivo del líquido y de la membrana si­ novial resultaron negativos, mientras que el Figuras 2 y 3. Imagen artroscópica en la que se aprecia una sinovitis hipertrófica blanquecina de aspecto mamelonado y poco vascularizada. Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 35 Monoartritis brucelar de rodilla: tratamiento coadyuvante… examen histológico demostró una sinovitis granulomatosa no necrotizante compatible con sinovitis brucelar. Tras un posoperatorio sin complicaciones, con una rápida mejoría del proceso inflamatorio ar­ ticular, el cuadro evolucionó hacia su comple­ ta resolución, con ausencia de repercusión fun­ cional articular (balance articular de 0°-125° a los seis meses), no habiéndose descrito recidi­ va de la enfermedad durante el primer año de seguimiento. DISCUSIÓN Aunque cualquier órgano o aparato puede ver­ se afectado por la Brucella, la afectación os­ teoarticular es la manifestación focal más fre­ cuente (30-35 %)(1). En la población infantil predominan las formas de artritis periféricas (coxitis < 5 %; gonartritis, etc.)(1-3), mientras que en adultos las localizaciones axiales son las predominantes, siendo la sacroileítis (1015 %) más frecuente en adultos jóvenes, y la espondilitis (5-10 %), en adultos mayores de 30 años(1,2). La monoartritis infecciosa de rodilla como for­ ma de presentación de una brucelosis osteoar­ ticular en adultos es una forma poco común de manifestación inicial de la enfermedad(1-5). Debe sospecharse en pacientes con factores de riesgo (contacto con animales, consumo de leche sin pasteurizar, etc.) y un cuadro de monoartritis de instauración subaguda, con niveles normales o bajos de leucocitos en sangre periférica. Aun­ que –como en otras formas focales de brucelo­ sis– el cuadro puede acompañarse de síntomas sistémicos típicos de la enfermedad (fiebre, su­ doración, escalofríos, síntomas constituciona­ les, artralgias, tos, hepatoesplenomegalia…), la mayor parte de las veces éstos suelen ser me­ nos expresivos o, como en el caso expuesto, es­ tar ausentes(1,2,4,5). Desde el punto de vista de confirmación del diagnóstico, cualquier monoartritis subaguda de rodilla, incluso aquellas con quiste de Baker asociado(6), con líquido sinovial de característi­ cas inflamatorias y con LDH elevado ha de plan­ tearnos siempre un diagnóstico diferencial no sólo con las monoartritis granulomatosas cróni­ cas sino también con la brucelosis(1,5-7). Debido a que el aislamiento del germen en el líquido si­ novial no siempre es positivo (el aislamiento de 36 la bacteria en líquidos diferentes de la sangre sólo se logra en aproximadamente un 30 % de los casos)(1,7), una serología positiva (test de Coombs y rosa de Bengala), acompañada o no de un cultivo positivo del líquido sinovial, en el contexto de un cuadro clínico compatible con­ firmaría el diagnóstico de artritis brucelar(1,5-7). Aparte de las pruebas clásicas de seroaglu­ tinación, en la actualidad se han desarrollado dos nuevas técnicas: la inmunocaptura-agluti­ nación (Brucellacap®), más rápida y sencilla que el test de Coombs y con resultados similares, y el enzimoinmunoanálisis (ELISA), que permi­ te medir directamente las subclases de inmu­ noglobulinas, por lo que simplifica su interpre­ tación, pero su aplicación práctica está limitada por su coste y la falta de estandarización(1). Por otra parte, hoy día la utilización de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) permite reali­ zar una identificación definitiva de especies de Brucella en casi cualquier muestra, pero se trata de una prueba cara y en muchos casos no dis­ ponible(8,9). En el caso expuesto, la falta de sospecha ini­ cial de un cuadro infeccioso por Brucella llevó a no realizar un cultivo del liquido articular extraí­ do en el momento de la primera artrocentesis, por lo que se plantea la duda de si se debe rea­ lizar o no cultivo sistemático de todo líquido ar­ ticular extraído (o bien conservar una muestra hasta que dispongamos de los resultados del análisis del líquido articular), y si un cultivo po­ sitivo podría haber proporcionado desde el ini­ cio una confirmación diagnóstica microbiológi­ ca concluyente de infección por Brucella(10). B. abortus, por ser el tipo más frecuente en esta región de España, por su menor agresivi­ dad y por ser responsable de frecuentes formas pausintomáticas y de fácil control terapéutico, probablemente haya sido el germen causante de este cuadro clínico(7). Aunque el tratamiento médico etiológico del cuadro es primordial para la resolución del mis­ mo, hasta el momento ningún tratamiento mé­ dico ha logrado evitar totalmente la aparición de recaídas. Actualmente hay consenso en el pun­ to de que es necesaria la asociación de al menos dos antibióticos con efecto sinérgico. Sin embar­ go, no hay acuerdo a la hora de decidir la pauta más eficaz, siendo las tetraciclinas la base de la mayoría de las asociaciones (doxiciclina-rifampi­ cina o doxiciclina-estreptomicina)(1,2,5,11). La cirugía artroscópica con lavado articular y Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 J.R. Caeiro, E. Vaquero, M. Fraga, E. Nieto sinovectomía, como tratamiento coadyuvante a la antibioticoterapia, permite posiblemente una mejor y más rápida resolución del cuadro clíni­ co, así con una menor repercusión funcional ar­ ticular. Además concede la posibilidad de realizar una observación macroscópica de la articulación, un cultivo y un estudio anatomopatológico de la sinovial, que en el presente caso ayudó a respal­ dar el diagnóstico de artritis brucelar. Como con­ trapartida, la artroscopia es una prueba que su­ pone una agresión articular mínima y requiere por lo menos de anestesia locorregional, por lo que su aplicación en este tipo de patología debe de ser siempre meditada. En la revisión bibliográ­ fica realizada ha sido encontrado un caso recien­ te en el que se ha utilizado la artroscopia como adyuvante al tratamiento antibiótico en una ar­ tritis brucelar de rodilla de diagnóstico tardío, con unos resultados clínicos semejantes a los del caso clínico aquí expuesto(10). En conclusión, ante una monoartritis subagu­ da de rodilla, incluso en ausencia de síntomas o signos sistémicos o de hallazgos sospechosos en las pruebas de laboratorio, se debe tener presen­ te el diagnóstico diferencial de artritis infecciosa por Brucella, sobre todo en áreas endémicas y en poblaciones de riesgo. El tratamiento antibiótico con combinación de al menos dos fármacos con acción sinérgica frente a Brucella spp. es funda­ mental. Pensamos que la cirugía artroscópica, en una articulación de fácil acceso como la rodi­ lla, ofrece la posibilidad de asociar al tratamiento antibiótico un lavado articular exhaustivo y una sinovectomía, gestos que parecen mejorar signi­ ficativamente la evolución del cuadro y el resul­ tado funcional del mismo, al mismo tiempo que permite ratificar el diagnóstico con una biopsiacultivo de la membrana sinovial. Consideramos, por tanto, que el abordaje de este tipo de patología debe ser realizado por un equipo multidisplicinar que ofrezca para cada caso, de forma individualizada, la mejor de las actitudes terapéuticas, entre las que se debe considerar la cirugía artroscópica. BIBLIOGRAFÍA 1 Colmenero JD, Ariza J, Morrión B. Brucelosis. En: Aulsina Ruiz V, Moreno Guillén S, editores. Tratado SEIMC de enfermedades infecciosas. Madrid: Panamerica­ na, 2006; p. 411-8. 2 Rajapakse CN. Bacterial infec­ tions: ostearticular brucelosis. Bai­ llieres Clin Rheumatol 1995; 9 (1): 161-77. 3 Benjamin B, Khan MR. Hip invol­ vement in childhood brucelosis. J Bone Joint Surg Br 1994; 76 (4): 544-7. 4 Bosilkovski M, Krteva L, Caparos­ ka S, Dimzova M. Ostearticular involment in brucelosis: study of 196 cases in the republic of Ma­ cedonia. Croat Med J 2004; 45: 727-33. 5 Ayaslioglu E, Ozluk O, Kilic D, et al. A case of brucellar septic arthritis of the knee with a pro­ longed clinical course. Rheumatol Int 2005; 25 (1): 69-71. 6 Blanco R, González-Gay MA, Va­ rela J, et al. Baker’s cyst as a cli­ nical presentation of brucellosis. Clin Infect Dis 1996: 5: 872-3. 7 González-Gay MA, García-Porrúa C, Ibáñez D, et al. Ostearticular complications of brucellosis in an Atlantic area of Spain. J Rheuma­ tol 1999; 26 (1): 141-5. 8 Navarro E, Casao MA, Solera J. Diagnosis of human brucellosis using PCR. Expert Rev Mol Diagn 2004; 4 (1): 115-23. 9 Al Dahouk S, Tomaso H, Nockler K, et al. The detection of Brucella Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 spp. using PCR-ELISA and realtime PCR assays. Clin Lab 2004; 50 (7-8): 387-94. Review. 10Yorgancigil H, Yayli G, Oyar O. Neglected case of osteoarticular Brucella infection of the knee. Croat Med J 2003; 44: 761-3. 11Ariza J, Gudiol F, Pallarés R, et al. Treatement of human brucellosis with doxicicline plus rifampicine or doxycicline plus streptomycin. A randomized doble-blind study. Ann Inter Med 1992; 117: 25-30. 12Solera J, Rodríguez-Zapata M, Geijo P, et al. Doxicicline-rifampi­ cine or doxycicline-streptomycin in treatement of human bruce­ losis due to Brucella melitensis. Antimicrob Agents Chemother 1995; 39 (9): 2061-7. 37 Mosaicoplastia artroscópica de rótula: caso clínico J.D. Ayala Mejías1, M. San Miguel Campos2, L. Alcocer Pérez-España2 1 2 Unidad de Rodilla, Hombro y Artroscopia. Hospital Asepeyo. Coslada (Madrid) Hospital Asepeyo. Coslada (Madrid) Correspondencia: Juan D. Ayala Mejías Hospital Asepeyo Joaquín de Cárdenas, 2 28820 Coslada Correo electrónico: [email protected] Las opciones de tratamiento para los defectos osteocondrales de rótula son limitadas. La mosaicoplastia de rótula por método artroscópico representa una nueva alternativa para este tipo de lesiones. Presentamos el caso de una mujer joven que fue tratada satisfactoriamente mediante esta técnica. Hasta donde sabemos, se trata de la primera descripción de este procedimiento para la reparación de defectos osteocondrales de rótula. Patellar arthroscopic mosaicplasty: case report. Treatment options for osteochondral defects of the patella have been few. Mosaicplasty of the patella guided by arthroscopy represents a new method to address these patellar lesions. We present the case of a young female patient that has been treated successfully with this technique. To our knowledge this is the first description of this technique in osteochondral defects of the patella. Palabras clave: Defecto. Osteocondral. Mosaicoplastia.Artroscopia. Rótula. Key words: Defect. Osteochondral. Mosaicplasty. Arthroscopy. Patella. INTRODUCCIÓN Los defectos osteocondrales de la rótula representan un problema patológico de difícil tratamiento. Para reparar los defectos completos de cartílago articular se han desarrollado varios métodos, como la artroplastia por abrasión(1), las microfracturas(2), las perforaciones(3), los trasplantes autólogos osteocondrales(4-6), los trasplantes autólogos de condrocitos(7), los aloinjertos osteocondrales(8) y los aloinjertos compuestos con biomateriales(9). Pocos autores recomiendan estas técnicas en la rótula(10-13). Creemos que ésta es la primera descripción que se publica sobre la aplicación de autoinjertos osteocondrales implantados por métodos exclusivamente artroscópicos. CASO CLÍNICO Se trata de una mujer de 36 años con dolor en la cara anterior de la rodilla derecha, debido a una caída sobre la misma en marzo de 2005, 38 que no mejoró ni con tratamiento rehabilitador específico ni con medicación antiinflamatoria. En los últimos dos meses, el dolor se focalizó en la rótula. En la exploración clínica no se detectó derrame articular, pero sí una flexión limitada a 90° por dolor intenso anterior. La movilidad de la rótula era normal, pero se mostraba muy dolorosa en su faceta externa al realizar el test de traslación, encontrándose basculada hacia el lado externo. El ángulo Q resultó ser 20° y el resto de la exploración de la rodilla se consideró normal. Las radiografías axiales mostraban una báscula externa evidente. La tomografía computarizada corroboró este hallazgo y, además, puso de manifiesto un índice de desviación lateral(14) de 20 mm en la rodilla izquierda y de 25 mm en la derecha. Asimismo, se evidenció una lesión osteocondral de grado IV de 5 por 9 mm en la cara lateral de la rótula. Tanto el tamaño como la morfología de la lesión como el pinzamiento externo de la rótula fueron confirmados con estudio de resonancia magnética (Figuras 1-A y 1-B). Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 (38-42) J.D. Ayala, M. San Miguel, L. Alcocer Figura 1-A. Defecto osteocondral de grado IV en la faceta rotuliana externa. Figura 1-B. Pinzamiento externo con basculación lateral de la rótula. Técnica artroscópica La paciente fue intervenida en septiembre de 2005; se observaba entonces un defecto condral de grado IV en la faceta rotuliana externa, así como una báscula externa rotuliana con incongruencia rotuliana desde 0° a 90° de flexión (Figura 2-A). Aunque nuestra propuesta inicial fue intentar corregir el ángulo Q anormal con una transposición anteromedial de la tuberosidad tibial anterior, en el mismo acto artroscópico pudimos comprobar que simplemente liberando el alerón rotuliano externo se corregía por completo la posición de la rótula. Este hecho nos indujo a continuar el proceso artroscópico comprobando, con una aguja espinal, que se enfrentaba perpendicularmente a la superficie de la faceta externa, por lo que planteamos la posibilidad de hacer la mosaicoplastia enteramente por artroscopia. A continuación, se preparó el lecho lesional delimitándolo con un bisturí y curetas artroscópicas y se obtuvieron dos injertos osteocondrales de 4,5 mm del margen lateral del cóndilo femoral medial, con un trócar del mismo tamaño. Tras hacer una extensión completa de la rodilla con subluxación externa de la rótula, se aprisionó firmemente la rótula con la mano y se realizaron dos perforaciones a través de un portal, previamente marcado con una aguja intramuscular, que se encontraba 3 cm proximal y 1 cm lateral de distancia del portal anterolateral convencional. La sección del alerón rotuliano externo hizo posible la movilización y manipulación de la rótula, de forma que el instrumental de mosaicoplastia pudo emplearse perpendicularmente a la lesión. El injerto de inserta a través de un tutor cilíndrico hasta que la superficie del injerto coincide con la superficie articular. Uno de los injertos sufrió un desprendimiento del cartílago, por lo que fue necesario extraer un cilindro de otra zona donante. Con estos dos injertos osteocondrales se pudo cubrir el 90 % de la superficie total del defecto y la posición de la rótula se Figura 2-A. Vista intraarticular del defecto con subluxación lateral de la rótula. Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 39 Mosaicoplastia artroscópica de rótula: caso clínico Figura 2-B. Mosaicoplastia de la lesión que demuestra la cobertura completa del defecto. corrigió por completo ya que se consiguió centrar la rótula en el surco troclear (Figura 2-B). En el posoperatorio, se inmovilizó la rodilla a 20° de flexión durante dos semanas y comenzaron inmediatamente los ejercicios isométricos. A partir de la segunda semana se permitió la movilización pasiva, y la activa a las 4 semanas. A las 6 semanas se autorizaron la mayor parte de actividades físicas. Se realizó una resonancia magnética en el tercer mes que evidenció una superficie articular Figura 3. Contorno de la superficie articular con incorporación subcondral del injerto. Corrección del pinzamiento externo y la subluxación de la rótula articular. 40 uniforme con incorporación subcondral del injerto trasplantado. También se comprobó que se había corregido el pinzamiento de la faceta rotuliana externa y la báscula rotuliana lateral (Figura 3). Asimismo, mediante artroscopia realizada a los 6 meses por molestias en zona anterior de la rodilla, se constató la correcta incorporación de los injertos que consiguieron hacer la cobertura de la mayor parte del defecto. No se observó protrusión ni hundimiento de los injertos, sino más bien una buena superficie articular en la zona del defecto con tejido condral macroscópicamente viable. La única explicación a la sintomatología fue el hallazgo de una condropatía de grado I en el polo inferior de la rótula que requirió tratamiento con ácido hialurónico intraarticular y rehabilitación específica. Al año de seguimiento, la paciente se encontraba sin dolor y consiguió ponerse de cuclillas y caminar sin dificultad. A la exploración no se observaron fenómenos inflamatorios ni crepitación y se consiguió un buen centraje rotuliano. Por último, la paciente pudo volver a sus actividades diarias y laborales de forma plena. DISCUSIÓN El cartílago articular posee un poder de regeneración muy pobre. Por este motivo, se han desarrollado multitud de técnicas quirúrgicas. Las microfracturas y las perforaciones se han empleado en un intento de estimular la aparición de fibrocartílago articular. Sin embargo, los estudios experimentales en conejos han demostrado que este fibrocartílago recién formado es de peor calidad que el cartílago hialino y se deteriora con el tiempo(15). El trasplante autólogo de condrocitos produce un cartílago similar al cartílago articular(7), pero es costoso y difícil de aplicar técnicamente; además, requiere un periodo de descarga prolongado. Recientemente, Henderson y Lavigne describieron el implante perióstico de condrocitos autólogos (ACI) para defectos rotulianos y demostraron que el ACI asociado al realineamiento del aparato extensor presentó mejores resultados que el ACI con buena congruencia femororrotuliana(16). El injerto osteocondral autólogo fue descrito por Wagner(17) y se ha recomendado para defectos osteocondrales aislados y limitados de tamaño. Con esta técnica se consigue una bueCuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 J.D. Ayala, M. San Miguel, L. Alcocer na congruencia del cartílago ariticular y se puede autorizar la carga inmediata tras la cirugía. Sin embargo, se han publicado pocos estudios para la reconstrucción del cartílago rotuliano con trasplantes autólogos(10-12,18) o aloinjertos(13). Según lo publicado hasta ahora, ningún trabajo menciona la posibilidad de reparar los defectos osteocondrales de la rótula mediante la técnica exclusivamente artroscópica. Esto puede ser explicado por la peculiar anatomía de la articulación femororrotuliana. En la mayoría de las técnicas quirúrgicas se requiere realizar cirugía abierta para conseguir introducir los injertos osteocondrales de forma perpendicular a la superficie de la rótula. Se puede pensar que, utilizando las técnicas artroscópicas habituales, la mosaicoplastia artroscópica de rótula es un método difícilmente aplicable. Por ello, Gomes et al.(19) presentaron un método alternativo para acceder a la superficie rotuliana en los defectos condrales tratados artroscópicamente. En primer lugar, liberaban el alerón rotuliano externo y, a continuación, con una aguja de Kirschner evertían la rótula de modo que la superficie rotuliana quedaba más accesible perpendicularmente. Sin embargo, esta técnica quirúrgica podría dificultar la inserción de los injertos osteocondrales porque podrían interferir con la aguja de Kirschner. Por otra parte, la liberación del alerón rotuliano externo como método aislado puede reducir una rótula basculada anormalmente. En 1987 Fulkerson et al.(20) establecieron que la sección del alerón rotuliano corregía la basculación rotuliana, mejorando los resultados clínicos siempre que no asociara subluxación de rótula. Sin embargo, a pesar de que en nuestro caso se producía una moderada subluxación externa de la rótula, se consiguió una corrección completa de su posición. Este hecho podría explicarse porque se observó una hipertensión del alerón rotuliano externo que sería el causante de la basculación rotuliana pero no de la subluxa- Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 ción. Sin embargo, en el control de RMN posquirúrgico y en la artroscopia realizados 6 meses después, se comprobó que la rótula estaba completamente centrada y congruente. Asimismo, se verificó la correcta incorporación de los injertos que consiguieron hacer la cobertura de la mayor parte del defecto. Aunque en nuestro caso se consiguió realizar con relativa facilidad la mosaicoplastia artroscópica tras la liberación del alerón rotuliano, es posible que esta técnica no pueda aplicarse en todos los casos. La particular anatomía de la articulación femororrotuliana puede dificultar mucho la técnica artroscópica. Hallazgos como un ángulo troclear menor de 135°, una rótula de tipo I, una báscula rotuliana menor de 5° o una subluxación externa mayor de 10 mm pueden impedir la introducción de instrumental artroscópico perpendicularmente. Sin embargo, el realineamiento de la rótula es fundamental. Si alguno de los hallazgos anteriores tuviera que ser corregido, por ejemplo, mediante la anteromedialización de la tuberosidad tibial anterior, habríamos tratado el defecto condral por medio de cirugía abierta o bien habríamos intentado corregir en primer lugar el ángulo Q y luego el defecto condral mediante la mosaicoplastia artroscópica, que se podría haber realizado más fácimente al tener desinsertado el tubérculo tibial, tal y como describió Fulkerson(21). En resumen, hemos presentado el caso de una lesión osteocondral completa sintomática tratada de forma satisfactoria mediante el trasplante autólogo osteocondral. En los casos en que la anatomía femororrotuliana es favorable, puede ser realizada por técnica artroscópica, consiguiéndose una superficie condral regular con cobertura del defecto y alivio de los síntomas del paciente. Por tanto, esta técnica está recomendada en casos seleccionados porque proporciona excelentes resultados clínicos, radiológicos y artroscópicos con una incidencia de complicaciones mínima. 41 Mosaicoplastia artroscópica de rótula: caso clínico BIBLIOGRAFÍA 1 Johnson LL. Arthroscopic abrasion arthroplasty historical and pathologic perspective: present status. Arthroscopy 1986; 2: 54‑69. 2 Steadman JD, Rodkey WG, Singleton SR, Briggs KK. Microfracture technique for full-thickness chondral defects: technique and clinical results. Oper Tech Orthop 1997; 7: 300-7. 3 Pridie KHA method of resurfacing osteoarthritic knee joints. J Bone Joint Surg 1959; 41 (B): 618-9. 4 Outerbridge HK, Outerbridge AR, Outerbridge RE. The use of a lateral patellar autologous graft for the repair of a large osteochondral defect in the knee. J Bone Joint Surg 1995; 77: 65‑72. 5 Yamashita F, Sakakida K, Suzu F, Takai S. The transplantation of an autogenic osteochondral fragment for osteochondritis dissecans of the knee. Clin Orthop 1985; 201: 43-50. 6 Hangody L, Fules P. Autologous osteochondral mosaicplasty for the treatment of full-thickness defects of weight-bearing joints. J Bone Joint Surg 2003; 85 (A): 25-32 (suppl 2). 7 Horas U, Pelinkovic D, Herr G, Aigner T, Schnettler R. Autologous chondrocyte transplantation in 42 cartilage repair of the knee joint. J Bone Joint Surg 2003; 85 (A): 18592. 8 Bugbee WD, Convery FR. Osteochondral allograft transplantation. Clin Sports Med 1999; 18: 67-75. 9 Buckwalter JA. Articular cartilage injuries. Clin Orthop 2002; 402; 21-37. 10Hangody L, Fules P. Autologous osteochondral mosaicplasty for the treatment of full-thickness defects of weight-bearing joints. J Bone Joint Surg 2003; 85 (A): 2532 (suppl 2). 11 Scapinelli R, Aglietti P, Baldovin M, Giron F, Teitge R. Biologic resurfacing of the patella: current status. Clin Sports Med 2002; 21: 54773. 12 Laprell H, Petersen W. Autologous osteochondral transplantation using the diamond bone-cutting system (DBCS): 6-12 years’ follow-up of 35 patients with osteochondral defects at the knee joint. Arch Orthop Trauma Surg 2001; 121: 248-53. 13 Jamali AA, Emmerson BC, Chung C, Convery FR, Bugbee WD. Fresh Osteochondral Allografts. Clin Orthop 2005; 437: 176-85. 14Tsujimoto K, Kurosaka M, Yoshiya S, Mizuno K. Radiographic and computed tomographic analysis of the position of the tibial tubercle in recurrent dislocation and subluxation of the patella. Am J Knee Surg 2000; Spring; 13 (2): 83-8. 15Buckwalter J, Mow V, Radcliff A. Restoration of injured or degenerated articular cartilage. J Am Aced Orthop Surg 1994; 2: 192-201. 16 Henderson IJP, Lavigne P. Periosteal autologous chondrocyte implantation (ACI) for patellar chondral defect in patients with normal and abnormal patellar tracking. Knee 2006; 13 (4): 274‑9. 17Wagner H. Operative Behand. der osteochondrosis dissecans des Kniegelenkes. Z Orthop 1964; 98: 333-5. 18 Lu AP, Hame SL. Autologous osteochondral transplantation for simple cyst in the patella. Arthroscopy 2005; 21 (8): 1008.e1-1008.e4 19 Gomes JL, Marczyk LR, Ruthner RP. Arthroscopic exposure of the patellar articular surface. Arthroscopy 2001; 17 (1): 98-100. 20Fulkerson JP, Schutzer SF, Ramsby GR, Bernstein RA. Computerized tomography of the patellofemoral joint before and after lateral retinacular release or realignment. Arthroscopy 1987; 3 (1): 19-24. 21 Fulkerson JP. Anteromedialization of the tibial tuberosity for patellofemoral malalignment. Clin Orthop 1983; 177: 176-81. Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 Artroscopia de cadera en el tratamiento de lesiones del labrum acetabular A. Llanos, J.J. Nogales, A. Jiménez, J. Farfán, J. Garrido Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital de Antequera (Málaga) Correspondencia: J. J. Nogales Hospital de Antequera Poeta Muñoz Rojas s/n 29200 Antequera Correo electrónico: [email protected] Presentamos la experiencia del Servicio de Traumatología del Hospital de Antequera en el uso de la artroscopia de cadera para el tratamiento de la patología del labrum acetabular. Se han revisado los 12 casos de pacientes intervenidos durante el periodo comprendido entre enero de 2002 y diciembre de 2006. El resultado del tratamiento fue excelente en pacientes con rotura aislada del labrum acetabular (4), pero fue muy variable e impredecible en aquellos pacientes que presentaban lesiones asociadas (7). Los resultados sugieren que la artroscopia de cadera es una buena herramienta para el diagnóstico y tratamiento de lesiones del labrum acetabular, con razonables expectativas de éxito y una tasa mínima de complicaciones. Los mejores resultados se obtuvieron en el tratamiento de patología aislada del labrum. Arthroscopy of the hip in the management of aceta­ bular labrum lesions. Our purpose is to show our experience with hip arthroscopy in the diagnosis and treatment of acetabular labrum pathology. We have reviewed 12 cases managed at our Orthopaedics Service over a 5-year period (2002-2006). The results were excellent in patients with labral tears alone (4), but it was unpredictable in patients with other hip joint pathology (7). These results suggest that hip arthroscopy represents an effective tool in both the diagnosis and treatment of labral tears with reasonable expectations of success and minimal complication rate. Our best results were in treatment of labral tears alone. Palabras clave: Artroscopia. Cadera. Labrum. Intra­articular. Key words: Arthroscopy. Hip. Labrum. Intra-articular. Introducción La artroscopia de cadera constituye un procedimiento cuya importancia y relevancia es cada día más notoria en la detección y tratamiento de diversas patologías que afectan a la articulación de la cadera. El considerable desarrollo experimentado en los últimos veinte años está ligado al perfeccionamiento de técnicas diagnósticas como la RMN(1). Sus principales indicaciones incluyen el diagnóstico y tratamiento de roturas del labrum acetabular, las lesiones del cartílago articular y la extracción de cuerpos libres(2,3). La artroscopia de cadera garantiza una buena visión de la porción articular de la cabeza femoral y del acetábulo, así como del labrum o rodete acetabular y de la cápsula sinovial que rodea a la articulación. Material y métodos En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006 se intervino a 12 pacientes mediante una artroscopia de cadera. Los criterios para su indicación incluyeron una exploración física positiva mediante el test del pinzamiento o impingement(4) con dolor localizado en la articulación de la cadera, de intensidad moderada a severa, que no respondía a medidas conservadoras ni a infiltraciones intraarticulares; y un estudio radiológico Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 (43-46) 43 Artroscopia de cadera en el tratamiento de lesiones del labrum acetabular 1 2 Figuras 1 y 2. RMN de caderas con contraste en la que se aprecia la lesión de labrum en el lado derecho. (proyecciones radiológicas estándar y RNM con contraste) sugestivo de lesión intraarticular (Figuras 1 y 2)(1,5,6). De los 12 casos incluidos en este estudio, 8 eran mujeres, y 4, hombres. La edad media era de 28 años (rango: 48-18 años). Los pacientes se agruparon de acuerdo con el tipo de lesión asociada a la lesión del labrum articular. En todos los casos se realizó un tratamiento artroscópico de las lesiones articulares, y, en los pacientes que presentaban además una displasia de cadera, se realizó cirugía ósea como parte del tratamiento. En todos los casos la artroscopia se realizó en posición decúbito supino(7-10) con la cadera en tracción y ligeramente flexionada (20°). El abordaje de la cadera se realizó mediante los 3 accesos o portales estándar y se usó un artroscopio con óptica de 30°. El tiempo medio de la cirugía fue de 85 minutos. Los pacientes mantuvieron el miembro inferior en descarga durante dos semanas; a partir de ese momento se les permitió la carga parcial y, a partir de los 30 días, el retorno a la actividad normal y deportiva. Los pacientes se revisan al mes de la intervención y, posteriormente, cada 2, 4 y 6 meses. Los resultados clínicos fueron evaluados pre y pos­ operatoriamente mediante la clasificación de Merle d’Aubigne-Postel en relación con los parámetros de dolor, marcha y movilidad de la cadera. Resultados En 11 de los 12 casos se identificó una lesión del labrum acetabular (Figura 3); 8 de los pacientes (66,6%) tenían, además, lesiones asociadas; y en uno no se encontró patología articular (Tabla 1). Tabla 1 Tipo de patología intraarticular Figura 3. Aspecto artroscópico de una lesión de labrum acetabular. 44 Núm. de pacientes Lesión aislada del labrum 4 Labrum + Displasia de cadera 4 Labrum + Lesiones condrales 2 Labrum + Necrosis avascular precoz 1 Artroscopia diagnóstica (sin lesión intraarticular) 1 Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 A. Llanos, J.J. Nogales, A. Jiménez, J. Farfán, J. Garrido La evolución clínica de los pacientes varió de acuerdo con el tipo de patología intraarticular asociada (Tabla 2). Tabla 2 1. Lesión aislada del labrum • Todos los pacientes presentaron una lesión del labrum en la región anterosuperior de la cadera. • Se realizó regularización del labrum tras observar la rotura. • No se realizaron reanclajes del labrum. • Todos los pacientes experimentaron una evolución satisfactoria con alta médica en un año. 2. Lesión del labrum + Displasia de cadera • El plan terapéutico consistió en: 1. Artroscopia en cadera displásica dolorosa para inspeccionar y solucionar problema del labrum (región posterosuperior). 2. Cirugía ósea. • Dos pacientes presentaron mejoría clínica y rangos de movilidad conservados. • Dos pacientes presentaron persistencia de dolor con movilidad conservada. 3. Lesión del labrum + Lesión condral de cabeza femoral • En ambos pacientes se diagnosticó una lesión condral de grado II en la región posterosuperior de la cabeza femoral. • La intervención consistió en condrectomía y regularización de la lesión del labrum. • Los pacientes en este grupo experimentaron una evolución satisfactoria. 4. Lesión del labrum + Necrosis avascular • Durante la intervención se apreció cartílago en buen estado y se regularizó el pliegue del labrum. • El paciente no mejoró clínicamente al año de evolución ni respondió a posteriores infiltraciones intraarticulares. Finalmente se realizó una artroplastia total de cadera. Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 La estancia media intrahospitalaria de los pacientes fue de 1,2 días. Como complicación, en un paciente se produjo una neuroapraxia transitoria del pudendo (8,6%)(11,12) que evolucionó favorablemente en 2 semanas. Discusión La artroscopia, como técnica diagnóstica y terapéutica, ha registrado durante la última década un menor desarrollo en el estudio de la articulación de la cadera en comparación con los importantes avances que, en cambio, ha experimentado el de la rodilla. Esto se debe, en parte, a una combinación de limitaciones anatómicas, como son la anatomía reducida, el grosor y escasa elasticidad del ligamento ileofemoral o la forma curvada de la cara articular(2,13), y técnicas, entre las que destacan las complicaciones para acceder a la articulación, la dificultad para conseguir una adecuada distracción articular y las posibles lesiones iatrogénicas del labrum o de la cabeza femoral(14). Existen pocos trabajos publicados relacionados con la artroscopia y sus indicaciones en la articulación de la cadera. Sin embargo, la mayoría de ellos(2,3,15) coinciden en que se trata de una técnica excelente para evaluar, diagnosticar y tratar las lesiones acetabulares y condrales. Algunos autores(16) consideran esencial el uso de la artroscopia para establecer el diagnóstico de las lesiones del labrum acetabular. El labrum acetabular en una estructura anatómica que contribuye de manera fundamental a la estabilidad y a la redistribución de fuerzas en la cadera(17). Diversos estudios confirman que su rotura acelera el desarrollo de cambios degenerativos precoces en la articulación18,19. Se han publicado varios trabajos que estudian el tratamiento artroscópico aislado de esta patología, con resultados similares a los obtenidos en nuestra revisión(9,13,15,17,20). En este estudio los mejores resultados de la artroscopia se obtuvieron en el tratamiento de las lesiones aisladas del labrum acetabular y en el tratamiento de lesiones del labrum asociadas con patología condral de la cabeza femoral, al observarse una mejoría clínica importante en la mayoría de los pacientes. La mejor puntuación en la escala de Merle d’Aubigne-Postel se obtuvo en pacientes tratados con una lesión aisla45 Artroscopia de cadera en el tratamiento de lesiones del labrum acetabular da del labrum acetabular. Ésta fue de 17 puntos, muy superior a la observada en el grupo de pacientes con displasia de cadera o necrosis avascular, donde se obtuvo una puntuación de tan sólo 12 puntos. A pesar del corto periodo de seguimiento y de la limitación de la serie a 12 pacientes, se cubre el periodo crítico donde aparecen los máximos beneficios y complicaciones de la artroscopia de cadera. Existen pocos trabajos que informen acerca de los resultados a largo plazo del tratamiento de esta patología. Aunque algunos autores(21) sugieren que la regularización de la lesión del labrum no predispone a una osteoartrosis precoz de la cadera, actualmente se tiende al reanclaje del labrum acetabular cuando éste sea posible, en lugar de simplemente regularizar el mismo(9,13,15,20,22). Conclusiones Este estudio prueba la utilidad de la artroscopia en el tratamiento de la patología articular de cadera. Los mejores resultados se obtuvieron en lesiones aisladas del labrum acetabular. La artroscopia en estas patologías supone una notable mejoría a corto plazo de la sintomatología. Son necesarios, sin embargo, estudios con mayor más amplios y con mayor tiempo de seguimiento que confirmen estos hallazgos. BIBLIOGRAFÍA 1 Mitchell B, McCrory P, Brukner P, O’Donnell J, Colson E, Howells R. Hip joint pathology: clinical presentation and correlation between magnetic resonance arthrography, ultrasound, and arthroscopic findings in 25 consecutive cases. Clin J Sport Med 2003; 13: 152-6. 2 Kelly BT, Williams RJ, Phillipon MJ. Hip arthroscopy: current indications, treatment options, and managemente issues. Am J Sports Med 2003; 31: 1020-37. 3 McCarthy JC. Hip arthroscopy: applications and technique. J Am Acad Orthop Surg 1995; 3: 115‑22. 4 MacDonald SJ, Garbuz D, Ganz R. Clinical evaluation of the symptomatic young adult hip. Semin Arthroplasty 1997; 8: 3-9. 5 Edwards DJ, Lomas D, Villar RN. Diagnosis of the painful hip by magnetic resonance imaging and arthroscopy. J Bone Joint Surg 1995; 77B: 374-6. 6 Hodler J, Yu JS, Goodwin D, et al. MR arthrography of the hip: improved imaging of the acetabular labrum with histologic correlation in cadavers. AJR Am J Roentgenol 1995; 165: 887-91. 46 7 Byrd JW. Hip arthroscopy utilizing the supine position. Arthroscopy 1994; 10: 275-80. 8 McCarthy JC, Lee JA. Hip arthroscopy: indications, outcomes, and complications. Instr Course Lect 2006; 55: 301-8. 9Kelly B, Weiland D, et al. Arthroscopic labral repair in the hip: surgical technique and review of the literature. Arthroscopy 2005; 21: 1496-504. 10 Mason JB, Mc Carthy JC, O ‘Donnell J, et al. Hip arthroscopy: surgical approach, positioning, and distraction. Clin Orthop 2003; 406: 29-37. 11Sampson TG. Complications of hip arthroscopy. Clin Sports Med 2001; 20: 831-5. 12H o m e s t u d y p ro g r a m : A rthroscopic hip surgery. AORN Journal 2005; 82. 13 Murphy KP, Ross AE, et al. Repair of the adult acetabular labrum. Arthroscopy 2006; 22: 567.e1-3. 14Clarke MT, Arora A, Villar RN: Hip arthroscopy: complications in 1054 cases. Clin Orthop Relat Res 2003; 406: 84-8. 15 Huffman GR, Safran M. Arthroscopic treatment of labral tears. Oper Tech Sports Med 2002; 10: 205-14. 16Yamamoto Y, Hamada Y, et al. Arthroscopic surgery to treat intra-articular type snapping hip. Arthroscopy 2005; 21: 1120-5. 17 McCarthy JC, Barsoum W, Puri L, et al. Anatomy, pathologic features, and treatment of acetabular labral tears. Clin Orthop 2003; 406: 38-47. 18McCarthy JC, Noble PC, Shuck MR, Wright J, et al. The role of labral lesions to development of early degenerative hip disease. Clin Orthop 2001; 393: 25-37. 19 Ferguson SJ, Bryant JT, Ganz R, Ito K. An in vitro investigation of the acetabular labral seas in hip joint mechanics. J Biomech 2003; 36: 171-8. 20 Hase T, Ueo T. Acetabular labrum tear: arthroscopic diagnosis and treatment. Arthroscopy 1999: 15: 138-41. 21 Konrath GA, Hamel AJ, Olson SA, Bay B, Sharkey NA. The role of the acetabular labrum and the transverse acetabular ligament in load transmission in the hip. J Bone Joint Surg Am 1998; 80: 1781-8. 22Murphy KP, Ross AE, Javernick MA, Lehman Ra Jr. Repair of the adult acetabular labrum. Arthroscopy 2006; 22: 567.e1-3. Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 La Junta informa D urante dos años hemos seguido todos los trámites necesarios para que el Ministerio de Interior nos considerara una sociedad sin ánimo de lucro y así quedar exentos del pago de impuestos. Todos los trámites se han llevado a cabo por nuestra abogada Sonia Frouchtman, desde nuestra asesoría jurídica y por Acción Médica. Como ya se explicó en la Asamblea de Sevilla, nos lo han denegado alegando exclusivamente motivos económicos. De todas formas, como se explicó en la ponencia de clausura de la Comisión de Docencia, seguimos pensando que cubrimos un vacío importante en la formación de nuestros residentes, con los cursos de formación, y seguiremos en esa línea, porque nosotros sí pensamos que somos una asociación sin ánimo de lucro: lo que nos gusta es enseñar las técnicas que, hace años, otros compañeros nos enseñaron a nosotros. Continuaremos con la figura del maestro amigo, que es lo que hace que cada vez seamos más los que compartimos lo poco o mucho que sabemos. Gracias una vez más a todos los que dejáis vuestras consultas y trabajos para impartir docencia, desinteresadamente, en los cursos de formación de la Asociación Española de Artroscopia. A continuación reproduzco la resolución del Ministerio: Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 47 Noticias Jornada Quirúrgica Después del Curso de Formación de Hombro realizado en Málaga, por la AEA, se celebró en Barcelona en la Clínica Nuestra Señora del Remei una Jornada Quirúrgica con la participación del Dr. Lafosse y esponsorizada por MITEK, responsable del curso de formación. Se desarrollaron, mediante transmisión por circuito cerrado, tres cirugías: 1. una inestabilidad de hombro por luxación recidivante en un deportista de 21 años; 2. una liberación del nervio supraescapular, con sutura del manguito y tenodesis del bíceps; 3. una interposición de tejido capsular inferior previa artroplastia en glena, en una paciente programada para prótesis primaria de hombro. Debo destacar el carácter docente que dio a las cirugías y la reproductibilidad de los gestos realizados por el Doctor Lafosse, así como la clase magistral de disección artroscópica que nos impartió. Siempre nos advirtió de que antes era necesario una buena formación básica (él estuvo 11 años como cirujano de plexo). Fruto de este contacto nació la idea de realizar un curso con el organigrama de cirugías en directo de Annecy por el Dr. Lafosse pero en habla hispana. Esta idea ya ha empezado a germinar en el seno de nuestra AEA y seguiremos trabajando en ella. Equipo español-cubano En junio de este año hemos realizado la parte práctica del 2.º Curso de la Comisión docente de la AEA en Ciego de Ávila (Cuba). Esta segunda parte ha tenido un formato de taller y quirúrgico. Además de los talleres de nudos, y asistidos por el equipo médico del Hospital Universitario de Ciego de Ávila, que dirige el Profesor Dr. Antonio Raunel, hemos realizado dos cirugías. En ambos procedimientos se ha intervenido a sendos jugadores del equipo nacional de béisbol: 1. El primer caso era el de un componente del equipo nacional cubano que jugaba como short stop y que sufría una luxación recidivante hombro izquierdo. La cirugía fue asistida por el Dr. Aracelio Pérez Guevara. 2. La segunda cirugía fue efectuada a un jugador de la preselección cubana, cuya demarcación habitual era la de center fealls y que presentaba una rotura parcial bursal del supraespinoso, con compromiso subacromial grado III. La cirugía fue asistida por el Dr. Osvaldo García Martínez. El interés de las cirugías radicó en que se llevaron a cabo en equipo con los traumatólogos cubanos, para usar técnicas reproducibles y poder luego hacer el seguimiento de los resultados. Debo destacar la colaboración desinteresada con la AEA de Arthrex en los implantes y de Mitek en el instrumental, para la realización de las cirugías. 48 Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 Obituario Dr. Raúl Puig Adell, in memoriam Q uien haya conocido a Raul convendrá conmigo en que ha sido una persona que no dejaba indiferente. En la primera relación, uno podía llevarse una sensación agradable o desagradable, de mayor o menor empatía, de confianza o de incertidumbre, de seguridad o incluso de perplejidad…: cualquier cosa menos indiferencia. Y los que habían de mantenían relaciones con él, muy pronto se daban cuenta de que tenían enfrente una persona original, distinta de la mayoría de los mortales, porque Raúl sabía comunicar simple y llanamente con quien le hablaba, con el que le escuchaba, con los que venían buscando en él consejo, consuelo o conocimiento. Raúl ha tenido el gran don de saber hacerse cercano, familiar; como si conociera a su interlocutor desde siempre. Esta franqueza en las relaciones interpersonales dejaba perplejo a más de uno, que podía incluso reaccionar con ciertos reparos frente al hecho de que un hombre tan sabio, tan importante, fuese al mismo tiempo tan sencillo y accesible; en definitiva, tan poco afectado por la vanidad, por la importancia social o el prestigio; por las formas políticamente correctas que tantos y tantos políticamente incorrectos se obsesionan haciéndonos creer que son las normas que debemos seguir, emular y copiar. Aquella sensación de inseguridad, de miedo o de duda que algunos pacientes sienten durante la primera entrevista con el médico, Raúl sabía hacerla desaparecer de inmediato cuando se acercaba al paciente, le acariciaba o le pasaba su brazo por la espalda y le hablaba de tú, fuera el paciente quien fuese y tuviera la edad que tuviese y comenzaba una consulta sacando miedo, incertidumbre o desconsuelo al motivo por el que el paciente visitaba al médico. De forma mágica y admirable, el paciente se abría a Raúl no ya como médico, sino como lo haríamos a aquella persona de confianza que a todos nos gustaría tener siempre a nuestro lado. Gracias a esta facultad, Raúl es querido por muchísima gente. Muchos de sus pacientes no sólo se sienten agradecidos por sus servicios, sino que además se consideran sus amigos: se les ha contagiado el sentimiento de proximidad, de cordialidad que él infundía en las relaciones personales. Lejos de convencionalismos, Raúl se ha hecho a sí mismo. No ha sido nunca pasivo ni conformista. Su seguridad, la confianza en sí mismo no son actitudes que han surgido sin más, sino que son el resultado de un posicionamiento crítico labrado y ganado a la vida con su incorformismo renovador, esclarecedor y enriquecedor. Para Raúl, pocas cosan eran como se dice que son o se hacen como siempre se han hecho. Constantemente aplicaba su extraordinaria capacidad de análisis, de crítica y de lógica a todas las cosas, a los credos y a los conceptos, y todo aquello complejo o enmarañado, difícil o incomprensible aparecía entendible y lógico, con otros puntos de enfoque más razonables, más prácticos. Y como nunca ha sido un empírico, sus puntos de vista se materializaban de inmediato porque, según él, “la mejor manera de hacer las cosas es haciéndolas”. Y así lo hacía, de inmediato y en persona. Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 49 Obituario Decía al comienzo que Raúl ha roto moldes y, por eso ha resultado una persona, entre otros aspectos, tan original. En la profesión, su enfoque personal y los trazos que le ha dado han creado escuela. Hoy y para siempre Raúl se ha ganado el prestigio profesional, la admiración y el reconocimiento personal de los más destacados especialistas. Los que le trataron saben que pierden con su muerte un maestro, un referente y –sobre todo– un gran amigo. En el terreno del ocio, Raúl ha dominado todo aquello que se ha propuesto. Tozudo, constante y trabajador como pocos, entusiasta de las herramientas, de las máquinas y los métodos, inventor, destripador de mecanismos para comprobar su funcionamiento, para prever su avería, ordenado, precavido, analítico, calculador, innovador, artista... Hace poco le preguntaron al sabio Eduard Punset si estaba preocupado por si existía vida después de la muerte. El entrevistado respondía que le preocupaba mucho más encontrar los momentos de vida que existen antes de la muerte. Raúl ha vivido plenamente estos momentos de vida, y se ha ido sabiendo que su esfuerzo no ha sido estéril; que muchos procuraremos darle continuidad. Si allá, en lo alto hay cielo, ¡qué se preparen, que llega Raúl! De golpe, se tendrán de preguntar si las cosas deben seguir como siempre; si los muebles deben permanecer en los mismos lugares; si las cosas pueden cambiar de forma o de uso o de aspecto… Con un discurso lógico –y, sobre todo, práctico–, los barbudos llevarán perilla, los que usan túnica cambiarán su indumentaria por pantalones cortos y los que llevan corona utilizarán gorra y gafas de sol, más prácticas y útiles estando tan cerca del astro solar. Nadie llevará traje ni corbata. Ni reloj de pulsera… Y todos se tratarán de tú. A todo eso, Raúl seguirá con su uniforme preferido cuando llegaba a casa después del trabajo: calzoncillos, calcetines y mocasines: sin la camisa ni los pantalones, para evitar broncas por ponerlos perdidos de polvo, de óxido o de serrín. Con un trépano en una mano y un artroscopio en la otra, seguirá haciendo “chapuzas” de las suyas, perforando y tapando, rascando y puliendo, anudando y deshaciendo, siempre a la busca de su Ambiente Estable. ¡Seguro que se prepara un buen revuelo celestial! Seguro que los que entienden le estaban esperando porque ya hacía falta un poco de orden y mejoras... Cuando todos estén rendidos, después de tantas novedades y cambios, y llegue la hora de la cena, Raúl será el último, como siempre. Cuando avisos como “¡La cena está en la mesa!” o “¡La carne se enfría!” suenen a sentencias acusatorias, Raúl dejará las herramientas en el taller, cerrará el PowerPoint o el Premiere con la conferencia que ahora mismo estaba animando y subiendo hacia el comedor todavía tendrá tiempo de fijarse en aquel Triángulo que luce en el cogote aquel Señor-tan-Anciano, mientras murmura: «Algo modificado, eso podría servir para amarrar el tangón de la botavara…, o para sujetar la bomba de aceite en la sentina de popa… O para coser mejor el tendón supraespinoso, o aquel menisco descolgado…, o mejor aún, como trinchante para el rostido que me acabo de inventar, o para mantener el pollo en ristre dentro del horno…» Por favor, Raúl: te lo has ganado. ¡Descansa en paz! Dr. Josep M.ª Cabestany Castellà Sant Quirze del Vallés Octubre de 2007 50 Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 Obituario Carta a un amigo Q uerido Raúl, viejo lobo de mar: Hace ya unos años inicié un largo periodo de muchas tardes de quirófano, aprendiendo a tu lado el manejo de la artroscopia. Nos recorrimos España en aquellos viajes con el maletero del coche lleno de bártulos: cámara, fuente de luz, motor, pinzas y demás instrumental. Allí donde te necesitaban, donde querían aprender, ahí estabas tú para enseñar aquello que tú también sabías. ¡Cuántos traumatólogos, residentes y no tan residentes han pasado por tus Cursos de Artroscopia en la Clínica Tres Torres, todo un clásico!...: el que no sabía aprendía los primeros pasos y el recorrido básico, y los más aventajados se iban con todos tus trucos en el bolsillo. ¿Te acuerdas, Raúl, de la clase de nudos en el curso 2001 y el empujanudos que diseñaste? Eras el mejor; tu imaginación para inventar, diseñar o solucionar cualquier contratiempo siempre me deslumbró. No puedo olvidar las horas que pasamos montando vídeos con esa máquina infernal llamada U-matic. Después llegó la era digital y nos cambió todos los esquemas, pero a ti no te importó; con entusiasmo te metiste en ese mundo. He de reconocer que mi amor por la artroscopia te lo debo a ti. Hemos pasado muchas horas con los pies mojados mirando un monitor. Los enfermos nos decían que parecía el fondo del mar, ese mar donde por unos momentos tu dejabas a un lado aquello que era tu vida. Hoy nos has dejado. No soy la única que llora tu pérdida; pero nadie olvidará que, en la artroscopia –y, por qué no, también en la vida–, lo primero y principal para llegar a buen puerto es un ambiente estable. Un beso y hasta siempre. Dra. Eva Estany Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 51 Premios comunicaciones orales, pósters y trabajos premiados en el XXV congreso de la asociación española de artroscopia (SEVILLA, 16-18 de mayo de 2007) Y XV CURSO DE ENFERMERÍA Mejor comunicación “La uilización del gel de plaquetas en la plastia del LCA. Estudio prospectivo” G. Mora, A Valentí, J.R. Valentí Clínica Universitaria de Navarra Mejor comunicación de Enfermería “Técnica de reconstrucción de ligamento cruzado anterior doble fascículo. Cuidados de enfermería y fisioterapia” J.J. González, L. Garcés, M. Estévez, D. Albareda, J.R. Amillo, C. Dolz Hospital de Viladecans. Barcelona Mejor póster “Anomalías meniscales en la vertiente medial de la rodilla” A. Ginés, J. Leal, G. González, S. Martínez, J.C. Monllau Imas. Barcelona Mejor póster de Enfermería “Wanted: enfermera artroscopista” P. Cavero ,E. Glaría(2), P. Cobea(2), P. Ortiz(2), T. Ochoa(2), D. Águila(2) (1) Hospital Universitario Miguel Servet (1) Hospital Universitario Lozano Blesa. Zaragoza (2) Mejor trabajo original publicado en la revista Cuadernos de Artroscopia “Ligamentoplastia de refuerzo capsular anterior en la inestabilidad de hombro: estudio anatómico y modificación de la técnica” R. Cuéllar, J. Albillos, M. Sánchez Hospital Donostia. Policlínica San Sebastián. Clínica USP-La Esperanza de Vitoria 52 Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 Agenda A unque quedan todavía siete meses para la celebración del XXVI Congreso de la Asociación Española de Artroscopia, ya está prácticamente ultimado el programa. El evento se celebrará en Girona, una ciudad antigua, cargada de historia y leyenda. Durante en el curso se realizarán dos sesiones de cirugía en directo, una de ellas dedicada a lesiones del manguito rotador y la otra a la artroscopia de cadera. Posteriormente, aprovecharemos la experiencia de los cirujanos invitados para realizar con ellos un debate, en el que espero participemos todos y nos ayude a tener más claros algunos puntos de estas patologías. Hemos planificado tres mesas redondas: una, dedicada a actualizaciones en la cirugía del LCA; otra, sobre artroscopia de codo, muñeca y mano: y una tercera, relacionada con temas de interés para nuestra práctica diaria como defensa legal, temas de imagen y diseño de presentaciones, nuestra relación con los seguros de salud en la práctica privada, etc. Además, dos novedades: en primer lugar, los carteles científicos serán electrónicos, lo que facilitará la defensa de los mismos por parte de los autores y hará más amena su valoración; y en segundo, introducimos una sección de vídeos, para que nos podáis aportar trucos, curiosidades y detalles técnicos, tan interesantes para la mejora de nuestro trabajo. Estamos preparando también actividades lúdicas que nos permitan relajarnos de las jornadas de trabajo y, al mismo tiempo, nos ayuden a conocer el entorno y la rica gastronomía de la zona. Espero que nos veamos todos el mes de mayo y que al acabar el curso nos vayamos todos con la sensación de habernos enriquecido. Hasta entonces. Dr. José M.ª Altisench Bosch Presidente de la AEA Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 53 Agenda 54 Cuadernos de Artroscopia. Vol. 14, fasc. 2, n.º 33, octubre 2007 Agenda I CURSO HUMS DE CIRUGÍA DEL HOMBRO 28, 29 y 30 de noviembre de 2007 Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza Para más información: [email protected] CONGRESO NACIONAL SOBRE AVANCES EN CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE HOMBRO 6, 7 y 8 de febrero de 2008 Hospital Clínico Universitario de Valladolid Para más información: duplicació[email protected] Índice de anunciantes LABORATORIO PRODUCTO PÁGINA Smith & Nephew Serie 560 4 Arthrex RetroConstrucción™, SwiveLock™, FiberChain™, Suture Bridge™ 28-29 Linvatec Spectrum® Contraportada Redacción y publicidad: Acción Médica c/ Fernández de la Hoz, 61, entreplanta. 28003 MADRID. Tfno.: 91 536 08 14 • Fax: 91 536 06 07 E-mail: [email protected] Dirección general: Javier Baglietto Redactora jefe: Celerina Ramírez Redacción: Mamen Gómez, Daniel Dorrego, Rosana Jiménez, Felipe Contreras, Ester Carrasco c/ Balcells, 21-25, bajos, oficina 1. 08024 BARCELONA Director de arte: Domingo Roldán Diseño y maquetación: Nuria Martínez, Dep. legal: M-21.670-2006 • SV: 93036 • ISSN: 1134-7872 Agustín Sánchez Secretaria de redacción: Carmen González