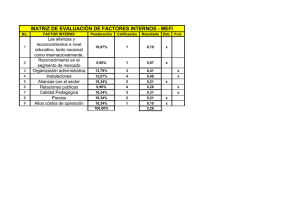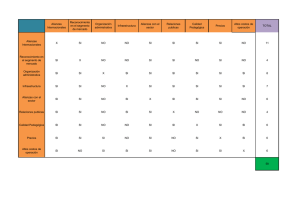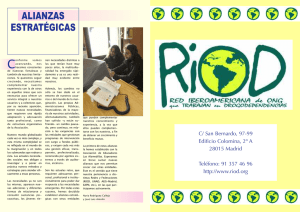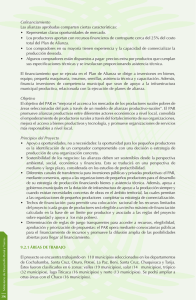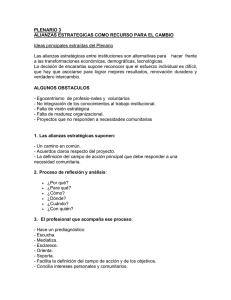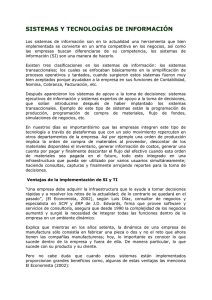Trabajando Unidos Para un Cambio: Alianzas Público
Anuncio

Trabajando Unidos Para un Cambio: Alianzas Público-Privadas para la Reducción de la Pobreza en América Latina y el Caribe Ariel Fiszbein y Pamela Lowden 1) Introducción Este libro resume las lecciones aprendidas al término del primer año de un programa de aprendizaje llamado “Alianzas para la Reducción de la Pobreza en América Latina y el Caribe”, copatrocinado por el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Fundación Interamericana. El objetivo del programa es promover y facilitar la cooperación entre los gobiernos, las empresas y las organizaciones cívicas de la región en iniciativas para reducir la pobreza. El concepto de relaciones de colaboración, en vez de contractuales o meramente instrumentales, entre estos participantes se expresa bajo el término abreviado de alianzas, cuyo significado se explorará más adelante. El punto de partida – tanto para el Programa de Alianzas como para este libro – es el reconocimiento de que los niveles de pobreza en los países de América Latina y el Caribe siguen siendo inaceptablemente altos. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que el anterior paradigma de desarrollo (y de reducción de la pobreza) centrado en el estado claramente ha fallado en ofrecer estándares de vida aceptables para demasiada de la población de la región. Al mismo tiempo, si bien las reformas que favorecen el mercado han aportado muchos beneficios en cuanto a mayor estabilidad y crecimiento, los beneficios del crecimiento siguen percibiéndose como inequitativas, por decir lo menos. ¿Qué más debería hacerse entonces para afrontar los múltiples desafíos que implica una reducción eficaz de la pobreza? Aduciremos que las alianzas público-privadas (un término abreviado que utilizaremos para referirnos a las alianzas entre gobiernos, el sector empresarial y las organizaciones cívicas) ofrecen una respuesta parcial. Las alianzas aportan nuevos recursos a las iniciativas de reducción de la pobreza; no es sorprendente que esto lleva a ganancias tanto cuantitativas como cualitativas en rendimiento. Las sinergias y complementariedades de los distintos participantes sociales que trabajan conjuntamente explican las ganancias en rendimiento, las cuales generalmente superan lo que puede explicarse como resultado de recursos agregados. En otras palabras, las alianzas aumentan la productividad de los recursos disponibles. Además, las alianzas implican un número de formas de generación de bienes esencialmente relacionados a las áreas de desarrollo humano y de capital social, lo cual crea las condiciones para lograr efectos multiplicadores. Las alianzas tienen el potencial – tal como demostraremos – de generar patrones de cambio que se refuerzan a sí mismos, y así traen consigo el mérito inmenso de que el todo puede ser mucho más que la suma de las partes. Así como los niveles reinantes y persistentes de pobreza han exigido nuevos enfoques, la variedad de cambios políticos y económicos que han tenido lugar en la región durante los últimos 15 años ha favorecido el surgimiento de colaboraciones innovadoras entre los participantes sociales (gobiernos local, regional y nacional; las ONG y otros tipos de organizaciones cívicas; y las Documento bajado desde http://www.gdf.org.ar Página 2 de 13 compañías individuales, así como distintas formas de organizaciones empresariales) en iniciativas destinadas a reducir la pobreza. Estas tendencias proporcionan la base empírica tanto para el Programa de Alianzas como para este libro. A pesar de que el contexto cambiante ha creado algunas de las condiciones necesarias para que surjan estas nuevas experiencias, siguen siendo enormes los obstáculos a su multiplicación como para poder ofrecer cualquier contribución significativa a la reducción de la pobreza. Algunas obstrucciones son de tipo informativo, tanto en comprender los beneficios de las alianzas como la naturaleza de los obstáculos que hay que enfrentar. Éstos son los temas que este libro propone describir y analizar como parte del objetivo básico del programa de promover las alianzas. Con ese propósito, el programa ha adoptado un enfoque de acción y aprendizaje. Está diseñado para generar conocimientos acerca de estrategias innovadoras para la reducción de la pobreza ya existentes, basadas en alianzas público-privadas, pretendiendo al mismo tiempo motivar a los diferentes miembros de la sociedad a adoptar enfoques similares en base a alianzas con miras a reducir la pobreza en la región. En ese sentido, el informe pretende describir lo que consideramos es un patrón emergente de interacción entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial así como presentar el caso en favor de un enfoque tal. La evidencia en la cual se basa este documento proviene de seis países – Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Jamaica y Venezuela – donde el programa lleva un año de actividad. Diversas organizaciones colaboradoras prepararon un total de 50 estudios de caso de alianzas en estos países durante el período de enero a junio de 1997, según los términos de referencia establecidos por los autores.1 Este documento se refiere directamente a 27 de estos casos (todos los casos estudiados están reproducidos en forma resumida en el Anexo 1). Los casos restantes forman parte de los antecedentes de la información presentada. La información de los estudios de caso fue complementada además por otros documentos informativos sobre la Argentina, Colombia y Venezuela (ver Arroyo y Estébanez 1997 y Lowden 1997) y por una serie de grupos informales y talleres organizados en los seis países, a los cuales asistieron como invitados representantes de algunos de los casos para compartir sus experiencias más detalladamente con los autores de los estudios de caso y los coordinadores del programa.3 Tanto el tipo como la escala de los retos sociales que deben enfrentar estas alianzas son inmensamente variados, inclusive si se tiene el “control” para seleccionar únicamente aquellas alianzas cuyo objetivos sean la reducción de la pobreza. Sin embargo, una tipología general de las actividades relativas a los casos presentados incluiría: (i) la reducción de déficits en la infraestructura básica de los servicios sociales, tales como escuelas y centros de salud y el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados; (ii) suministro de otra infraestructura y servicios básicos (tal como agua y saneamiento, vivienda, etc); (iii) generación de ingresos y empleo; (iv) programas especiales destinados a grupos vulnerables; (v) nuevos temas, tal como la protección del medio ambiente, el establecimiento de políticas participativas e iniciativas destinadas a mejorar el acceso de los pobres al sistema judicial mediante enfoques alternativos para la resolución de conflictos; y (vi) diferentes combinaciones de lo anterior utilizando enfoques multifacéticos destinados al desarrollo local integral. Éstos cubren una combinación equilibrada de experiencias tanto urbanas como rurales: doce son urbanas, diez son rurales y cinco tienen cobertura en ambos campos. Estos temas no reflejan una selección a priori de parte de los autores, sino de ciertos tipos de actividades que ya se están realizando gracias a las alianzas, y que llamaron la atención de los coordinadores del programa dentro del proceso de recopilación y selección del material de los casos. Documento bajado desde http://www.gdf.org.ar Página 3 de 13 Creemos, sin embargo, que reflejan de manera acertada la gama de retos que comprende la búsqueda de una reducción eficaz de la pobreza en la región a largo plazo, y que presentan evidencia acerca del valor de los enfoques en base a alianzas para enfrentar esos retos.4 El libro se centra en un enfoque genérico sobre la forma que toman las iniciativas para la reducción de la pobreza – las alianzas – más que en soluciones específicas para la pobreza, tal como fondos sociales, intervenciones dirigidas a objetivos específicos, etc. También está más allá del alcance del programa pretender efectuar cualquier evaluación – y mucho menos cualquier medición – del impacto real de los productos de la alianzas en la reducción de la pobreza, especialmente porque muchas de las actividades giran en torno a imponderables tales como el mejoramiento de la calidad de la educación en las comunidades pobres. En vez, el enfoque es tomar como un hecho que actividades tales como el mejoramiento del acceso de los pobres a los servicios básicos y sociales, así como la calidad de éstos, son un paso positivo, y centrar la atención en porqué las alianzas pueden constituir el medio más eficiente así como el más eficaz de producir estos resultados. Tampoco pretendemos ofrecer fórmulas precisas sobre el tipo de alianzas que parecen ser las más efectivas en producir determinados resultados. Esto no sólo se debe a que el campo de acción de los datos que hemos recopilado no permite efectuar generalizaciones amplias ni tipologías claras, sino también porque sencillamente no creemos que la complejidad de la realidad sobre el tema permita tal enfoque, el cual correría el riesgo de ser algo mecánico. En vez, presentamos una recopilación sobresaliente de programas innovadores que sugieren formas mediante las cuales los individuos y organizaciones de América Latina y el Caribe pueden progresar en lograr sociedades más equitativas y prósperas. Por consiguiente, se aprecia un claro sesgo en la selección de estudios de caso hacia aquellos que representan historias exitosas o buenas/mejores prácticas. Por supuesto algunas experiencias parecen ser más exitosas que otras, pero los criterios para el diseño del programa se basan en distinguir lo que es factible, lo que funciona y la manera en que funciona. El informe está escrito teniendo en cuenta un público diverso: líderes políticos, cívicos y empresariales, así como organizaciones regionales, administradores públicos, académicos e investigadores, medios de comunicación, donantes y organismos nacionales e internacionales – en pocas palabras, la comunidad del desarrollo en su más amplia expresión. Es importante aclarar que no todas las iniciativas destinadas a reducir la pobreza requieren necesariamente una alianza, ni que todas las alianzas públicas necesitan estar, o están en la práctica, destinadas a reducir la pobreza. Muchos de los argumentos que sostenemos y la evidencia que examinamos en este libro son válidos para otros retos relacionados al desarrollo. De hecho, el potencial de las alianzas público-privadas ya se ha explorado para otros temas, particularmente en el campo del medio ambiente (ver, por ejemplo, Long y Arnold 1995).5 Una vez más, nuestro argumento es que las alianzas público-privadas presentan gran potencial como un enfoque para la reducción de la pobreza, particularmente debido a que ofrecen una forma de crear bienes organizacionales y normativos que pueden utilizarse para producir cambios materiales en el bienestar de la población, al tiempo que generan nuevos bienes institucionales como un subproducto de sus operaciones. ¿Qué son las alianzas? El término alianzas, tal como se utiliza en este informe, significa – en su sentido más básico – las iniciativas conjuntas del sector público junto con el sector privado, el sector con fines de lucro y el sector sin fines de lucro, también entendidos como los sectores gubernamental, Documento bajado desde http://www.gdf.org.ar Página 4 de 13 empresarial y cívico. Dentro de estas alianzas, cada uno de los miembros contribuye recursos (financieros, humanos, técnicos e intangibles, tales como información o apoyo político) y participa en el proceso de la toma de decisiones. El enfoque se centra en las alianzas cuyo objetivo principal es reducir la pobreza, aunque junto con una serie de actividades específicas, tal como se mencionó antes. El uso del término alianza denota una naturaleza más mutuamente interdependiente de la relación entre los participantes de lo que uno esperaría encontrar en iniciativas conjuntas bajo relaciones contractuales, de prinicipal-agente o de gobernante-gobernados. Naturalmente, la expresión “más mutuamente interdependiente” puede significar muchas cosas y encubrir muchos males. El término siempre corre el riesgo de ser sobreutilizado y sobreextendido – particularmente si se tiene en cuenta que es un término en boga en los estudios de desarrollo – un pecado del cual este libro no puede declararse del todo inocente. De hecho, ha sido objeto de largo debate en seminarios y otras actividades del programa, entre todos los participantes, el determinar si una experiencia u otra constituye o no una alianza. Otra reacción común de los participantes de los estudios de caso ha sido: “Bueno, yo no tenía ni idea de que formaba parte de una alianza, pero ahora que usted lo menciona...”. Las opiniones y los juicios de valor sobre lo que es o debería ser el significado exacto del término varían ampliamente. Un criterio “maximalista” para determinar si un caso dado representa una alianza sería exigirles a todas las partes que participen en base al reconocimiento de una interdependencia mutua absoluta, donde la contribución de cada una de ellas se considera esencial para el todo, no obstante las fortalezas y debilidades de las partes.6 Aunque pueden darse tales casos de relaciones de tipo horizontal entre todas las partes – por ejemplo, desde la compañía multinacional hasta la asociación comunitaria – existe un riesgo en esta definición idónea, pues puede utilizarse como una medida para juzgar la realidad en vez de un reflejo de la realidad misma. Además, el que una alianza en particular se adapte a los términos de esta definición ideal depende del punto de vista subjetivo de cada uno de los socios acerca de su propio papel y del de los demás. Un criterio minimalista para identificar una alianza sería simplemente que los participantes estuvieran presentes y que estuvieran aportando algún tipo de contribución al todo. Claramente, el problema con este enfoque es que uno corre el riesgo de incluir una gran diversidad de experiencias en un mismo paquete, perdiéndose así la perspectiva de la diferencia entre una alianza y una relación contractual. En algún punto entre los dos extremos está la forma “clásica” de alianza, aquella de alianzas estratégicas del sector privado, mediante las cuales “... las compañías cooperan por mutua necesidad y comparten los riesgos con el fin de alcanzar metas comunes” (ver Lewis 1990). El problema de aplicar ese tipo de definición a las alianzas que nos interesan aquí, sin embargo, es que en el contexto de la colaboración público-privada, el tema de riesgo se vuelve mucho más complejo. Las compañías que forman una alianza están, casi inevitablemente, asumiendo un elemento de riesgo intrínseco a la naturaleza de la empresa. En muchos de los casos que estamos considerando, sin embargo, existe una asimetría de riesgo debido a que la naturaleza de la iniciativa conjunta no siempre es igualmente central al negocio principal de todos los participantes.8 Ya hemos mencionado la gran variedad de actividades emprendidas por las alianzas que el programa ha recopilado y analizado hasta el momento. También se hará evidente que existe una similar heterogeneidad en la naturaleza de las relaciones entre los socios en los distintos casos, junto con el continuo maximalista-minimalista ya mencionado. Al mismo tiempo, sin embargo, existen rasgos comunes a todas las alianzas, y éstos remiten al concepto de entender la importancia de las Documento bajado desde http://www.gdf.org.ar Página 5 de 13 alianzas como una nueva alternativa de desarrollo. Se demostrará que las alianzas pueden aportar nuevos insumos a la reducción de la pobreza. También pueden producir productos que conllevan las semillas de efectos multiplicadores que mejoran enormemente el potencial para lograr un progreso incremental real en el mejoramiento de la vida de los pobres. Una dimensión de lo anterior es el surgimiento del sector empresarial como un participante nuevo en las iniciativas de desarrollo social, un sector que en el pasado se había caracterizado por su ausencia en la mayoría de los países de la región. Otra dimensión crucial es la transformación del estado de una posición casi exclusivamente autoritaria a una tendiente a facilitar, motivar y compartir su papel directivo con otros. No obstante, no es siempre – ni a menudo – fácil establecer o mantener las alianzas. Tanto los costos materiales como los de las transacciones que éstas implican también se deben tener en cuenta al evaluar si se justifica o no emprenderlas. Tampoco tienen lugar en un entorno vacío. Están afectadas positiva o negativamente por su ambiente, el cual incluye tanto el contexto institucional nacional como el cultural , las condiciones locales y la fuerza relativa de los miembros participantes. Al mismo tiempo, y no obstante algunos contextos específicos de los casos estudiados, el contexto más amplio de los cambios que han ocurrido en la región durante las últimas décadas ofrece un telón de fondo prometedor. ¿Por qué están surgiendo las alianzas como una nueva alternativa para el desarrollo? Si bien las alianzas se consideran una buena idea en medio de una variedad de circunstancias, sostenemos que es de mayor importancia que ya está surgiendo una nueva alternativa de desarrollo, gracias a la transformación del ambiente institucional y político en la región en los últimos quince años. Una serie de transformaciones que ha tenido lugar en América Latina y el Caribe (y hasta cierto punto a nivel mundial) durante ese tiempo, a la vez facilita la creación de alianzas y las hace necesarias para enfrentar el reto de reducir la pobreza de manera eficaz y sostenible. Estas tendencias pueden ser caracterizadas como la democratización, la descentralización y el cambio hacia un crecimiento impulsado por el mercado (ver Fiszbein y Crawford 1996). El fin del autoritarismo como respuesta a las crisis sociales, políticas y económicas de la región de los años sesenta y setenta parecería ser definitivo. Los países con regímenes liberales constitucionales que fueron derrocados por la intervención militar han logrado reestablecerse (la Argentina y Bolivia de los seis países que son nuestro enfoque particular de interés); aquellos en las cuales ese orden parecía ser socavado desde dentro han intentado reforzar sus regímenes mediante reformas constitucionales y otras reformas del estado de amplio alcance (Colombia y Venezuela); y hay otros que recién están comenzando a experimentar el establecimiento y la consolidación de una política libre y competitiva, como es el caso de El Salvador.10 En pocas palabras, la región ha adoptado una democracia liberal como el sistema político aceptado. A pesar de que en 1980 sólo media docena de países de la región habían elegido sus autoridades nacionales, hoy en día la democracia representativa es “la regla del juego” en América Latina y el Caribe.11 Pero este consenso es mucho más amplio que una serie de gobiernos de elección popular. Implica la percepción de que la participación de los ciudadanos y sus organizaciones es una herramienta eficaz para su desarrollo, así como una meta en sí. La inferencia es que la sociedad civil se convierte en un socio legítimo del estado. Al mismo tiempo, implica que la sociedad civil no puede ser desdeñada por el estado. La demostración concreta más importante de estos cambios de actitud respecto al papel del Documento bajado desde http://www.gdf.org.ar Página 6 de 13 estado y su relación con la sociedad es, indudablemente, los procesos de descentralización que se han implementado en un número creciente de países de la región desde los años ochenta. En tanto que los marcos constitucional y legal varían de un país a otro, ha habido una tendencia general hacia la delegación de funciones y de recursos fiscales a gobiernos locales y regionales (ver Tabla 1-1).12 Junto con la descentralización de recursos están las medidas igualmente importantes de descentralización política (bajo la forma de introducción o reintroducción de elecciones locales de alcaldes) y de gobiernos departamentales y estatales a nivel intermedio (Colombia y Venezuela). Fue así como en la Argentina se reiniciaron las elecciones subnacionales en 1983; en Colombia tuvo lugar la primera elección de alcaldes en 1988 y la de gobernadores en 1992; en Bolivia se introdujeron las elecciones directas de alcaldes en 1985 y éstas se confirmaron luego de aprobada la Ley de Participación Popular en 1994; y en Venezuela hubo por primera vez elecciones tanto de alcaldes como de gobernadores estatales en 1989. De esta forma se han constituido nuevos participantes sociales al nivel local gracias a estas medidas, lo cual ofrece a muchos municipios un nuevo cuerpo de líderes locales con el incentivo para actuar como agentes de desarrollo, puesto que ahora deben responderle a su electorado local en vez de a los niveles más altos del establecimiento político y gubernamental (ver, por ejemplo, Fiszbein 1997). Hay dos razones principales que explican por qué la presencia de estos nuevos participantes a nivel local es importante. En primer lugar, es a este nivel donde existe la mayor oportunidad para la elección pública local y donde los mayores beneficios potenciales son disponibles en torno a la participación de la comunidad tanto en determinar sus necesidades como en satisfacerlas. Esto, después de todo, es una de las razones más poderosas y ampliamente reconocidas para la descentralización. En segundo lugar, los recursos propios de los gobiernos municipales – financieros, institucionales y humanos – son más limitados que en el caso del gobierno nacional, lo cual crea una clara necesidad de compartir responsabilidades en el manejo de asuntos locales con la comunidad. No se pretende insinuar con ninguno de los puntos anteriores que la descentralización represente la panacea que impulsará el desarrollo local, ni que sea siquiera una condición suficiente para tales fines.14 Pero, como lo demuestran los estudios de caso, ha sido un factor importante para abrir el potencial de las alianzas a nivel local. Entre los 27 casos de alianza analizados en este libro, 21 tenían únicamente cobertura local y regional y sólo 6 tenían una cobertura que se extendía más allá de los municipios en una región del país.15 Además, hemos encontrado que la presencia del sector estatal en las alianzas se manifiestó en forma más sólida a través de la intervención de gobiernos municipales y regionales en 11 casos. En los casos en los que el gobierno nacional parecía desempeñar una función de liderazgo, los gobiernos municipales seguían siendo generalmente participativos y activos. Sin embargo, lo contrario no es cierto. Los cambios políticos que implican la democratización y la descentralización tienen que ver principalmente con el cambio en las reglas del juego entre el estado y la sociedad en su expresión más amplia. Sin embargo, para efectos de simplificar o esquematizar el argumento, pueden considerarse como esencialmente relacionados al hecho de que permiten que la constitución de la sociedad civil sirva como punto básico de referencia y socio para el desarrollo. Se ha convertido prácticamente en cosa común referirse al crecimiento considerable en la sociedad civil en la región durante la última década y más.16 Igualmente importante es el hecho de que no se trata únicamente de un cambio cuantitativo sino, sobre todo, de una transformación en las características emergentes de una sociedad civil organizada. Ha dejado de ser esencialmente antagónica o marginal respecto de quienes ostentan el control del aparato estatal; tiene una identidad y una agenda – o más bien, identidades y agendas – que pueden, y lo logran cada vez más, interactuar constructivamente con el estado (ver Oxhorn 1995). De igual extensión son los cambios económicos que han acompañado este proceso político. Documento bajado desde http://www.gdf.org.ar Página 7 de 13 Otra vez, sin embargo, para los efectos de este informe, nos centraremos principalmente en cómo han afectado la relación entre el estado y el sector privado. Los anteriores modelos de desarrollo dirigidos por el estado implicaban una relación entre la empresa y el gobierno que tendía a crear dos tipos diferentes de males. Uno era el grado de cercanía entre los gobiernos y los grupos económicos importantes, protegidos por controles de precios y aranceles, con las oportunidades generadoras de rédito y las acompañantes partidas de favoritismo. El segundo era la frustración de otros sectores empresariales por estar excluidos de tales beneficios o, de manera más fundamental, por estar sofocados por controles y desplazados por la producción pública.18 Por consiguiente, las políticas de liberalización y privatización han tendido a generar un cambio en la relación estado-sector empresarial. Este cambio ha llevado a que la relación sea menos antagónica y paternalista. En esencia, los programas de reforma económica emprendidos en la región han ocasionado la aparición de un nuevo sector privado autónomo, uno que se ha convertido en un protagonista clave en la vida nacional. Estas transformaciones están comenzando a crear las condiciones para una nueva responsabilidad social compartida entre los sectores público y privado debido a que la presencia y el peso del sector privado en asuntos nacionales crece en proporción directamente inversa a la presencia del sector público, y el reconocimiento por el sector privado de la necesidad de contribuir al desarrollo social muestra los correspondientes indicios de aumentar. En este sentido, se están creando las condiciones que permitirán que las empresas de la región sigan el camino de interés creciente en ciudadanía corporativa que ha surgido en los países desarrollados durante los últimos 15 años. Ya que la ciudadanía corporativa sigue siendo un fenómeno relativamente nuevo, vale la pena examinar algunos de los factores que la impulsan. Los cambios significativos experimentados en la economía global durante los últimos 15 años están ejerciendo una intensa presión en las compañías por aumentar su eficiencia y la calidad de sus productos.19 Esto a veces ha implicado un grado de reducción de personal que a menudo ha conllevado grandes costos sociales. Por otra parte, estos cambios están acompañados por el surgimiento de sistemas políticos más participativos, el fortalecimiento subsecuente de la sociedad civil y la rápida expansión de la tecnología de las comunicaciones globales, todo lo cual ejerce presión sobre las compañías, las cuales deben responder ante un grupo de accionistas cada vez mayor. Más fundamental aún es que la gente, tanto dentro como fuera de la comunidad empresarial, está comenzando a hacer preguntas mayores acerca del papel de la empresa en asegurar un crecimiento sostenible, un término que es visto cada vez más como embarcando intereses ambientales y sociales, así como otras consideraciones más concretamente económicas.20 El inspirado interés personal también es con frecuencia altamente pragmático. Así pues, en una evaluación de “la nueva filantropía corporativa” de los Estados Unidos, se argumenta que “el uso estratégico de la filantropía ha comenzado a dar a las compañías una poderosa ventaja competitiva” mediante la adopción de estrategias que “aumentan el reconocimiento de su nombre entre los consumidores, mejora la productividad del empleado, reduce los costos de investigación y desarrollo, ayuda a obviar obstáculos reguladores y fomenta la sinergia entre las unidades comerciales” (ver Smith 1994). También se observa que “por primera vez, las empresas están respaldando las iniciativas filantrópicas con verdadero apoyo corporativo. Además de respaldo monetario, están proporcionando a las compañías sin fines de lucro asesoramiento administrativo, apoyo tecnológico y de comunicaciones y equipos de empleados voluntarios. Y están financiando esas iniciativas no sólo con presupuestos filantrópicos, sino también con unidades comerciales, tales como mercadeo y recursos humanos”.22 El efecto demostrativo de tales prácticas, así como la expansión de las corporaciones multilaterales en la región, es otro factor de cambio en los círculos empresariales latinoamericanos. En el contexto latinoamericano, las fuerzas de cambio tanto globales como nacionales están Documento bajado desde http://www.gdf.org.ar Página 8 de 13 contribuyendo así a la expansión del papel de la empresa, un papel que incluye el surgimiento progresivo como participante social. Más adelante en este documento se hace una mayor evaluación de este tema; no obstante, es preciso hacer una salvedad inmediata. Si bien en la región han existido durante algún tiempo fundaciones sociales con base empresarial (a pesar de que su presencia es más significativa en algunos países que en otros) y están emergiendo tendencias hacia una mayor participación social de parte de la empresa (lo cual se pone en evidencia en los estudios de caso que presentaremos), esto debe enmarcarse dentro de una perspectiva penetrante de que la filantropía es equivalente al elitismo y es un “hobby” de los poderosos.23 El concepto de cooperación entre la empresa como socio y otros sectores tendrá que, por lo tanto, avanzar mucho más antes de que pueda ser reconocida como una práctica “común”. De ahí la importancia considerable de demostrar los beneficios para la empresa, un tema que desarrollaremos más adelante. En medio de estas nuevas circunstancias – caracterizadas por profundas transformaciones políticas y económicas – existe un patrón emergente de dejar la responsabilidad fundamental para la reducción de la pobreza en la esfera pública, si bien su capacidad de afrontar los retos depende cada vez más del apalancamiento de sus recursos limitados, capacidades y legitimidad mediante el trabajo conjunto con otros participantes. Desde el punto de vista del estado, al menos en muchas instancias, se trata de “asociarse o perecer”. Las organizaciones no gubernamentales (las ONG) enfrentan una situación similar. Por muchos años han estado en la primera línea y han tenido que llevar una carga significativa en la reducción de la pobreza a nivel popular. Pero a medida que los estados se vuelven más democráticos y las fuentes internacionales de financiamiento son reemplazadas por fuentes locales, han reconocido que no pueden trabajar solos. El nuevo consenso respecto a la primacía del mercado como la fuerza que rige el desarrollo económico también crea nuevos retos para la comunidad empresarial. Se vuelve cada vez más evidente que la empresa tiene un papel que desempeñar en la reducción de la pobreza que va más allá de la creación de empleos. Si las empresas pudieran actuar por su cuenta – por ejemplo a través de la acción independiente de sus departamentos de asuntos comunitarios – las ONG y los gobiernos tienen una ventaja comparativa en la reducción de la pobreza. Desde el punto de vista de la empresa, si bien el asociarse con otros sectores puede conllevar menos del sentido de urgencia implícito en la metáfora de “asociarse o perecer”, sigue siendo una estrategia interesante para aumentar la eficacia de su participación en temas sociales. Las alianzas y el capital social Hay otra razón muy importante que explica por qué las alianzas tienen el potencial de surgir como una nueva alternativa de desarrollo. Esto tiene que ver con los cambios en las percepciones de la comunidad dedicada al desarrollo con respecto a la importancia del capital social en el proceso de desarrollo, particularmente si se espera que el desarrollo produzca patrones de crecimiento más equitativos y sostenibles. Desde la formulación contemporánea original del concepto de Bourdieu (1986) y Coleman (1988) y el inmenso interés que generó el estudio de Putnam (1993) sobre su relevancia respecto al desempeño del gobierno en Italia del norte y del sur, ha habido un creciente interés en el concepto de capital social y su relevancia respecto al desarrollo, particularmente en los países en desarrollo. El capital social puede concebirse como el aglutinante que produce cohesión entre y dentro de los grupos (Stiglitz 1997). Tiene elementos importantes de capital organizacional que pueden fomentar la sobrevivencia de redes y grupos sociales. Sin embargo, también representa las actitudes y predisposiciones cognitivas subyacentes a aquellas estructuras sociales.28 La asociación que comúnmente se hace entre capital social y “confianza” se refiere a ese concepto, así como al hecho de que la confianza en sí es capaz de generar las condiciones necesarias para la interacción entre y Documento bajado desde http://www.gdf.org.ar Página 9 de 13 dentro de los grupos, lo cual puede crear círculos virtuosos de intercambio e interacción, y cuya falta tiende a aumentar en gran medida los costos de las transacciones.29 No obstante, si bien las consecuencias sociales de la desintegración del entorno social han sido documentadas en forma elocuente (ver, por ejemplo, Moser y Holland 1997 para el caso de Jamaica), sigue siendo difícil determinar exactamente la contribución positiva de un entorno rico y tupido, o incluso definir los criterios que pueden utilizarse para determinar si éste existe o no. 31 No obstante, en tanto que el tema asume prioridad en el campo del desarrollo, están surgiendo estudios que están comenzando a decir “sí, sí importa”, e importa tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados.32 Una perspectiva particularmente interesante sobre el tema de capital social (desde el punto de vista de nuestro interés en las alianzas público-privadas) se deriva de una serie de estudios sobre la relación entre capital social y la generación de relaciones sinérgicas entre el estado y la sociedad. Estos estudios están centrados en proyectos cooperativos de desarrollo en lugar de considerar los temas de capital social exclusivamente dentro de la sociedad (y por lo general en comunidades pequeñas), en forma aislada respecto al estado. Estos proyectos provienen de Nepal, Kerala (India), Nigeria, Rusia, México y Brasil. 33 Pretenden ser historias de éxito porque demuestran lo que puede hacer funcionar al estado, como antídoto a las incontables historias desastrosas acumuladas por los científicos y sociólogos con el correr de los años. También son útiles debido a que se necesitan más datos empíricos sobre las buenas prácticas. El Programa de Alianzas ha sido desarrollado exactamente con esa intención. Los estudios tratan el tema de la necesidad de que el capital social cree el potencial para la sinergia y, lo que es más importante, empiezan a tratar temas tales como: “¿Si el capital social es ‘algo bueno’, cómo puede fomentarse?” “¿Acaso puede fomentarse o se requieren siglos para que emerja a través de fuerzas difíciles, por no decir imposibles, de ingeniar?” Vale la pena mencionar los hallazgos por su relevancia respecto a los temas de interés de este informe: Los lazos entre amigos y vecinos basados en la confianza y arraigados en la interacción diaria son fundamentos esenciales [para la construcción de la sinergia]... El punto clave es que dichos lazos parecen ser un recurso disponible, al menos en forma latente, para la mayoría de las comunidades del Tercer Mundo. En base a estos casos, parece razonable argumentar que si no ocurre sinergia, probablemente no sea porque los vecindarios y las comunidades relevantes eran demasiado desconfiados, sino porque faltaba algún otro ingrediente. El candidato natural para representar al ingrediente faltante es un conjunto comprometido y competente de instituciones públicas.34 Este informe sostiene el punto de vista de que el capital social puede crearse. Esto no quiere decir que el altiplano de Bolivia pueda (o deba) convertirse en una Italia del norte gracias a unos pocos proyectos exitosos de desarrollo local. Más bien significa que los tipos de interacción público-privada que exploraremos, y que hemos denominado alianzas, pueden ayudar mucho más a generar los círculos virtuosos para más interacción, más sinergias y más capital social, y así. Ciertamente ciertas salvedades están en regla. De éstas, quizás la más crucial también se exprese muy bien en el estudio que ya citamos (Evans 1996, p. 1124): Los casos [...] sugieren que los atributos preexistentes de capital social no son el factor limitante clave. Las limitaciones parecen estar fijadas menos por el nivel inicial de confianza y los lazos a nivel micro y más por las dificultades de “aumentar proporcionalmente” el capital social del nivel micro para generar lazos de solidaridad y acción social a un nivel política y económicamente eficaz. 35 Documento bajado desde http://www.gdf.org.ar Página 10 de 13 Los estudios de caso que presentamos no pueden por sí mismos ofrecer las respuestas a los temas del aumento proporcional de capital social, pero las conclusiones ofrecidas aquí brindan algunas ideas tentativas acerca de lo que los patrones pueden sugerir sobre las formas de repetir y ampliar el éxito a nivel micro. Con ese objetivo, el capítulo 2 de este libro pretende desarrollar aún más la historia positiva, incluyendo la gama de beneficios que pueden aportar las alianzas a la reducción de la pobreza, tal como lo demuestran los estudios de caso reunidos en el curso del programa. Esto va seguido en el capítulo 4 por un panorama general de algunos de los factores que influyen (tanto positiva como negativamente) sobre la oportunidad de crear alianzas exitosas. Tanto las disposiciones institucionales formales, debido a su relevancia en varios países de la región, como las instituciones informales que determinan cómo se siguen en realidad las reglas del juego,36 están incluidas. Concluimos con un panorama general de algunas de las lecciones clave que surgen de los casos estudiados, incluyendo algunas reflexiones para una futura agenda de investigación. 1 Estos 50 estudios de caso fueron seleccionados de un conjunto inicial de cerca de 200 perfiles de casos recopilados por las instituciones participantes. El proceso de selección de cada país fue responsabilidad de comités nacionales compuestos por miembros líderes de los tres sectores clave de la sociedad, junto con representantes nacionales del Banco Mundial y del PNUD. En el Anexo 2 presentamos una lista de los 50 casos, las instituciones y los individuos participantes en su identificación y preparación, y la composición de los comités de selección en los 6 países, junto con una breve descripción de la metodología empleada para seleccionar los 27 estudios de caso analizados en este libro. Los 50 estudios de caso también están disponibles en su totalidad, tanto en inglés como en español, en el Web Site: http://www.alianzas.org, que también incluye una base de datos bilingüe sobre los casos y mayor información acerca del actual Programa de Alianzas. 2 Estas reuniones se celebraron en San Salvador (12 de junio), Bogotá (24-25 de junio), Buenos Aires (24-25 de junio), La Paz (10-11 de julio), Caracas (18-19 de julio) y Kingston (24 de julio), todas en 1997. 3 Los casos no incluyen un enfoque particularmente claro del sexo femenino o masculino. Esto no fue hecho deliberadamente por parte de los autores, pero refleja simplemente la utilidad de los casos recopilados para describir la importancia particular de un enfoque en base a alianzas a temas relacionados con la pobreza. El grupo original de 200 casos incluye muchos con un enfoque del sexo femenino o masculino, pero éstos no fueron seleccionados por los comités nacionales para el desarrollo como estudios de caso. 4 Ésta, por ejemplo, fue la definición de trabajo propuesta por Francisco de Roux, un líder cívico colombiano y sacerdote jesuita, en el primer seminario organizado por el programa y celebrado en Bogotá en setiembre de 1996. Las opiniones expresadas en ese seminario fueron resumidas en Arboleda y Villar 1996. Según Arboleda y Villar, las alianzas se caracterizan por (i) un objetivo común, (ii) socios activos, (iii) contribuciones interdependientes y (iv) relaciones horizontales. Por su parte, el Foro de Líderes Empresariales del Príncipe de Gales toma una posición más rigurosa al respecto y define la alianza como “una relación formal entre individuos o grupos en la cual las expectativas y los compromisos se convienen de antemano, y que posee en su núcleo un elemento de beneficio/riesgo compartido y una relación fundada en el cumplimiento de una obligación o desempeño de una tarea”. Ver Tennyson 1994; ver también U.S. Agency for International Development 1997 para el enfoque de la USAID en este tema. 5 Por ejemplo, cuando una compañía ha decidido participar con otros grupos en un trabajo de extensión social, no es probable que tales medidas parezcan implicar algún riesgo real para esa empresa ya que no influyen directamente en sus actividades principales. 6 Aunque esto no significa que no subsistan problemas relacionados con el mantenimiento del estado de derecho, como es el caso en extensas áreas de Colombia. Puede argumentarse que en Jamaica también persiste, aunque en menor medida, la crisis de legitimidad en el orden político y a muchos niveles del estado. Un análisis profundo de cómo creció la violencia en los años setenta y ochenta, particularmente como consecuencia de la ruptura de las prácticas democráticas liberales y a través de la acción de las pandillas de los partidos políticos a nivel de los tugurios como está provisto por Moser y Holland 1997. 7 El escenario sociopolítico anteriormente descrito se aplica a América Latina y no es característico de Jamaica. La historia política del Caribe de habla inglesa está caracterizada por el colonialismo que la mayoría de países Documento bajado desde http://www.gdf.org.ar Página 11 de 13 descartaron sin el trauma que sufrieron sus vecinos latinos. No obstante, Jamaica comparte con América Latina la presencia de gobiernos paternalistas. 8 Para consultar algunas opiniones comparativas regionales de los distintos procesos de descentralización en América Latina ver, por ejemplo: Borja y otros 1989; Campbell y otros 1991; Rodríguez y Velásquez 1994; Programa de Gestión Urbana 1995; y Nickson 1995. El estudio más reciente y conciso es de Peterson 1997. 9 Un artículo muy conocido sobre las dimensiones políticas de la descentralización donde se enuncia este punto es De Mattos 1989. Algunas dificultades fiscales potenciales se analizan, por ejemplo, en Prud’homme 1995 y en Banco Mundial 1997c. McLure 1995 y Shah 1997 presentan un punto de vista contrastante sobre estos temas. Sin embargo, el tratar estos temas está más allá del alcance de este informe. 10 Las mismas proporciones se aplican cuando se tiene en cuenta la totalidad de los 50 casos. 11 La cuantificación aún es incompleta. Un estudio sobre el tamaño del tercer sector dentro de una muestra de países del mundo desarrollado (ver Salamon y Anheier 1996) se está extendiendo actualmente a países en desarrollo, incluyendo varios de América Latina y el Caribe. 12 Ver Bartell y Payne 1995 para un excelente debate sobre la relación cambiante entre el sector empresarial y el gobierno en el contexto de la democratización en seis países latinoamericanos. 13 Esta sección se base en parte en Nelson 1996. Esta publicación también es una excelente fuente de estudios de caso internacionales sobre actividades sociales corporativas. 14 En las palabras del financista internacional, George Soros: “Aunque he hecho una fortuna en los mercados financieros, ahora temo que la intensificación del capitalismo ‘laissez-faire’ libre de ataduras y la expansión de los valores de mercado a todas las áreas de la vida esté poniendo en peligro nuestra sociedad abierta y democrática. El principal enemigo de la sociedad abierta ya no es el comunismo creo yo, sino la amenaza capitalista…Demasiada competencia y demasiada poca cooperación pueden causar desigualdades e inestabilidad intolerables. La doctrina del capitalismo “laissez-faire” sostiene que el bien común se logra mejor mediante la búsqueda desinhibida del interés personal. A menos que esta búsqueda se atenúe mediante el reconocimiento de un interés común que debe preceder a los intereses particulares, nuestro sistema actual que, por más imperfecto que sea, puede calificarse como una sociedad abierta, está propenso a venirse abajo” (Ver Soros 1997). 15 Ver Thompson y Landim (ninguna fecha) y Thompson, Tancredi y Kisil (ninguna fecha). Dos países con tradiciones relativamente fuertes de filantropía, pero que aún así demuestran las tensiones mencionadas, son Colombia y la Argentina. Ver Toro y Rey 1996 y Luna 1995, respectivamente, para una visión global del fenómeno en esos países. 16 Ésta es esencialmente la misma noción descrita por Putnam (1993, p. 35): “el capital social se refiere a las características de la organización social, tales como redes, normas y confianza social, que favorecen la coordinación y la cooperación para el beneficio mutuo”. 17 La formulación mejor conocida de ese argumento es, por supuesto, Fukuyama 1995. Stiglitz 1997 también se refiere a reputaciones, designando el capital social “tanto como una suma de reputaciones así como una manera de organizarlas”. 18 El profundizar sobre tales temas está más allá del ámbito de este informe. Putnam adopta un enfoque bastante directo cuando se refiere a la noción de sentido cívico, incluyendo temas tales como si la gente lee el periódico o no. Ciertamente los representantes parecen ser la única forma de comenzar a abordar la medición. 19 Ver, por ejemplo, Brown y Ashman (p.1477). A partir de una recopilación de 13 estudios de caso de países, incluyendo una gama de tipos de iniciativas de desarrollo local, los autores concluyen: “La creación y el fortalecimiento del capital social en forma de redes y organizaciones locales es una tarea esencial para crear una cooperación intersectorial que movilice y utilice las energías y los recursos locales para resolver problemas”. En los lugares donde las ONG y las organizaciones comunitarias eran activas, las ONG pudieron brindar algo del “aglutinante” para vincular las comunidades a contactos intersectoriales de más alto nivel. Un estudio reciente del Banco Mundial encontró que los hogares en pueblos del área rural de Tanzania con altos niveles de capital social, definido como la participación en organizaciones sociales a nivel del pueblo, tienen ingresos ajustados más altos per cápita que los hogares en pueblos con niveles bajos de capital social (ver Narayan y Pritchett 1997). 20 Están editados por Peter Evans y presentados en una visión global por Evans 1996 y constan de estudios en Nepal, Kerala (India), Nigeria, Rusia y México por Lam, Heller, Ostrom, Burawoy y Fox, respectivamente. El Documento bajado desde http://www.gdf.org.ar Página 12 de 13 caso de Brasil es Tendler 1997 que mira, entre otras experiencias, la transformación de la prestación de servicios de salud en Ceará, Brasil, gracias a la dedicación de los trabajadores de salud a nivel local y reforzada por los esfuerzos conjuntos con la comunidad y la vigilancia (y fomento) eficaz de parte del gobierno. 21 Evans 1996, p.1125. Dado que nos interesa “atraer al sector empresarial”, no nos centramos exclusivamente en las dificultades del sector público. 22 Los usos de instituciones formales e informales como “reglas del juego” es derivado de Douglass North, especialmente North 1990. Documento bajado desde http://www.gdf.org.ar Página 13 de 13