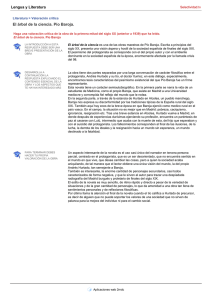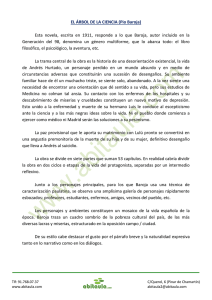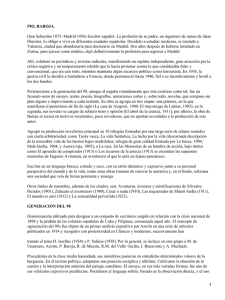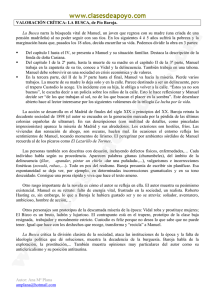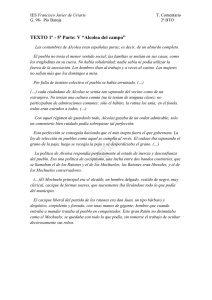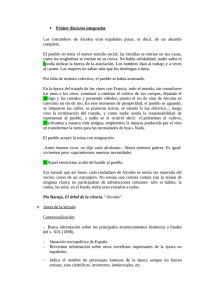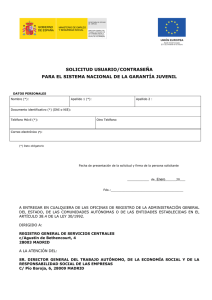Campo y ciudad en la España de Fin de siglo - Arbor
Anuncio

ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura Vol. 189-761, mayo-junio 2013, a044 | ISSN-L: 0210-1963 doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2013.761n3012 VARIA / VARIA CAMPO Y CIUDAD EN LA ESPAÑA DE FIN DE SIGLO: UNA LECTURA SIMMELIANA DE EL ÁRBOL DE LA CIENCIA (1911), DE PÍO BAROJA 1 THE COUNTRYSIDE AND CITY IN SPAIN AT THE END OF THE CENTURY: A SIMMELIAN READING OF PIO BAROJA’S ‘EL ÁRBOL DE LA CIENCIA’ (1911) Francisco Fuster García Departamento de Historia Contemporánea Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Valencia [email protected] Cómo citar este artículo/ Citation: Fuster García, F. (2013). “Campo y ciudad en la España de fin de siglo: una lectura simmeliana de El árbol de la ciencia (1911), de Pío Baroja”. Arbor, 189 (761): a044. doi: http://dx.doi.org/10.3989/ arbor.2013.761n3012 Copyright: © 2013 CSIC. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-Non Commercial (by-nc) Spain 3.0. Recibido: 27 diciembre 2012. Aceptado: 23 marzo 2013. RESUMEN: El objetivo de este artículo es reconstruir la relación dialéctica que existía entre el campo y la ciudad —tomando como ejemplo el caso de Madrid— en la España finisecular a partir de la lectura de la novela de Pío Baroja, El árbol de la ciencia (1911). Para ello, intento cómo situar al lector en el contexto histórico del período para proceder a continuación con el análisis del punto de vista barojiano sobre la relación campo/ciudad, tomando como caso paradigmático la trayectoria personal de Andrés Hurtado, el protagonista autobiográfico de esta novela. ABSTRACT: The aim of this paper is to reconstruct the dialectical relationship between the countryside and the city —taking the case of Madrid as an example— and in turn Spain at the end of the 19th century from the reading of Pío Baroja’s novel El árbol de la ciencia (1911). To do this, I try to locate the reader in the historical context of the period to then proceed with the analysis of the Barojian view of the relationship between the countryside and the city, taking the personal trajectory of Andrés Hurtado, the autobiographical main character of this novel, as a paradigmatic case. PALABRAS CLAVE: Pío Baroja; El árbol de la ciencia (1911); Georg Simmel; campo/ciudad; España de fin de siglo. KEYWORDS: Pío Baroja; El árbol de la ciencia (1911); Georg Simmel; countryside/city; end-of-century Spain. LA “VIDA MENTAL” EN EL MADRID DE FIN DE SIGLO a044 Campo y ciudad en la España de fin de siglo: una lectura simmeliana de El árbol de la ciencia (1911), de Pío Baroja De entre todos los autores que durante los primeros años del siglo XX ofrecen su análisis del impacto causado por la “revolución urbana” en Europa, el sociólogo alemán Georg Simmel es quizá quien mejor supo captar la importancia de esta influencia ejercida por la gran ciudad en el individuo moderno del cambio de siglo. Una preocupación por el fenómeno urbano y por su trascendencia histórica que, si bien se halla presente en varias obras de este pensador, se manifiesta de manera especial en su célebre ensayo “Las grandes urbes y la vida mental” (Die Großstädte und das Geistesleben, 1903), texto fundador de la sociología urbana en el que encontramos la formulación más completa y exacta de la teoría simmeliana sobre la vida urbana. Lo que acomete dicho autor en el citado ensayo es un análisis profundo –y a la vez con esa finura y sutileza característica de este pensador– de la autoridad que impone la gran urbe sobre cada uno de sus habitantes. Desde mi punto vista, y aunque el análisis simmeliano toma como ejemplo el caso del Berlín de fin de siglo, las conclusiones a las que llega Simmel en su investigación son perfectamente extrapolables a los casos de todas las grandes metrópolis europeas de fin de siglo. Salvando las distancias y los matices, y sin llegar a equipararlo –ni mucho menos– con el Berlín estudiado por Simmel, considero que el Madrid finisecular no era en absoluto una excepción a esta norma. Y para demostrarlo, lo que me propongo en este apartado introductorio de mi texto es repasar una serie de opiniones –referidas ya directamente a la capital de España– que, a mi juicio, confirman de alguna forma la validez para el caso madrileño del planteamiento simmeliano y de las consecuencias que de él se derivan. Para Simmel, la mentalidad o psicología del individuo moderno que habita las grandes ciudades europeas se caracteriza fundamentalmente por lo que él llama el “acrecentamiento de la vida nerviosa”, esto es, la constante actividad mental –en contraste con la mayor relajación y tranquilidad del mundo rural– provocada por “el rápido e ininterrumpido intercambio de impresiones internas y externas” a que se ve sometido inevitablemente el urbanita. Esta multiplicación de estímulos, unida a la inserción del individuo dentro de una red de interrelaciones mucho mayor que la que se pueda formar en el campo o en una ciudad pequeña, hacen que la “vida anímica” del hombre urbano privilegie su carácter “intelectualista” por encima de su sensibilidad, puesto que el elemento de racionalidad que caracteriza a la vida económica de la ciudad es 2 ARBOR Vol. 189-761, mayo-junio 2013, a044. ISSN-L: 0210-1963 mucho más exigente que el del ámbito rural, donde el ritmo de la vida fluye a una velocidad menor y más regular. Una de las consecuencias inmediatas de este incremento forzoso de la vida nerviosa y de la actividad intelectual del Homo urbanus es, según el análisis simmeliano, la necesaria aparición de la apatía y la indiferencia: “quizá no haya ningún otro fenómeno anímico que esté reservado tan incondicionadamente a la gran ciudad como la indolencia” (Simmel, 1986a, 251). En efecto, dice Simmel, las grandes ciudades son “auténticos parajes de la indolencia”; de una indolencia que afecta a las relaciones de sus habitantes entre ellos y deriva a la larga en un deterioro generalizado del valor de las relaciones que acaba perjudicando a la propia personalidad de cada uno de los individuos que integran la masa urbana: En ella [en la ciudad] se encumbra en cierto modo aquella consecuencia de la aglomeración de hombres y cosas que estimula al individuo a su más elevada prestación nerviosa; en virtud del mero crecimiento cuantitativo de las mismas condiciones, esta consecuencia cae en su extremo contrario, a saber: en este peculiar fenómeno adaptativo de la indolencia, en el que los nervios descubren su última posibilidad de ajustarse a los contenidos y a la forma de vida de la gran ciudad en el hecho de negarse a reaccionar frente a ella; el automantenimiento de ciertas naturalezas al precio de desvalorizar todo el mundo objetivo, lo que al final desmorona inevitablemente la propia personalidad en un sentimiento de igual desvalorización (Simmel, 1986a, 253). Para el caso del Madrid de fin siglo, son varios los autores que han dejado descripciones sobre su forma de vida que encajan perfectamente con esta teoría simmeliana sobre la metrópolis y la vida mental de sus habitantes. Aunque los términos empleados sean distintos a los del vocabulario simmeliano, parece bastante evidente que hay una coincidencia de ideas entre el marco teórico trazado por este sociólogo alemán y las opiniones sobre Madrid de aquellos escritores y estudiosos que conocieron de primera mano la vida en la capital. En su clásico estudio sobre la generación del 98, Pedro Laín dedicaba el cuarto capítulo al Madrid finisecular y a su consideración como tema literario. En su análisis de la vida capitalina, Laín llegaba a la conclusión de que el Madrid de fin de siglo era una especie de mezcla o “mixtura” entre las aportaciones más “castizas” o autóctonas y aquéllas que procedían de ese caudal migratorio al que antes me he referido. Sin embargo, lo que más llamaba la atención del mé- doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2013.761n3012 dico e historiador español fue “la terrible capacidad disolvente de la vida madrileña” (Laín Entralgo, 1956, 74), en referencia a ese ritmo frenético y antinostálgico que gobierna en la gran ciudad. Salieron los dos amigos a la calle de la Luna, y por la de la Corredera desembocaron en la calle del Pez. Iban silenciosos; solo a largos intervalos se cruzaban entre ellos algunas palabras. - ¡Si viera usted cómo me pesa Madrid! –murmuró Silvestre, apoyándose en la pared de una casa. - ¡Oh! ¡Y a mí! - Yo estoy envenenado por este pueblo; necesito salir, marcharme. - Es un pueblo deletéreo. - Si ahora estuviésemos en el campo, ¿eh? Aunque fuera así, sin un céntimo, ¡cuánto mejor no sería! Encontraríamos alguna casa en donde calentarnos y algún pajar en donde dormir. ¡Vaya usted a pedir eso aquí sin dinero! (Baroja, 1998, 806) En otra novela publicada un año después como La voluntad (1902), Azorín expresa por boca del personaje de Yuste otra opinión sobre la forma de vida del Madrid de la época que nos vuelve a recordar ese elemento nervioso y “febril” subrayado en el análisis simmeliano de la vida mental del hombre urbano: Azorín observa: - Es raro como estos gritos parecen lamentos, súplicas, melopeas extrañas… Y Yuste replica: - Observa esto: los gritos de las grandes ciudades, de Madrid, son rápidos, secos, sin relumbres de idealidad… Los de provincias aún son artísticos, largos, plañideros… tiernos, melancólicos… Y es que en las grandes ciudades no se tiene tiempo, se quiere aprovechar el minuto, se vive febrilmente… (Martínez Ruiz, 2008, 185-186). ARBOR Vol. 189-761, mayo-junio 2013, a044. ISSN-L: 0210-1963 Pero la sonrisa madrileña, levemente cínica, marcadamente irónica, es ya una sonrisa a pesar de todo, porque en Madrid es la vida más dura que en el resto de España. Es en Madrid donde adquieren más tensión los resortes de la lucha social y de la competencia en el trabajo; el lugar de los mayores afanes y los mayores riesgos, donde, a causa de la mucha concurrencia, es más grande la soledad del individuo, donde es más ardua la empresa de salir adelante con la propia existencia y la de la prole (Machado, 1999, 287). a044 Francisco Fuster García En un artículo titulado “Madrid y París” (1901) y publicado en el periódico Las Noticias, el propio Baroja decía de la capital española que era “el pueblo aniquilador por excelencia” (Baroja, 1999, 954)2. Este mismo año, nuestro autor publica su obra Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox; en esta novela, que es en parte autobiográfica, el protagonista mantiene un diálogo con el personaje de Avelino Diz de la Iglesia en el que ambos hablan en los siguientes términos de la irritación y el agobio inherente a la vida ciudadana, en contraste con la feliz añoranza de la vida en el campo: Varias décadas después, en plena Guerra Civil, Antonio Machado escribía una emotiva serie de artículos sobre Madrid que fue publicada en Ayuda, un semanario editado en Valencia por el Socorro Rojo de España (S.R.I.). En uno de ellos decía Machado de la capital que era el lugar de España donde la supervivencia resultaba más difícil: Otra consecuencia del influjo urbano sobre el individuo es para Simmel la adopción por parte del urbanita de lo que él llama “actitud de reserva” frente a sus semejantes; así como el habitante de la aldea o de la pequeña ciudad se puede permitir el contacto y la relación con cada uno de sus convecinos, el individuo de la metrópolis se ve sometido a diario a una multiplicación de estímulos y contactos personales de tal magnitud que cualquier planteamiento de este estilo le provocaría una “atomización interna”, precisamente por esta incapacidad para mantener la propia unidad mental frente a tanta excitación procedente del exterior. El mecanismo de defensa natural del urbanita es la adopción frente a la multitud urbana de una reserva preventiva que, en ocasiones, y sumada a esa indiferencia a la que me he referido, se transforma en “una silenciosa aversión, una extranjería y repulsión mutua, que en el mismo instante de un contacto más cercano provocado de algún modo, redundaría inmediatamente en odio y lucha” (Simmel, 1986, 253). En relación a esta segunda consecuencia, Baroja dirá que la manera de vivir madrileña es “superficial, externa, poco íntima y poco sincera” (Baroja, 1999, 123), empleando una serie de adjetivos que se acercan mucho a la idea de lo expresado por Simmel en su ensayo. Pero en mi opinión, la mejor descripción del contraste sufrido por el español de fin de siglo que emigraba –o viajaba circunstancialmente– del campo o de una ciudad de dimensión menor –Salamanca, en este caso concreto– a la capital del Estado nos la da Miguel de Unamuno en un texto no muy conocido, pese a tener un título tan descriptivo como el de “Ciudad y campo (de mis impresiones de Madrid)”. Se trata de un breve ensayo escrito en 1902 (un año antes que el doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2013.761n3012 3 a044 Campo y ciudad en la España de fin de siglo: una lectura simmeliana de El árbol de la ciencia (1911), de Pío Baroja de Simmel, que es de 1903) en el que el filósofo y escritor español realiza un análisis extraordinariamente sutil del impacto psicológico que provoca en sus habitantes la dinámica urbana del Madrid finisecular. Este retrato lo traza Unamuno con una precisión admirable y unas descripciones en las que encontramos ideas que –expresadas con otro vocabulario– comparten puntos en común con la teoría simmeliana sobre la vida del individuo urbano que he tomado como marco, en una nueva coincidencia que avala la validez del análisis simmeliano para el caso de Madrid. La cita es algo larga, pero creo que no tiene desperdicio: Suelo experimentar en Madrid un cansancio especial al que llamaré cansancio de la corte. Cuando en esta tranquila ciudad de Salamanca salgo de paseo, carretera de Zamora adelante, se me cansan las piernas, seguramente, pero descansa y se refresca mi sistema nervioso. El camino está franco y despejado, no encuentro en él detención alguna, nada me distrae, mi paso es igual, sin que haya de menester variarlo, y mi vista reposa en la contemplación, ya de la lejana y ahora nevada sierra, que parece un esmalte del cielo, ya en la vasta llanura de la Armuña, en que se tienden algunos pueblecillos, ya, a mi regreso, en la vista de la ciudad, dominada por las altas torres de su Catedral y su Clerecía. Luego a casa, me siento a trabajar, y a la vez que mis piernas descansan, actívase mi cerebro refrescado por el paseo. Pero si en Madrid bajo por la calle de Alcalá y paseo de Recoletos “sobre las viejas losas que se han sacado de las canteras para preparar a los pies del hombre una superficie seca y estéril” (Obermann, carta IX) o recorro calles, he de variar constantemente de marcha; una pareja que está en la acera constantemente charlando y me obliga a ladearla, el transeúnte de delante que va más despacio que yo, un coche que se me cruza cuando voy a atravesar una calle, este que me saluda, aquél que me llama la atención, el otro que parece mirarme como a una persona conocida, a cada momento rostros nuevos, conocidos y desconocidos, todo ello exige pequeñas adaptaciones, que convierte mi marcha en un acto mucho menos automático. Cada una de estas ligeras e insignificantes variaciones parece no tener importancia; pero la serie de ellas es como una descarga continua que acaba por llevarme a cierto estado de fatiga sobreexcitante, casi de irritabilidad. […] Yo no sé si eso que llaman neurastenia será una enfermedad especialmente ciudadana, pero si no lo es, merecería serlo. Lo que sí creo que pueda afirmarse es que las grandes ciudades produzcan lo que podemos llamar cerebralismo. 4 ARBOR Vol. 189-761, mayo-junio 2013, a044. ISSN-L: 0210-1963 […] Y en las ciudades me parece que la serie de las excitaciones sensoriales, que las variadas excitantes que por los sentidos nos entran, menudea tanto y es tan compleja, que apenas nos deja lugar a reponernos de ella lo debido. Es lo que se dice cuando se afirma que en las ciudades se vive demasiado deprisa (Unamuno, 2007, 445-446). Todos estos testimonios nos informan del cambio que supuso para el estilo de vida de las sociedades europeas la aparición de las grandes capitales y, en general, el auge de la urbe como espacio de acogida para esos contingentes de población que emigran del campo a la ciudad en busca de mayores posibilidades. La consolidación de la ciudad en la Europa de principios del siglo XX irá acompañada de un cambio en la “vida mental” del individuo, que pasa a caracterizarse por ese “cerebralismo” del que habla Unamuno para Madrid y por eso que Simmel llama actitud blasé: la indolencia e indiferencia frente a tanto estímulo externo, frente a una multitud que amenaza con ahogar la personalidad propia. Sin embargo, es evidente que este cambio en la forma de vida de la España finisecular no se realiza de forma tajante ni radical; al contrario, durante estos primeros años del siglo se produce la convivencia entre un país que todavía es mayoritariamente rural y unos núcleos urbanos que poco a poco van ganando terreno. Esta coexistencia entre dos mundos, entre dos estilos de vida, provoca irremisiblemente un contraste, un choque en la mentalidad del individuo que transita de uno al otro. Y este es justamente el caso del personaje de Andrés Hurtado en El árbol de la ciencia (1911), que pasa de vivir en la metrópolis que es el Madrid de fin de siglo a vivir en un pueblo como Alcolea del Campo. De las impresiones del protagonista de la novela durante sus años en Madrid y durante los meses que pasó en ese imaginario pueblo de la Mancha inventado por Baroja quiero ocuparme ahora. EL MADRID DE ANDRÉS HURTADO La primera reacción de Andrés Hurtado ante el Madrid finisecular de El árbol de la ciencia la encontramos en el segundo capítulo de la primera parte de la novela, cuando Baroja describe las primeras sensaciones del protagonista como estudiante de medicina y la impresión de ciudad apática y estancada que le suscita Madrid: En esta época era todavía Madrid una de las pocas ciudades que conservaba espíritu romántico. doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2013.761n3012 Otras ciudades españolas se habían dado cuenta de la necesidad de transformarse y de cambiar; Madrid seguía inmóvil, sin curiosidad y sin deseo de cambio (Baroja, 1998, 377). A través de los distintos personajes de la obra, Baroja nos introduce en los diferentes ambientes de la ciudad: la pobreza de la familia Minglanilla, el personaje de Villasús como encarnación de la bohemia finisecular más degradada o la Venancia como personificación de una aristocracia en declive y venida a menos ante el empuje de la nueva burguesía; prostitutas, mendigos, prestamistas de poca monta y todo tipo de personajes fracasados y marginales que circulan por esos bajos fondos donde transcurren algunos pasajes de la novela. Como no podía ser de otra forma, el novelista vasco también nos deja una impresión del protagonista sobre esa vida mental de Madrid, sobre ese nerviosismo del individuo moderno en la gran ciudad estudiado por Simmel. Ese “cerebralismo” que según Unamuno provocaba la vida del Madrid finisecular en sus habitantes también es sufrido por un Andrés Hurtado que, en conversación con su amigo Montaner, se queja de lo agobiante y pesada que resulta cualquier cosa en el contexto de la gran ciudad, donde todo es efímero y precario: - Es triste todo eso. Siempre en este Madrid la misma interinidad, la misma angustia hecha crónica, la misma vida sin vida, todo igual. - Sí; esto es un pantano –murmuró Montaner. - Más que un pantano es un campo de ceniza (Baroja, 1998, 528). Esta “vida sin vida” es la que experimenta el personaje principal de El árbol de la ciencia a lo largo de toda la novela, con la excepción de un momento concreto. Este episodio sorprendente e inusual, tratándose de un individuo acostumbrado a esa interinidad de ARBOR Vol. 189-761, mayo-junio 2013, a044. ISSN-L: 0210-1963 la vida urbana y a esa anomia y desorientación vital que le caracteriza, sucede cuando el protagonista de la novela empieza disfrutar de la vida en matrimonio con Lulú y de la independencia de vivir en su nuevo hogar, en medio de una inopinada harmonía. De hecho, es tanta la extrañeza que hallan en este reducto en medio de la ciudad, que Hurtado compara su situación con la de la vida rural, alejada de esa civilización insufrible: Andrés estaba cada vez más encantado de su mujer, de su vida y de su casa. Ahora le asombraba cómo no había notado antes aquellas condiciones de arreglo, de orden y de economía de Lulú. a044 Francisco Fuster García Todos los pueblos tienen, sin duda, una serie de fórmulas prácticas para la vida, consecuencia de la raza, de la historia, del ambiente físico y moral. Tales fórmulas, tal especial manera de ver, constituye un pragmatismo útil, simplificador, sintetizador. El pragmatismo nacional cumple su misión cuando deja paso libre a la realidad; pero si se cierra este paso, entonces la normalidad de un pueblo se altera, la atmósfera se enrarece, las ideas y los hechos toman perspectivas falsas. En un ambiente de ficciones, residuo del pragmatismo viejo y sin renovación, vivía el Madrid de hace años. Cada vez trabajaba más a gusto. Aquel cuarto grande le daba la impresión de no estar en una casa con vecinos y gente fastidiosa, sino en el campo, en algún sitio lejano (Baroja, 1998, 557). Es tal el asombro experimentado por el personaje ante una situación de paz a la que está tan poco acostumbrado, que incluso duda y recela ante lo que parece un espejismo: no es posible que a un hombre tan desdichado como él y en un ambiente tan infernal como ese Madrid de la “interinidad”, descubra que la vida no es obligatoriamente esa desgracia ininterrumpida. Tristemente, el curso de los hechos confirmará los peores presagios de Andrés Hurtado y esta etapa de tranquilidad será solamente eso: un oasis de paz en medio de una vida de sufrimiento constante, dominada por la neurastenia y culminada voluntariamente con ese suicidio tan comprensible. Como vemos, el Madrid de Andrés Hurtado es, en muchos aspectos, muy parecido a esas grandes capitales de la Europa finisecular. Hurtado es ese hombre moderno que vive este nerviosismo de la vida mental urbana, con la diferencia de que, en su caso, a este se unen otros factores que le complican sobremanera la existencia. Y quizá lo más triste es que la situación que encuentra en el campo durante esa breve estancia de unos meses en el pueblo rural de Alcolea del Campo, no es –ni mucho menos– mejor que la que ya había experimentado en Madrid. Como voy a tratar de explicar, el ambiente de Alcolea será distinto al de la ciudad, pero igual de asfixiante para él –si no más– que aquel otro que había dejado atrás. Este contraste entre ambas experiencias es el que nos ilustra la visión que Baroja tenía de esta dialéctica entre el campo y la ciudad española de fin de siglo, y de sus respectivos estilos de vida. doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2013.761n3012 5 ALCOLEA DEL CAMPO: MICROCOSMOS DE LA ESPAÑA RURAL a044 Campo y ciudad en la España de fin de siglo: una lectura simmeliana de El árbol de la ciencia (1911), de Pío Baroja El auge de una ciudad como Madrid no nos debe hacer perder de vista una realidad insoslayable: a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, España es un país mayoritariamente rural. De hecho, y como se puede leer en un manual de historia de España muy reciente, algunos historiadores consideran que uno de los fenómenos que más llaman la atención de la España finisecular es que, en comparación con el marco general europeo de entresiglos, el proceso de urbanización es tardío y limitado a los núcleos de Madrid y Barcelona, que apenas superan el medio millón de habitantes al acabar la centuria, y a un muy reducido grupo de ciudades que llegaba a los cien mil; el resto de población –un 80 por ciento– vivía en localidades que no superaban los 10.000 habitantes (Casanova; Gil Andrés, 2009, 20). En las siguientes páginas quiero centrarme en la vivencia del protagonista de la novela en Alcolea del Campo, el pueblo creado por Baroja como un microcosmos de ese campo español de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Alcolea es un pueblo concreto con unas coordenadas espacio-temporales propias y unas características específicas, pero Alcolea es también una sinécdoque, una metonimia geográfica de la España rural definida y descrita por Baroja a partir de una creación ficcional en la que, sin embargo, se dan todos aquellos rasgos que sirven al novelista para reconstruir el estilo de vida rural y nos sirven a los lectores para dar un salto en el tiempo y, a partir de un ejemplo concreto y localizado, conocer la España rural de la mano de Andrés Hurtado. Lo primero que hace Baroja al iniciar la quinta parte de El árbol de la ciencia es describir escuetamente el pueblo al que acaba de llegar el protagonista de la novela después de obtener una plaza como médico: Era este un pueblo del centro de España, colocado en esa zona intermedia donde acaba Castilla y comienza Andalucía. Era villa de importancia, de ocho a diez mil habitantes; para llegar a ella había que tomar la línea de Córdoba, detenerse en una estación de la Mancha y seguir a Alcolea en coche (Baroja, 1998, 483). Aunque pueda parecer una descripción aséptica, se percibe la intencionalidad de Baroja en un par de detalles. Primero, cuando sitúa el pueblo en un lugar concreto y simbólico: pudiéndolo localizar en cualquier lugar de la geografía española, el novelista no busca la periferia o lo excéntrico; al contrario, al situarlo en 6 ARBOR Vol. 189-761, mayo-junio 2013, a044. ISSN-L: 0210-1963 el “centro de España” le otorga voluntariamente una representatividad y ese valor de metonimia al que ya he aludido. Lo llama Alcolea del Campo como lo podría llamar de cualquier otra forma; lo importante no es el nombre, sino el hecho de ser un pueblo del centro del país, una especie de encrucijada o lugar de paso donde se concentran todas las características que comparten los pueblos españoles de la época. En segundo lugar, me parece interesante el dato de afirmar que estamos ante una “villa de importancia”, lo cual no deja de ser una contradicción en los términos: la villa no suele ser por definición algo importante, y menos en comparación con Madrid. Lo que desde mi punto de vista nos quiere transmitir Baroja con este dato de los miles de habitantes de Alcolea es que no estamos ante una aldea insignificante o un pueblucho de mala muerte; en realidad, se trata de un pueblo grande que no llega a ciudad, pero que no por ello carece de interés. Unas páginas más adelante encontramos un par de descripciones del clima y el paisaje del nuevo hábitat de Andrés Hurtado, hechas siempre por ese narrador con focalización interna que emplea Baroja para transmitirnos la percepción de protagonista. Ya en el primer día de Hurtado en el pueblo, en pleno verano y a media mañana, esta es la reflexión que le sugiere un ambiente que ya solamente por el clima –sin haber entrado en contacto apenas con la gente del pueblo– empieza a revelarse asfixiante y nada halagüeño: “Hacía un calor horrible; todo el campo parecía quemado, calcinado; el cielo, plomizo, con reflejos de cobre, iluminaba los polvorientos viñedos, y el sol se ponía tras de un velo espeso de calina, a través del cual quedaba convertido en un disco blanquecino y sin brillo (Baroja, 1998, 486)”. Uno de los primeros aspectos de la vida cotidiana de Alcolea que empiezan a irritar a Hurtado es el de sus hábitos alimenticios. Lo primero que hace al llegar a la fonda del pueblo en la que se hospeda es cambiar una dieta que, hasta su llegada, consistía básicamente en carne sazonada con especias picantes. Como nos dice el narrador, “con aquel régimen de carne y con el calor, Andrés estaba constantemente excitado” (Baroja, 1998, 491). Poco a poco, los hábitos y las costumbres de Alcolea le van resultando cada vez más insufribles; es tal su incompatibilidad que, al pedir a la patrona de la fonda una serie de cambios en esa rutina a la que no se logra aclimatar, esta concluye de la siguiente forma refiriéndose a la sensación que le produce el nuevo médico del pueblo y huésped eventual suyo: “Con estas advertencias, la nueva patrona doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2013.761n3012 Otro de los aspectos que más critica el protagonista de El árbol de la ciencia de Alcolea del Campo es algo que también Baroja señaló de la España rural de su tiempo: la absoluta falta del más mínimo sentido social. Ese sentimiento de comunidad que Émile Durkheim consideraba esencial para el buen funcionamiento de cualquier sociedad, no se encuentra por ningún lugar en Alcolea, la cual cosa tiene como consecuencia la nula capacidad del colectivo para organizarse y reaccionar ante una adversidad coyuntural como fue la crisis de la viticultura que sufrió España a partir de los años noventa, cuando la plaga de la filoxera pasó de afectar Francia a perjudicar a España: El pueblo no tenía el menor sentido social; las familias se metían en sus casas, como los trogloditas en su cueva. No había solidaridad; nadie sabía ni podía utilizar la fuerza de la asociación. Los hombres iban al trabajo y a veces al casino. Las mujeres no salían más que los domingos a misa. Por falta de instinto colectivo, el pueblo se había arruinado. En la época del tratado de los vinos con Francia, todo el mundo, sin consultarse los unos a los otros, comenzó a cambiar el cultivo de sus campos, dejando el trigo y los cereales y poniendo viñedos; pronto el río de vino de Alcolea se convirtió en río de oro. En ese momento de prosperidad, el pueblo se agrandó, se limpiaron las calles, se pusieron aceras, se instaló la luz eléctrica…; luego vino la terminación del tratado, y como nadie sentía la responsabilidad de representar al pueblo, a nadie se le ocurrió decir: “Cambiemos el cultivo; volvamos a nuestra vida antigua; empleemos la riqueza producida por el vino en transformar la tierra para las necesidades de hoy”. Nada. ARBOR Vol. 189-761, mayo-junio 2013, a044. ISSN-L: 0210-1963 El pueblo aceptó la ruina con resignación (Baroja, 1998, 498). A esta falta de “sentido social” se une la terrible presión que ejerce sobre el pueblo una moral católica represiva y, todo junto, se traduce en una triste sensación de incultura que, en el plano político, tiene la perversa consecuencia de alterar el orden racional de lo que debería ser un buen gobierno. Una vez más, Baroja emplea el caso de Alcolea como microcosmos de ese todo que es la España rural de fin de siglo; los vicios y la corrupción política de Alcolea son, otra vez, un síntoma de lo que acontece a nivel general en el país durante el período de la Restauración: a044 Francisco Fuster García creyó que su huésped, si no estaba loco, no le faltaba mucho” (Baroja, 1998, 492). Esa imagen, la de un loco extravagante, es la que le sugiere al habitante común de Alcolea su nuevo vecino; la impresión de un extranjero que no se adapta a unos hábitos preestablecidos y que se atreve a cuestionar la dieta y las costumbres seculares más arraigadas. Y es que, efectivamente, Hurtado lo intenta todo, pero la situación le supera y llega a una conclusión sobre los usos y las prácticas del pueblo que no puede ser más lapidaria: “Las costumbres de Alcolea eran españolas puras, es decir, de un absurdo completo” (Baroja, 1998, 498). En este caso es el propio Baroja quien, a través del narrador, se encarga de extrapolar la situación particular de Alcolea al marco general del conjunto del país, verificando así la teoría que he expuesto sobre la función de este pueblo como metonimia de la España rural de fin de siglo. […] cada ciudadano de Alcolea se sentía tan separado del vecino como de un extranjero. No tenían una cultura común (no la tenían de ninguna clase); no participaban de admiraciones comunes; solo el hábito, la rutina, les unía; en el fondo, todos eran extraños a todos. Muchas veces a Hurtado le parecía Alcolea una ciudad en estado de sitio. El sitiador era la moral, la moral católica. Allí no había nada que no estuviera almacenado y recogido: las mujeres en sus casas, el dinero en las carpetas, el vino en las tinajas. Andrés se preguntaba: “¿Qué hacen estas mujeres? ¿En qué piensan? ¿Cómo pasan las horas de sus días?”. Difícil era averiguarlo. Con aquel régimen de guardarlo todo, Alcolea gozaba de un orden admirable; solo un cementerio bien cuidado podía sobrepasar tal perfección. Esta perfección se conseguía haciendo que el más inepto fuera el que gobernara. El cedazo iba separando el grano de la paja, pero luego se recogía la paja y se desperdiciaba el grano. Algún burlón hubiera dicho que este aprovechamiento de la paja entre españoles no era raro. Por aquella selección a la inversa, resultaba que los más aptos allí eran precisamente los más ineptos (Baroja, 1998, 499). Cuando su situación en el pueblo se torna insostenible, Hurtado decide dimitir de su puesto de médico sustituto y marcharse de Alcolea, no sin antes sincerarse con Dorotea, a quien confesa los motivos de su marcha y con quien termina consumado un amor que, como todo en aquel contexto de miseria y doble moral, yacía también reprimido en su interior. Así, de forma algo abrupta, pero totalmente comprensible, acaba la experiencia de Andrés Hurtado en Alcolea del Campo y finaliza también esta incursión de Baroja en la España rural de fin de siglo. doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2013.761n3012 7 EL CAMPO Y LA CIUDAD: LAS DOS ESPAÑAS DE ANDRÉS HURTADO a044 Campo y ciudad en la España de fin de siglo: una lectura simmeliana de El árbol de la ciencia (1911), de Pío Baroja El análisis de la influencia del ambiente de Madrid y de Alcolea del Campo en el estilo de vida y la personalidad de Andrés Hurtado me lleva a una primera conclusión clara: por unos motivos o por otros, en las dos Españas –la rural y la urbana– se muestra incómodo; ni en el ámbito de una gran capital europea en desarrollo como era el Madrid de 1900, ni en el de un tranquilo pueblo de la España rural de fin de siglo encuentra su sitio el protagonista de El árbol de la ciencia. En su ensayo “La ampliación de los grupos y la formación de la individualidad” (Die Erweiterung der Gruppe und die Ausbildung der Individualität, 1908), Georg Simmel exponía una interesante teoría sociológica que se ajusta bastante bien a lo que, desde mi punto de vista, le sucede al personaje creado por Baroja. Argumentaba Simmel que en un círculo social estrecho, como creo que puede ser el pueblo de Alcolea según lo describe Baroja, la libertad de la que goza el individuo es por lo general menor, de forma que es más fácil distinguirse del resto de miembros que integran ese grupo y que sí que son homogéneos entre ellos; algo parecido a esto es lo que le sucede a Hurtado cuando pasa de vivir en Madrid a hacerlo en Alcolea del Campo. En mi opinión, Hurtado representa el elemento refinado y heterodoxo que procede del exterior –en este caso de la ciudad– y se introduce en un ambiente cerrado y ortodoxo, rompiendo con ese simple hecho su equilibro natural y, hasta ese momento, incuestionable. Baroja introduce hábilmente este contraste a través de la reacciones del elemento subversivo que es el protagonista de su novela y del elemento subvertido que es la mentalidad tradicional del pueblo. En un pasaje que ya he citado, el personaje de Dorotea dice de Hurtado que sus ideas “revolucionarias” le parecen “absurdas”. Frente a esta postura, está la opuesta, la del propio Andrés Hurtado. Cuando entra en contacto con el otro médico del pueblo, este le cuenta su gran afición a los toros. Para un espíritu sutil y urbanita como el de Hurtado, esta inclinación de su homólogo por el espectáculo de las corridas ya es suficiente dato para catalogarlo tajantemente: “Esta afición bastó a Andrés para considerarle como un bruto” (Baroja, 1998, 494). El choque de mentalidades es evidente. Si esto sucede en un grupo social reducido, cuando se amplía el círculo –argumenta Simmel– sucede justamente lo contrario: la libertad individual es mayor, pero la peculiaridad que representa el individuo de- 8 ARBOR Vol. 189-761, mayo-junio 2013, a044. ISSN-L: 0210-1963 crece proporcionalmente. Como explica Simmel, un grupo social extenso, como pueda ser el Madrid de fin de siglo en el que vive el protagonista de la novela, permite una mayor libertad de movimientos, justamente por el hecho de que este círculo no se “ocupa” tanto de sus elementos y también exige menos de cada uno de ellos: […] el grupo amplio concede mayor espacio a las manifestaciones extremadas y a los abusos del individualismo, al aislamiento del misántropo, a las formas de vida barrocas y arbitrarias, al egoísmo redomado, esto es solo la consecuencia de que el grupo amplio tiene menos exigencias, se ocupa menos del individuo, y por eso pone menos obstáculos al pleno desarrollo de todos los instintos, incluso de los más perversos (Simmel, 1986b, 759-760). Aceptando que la naturaleza anímica y psicológica del individuo urbano es diferente a la del que se desenvuelve en el medio rural, podemos convenir con Simmel que, efectivamente, y como vemos que le sucede al protagonista de El árbol de la ciencia, el estilo de vida urbano se caracteriza por esa actitud de reserva y distanciamiento frente al entorno, como la que adopta Andrés Hurtado en Madrid, exacerbando su individualidad y no estableciendo lazos afectivos fuertes con nadie: ni familiares, ni compañeros de estudios, ni amigos; la única que consigue romper esa barrera es Lulú. Según la teoría simmeliana, el individuo que vive en la ciudad “se crea un órgano de defensa frente al desarraigo con el que le amenazan las corrientes y discrepancias de su medio ambiente externo”; este mecanismo de defensa es para este sociólogo alemán “como un preservativo de la vida subjetiva frente a la violencia de la gran ciudad” (Simmel, 1986a, 248). Para Simmel, la multitud urbana y la actitud de reserva que adopta el individuo frente a ella hace que sea justamente allí en la gran urbe donde el grado de libertad alcanzado sea mayor que el que se podría lograr en el medio rural o en las ciudades más pequeñas. Sin embargo, esa relación del individuo frente a la multitud amenazadora también provoca que se corra el peligro de que esta libertad pueda derivar en la soledad y el sentimiento de desarraigo que caracteriza al hombre moderno: […] el urbanita es “libre” en contraposición con las pequeñeces y prejuicios que comprimen al habitante de la pequeña ciudad. Pues la reserva e indiferencias recíprocas, las condiciones vitales espirituales de los círculos más grandes, no son sentidas en su efecto sobre la independencia del individuo en ningún caso más fuertemente que en la densísima doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2013.761n3012 Esta teoría general de Simmel es justamente la que Baroja nos demuestra de forma más empírica a través del ejemplo de Andrés Hurtado y de su existencia en una ciudad en la que, pese a la multitud que le rodea, se siente en muchos momentos solo y desorientado. El problema del protagonista de esta novela de Baroja es que su malestar no desaparece cuando se traslada al pueblo y cambia su estilo de vida; al contrario, al desarraigo que siente en la ciudad se une la impotencia ante una sociedad que le parece inculta y, en muchos aspectos, irracional, incivilizada. Mientras vive en Alcolea, Hurtado “solo siente malestar y repulsa, y su distanciamiento de la sociedad –donde irónicamente trabaja como médico– se muestra por el aire que adquiere de «extranjero» y por la animosidad creciente de los otros respecto a él” (Martínez Palacio, 1972, 151). El cambio de la ciudad al campo no le resulta beneficioso en ningún aspecto y lo que hubiera podido ser una experiencia enriquecedora se convierte en un infierno cotidiano de enfrentamientos e incomprensión por parte de sus convecinos. En cierto modo, Hurtado es un ejemplo del individuo que no es del todo feliz en la ciudad pero que, en cambio, relativiza esa disconformidad cuando se aleja de su hábitat natural y se topa con otros estilos de vida que, al resultarle todavía más extraños, le hacen “reconciliarse” con ese mal menor que es la vida urbana. En La decadencia de Occidente (1918 y 1922) hay un capítulo titulado “El alma de la ciudad” en el que Oswald Spengler teoriza sobre el cambio que ha supuesto para el individuo moderno este paso de la vida rural a la vida urbana en las grandes ciudades que se forman durante el período del cambio de siglo y primeras décadas del siglo XX. Analizando el estilo de vida urbano y sus diferencias con respecto al modo de vida en el campo, Spengler llega a una conclusión que se ajusta muy bien a lo que creo que le sucede al protagonista de nuestra novela. Defiende este filósofo alemán que el individuo moderno que vive en la ciudad hace de ella su patria y le entrega, por así decirlo, su libertad, de forma que cuando este mismo ARBOR Vol. 189-761, mayo-junio 2013, a044. ISSN-L: 0210-1963 individuo se aleja de ella y se traslada al medio rural, se siente inevitablemente como un extranjero, como un extraño fuera de lugar: Quien cae en las redes de la belleza pecadora de este último prodigio de la historia no recobra nunca más su libertad. Los pueblos primitivos pueden desprenderse del suelo y emigrar a remotos países. El nómada intelectual no puedo hacerlo ya. La patria para él es la ciudad. En la aldea más próxima siéntese como en el extranjero. Prefiere morir sobre el asfalto de las calles a regresar al campo. Y no lo liberta ni siquiera el asco de esa magnificencia, el hastío de tanta luz y tanto color, el taedium vitae que se apodera al fin de muchos. El hombre de la gran urbe lleva eternamente consigo la ciudad; la lleva cuando sale al mar; la lleva cuando sube a la montaña. Ha perdido el campo en su interior y ya no puede encontrarlo fuera (Spengler, 1966, 125-126). a044 Francisco Fuster García muchedumbre de la gran ciudad, puesto que la cercanía y la estrechez corporal hacen tanto más visible la distancia espiritual; evidentemente, el no sentirse en determinadas circunstancias en ninguna otra parte tan solo y abandonado como precisamente entre la muchedumbre urbanita es solo el reverso de aquella libertad. Pues aquí, como en ningún otro lugar, no es en modo alguno necesario que la libertad del hombre se refleje en su sentimiento vital de bienestar (Simmel, 1986a, 256). La llegada de Andrés Hurtado a Alcolea es un caso evidente de este sentimiento de extrañeza que siente el hombre que ya ha interiorizado lo urbano, pero es también un ejemplo del rechazo por parte del mundo rural a un elemento procedente de fuera. Según Spengler, la irrupción de la gran urbe moderna como forma de vida supone la superación de una fase de la historia dominada por la tradición y el pragmatismo del individuo rural, y la inauguración de una etapa que trae consigo una nueva cultura: la cultura científica. Obviamente, argumenta el filósofo alemán, todas estas invenciones, ya sean políticas, económicas, intelectuales o artísticas, son acogidas por el hombre rural “con desconfianza y vacilación”, esto es, con la misma actitud con la que hemos visto que Andrés Hurtado es recibido en Alcolea. En la introducción a su estudio clásico sobre la imagen del campo y de la ciudad en la literatura inglesa, el historiador Raymond Williams afirmaba que “el contraste entre el campo y la ciudad, como dos estilos fundamentalmente distintos de vida, se remonta a la época clásica” (Williams, 2001, 25). Lo que aquí he tratado de argumentar es la concepción que Baroja tenía de esta dicotomía clásica y su expresión a través de una novela como El árbol de la ciencia. Al hacerlo, mi objetivo ha sido demostrar que existe una relación dialéctica entre campo y ciudad que me permite hablar de una identidad urbana y una identidad rural en el contexto de esas dos Españas que conviven durante el cambio de siglo. doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2013.761n3012 9 NOTAS a044 Campo y ciudad en la España de fin de siglo: una lectura simmeliana de El árbol de la ciencia (1911), de Pío Baroja 10 1 Una primera versión de este trabajo fue discutida el 25 de febrero de 2011 en el Instituto de Filosofía del CCHS del CSIC, en el marco de una sesión del Seminario “Memoria Cultural e Identidades Fronterizas: entre la construcción narrativa y el giro icónico”, que dirige José María González García. Por eso, quisiera dar las gracias tanto al profesor González García, por la invitación que me hizo para participar en su seminario, como a los miembros de su grupo de investigación (especialmente a Fernando Bayón e Irene Martínez Sahuquillo) y al resto de investigadores del CSIC (especialmente a Juan Pimentel y Leoncio LópezOcón) que asistieron a la presentación de mi ponencia y al enriquecedor debate que la siguió. 2 A partir de este momento, siempre que cite a Pío Baroja lo haré siguiendo la edición de sus Obras Completas (OC) dirigida por José-Carlos Mainer y publicada en dieciséis volúmenes por el Círculo de Lectores y la editorial Galaxia Gutenberg entre 1997 y 1999. Baroja, Pío (1998 [1902]). Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox. OC, Vol. VI. Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. Machado, Antonio (1999 [1936]). “La sonrisa madrileña”. En Antología comentada, Vol. II. Prosa, Edición de Francisco Caudet. Madrid: Ediciones de la Torre. II, Traducción de José Pérez Bances. Madrid: Revista de Occidente, pp. 741-808. Baroja, Pío (1998 [1911]). El árbol de la ciencia. OC, Vol. VIII. Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. Martínez Palacio, Javier (1972). “Personaje, tiempo y espacio en Baroja”. En VV.AA., Barojiana. Madrid: Taurus, pp. 143-153. Baroja, Pío (1999 [1901]). Madrid y Paris. OC, Vol. XVI. Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. Martínez Ruíz, José (“Azorín”) (2008 [1902]). La voluntad. Edición de María Martínez del Portal. Madrid: Cátedra. Baroja, Pío (1999 [1904]). “Familias trepadoras”. En El tablado de Arlequín, OC, Vol. XIII. Barcelona: Galaxia GutenbergCírculo de Lectores. Simmel, Georg (1986 [1903]). “Las grandes urbes y la vida del espíritu”. En El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura, Traducción y prólogo de Salvador Mas. Barcelona: Ediciones Península, pp. 247-261. BIBLIOGRAFÍA Casanova, Julián y Gil Andrés, Carlos (2009). Historia de España en el siglo XX. Barcelona, Ariel. Laín Entralgo, Pedro (1956). La generación del noventa y ocho. Madrid: Espasa Calpe. Simmel, Georg (1986 [1908]). “La ampliación de grupos y la formación de la individualidad”. En Sociología. Estudio sobre las formas de socialización, Vol. ARBOR Vol. 189-761, mayo-junio 2013, a044. ISSN-L: 0210-1963 Spengler, Oswald (1966 [1922]). La decadencia de Occidente: bosquejo de una morfología de la historia universal, Vol. II, Traducción de Manuel G. Morente. Madrid: Espasa-Calpe. Unamuno, Miguel de (2007 [1902]). “Ciudad y campo (de mis impresiones de Madrid)”. En Obras Completas, Edición de Ricardo Senabre, Vol. VIII. Madrid: Fundación José Antonio de Castro, pp. 443-457. Williams, Raymond (2001 [1973]). El campo y la ciudad, Prólogo de Beatriz Sarlo y traducción de Alcira Bixio. Buenos Aires: Paidós. doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2013.761n3012