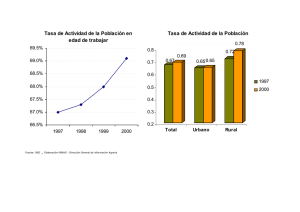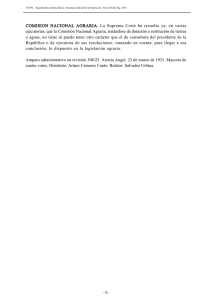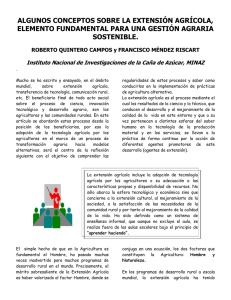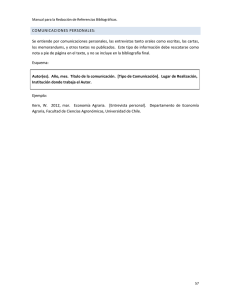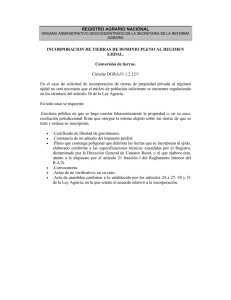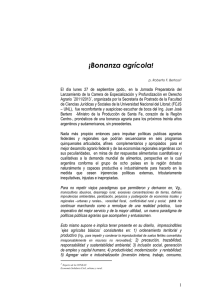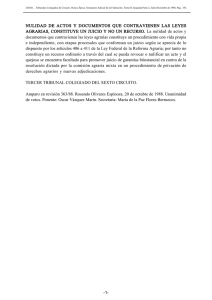5 el cambio tecnologico en una epoca de ajuste agrario
Anuncio

5 EL CAMBIO TECNOLOGICO EN UNA EPOCA DE AJUSTE AGRARIO Richard Munton, Terry Marsden y Sarah Whatmore Introducción Entre 1940 y 1980, los gobiernos y los organismos de ayuda al desarrollo promovieron grandes inversiones en tecnologías industriales, con el fin de aumentar la productividad agraria y reducir los costes de producción. En raras ocasiones se prestó atención a los efectos sociales y ambientales de estas tecnologías. Cuando se tenían en cuenta estos aspectos, se solían considerar como efectos externos negativos a corto plazo que debían asumirse como parte del precio a pagar por la "modernización" y la expansión de una producción que, en América del Norte y en la Comunidad Europea, por ejemplo, ha crecido a un ritmo aproximado del 2 por ciento anual desde mediados de la década de 1960. Los años ochenta han sido testigos de un rechazo creciente hacia esta ortodoxia. Para muchos, los indudables éxitos logrados por las tecnologías agroindustriales en el reducido terreno de las mejoras de productividad ya no se pueden considerar como una justificación suficiente para la continuidad de su uso. Actualmente existen pniebas abrumadoras de que esta "estrategia tecnológica" no tiene suficientemente en cuenta las perspectivas a largo plazo del mercado, y de que distorsiona el gasto píiblico y origina importantes costes sociales y medioambientales. En el contexto de la CE, por ejemplo, el gasto público realizado al amparo de la Política Agraria Común ha crecido de 12.400 millones de ecus en 1978 a casi 40.000 millones en 1988, mientras que los ingresos de las familias agrícolas derivados de sus actividades agrarias han caído, en el caso del Reino Unido, hasta un 40 por ciento en términos reales, creciendo con ello la penuria rural y la polarización social (Lowe y cols., 1986). La población ocupada en acti^^idades agrarias en la CE ha disminuido en un 60 por ciento desde 1960, con las consiguientes repercusiones nega- 181 tivas sobre la sociedad rural y sobre el coste de la dotación de servicios adecuados para las regiones rurales de la periferia; en el Reino Unido la destrucción de hábitats naturales para la fauna y de rasgos paisajísticos muy apreciados ha proseguido sin cesar (ver Countryside Commission, 1986; Munton y cols., 1989), y el suministro de agua está cada vez más contaminado por productos fitosanitarios y desechos de origen animal (Lowe y cols., capítulo 3). La intensificación de las protestas en torno a estos problemas no es solamente resultado de los nuevos descubrimientos científicos. También es consecuencia de un cambio de mayor alcance en el terreno de la política y de las actitudes. A un determinado nivel, por ejemplo, el gobierno británico ha tratado de recortar el gasto público como parte de su estrategia macroeconómica, mientras que a otro nivel ha propuesto que se destinen fondos del presupuesto de la PAC a fines medioambientales (por ejemplo, para las Zonas de Protección Medioambiental) como respuesta a las fuertes presiones públicas y a la creciente sensibilización sobre la importancia política de las cuestiones "verdes". Entre éstas existen algunas que tienen una incidencia directa sobre la actividad agraria, como la contaminación del agua, la higiene alimentaria, el bienestar de los animales y la demanda de alimentos "naturales". Los cambios de opinión acerca del campo que están teniendo lugar en distintos agentes interesados resultan aún más significativos. En concreto, cada vez se ve más como un lugar de consumo, en cuanto a vivienda, recreo y diversiones, y menos como un espacio dedicado exclusivamente a la producción de alimentos. Los métodos agrarios modernos han perdido buena parte de la confianza pública y el apoyo político con los que contaban cuando la prioridad inmediata consistía en asegurar el suministro de alimentos, y ello se debe a que la posición competitiva de las actividades agrarias se ve cada vez más amenazada por las nuevas demandas económicas relacionadas con las zonas rurales. Estos cambios seculares están contribuyendo a crear una actitud más crítica hacia las tecnologías agrarias modernas. Hasta ahora, la atención se ha centrado especialmente sobre los impactos socioeconómicos y medioambientales de los métodos de explotación agraria. Esta preoctipación ha debilitado la aceptación generalizada de las tecnologías agroindustriales como una vía 182 necesaria de progreso, aceptación que ha legitimado la función del capital industrial en la acti^^idad agraria. Dichas tecnologías, a su vez, habían hecho suponer que los agri ^ultores no solamente necesitaban adoptar las técnicas de reducción de costes como fórmula para sobrevivir, sino que estaban obligados a hacerlo. El análisis ]levado a cabo sobre la producción y transmisión de estas tecnologías y los intereses económicos que representan ha sido aún más exiguo. Las investigaciones preliminares, especialmente las realizadas en los Estados Unidos, revelan claramente que el cambio tecnológico está ligado directamente al desarrollo de un sistema alimentario más amplio y a sus perspectivas económicas. Se necesita un plan revisado de investigación que defina con claridad los objetivos de quienes promueven y financian la investigación y el desarrollo, las condiciones regulatorias en las que operan y el control que los proveedores de las nuevas tecnologías pueden ejercer o dejar de ejercer sobre los consumidores de sus productos. Estas cuestiones resultan especialmente relevantes en la actualidad por los cambios existentes en el reparto de las fuentes de financiación de la I+D agraria. Tradicionalmente, el Estado era el encargado principal de definir dicho plan de investigación y de financiar la mayor parte de la investigación básica. En consecuencia, los intentos que ahora se están haciendo en los Estados Unidos y en el Reino Unido para trasladar la responsabilidad hacia el sector privado están provocando una gran controversia, especialmente en dos cuestiones interrelacionadas. En primer lugar, siempre se pensó que los principales beneficiarios de la I+D agraria (y por tanto de las nuevas tecnologías) eran los agric^iltores. Se argumentaba que, con el fin de mantener la competitividad de la actividad agraria nacional, era preciso que los agricultores contasen con un programa de I+D financiado por el Estado, ya que el pequeño tamaño de sus explotaciones individuales hacía imposible que lo financiasen ellos mismos. Y aunque esto pueda ser cierto todavía en la actualidad, e incluso en un grado mayor que antes debido a la progresiva complejidad científica de los métodos agrarios, la industrialización del sistema alimentario ha hecho que la mayor parte de los beneficios no permanezcan en el campo (ver más adelante). Son los capitales industriales no rurales los que obtienen el máximo provecho, y puesto que muchos son empresas internacionales con grandes recursos, algu- 183 nos gobiernos sostienen que dichas empresas deberían financiar una parte mayor de la investigación. En segundo lugar, esta postura parecería muy razonable si no fuera por el hecho de que este intento de "privatizar" la I+D coincide con una creciente demanda a favor de la inclusión de un factor mayor de "interés público" en la producción y la aplicación de las tecnologías agrarias modernas, especialmente en relación con el "medio ambiente". EI examen de estas cuestiones y contradicciones constituye la base del presente capítulo. A pesar de su creciente importancia y aceptación, sorprendentemente apenas han sido objeto de investigación detallada por parte de los científicos europeos. Por el contrario, en los Estados Unidos sí ha existido un examen crítico y amplio de este tipo de tendencias, por lo que se intentará comparar dicha experiencia con lo sucedido recientemente en el Reino Unido. Pero antes de analizar los últimos cambios en las políticas y los procedimientos de determinados países, es necesario hacer algunas observaciones de carácter general acerca de la naturaleza de las innovaciones tecnológicas en la acti^^idad agraria. La Tecnología y la actividad agraria capitalista moderna Durante los últimos 150 años han existido distintas fases de desarrollo tecnológico en la actividad agraria, entre las que destacan la fase de la mecánica, la química, la bioquímica y actualmente la genética. (Para un estudio de aquellos tratamientos históricos que intentan examinar simultáneamente la sociología de la innovación tecnológica y el proceso y las consecuencias del cambio tecnológico, ver Goodman y cols., 1987; Kloppenburg, 1988). Desde la perspectiva de la producción agraria, estas fases han sido discontinuas y parciales en cuanto a su impacto, pero han sido persistentes en cuanto que han transformado elementos del proceso de producción en "actividades industriales que son reincorporadas a la actividad agraria como factores de producción" (Goodman y cols., ibid., pág. 2). La clave está en que estos avances tecnológicos han sido diseñados específicamente para "reducir la influencia de la naturaleza sobre la producción rural" (ibid., pág. 3). Además, esto ha resultado en la reducción sustancial del número de personas ocupadas en la actividad agra- 184 ria, ya que el cambio tecnológico de carácter agrario está dominado en ma}^or medida por los procesos que por las innovaciones en los productos, con el consiguiente aumento del empleo en las industrias de suministros a las actividades agrarias. Goodman y cols. también examinan los avances paralelos de la industria alimentaria, que en primer lugar pretender convertir los productos agrarios en un factor de producción industrial, para buscar después su sustitución a base de materias primas que no procedan del ámbito agrario. Conjtmtamente, ambos procesos han hecho que se reduzca la importancia económica de la fase productiva agraria dentro de la cadena alimentaria. Como consecuencia se han transferido grandes porciones del proceso de fabricación de alimentos hacia la economía urbana, y muchas familias del ámbito agrario y sus dependientes han tenido que emigrar del campo a la fábrica. Se estima que en 1973 el 64 por ciento del valor añadido de la cadena alimentaria en los Estados Unidos correspondía a la industria de alimentación (transformación y comercialización), el 18 por ciento a las industrias de suministros para las actividades agrarias, el 9 por ciento a los recursos rurales (por ejemplo, mano de obra familiar), y que tan sólo el 9 por ciento restante correspondía a las labores agrarias propiamente dichas (Goss y cols., 1980, citando a Donald y Powell, 1975). Los datos aportados más recientemente por Manchester (1985, citado en Kloppenburg, 1988) parecen indicar que la contribución total de la fase agraria como tal puede ser actualmente de tan sólo el 13 por ciento. Los datos disponibles referidos al Reino Unido (excluyendo exportaciones,netas) proporcionan un panorama similar, donde la industria alimentaria concentra hoy el 65 por ciento del valor añadido, y el sector agrario solamente algo más del 15 por ciento (ver Harvey, 1987). Dicho de otra forma, en 1986 el valor total de los productos alimentarios en el Reino Unido era del orden de 55.000 millones de libras, mientras que al sector agrario le correspondían solamente 11.000 millones, incluyendo factores de producción industrial por importe de 6.500 millones (W'ard, de próxima aparición). El rasgo más notable de las í ^Itimas décadas ha sido el constante crecimiento del poder económico de las grandes cadenas de distribución (Lang y Wiggings, 1985). En el Reino Unido, las cinco cadenas más importantes de supermercados controlan en la actualidad el 60 por ciento del consumo do- 185 méstico. Han sabido responder a la demanda del público al tiempo que la configuraban, enviando poderosas señales sobre la consistencia y la calidad de los productos a través de toda la cadena alimentaria, desde las empresas de transformación hasta los agricultores. . Los efectos de los últimos desarrollos en el campo de la biotecnología tienen un alcance potencial mucho mayor que los de las anteriores revoluciones tecnológicas, aunque es preciso establecer una distinción crucial entre sus probables efectos a corto plazo sobre el sistema alimentario y sobre el sistema agrario. En las explotaciones agrarias, sus aplicaciones iniciales (como es el caso de la BST) son poco más que una extensión de las técnicas existentes; más una consecuencia de la evolución que una revolución. Buttel (1989, pág. 11) llega incluso a sugerir que: ... los objetivos actuales de la investigación [en el campo de la biotecnología] suelen consistir, o bien en un simple parcheo de los problemas causados por las tecnologías agrarias anteriores -tal es el caso de la salinización, la resistencia a las plagas, el coste de los abonos nitrogenados y biocidas-, o bien en la lucha por superar los rendimientos decrecientes y el estancamiento de la productividad que se manifiestan en las tecnologías petroquímicas actuales. Se trata, no obstante, de un argumento potencialmente equívoco si se saca fuera de contexto, ya que no da la importancia suficiente al carácter científicamente integrado de la biotecnología, ni a los nexos consiguientes entre las técnicas (soluciones) individuales que se aplican en los distintos sectores de la actividad agraria. Mayor importancia tiene el hecho de que las tecnologías anteriores trataban de mejorar la eficiencia de los procesos biológicos "naturales", con el fin de obtener una cadena alimentaria interdependiente que enlace los factores de producción agraria, la explotación agraria, la transformacióti de alimentos y su distribución. Sin embargo, las biotecnologías tienen la capacidad de acelerar la ruptura de estos vínculos establecidos, incluso cuando su aplicación pueda chocar con las barreras políticas erigidas por los intereses agrarios, por los consumidores e incluso por determinados grupos industriales que se sienten perjudicados por el cambio (Goodman y Wilkinson, capítulo 6). La participación del capital privado en la "punta de lanza" de estas tec- 186 nologías ha recibido un fuerte estímulo con el acuerdo alcanzado entre los países del Primer Mundo, que permite proteger mediante patentes el material biológico, dando con ello al capital privado la posibilidad de preservar los beneficios derivados de la comercialización de los productos de ingeniería genética fabricados por ellos mismos (ver Kloppenburg, 1988). En el Reino Unido, los efectos sociales del cambio tecnológico en el sistema agroalimentario han sido estudiados con menor profundidad que los efectos medioambientales de los métodos agrarios modernos. Sin embargo, incluso en este último campo la mayor parte de la investigación realizada ha errado su objetivo principal. Se ha prestado demasiada atención a las actividades de los agricultores. Y si bien es cierto que son ellos los responsables directos del cambio medioambiental, a través de sus métodos de cultivo, esta estrecha perspectiva de miras pasa por alto su creciente dependencia de otros elementos de un sistema que no sólo iiicluye a los proveeciores de factores industriales de producción y de soporte técnico, y a las empresas de transformación y comercialización de productos alimentarios, sino también a las fuentes de recursos y asesoramiento financieros que permiten la utilización de dichos factores de producción para satisfacer las demandas del mercado. Y además de este sistema, pero influyendo sobre él de manera importante, se encuentra la cambiante competitividad de los intereses alimentarios dentro de los mercados de capitales. La baja elasticidad de la demanda de los alimentos básicos crea unos mercados sumamente competitivos, tasas de retorno bajas e inestables y una tendencia a la reconversión de empresas. Las actuales iniciativas encaminadas a extraer beneficios adicionales de la "gama alta" del mercado consumidor pasan por asegurar la fidelidad a la marca, como método para conservar la cuota de mercado, y por crear versiones nuevas y con un valor añadido, de los productos alimenticios existentes. A largo plazo es mayor la importancia que tiene la participación creciente de grupos industriales cuyos intereses principales se sitúan fuera del sistema alimentario. Esta tendencia resulta especialmente evidente en el contexto de los factores industriales de producción (por ejemplo Ford, ICI), aunque también puede observarse en otros campos, como demuestra la absorción de Gateway (tercera cadena de alimentación del Reino Unido) por el conglomerado 187 financiero Isosceles, que tuvo lugar en 1989. Estos cambios forman parte de la evolución actual de las empresas multiproducto y transnacionales, y de la correspondiente división internacional del trabajo, y hacen que el sistema sea más vulnerable al cambio por motivos que nada tienen que ver con la alimentación. Es precisamente en este terreno más amplio, desvinculado del campo agrario y muchas veces hasta de los productos de alimentación, donde se define en mayor medida la trayectoria del desarrollo tecnológico. Hasta la fecha, este terreno ha dependidó y ha estado muy influenciado por la inversión pública en I+D agraria. La justificación de un papel más importante para el sector público se ha basado en la importancia que tiene la actividad agraria para las economías nacionales, en la significación estratégica del abastecimiento alimentario y en el carácter fragmentado de la indu^tria agraria. Como dice Cochrane (1979, pág. 313): Los avances tecnológicos a nivel de explotación agraria solamente se producirán en la medida en que se desarrollen tecnologías nuevas y mejoradas en las instituciones públicas y privadas, ofreciéndose y haciéndose accesibles a los agricultores. Estas circunstancias plantean de inmediato una serie de preguntas acerca de los intereses de quienes intervienen en la I+D, y acerca de la forma en que los resultados que obtienen se transmiten a los agricultores y a otras partes del sistema alimentario. En general, se sabe menos de los programas de investigación de las organizaciones privadas que de las que cuentan con financiación pública. La intensa competencia existente en el mercado trae consigo una reticencia a divulgar información, pero los análisis de la estructura empresarial de los aspectos no agrarios del sistema alimentario revelan un alto nivel de concentración y la posición dominante de unas pocas empresas. En el Reino Unido, por ejemplo, tres grupos controlan el 95 por ciento del mercado de fertilizantes; cuatro grupos controlan el 75 por ciento de la maquinaria agraria; mientras que tres empresas producen el 90 por ciento de todos los alimentos congelados. Pero aún más importante que este grado de concentración en determinadas partes de la cadena alimentaria es la ampliación del control ejercido por grupos individuales a varias áreas del sistema de oferta alimentaria. 188 Uno de los ejemplos más extremos de los esfiterzos por lograr un control integrado puede verse en el caso de Unilever y sus filiales. En la actualidad tienen importantes intereses en el sector de piensos (BOCM Silcock) y semillas, además de sus intereses tradicionales en la transformación de alimentos. Un ejemplo aím más reconocido lo proporcionan las empresas petroquímicas y farmacéuticas, como ICI, Monsanto y Ciba-Geigy. Han adquirido empresas productoras de semillas con el fin de desarrollar "paquetes" de productos, de tal forma que los beneficios obtenidos mediante ^ta adopción de una variedad particular de semillas se complementen mediante la utilización de una gama de productos fitosanitarios desarrollados por la misma empresa. Este proceso está ya bastante avanzado en los Estados Unidos, donde se ha extendido hasta formar vínculos con las nuevas empresas de ingeniería genética (por ejemplo Agrigenetics, DNA Platit Technology Corp.). Se trata de empresas que suelen nacer como ramificaciones hacia el área de la consultoría de investigaciones universitarias financiadas con fondos públicos. Kloppenburg (1988, pág. 16) las describe como: ... nacidas del matrimonio apasionado de la academia con el capital riesgo (y) dedicadas a la mercantilización del proceso de investigación como tal... poniendo así de relieve las relaciones cambiantes existentes entre inversión pública y privada, servicio público y beneficio privado, por un lado, y un flujo de información científica potencialmente reducido, por otro. En sus análisis sobre la biotecnología agraria en los Estados Unidos, Kloppenburg ( 1988) y Buttel ( 1986) dicen que el capital industrial ha demostrado su capacidad para manipttlar los programas de investigación financiados con fondos públicos al objeto de garantizar sus beneficios. Un estudio reciente de Curry y Kenney ( 1990) sugiere que las empresas privadas no han invertido grandes sumas en los programas universitarios de investigación en materia de biotecnología, sino que, siguiendo los principales descubrimientos científicos, han mostrado una inclinación mayor a imrertir en sus propias filiales dedicadas a la consultoría, con lo cual están en condiciones de hacerse con los beneficios 189 comerciales de las investigaciones una vez que estén asegurados. Además, Buttel (1989, pág. 9) sugiere que: ... la información sobre las investigaciones ha sido privatizada indirectamente -por ejemplo cuando los científicos universitarios, en su calidad de consultores de empresas privadas, transfieren información obtenida de investigaciones financiadas con dinero público a las empresas como parte de sus relaciones de consultoría. (Cursiva añadida). Aunque hasta la fecha el capital privado no ha penetrado profundamente en las universidades británicas, el Reino Unido proporciona ejemplos de otro tipo, como se pone de manifiesto en la venta reciente a Unilever del Plant Breeding Institute de Cambridge, realizada por el Departamento de Educación y Ciencia. Dicho instituto estaba gestionado con anterioridad por el Consejo de Investigación Agrícola y Alimentaria ("Agriculture and Food Research Council, AFRC") y por la Organización Nacional de Desarrollo de Semillas, un centro de selección vegetal administrado por el Ministerio de Agricultttra. La venta es coherente con la política gubernamental de reducir el gasto público a base de enajenar activos públicos e incentivar las inversiones del sector privado, especialmente en las investigaciones "próximas al mercado" (ver más adelante). Para la mayoría de los agricultores, las opciones sobre estrategias tecnológicas son muy limitadas. Ante la tendencia bajista a largo plazo de los precios agrarios reales, la única forma en que los productores pueden mantener o aumentar sus márgenes consiste en disminuir los costes unitarios por encima de la caída de los precios. Esto créa lo que Cochrane (1958) ha denominado "rueda tecnológica de molino" (ver también Dexter, 1977). En la CE, el método más eficaz para mantener los márgenes ha consistido en aplicar cantidades crecientes de insumos industriales. Esta estrategia de gestión ha sido fuertemente respaldada por los descensos en los costes unitarios reales de dichos insumos (Harvey, 1987), y por la oportunidad de vender en un mercado cautivo. La CE no se ha mostrado dispuesta a financiar la totalidad de los costes, a causa de su enorme, ritmo de crecimiento, lo que presiona hacia abajo sobre los precios de sostenimiento. En contradicción con el objetivo de reducir el coste de las subvenciones 190 píiblicas, tanto el capital público como el privado hacen uso de toda una serie de asesores profesionales para difimdir las nuevas técnicas de producción, especialmente entre los productores "innovadores", frecuentemente de gran dimensión, los cuales disponen así de una ventaja económica a corto plazo en relación con sus colegas. Los demás se ven obligados a adoptar la misma estrategia con el fin de mantener sus ingresos, siempre que no se hallen protegidos por medidas especiales, o que estén en condiciones de ejercer las actividades agrarias sin tener en cuenta la rentabilidad de las mismas. A medida que se desarrollan las fuerzas competitivas asociadas con este proceso, el sector agrario en su conjunto recibe unos beneficios económicos cada vez más escasos. La mayor parte de las ganancias pasan a los inversores industriales ajenos al sector, así como a una pequeña élite de agricultores capaces de sacar algún partido de este proceso. Por otra parte, en estas condiciones, ia "rueda de molino" prima la adopción generalizada de tecnologías intensivas en capital, que por lo general no pueden abandonarse bruscamente o sin pagar una penalidad, a causa de su carácter global, de su dilatado horizonte de planificación y de la dependencia que resulta de su creciente sofisticación. Los agricultores están cada vez más alejados de una comprensión científica detallada de las tecnologías que utilizan, hasta el punto de que en algunos casos su función gestora se limita a"leer las instrucciones que trae el envase". Debido a su inseguridad sobre las implicaciones que puede tener la falta de observación de las instrucciones, confían excesivamente en costosos asesoramientos externos al sector, lo que a su vez les vincula aún más estrechamente a los productos y consejos de determinados proveedores. Estas circunstancias tienen mayor probabilidad de ocurrir allí donde los agricultores están sujetos a un contrato de producción (ver Smith, 1984; y Heffernan, 1986, págs. 207-11), o cuando no tienen acceso a una fuente barata o gratuita de información independiente. En el Reino Unido, este proceso se está extendiendo debido a los recortes introducidos en lo que anteriormente era un extenso servicio de información proporcionado gratuitamente por el Estado. La mayoría de este tipo de servicios, a excepción de los de carácter medioambiental, son ahora de pago, y un estudio reciente revela la preferencia cada vez mayor por las fuentes de información del sector privado (Eldon, 1988). 191 Una de las razones para ello es la reducción progresiva de las rentas agrarias, que ha ]levado a las empresas industriales a utilizar gran variedad de incentivos destinados a fomentar las ventas, incluyendo créditos blandos garantizados por acuerdos especiales con la banca comercial (ver Marsden y cols., 1990). A corto plazo, tales acuerdos suponen un respiro para los agricultores en apuros, aunque a la larga sirven únicamente para aumentar su dependencia de la asistencia externa al sector y reducir su participación en el valor añadido de la cadena alimentaria. Estos vínculos refuerzan igualmente el proceso de diferenciación entre empresas agrarias, puesto que los clientes que son considerados merecedores de este tratamiento especial se destacan cada vez más del resto, por criterios de estricta contabilidad de costes y previsiones de ventas futuras. No ha de sorprender, pues, que los agricultores muestren una cierta ambivalencia respecto a la investigación en materia^ agrícola. Basándose en un reciente estudio empírico realizado en el Estado de Nueva York, Gillespie y Buttel (1989) sugieren que por lo general los agricultores consideran deseable la investigación, pero dejan traslucir cierto cinismo acerca de los beneficios que la misma les produce. Llegan así a la misma conclusión que los investigadores respecto a la distribución de los beneficios de las nuevas tecnologías, ya que estos últimos consideran que los "agricultores más importantes, más orientados hacia la obtención de beneficios, y que mantienen contactos frecuentes con las agencias de diviilgación, son los que con mayor frecuencia manifiestan actitudes favorables hacia la investigación agrícola" (pág. 403). Los argumentos que hemos visto sugieren, en primer lugar, que en la medida en que la estructura del sistema alimentario ha experimentado modificaciones que desembocan en una menor importancia económica de la actividad agraria, los beneficios financieros derivados de las nuevas tecnologías han ido a parar de forma creciente a manos de intereses ajenos a la actividad agraria. En segundo lugar, debido a la índole altamente competitiva del sistema alimentario, las empresas privadas se han visto obligadas, para su propia supervivencia, a adquirir los beneficios de la I+D, ya sea intensificando sus propios esfuerzos o bien ocupando posiciones dominantes en los segmentos de productos derivados de la investigación financiada píiblicamente. Como se explicará más adelante, estos cambios han traído consigo efectos de gran 192 repercusión en el contenido y la escala de la investigación realizada por el sector público, así como en las relaciones existentes entre los sectores píiblico y privado. Se trata de aspectos particularmente evidentes cuando, por motivos relacionados con las distintas políticas, se ha llevado a cabo una reducción en los niveles reales de la financiación oficial de la I+D. Esto es lo que ha sucedido tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, países que cuentan con antiguos y prestigiosos programas para el sector público. La experiencia norteamericana Los científicos ^lorteamericanos han celebrado recientemente varios aniversarios conmemorativos de las iniciativas estatales y de la financiación oficial de la I+D agraria. Entre estas iniciativas merecen destacarse la Ley Morrill (1862), que estableció las Escuelas Superiores Rurales con subvención oficial, la Ley Hatch (1887) sobre Estaciones Agrarias Experimentales, y la Ley de Extensión Cooperativa (1914). Sin embargo, dichas iniciativas recibieron críticas desde el primer momento, por incentivar un tipo de investigación que aportaba beneficios sobre todo a los grandes propietarios agrarios, por su carácter demasiado teórico y por inculcar en los agricultores la idea de abandonar la tierra (Danbom, 1986; Mar • us, 1987; Rasmussen, 1987; Cochrane, 1979). La alianza principal no se establecía entre agricultores y científicos, sino entre profesionales o personas con un interés común en la investigación, incluyendo a una élite de personas con explotaciones agrarias, altos ejecutivos de empresas agroalimentarias, burócratas y algunos académicos. El proceso de transferencia del poder económico lejos del campo se inició en fecha temprana y adquirió un rumbo irrevocable durante los años treinta, bajo la influencia de Henry A. Wallace, el entonces secretario de Estado para la Agricultura. Su firmeza a la hora de promover la ciencia como estrategia para asegurar la competitividad a largo plazo de la actividad agraria de los Estados Unidos en los^ mercados mundiales se vio convenientemente reforzada por el desarrollo del maíz de semilla híbrida, llevado a cabo con gran éxito por los agrónomos norteamericanos. La fe en la ciencia y en la tecnología difundida en dicho período siguió prácticamen- 193 te intacta hasta la década de 1970, alimentada por los grandes progresos en la productividad. Hasta los críticos más severos de los cambios tecnológicos de la posguerra se han visto obligados a reconocer que esta mayor productividad dio lugar a ventajas para los consumidores, como una mayor seguridad del abastecimiento de los alimentos, precios más bajos y mayor variedad de productos alimenticios. Los últimos años han contemplado la aparición de críticas procedentes de diversas fuentes sin relación entre sí ( para un examen de las mismas ver Busch y Lacy, 1983; Dahlberg, 1986; Hadwiger y Browne, 1987). Desde la publicación de Silent Spring ("Primavera silenciosa", Carson, 1962), los ecologistas han advertido repetidamente sobre los impactos negativos de los métodos agrarios modernos, mientras que los científicos sociales, por su parte, basándose en la larga tradición de preocupación existente entre los funcionarios de los programas de extensión agraria, han atraído la atención del público sobre las consecuencias sociales que pueden sufrir las comunidades agrarias como resultado de los cambios tecnológicos y, en particular, sobre la sustitución del trabajo por la mecanización (por ejemplo, Beradi y Geisler, 1984; Friedland y cols., 1981; Friedland, 1984). Se trata de una postura defendida de forma apasionada por Jim Hightower en su libro Hard Tomatoes, Hard Times ("Tomates duros, tiempos duros", 1973), donde trataba de demostrar que: ... el complejo sistema de subvenciones agrarias organizado con dinero del contribuyente ha servido para beneficiar a una élite de intereses privados ligados a los grandes grupos industriales que actúan en la Norteamérica rural, ignorando a quienes tienen las necesidades más urgentes y los derechos más legítimos a reclamar asistencia. (Pág. xxvi). A nivel individual, esta disparatada coalición de críticos puede que apenas haya ejercido influencia sobre las directrices de la I+D agraria, aunque Hightower fue designado Comisionado de Agricultura de Tejas en 1982; pero, en su conjunto, ha contribuido a socavar la credibilidad científica y política del sistema público de investigación (Browne, 1987). Los comités formados por la élite científica subvencionada con fondos públicos, constituidos para examinar la situación de la investigación 194 agraria, reprochaban al sistema su escasa amplitud de miras, su redundancia y su excesivo interés por la resolución de problemas antes que por la investigación básica (Consejo Nacional de Investigación, 1972; Fundación Rockefeller, 1982), y se manifestaban a favor de cambios drásticos en la organización de la investigación financiada públicamente. Estos cambios implicaban un mayor grado de centralismo en la dirección y, lo que es más importante, la necesidad de mejorar las relaciones entre las instituciones de investigación pública y las organizaciones privadas, con el fin de fomentar la pronta explotación comercial de los descubrimientos científicos (para un examen más a fondo ver Buttel, 1986). Sin embargo, como señalan Buttel y Busch (1988), estas circunstancias han colocado a las instituciones públicas en el eje de tres fuerzas en conflicto: de un lado, las que representan a la industria agroalimentaria y a los intereses federales, que están a favor de un aumento de la investigación básica, de carácter genérico, cuyos resultados puedan ser transferidos rápidamente al capital privado para su explotación comercial; de otro, los grupos de intereses públicos, que exigen un conjunto más amplio de criterios a la hora de determinar las prioridades en materia de investigación, y que el único criterio no sea el aumento de la productividad; y, finalmente, los intereses locales (incluyendo a los agricultores), que insisten en que sus necesidades deben recibir la máxima prioridad, ya que los fondos de los estados federales destinados a las Estaciones Agrícolas Experimentales son tres veces superiores a los recibidos del gobierno central. La posibilidad de satisfacer estas demandas contrapuestas se ha vuelto aún más complicada debido a la importancia, cada vez menor, del sector público, tanto en términos de financiación como de liderazgo. Entre 1965 y 1980, el nivel de financiación pública no cambió, mientras que el del capital privado se incrementó, pasando su participación del 55 al 65 por ciento (Bonnen, 1983), a pesar de las afirmaciones de Ruttan (1982) y otros que aducen que la tasa de retorno interna de la inversión pública en I+D agraria es muy superior a la de casi todas las demás modalidades de inversión pública. Esto ha llevado a algunos economistas agrarios a concluir que la I+D agraria está insuficientemente financiada. Para explicar este déficit de recursos financieros, se han adelantado tres posibles razones. 195 Según la primera de ellas, la comunidad agraria, consciente de que la mayor parte de los beneficios económicos resultantes del cambio tecnológico se les escapa de las manos, profesa una gran antipatía hacia la financiación pública en este terreno, hasta el punto de no mostrar ninguna inclinación a invertir en las nuevas tecnologías. Esta afirmación ciertamente no está respaldada por la experiencia, ya que la mayoría de los agricultores invierten de forma importante en nuevas tecnologías, aunque sólo sea para poder sobrevivir. Pero sí es verdad que el cambio tecnológico ha reducido el número de personas dedicadas a la explotación agraria, y consecuentemente su peso político a la hora de decidir la intensidad y orientación del gasto en I+D. También se ha sugerido que los avances tecnológicos han estimulado la especialización y la regionalización de la producción, fragmentando con ello los intereses agrarios a nivel nacional, que es donde se toman, cada vez en mayor medida, las decisiones estratégicas sobre I+D (Marcis, 1987). El que esta fragmentación reduzca o no la influencia del sectór agrario en el congreso es algo cuestionable, como ocurre también con los grupos de intereses altamente focalizados, como los de materias primas, que son considerados como los más eficaces en cuanto a su actividad de grupos de presión a nivel regional (Browne, 1989). No es posible saber si se puede extraer la misma conclusión sobre los grupos de presión a nivel del estado federal, donde se decide el destino de la mayor parte de los fondos destinados a I+D. Si así fuera, otra de las conclusiones de Brówne perdería su validez a la hora de apoyar la causa de la financiación pública de la I+D. Según él: ... a los legisladores apenas les sirve de nada la información sobre las preocupaciones específicas de un determinado sector, la información sobre los problemas genéricos de las explotaciones agrarias o de las empresas, sobre las condiciones sociales de las clases menos favorecidas, ni sobre los problemas de interés público en materia de medio ambiente o de nutrición. (Pág. 378). Kloppenburg y Buttel (1987) adoptan a este respecto una postura distinta. Consideran el gasto público en I+D como parte de un programa más amplio de apoyo estatal a la actividad agraria, incluyendo la fijación de los precios de los productos básicos. 196 Estos elementos, tal como indican dichos autores, implican consecuencias contradictorias y conducen a un déficit de financiación. La mayoría de las nuevas tecnologías sirven para aumentar la productividad, y este incremento de las cantidades producidas, en un mercado predominantemente estático, presiona los precios hacia la baja e incrementa el coste para el erario pítblico de los programas de apoyo a la producción agraria. Esto puede llevar incluso a una crisis fiscal, especialmente cuando los objetivos económicos básicos están orientados hacia la reducción del gasto público, haciendo que sea políticamente indefendible un aumento del presupuesto para I+D. Una vez más se plantea un conflicto potencial entre los distintos niveles de gasto público, ya que el coste de las subvenciones a los precios agrarios lo soporta el gobierno federal, mientras que los costes y beneficios esperados de los programas de I+D son evaluados principalmente a nivel de los estados federales. La tercera razón parte de un planteamiento aún más amplio. Comienza por reconocer que los avances tecnológicos obtenidos bajo el capitalismo son irregulares y están determinados por las necesidades de acumulación de capital. El gasto público se contempla como un accesorio manipulable de la inversión privada. Por eso resulta imposible determinar si la investigación pública está insuficientemente financiada o no, ya que no existe ningíin análisis de su modus operandi en relación con el capital privado, e incluso aunque se dispusiera del mismo no sería posible distinguir satisfactoriamente entre iniciativa pública y privada. Durante la década de 1980, las relaciones entre ambas iniciativas se han vuelto cada vez más complicadas, indefinidas y variables entre los distintos contextos institucionales. Estas relaciones mudables y complejas quedan perfectamente ilustradas por una experiencia reciente de los Estados Unidos, donde el sistema de I+D ha estado respondiendo, a veces con grandes reticencias, a los estímulos del gobierno federal, dirigidos a privatizar áreas de investigación "próximas al mercado". Este tipo de política ha sido promovida activamente en algunas universidades con subvenciones públicas, donde se consideraba que podían aprovecharse determinados puntos fuertes institucionales. Un claro ejemplo es el proporcionado por Charles Hess, decano de la Escuela Superior de Agricultura y Ciencias Medioambientales de la Universidad de California-Da^^is, quien sostiene que: 197 Cuando el sector privado posea la capacidad para transformar ideas y conceptos en productos comercializables, debería asumir la responsabilidad de realizar esta tarea, en lugar de dejársela a las universidades. Así, la universidad seguirá desempeñando su función en el campo de la investigación básica y de la formación de estudiantes del ciclo superior, sin entrar en competencia con el sector privado. (Hess, 1986, págs. 17-18; citado por Kloppenburg, 1988, pág. 237). No obstante, Kloppenburg establece que la posibilidad de que determinadas universidades saquen partido de esta estrategia dependerá de su capacidad competitiva a la hora de obtener financiación para la investigación básica. Asimismo, contribuye a estimular la diferenciación existente entre distintas instituciones, y como fuente de financiación no es particularmente apreciada por aquellos centros de enseñanza que consideran que contribuye a distanciarles aún más de los agricultores, sus clientes tradicionales. En el entorno actttal de I+D, el prestigio que puede derivarse de la investigación básica de interés para el capital industrial es muy superior al de la investigación orientada primordialmente hacia la resolución de los problemas más inmediatos y hacia la divulgación de los conocimientos entre los agricultores. Por otra parte, esta estrategia hace que el mismo desarrollo de la ciencia esté ligado de forma creciente a los intereses del capital. En los Estados Unidos, esto se percibe claramente en el campo de la biotecnología. El capital industrial, por ejemplo, ha criticado el funcionamiento de la I+D pública, acusándola de centrarse en la "ciencia antigua" (como por ejemplo la química orgánica), y de no sintonizar suficientemente con la "ciencia nueva" (biología molecular y celular). Se trata de un argumento que ha sido llevado hasta las mismas instancias gubernamentales, hasta el punto de llegarse a sugerir que, o bien se asigna a los mencionados intereses industriales el liderazgo en el desarrollo de dicha "ciencia nueva", o bien se les ha de autorizar e incentivar para que desarrollen nuevos modelos de colaboración con los departamentos universitarios y con sus ramificaciones de consultoría (Kloppenburg, 1988). Todas estas tendencias apuntan hacia una posible falta de recursos (o de orientación) por parte de la investigación pública, y a la creencia generalizada dentro del sector privado de que es necesario (y rentable) que sea este último el que se encargue de resolver el problema. Como vere- 198 mos más adelante, a pesar de las diferencias institucionales existentes entre ambos países, muchos de estos mismos argumentos están presentes en los debates existentes en la actualidad en el Reino Unido sobre el futuro de la financiación oficial de la I+D agraria. F1 debate actual en el Reino Unido Hasta la década de 1980, los objetivos de productividad dominaron la política agraria de la posguerra en Gran Bretaña (ver, por ejemplo, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, "MAFF", 1975). Este empeño se basaba en una interpretación estrecha del concepto de "interés público". Este "interés público" estaba determinado principalmente por una política de círculó restringido, apoyada evidentemente en una estrecha relación de tipo corporativo entre el MAFF y la Unión Nacional de Agricultores (ver Cox y cols., 1986) y, de forma menos obvia, entre el MAFF y los intereses agroalimentarios (Cannon, 1987). Otros organismos gubernamentales, según palabras de Bewby y Utting (1984, pág. 267), ... han tenido que reparar de la mejor forma posible las consecuencias sociales padecidas por aquellos que resultaban menos beneficiados por tales políticas: pequeños agricultores, trabajadores de explotaciones agrarias, graduados escolares rurales sin empleo, etc. Esta lista podría completarse añadiendo los intereses medioambientales, horrorizados ante las consecuencias de los sistemas modernos de explotación agraria. Uno de los métodos claves utilizados para aplicar esta política han sido los programas de I+D y los servicios de asesoramiento financiados con fondos públicos. Poco antes de 1914, se introdujo a nivel nacional un sistema rudimentario de asesoramiento agrario denominado Servicio de Asesoramiento Provincial ("PAS^) (ver Holmes, 1988). En el período de entreguerras, el PAS actuó de forma paralela a un setvicio de asesoramiento, de carácter más permisivo que normativo, que ofrecían algunos condados, pero no todos, con el cual se proporcionaba a los agri- 199 cultores un acceso limitado e irregular a los frutos de los avances científicos. Aunque el gasto se multiplicó, eso sí, a partir de una base ínfima, el sistema fue criticado por una comunidad agraria que en muchos casos lo rechazó. En realidad, el sistema tenía poco que ofrecer a las innumerables explotaciones agrarias pequeñas y poco capitalizadas que conformaban la gran mayoría del sector agrario en aquella época, cuya gestión consistía en reducir al mínimo los gastos de todo tipo para poder sobrevivir a la rece^ ión. Las implicaciones. distributivas a largo plazo de esta situación no fueron percibidas por los responsables de promover una mayor producción alimentaria durante la guerra, y especialmente al término de la misma. Una vez que el objetivo de "eficiencia" quedó ligado con el de productividad, lo cual ocurrió en los primeros años de la década de 1950, el número de trabajadores y propietarios agrarios comenzó a disminuir, y ha seguido disminuyendo consistentemente desde entonces. A raíz de la Ley de Agricultura del año 1947, se ampliaron considerablemente los sistemas de investigación y asesoramiento. El nivel de gasto público real en el Servicio de Investigación para la Agricultura y Alimentación creció a un ritmo del 5 por ciento anual hasta principios de los años setenta. En los años setenta se estabilizó, y comenzó a declinar recientemente (ver Harvey, 1988). Este aumento del gasto público estuvo acompañado por un crecimiento anual en el volumen neto de producción del sector agrícola de aproximadamente un 3,25 por ciento, que sin embargo se contrajo en términos reales debido a la caída de los precios de los productos y a la elevación de los precios de la producción (Harvey, 1987). En los últimos años se han avanzado estimaciones diametralmente opuestas sobre la tasa de retorno interna de la I+D agraria, desde las optimistas (por ejemplo Thirtle y Bottomley, 1988, con una cifra del 70 por ciento), a las pesimistas (Harvey, 1987), pasando por los conservadores (por ejemplo Wise, 1986). La polémica entre dichos autores hace manifiestas las grandes dificultades, tanto teóricas como prácticas, que lleva consigo la identificación y medición de los costes y beneficios de la I+D, así como el escaso sentido práctico que tiene que intentar trátar de asignar el gasto público solamente en función de las tasas de retorno internas (ver Harvey, 1988, para un examen de esta cuestión). Estas dificultades se han exacerbado en los últimos tiempos, a causa de la diferencia de objetivos, cada vez mayor, im- 200 puestos a la actividad agraria, entre los que se incluye la diversificación de los alimentos y la mejora de su calidad, la economización en los factores de producción y la reducción del impacto medioambiental. Resulta extremadamente difícil evaluar cuantitativamente los éxitos registrados en el cumplimientos de estos objetivos, y esta falta de precisión no ha favorecido, ni mucho menos, a quienes protestan por el nivel decreciente de los fondos oficiales asignados a los programas de I+D. En cifras nominales, las cantidades anuales invertidas por el gobierno en investigación agraria han oscilado entre 180 y 200 millones de libras esterlinas a lo largo de toda la década de 1980. Los departamentos de agricultura (de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte), han administrado aproximadamente las tres cuartas partes del total, destinando unos 100 millones de libras a investigaciones propias, y otros 50 millones a investigaciones contratadas sobre técnicas aplicadas, todo ello a través del Consejo de Investigación Agrícola y Alimentaria (CAFRC). El resto ha sido invertido por el AFRC en investigación básica. La dependencia del Consejo de Investigación de los encargos recibidos del MAFF es el resultado de las recomendaciones del Informe Rothschild (1972). Este informe sugería que la investigación privada debía estar más estrechamente relacionada con las necesidades de la sociedad formuladas por el gobierno. En algunos casos, los consejos de investigación y los organismos gubernamentales competentes debían funcionar mediante un sistema cliente-contratista, con lo que la mitad de los ingresos del AFRC acababan siendo transferidos al MAFF. Se estima que el gasto presupuestado para los años 1991-92 será un 15 o un 20 por ciento inferior en términos reales al correspondiente a los años intermedios de la década de 1980 (House of Lords, 1988). Esta cifra está basada en la postura optimista del gobierno acerca de las tasas de inflación futuras, y ha de añadirse a los recortes realizados previamente durante la última década. Una caída global entre 1983 y 1992 de cerca de un 40 por ciento en términos reales es una previsión razonable, que está en sintonía con reducciones semejantes en otros servicios de asesoramiento. El gobierno preconiza que sea el sector privado el que, para suplir parte de las carencias, asuma la financiación de la "investigación próxima al mercadon, concepto elástico que el gobierno prefiere no definir con exactitud. En estos momen- 201 tos, los agricultores y horticultores contribuyen, a través de las tasas, con 20 millones de libras adicionales para I+D, aunque afirman que no podrán aumentar su contribución a corto plazo, debido a la reduccción de sus niveles de renta. Por otro lado, las industrias de suministros agrarios invierten unos 200 millones de libras al año, dedicando la mayor parte de esta suma al desarrollo interno de productos, mientras que la industria de alimentación y bebidas invirtió tan sólo 104 millones en I+D, y ello a pesar de que su facturación global estimada fue de 56.000 millones de libras (House of Lords, 1988). Como respuesta a estos desplazamientos en la composición de la financiación, los institutos de investigación han tratado de diversificar sus fuentes de ingresos para no depender tanto de la financiación pública. La Estación Agrícola de Investigación Experimental de Rothamsted, la mayor de Gran Bretaña, ha reducido su dependiencia de la financiación pública del 86 por ciento del total de sus ingresos en 1984/85 al 74 por ciento en 1988/89, habiendo tenido que despedir aproximadamente a una tercera parte de sus colaboradores científicos permanentes a lo largo de este período (RAERS, 1989) . El gobierno actual está comprometido ideológicamente con el fomento de la participación del sector privado en la financiación de la investigación, utilizando para ello "tácticas de choque" consistentes en un período de ajuste de una duración muy corta, cuya finalidad es impulsar o incluso obligar al sector privado a reaccionar. Está tratando de hacerlo, por un lado, de forma directa, negándose a financiar aquellos proyectos que considera económicamente viables, y por otro lado, indirectamente, a base de reducir los niveles de financiación a la investigación básica. Esto último está obligando a las instituciones a ajustar sus programas científicos dando mayor importancia a la investigación aplicada susceptible de atraer el patrocinio de las entidades privadas. Si bien es cierto que este cambio de énfasis puede traer consigo determinadas ventajas, como por ejemplo la de garantizar la permanencia de la investigación aplicada en las épocas de cambio político, el comité especial de la Cámara de los Lores encargado de estudiar el futuro de la investigación agraria definió claramente los que consideraba límites permisibles de esta tendencia. A este respecto señalaba, por ejemplo (1988, párrafo 4.12, pág. 29) lo siguiente: 202 Conviene la financiación pública allí donde sea necesaria la investigación con el fin de apoyar las iniciativas públicas, y especialmente para garantizar el uso óptimo de la tierra, recurso nacional básico. La sanidad y el desarrollo de las especies animales, la nutrición como elemento básico de la salud htimana, la higiene y las normas de calidad de los alimentos, la protección del medio ambiente y el suministro público de información y asesoramiento independientes son aspectos que afectan al bienestar píiblico y que no pueden depender ni en su totalidad, ni siquiera en su parte principal, de decisiones motivadas por la rentabilidad. Esta conclusión apunta hacia otro área de debate, que además de guardar relación con el anterior, afecta a las prioridades de I+D. Al igual que ocurre en los Estados Unidos, dichas prioridades están influenciadas por la creciente preocupación por los temas medioambientales, a la necesidad de "relevancia", es decir, de aplicaciones comerciales, y por la actual omnipresencia de la investigación en el terreno de la biología molecular y la ingeniería genética a lo largo de toda la cadena alimentaria, con lo que se desvanece la distinción tradicional entre "actividad agraria" y"alimentación". Pero el cambio es lento. El informe que la Jttnta de Prioridades de Investigación elevó en 1985 al MAFF todavía insistía enérgicamente en la importancia de la mejora de la eficiencia en la explotación agraria y la competitividad internacional. Los temas socioeconómicos y medioambientales no se pasaban totalmente por alto, pero tampoco se planteaba una financiación independiente para ellos, sino que se incluían en otros programas más amplios relacionados con los cultivos básicos, los cuales a su vez continuaban reflejando un sesgo hacia la "actividad agraria" más que hacia la "alimentación". Este conservadurismo explica, al menos en parte, la posición crítica adoptada por otro comité especial de la Cámara de los Lores al informar sobre la organización de la investigación financiada por el Estado en las áreas agrarias y medioambientales (House of Lords, 1984). Dicho comité no sólo se mostró crítico con respecto a la falta de coordinación existente entre los organismos gubernamentales (MAFF y Departamento de Medio Ambiente), sino también respecto a los escasos ^^ínculos existentes entre estos últimos y los correspondientes consejos de im^estiga- 203 ción. Se detectó una falta de previsión y de liderazgo, por lo que el comité (párrafo 3.8, pág. 14) señaló que: ... la investigación agraria ha desplazado sus prioridades hacia la reducción del impacto medioambiental y de los factores de producción. Así, las tendencias de la investigación han respondido a la opinión pública, pero la investigación agraria no ha estado entre las prioridades de la opinión pública. Se trata de una.acusación grave si se tiene en cuenta la importancia atribuida al MAFF a raíz del informe Rothschild. Pero el comité especial tampoco prestó mucha antención a la contribución que las ciencias sociales podrían aportar a nuestra comprensión de las relaciones entre la actividad agraria y el medio ambiente. Según parece, en el mejor de los casos el papel asumido por las ciencias sociales tendría un carácter restringido, limitándose a evaluar el impacto de las nuevas tecnologías agrarias con posterioridad a su puesta en práctica. Por ejemplo, el comité especial no hizo recomendación alguna respecto a la necesidad de incorporar ex ante una evaluación completa de los aspectos socioeconómicos y medioambientales a la hora de deternzinar las prioridades de la investigación pública. En términos generales, defendía la siguiente opinión (párrafo 3.7, pág. 14): ... los organismos de investigación existentes han servido a los intereses del país de un modo aceptable... La mayar parte de la investigación básica que gira alrededor de las interconexiones existentes entre la actividad agraria y el ^nedio ambiente parece tener un carácter eventual. Aunque padezca a veces retrasos considerables, el fallo suele ser más bien de oportunismo que de negligencia. Incluso este espaldarazo poco entttsiasta parece tener cada vez una justificación más difícil. Las posteriores declaraciones de intención, planteadas por la Junta de Prioridades de Investigación en su informe de 1987, que daban mayor importancia a la protección de la fauna, mejorando la conservación del medio ambiente y los aspectos socioeconómicos de los cambios agrarios, apenas han logrado cambios cuantificables en los programas de investigación como tales. Esto resulta especialmente claro en determinadas iniciativas, como el Programa Conjunto de 204 Agricultura y Medio Ambiente, organizado por tres consejos de investigación (AFRC, ESRC, NERC), que se inició en 1989 con un presupuesto de 5,4 millones de libras distribuidos a lo largo de tres años. Dentro de los presupuestos de investigación ya aprobados, los cambios de orientación propuestos se han ido introduciendo de forma fragmentada, por ejemplo invirtiendo más en cultivos no alimentarios (como la silvicultura) y menos en la conservación del suelo. Al destacar estos aspectos, el mismo comité especial afirmaba en 1988 que, como respuesta al informe de 1984, el gobierno había aceptado qt ^e "los departamentos de agricultura deberían asumir la responsabilidad de promover la investigación sobre los efectos medioambientales de las prácticas agrarias, con independencia de la probabilidad de que dichos estudios produzcan beneficios para las economías agrarias" (citado en House of Lords, 1988, párrafo 4,52, pág. 36). A continuación señalaba que el gasto en trabajos medioambientales básicos, dentro del conjunto de la I+D del MAFF, pasó del 4,7 por ciento en 1982/83 al 7,2 por ciento en 1987/88. Sin embargo, durante este mismo período el gasto total del MAFF en I+D se redujo de forma drástica, de forma que, como señala el comité, si las cantidades invertidas se convirtiesen a precios de 1987, el incremento real del gasto resultaría ser inferior a 0,5 millones de libras, dentro de un presupuesto total para I+D que asciende a 114,5 millones. La conclusión del comité fue que "no tenemos la certeza de que el MAFF haya asumido seriamente sus nuevas responsabilidades" (párrafo 4.52, pág. 36). Se puede pensar que se trata de un juicio demasiado severo sobre los cambios que cabe razonablemente esperar en un período de cinco años, durante el cual se tuvieron que dedicar grandes esfuerzos a contrarrestar la caída de los niveles de ayuda oficial y a crear un nuevo modus vivendi con el sector privado. No obstante, el pensamiento y la planificación a medio plazo del MAFF no parecen haberse dado cuenta de los cambios radicales que han tenido lugar fuera del ámbito agrario, que afectan a los objetivos fiituros del sector y al tipo de investigación necesaria para alcanzarlos. En la medida en que los problemas de los "verdes" y de los "consumidores" adquieran mayor relevancia dentro de los programas políticos, el MAFF estará sometido a una presión cada vez mayor para subvencionar con su disminuido presupuesto investigaciones "de interés público", en particular investi- 205 gaciones relacionadas con la protección del consumidor. Y sin embargo, teniendo en cuenta la privatización de ciertos sectores de su actual programa, cada vez resulta más urgente resolver este problema, ya sea mediante la transferencia directa de competencias al sector privado, o de forma indirecta, ya que las agencias de investigación están tratando desesperadamente de mantener sus actuales equipos científicos a base de hacer que su trabajo resulte más atractivo para los clientes del sector privado. Una valoración Este capítulo se ha centrado en las tendencias recientes en la organización y financiación de la I+D como elemento crítico del cambio tecnológico, poniendo de relieve los distintos intereses implicados. Aprovechando las recientes experiencias habidas.en los Estados Unidos y en el Reino Unido, se describe cómo el sector privado ha ido tomando progresivamente, -en ocasiones de forma obligada- la delantera. Desde la década de 1970 este proceso se ha visto acelerado por un compromiso cada vez menor del gobierno con la I+D agraria, y por sus esfuerzos encaminados a hacer participar a los fondos del sector privado en aquellos programas oficiales en los que se considera que la investigación está "próxima al mercado". A1 propio tiempo, la disminución de la importancia económica de la actividad agraria dentro de la cadena alimentaria, y la menor influencia política ejercida sobre el gobierno por los grupos agrarios de presión, están amenazando con marginar la función de los intereses agrarios en la preparación de los programas de investigación. Además, estos cambios están teniendo lugar en un contexto presidido por las protestas, cada vez más fuertes, de los consumidores y los ecologistas, lo que plantea nuevas dudas sobre la actitud regulatoria del gobierno. Sin embargo, antes de revisar estas tendencias, es necesario establecer la importancia del cambio tecnológico en su perspectiva correcta. El cambio tecnológico no se produce en un vacío social, ni tampoco determina las pautas del cambio socioeconómico. Como señala Hefferman (1986, pág. 199): Conseguir la clave de los nuevos conocimientos y la nueva información existente puede llevarnos a determinadas conclusio- 206 nes, pero existen otros muchos factores, como son los programas agrarios y la política fiscal del gobierno, que interactúan para producir unas determinadas consecuencias sociales. El mismo autor setiala (pág. 218) que: ... el modo de fmlcionamiento de la im^estigación agraria no resulta ímico. Simplemente refleja el sistema social, político y económico existente. Esta afirmación no pretende sólo llamar la atención sobre la ideología y el estilo de gestión económica que caracterizan a las actuales administraciones norteamericanas y británicas, y consiguientemente sobre la escala y los objetivos del gasto público en I+D agraria, sino que también pretende llamar la atención sobre la importancia cambiante de la actividad agraria dentro de la política oficial. Cttando garantizar el abastecimiento alimentario se consideraba una prioridad, y se veía la actividad agraria como el cimiento de la economía rural, el "establishment" agrario siempre consideró posible llegar a algún tipo de compromiso con el Estado para lograr su objetivo principal, esto es, la producción de alimentos. Una vez que esta actitud cambió, se cuestionaron tnás a menudo los objetivos globales de la actividad agraria, y especialmente la forma de alcanzarlos, creciendo con ello la incertidumbre sobre los contenidos de la política agraria. La respuesta de los intereses agrarios ha consistido en buscar soluciones tradicionales a unos problemas que ahora tienen un carácter mucho más amplio. En el Reino Unido esto se refleja, por ejemplo, en su apoyo al status quo en materia de financiación de la I+D agraria (véanse, por ejemplo, las manifestaciones del Sindicato Nacional de Agricttltores en House of Lords, 1988). La Unión viene a decir, en resumidas cuentas, que prefiere la situación actual, la misma situación que en el pasado había criticado por estar demasiado alejada de las realidades prácticas de la actividad agraria, a la alternativa consistente en que los intereses industriales privados ajenos al sector ejerzan el dominio del sector. En otras partes, los intereses agrarios han presionado con fuerza para que se les garantizara que los cambios de política dirigidos a mantener la economía y el medio ambiente rurales se canalizaran a través suyo (véanse, por ejemplo, los casos de la política de Zonas 207 Desfavorecidas, MacEwen y Sinclair, 1983; el debate sobre usos alternativos del suelo, Cox y cols., 1987; y la diversificación agraria, Gasson, 1988). En el mejor de los casos, se trata de una maniobra de resistencia que encuentra su fundamento en la historia y en las grandes sumas de dinero que se siguen invirtiendo en el mantenimiento de los precios agrarios; oculta la debilidad intrínseca a largo plazo de las posiciones agrarias en materia política y económica incluyendo su influencia específica sobre la índole del gasto en I+D. A pesar de las diferencias existentes en el terreno histórico e institucional, los casos de los dos países estudiados sirven para ilustrar una serie de temas comunes. Los programas de investigación de ambos países siguen dando prioridad a la resolución de los problemas técnicos relacionados con la competitividad en el mercado, pero mientras que la comunidad agraria aún demanda investigación y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas, los intereses más poderosos de la industria agroalimentaria presionan a favor de la investigación genérica básica, capaz de ser aplicada a escala internacional. Esto se debe en parte a que sus necesidades técnicas han variado, de tal forma que el mayor potencial de mercado no proviene ya de los próductos establecidos logrados mediante la revolución bioquímica y mecánica, sino, cada vez más, del desarrollo en el campo de la biotecnología. También se debe en parte a la inclinación pública a reducir su participación en I+D. En el trabajo de investigación existe, por tanto, el riesgo de que se produzcan desfases, sobre todo como consecuencia de los dos motivos siguientes: 1) Sobre la base de la experiencia de los Estados Unidos, y a pesar del gran impulso dado allí a la investigación báasica, la industria agroalimentaria y sus cada vez más frecuentes asociados del sector farmacéutico, no intervendrán con el fin de compensar las pérdidas de financiación pública, a no ser que puedan obtener la garantía de controlar la propiedad de los resultados, o bien adquirirlos en condiciones favorables mediante contratos de consultoría. Si ninguna de estas alternativas es factible, y se trata de trabajos de un interés comercial inmediato, las empresas privadas llevarán a cabo la investigación por sí mismas. Lo preocupante es que cuando no existen unos controles severos por parte de las instituciones oficiales sobre la introducción de nue- 208 vas tecnologías, estas estrategias del sector privado no representan un sustituto adecuado a la investigación pílblica, en la medida en que con ellas se reducirá el grado de responsabilidad, real o potencial, del sector público, reduciéndose también el flujo de información científica. Mientras que, por su parte, el gobierno está en condiciones de decidir lo que no desea financiar en el área de la "investigación próxima al mercado", será el sector privado el que decidirá el tipo de investigación que sí se realizará. COIl esto aumentará la influencia de las consideraciones comerciales a corto plazo en la orientación de la I+D. 2) Los intentos de determinar cuantitativamente los costes y beneficios del gasto pílblico en I+D agrario, para poder realizar por esta vía ejercicios "racionales" de planificación de la investigación, teniendo en cuenta las metas cada vez más ambiciosas de la industria y lo rudimentario de las técnicas existentes, admiten interpretaciones tan dispares que en la práctica representan, en el mejor de los casos, tan sólo directrices aproximadas. Cuando se pretende profundizar en esta dirección, ya sea para averiguar si el gasto público agregado en investigación es demasiado bajo, o bien para saber qué proyectos específicos hay que aprobar o rechazar, la balanza se inclina invariablemente a favor de las magnitudes cuantificables, por poco realistas que sean. Como consecuencia, incluso en las distintas circunstancias sociales y políticas que prevalecen en la década de 1990 (como se refleja, por ejemplo, en los argumentos contenidos en Pearce y cols., 1989), resulta poco probable que las consecuencias sociales y medioambientales de las tecnologías para la reducción de costes reciban el tratamiento amplio y políticamente comprometido que merecen. Por consiguiente, lo que debería ser objeto de estudio no son tanto las técnicas en sí mismas, como su aplicación práctica por aquellos que influyen en las decisiones sobre la política de cada comunidad. Tradicionalmente, este grupo ha representado ante todo intereses económicos y de producción, incluyendo a los científicos que se han beneficiado de esta perspectiva desde su trabajo asociado al gobierno central. Los representantes de los grupos de consumidores o los grupos ecologistas han quedado generalmente relegados, hecho que queda claramente demostrado cuando se examina la lista de miembros de los comités consultivos del Ministerio de Agricultura, tal como aparecen en 209 el Libro Blanco Higiene alimentaria: protección del consumidor (MAFF, 1989). La combinación de intereses dentro de los grupos con influencia política cambiará casi con seguridad, aunque, como señala claramente la comisión especial de la Cámara de los Lores (1988), existe aún una inercia considerable dentro del sistema actual. Cuando los intereses de los consumidores entran en conflicto con los del capital, es casi seguro que los cambios serán lentos y que estarán dictados principalmente por los intereses del capital, a no ser que el gobierno esté dispuesto a apoyar plenamente la definición de un nuevo conjunto de prioridades. En los Estados Unidos, al igual que en el Reino Unido, las administraciones existentes en la actualidad son más bien partidarias de no intervenir, y además la actuación gubernamental se ve dificultada por la necesidad de representar a un tiempo los intereses de los productores y los consumidores. En el caso del Reino Unido, el gobierno actual está comprometido, en principio y en la práctica, con la desregulación y la liberalización de los mercados. Sin embargo, se enfrenta con graves contradicciones cada vez que trata de responder a los intereses de los consumidores, por motivos políticos, al tiempo que protege el capital por motivos ideológicos. El compromiso que suele adoptar consiste en introducir nuevas modalidades de regulación que apenas tienen efecto a causa del escaso control existente sobre su aplicación y la continua insistencia en el voluntarismo y en el asesoramiento, en vez de recurrir a mecanismos legislativos. Resulta imposible exponer aquí de manera articulada todo lo que estas tensiones implican, pero las tendencias apuntan a que se intensificarán aún más. La forma en que han sido tratadas hasta ahora puede ilustrarse mediante un par de ejemplos. Hablando en términos generales, la respuesta del Estado a los problemas medioambientales relacionados con la actividad agraria ha consistido en reducir al mínimo los controles sobre los agricultores, en hacer que el cumplimiento de las normas sea voluntario y en ofrecer compensaciones. Por consiguiente, lo que ha hecho es proteger los intereses inmediatos de los capitales agrarios, especialmente sus derechos relacionados con la propiedad privada, a expensas del dinero de los contribuyentes. Se ha invertido, pues, el principio de que "quien contamina debe pagar". Este enfoque se refleja, por ejemplo, en el tratamiento de la protección de los ecosistemas naturales bajo la Ley de 1981 sobre la 210 natt^raleza y el espacio rural, así como en el resto de la normativa existente sobre el mismo tema (para el examen de la misma, véase Cox y cols., 1986; 1988), además de en las indemnizaciones previstas para los agricultores por sus pérdidas de producción en las Zonas Sensibles a los Nitratos. Una postura similar queda claramente reflejada en el caso de la higiene alimentaria. El Libro Blanco del gobierno sobre higiene alimentaria, precursor de la Ley de los alimentos presentada en el ejercicio parlamentario de 1989-90, está repleto de buenas intenciones, pero no toma las medidas necesarias, como queda demostrado a la luz de los recientes brotes de salmonelosis, botulismo y listeriosis (MAFF, 1989). Aunque se reconoce la necesidad de proteger al consumidor, se trata de un documento autocomplaciente que manifiesta una confianza injustificada en la actual estructura regulatoria y en los métodos modernos de producción de alimentos. Prefiere destacar los "nuevos productos, la comodidad y las ventajas económicas" (pág. 36) que se derivan de los adelantos tecnológicos, en vez de centrarse en las preocupaciones del consumidor y en los motivos por los que estas preocupaciones salen a la luz con tanta fuerza en la actualidad. En última instancia, confía en el mercado y en la soberanía del consumidor para garantizar el abastecimiento de alimentos sanos. La confluencia de estos dos tipos de presión, uno de carácter político y otro económico, está creando un nuevo conjunto de condiciones para la financiación y evaluación de la I+D agraria. En términos más sencillos, estas presiones consisten en una insistencia de origen ideológico sobre la privatización y reducción del gasto público, por un lado, y, por otro, en los cambios tecnológicos revolucionarios que obligan a replantear las relaciones económicas existentes entre la actividad agraria y las industrias alimentaria y farmacéutica. Surgen así preguntas importantes sobre la eficacia de los mecanismos regulatorios del Estado (Tait, capíailo 8) y sobre la capacidad del análisis científico-social para evaluar los patrones del cambio y los intereses a los que sirven. Es preciso prestar atención tanto a los problemas relacionados con los derechos democráticos, en medio del poder cada vez mayor de las grandes empresas, fenómeno que parece contradecir la retórica oficial sobre el espíritu empresarial pluralista, como a la necesidad de cuestionar lo que se quiere decir al hablar de "eficiencia" en relación con la evaluación de los programas ofi- 211 ciales de I+D y con la aplicación de las nuevas tecnologías a la actividad agraria. Para garantizar una mejor previsión y protección de los bienes públicos, es necesario valorar con urgencia las consecuencias sociales y medioambientales de los programas de I+D, además de analizar la distribución de sus beneficios económicos antes de llevar los programas a la práctica. Como Friedland (1984) ha expresado de una forma tan persuasiva, se necesita urgentemente un análisis "anticipativo" de los impactos sociales en el que los científicos adopten una actitud proactiva en lugar de reactiva respecto al desarrollo de las nuevas tecnologías y de los programas de I+D que las sustentan. Pero esta propuesta depende de que los programas en cuestión sean accesibles al escrutinio público, lo que implica más investigación por parte del sector público, y no lo contrario. A1 fin y al cabo, por poco democrático que pueda ser a este respecto el sector público, es más fácil hacerle asumir nuevas responsabilidades frente a un círculo más amplio de intereses de los consumidores, que conseguir esto mismo del sector privado. Por el contrario, si su función en el I+D quedase reducida a un papel meramente regulatorio, siempre podría criticarse tachándolo de negativo y obstruccionista. Para ejercer con eficacia sus funciones de regulación, es necesario que conserve su capacidad independiente de innovar. Bibliografía Beradi, G.M. y Geisler, G.C. (eds) (1984) The Social Consequences of Neui Agricultural Technologies, Rural Studies Series. Boulder, US, Westview Press. Bonnen, J.T. (1983) Historical sources of US agricultural productivity: Implications for R&D policy and social science research, American Jourrcal of Agricultural Economics 65, 958-966. Browne, W.P. (1987) An emerging opposition? Agricultural interests and federal research policy, en Hadwiger, D.F. y Browne, W.P. (eds) Public Policy and Agricultural 'fechnology: Adversity despite Achieuement. Londres, Macmillan. Browne, W.P. (1989) Access and influence in agriculture and rural affairs: Congressional staff and lobbyist perceptions of organized interests, Rural Sociology, 54, 365-381. Busch, L. y Lacey, W.B. (1983) Science, Agriculture, a^zd the Polilics of Research. Boulder, US, Westview Press. 212 Btittel, F.H. (1986) Biotechnology and agricultural research policy: emergent issues, en Dahlberg, K. (ed) op. cit. Buttel, F.H. (1989) Social science research on biotechnology and agriculture: a critique, The Rural Sociologist 9, 5-15. Buttel, F.H. y Busch, L. (1988) The public agricultural research system at the crosroads, Agricciltural History 62, 292-312. Cannon, G. (1987) ThePolitics ofFood. Londres, Century. Carson, R.L. (1962) Silent Spring. Boston, Houghton Mifflin. Cochrane, W.W. (1958) Farm Prices: Myth and Reality. Minnesota, University of Minnesota Press. Cochrane, W.W. (1979) The Deaelofiment of American Agriculture: A Historical Analysis. Minnesota, University of Minnesota Press. Countryside Commission (1986) Monitoring Landscápe Change. Informe inédito, The Commission, Cheltenham. Cox, G., Lowe, P. y Winter, M. (1986) From state direction to self-regulation: the historical development of corporatism in British agrictilture, Policy and Politics 14, 457-490. Cox, G., Flynn, A., Lowe, P. y Winter, M. (1987) Alternative Uses of Agricultural Land in England and Wales, IIUG rep 87-16, Research Unit Environment and Policy. Berlúi, International Institute for Environment and Society. Cox, G., Lowe, P. y Winter, M. (1988) Private rights and public responsabilities: the prospects for agricultural and environmental controls, Journal of Rural Studies 4, 323-337. Curry, J. y Kenney, M. (1990) Land grant university-industry relationships in biotechnology: a comparison with the non LGU universities, Rural Sociology, 55 (de próxima aparición). Dahlberg, KA. (ed) (1986) New Directions forAgriculture and Agricultural Research. Nueva Jersey, Rowman & Allenheld. Danbom, D.B. (1986) Publicly sponsored agricultural research in the United States from an historical perspective, en Dahlberg, KA. (ed) op. cit. Dexter, K(1977) The impact of technology on the political economy of agriculture, Journal of Agricultural Economics 28, 211-221. Eldon, J. (1988) Agricultural change, conservation and the role of advisers, ECOS9(4), 1420. Friedland, W.H. (1984) Commodity systems analysis: an approach to the sociology of agriculture, Research in Rural Sociology and Deuelopment, 1, 221-235. Friedland, W.H., Barton, A.E. y Thomas, RJ. (1981) Manufacturing Green Gold: Capilal, Labor, and Technology in the Lettuce Industry. Nueva York, Cambridge University Press. Gasson, R. (1988) Farm diversification and rural development, Jourrcal of Agricultural Economics 39, 175-182. 213 Gillespie, G.W. Jnr. y Buttel, F.H. (1989) Farmer ambivalence toward agricultural research: an empirical assessment, Rural Sociology, 54, 382-408. Goodman, D., Sorj, B. y Wilkinson, J. (1987) From Farming to Biotechnology: A Theory ofAgro-lndustrialDeaelopment. Oxford, Blackwell. Goss, K.F., Rodefeld, R.D. y Buttel, F.H. (1980) The political economy of class structure in US agriculture: a theoretical outline, en Buttel, F.H. y Newby, H. (eds), The Rural Sociology of the Advanced Societies: Critical Perspectives, 83-132, Montclair, NJ, Allenheld, Osmun. Hadwiger, D.F. y Browne, W.P. (eds) (1987) Public Policy and Agricultural Technology: Adversity despite Achievement. Londres, Macmillan. Harvey, D.W. (1987) TheFuture of the Agricultural and Food System, EPARD Working Paper n° 1. Reading, University of Reading. Harvey, D.W. (1988) Research priorities in agriculture,,%urnal of Agricultural Economics 39, 81-89. Heffernan, W.D. (1986) Review and evaluation of social externalities, en Dahlberg, KA. oj^. cit., 199-220. Hightower, J. (1973) Hard Tomatoes, Hard Times, Cambridge, Mass, Schenkman. Holmes, CJ. (1988) Science and the farmer: the development of the Agricultural Advisory Service in England and Wales, 1900-1939, Agricultural History Review 36, 77-86. House of Lords (1984) Agricultural and Environmental Research, Select Committee on Science and Technology, 272.I. Londres, HMSO. House of Lords (1988) Agricultural and Food Research, Select Committee on Science and Technology, 13-I. Londres, HMSO. Kloppenburg, J.R. (1988) The First Seed: 'lhe Political Economy of Plant Biotechnology, 1492-2000. Cambridge, Cambridge University Press. Kloppenburg, J.R. y Buttel, F.H. (1987) Two blades of frass: the contradictions of agricultural research as state intervention, Research in Political Sociology, 3, 111-135. Lang, T. y Wiggins, P. (1985) The industrialization of the UK food system: from production to consumption, en Healey, M J. y Ilery, B.W. (eds) The Industrialization of the Countryside, 45-56, Norwich, Geo Books. Lowe, P., Bradley, T. y Wright, S. (eds) (1986) Deprivation and Welfare in Rural Areas. Norwich, Geo Books. MacEwen, M. y Sinclair, G. (1983) New Life for the Hills. Londres, Council for the National Parks. MAFF (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food) (1975) Food from our own Resources, Cmnd. 6020. Londres, HMSO. MAFF, (1989) Food Safety: Protecting the Consumer, CM 372. Londres, HMSO. 214 Manchester, A.C. (1985) Agriculture ^ Links zuith US and World Economies, Agrictdture Information Bulletin n° 496. Washington DC, USDA. Marcus, A.I. (1987) Constituents and constituencies: An overview of the history of public agricultural research institutions in America, en Hadwiger, D.F. y Browne, W.P. (eds) op. cit., 15-30. Marsden, T.K., Whatmore, S. y Munton, RJ.C. (1990) The role of banking capital in British food production, en Marsden, T.K. y Little, J.K (eds) Perspectives on theFood System. Londres, Gower. Munton, RJ.C., Whatmore, SJ. y Marsden, T.K. (1989) Part-time farming and its implications for the rural landscape: a preliminary analysis, Environmental and PlanningA 21, 523-536. National Research Council (1972) Report of tlte Committee on Researc/t Advisory to the US Department of Agricultztre. Washington DC, National Academy of Sciences. Newby, H. (1985) Green and Pleasant I and? Social Change in Rural England (2nd edition). Londres, Wildwood House. Newby, H. y Utting, P. (1984) Agribusiness in the United Kingdom: social and political implications, en Beradi, G. y Geisler, C.C. (eds) op. cit., 265-289. Pearce, D., Markandya, A. y Barbier, E.B. (1989) Blueprint for a Green Economy. Londres, Earthscan Publications. Rasmussen, W.D. (1987) Public experimentation and innovation: An effective past but an uncertain future, American Jourtzal of Agricultural Economics 69, 890-898. Rockfeller Foundation (1982) Science for Agriculture: Refiorl of a Workshop on Critical Issues in American Agriczclture. Nueva York, The Rockfeller Foundation. Rothamsted Agricultural Experimental Research Station (1989) Who pays for Rothamsted? Harpenden, RAERS. Ruttan, V.W. (1982) Agricultural Research Policy. Minneapolis, University of Minnesota Press. Smith, W. (1984) The vortex model and the changing agricultural landscape of Quebec, Canadian Geographer28, 358-372. Thirtle, C. y Bottomley, P. (1988) Is publicy funded agricultural research excessive?, Journal of Agricultural Economics 39, 99-112. Ward, N. (de próxima aparición) A Preliminary analysis of the UK food chain, Food Policy. Wise, W. (1986) The calculations of rates of return on agricultural research from production functions, fournal of Agricultural Economics, 38, 151-161. 215