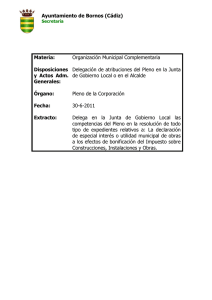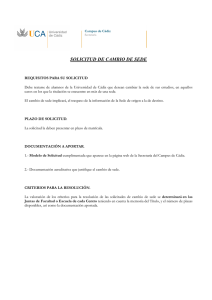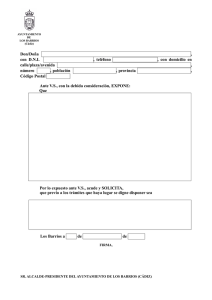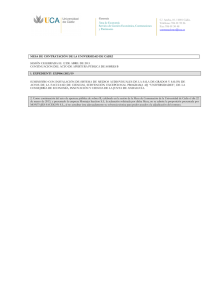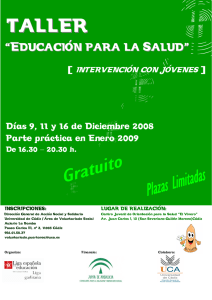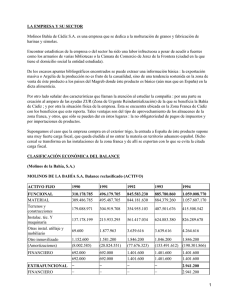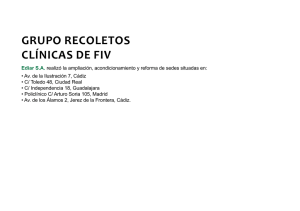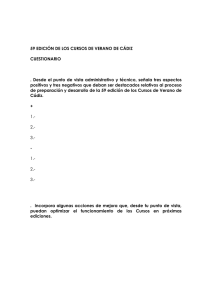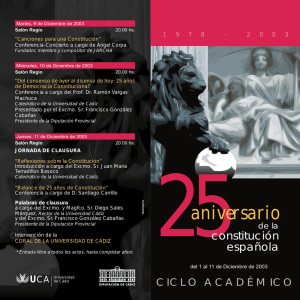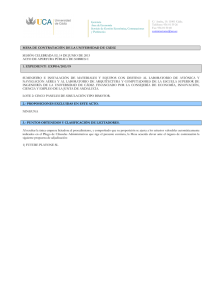Estudios complementarios - Ayuntamiento de El Puerto de Santa
Anuncio

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección 3. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 3.1. INTRODUCCIÓN 3.2. EL PUERTO DE SANTA MARÍA: CONTEXTO FÍSICO-TTERRITORIAL 3.2.1. 3.2.2. 3.3. 3.3.1. 3.7.4. 3.3.8. 3.3.9. 3.3.10. 3.3.11. BREVE ANÁLISIS URBANO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 3.4.1. 3.4.2. IDENTIDAD CULTURAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 3.6. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.6.6. P u e r t o d e S a n t a CASCO HISTÓRICO ZONA PERIFÉRICA 3.5. 3.6.1. E l LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA LA APARICIÓN METALÚRGICA PRESENCIA FENICIA: COMERCIANTES Y ARISTÓCRATAS LA CAÍDA DEL COMERCIO EN EL MEDITERRÁNEO. EL PORTUS GADITANUS EL DOMINIO MUSULMÁN Y LA RECONQUISTA DE LOS TERRITORIOS EL COMERCIO INDIANO: LA IMPORTANCIA DEL PUERTO DE SANTA MARÍA. LAS REFORMAS ILUSTRADAS INCORPORACIÓN OFICIAL A LA CORONA EL SIGLO XIX UNA ÉPOCA DE LUCHAS EL PUERTO EN LA ACTUALIDAD 3.8. SISTEMAS DEFENSIVOS: HISTORIA Y TIPOLOGÍA LA FORTIFICACIÓN DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. EL PUERTO DE SANTA MARÍA. SUS DEFENSAS EN LA EDAD MEDIA. EL PUERTO DE SANTA MARÍA. SUS DEFENSAS EN LA EDAD MODERNA. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO. BODEGAS Y PATRIMONIO VITIVINÍCOLA 3.8.1. 3.8.2. 3.8.3. 3.8.4. 3.9. CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DEL PUERTO DE SANTA MARÍA ANÁLISIS DEL PATRIMONIO. LA ARQUITECTURA E INGENIERÍA MILITAR. EL PUERTO DE SANTA MARÍA: RESEÑA HISTÓRICA 3.3.7. d e 3.7. CONTEXTO GEOLÓGICO ÁREA METROPOLITANA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 3.7.1. 3.7.2. 3.7.3. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.4. 3.6.7. LA TRADICIÓN BODEGUERA DE EL PUERTO TIPOLOGÍA DE LAS BODEGAS PORTUENSES ORGANIZACIÓN DE LA VITICULTURA PORTUENSE CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO DE LA VID ANÁLISIS DEL PATRIMONO: SALINAS Y CASAS SALINERAS 3.9.1. 3.9.2. 3.9.3. 3.9.4. 3.9.5. 3.9.6. 3.9.7. LA SAL A LO LARGO DE LA HISTORIA LA ACTIVIDAD SALINERA EN ÁMBITO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ EL MEDIO FÍSICO SALINERO: LA BAHÍA DE CÁDIZ BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA ACTIVIDAD SALINERA EN LA BAHÍA DE CÁDIZ LA ACTIVIDAD SALINERA COMO CONFIGURADOR DEL PAISAJE CULTURAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ ESTRUCTURA DE LAS SALINAS LA CASA SALINERA. CARACTERÍSITICAS GENERALES 3.10. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO. CORTIJOS, HACIENDAS Y LAGARES. LISTADO DE INMUEBLES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA LISTADO DE INMUEBLES INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA (SIPHA) LISTADO DE INMUEBLES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DE CORTIJOS, HACIENDAS Y LAGARES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO PARA EL PATRIMONIO CULTURAL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ PLAN RECTOR DE USOS Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LA BAHIA DE CÁDIZ 3.10.1. 3.10.2. 3.10.3. RASGOS GENERALES DE LOS CORTIJOS DE ANDALUCÍA. EL PROBLEMA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS CORTIJOS. LOS CORTIJOS DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 3.11. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO CATALOGADO: MOLINOS DE MAREAS 3.11.1. 3.11.2. ESTRUCTURA DE LOS MOLINOS DE MAREA MOLINO DEL CAÑO M a r í a 203 P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 3.12. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO CATALOGADO: LA ACTIVIDAD PESQUERA PESQUERA. 3.12.1. 3.12.2. 3.12.3. LA ACTIVIDAD PESQUERA EN EL PUERTO DE SANTA MARIA EL RIO GUADALETE: PATRIMONIO ETNOLOGICO. LOS CORRALES DE PESCA. 3.13. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO: SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 3.13.1. 3.13.2. 3.13.3. LOS POZOS CONCEJILES EN EL PUERTO DE SANTA MARIA EL ACUEDUCTO DE LA PIEDAD OTRAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO, LOS MANATIALES DE LA PIEDAD Y LOS PROBLEMAS EN EL ACUEDUCTO DE LA PIEDAD. 3.14. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 3.14.1. 3.14.2. 3.14.3. ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL ARQUITECTURA RELIGIOSA YACIMIENTOS 204 P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A catálogo general de protección El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 3.1. INTRODUCCIÓN El desarrollo de este capítulo se ha elaborado en base a tres líneas de trabajo: Restos del Pozo de la Caridad • En primer lugar, un acercamiento al contexto geológico y físico del territorio de El Puerto de Santa María, que nos permita definir patrones de asentamiento, posibles áreas, fuentes y recursos hídricos. • En segundo lugar, un vaciado bibliográfico para conocer la historia de la zona, por medio de su historiografía. • Por último, la elaboración del Catálogo General de Protección del Patrimonio Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico de El Puerto de Santa María. 205 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS IR AL ÍNDICE GENERAL IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A catálogo general de protección El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 3.2. EL PUERTO DE SANTA MARÍA: CONTEXTO FÍSICO-TERRITORIAL 3.2.1. CONTEXTO GEOLÓGICO El municipio de El Puerto de Santa María se ubica a la ribera y desembocadura del río Guadalete, en el corazón de la Bahía de Cádiz, al sur de Andalucía, concretamente en la orilla norte de la bahía, frente a Cádiz y limitando con los municipios de Puerto Real, Sanlúcar de Barrameda, Rota y Jerez. Con una extensión de 15.900 hectáreas. Sus coordenadas geográficas son 36º 36' N, 6º 13' O. Se encuentra situada a una altitud de 6 m y a 21 Km., de la capital de provincia, Cádiz. Vista aérea de El Puerto de Santa María Desembocadura del río Guadalete en El Puerto de Santa María Esta localidad se originó como consecuencia de una fase tectónica en el Mioceno superior - Plioceno. Esta depresión fue ocupada por un sistema deltaico desarrollado a lo largo del Plioceno superior - Pleistoceno inferior. A finales del Plioceno se registró una segunda fase tectónica, de carácter compresivo, caracterizada por una tectónica de bloques que compartimiento la bahía generando diversos relieves estructurales. La actividad tectónica continuó a lo largo del Cuaternario, mediante la actuación de un conjunto de accidentes de carácter transcurrente compatibles con una compresión en torno a NS ó NNW-SSE y una extensión asociada en torno a ENE-WSW. Dichos accidentes deforman diversos depósitos cuaternarios de la bahía y fueron activos, al menos, hasta el Pleistoceno superior, controlando en cierta medida la distribución de ambientes sedimentarios en la zona a lo largo de su evolución reciente. Desde un punto de vista paleogeográfico, la evolución de la Bahía de Cádiz estuvo ligada a las diversas oscilaciones eustáticas cuaternarias. Durante los episodios de alto nivel del mar la bahía quedaba inundada y los relieves estructurales de la bahía conformaron promontorios rocosos como el de El Puerto de Santa María, en cuyos alrededores se acumularon depósitos litorales. Durante los episodios eustáticos de bajo nivel del mar la bahía quedaba totalmente continentalizada y ocupada por una amplia llanura aluvial. Estas fases están representadas por diversos niveles de terrazas fluviales y glacis, cuya distribución areal y altimétrica muestra una compleja evolución fluvial para el río Guadalete a lo largo del Pleistoceno. aluviales costeras de la Bahía de Cádiz. Durante el máximo transgresivo el nivel del mar se estabilizó hasta hace 4.500- 4.200 años, El leve descenso eustático posterior propició el desarrollo de sistemas de glacis, No obstante, este descenso eustático experimentó diversas "paradas" o episodios de estabilización, que permitieron a los agentes marinos actuar sobre la costa, dejando huellas tanto erosivas, como acumulativas. Su crecimiento restringió paulatinamente los ambientes estuarinos de la bahía Norte. Su topografía es ondulada y la composición del terreno es calcárea, con ph alrededor de 7,8 de carácter arcilloso del tipo llamado rendsiniforme. Son los suelos con pocos elementos fertilizantes y materia orgánica, alto poder de retención de agua, estructura hojosa, y con el característico color blanco (albariza). Posee el clásico sustrato formado por la marga caliza. Se puede encontrar en ellos ligeras variantes a partir de la misma formación geológica. Gracias a este tipo de suelo, su agricultura gira en torno a los viñedos, la remolacha, los cereales y el algodón. Al hablar del paisaje del Puerto de Santa María, se pueden distinguir distintas unidades físicas dentro de su territorio: la zona de las marismas, que debido a su valor ecológico han sido incluidas como Parque Natural dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, franja natural que se inunda con las mareas. El campo de dunas y pinares de la costa suroeste constituyen el parque periurbano 100 hectáreas de terreno con protección especial, la sierra de San Cristóbal, la campiña de Jerez y el río Guadalete. Este último desemboca en la bahía a su paso por la ciudad, con tina a richura de 80 m, a una y otra banda del mismo se extienden 17 km de playas de finas arenas que conforman el litoral portuense, siendo las principales Fuentebravía, Santa Catalina, Valdelagrana, La Puntilla, La Calita, El Aculadeo, el de Levante , El Buzo, La Muralla, Vista Hermosa y Las Redes. El clima de la ciudad, de transición entre el Oceánico y el Mediterráneo, se caracteriza por tener inviernos relativamente húmedos no muy fríos y veranos secos, su temperatura media anual es de 18 grados. La subida del nivel del mar produjo una progresiva transformación de los ambientes aluviales en medios transicionales y, posteriormente, marinos. Paleogeográficamente supuso un retroceso de la desembocadura del Guadalete y la inundación de las llanuras Marismas de El Puerto de Santa María 207 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección 3.2.2. ÁREA METROPOLITANA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ A. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ Situada en la provincia de Cádiz, la más meridional de Europa, el Área Metropolitana de la bahía gaditana se encuentra integrada por siete municipios, que son Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez, Puerto Real, Rota y San Fernando, contando con una población superior a los 700.000 habitantes, situándola por tanto, en la tercera posición de núcleos más poblados de Andalucía, por detrás de Sevilla y Málaga. Plano de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, estos municipios se unieron en un organismo que reivindicara los intereses de todos ellos; así, se creó la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, institución que representa a este gran espacio físico y socioeconómico. Es una entidad con una gran proyección de futuro, que ha comenzado su actividad y está reconocida como tal en la Comunidad Autónoma Andaluza, en el estado español, y en la Unión Europea. Al contrario de lo que se pueda creer, no sólo es la política o el medio geográfico lo que articula a estas poblaciones, ya que su historia, sociedad, economía, entre otros, son también factores aglutinantes. B. Vista aérea de la Bahía de Cádiz LA BAHÍA DE CÁDIZ La Bahía de Cádiz es un espacio que ha ido configurándose a lo largo de los últimos 6000 años, fruto de la interacción de procesos naturales y antrópicos. Los sedimentos aportados por el río Guadalete, redistribuidos por la acción del oleaje y las corrientes marinas, fueron conformando durante todo este tiempo una forma peculiar en el territorio, en el que se distinguen dos unidades geomorfológicos: las marismas y las playas. Emergidas desde época muy antigua, según los últimos estudios, las marismas gaditanas constituyen un espacio dotado de preciados valores naturales que se distribuyen en torno a una amplia red de caños mareales, muy ricos en nutrientes. Junto a multitud de especies vegetales protegidas y a una gran riqueza piscícola, este extenso humedal es punto de paso y parada para gran cantidad de aves migratorias que encuentran en la bahía un lugar apropiado para hibernar y reproducirse. Pero además, por su ubicación próxima, tanto a la desembocadura del Guadalquivir como al Estrecho de Gibraltar, y por las inmejorables condiciones que su morfología ofrece para el resguardo de embarcaciones, la bahía gaditana ha sido históricamente un espacio elegido por multitud de comunidades humanas para asentarse. Ciudades como Cádiz, Rota, El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando y Chiclana, los principales núcleos urbanos de la zona, hunden sus raíces en tiempos prehistóricos; aunque fue durante la Edad Antigua y Medieval cuando se desarrollaron como enclaves volcados a la actividad comercial marítima. B.1. POBLACIÓN, ECONOMÍA Y SOCIEDAD B.1.1. POBLACIÓN Todas las localidades que integran el Área Metropolitana de la Bahía de Cádiz poseen un crecimiento progresivo, a excepción de Cádiz, cuya población viene decreciendo desde 1981. Así, el crecimiento de población de las ciudades de Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Puerto Real, Rota y San Fernando es sensiblemente superior a la del resto de localidades de la provincia, superando incluso la media provincial, crecimiento que confirma el carácter urbano de la comarca, incluso la peculiaridad de municipios con porcentajes altos de saturación. La estructura de la población en los tres grandes grupos de edad para los cinco municipios da una población joven del 27,29% y una población anciana del 10,97%, correspondiendo el resto del porcentaje a personas que tienen una edad comprendida entre los 20 y 65 años. En este sentido, la tasa de envejecimiento mas baja corresponde a Chiclana de la Frontera, con un 24,3%, mientras que la más alta a Cádiz, con un 50,21%; esto muestra que la estructura de la población en la comarca de la Bahía de Cádiz es eminentemente joven, con gran potencial laboral. A esta estructura joven con potencial laboral, contrarresta la baja tasa de actividad, del 47,06%, por debajo de la media nacional, cuyo porcentaje está establecido en un 56,7%. Esto, sin duda, conlleva a un número de paro superior al del resto del territorio español. B.1.2. ECONOMÍA Al igual que el global de la población, la economía del Área Metropolitana de la Bahía de Cádiz se divide en tres sectores, de los Puerto de la ciudad de Cádiz 208 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A cuales el porcentaje de población que se dedica a cada rama laboral queda establecido del siguiente modo: Sector Primario (4,87%), Sector Secundario (23,73%) y Sector Terciario o Servicios (58,79%). En lo que respecta al sector primario, las principales actividades son la agricultura, la acuicultura y la industria salinera. El peso de la agricultura de la comarca de la Bahía de Cádiz lo compone los cultivos herbáceos de regadío, principalmente la remolacha y el algodón, totalizados en un 76,9% del total de la superficie. Continua en extensión sembrada el naranjo y el viñedo, siendo las principales productoras Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera y Puerto Real. Entramado de redes de pesca Otra de las actividades, la acuicultura, puede convertirse próximamente en uno de los pilares de la economía de la zona; no obstante, a pesar de los buenos resultados que se están obteniendo desde su implantación en Puerto Real y San Fernando, las disposiciones de la Ley de Costas pueden mermar este desarrollo. En el caso de la industria salinera, debido a las competencias del Levante español y a la falta de mecanización es una actividad en desuso, sólo la industrialización de las salinas y la obtención de sal en todas las etapas del año podrían salvarla. No obstante, en los términos municipales que se sitúan en la delimitación del Parque Natural, aún continúan extrayéndose cantidades de sal considerables, pero desde una perspectiva familiar, a excepción de algunas salinas en El Puerto de Santa María y San Fernando, con buenos resultados para los sectores de la alimentación y farmacéuticos. Vista de la Salina de la Tapa El porcentaje correspondiente al sector secundario o industrial, pertenece principalmente a la actividad naval, automoción y aeronáutica, en la que las ciudades de Puerto Real, Cádiz y San Fernando ostentan los mayores porcentajes de producción. También es importante la actividad vinícola, concentrada principalmente en los municipios de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, y en menor medida Chiclana de la Frontera. Un sector importante que aporta un buen porcentaje a la economía de la comarca de la Bahía de Cádiz es el militar, el cual tiene sus principales instalaciones en San Fernando y Rota. Por último, el sector servicios se está convirtiendo en el mayor generador económico de la zona. El turismo de sol y playa, establecido en Chiclana de la Frontera y El Puerto de Santa María, y programado para Cádiz y San Fernando es uno de los subsectores más importantes, a éste le sigue el turismo cultural de Cádiz, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y San Fernando, también con grandes aportaciones. Este desarrollo está conllevando a la creación de nuevas plazas de alojamiento, lo que se materializa en la creación de puestos de trabajo. B.1.3. SOCIEDAD Sin duda alguna, una de las características que definen la sociedad de la comarca de la Bahía de Cádiz es su calidad de vida. A pesar de su carácter urbano, la localización de las distintas ciudades diseminadas dentro y en el entorno de un parque natural, que materializa la descongestión junto a la Campiña de Jerez. También, el carácter litoral, liberaliza a la población, la cual presenta altos índices de dotación, superior al resto de la provincia y dentro del nivel medio del conjunto nacional. B.2. ARTICULACIÓN TERRITORIAL El Área Metropolitana de la Bahía de Cádiz se asienta sobre una región que determina la estructura interna de sus ciudades y la propia del área. Así, su situación en la costa, la morfología de dos términos en isla y las características del paisaje han influido en el tipo de asentamiento en cada una de las localidades. Los dos núcleos poblacionales más importantes dentro del área son Jerez de la Frontera y Cádiz, y mientras el primero no tiene problema de crecimiento por la extensión de su superficie territorial, la capital, desde tiempo inmemorial, ha tenido problemas en su expansión, condicionando al resto de las localidades de la comarca. Esta falta de suelo, junto con las servidumbres territoriales, también han favorecido un desarrollo vertical del urbanismo, junto con una fortísima densidad de población en San Fernando, tercer núcleo en importancia dentro de la comarca. Con la llegada de los años 50 y 60, se fomentó la segunda residencia, la cual se fue asentando en los terrenos rústicos de Chiclana de la Frontera y El Puerto de Santa María, configurando lo que hoy puede denominarse como focos más importantes del turismo en la Bahía de Cádiz. La consecuencia de este panorama, es una disminución de los terrenos rurales y un aumento progresivo de la construcción, conllevando esto a porcentajes menores de la actividad agraria y la proliferación de explotación de canteras. Alevines de dorada en un criadero de piscifactoría 209 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección A su vez, todas las localidades se comunican por medio de una amplia red de carreteras y variantes, así como por la autopista que une la capital de la comunidad autónoma -Sevilla- con Cádiz. También la zona está integrada en la red de ferrocarriles del estado, con talgos vía AVE, hasta Madrid, así como vuelos regulares nacionales e internacionales desde el aeropuerto de Jerez-Cádiz. C. Puente sobre el río San Pedro en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz PARQUE NATURAL BAHIA DE CÁDIZ. El Parque Natural de la Bahía de Cádiz se sitúa en la margen occidental de la provincia gaditana, extendiéndose entre los municipios de Cádiz, San Fernando, Chiclana de la Frontera, Puerto Real y El Puerto de Santa María. Con una superficie aproximada de 10000 hectáreas, su formación se debe a la acción del mar, el viento y los sedimentos fluviales depositados durante siglos, configurando así, un gran estuario en el que se dibuja un mosaico de paisajes formado por playas, planicies fangosas y marismas. La influencia de los mares y un clima suave, de tipo mediterráneo, son las claves que determinan las especiales características ecológicas de este humedal, el cual, posee una gran variedad de ecosistemas, no pudiéndose hablar, por tanto, de una vegetación característica. Esto mismo no podemos decirlo de su avifauna, que es de suma importancia y en la que destaca su riqueza ornitológica. Su situación, entre el vecino Parque Nacional de Doñana y el Estrecho de Gibraltar, convierte a la Bahía de Cádiz en una pieza clave del sistema migratorio de multitud de aves acuáticas. Especies sedentarias, estivales, de paso en sus rutas migratorias o invernantes componen la avifauna de este humedal litoral, sobresaliendo de esta última agrupación las garzas reales y los flamencos. El origen de las tierras que forman la comarca que hoy conocemos como Bahía de Cádiz, se debe a materiales pliocenos, tales como arcillas arenosas, calizas toscas, caliza ostionera y arenisca conchífera. Concretamente, estos elementos se encuentran en lo que puede entrar a llamarse como tierra firme, es decir, los promontorios sobre los que se asientan el núcleo urbano de San Fernando, el Castillo de Sancti-Petri, y la mayor parte de los términos municipales de Chiclana de la Frontera y El Puerto de Santa María. Con mayor extensión que los materiales pliocenos, se presenta la superficie constituida por los depósitos, que el río Guadalete ha arrastrado, en su curso, durante el Cuaternario. Se trata de sedimentos de origen marino o mixto, que en la actualidad conforman las marismas y los terrenos litorales, los cuales se componen de playas, dunas, arenales costeros y llanuras litorales. Éstos se deben a las arenas procedentes de la acción erosiva de la red fluvial y del oleaje sobre los materiales continentales, y al posterior depósito de los mismos a lo largo de la costa por las mareas y las corrientes de deriva. La antiquísima presencia de asentamientos humanos en la Bahía, datada hace más de 3 .000 años, es consecuencia del importante valor estratégico y defensivo de estas tierras. Frente a la costa, en la Isla de Sancti Petri, se conservan restos fenicios y romanos del Templo de Hércules. De gran valor histórico, son también los restos del antiguo puerto situado en el Caño del Trocadero, vinculado al comercio con las Indias. Ya en el siglo XVI, el Caño de Sancti-Petri, era un lugar idóneo para la permanencia y reparación de las naves por su seguridad, tanto desde el punto de vista defensivo como de abrigo de los temporales y de los vientos de levante. Aún después del paso de los años, la Bahía de Cádiz conserva un excepcional patrimonio de fortificaciones antiguas de gran valor histórico y arquitectónico. Estas jugaron un papel muy importante durante la guerra de la Independencia, siendo San Fernando y Cádiz las únicas ciudades que resistieron el asedio. D. PAISAJE CULTURAL DE LA BAHIA DE CADIZ. El Paisaje es un elemento de complejidad y fragilidad extrema en el que se dan cita múltiples elementos. En tanto que expresión visual de la conjunción natural y cultural de un territorio conforma un recursos que debe ser conservado, recuperado y gestionado en tanto que seña de identidad y parte de la memoria histórica de la población local. La Bahía de Cádiz, dotada de una óptima climatología y provista de extensas marismas sobre la que roturar salinas, se muestra como un lugar históricamente privilegiado provisto de ricos valores paisajísticos. Si tras siglos de evolución geomorfológica los aportes sedimentarios y la dinámica litoral contribuyeron al nacimiento de marismas en este marco geográfico, la acción humana roturando cientos de estructuras de salinas vino a condicionar y caracterizar fuertemente la morfología de este paisaje, contribuyendo al mantenimiento y pervivencia de su rica biodiversidad. La preservación hasta nuestros días de muchas de las estructuras arquitectónicas construidas sobre este territorio y el patrimonio etnográfico asociado a las mismas, permiten comprender y reconocer Mapa Geomorfológico del Parque Natural de la Bahía de Cádiz 210 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A los diferentes tipos de uso que a lo largo de la historia le han dado los seres humanos al humedal gaditano. De entre ello destaca sin duda el uso salinero, actividad que ha mantenido durante siglos el esquema básico de funcionamiento y manejo, generando un sistema peculiar de relaciones del hombre con la marisma, rico en manifestaciones materiales e inmateriales que hoy forman parte de nuestro patrimonio y que, amenazadas por la crisis y transformación del sector productivo, están apunto de desaparecer. Una actividad que, por las características y trazado de las estructuras resultantes, ha contribuido de manera decisiva al mantenimiento y enriquecimiento de la biodiversidad de la zona. Río San Pedro agua del mar, actividad que ha contribuido a caracterizar en mayor medida este Paisaje Cultual gaditano. Desde una óptica puramente natural la Bahía de Cádiz se ha ido conformando, a lo largo de los últimos miles de años, por los cambios producidos en la posición relativa del nivel del mar y de los procesos tectónicos y dinámicos del medio litoral. Los restos de antiguos cauces fluviales del río Guadalete, actualmente sumergidos o transformados en su parte emergida, así como multitud de indicadores geomorfológicos son testimonios de la evolución de este paisaje litoral gaditano. Así, el origen de este humedal podemos encontrarlo en un momento en que el nivel del mar se encontraba por debajo del actual, dibujándose un territorio donde el río y la campiña eran protagonistas. Vista de la Salina de la Tapa Desde el 12.000 a.C., la progresiva subida del nivel de mar fue redibujando la morfología de la bahía, definiéndose hacia el 3000 a.C. como un gran estuario salpicado por pequeños islotes, configuración que debió pervivir en gran medida, al menos, hasta los primeros momentos de la llegada de los navegantes fenicios, hacia el año 800 a.C. Desde entonces, procesos dinámicos de tipo litoral, neotectónico y climático han ido jugando a favor de la formación de playas, cordones litorales, flechas y contraflechas arenosas, etc., al abrigo de las cuales, los aportes sedimentarios y las oscilaciones climáticas, favorecieron el relleno de los espacios más restringidos, dando origen a nuestras marismas. Pero esta configuración natural, posiblemente, no se hubiese preservado hasta la actualidad sin la intervención humana que lo transformó durante siglos. De este modo, fenicios, cartagineses, romanos, visigodos, árabes, etc. fueron adaptando el medio para adecuarlo a sus necesidades, principalmente relacionadas con los recursos pesqueros y marisqueros; el transporte terrestre y marítimo; el comercio; la defensa; …, y, especialmente, la obtención de sal del Vista del Molino del Caño 211 IR AL ÍNDICE GENERAL IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A catálogo general de protección El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 3.3. EL PUERTO DE SANTA MARÍA: RESEÑA HISTÓRICA Detalle de un bajorrelieve de embarcación fenicia “Según una leyenda, El Puerto de Santa María habría sido fundado por Menestheo, capitán griego y onceavo rey de Atenas; "Navegando por el Mediterráneo, encontró pasado el estrecho de Gibraltar, una bahía, donde penetró con sus naves hasta la desembocadura de un río y, allí fundó una ciudad El Puerto de Meneshteo". Allí unificó a colonos e indígenas, haciendo de la ciudad un modelo de convivencia. El Oráculo de Menestheo, erigido por sus súbditos, constituía un activo centro de peregrinación”. tremenda evolución, unida a un aumento exponencial de su población y en la ocupación del territorio, que cubre toda el área, tanto la costa, la Sierra de San Cristóbal, hasta su extremo oriental, pié de sierra y la campiña. 3.3.1. LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA En este momento, se puede comenzar a hablar de un territorio político y de fronteras, en donde proliferan grupos agrícolas de diversa entidad, en tamaños y ocupantes. Los primeros vestigios de asentamientos en el término municipal de El Puerto de Santa María aparecen cifrados en aproximadamente un millón de años, pertenecientes al paleolítico inferior, paralelo a las culturas paleolíticas africanas, que se difundirían hacia Europa a través del Estrecho de Gibraltar. Mucho antes de que se ocupase la campiña y la costa con poblados, se advierte en la sierra gaditana un poblamiento importante en cuevas a partir del VI milenio a.n.e.; El poblado de Cantarranas, asentado en un altozano de escasa altura, próximo a la antigua línea costera. Este fue su núcleo más antiguo, más tarde se fueron extendiendo hasta Las Viñas (Base Naval). Junto a los materiales paleolíticos encontrados en esta zona, se hallaron restos del Neolítico Arcaico. En un primer momento, la base principal de subsistencia debió ser agropecuaria, beneficiándose de los productos que les ofrecía el mar. Resto de fogones pertenecientes al Paleolítico Durante el IV milenio se fue ocupando la campiña con poblados al aire libre, a la búsqueda de agua y tierras cultivables, donde la ganadería ocuparía un lugar importante en su economía que más tarde compartiría con la agricultura. La estructura de estos poblados paleolíticos, eran grupos de cabañas esparcidas en núcleos por el habitat, con zonas de trabajo y de almacenamiento en silos, que en alguna ocasión fueron empleados como enterramientos. 3.3.2. LA APARICIÓN METALÚRGICA En esta nueva etapa, Cantarranas continúa siendo el único poblado existente, en las inmediaciones del Salado. Ha sufrido una El motivo fundamental de este aumento poblacional y de ocupación del suelo para la captación de recursos, se explica por la intensificación de las actividades agropecuarias, en una economía en donde la metalurgia aún no jugaba un papel significativo. A raíz de este crecimiento y como prolongación al de Cantarranas, surge el poblado de La Dehesa, en el extremo oriental de la Sierra de San Cristóbal, junto a la antigua línea costera. Su estructura a base de viviendas y almacenes, distribuidos por toda la extensión del poblado con espacios ocupados por huertos y centros de trabajo. Las viviendas se componen de varios elementos independientes, de diferentes dimensiones, destinados a funciones diversas. El poblado se extendió progresivamente hasta el lugar que más tarde ocupó el poblado fenicio del Castillo de Doña Blanca. Ya en el II milenio, hacia los siglos X y XI, el bajo Guadalquivir y en general Andalucía occidental, se fue poblando de numerosos núcleos, de distintos tamaños, que conforman el territorio políticamente estructurado que hallarán los fenicios en sus primeros contactos comerciales. Es precisamente, desde aquí, de donde se ha de partir para el análisis del proceso histórico y territorial que va a dar lugar a la formación de los pueblos históricos tartesios y turdetanos. Cabe hablar de una organización socioeconómica del territorio, o estructura política, en base a grandes centros, del que dependen aldeas o caseríos de menor envergadura. En el término de El Puerto se percibe un aumento notable de población, se reconocen al menos quince núcleos de población de los siglos IX-VIII a.n.e., estratégicamente situados junto a arroyos o vías de agua y zonas de recursos agrícolas. En estos poblados las viviendas consisten en cabañas de planta circular u oblonga construidas con estructura vegetal y arcilla, se distribuyen en núcleos, dejando espacios vacíos -zonas de huertos, de trabajos o plazuelas- entre ellas. La vivienda se compone de varias estructuras separadas destinadas a diversas funciones. Esta tipología corresponde a la encontrada en La Dehesa en el tercer milenio, Punta lítica perteneciente al yacimiento “El Aculadero” 213 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección perduración de un mismo tipo de hábitat, de la misma base económica, en la que varían los conceptos de productividad y tecnologías, y de un mismo sistema de agrupación social, en grupos tribales, en torno a una jefatura probablemente redistributiva, y progresiva diferenciación de estatus. Un proceso lento acelerado con la presencia fenicia y su interacción con la población indígena. 3.3.3. PRESENCIA FENICIA: ARISTÓCRATAS Recreación del modo de talla de herramientas líticas. Monedas de procedencia fenicia COMERCIANTES Y Doña Blanca, se sitúa al pie de la Sierra de San Cristóbal y al borde del antiguo estuario del río Guadalete. La elección del lugar se debió a la cercanía del río, a la abundancia de agua dulce de los alrededores, al uso de la zona alta de la sierra como punto estratégico de vigilancia, al aprovechamiento de la ensenada de su flanco oriental como puerto y a los recursos agrícolas de las tierras adyacentes. Una razón de peso debió ser su función de verdadero emporio comercial en tierra firme, como centro de comercio con los poblados indígenas del entorno. Hacia finales del siglo IX a.n.e. pueden datarse los primeros contactos entre los primeros navegantes y comerciantes fenicios y la población indígena. Poco más tarde, entre 800 y 775 a.n.e., tuvo lugar la fundación de Cádiz y la del Castillo de Doña Blanca. Este poblado, representaba, desde el punto de vista del hábitat, el concepto de ciudad, no sólo como estructura y tecnologías distintas a la de los poblados indígenas, sino en su sentido socioeconómico y político. A partir del siglo VIII a.n.e., comenzaría la actividad urbana del lugar, rodeándose de una muralla y configurándose así una isla, en parte artificial, fortificada, como expresión de su significado político. Los fenicios impulsaron, a lo largo del siglo VIII, un cambio productivo, y progresivamente social, en términos de economía de mercado exterior. Esto supuso una nueva situación para las poblaciones indígenas que, adaptándose a la nueva cadena de producción, tanto minera como agrícola y artesanal, fueron transformando sus estructuras socioeconómicas. A lo largo del siglo VII a.C., las antiguas jefaturas redistributivas -jefes y parientes- generaron aristocracias -aristócratas y clientela-, un concepto diferente de organización social en el que ya puede hablarse claramente de estratificación social. A raíz de todos estos cambios, se produjo en este período una relación fenicio/indígena, un pacto de intereses mutuos, que provocó en la población indígena un desarrollo sin precedentes, que hubo de modificar las estructuras sociales del Bronce Final, troncándose las aldeas en ciudades y los jefes tribales en aristócratas locales, que controlaban la producción y la negociación comercial con Gadir, mientras que los fenicios controlaban los mercados exteriores. Tales cambios socioeconómicos en poco más de un siglo, que originó un panorama distinto, aceleración del ritmo histórico. El comercio interior fenicio, residía en el aceite y el vino, objetos de bronce manufacturados, perfumes, telas y pequeños objetos artesanales. Con el tiempo se produjo una simbiosis perfecta entre los centros productores -los poblados indígenas- y los fenicios, que desarrollaron una importantísima actividad comercial. Tartesos significa este nuevo orden de producción y comercio. Los cambios socioeconómicos de la población indígena fueron inevitables, y también una reestructuración territorial en torno a las ciudades, mientras que surgieron las aristocracias locales controladoras de la producción y de la negociación con los centros mercantiles fenicios. Concretamente en el término portuense, se observa el abandono de algunos de los antiguos núcleos indígenas y el surgimiento del centro de gravedad hacia el extremo oriental de la Sierra de San Cristóbal, representado por el poblado fenicio de Doña Blanca, avanzadilla en tierra firme y punto neurálgico de comercio del centro redistribuidor gaditano. El poblado de Doña Blanca representa todos estos nuevos conceptos antes mencionados. 3.3.4. LA CAÍDA DEL COMERCIO EN EL MEDITERRÁNEO. Tras una etapa de gran actividad durante los siglos VII y gran parte del VI a.n.e. de comercio hacia mercados mediterráneos, costa portuguesa hasta Lisboa, a lo largo de la costa levantina española hasta Cataluña y sur de Francia y hacia el interior de la península, se advierte en la segunda mitad del siglo VI a.n.e. una época de crisis, que algunos la interpretan sólo como cambio de orientación productiva y comercial, y otros como una verdadera crisis agropecuaria, a la que siguió una decadencia económica y abandono de muchos poblados tartésicos. Por otra parte, la baja Andalucía por su proyección exterior, estuvo sujeta a los acontecimientos internacionales, y en el siglo VI se produjeron hechos de significado político y económico que afectaron a la bahía gaditana, y en gran medida a las colonias fenicias del Mediterráneo. En lo que atañe a la política exterior, la caída de Tiro y la recesión económica temporal, produjo una reestructuración de la Restos de estructuras en el Yacimiento Arqueológico de Doña Blanca 214 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección política comercial fenicia occidental, al perder los mercados orientales. El otro acontecimiento de importancia fue el comienzo del resurgimiento de Cartago con afanes imperialistas, erigiéndose en la sucesora de Tiro en el Mediterráneo central. Murices, recreación restos hallados en yacimientos fenicios Esta crisis repentina, produjo una nueva fase, caracterizada por cambios en la cultura material, el cese de contactos fenicios con el SE peninsular y el comienzo del comercio griego. Gadir se convierte desde comienzos del siglo V a.n.e. en el único centro comercial, con monopolio exclusivo, y las ciudades tartésias en importantes centros productores agrícolas, la vez que se aprovecharon los recursos pesqueros para su industrialización y comercio a nuevos mercados, principalmente en el norte de África y estados griegos. Esta nueva etapa recibe el nombre de turdetana, y económicamente supuso la reactivación de los recursos pesqueros a niveles de producción industrial, hacia mercados asegurados del Mediterráneo. Esta prosperidad, aparece reflejada en el poblado de Doña Blanca, que durante el siglo V a.n.e. se ciñó de una nueva muralla y hubo una gran actividad urbanística. Duplicó su población. Se establecieron la agricultura y la pesca como base de su riqueza y comercio. Como consecuencia a estos sucesos, nació una incipiente clase propietaria de tierras y de factorías de salazones. Se establecieron más de una veintena de pequeños núcleos que corresponden a pequeñas industrias de carácter familiar dedicadas a la pesca y a la salazón. Vista de un mosaico de pescadores de época romana Por otra parte, los antiguos poblados tartésicos se transformaron en grandes centros productores agrícolas y grandes núcleos de proyección exterior. Esta situación iniciada en el siglo V a.n.e., perduró hasta época romana. 3.3.5. EL PORTUS GADITANUS Tras las Guerras Púnicas y ante las pérdidas sufridas, los cartagineses ponen sus miras en la Península Ibérica para el aprovisionamiento de metales y mercenarios, como lugar estratégico para su ofensiva con Roma. Los cartagineses se establecen en el poblado de Doña Blanca en el siglo IV a.n.e., donde surgirá un núcleo estable de importante población y especial significación. Esta situación encontró su fin en el siglo III a.n.e., en torno al 208/205, con la dominación romana, que unida a la pérdida del embarcadero, debido a los constantes aluviones del río, supuso el abandono del poblado. La dominación romana, llegó a Gadir, que mantuvo buenas relaciones exteriores con Roma y Cartago. Estas relaciones estuvieron en la base de la propiedad gaditana, fundada tanto en el comercio como en la pesca, pero sobre todo en la primera de ambas actividades. Las guerras civiles romanas y el triunfo de César acabarán con esta situación. César, y más tarde Augusto, llevarán a la práctica profundas transformaciones de tipo político y social que tendrán como consecuencia el fin del régimen de libertas y la adaptación del mundo provincial a las formas organizativas romanas. En estas transformaciones Roma contó con la colaboración de elementos locales de importancia. El paso de Cádiz de ciudad autónoma a la condición jurídica de municipium romano implicó transformaciones en la mentalidad del patriciado gaditano, tradicionalmente dedicado al comercio, de donde provenía su riqueza y prosperidad. Las actividades mercantiles, sin embargo, estaban mal vistas dentro de la mentalidad nobiliaria romana, que las desdeñaba, prefiriendo fundar en la propiedad de la tierra las bases de su prestigio. La necesidad de equipararse a la nobilitas romana implicó de forma paralela, pues, el trueque de los negocios por la propiedad agrícola. Para ello se precisaba de un espacio físico del que carecía la isla gaditana, hecho éste determinante de que se abrigara la idea de fundar un nuevo núcleo de población en la costa próxima, donde sí había disponibilidad de un amplio espacio rural. Así fue, el origen del Portus Gaditanus en términos del actual Puerto dé Santa Maria. Se llevará a cabo en el agro circundante del Portus Gaditanus una agricultura intensiva de gran rentabilidad, cuyos productos principales son la vid y el olivo. Paralelamente se fomenta una ganadería igualmente intensiva. Ambas dedicaciones, agrícola y ganadera, aplican técnicas científicas según los manuales helenísticos y están dirigidas a una producción excedentaria, que se comercializa desde el Portus. De esta forma, a inicios del siglo II a.n.e., quedaría establecido un nuevo hábitat, justamente en el casco histórico de El Puerto de Santa María. Con la caída del Imperio Romano, numerosas tribus avasallaron el sur de Andalucía, hasta la llegada del reino visigodo que los expulsaría de forma definitiva al Norte de África. Vista de un mosaico de pescadores de época romana 215 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A 3.3.6. EL DOMINIO MUSULMÁN Y LA RECONQUISTA DE LOS TERRITORIOS El enclave estratégico de El Puerto de Santa María y su cercanía al Estrecho de Gibraltar, lo convertirían en punto neurálgico en los siglos inestables de la presencia bizantina, visigoda y musulmana. Sin embargo, la historia de la ciudad entre los siglo VII y X está poco documentada, siéndonos prácticamente desconocida. Interior del Castillo de San Marcos, de época musulmana Algunos documentos explican que en el año 711 tuvo lugar una batalla a orillas del Guadalete. En la que, participaría por un lado los ejército del rey cristiano don Rodrigo y por otro un numeroso ejército musulmán. El ejército musulmán consiguió la victoria, instalándose en El Puerto. En esta época se podía encontrar a parte del núcleo principal, un cierto número de alcarias que constituían pequeños núcleos de población. Todas ellas configuraban un poblamiento de tipo disperso y de orientación eminentemente rural. Y situadas en el sector oeste del actual término municipal. El Puerto de Santa María quedó rápidamente integrado en los dominios árabes, incorporándose a su organización administrativa. En este sentido, sus territorios quedaron enmarcados. Exterior del Castillo de San Marcos (antigua Mezquita) El área portuense, dado su limitado potencial demográfico, su escasa importancia como enclave no amurallado y la presencia cercana del fuerte núcleo urbano jerezano, va a tener la consideración de zona dependiente de Jerez y correrá idéntica suerte que la de su cabecera de comarca. De cualquier modo, la imposibilidad de repoblar el área del Guadalete, va a propiciar la existencia de una dependencia precaria respecto a la Corona castellana, manteniendo los mudéjares un avanzado régimen de autonomía que, a la postre, creará problemas para su definitiva incorporación. A la muerte de Fernando III, los musulmanes rompieron los tratados de sumisión, obligando una campaña metódica con la finalidad de sujetar Jerez a vasallaje. Entre 1253 y 1255, Alfonso X se enfrentó a diversos jefes musulmanes locales, imponiendo la existencia de una guarnición en ciertas localidades. La nueva conquista, no obstante, no pudo ser completada con un simultáneo proceso de repoblación, único capaz de asentar sobre sólidas bases a la incorporación al dominio cristiano. Por tanto, persistió la situación de autonomía, permaneciendo los musulmanes en sus propiedades y contentándose el rey castellano con una sustitución de autoridades y con el establecimiento de guarniciones en los lugares fortificados. Con estos presupuestos, la zona portuense no entró en contacto con los dominadores sino de modo mediato, en tanto que siguió dependiendo de las autoridades musulmanas de Jerez, que mantuvieron su organización administrativa, si bien a expensas de la rendición de un tributo a la Corona de Castilla. Entre 1260 y 1264 se va a completar el proceso de Incorporación plena del territorio portuense a los dominios cristianos. Este mismo año, el rey Alfonso X, tuvo una visión de la virgen, que le invitaba ante la incertidumbre de este a penetrar sin más dudas en la población, dispuesta a entregarse pacíficamente. Días más tarde, la antigua aldea de Alcanate es cedida a Alfonso X por el alguacil xericense. La devoción del rey por esta virgen, le llevó a convertir en santuario mariano el viejo castillo-mezquita que se erguía en la desembocadura del río, durante las obras, se encontró una imagen de la virgen, perteneciente a los cristianos anteriores a la invasión musulmana. Ante tales acontecimientos, el rey decide cambiar el nombre musulmán Alcanate, por el de Santa María del Puerto. Esta incorporación sería definitiva cuando, tras la sublevación de los muslimes gaditanos, apoyada por sus correligionarios del norte de África, se emprendió en 1261 una campaña militar que culminó con la toma de Jerez en 1264, tras lo cual se echarían las bases del nuevo poblamiento. El fin de toda permisividad en cuanto al estatuto casi autónomo de los mudéjares explicaría, la sublevación de 1264, apoyada por los benimerines. La campaña sistemática subsiguiente tuvo como consecuencia la conquista de las localidades más importantes del área del Guadalete y el planteamiento de su inmediata repoblación. Por lo que respecta a Santa María del Puerto, no fue necesaria su conquista militar, al no constituir enclave amurallado. Sin embargo, mientras otras importantes localidades fueron vaciadas de población, viéndose reducidas a meros puntos fortificados, la política alfonsí reservaba un puesto de importancia a Santa María del Puerto en la nueva organización de la zona, procediéndose a su repoblación junto a tres ciudades básicas en la defensa del área conquistada; Jerez, Arcos y Lebrija. Santa María del Puerto fue designada como una de las cuatro sedes de la Orden de Santa María de España, junto con Crumenia, Cartagena y San Sebastián. A esta Orden Alfonso X pretendía encomendar la conquista de Marruecos. Se echaban así los primeros cimientos de una ulterior política atlántica y norteafricana, que cobraría especial impulso en los siglos bajomedievales y en la cual Imagen de las Cantigas de Alfonso X el Sabio 216 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A Santa María del Puerto ejercería un papel de importancia como enclave marítimo y portuario de primer orden. Pero la cesión de la villa a esta orden militar estuvo también justificada en las urgencias defensivas determinadas por las actividades de los inquietos benimerines quienes, al mando de Abú Yaqub, conquistarían efímeramente Santa María del Puerto en 1277. Esta villa fue atacada en dos ocasiones; En la primera, en 1277, el hijo del sultán mariní Abu Yacub, al mando de tres mil soldados, ganó los castillos de Rota, Sanlúcar, Galiana y Al-Qanatir. Por entonces, la población no contaba con más aparato defensivo que una modesta iglesia-fortaleza. Monumento conmemorativo a Alfonso X el Sabio en el Puerto de Santa María Página de la Carta Puebla de El Puerto de Santa María por Alfonso X el Sabio El segundo ataque se verificó en mayo de 1285. Al respecto, el mismo Ibn Abi Zar señala que el día tres, el emir mariní, Abu Yusuf "envió también a sus dos visires… a explotar los castillos de Al-Qanatir y de Rota, cabalgaron con unos cincuenta caballos, rodearon sus muros por todas partes y se apercibieron de la debilidad de los cristianos que la ocupaban".El día 28, "cabalgó el emir con todas sus tropas, avanzaron ante él la infantería y los arqueros y se encaminaron hacia la fortaleza de Al-Qanatir; atacárosla los musulmanes hasta asaltar el arrabal, que saqueando todo lo que en él encontraron, llevándose vacas, ovejas y acémilas." El día 21 de octubre de este año, castellanos y mariníes acordaron firmar la paz. En 1278 la villa será tomada e incendiada por los marroquíes. Para .entonces El Puerto había dejado de depender de Cádiz para entregarse en los señoríos de la Orden de Santa María de España, llamada también "de la Estrella", fundada por el Rey Sabio en torno a 1272. Su vinculación a la nueva Orden duro poco: en 1281 los freires de la Orden de Santa María con su maestre don Pedro Núñez al frente, pasaron a integrarse en la Orden de Santiago. Disuelta la Orden de la Estrella, con todo lo que ello implicaba por parte del rey de renuncia a disponer de una marina estable: Alfonso X volvió a ocuparse de El Puerto de Santa María: Tenía ante sí dos opciones: reintegrar la villa dentro de la jurisdicción de Cádiz, o convertirla en concejo autónomo. Opto, como sabemos, por la segunda posibilidad, apostando así de manera acertada por el desarrollo, en detrimento de Cádiz, de Santa María del Puerto, a la que, en un gesto muy suyo, puso el nombre de Gran Puerto de Santa María. Todo ello quedó plasmado en un documento excepcional, la carta-puebla otorgada el 16 de diciembre de 1281 en beneficios de los pobladores actuales y futuros de la villa, y en una serie Importante de privilegios que se escalonan entre 1282 y 1284. El éxito de la operación estaba garantizado dadas las circunstancias que concurrían en la nueva puebla: por un lado, su privilegiada posición estratégica, entre dos mares, y por otro, su capacidad de ser, a diferencia de Cádiz, autosuficiente desde el punto de vista agrícola. Sin embargo, el futuro de la villa, estaba evidentemente en el mar, y por ello la llamada hecha a, pobladores de todas las "naciones" que mantenían relaciones comerciales con El Puerto: italianos, bretones, ingleses, franceses, aragoneses, por no hablar de la presencia previa en la villa de gentes procedentes de todos los puertos del Cantábrico: Santander, Laredo, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Bermeo, Guetaria, Gijón o Avilés... Tras estas revueltas musulmanas en la zona, las aldeas y sus tierras fueron repartidas por el rey castellano entre nuevos pobladores. A la nueva población se le otorgó la Carta Puebla el 16 de Diciembre de 1281, con la finalidad de favorecer la rápida repoblación de una zona de vital interés para el avituallamiento de futuras expediciones al norte de África, como para proteger la comarca de futuras incursiones musulmanas. En un primer momento el proceso de repoblación fue lento. Durante este período se lleva a cabo el repartimiento de casas y tierra de El Puerto de Santa Marra. Su territorio, tras la conquista cristiana, había quedado bajo la jurisdicción del concejo de Cádiz, del que se segregará según disposición de la carta-puebla. En esta carta-puebla, en Sevilla el martes 16 de diciembre de 1281, se marca el fin del repartimiento de Santa María del Puerto, y supone la expresión de la voluntad de Alfonso X de promocionar la población al ser reasumida por la Corona tras la desaparición de la Orden de Santa María de España en 1280. Los privilegios contenidos en la carta-puebla de Santa María del Puerto no sólo son de tipo jurídico-administrativo sino, fundamentalmente, de tipo económico. A trancas y barrancas, con mayor o menor fortuna, la villa logró superar las dificultades y problemas de los inicios de la crisis bajomedieval. No consiguió, sin embargo, mantener por mucho tiempo su condición de villa realenga. En las razones que fundamentaron este hecho está el fracaso del intento de creación de la orden militar de Santa María de España y la consecuente inseguridad de la zona ante la repetición de los ataques meriníes. La amenaza meriní, latente durante los años de la tregua y efectiva a su conclusión con una nueva invasión del área del Guadalete, y la preparación de la campaña del Estrecho, objetivo decidido de Sancho IV, el bloqueo del Estrecho en prevención de un desembarco norteafricano. Placa conmemorativa a Alfonso X el Sabio en El Puerto de Santa María 217 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A Fue de esta manera como El Puerto adquirió la condición de villa de señorío. Era práctica usual de la época la concesión de feudos a los señores de la guerra al objeto de garantizar la defensa de los territorios fronterizos. Por lo que Sancho IV, en 1295 otorgó el sel1orío sobre El Puerto de Santa María al almirante genovés Benedetto Zacarías Retratao de Cristobal Colón. En este mismo año, don Alonso Pérez de Guzmán, el Bueno, compró la mitad de la villa, que entregó años más tarde en dote a su hija Leonor cuando casó con don Luís de la Cerda. Una descendiente suya, Isabel de la Cerda, que casaría con Bernando de Foix, conde de Medinaceli, adquirió hacia 1360 la otra mitad. Entre 1385 y 1454 fueron señores sucesivos de El Puerto don Gastón de la Cerda y Bearne, don Luís y don Gastón de la Cerda, quien incorporó el señorío de Cogolludo a la casa de Medinaceli por matrimonio con doña Leonor de la Vega, señora de aquella villa. En 1454 don Luís de la Cerda sucede al anterior como quinto conde y luego primer duque de Medinaceli. Heredará también el señorío de El Puerto, con el título de conde desde 1479. A lo largo de los siglos XIV y XV, la villa portuense va a perfilar una vocación marinera, ello no sólo es consecuencia de las ventajas ofrecidas por el ámbito geográfico en que se desenvuelve la vida portuense, sino también del talante de una época densa en expediciones marineras. Iglesia Mayor Prioral, mandada a construir por los duques de Medinaceli Mientras tanto, las expediciones a África - en asociación con Cádiz y Jerez en muchos casos - van a revestir diversas formas. Son frecuentes las expediciones llamadas de barrajar, consistentes en excursiones marítimas semipiráticas al objeto de efectuar incursiones esporádicas en las aldeas norteafricanas, resultado de las cuales eran el saqueo y la toma de esclavos. Se constituyó la Villa portuense no sólo centro de carena de buques y aprovisionamiento (salazones, vino, etc.), sino también como punto de partida de grandes expediciones comerciales. La casa de Medinaceli, cuyo titular es señor de El Puerto, domina la vida de la ciudad, interviniendo en la designación de sus autoridades más representativas. El carácter señorial de la villa la va a arrastrar inevitablemente a participar en las rivalidades que la nobleza castellana mantuvo en el siglo XV. Entre los pequeños estados feudales, o entre éstos y las ciudades de realengo, se van a suscitar litigios respecto a la jurisdicción sobre territorios límites, que a veces van a derivar en verdaderos enfrentamientos armados. Importantes roces con casas señoriales vecinas se producen en 1468, a raíz de las aspiraciones del duque de Medina Sidonia sobre ciertos territorios de la Casa de Medinaceli, y con ocasión de una expedición de El Puerto a Guinea en el transcurso de la cual se apresaron dos naves del marqués de Cádiz, quien tomó represalias sobre la villa portuense. La Iglesia juega también un papel relevante en la vida portuense de los siglos bajomedievales. La Iglesia local es fuerte, siendo la cuarta por su importancia de todas cuantas constituían el arzobispado de Sevilla. Su priorato estaba reservado al patronato real. Al no disponer este beneficio de carácter residencial, la administración religiosa de la localidad la dispensaban varios beneficiados, en número de cuatro. La iglesia local se nutria económicamente de impuestos, como los diezmos, y de otros ingresos: rentas de aniversarios, dotaciones y capellanías, además de los provenientes del cobro de ciertas funciones religiosas. El desarrollo mercantil del siglo XV tuvo como consecuencia el asentamiento en El Puerto de Santa María de numerosos navegantes y comerciantes. En ocasiones extranjeros que constituyen pequeñas colonias llamadas naciones. De entre estos navegantes, destaca Cristóbal Colón, alojado en casa de los Medinaceli, que aquí entraría en contacto con el ambiente marinero de la villa y promocionaría su proyecto cerca de don Luís de la Cerda, señor de El Puerto. En torno a esta actividad marítima se va a articular la vida portuense de aquellos siglos. El Puerto se erigirá en un importante centro exportador, en especial de productos que tenían lugar en la comarca como el aceite, el vino y la sal. Es también la ciudad, lugar de acarreo, es decir, de embarque de mercancías procedentes del interior para ser transportadas a sus lugares de destino. Por su extraordinaria importancia, destacan las relaciones con otros tres mercados: el portugués, el africano y el americano, que fundamentan la actividad económica moderna de la ciudad. En estos momentos la producción de vino comenzaba también a despuntar como una lucrativa actividad. La secular relación de El Puerto con el mar atravesaba por uno de los momentos más intensos y vivificadores. Las canteras de piedra de San Cristóbal producían a pleno rendimiento para surtir de materia prima la magnificente obra de la catedral de Sevilla y los grandes monumentos religiosos que se XVI Duque de Medinaceli 218 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A edificaban en Jerez y en el propio Puerto. Los canteros arañaban incesantemente el vientre de la Sierra para propiciar la construcción de esa maravillosa "montaña armónica" que se erigía en el lugar de la antigua mezquita almohade de la capital hispalense. 3.3.7. EL COMERCIO INDIANO: LA IMPORTANCIA DEL PUERTO DE SANTA MARÍA. Vista actual de las Canteras de San Cristóbal La residencia en El Puerto del invernadero de las galeras reales constituyó uno de los aspectos más sobresalientes de la vida de la ciudad durante los siglos XVI y XVII. Ello es más notable a partir de 1540, fecha del saqueo de Gibraltar. Este hecho determinaría el traslado a El Puerto de Santa María del protagonismo en materia de preparación de numerosas e importantes expediciones navales de carácter militar. Tal importancia estaría reforzada por el hecho, trascendental para la ciudad, de que aquí tuviera su sede la Capitanía General del Mar Océano, lo cual significaba a El Puerto de Santa María como uno de los más importantes puertos de la Corona. La "gente de galeras" gozaba de un fuero especial y de numerosos privilegios. Formaban un mundo aparte y en ocasiones hasta cerrado, que se hacia notar y diferenciar del resto de la población. Gozaban de una jurisdicción eclesiástica especial, desempeñada por un capellán mayor; asimismo disponían de jurisdicción criminal privativa, dispensada por un alguacil mayor, y de una asistencia médica especifica, encargada a los protomédicos de la Armada. Y sobre todo, en un punto tan delicado como el abastecimiento, disfrutaban de privilegios a los que no tenía acceso el resto de la población. Grabado de El Muelle de madera en la Plaza del Carmen. Las relaciones entre las autoridades de las galeras y las concejiles, durante el siglo XVI, no fueron por lo general buenas. La presencia de las galeras implicaba la existencia de hecho de una dualidad de autoridades que se prestaba a pleitos y enfrentamientos. Las autoridades municipales obstaculizaron a menudo iniciativas de las militares que en ocasiones podrían representar, incluso, ventajas para El Puerto. La condición de surgidero de galeras hizo de El Puerto cabecera de importantes expediciones navales, que hicieron época en la historia militar española. Son dos de estas grandes expediciones las que quizá merezcan una especial reseña; en primer lugar, una parte de las galeras de la flota que conseguiría la importante victoria de Lepanto frente al turco se armó y aprestó en El Puerto. Y en segundo lugar, se preparó, en esta ciudad, la expedición que derrotó en las Terceras al prior de Crato. Esta victoria tuvo la virtualidad de asegurar a España la vinculación de la corona portuguesa con todas sus posesiones de Ultramar. El hospital y la cofradía de las galeras reales fueron dos instituciones importantes en El Puerto de Santa María, nacidas al abrigo de la residencia en la ría de la ciudad del invernadero de la flota. La fundación de la cofradía respondió a la necesidad de proporcionar servicios religiosos a la "gente de galeras" durante la invernada. Con ese propósito se llevó a cabo la edificación de una capilla, que fue sede de la hermandad. El papa Pío V concedió el privilegio de la jurisdicción eclesiástica exenta de la Armada, sobre la condición de levantarse un total de cuatro hospitales para los enfermos y heridos entre el personal de galeras. El vicariato de la Armada lo ejerció el obispo de Cádiz, estando aparejado a este obispado hasta 1792, en que quedó unido al patriarcado de las Indias. A pesar de la retirada del invernadero de galeras en 1688, la institución hospitalaria se mantendría activa hasta bien entrado el siglo XVIII. A pesar de que la presencia de las galeras reales en el Guadalete constituía un importante elemento de disuasión ante cualquier posibilidad de ataque naval a la bahía gaditana, a lo largo del siglo XVI las poblaciones de este ámbito geográfico van a asistir a numerosas incursiones marítimas de carácter, sobre todo, pirático. Se trataba de expediciones sorpresa que casi nunca formaban parte de un plan estratégico y cuyos únicos fines eran el saqueo y el pillaje. Las defensas de El Puerto ante estos ataques eran precarias. Las galeras, a pesar de que salieron en varias ocasiones a obstaculizar las actividades de las naves piratas, no sirvieron siempre para detenerlas. La villa no contaba con defensas amuralladas, a pesar de que se habían construido algunos reductos de artillería. Las poblaciones de la bahía se auxiliaban entre si comunicándose la presencia de barcos piratas mediante señales efectuadas desde torreones costeros o desde las propias torres de las iglesias. Cuando no acudían las bien organizadas milicias concejiles jerezanas a la defensa de la costa, eran los propios vecinos quienes tomaban las armas. La piratería puso en grave peligro las actividades pesqueras, una de las principales fuentes de riqueza de El Puerto. Dos incursiones inglesas fueron de bastante importancia en los años finales del siglo XVI; en 1587, la escuadra de Francis Drake penetró en la bahía e incendió la flota española, llegando hasta el Casa de las de Reinoso - Mendoza. 219 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A Guadalete. En 1596 ocurrió el famoso saqueo de Cádiz, a cargo del conde de Essex, en cuyo desarrollo El Puerto jugó también un destacado papel. A lo largo de los siglos XVI, va a conformarse en El Puerto de Santa María, un grupo social dominante de corte aristocrático, que ejercerá su influencia e impondrá cierto tono a la vida de la ciudad. En el Quinientos existe una aristocracia mixta formada de un lado por la "gente de galeras" y de otro por los elementos relacionados con la administración local en sus instancias superiores y por algunos cargadores a Indias. Es por lo tanto una aristocracia incipiente de carácter marítimo, burocrático y mercantil. Grabado de la embarcación con la que se produjo el ataque de Francis Drake Fuente de las Galeras Reales La radicación en El Puerto del invernadero de galeras conlleva la concurrencia en la ciudad de una serie de elementos relacionados con ese mundo. Los más notables van a entrar a formar parte del sector distinguido de la sociedad local. Se cuentan entre ellos capitanes, protomédicos, capellanes, veedores, pagadores y proveedores de galeras. totalmente compatibles con la participación del estamento nobiliario. Esta nobleza local adoptará la costumbre de invertir los beneficios de su actividad en bienes inmuebles Y suntuosos, en especial predios rústicos y obras de arte. En el siglo XVII, las naciones de portugueses, flamencos, ingleses, irlandeses, franceses, genoveses y alemanes se vieron incrementadas, alcanzando un carácter estable. Con el tiempo, el elemento extranjero se fundirá por completo con el indígena en una aristocracia única. En la Edad Moderna los vecinos mantuvieron diversos pleitos contra los señores, en los cuales la reclamación de los derechos sobre las tierras de propios jugó el papel de manzana de la discordia. Reclamaba para si el concejo el disfrute de las tierras comunales que le pertenecían en virtud de antiguos privilegios reales. Al parecer, los señores, que alegaban propiedad sobre estas tierras, cobraban rentas por ellas y las distribuirán a sus dependientes en premio de servicios. Los elementos destacados de la burocracia local que se integran en este segmento de la sociedad portuense lo constituyen los administradores de la renta de la sal y de las aduanas real y ducal, los contadores y dependientes distinguidos del señor de la villa y los secretarios y gentiles-hombres de los Capitanes Generales de Galeras. Hay que sumar a este grupo unos pocos hidalgos propietarios de casas y tierras y un cierto número de cargadores a Indias. En 1628 se llegó a una solución concordada, de la que resultó ampliamente beneficiada la casa ducal. Tal fue la "Escritura de Transacción o Concordia", que contemplaba el reconocimiento de la propiedad efectiva de los señores sobre determinados territorios del término, así como el reconocimiento de ciertos derechos concejiles sobre pasto de ganados. A lo largo del siglo XVII, al compás del engrandecimiento de la ciudad por obra del comercio colonial, esta aristocracia se diversificará y cobrará mayor fuerza. Dos nuevos e importantes elementos foráneos vendrán a sumarse a los ya reseñados: por un lado, la inmigración vasco-navarra; por otro, la aportación extranjera, especialmente francesa y flamenca. 3.3.8. LAS REFORMAS ILUSTRADAS La vasco-navarra es una aristocracia de dinero y sangre. Soslayando la mentalidad social dominante en el país durante aquella época, según la cual la posesión del status nobiliario implicaba el rechazo del desempeño de actividades manuales y mercantiles, este sector social no desdeñará la participación en el comercio colonial y estará constituido a un mismo tiempo por nobles y cargadores a Indias. La posición privilegiada que ocuparán en la sociedad local les llevará a la participación activa en el gobierno municipal, que controlarán en propio beneficio de su prestigio y economía. Constituyen, de esta manera, un verdadero patriciado urbano, que adopta como modelo la aristocracia genovesa, en cuya psicología el trabajo y el comercio son Al ocurrir la muerte del rey Carlos II, en España se desató la cuestión sucesoria, resuelta por la vía de las armas. El Puerto, fiel a la última voluntad expresa del rey Carlos, se pronunció, sin embargo, a favor de Felipe de Anjou. En el conflicto participaron dos bandos, encabezados respectivamente por los pretendientes Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de Austria. Se dirimía no sólo la posesión de la Corona española sino, aún más, la hegemonía europea. Es por, ello por lo que Holanda e Inglaterra, temerosas del poderlo barbón, apoyaron a Austria en la causa del archiduque. Los meses de Agosto-Septiembre de 1702 asisten a la invasión de la bahía de Cádiz por una escuadra coaligada angloholandesa. En agosto de 1702 se presentó en la bahía una escuadra anglaholandesa. El objetivo de esta armada era la toma del importante Ilustración de Felipe V 220 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección enclave de Cádiz. Ante la resistencia del gobernador de esa ciudad a entregar la plaza, desembarcaron en las playas de El Puerto al objeto de atacar Cádiz por tierra. La cercanía de las tropas enemigas sembró el pánico en la población portuense, que huyó masivamente hacia lugares vecinos, quedando en la ciudad sólo los hombres en condiciones de luchar, que se hicieron fuertes en el castillo de San Marcos. Puerto de Indias invadido por embarcaciones españolas Las tropas aliadas procedieron a la toma y saqueo de Rota y luego penetraron en El Puerto, rindiéndose el castillo a primeros de septiembre. Tras el fracaso de los intentos de tomar las fortalezas de Matagorda y Puntales, la escuadra angla-holandesa abandonó la lucha a finales de septiembre. Durante las semanas que permanecieron en El Puerto, las tropas aliadas se entregaron al saqueo de la ciudad. Pero de donde se deriva la principal secuela económica de la invasión, es la ruina del comercio lo que constituye el más notable de sus aspectos. De los almacenes fueron llevados los géneros coloniales y todos los efectos y mercancías de valor, en los que estaban invertidos los capitales de los cargadores. Y aunque éstos pudieran rehacerse de las pérdidas, el temor que les invadió al comprobar la indefensión de la ciudad, provocó la emigración de muchos de ellos a la mejor guarnecida Cádiz, abandonando las ventajas de su establecimiento en El Puerto por la mayor seguridad de la capital. 3.3.9. INCORPORACIÓN OFICIAL A LA CORONA El 31 de Mayo de 1729, Felipe V decreta la incorporación de El Puerto a la Corona. La dependencia de señorío se había extendido durante cuatrocientos cuarenta y cinco años, desde que Sancho IV diera la villa a Benedetto Zaccaría, y había estado vinculada a la Casa de Medinaceli desde 1368. Razones de índole económica y fiscal parecen, pues, constituir la causa de la decisión real. Otra causa de la incorporación de la ciudad a la Corona, concordante con la existencia de una activa aristocracia mercantil en El Puerto recelosa de la tutela ducal, es el progresivo debilitamiento de la presencia señorial en la ciudad durante los años finales del siglo XVII e iniciales del XVIII. La mudanza del estatuto señorial por el de realengo, como tal cambio jurídico, no Supone una transformación profunda de la sociedad portuense y sí, tan sólo, la confirmación del poder local de una rica aristocracia que veía condicionado dicho poder por el ejercicio efectivo de los derechos señoriales. Para la casa ducal representó la pérdida de prerrogativas jurisdiccionales, entre ellas la del cobro de determinados impuestos y rentas, pero le fueron devueltos como propios el castillo de San Marcos, la casa solariega, los locales de seis escribanías y las tierras concordadas en 1628. La incorporación a la Corona de la ciudad conllevó la transformación de su gobierno municipal. Los cargos municipales fueron puestos a la venta por la corona, quedando de tal forma con el control las personas ricas de la ciudad. A partir de 1739 el gobierno de la ciudad quedó encomendado a un gobernador militar y político, lo que representa una elevación del rango administrativo de la ciudad. El gobierno municipal de El Puerto de Santa María, a lo largo del siglo XVIII, estuvo dominado por el patriciado urbano, compuesto por la nobleza y la alta burguesía de comerciantes y hacendados. La condición de regidor confería a su propietario dignidad y participación en el poder, lo que se podía traducir en beneficios directos o mediatos. La máxima representación del gobierno municipal la ostentaba, entonces, un Alcalde Mayor, junto a este aparecen un Alguacil Mayor perpetuo y un Teniente de alguacil, que entendían en materia de justicia. Los regidores, junto al alcalde, formaban el Cabildo. En la mayoría de los casos su condición era vitalicia, recibiendo la denominación de Regidores perpetuos. Existieron, también, regidurías de naturaleza electiva. Así, aparecen los cargos de Regidor bienal y Diputado del común. Tras la reforma municipal carolina, hacen también acto de presencia la figura de los Sindicas, en su doble versión de Sindico Procurador General y Sindico Personero del Común, La nobleza local portuense, en el siglo XVIII, está constituida por un nutrido grupo de hidalgos y títulos, propietarios, junto a la Iglesia, de gran parte de la tierra y, también, los negocios mercantiles. A pesar de la incorporación de la ciudad a la Corona en 1729, la casa ducal de Medinaceli mantiene una posición claramente privilegiada, con la conservación de buena parte de sus bienes y la conversión de sus derechos jurisdiccionales en propiedades efectivas. La Iglesia por su parte tiene una fuerte presencia en la ciudad. Desde el punto de vista administrativo, El Puerto de Santa María constituye en la época un núcleo monoparroquial. El clero regular es más numeroso que el secular. La Iglesia mantenía una incidencia notable en el terreno de lo social a través de una doble labor educativa y asistencial. Convento del Espíritu Santo, símbolo del poder de la Iglesia 221 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El comercio de Indias fue el verdadero motor de la economía portuense en el XVIII. El traslado de la Casa de Contratación a Cádiz, en 1717, remitió a la bahía el protagonismo del tráfico colonial. Ello se traduciría en un momento de auge y esplendor del que participarían, tanto como Cádiz, las localidades vecinas. El comercio local y comarcal experimentó el beneficioso efecto de simpatía que propiciaba el comercio americano. Los comerciantes y los propietarios de tiendas y almacenes constituyen un segmento muy activo de la sociedad portuense. Grabado del Puerto de Cádiz, tras el traslado de la Casa de la Contratación El sector más potente, dentro del comercio portuense del XVIII, lo constituyen las personas directamente relacionadas con el tráfico colonial. Los beneficios de esta actividad son muy elevados en relación con otras, asimismo productivas. Este hecho, aparte de favorecer la creación de un dinámico grupo social de burgueses comerciantes, propiciaba la formación de una capitalidad susceptible de ser invertida. La producción industrial, por su parte, era eminentemente artesanal y sólo en algunos casos llegaron a existir talleres con una mínima concentración de mano de obra y una cierta división técnica del trabajo. La producción industrial, por su parte, era eminentemente artesanal y sólo en algunos casos llegaron a existir talleres con una mínima concentración de mano de obra y una cierta división técnica del trabajo. Construcción de una gelera típica del siglo XVIII El siglo XVIII, fue prolífico en la generación de instituciones de corte ilustrado, que hicieron del saber y el progreso su fin y meta. Las instituciones más típicamente ilustradas fueron las Sociedades Económicas y Patrióticas de Amigos del País, que tuvieron sus promotores en los prohombres ilustrados de la época y se extendieron por todo el territorio nacional. Junto a las Sociedades Patrióticas es frecuente en el siglo XVIII la creación de Academias. En esta línea hay que citar la fundación en El Puerto de una Real Academia Portopolitana de Medicina y Cirugía, de efímera vida. La Iglesia jugó un papel importante en la cultura portuense de la época, siendo la responsable de la educación y estando al mando de la mayor parte de los colegios portuenses. El Puerto de Santa María acaba el siglo XVIII con un potencial demográfico fuerte, incrementado a lo largo de la centuria a causa del efecto favorable del tráfico comercial practicado en la Bahía. 3.3.10.EL SIGLO XIX UNA ÉPOCA DE LUCHAS El vacío de poder creado por el exilio de la familia real en 1808 y la simultánea invasión del territorio español por el ejército napoleónico, se intentó paliar por medio de la constitución de juntas de gobierno de ámbito territorial, que pronto se supeditaron a una Junta Nacional. En El Puerto de Santa María se formó también una junta de gobierno, que quedó a las órdenes de la Junta Soberana constituida en Sevilla. Esta Junta declaraba, el 27 de Mayo, la guerra a Francia. Es de destacar la colaboración de todos los estamentos sociales. Se abrió una suscripción pública, a la que contribuyeron todos los vecinos, nobles y clero de la ciudad. Por su parte, los gremios se movilizaron para equipar a los voluntarios portuenses. Controlado por el ejército napoleónico el territorio nacional, Cádiz, una de las plazas europeas mejor defendidas de la época, se erigió en resistencia ante el francés, siendo sometido a un severo sitio por tierra. El Puerto no pudo oponer resistencia a la marcha del ejército enemigo sobre Cádiz. Carecía de defensas, y las escasas fortificaciones con que contaba fueron desmanteladas en el repliegue de las tropas de Alburquerque, al objeto de que no sirvieran a los propósitos de las fuerzas invasoras. Establecida la línea de sitio, El Puerto fue elegido como cuartel general del mando francés. La permanencia de un poder militar foráneo cobró tintes penosos para la población, que se vio obligada al oneroso abastecimiento de las tropas. Los bienes requisados fueron, también, numerosos. Estas cargas, sumadas a las normales de todo tiempo de guerra, se tradujeron en una carestía de subsistencias y en su secuela, el hambre. Las inesperadas dificultades para la rendición de Cádiz con que tropezó el ejército francés hizo que se personara en El Puerto el propio José Bonaparte, al objeto de emprender negociaciones con la capital. El discutido rey fue recibido en El Puerto con grandes fiestas. Tras su derrota en la batalla de Chiclana, el ejército napoleónico abandonó el sitio de Cádiz. El 25 de Agosto de 1812 las tropas francesas salían de la ciudad. Tras la marcha del ejército francés, El Puerto vivirá un breve período liberal bajo los auspicios de las Cortes de Cádiz. La ciudad es integrada en la organización jurídica del territorio en partidos, figurando como cabeza del suyo, que completan Rota y Puerto Real. Lienzo de la Batalla de Chiclana, el 25 de agosto de 1812 222 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A Estos años constitucionales se hallan marcados por la persistencia del fenómeno bélico, por lo que las disposiciones emanadas de las Cortes obtienen escaso contrapunto práctico. La vuelta de Fernando VII a España, tras la definitiva victoria sobre Napoleón, despertó las esperanzas de una reconstrucción del país bajo el signo de la libertad. Estas expectativas se encontraron frustradas en cuanto el rey declaró sin validez la obra jurídica de las Cortes, imponiendo la vuelta a las fórmulas absolutistas. El poder absoluto de la monarquía se prolongó hasta 1820 y, tras un breve paréntesis liberal de tres años, aún continuaría hasta 1833, año de la muerte de Fernando VII. Juramento de las Cortes de la Isla de León, el 24 de septiembre de 1810. Representación en óleo sobre lienzo de los Cien Mil Hijos de San Luis. Destaca durante el reinado de este monarca, por su importancia y por el papel jugado en este periodo por El Puerto de Santa María, el Trienio Liberal. En 1820, hubo una sublevación militar cuyas consecuencias fueron la reimplantación del orden constitucional de 1812. Pero el liberalismo aún no constituiría una realidad duradera en nuestro país. Fernando VII en su afán por su poder personal absoluto, reclamó el auxilio de las potencias legitimistas que en 1815 se reunieran en Viena para remodelar el mapa, fronterizo e ideológico, de Europa tras la calda del Imperio Napoleónico. Un ejército francés, designado con el nombre de los Cien Mil Hijos de San Luís, invadió España con el propósito de liquidar el gobierno liberal. Reunidas las Cortes, el11 de Junio de 1823 acuerdan el nombramiento de una regencia provisional, radicada en Cádiz. La familia real fue trasladada a Cádiz, pasando por El Puerto el 14 de Junio. Las tropas francesas llegaron a El Puerto de Santa María el día 23, estableciendo en ella su cuartel general. Con anterioridad habían llegado numerosas personas que huían de los enfrentamientos desencadenados en Sevilla tras la salida del rey. La resistencia se hacía cada vez más difícil en Cádiz. La liberación de Fernando VII tuvo lugar el día primero de Octubre. Es famoso su desembarco en El Puerto de Santa María, que se constituyó en símbolo de la vuelta del absolutismo. El Puerto de Santa Maria recibió una Cruz de Honor en la persona de sus concejales, debido a ser la primera población en manifestar su lealtad al rey. Posteriormente, la ciudad hubo de soportar el alojamiento de parte de las fuerzas integrantes de la División de Cadix, integrante del ejército de ocupación francés que permaneció en el país hasta 1828 para garantizar el restablecimiento de la monarquía absoluta. Se habían intentado medidas desamortizadoras por parte de las Cortes de Cádiz y, más tarde, en el Trienio Liberal. Pero ninguno de estos intentos son comparables, por su alcance y por la amplitud de sus consecuencias, a las desamortizaciones de 1836 y 1855, preconizadas por Mendizábal y Madoz respectivamente. En El Puerto de Santa María, fueron de notable importancia las desamortizaciones eclesiásticas y civiles. Tras la Revolución de Septiembre de 1868, se abrió una era de ensayos en la que el país experimentaba diversas fórmulas desde la revolución democrática al presidencialismo, pasando por la monarquía democrática, la república unitaria, la república federal, el cantonalismo y la república moderada. Existe, no obstante, un denominador común a todas estas situaciones, que se prolongarán por el espacio de seis años: la voluntad de un cambio decidido en la estructura política del país, comandado por la burguesía y animado por el espíritu de las libertades democráticas. El Puerto de Santa María la revolución estalló el 19 de Septiembre de 1868. En la composición de la junta que se formaría aquel mismo día para encargarse provisionalmente del gobierno de la ciudad, controlado por el Partido Demócrata. Al mismo tiempo, la Unión Liberal se perfilaba como la segunda fuerza política local. La garantía del orden y la adopción de medidas revolucionarias destacan entre sus preocupaciones fundamentales. La pacificación de la ciudad, aún enardecida por los sucesos políticos que se habían desencadenado, fue el primer y único acuerdo de la junta. Enseguida la junta comienza a desplegar un programa revolucionario. En la adopción de las medidas tomadas destaca un doble hecho, común en todo el ámbito de la revolución: el carácter liberalizador de las medidas adoptadas, correspondiente a un concepto librecambista de la economía, y la absoluta autonomía con que obran los poderes locales constituidos, cuyas medidas sobrepasan a menudo por su alcance el ámbito de lo municipal. Obra en estos momentos una desconexión total en la revolución, cuyo solo elemento de cohesión es el reconocimiento de unos líderes naturales. Los intentos de conservar el triunfo revolucionario adquieren diversas facetas; renovación de los funcionarios municipales por otros adictos (cesantías), creación de una fuerza revolucionaria (la Guardia Ciudadana), funcionalización de la junta, que se subdivide en comisiones (Guerra, Hacienda, Administración local, Depositaria y Abastos). Grabado de la invasión francesa 223 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A Es de destacar el fuerte contenido anticlerical que rige la actuación de la junta. El desarrollo de los acontecimientos a nivel nacional fue seguido en El Puerto con vivo interés. Revolución cantona, proclamción La publicación de una declaración de principios por parte de la Junta de Gobierno de El Puerto de Santa Maria responde a las características preanunciadas: la autonomía de actuación de los poderes locales en los primeros momentos de la revolución y el predominio del Partido Demócrata en la conducción de ésta en la ciudad. Este partido, será el que sostenga la tesis más progresista de entre los que hacen la revolución, el más activo dentro de ella y el que organiza en gran medida a las masas populares que colaboraron en su triunfo. Los principios que hablan de dominar en el Manifiesto eran similares a los del programa de la Junta de Sevilla; libertad, soberanía nacional, inamovilidad judicial y descentralización administrativa. Los intentos de control, coordinación y encauzamiento de la revolución comenzaron pronto a notarse sobre una realidad de actuación independiente y radical de las numerosas juntas revolucionarias locales. Fotografía de un voluntario cantonés Debido a la inviabilidad del mantenimiento de una actuación independiente por parte de la junta y al giro moderado se imprimió en la revolución y, sobre todo, por la marginación del Partido Demócrata de la Junta Superior Revolucionaria de Madrid. Apareció una crisis interna en la Junta de Gobierno portuense. El 19 de Octubre la junta de El Puerto decide prestar su adhesión a la proposición de la Junta Superior Revolucionaria en el sentido de que correspondía a las Cortes Constituyentes la determinación del sistema de gobierno. Pero la crisis estaba abierta. Comenzaron a dimitir los miembros más representativos del partido. Pero la actuación del Ayuntamiento portuense que sucede a la Junta Revolucionaria, es considerada sospechosa, por lo que el alcalde es destituido por la fuerza y se constituye una nueva corporación. Desde 1870 a 1873, se desarrolló un programa de reformas y mejoras en los servicios municipales, un aumento del Interés por la educación y la técnica, en tal sentido se formaron comisiones mixtas Ayuntamiento-agricultores para la promoción de una escuela teórico práctica de agricultura. La proclamación de la República fue conocida en El Puerto de Santa María el mismo 12 de Febrero de 1873. El Ayuntamiento decidía ponerse a las órdenes del Gobernador y que repicaran las campanas por la proclamación de la República. El advenimiento de un nuevo régimen político fue seguido de la formación de una fuerza capaz de mantenerlo, los Voluntarios de la República. EI 18 de Mayo de 1873 se constituye el primer Ayuntamiento republicano portuense elegido por sufragio universal. En su composición se pudo observar la existencia de elementos que evolucionaban desde posturas demócratas a un republicanismo avanzado e, incluso, federalista. El Puerto de Santa María proclamó la República Federal el 8 de junio de 1873, tras recibir un telegrama del Gobernador Civil. Entre los cambios que se llevaron a cabo se encuentran el cambio de denominación de l as calles y las escuelas públicas, la demolición de algunos edificios y la construcción de otros emblemáticos. La radicalización de este radicalismo, condujo a la crisis cantona. Por doquier se declararon cantones independientes. El Puerto de Santa María fue instado a pronunciarse a favor del cantón de Cádiz. La consecuente deliberación del Ayuntamiento portuense sirvió para adoptar una postura ambigua y de compromiso. Esta negativa a secundar el cantón gaditano fue seguida por la decisión del Ayuntamiento de seguir al frente de la ciudad, pues sus miembros habían resultado reelegidos en recientes comicios. Estas decisiones, adoptadas en medio de un denso ambiente político, desencadenaron importantes sucesos. Pocos días después, tuvo lugar a las puertas de El Puerto de Santa María un sangriento encuentro entre una columna de voluntarios cantonales, procedente de Sanlúcar de Barrameda. Al día siguiente, el teniente coronel jefe de la columna militar citada se presentó en las Casas Consistoriales con fuerzas a su mando, disponiendo convocar de inmediato a los miembros del Ayuntamiento y a muchos ciudadanos representantes de los diversos partidos políticos y clases sociales. Ante todos ellos manifestó que su único cometido era la defensa de la vía férrea y el mantenimiento del orden en la población, pidiendo a los concejales la permanencia en sus cargos. Estos aceptaron, si bien declarando su independencia y la más completa neutralidad respecto a los sucesos políticos de aquellos días. La solución tomada fue algo momentáneo, ya que el coronel comandante del cantón militar del Puerto de Santa María, encargó la formación de un nuevo Ayuntamiento. El 28 de Julio, por medio de la Guardia Civil, se disolvió la corporación por las armas. La nueva corporación, tendría carácter provisional. La nueva corporación llevó a efecto la formación de una fuerza de Voluntarios del Puerto y prestó total adhesión al poder central. Una vez establecido el orden en la comarca, este Ayuntamiento presentó su dimisión al Gobernador Civil. Fotografía de la estación de ferrocarriles durante el Cantón 224 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Con la llegada al trono de Alfonso XII, es decir, de la Restauración, apareció un nuevo sistema político que se caracterizaría por la alternancia pacífica de partidos en el poder; conservadores y liberales. Durando hasta la subida al trono de Alfonso XIII. En esta nueva etapa, El Puerto de Santa María, llevaría a cabo numerosos cambios en la vida pública, proyectados para mejorar el aspecto de la ciudad y enriquecer su potencial de servicios. Coronación de Alfonso XII La mayoría de edad de Alfonso XIII, supuso el inicio de una segunda etapa de la Restauración, también conocida como Era de los Reformismos. Esta época estuvo profundamente marcada por las consecuencias que la pérdida de las últimas colonias americanas y filipinas ejercieron. Nuevas variantes se introducirán en la vida nacional, a pesar del mantenimiento de los esquemas básicos anteriores; la desaparición de los grandes líderes de los partidos liberal y conservador, se diversificó la vida política nacional, al tiempo que cobraron fuerza las asociaciones obreras y aumentó la conflictividad social del país. La democracia formal -que no real por los efectos del caciquismo y el encasillado- va a durar hasta 1923. Año, en que se instauró la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Monarquía y dictadura coexistirán hasta 1930. En 1931, con la proclamación de la II República, se abrió una etapa radicalmente distinta en la Historia de España. 3.3.11.EL PUERTO EN LA ACTUALIDAD Actividad obrera del gremio de los toneleros En El Puerto, durante la segunda etapa de la Restauración, se detectó una intensa actividad obrerista, correspondiente al gremio de toneleros que intervinieron decisivamente en la organización del movimiento societario portuense. Obreros proclamando la República El proceso de radicalizaci6n del movimiento obrero, fue creciente en la ciudad, difundido por medio del periódico socialista portuense "El Sudor Obrero". En él revindican en un primer momento la colaboración de todos los medios legales al alcance de los trabajadores para luchar. Más tarde, las posiciones se endurecen, ante el aumento de la influencia del Centro Católico Patronal Obrero de la ciudad, en torno al cual se articuló la derecha conservadora local, que tuvieron cierta penetración entre la clase trabajadora. En su tercera época, proclamó que "la fraternidad e igualdad, génesis de libertad y amor humano, ha tenido y tiene que ser impuesta a tiros". Por lo que se crea cierta división en el partido; socialistas y anarquistas. Los socialistas portuenses lograron colocar a algunos de sus representantes en el Ayuntamiento de la ciudad. Pero su participación electoral fue puesta en tela de juicio, debido al escepticismo creciente acerca de la eficacia de la presencia obrera en la más importante institución municipal y de la extensión de la ideología anarquista. Las elecciones municipales de abril de 1931, cuya finalidad desde la óptica del poder era la apertura de un proceso de normalización política y de vuelta al sistema constitucional interrumpido por los años de la dictadura de D. Miguel Primo de Rivera, se convirtieron, en realidad, en un referéndum para dilucidar el dilema Monarquía-República. El compromiso de la Corona con la dictadura constituye el culmen de un largo proceso de deterioro de la institución ante la opinión pública, debido a su constante implicación en las cuestiones políticas y al progresivo alejamiento del sistema de la Restauración respecto de la España real. El 12 de abril de 1931, se llevaron a cabo en El Puerto las elecciones municipales, con la victoria de los candidatos monárquicos. El 14 de abril del mismo año llegaron a El Puerto rumores de la proclamación de la República, que fueron acogidos con manifestaciones que vitoreaban el Nuevo Régimen. El primer Ayuntamiento portuense del periodo republicano se constituyó el día 15 de Abril. El 30 de Mayo se llevaron a cabo nuevas elecciones municipales. La Segunda República inició su andadura por los cauces de la normalidad y la esperanza. Pronto, sin embargo, el entusiasmo se desbordó en algunos sectores. El 12 de Mayo se declaró el estado de guerra en la provincia militar, al registrarse en Cádiz graves incidentes (quema de conventos y bienes religiosos). En El Puerto se practicaron varias detenciones preventivas, pero no llegaron a producirse incidentes. El gobierno provisional de la República procedió prontamente a la convocatoria de elecciones generales a Cortes Constituyentes, celebradas en el mes de Junio. La victoria en la provincia, y también en El Puerto de Santa María, correspondió a la candidatura oficial republicano-socialista. Desde el punto de vista social, el nuevo período republicano se caracterizó en El Puerto de Santa María, como en el resto del país, por una creciente participación y radicalización política, por un lado, y por las consecuencias de la grave crisis económica, por otro. El paro constituyó una realidad lacerante en la vida portuense de estos años. 225 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A Las elecciones generales de Noviembre de 1933 dieron el triunfo en Cádiz, como en el conjunto del país, a la coalición unitaria derechista que concurrió bajo las siglas C.E.D.A. En El Puerto, sin embargo, la izquierda socialista y republicana resultó la más votada. Apareció también en esta etapa en la ciudad un fuerte electorado comunista. A las elecciones generales de 1936 España llegó profundamente dividida. Como alternativa unitaria a las derechas, que de nuevo concurren en coalición a las elecciones, se forma un amplio frente de izquierdas, cuyo espectro político abarca desde republicanos a anarcosindicalistas, que por primera vez abandonan su estrategia abstencionista. Cartel de la campaña CEDA Diputados elegidos en el Frente Popular Los resultados de las elecciones dieron en El Puerto la victoria al Frente Popular. Los mecanismos del cambio de régimen en El Puerto de Santa María fueron idénticos a los de otras muchas poblaciones y ciudades: Control militar de la población, sustitución de las autoridades republicanas por personas afectas a la iniciativa militar, garantización del orden público, la producción y el abastecimiento, organización de la adhesión y la propaganda del nuevo régimen y represión de retaguardia. La dictadura de Franco marcó un largo periodo entre la Guerra Civil y 1975, año de la muerte del general. Los años de postguerra fueron duros para toda España, y también para El Puerto de Santa María. La destrucción de hombres y medios de riqueza y el bloqueo internacional que resultó del triunfo de un sistema totalitario sumieron al país en la miseria y el aislamiento. Los años 60, sin embargo, sacaron a El Puerto de la atonía de las décadas anteriores. El fenómeno turístico animó un tanto la economía local, que mientras tanto seguía teniendo su más firme puntal en la industria bodeguera. La Constitución democrática de 1978 obtuvo en El Puerto de Santa María un apoyo mayoritario en el referéndum celebrado el día 6 de Diciembre de dicho año. También se mostró claramente favorable la ciudad al acceso a la autonomía andaluza por la llamada "vía rápida" del artículo 151 de la Constitución. Parte de la portada de la Constitución de 1978 226 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A catálogo general de protección El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 3.4. BREVE ANÁLISIS URBANO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA A la hora de hablar de urbanismo en El Puerto de Santa María, podemos distinguir dos ámbitos: zona urbana en el casco histórico y zona urbana periférica. 3.4.1. CASCO HISTÓRICO La zona urbana en el casco histórico, coincide con la delimitación del Conjunto Histórico-Artístico. El origen de este entramado urbano, tomó su configuración a raíz de la ocupación castellana, manteniéndose en los límites de la aldea musulmana y dentro de lo establecido por la muralla que rodeaba la ciudad destruida en 1277. Plano de El Puerto de Santa María Se originaron y extendieron calles, constituyéndose lo que actualmente se conoce como Barrio Alto Se consolidó el crecimiento en el sitio de Guía, y se construyó rebasando los límites a finales del siglo XVII. La dinámica repobladora generó algunas nuevas aldeas, como Poblanina, en la linde con el término municipal de Sanlúcar, y Finojera, lindante con las de Bayna, Grañina y Villasana. Durante el siglo XVIII El Puerto de Santa María mantuvo la tendencia de crecimiento de épocas anteriores. Los cambios producidos en el centro de la ciudad, fueron importantes y numerosos, sustituyéndose algunos edificios que modificaron la imagen urbana. Vista aérea del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María Las grandes transformaciones urbanísticas del siglo XIX fueron propiciadas por el desarrollo económico de la industria vinatera, que conllevaron al ensanche de la ciudad hacia el Campo de Guía y el de Santa Clara. Estos nuevos ensanches urbanísticos fueron ocupados mayoritariamente por edificios bodegueros. Coincidiendo así el crecimiento urbano con los límites actuales del casco histórico. 3.4.2. ZONA PERIFÉRICA Por otro lado, la zona urbana periférica, esta expansión de la ciudad se llevó a cabo durante el siglo XX, a partir del núcleo poblacional del primer ámbito, es decir el caco histórico, que se va extendiendo tanto por la zona costera como hacia el norte-noroeste a lo largo de las principales vías de carretera. consigo la aparición de nuevas urbanizaciones principalmente destinadas a segundas residencias. Las primeras construcciones de esta zona fueron para uso industrial o de servicios. Esta zona periférica, previa a su ocupación urbana, se encontraba rodeada por la parcelaciones hechas de las "tierras calvas", inmediatas al entorno urbano. A extramuros se encuentran también los caminos que comunicaban con las poblaciones más cercanas; Sanlúcar, Jerez y Rota, a través de la campiña, y cruzando el río Guadalete y las marismas; Puerto Real, San Fernando y Cádiz. La ocupación de los terrenos a ambos lados de la carretera NIV, dirección Jerez de la Frontera, se llevó a cabo principalmente con construcciones para uso industrial o de servicios. También es en este ámbito donde se han construido un gran número de viviendas ilegales. En cuanto a proyectos de infraestructuras referentes a nuevas redes hay que destacar el impacto que supuso la construcción de la Variante de la carretera CA-630, El Puerto de Santa María-Rota. En la zona de Valdelagrana las transformaciones por las actividades antrópicas corresponden a la presencia de infraestructuras industriales como la Salinera de la Tapa, y las ampliaciones de construcciones urbanas de los alrededores de la localidad portuense y sus núcleos turísticos. El sector norte se puede considerar el más estable, exceptuando la zona más occidental ocupada por una gran urbanización turística que registra una importante densidad de población en los veranos, aparecen zonas favorecidas desde el planeamiento municipal para su conservación. El sector sur soporta también una importante presión antrópica donde cabe destacar el establecimiento de pistas de tierra que llegan hasta la línea de plata y aparcamientos, lo cual produce el desmantelamiento progresivo de la duna costera más degradada en cuanto más al sur. El impacto antrópico ha sido también importante con la construcción de un dique durante · Unidad ambiental del Campo de Dunas del Oeste, extendida a lo largo de la costa. En esta zona periférica, principalmente en el sector costero occidental y sector noroeste, se desarrollan actualmente los nuevos planes de expansión del suelo urbano, con ocupación de nuevos extensos espacios. Las transformaciones producidas en el ámbito costero son el resultado del auge turístico a partir de la década de los 70, que trajo Vista aérea de El Puerto de Santa María. 227 IR AL ÍNDICE GENERAL IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 3.5. IDENTIDAD CULTURAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA La identidad cultural de una localidad, no está exenta de recurrir a generalidades, que en la mayoría de los casos pueden reconstruir una visión cerrada de la personalidad de un pueblo. No obstante, siempre existen elementos claros y diferenciados que sirven para la definición de un pueblo tanto al interior como desde su exterior. Nuestra pretensión, al intentar definir la identidad cultural de El Puerto de Santa María, es precisamente, la de resaltar estos elementos claros y diferenciados, que si bien no son los únicos, y su unión no son la construcción de un todo colectivo, sí representan elementos claves en su cultura para el desarrollo de su sistema. Vista nocturna del Castillo de San Marcos, declarado BIC. La identidad cultural de un pueblo, ha de tomarse por tanto, de una manera abierta, siendo conscientes, de que la unión de distintos elementos se lleva a cabo en un proceso inconsciente de cambio a través de la introducción y pérdida de elementos, y es este proceso el que singulariza su personalidad. Por lo que estará íntimamente ligado a su historia, y ésta, al medio natural que lo rodea y con el que forma una unidad. Elementos claros en este sentido, se encuentran en El Puerto, perfectamente identificables por sus propios habitantes y por aquellos que lo percibimos desde una mirada externa. En este conjunto, la pesca, el mar, y la vid, son sin duda los elementos donde se han caracterizado y elaborado las actividades, manifestaciones, y tradiciones que han ido dotando a lo largo del tiempo a El Puerto de Santa María de su personalidad propia. Plaza de Toros de El Puerto de Santa María Palaciegas, como es el caso de la familia de los Medinaceli. Es su carácter identitario hay que destacar la actividad agrícola dedicada al cultivo de la vid. Arraigada en El Puerto desde el siglo XVIII, produce vino de fama internacional, con Denominación de Origen Jerez-Xérèz-Sherry y Manzanilla, la más antigua de España. La cultura taurina tiene en El Puerto Santa María un claro exponente de identidad cultura, con Plaza de Toros desde 1880, han pasado por ella importantes toreros, como Joselito "el Gallo" o Isidorito Peinado,"Chiquito del Puerto". La ciudad ha dado una amplia cantera de personajes importantes, desde toreros, José Antonio López "Josele", historiadores, Hipólito Sancho de Sopranis y escritores Rafael Alberti Merello. Ya en el siglo XX, el fenómeno del turismo de sol y playa, que a pesar de haberse convertido en una nube de humo para el pasado de El Puerto de Santa María, forma parte de la idiosincrasia actual, del proceso de formación de su identidad cultural en el tiempo. Así, dejando a un lado su prehistoria, los elementos patrimoniales más antiguos con que cuenta la ciudad se debe a as culturas fenicia, púnica y romana, las cuales crearon y desarrollaron un importante núcleo comercial vinculado al Mediterráneo, la explotación de las primeras pesquerías y por supuesto las fábricas de salazón y ánforas, junto con el desarrollo de los recursos salineros. A esta época le debe El Puerto de Santa María los yacimientos fenicios de Doña Blanca, La Dehesa o Campillo; y romanos Campín Alto o Cerro de la Cueva. Pero la riqueza patrimonial de El Puerto, viene de las épocas medieval y moderna, tras la reconquista por parte de Alfonso X, es a partir de ahí, cuando comienza a despuntar como villa realenga e invernadero de galeras reales, convirtiéndose en un punto importante en la ruta de cualquier navegante. Esto se ve complementado por un importante legado de miembros de la nobleza asentados en la ciudad. Desde la repoblación de estas tierras por la Orden de Santiago y la Concesión de Sancho IV a Benedetto Zacarías, fueron numerosos los nobles que se asentaron aquí, dejando como testigos numerosas casa Playa de El Puerto de Santa María 229 IR AL ÍNDICE GENERAL IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A catálogo general de protección El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 3.6. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO: LA SITUACIÓN DE PARTIDA El Puerto de Santa María cuenta con un patrimonio cultural de notable interés, fruto de su historia, vinculada a las características geomorfológicas de su término municipal y su posicionamiento estratégico en el marco de la bahía de Cádiz. En este sentido, la ciudad, íntimamente ligada a su condición ribereña, en la desembocadura del río Guadalete, tiene una gran tradición marinera y salinera. Asimismo, gran parte de su término municipal se enmarca dentro del territorio denominado como “Marco de Jerez”, caracterizado por grandes llanuras y suaves lomas que forman una dilatada campiña de horizontes abiertos. Además, el asentamiento en sus tierras de la civilización fenicia y su estratégica posición y su cercanía a la vecina Cádiz, han determinado su desarrollo social, político y cultural como puerto comercial y ciudad vitivinícola de primer orden. Estos factores han dejado en la ciudad una herencia patrimonial que, en cierta medida, ha sido reconocida, por las administraciones competentes, con la inclusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía de trece BIC en la categoría de Monumento, cuatro BIC en la categoría de Zona Arqueológica y cuatro inmuebles inscritos como BCG con caracterización arquitectónica. Asimismo, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, en la edición de la provincia de Cádiz del inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares incluye veintisiete cortijos elementos. En lo que se refiere a bienes de carácter arqueológico, El Puerto de Santa María puede considerarse como una ciudad-yacimiento, aunque aún no tenga aprobada su Carta Arqueológica, depositada en la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. No obstante, los yacimientos arqueológicos inventariados están pendiente de ampliación y regularización, con la redacción de una nueva Carta Arqueológica. Otro documento pendiente es el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, el cual deberá contener como mínimo: • La aplicación de las prescripciones contenidas en las instrucciones particulares si las hubiere. • Las determinaciones relativas al mantenimiento de la estructura territorial y urbana. • La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto inmuebles edificados como espacios libres interiores o exteriores u otras estructuras significativas, así como de sus componentes naturales. Para cada elemento se fijará un nivel adecuado de protección. • La identificación de los elementos discordantes con los valores del bien, y establecerá las medidas correctoras adecuadas. • Las determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades económicas compatibles, proponiendo, en su caso, medidas de intervención para la revitalización del bien protegido. • Las prescripciones para la conservación de las características generales del ambiente, con una normativa de control de la contaminación visual o perceptiva. • La normativa específica para la protección del Patrimonio Arqueológico en el ámbito territorial afectado, que incluya la zonificación y las cautelas arqueológicas correspondientes. • Las determinaciones en materia de accesibilidad necesarias para la conservación de los valores protegidos. Asimismo, los planes urbanísticos que afecten a Conjuntos Históricos deberán contener, además de las determinaciones anteriores, las siguientes: • El mantenimiento de las alineaciones, rasantes y el parcelario existente, permitiéndose excepcionalmente remodelaciones urbanas que alteren dichos elementos siempre que supongan una mejora de sus relaciones con el entorno territorial y urbano o eviten los usos degradantes del bien protegido. • La regulación de los parámetros tipológicos y formales de las nuevas edificaciones con respeto y en coherencia con los preexistentes. Las sustituciones de inmuebles se consideran excepcionales, supeditándose a la conservación general del carácter del bien protegido. 231 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección No obstante, y a pesar de los elementos declarados BIC, catalogados o inventariados, pocas son las intervenciones llevadas a cabo para la restauración y puesta en valor de los mismos, habiéndose actuado, desde la iniciativa privada, en el Monasterio de San Miguel, Quinta Terry y Hacienda de las Beatillas. La hacienda pública ha invertido menos patrimonio en El Puerto de Santa María, actuándose en la actualidad en la Ermita de Santa Clara. El resto de edificaciones catalogadas con caracterización arquitectónica presentan, en general, buen estado de conservación, principalmente las edificaciones de arquitectura turítica y viviendas unifamiliares. Las edificaciones con caracterización etnológica son las que presentan peor estado de conservación, habiéndose abandonado el uso en la mayoría de ellas, encontrándose la mayoría de éstos en ruina. En lo relativo a la arquitectura doméstica de los alrededores del Conjunto Histórico ha sufrido desde mediados del siglo XX la acción especulativa, sustituyéndose muchas de ellas por edificios multifamiliares que llegan a alcanzar hasta ocho plantas de altura, con una arquitectura vulgar y falta de calidad debido al trasplante indiscriminado del bloque exento al solar entre medianeras. En otras partes, en cambio, esta sustitución ha mantenido algunos elementos ornamentales como testimonio historicista del valor arquitectónico destruido. Como en todos las ciudades históricas, los edificios singulares, debido a su ubicación privilegiada, soportan una fuerte presión urbanística para su sustitución, como ha ocurrido con las bodegas. A pesar de estas sustitucones, El Puerto de Santa María mantiene una imagen urbana aceptable con un volumen medianamente conservado, lo que no altera notablemente al mantenimiento de su trazado urbano de interés, y a los edificios de notable calidad arquitectónica y grupos de viviendas tradicionales. 3.6.1. LISTADO DE INMUEBLES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA • Antiguo Monasterio de la Victoria: Iglesia Otras Denominaciones: Iglesia de la Prisión Central Régimen de Protección: B.I.C Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 29/12/1978 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Monumento Boletin Oficial: BOE 20/02/1979 • Centro Histórico de El Puerto de Santa María Régimen de Protección: B.I.C Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 04/12/1980 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Conjunto Histórico Boletin Oficial: BOE 28/01/1981 • Iglesia Mayor Prioral Régimen de Protección: B.I.C Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 12/11/1982 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Monumento Boletin Oficial: BOE 29/11/1982 • Batería Arenilla Otras Denominaciones: Defensas Costeras de Edad Moderna Régimen de Protección: B.I.C Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 25/06/1985 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Monumento Boletin Oficial: BOE 29/06/1985 • Batería de la Bermeja Otras Denominaciones: Defensas Costeras de Edad Moderna Régimen de Protección: B.I.C Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 25/06/1985 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Monumento Boletin Oficial: BOE 29/06/1985 • Batería de la Gallina Régimen de Protección: B.I.C Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 25/06/1985 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Monumento Boletin Oficial: BOE 29/06/1985 • Batería de la Puntilla Régimen de Protección: B.I.C Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 25/06/1985 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Monumento Boletin Oficial: BOE 29/06/1985 • Batería del Palmar Otras Denominaciones: Defensas Costeras de Edad Moderna Régimen de Protección: B.I.C Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 25/06/1985 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Monumento Boletin Oficial: BOE 29/06/1985 232 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección • • Batería del Puerto Régimen de Protección: B.I.C Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 25/06/1985 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Monumento Boletin Oficial: BOE 29/06/1985 Castillo de Santa Catalina Otras Denominaciones: Torre de Santa Catalina Régimen de Protección: B.I.C Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 25/06/1985 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Monumento Boletin Oficial: BOE 29/06/1985 • Torre de Doña Blanca Otras Denominaciones: Castillo de Doña Blanca Régimen de Protección: B.I.C Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 13/03/2001 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Zona Arqueológica Boletin Oficial: BOE 30/05/2001 • • • Área Arqueológica de Doña Blanca Otras Denominaciones: Doña Blanca; Necrópolis de las Cumbres; Poblado de la Dehesa; Poblado de la Sierra de San Cristóbal,; Poblado de la Torre de Doña Blanca Régimen de Protección: B.I.C Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 13/03/2001 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Zona Arqueológica Boletin Oficial: BOJA 12/05/2001 • Bodega Moreno de Mora: Jardín Otras Denominaciones: Bodega Osborne Régimen de Protección: Catalogación General Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 24/02/2004 Tipo de Patrimonio: Inmueble Boletin Oficial: BOJA 19/03/2004 • Parque Calderón y Vergel del Conde Régimen de Protección: Catalogación General Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 24/02/2004 Tipo de Patrimonio: Inmueble Boletin Oficial: BOJA 19/03/2004 • Paseo de la Victoria Otras Denominaciones: Jardín Botánico de la Victoria Régimen de Protección: Catalogación General Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 24/02/2004 Tipo de Patrimonio: Inmueble Boletin Oficial: BOJA 19/03/2004 • Quinta Terry: Jardines Régimen de Protección: Catalogación General Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 24/02/2004 Tipo de Patrimonio: Inmueble Boletin Oficial: BOJA 19/03/2004 • Casa Vizarrón Otras Denominaciones: Casa de las Cadenas; Palacio de Vizarrón Régimen de Protección: B.I.C Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 24/10/2006 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Monumento Boletin Oficial: BOJA 17/11/2006 Batería la Laja Otras Denominaciones: Castillo de la Pólvora; Defensas Costeras de Edad Moderna Régimen de Protección: B.I.C Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 25/06/1985 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Monumento Boletin Oficial: BOE 29/06/1985 • • Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 13/03/2001 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Zona Arqueológica Boletin Oficial: BOJA 12/05/2001 Zona Arqueológica de Doña Blanca Otras Denominaciones: Doña Blanca; Necrópolis de las Cumbres; Poblado de la Dehesa; Poblado de la Sierra de San Cristóbal,; Poblado de la Torre de Doña Blanca Régimen de Protección: B.I.C Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 13/03/2001 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Zona Arqueológica Boletin Oficial: BOE 30/05/2001 Palacio del Marqués de Villareal y Purullena Régimen de Protección: B.I.C Estado Administrativo: Incoado Fecha Disposición: 25/03/1992 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Monumento Boletin Oficial: BOJA 05/05/1992 Torre de Doña Blanca Otras Denominaciones: Castillo de Doña Blanca Régimen de Protección: B.I.C 233 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección • Castillo de San Marcos Otras Denominaciones: Castillo de Alfonso X El Sabio Régimen de Protección: B.I.C Estado Administrativo: Inscrito Fecha Disposición: 30/08/1920 Tipo de Patrimonio: Inmueble Tipología: Monumento Boletin Oficial: Gaceta 05/09/1920 3.6.2. LISTADO DE INMUEBLES INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA (SIPHA) El Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía recoge un buen número de edificaciones, elementos y yacimientos arqueológicos, la mayoría de ellos procedentes del Catálogo de Elementos Protegidos del PGOU de 1991y el Inventario de Arquitectura Moderna y Contemporánea del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. En este sentido, los inmuebles y yacimientos arqueológicos incluidos en el SIPHA son los siguientes: • • • Código Denominación Caracterización 110270001 110270002 110270003 Palacio de Aranibar Casa de la Placilla Academia de Bellas Artes y Museo Municipal Casa Vizarrón Palacio del Marqués de Villareal y Purullena Casa de los Diezmos Hospital de San Juan de Dios Hospital de la Divina Providencia Antigua Lonja de Pescado Fuente de Las Galeras Reales Castillo de San Marcos Arquitectónica Arquitectónica • • 110270004 110270005 • • • 110270006 110270007 110270008 • • • 110270009 110270010 110270011 • • • • • • 110270012 110270013 110270014 110270015 110270016 110270018 • 110270020 Colegio San Luis Gonzaga Iglesia de la Prisión Central Convento de Las Esclavas Convento de La Concepción Iglesia Mayor Prioral Centro Histórico del Puerto de Santa María Convento del Espíritu Santo Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arqueológica /Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Código Denominación • • • • 110270021 110270024 110270025 110270026 Plaza de Toros Toro Osborne IV Toro Osborne V Batería del Palmar • 110270027 • • 110270028 110270030 • 110270031 • 110270032 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110270033 110270034 110270035 110270036 110270037 110270038 110270039 110270040 110270041 110270042 110270043 110270044 110270045 110270046 110270047 110270048 110270049 110270050 110270051 110270052 110270053 110270054 110270055 110270056 110270057 110270058 110270059 110270060 110270061 110270062 Caracterización Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arqueológica /Arquitectónica Castillo de Santa Catalina Arqueológica /Arquitectónica Batería del Puerto Arquitectónica Torre de Doña Blanca Arqueológica /Arquitectónica Batería de la Bermeja Arqueológica /Arquitectónica Batería Arenilla Arqueológica /Arquitectónica Batería de la Gallina Arquitectónica El Aculadero Arqueológica Calle Langosta-Vista Hermosa Arqueológica Hacienda de San Martín Arqueológica La Florida Arqueológica Hinojosa Baja Arqueológica Pago de Cantarranas Arqueológica Arroyo del Campillo Arqueológica La Viña Arqueológica Campín Bajo Arqueológica Cantera de San Cristóbal Arqueológica Cortijo de Bule Arqueológica Cortijo de Los Santos Reyes I Arqueológica El Salado Arqueológica Fuentebravía Arqueológica La Dehesa Arqueológica Las Beatillas Arqueológica Las Canteras Arqueológica Las Cruces Arqueológica Pago Serrano Arqueológica Cortijo de Vaina Arqueológica Venta Alta Arqueológica Cortijo de Barranco Arqueológica Cortijo de Laranta Arqueológica Grañina Baja Arqueológica Cortijo de la Negra Arqueológica Poblado de Doña Blanca Arqueológica Las Redes Arqueológica Necrópolis de Las Cumbres Arqueológica Poblado de Las Cumbres Arqueológica 234 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Código Denominación Caracterización • • • • • • • • • • • • 110270064 110270065 110270066 110270067 110270068 110270069 110270070 110270071 110270072 110270074 110270075 110270077 Galvecito Campín Alto Casa de la Pintada Cerro de la Cueva Cortijo de la Roa Cortijo del Conejo Plaza del Castillo Rancho Biruela Villarana Atalaya Cortijo del Gallo Batería la Laja • • • • • • • • 110270081 110270082 110270083 110270084 110270085 110270086 110270087 110270088 El Águila Santa Ana Cala del Buzo Camino la Colorá El Manantial Puerto 2 Cueva del Civil Sitio Arqueológico del Puerto de Santa María Factoría de salazones 2,7,20 Defensas costeras de edad moderna Área Arqueológica de Doña Blanca Base Naval de Rota Chalés Nuestra Señora del Mar Desembocadura del Río Guadalete Dragado del Río Guadalete Vereda de Ferias Castillo de las Ánimas Finca La China Camino de Chipiona Arroyo de Campín Chaparral Zona de Levante Fortón Molino Platero Sierra de San Cristóbal Los Sauces Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica /Arquitectónica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica • • 110270089 110270090 • 110270091 • • 110270092 110270093 • 110270094 • • • • • • • • • • • • 110270095 110270096 110270097 110270098 110270099 110270100 110270101 110270102 110270103 110270104 110270105 110270106 Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arquitectónica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Código Denominación Caracterización 110270107 110270108 110270109 110270110 110270111 110270112 110270113 110270114 110270115 110270116 110270117 110270118 110270119 110270120 110270121 110270122 110270124 110270125 110270126 110270127 110270128 110270129 110270130 110270131 110270132 110270133 110270134 110270135 110270136 110270137 El Pilar Los Tercios Hijuela del Tio Prieto Cerro Verde Los Cipreses El Totín Cerro de las Cabezas El Pinar del Obispo Las Manoteras Buena Vista El Palomar El Verdugo Puerto I Puerto 3 Puerto 4 Puerto 5 Puerto 7 Puerto 9 Puerto 10 Puerto 11 Puerto 12 Puerto 14 Puerto 16 Puerto 20 Campsa La Puntilla Cortijo de Permita Laguna Salada Puerto 8 Cortijo de Los Santos Reyes II Ciudad Histórica del Puerto de Santa María Monasterio de San Miguel Arcángel Jardines de la Quinta Terry Jardines de la Bodega Moreno de Mora Paseo de la Victoria Parque Calderón y Vergel del Conde Antiguo Monasterio de la Victoria Quinta Terry Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica Arqueológica • 110270138 • 110270139 • • • • 110270140 110270141 110270142 110270143 • 110270144 • 110270145 Arqueológica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica 235 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Código Denominación Caracterización • • 110270146 110270147 Bodega Moreno de Mora Viviendas El Manantial Arquitectónica Arquitectónica • • • • 110270149 110270150 110270152 110270153 Viviendas de autoconstrucción Bodega San José Batería de la Puntilla Casa Nª Sra. del Carmen Arquitectónica Etnológica Arquitectónica Arquitectónica /Etnológica • 110270154 • 110270155 • • 110270156 110270157 • 110270158 • • 110270159 110270160 • 110270161 • 110270162 • • • • • • • • • • • 110270163 110270164 110270165 110270166 110270167 110270168 110270169 110270170 110270171 110270172 110270173 • • 110270174 110270175 • • • 110270176 110270177 110270178 Casa de la Torre de San Cristóbal Arquitectónica /Etnológica Cortijo las Beatillas Arquitectónica /Etnológica Garaje de Autobuses Urbanos Arquitectónica Sendero del Pinar de la Algaida Arquitectónica Conjunto Residencial "Las Redes" Arquitectónica Viviendas y villa Arquitectónica Vivienda Unifamiliar en Fuentebravía Arquitectónica Complejo Bodeguero para Fernando A. Terry Arquitectónica Conjunto Residencial Los Peces Arquitectónica Viviendas Militares Arquitectónica Edificio Rex Arquitectónica Edificio Hércules Arquitectónica Bloques IV de Viviendas Arquitectónica Viviendas Adosadas Arquitectónica Vivienda Unifamiliar Arquitectónica Vivienda Unifamiliar Arquitectónica Vivienda Unifamiliar Arquitectónica Vivienda Unifamiliar Arquitectónica Vivienda Unifamiliar Arquitectónica Vivienda Unifamiliar en C/ Caracola Arquitectónica Vivienda Unifamiliar Arquitectónica Vivienda para los Marqueses de Villarreal Arquitectónica Vivienda Unifamiliar Arquitectónica Vivienda Unifamiliar Arquitectónica Poblado Doña Blanca Arquitectónica • Código Denominación 110270179 Centro de Salud Mental en El Madrugador Clínica Médico-Quirúrgica Santa Mª del Puerto Residencia Ancianos Hermanitas de los Pobres Convento para las RR.MM. Pobres Capuchinas Capilla Urbanizazción Vistahermosa Residencia La Inmaculada El Faisán Dorado I.E.S. de la Torre Colegio Cristóbal Colón Portuense F.C. Club Mediterráneo Colegio José Luis Poullet Martínez Iglesia Parroquial San José Obrero • 110270180 • 110270181 • 110270182 • 110270183 • • • • • • • 110270184 110270185 110270186 110270187 110270188 110270189 110270190 • 110270191 • • • • 110270192 110270193 110270194 110270195 • 110270196 • 110270197 Viviendas en Valdelagrana Guardiola House Casa Guardiola Local Comercial y 49 Apartamentos Turísticos Ampliación Vertical de Vivienda Viviendas Poblado Doña Blanca Caracterización Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica Arquitectónica 3.6.3. LISTADO DE INMUEBLES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DE CORTIJOS, HACIENDAS Y LAGARES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ • • • • • • • Casa Casa Casa Casa Casa Casa Casa de la Aniba de la Correa de la Florida del Limo Nuestra Señora del Carmen de la Pineda Pintada 236 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Casa Rosa Casa de la Torre de San Cristóbal Casa Tula Colonia de la Piedad Cortijo de la Atalaya I Cortijo de la Atalaya II Cortijo de las Beatillas Cortijo Buenavista Cortijo del Campín Alto o Campix Cortijo Laranta Cortijo de la Manotera Altas Cortijo de la Manotera Bajas Cortijo Nuevo Cortijo de Pozo Lozano Cortijo de los Santos Reyes Cortijo de la Vaina Cortijo de Villarana Cortijo Viña de las Ánimas Rancho Casablanca Rancho La Peluquera 3.6.4. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO PARA EL PATRIMONIO CULTURAL A. alguna medida las intervenciones sobre los bienes inmuebles y yacimientos incluidos. En lo que se refiere a contenido este documento protegía obras de gran valor histórico, artístico y patrimonial, incluidas ya en las bases de datos de protección supramunicipal, obviando elementos singulares, quizá de mayor valor cultural. B. DOCUMENTO DE REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE 1991 El documento de revisión del Plan General de 1991 es el resultado de la modificación y adaptación a la legislación urbanística vigente del anterior documento de planeamiento general, al que sustituye plenamente, con el alcance de Revisión del Plan contemplado en el artículo 126.4 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado como Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Ley 1/1997, de 18 de junio. Este documento, hasta su última aprobación, ordenaba la zona Centro Histórico del suelo urbano, incluida en la Declaración de Conjunto Histórico-Artístico, conforme al artículo 20 de la Ley 16/1985, de 26 de junio del Patrimonio Histórico Español y 32 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. Asimismo, incluía un extenso Catálogo, en el que se protegían las edificaciones del Conjunto Histórico, así como Cortijos, Haciendas y Pozos. ANÁLISIS DEL INVENTARIO DEL PLAN GENERAL DE 1991 El Plan General de 1991 fue redactado en desarrollo del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y constituye, hasta la aprobación definitiva de esta revisión, el instrumento de ordenación integral del término municipal de El Puerto de Santa María. Este documento define los elementos fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación urbanística del territorio, clasifica el suelo en las categorías básicas de urbano, urbanizable y no urbanizable, establece el programa para su desarrollo y, en general, fija las condiciones que servirán para regular el desarrollo ordenado del término municipal y determinar el contenido efectivo del derecho de propiedad del suelo. En lo que a conservación del patrimonio se refiere es bastante novedoso con respecto a sus precedentes, incorporando un Catálogo de Elementos Protegidos, o más bien, un Inventario con normativa que recogía el tipo de conservación a aplicar, el modo de intervención y los criterios de actuación a seguir, que aunque genéricas, han regulado en 3.6.5. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ El POT de la Bahía de Cádiz se aprueba por Decreto el 27 de julio de 2004 con el objeto de ordenar el territorio, solucionar los problemas de desorden urbanístico y creciente especulación, acabar con la competencia desleal entre municipios y garantizar la conservación y puesta en valor los recursos naturales y culturales de la aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz. Así, con respecto a este último apartado establece la siguiente línea de acciones: • Impulsar la protección del patrimonio cultural como recurso de la Bahía que representa un rasgo de diferenciación y fortalece la competitividad frente a otros territorios. 237 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección • Estimular en todos los niveles el mantenimiento y conservación del patrimonio inmobiliario facilitando su puesta en uso. • Garantizar la protección integral de los centros históricos como representantes de la historia, la forma de vida en las ciudades y contenedores de las instituciones y la vida pública. • Poner en valor los lugares, que extendidos por el territorio de la Bahía, ponen en evidencia el paso del hombre y las acciones para colonizar el medio. Con estos objetivos establece una diferenciación entre cascos históricos y ámbitos denominados "recursos culturales para el reconocimiento del territorio de la bahía". 3.6.6. PLAN RECTOR DE USOS Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LA BAHIA DE CÁDIZ El Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y PRUG del Parque Natural de la Bahía de Cádiz se aprueban por decreto en febrero de 2004, con el objetivo, entre otros, de aplicar medidas de mantenimiento, seguimiento y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, de los pinares, del hábitat y del paisaje, así como de promover el empleo del patrimonio cultural con fines recreativos, didácticos, turísticos, públicos, de investigación o de gestión. Aunque pretende conservar y potenciar los valores culturales, históricos y paisajísticos del Parque Natural, no establece ninguna medida normativa sobre los elementos catalogados; así, en principio, estas edificaciones están sujetas a la subjetividad del técnico de medio ambiente que vise el proyecto, pues no se determinan las intervenciones que están permitidas o prohibidas. 3.6.7. CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DEL PUERTO DE SANTA MARÍA El Patrimonio Arqueológico del Municipio de el Puerto de Santa María, Cádiz, se encuentra arropado bajo la tutela de la Carta Arqueológica Municipal del año 1999, concebida como Carta Arqueológica de Riesgo. En los últimos diez años, la arqueología urbana de El Puerto de Santa María ha experimentado una progresión geométrica del ritmo de intervenciones forzadas por la magnitud de los procesos de cambio tanto en el casco urbano como en la periferia. Debido a este incremento en el número de intervenciones, nos encontramos ante la necesidad de la elaboración de una nueva Carta Arqueológica, en la que se recojan los nuevos yacimientos que han ido apareciendo: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Batería de la Arenilla. Batería de la Bermeja. Cueva del Civil. Poblado de Doña Blanca. Pocito Chico. Zona arqueológica Castillo de Doña Blanca. Casa de la Vicuña. Cerro de la Cueva. Las Beatillas. Desembocadura del río Guadalete. Dragado del río Guadalete. El Águila. El Verdugo. Grañina Alta. Las Redes. Puerto 6 y 8. Las Canteras. Zona de Levante. Esta nueva Carta, debe contemplar los nuevos yacimientos ya nombrados aportando junto a ellos una ficha descriptiva en la que se especifique su localización, delimitación, descripción, conservación, intervenciones, ubicación de materiales, nivel de protección y documentación. Adecuándose así a la nueva normativa del Patrimonio Arqueológico recogida en la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía en el Título V, ya que la anterior carta se regía por la Ley 1/1991, de 3 de junio de Patrimonio Histórico de Andalucía. Por los motivos expuestos, sería también de interés la revisión de la base de datos del Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA), incluyendo los datos incorporados en la Carta Arqueológica y realizándole actualizaciones, como la introducción de coordenadas de los bienes y sus descripciones pertinentes. 238 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A catálogo general de protección El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 3.7. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO. LA ARQUITECTURA E INGENIERÍA MILITAR. 3.7.1. SISTEMAS DEFENSIVOS: HISTORIA Y TIPOLOGÍA A. Restos de murallas del Yacimiento arqueológico de Doña Blanca UNA VISIÓN GENERAL Los obstáculos suelen ser zanjas secas o inundadas, alambradas y empalizadas, por el que el enemigo queda retenido bajo el fuego, impidiéndosele el contacto con la defensa. Desde que apareció el hombre en la historia, éste ha ido acompañado de un instinto que lo ha caracterizado: la supervivencia. Para el logro de este fin, ha ideado siempre formas de autoprotección, así, desde los refugios en las cavernas o con las construcciones de las primeras viviendas, el hombre ha pretendido su defensa frente al enemigo, fuese cual fuese su naturaleza. Las protecciones, que han cambiado a lo largo de la historia, suelen ser muros gruesos o parapetos de piedra por el que se consigue el amparo del fuego contrario. Para hacer más efectiva su defensa, el hombre fue creando distintos instrumentos bélicos; así, probablemente, las primeras armas fueron la piedra y el garrote, utilizándose ya en la Prehistoria la lanza, la azagaya, el arco y la flecha, la onda, la espada y el cuchillo. Todo este ingenio bélico, conocido de sobra en la Antigüedad, fue sin duda el antecedente de las dos primeras piezas artilleras: la ballesta y la catapulta, generalizadas en la Edad Media hasta el descubrimiento del cañón. B.1. PRIMEROS INGENIOS BÉLICOS DE LA ANTIGÜEDAD Junto a esta maquinaria, y de modo paralelo, el hombre fue creando sistemas de defensa para sus asentamientos y así hacer más difícil su asedio. En este sentido, se han encontrado restos arqueológicos, de poblados de la Edad del Bronce, que atestiguan el uso de la muralla y de los torreones para este fin. Otra construcción, aunque con arácter aislado, fue el castillo, cuyos lienzos poseían las mismas exigencias técnicas que los de las ciudades amuralladas. Con el tiempo, la evolución de la artillería obligó a cambiar el sistema de fortificación en favor de fábricas de menor altura y mayor solidez: los baluartes. Restos de murallas del Yacimiento arqueológico de Doña Blanca Como se puede deducir de los párrafos anteriores, arma y defensa han ido desarrollándose de la mano en la historia. En una primera etapa hubo una supremacía de la fortificación frente a la artillería, pero fue, con la aparición del cañón, y más concretamente de la pólvora, cuando la primicia pasó al lado del armamento. A partir de aquí, el desarrollo del primero ha provocado siempre la evolución del segundo. Además de la variable artillería, otros factores que han condicionado el diseño de una fortificación ha sido el medio circundante, las características del terreno, los materiales disponibles para su construcción y las posibilidades estratégicas de su situación. No obstante, de modo general, toda fortificación ha cumplido unas reglas básicas en cuanto a sus trazas, así podemos establecer dos elementos básicos: obstáculo y protección. B. ARTILLERÍA Y FORTIFICACIÓN: UNA HISTORIA PARALELA Dice la historia, que el arte de la Guerra fue inventado en la cultura helénica. En este sentido, será JENOFONTE, historiador griego nacido en Ática, con su obra "La Ciropedia" y sus dos tratados técnicos: "Hipparchicus" y "De re militari", quién desarrolle el pensamiento militar de la época. En esta etapa se concedió especial importancia a la formación de los guerreros. Así, empleaba lanceros y arquero en la caballería, mientras que la infantería iba armada de lanzas, espadas cortas y escudos, ya que las armaduras estaban reservadas para las clases pudientes. Durante este periodo, que termina con la civilización romana, no hubo alteraciones importantes en el armamento, así, como se ha descrito en el apartado anterior, se recurría a las lanzas y las espadas. Con la llegada del Imperio Romano, apareció el primer ingenio de la artillería: la catapulta. Aunque posiblemente se usara desde antes, su utilización se hizo generalizada en Roma, haciéndose referencia de su empleo en el desembarco de Bretaña por JULIO CÉSAR. Puede considerarse ésta, la catapulta, como la primera herramienta bélica, pensada y construida específicamente para el derrumbe de las murallas. Con su uso se arrojaban piedras o materias incendiarias. A pesar de las mejoras en la organización, los griegos no introdujeron grandes cambios en los sistemas de fortificación. En este sentido, la ciudad griega se protegía por grandes muros ciclópeos, resultado de la herencia de civilizaciones anteriores. Esto mismo no podemos decirlo de los romanos, quiénes introdujeron una novedad: el castellum o castra, que significa campamento militar fortificado. Se trataba de una fortificación de campaña construida expresamente para una determinada batalla o acción bélica. Restos de murallas del Yacimiento arqueológico de Doña Blanca 239 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Interior del Castillo de San Marcos P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A La construcción de estos campamentos se regía en función a unas ordenanzas que establecían pormenorizadamente todas sus características. Según el reglamento de POLIBIO, los castros destinados al ejército constituido por 9000 soldados y 9500 auxiliares, debían tener una superficie de 379.456 m2, la equivalente a un cuadrado de 616 metros de lado. En el perímetro del mismo, se levantaba un muro coronado por empalizadas, que se erigía con las tierras que se conseguían de la excavación del foso. El de las cuatro puertas que existían en cada uno de los lienzos. En cuanto al interior, su distribución se organizaba en torno al centro o praetorium, lugar donde se instalaba la tienda del cónsul. Junto a ésta, el quaestorium o zona donde se situaban el mercado, los almacenes, las tiendas de los oficiales y las tropas de guardia seleccionadas. El resto de la instalación la ocupaba el grueso de la tropa, entre la principia y el “intervallum”. Algunos de estos castros, con el tiempo se fueron haciendo permanentes, evolucionando hacia una construcción que se generaliza en el medievo: el castillo. B.2. CASTILLOS, LOS RECINTOS MILITARES DEL MEDIEVO Puerta del Castillo de San Marcos De la etapa romana a la invención de la pólvora no se introdujeron grandes cambios en el desarrollo de la artillería. A este período, concretamente, corresponde el trabuco. Éste podía lanzar una piedra de más de un quintal de peso a una distancia cercana al cuarto de kilómetro. Aunque parece que este invento, de época medieval, pueda convertirse en el antecesor del cañón, no se sabe cuáles fueron los orígenes ciertos del mismo. Algunos historiadores sitúan su aparición en un convento alemán a principios del siglo XIV, de manos de un monje llamado BERTHOLD SCHWARZ. Sin duda alguna, el nacimiento del cañón se hizo posible a la aparición de la pólvora, atribuyéndosele al fraile inglés ROGER BACON la invención de este explosivo en el siglo XIII. En sus trabajos, Bacon, no hacía mención del uso de este material para la propulsión o voladuras, aunque conocía sus propiedades explosivas. Será SAN ALBERTO MAGNO, también en el siglo XIII, quién describa las propiedades de una mezcla de salitre, azufre y carbón y se refiera a su capacidad de elevar los cohetes. Probablemente, el propio Schwarz, conociera los efectos de la pólvora gracias a los escritos de San Alberto, y concluyera inventando las armas de fuego hacia 1313. El uso del cañón se sistematizó durante todo el siglo XIV y gran parte del siglo XV. En este período su utilidad se reducía al lanzamiento de proyectiles de piedra, pero será, concretamente en 1480, con la aparición de municiones de hierro fundido, cuando se aumentó su rendimiento. Es a partir de este momento, cuando se puso fin a la ventaja que durante milenios había existido entre fortificación y artillería. B.2.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS CASTILLOS Hasta 1480, el tipo de fortificación adoptado para resistir la artillería fue la muralla. Si bien, el tipo era una herencia de culturas anteriores, la forma es algo que evolucionó y se desarrolló durante la Edad Media, en cuanto a las técnicas constructivas y estratégicas se refiere. Además de la muralla, en esta época se generaliza la construcción de castillos y torreones defensivos, todos con semejantes características generales. Tal y como se dijo en el apartado anterior, el antecedente directo de los castillos fueron los castros o campamentos militares romanos, a los que le siguieron en el tiempo los blocaos o torreones defensivos, propios en la Europa del siglo X. Así, el castillo, tal y como lo conocemos hoy día, es la evolución directa del recinto amurallado y de la torre. En un principio fueron defensas de madera, construidas a base de empalizadas, sin embargo a medida que se implantaba el sistema feudal, su finalidad se hizo totalmente militar, por lo que en su construcción, un factor imprescindible, era que el enemigo no pudiera asediarlo. Con este fin, se construían muros de piedra, adobe o tapial, con espesores comprendidos entre los 2,50 y 7,50 metros, al mismo tiempo que las estacadas se sustituían también por pared de fábrica. Con el tiempo se añadirían los fosos y se ensancharon las torres, siendo la más importante la del Homenaje, que además de ser el reducto más fortificado y difícil de conquistar durante un ataque enemigo, se convirtió en el símbolo del castillo. También las murallas cambiaron su fisonomía, reforzándose por otras torres, cilíndricas o cuadradas, que aseguraban una defensa más efectiva del recinto y daban una gran capacidad de tiro a sus defensores. Así, se fueron perfeccionando con mejoras copiadas, en su mayor parte, de las fortalezas y ciudades amuralladas bizantinas, que se hallaban muy desarrolladas. Vista del Castillo de San Marcos 240 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección B.2.2. ELEMENTOS Y TIPOLOGÍA Vista del Castillo de San Marcos La fisonomía de los castillos, consistía en unas murallas coronadas por almenas, que servían de parapetos. Así, se abrían aspilleras a intervalos regulares, a través de las cuáles los defensores hacían uso de las ballestas y demás armas arrojadizas. Semejantes a estas aberturas eran las troneras, que disponían de puntos de mira a los costados. Entre ellas se extendían los merlones o parapetos corridos, tras los cuales podían resguardarse los defensores. Otro elemento que se situaba en lo alto de los muros o torres eran unos reductos voladizos denominados matacanes, desde los que se podían arrojar piedras, agua o aceite hirviendo, plomo derretido y materias incendiarias sobre los que intentaban escalar los muros, batirlos con arietes o socavarlos para provocar su derrumbamiento. El acceso a la puerta mayor o poternas, puntos más vulnerables de la muralla, se realizaba a través de un puente levadizo, que podía salvar un foso o elevarse para cerrar la entrada. Además de las puertas, de roble macizo chapeadas con planchas de hierro, en el acceso se situaba el rastrillo, consistente en una pesada reja de hierro que podía subir o bajarse cerrando el ingreso. Generalmente la puerta estaba protegida por una barbacana, que consistía en una fortificación exterior avanzada que disponía de una sola o más torres con sus almenas y matacanes. Vista del Castillo de San Marcos Los castillos se convirtieron en pequeñas ciudades fortificadas, con varias construcciones en su interior, tales como cisternas, graneros, establos, almacenes, caballerizas, dependencias o incluso la capilla. Este caso, se daba sólo cuando el castillo estaba bajo la custodia de alguna orden militar o monástica. El edificio principal lo componía la fortaleza central en cuyo interior vivía el noble del castillo. Con el tiempo, se fueron acomodando gradualmente a las cambiantes necesidades de los tiempos, y a los avances de los medios de ataque. Los castillos de la Marca Hispánica, correspondientes a la zona norte, respondían a la tipología francesa, mientras que en el sur se difundieron las fortificaciones musulmanas. Las diversas etapas de la Reconquista, dieron lugar al establecimiento de verdaderas líneas de castillos, que se iban erigiendo a medida que se avanzaba territorialmente hacia el sur. Como fortalezas militares, alcanzaron su madurez en el siglo XIV, en que prácticamente resultaban inexpugnables a los asaltos y armas de sitio conocidas. En el panorama feudal europeo, el castillo se alzó como símbolo de poder y riqueza, ya que éstos pertenecían a la alta nobleza de los reinos, desde donde se imponía su dominio jurisdiccional sobre los vasallos. Su estampa resulta familiar desde Inglaterra a Próximo Oriente, dentro de la mayor variedad de tamaño, sistemas de construcción y disposición, que dependerán en definitiva del lugar de su emplazamiento, el rango y la riqueza de su propietario y el ingenio de sus constructores. B.2.3. LA DECADENCIA DE LOS CASTILLOS Hasta aquí, los recintos amurallados eran casi invencibles, sólo la confusión, la felonía o las estrategias eran capaces de asediarlos. Así, la utilidad de los castillos y ciudades fortificadas tocó su fin en la segunda mitad del siglo XV. La primera rendición de un castillo, se produjo en Inglaterra, en Bamborough, en 1464, pero fue treinta años más tarde, en 1494, en la expedición llevada a cabo por CARLOS VIII DE FRANCIA sobre Italia, en la que se demuestra la eficacia de la pólvora y del cañón, en función al número de castillos y ciudades fortificadas que tomaba el rey. Por este motivo, y desde la propia Italia, partió el cambio en el tipo de fortificación, contándose entre sus impulsores a los grandes genios del Renacimiento: LEONARDO DA VINCI, MICHELANGELO y NICCOLO MACHIAVELI. Otro factor que favoreció el final de los castillos, elemento constructivo que había perdurado desde el siglo V hasta el XV, durante todo el Medievo, fue el afán de la nobleza por conseguir una vida más cómoda y suntuosa, concediéndole especial importancia a las partes residenciales del castillo. Así, fue apareciendo el castillo - palacio, perdiéndose la función defensiva. B.3. 1500 - 1815, LA EDAD DE ORO DE LAS FORTIFICACIONES Los primeros cañones que existieron eran tubos metálicos construidos con barras de hierro, aseguradas con aros y reforzadas por arrollamientos de alambre o cuero. No eran pocos los de retrocarga, cuyo mecanismo de cierre consistía en posición de lengüeta. El escaso desarrollo de las artes mecánicas no permitía fabricar metales de resistencia apropiada y los ajustes no tenían la precisión necesaria para impedir la fuga de los gases por la parte posterior del cañón; a menudo reventaba el bloque de cierre. Los cañones no podían soportar grandes cargas de pólvora, el mismo JACOBO II DE ESCOCIA murió a consecuencia de la explosión de un cañón durante una prueba. GUSTAVO ADOLFO DE SUECIA mejoró notablemente la artillería durante la Guerra de los Treinta Años. Percatado de la Vista del Castillo de San Marcos 241 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Plano del Fuerte de Santa Catalina utilizada de los cañones para romper las formaciones macizas de mosqueteros y piqueros, sustituyó los pesados cañones de la época por armas más ligeras que además de tener una mejor movilidad, tenían una potencia de fuego más rápida y certera. Su primer cañón, un cilindro de cobre reforzado por bandas de hierro, ligado con cuerda encastrada en cemento y envuelto en una cubierta de cuero, no tuvo éxito. Su jefe de artillería construyó otro de hierro fundido, el cuál tenía que ser servido por tres hombres y arrastrado por caballería. • Contar con un obstáculo activado y difícil de superar, tal como los fosos perimetrales, inundados de agua o no. • Poder batir de flanco al enemigo que intentase asaltar el castillo. Por este motivo se levantó ante el foso un terraplén exterior en pendiente, el glacis, que daba protección al camino que corría entre el borde exterior de la contraescarpa y este terraplén. Los éxitos de la artillería sueca en las batallas de Breintenfeld (1631) y Lützen (1632), movieron a otras naciones a imitarles. No obstante, en los numerosos asedios originados por las guerras que mantuvo LUIS XIV DE FRANCIA (1638 - 1715) motivaron el resurgir de los cañones pesados de sitio y el perfeccionamiento del mortero, arma de tubo muy corto, pequeño alcance y ángulo de tiro muy abierto. Sin duda alguna en el Renacimiento se ocuparon de estos temas, así el preclaro ALBERTO DURERO o el propio LEONARDO DA VINCI trabajaron en este sentido y pusieron su ingenio al servicio de los reyes europeos, así en Madrid II puede leerse: "... los torreones deben ser bajos y cubiertos de bóveda gruesa y roma en fuerte ángulo obtuso, para que esquiven los golpes laterales". También, la degradación de las alturas está razonada al pie de otro de los bocetos, que dice lo siguiente, "...por tantas líneas como el defensor pueda ofender a su ofensor; por esas mismas el ofensor podrá ofender al dicho defensor". Otra novedad fue la artillería montada a caballo, llevada a cabo por FEDERICO EL GRANDE DE PRUSIA (1740 -1786), lo que mejoró su movilidad prescribiendo ejercicios para los cañones con avatrén. Utilizó los caballos como montura de los sirvientes de las piezas, en lugar de destinarlos únicamente al arrastre de los cañones. Empleaba de dos a cinco piezas por cada 1000 hombres, situaba los cañones ligeros delante de la infantería y reunía las piezas pesadas en grandes baterías. Fuerte de Santa Catalina MARITZ DE SUIZA inició hacia mediados del siglo XVIII la fabricación de cañones por perforación de tubos vacíos metálicos en vez de fundir la pieza. En la misma centuria, en 1765, JEAN B. VAQUETTE DE GRIBEAUVAL, padre de la moderna artillería de campaña, acometió una serie de reformas en el ejército francés. Otro hombre que influyó notablemente en el desarrollo de los cañones fue GRIBEAUVAL, quién unificó y limitó el número de modelos, diseñó cureñas adecuadas, introdujo los furgones para el transporte de las municiones e implantó gran número de mejoras técnicas. B.3.1. EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA FORMA DE DEFENSA Con la eficiencia de la nueva artillería pierde definitivamente su razón de ser los castillos, siendo la consecuencia lógica e inmediata un cambio radical en los sistemas de fortificación. Para ello era preciso lo siguiente: • Perder altura en las torres y murallas para no facilitar a la artillería del enemigo su derrumbe. La planta poligonal parece obedecer a la necesidad de tener que hacer máximo empleo de los fuegos de flanco por parte del defensor. Este tipo de fortalezas tuvo gran valor hasta bien entrado el siglo XVIII, siendo verdaderas obras geométricas en las que se determinaba el valor de los ángulos y medidas en función de los alcances de las armas de la defensa. El sistema se prestaba a gran número de combinaciones, adaptables a la condición de cualquier defensa. Así, las ciudades, necesitadas de protección, se rodearon de un recinto amurallado, o en su caso, adaptaron sus antiguas murallas medievales con un contorno poligonal, en donde cada cara formaba un frente abaluartado. Dentro de estos recintos, las plazas fuertes podían resistir indefinidamente el asedio de los ejércitos dotados de artillería, volviendo de nuevo a tener ventaja sobre el ataque. Con la nueva concepción, las baterías de defensa exigían plataformas más anchas o rampas que les prestaran recorrido en su retroceso. Los fuegos de los defensores eran siempre perpendiculares a la línea de la muralla, y la base de ésta no podía ser protegida desde arriba. Por ello se interrumpía la dirección de las cortinas con ángulos salientes dispuestos de trecho en trecho, que cubrían los lienzos de la muralla con fuego flanqueantes que se cruzaban. El desarrollo y evolución de estos nuevos sistemas defensivos se hizo posible a las continuas batallas que durante el siglo XVII se llevaron a cabo en la Europa Central, las cuáles constituyeron un Fuerte de Santa Catalina 242 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A excelente campo de experimentación. Posteriormente, en el siglo XVIII, este sistema se empieza a complicar, introduciéndose defensas exteriores, como hornabeques, revellines, contraguardias, así como la construcción de los glacis defensivos. B.3.2.BAGAJE HISTÓRICO DEL CUERPO DE INGENIEROS MILITARES El principio de las escuelas de ingenieros militares en Europa, hay que buscarlo en el siglo XVII, momento en que se crean la Corps de Genie francés, organizado por MR. SEBASTIEN LE PRESTRE, MARQUÉS DE VAUBAN, y la Academia Real y Militar de Bruselas de la que era principal animador SEBASTIÁN FERNÁNDEZ DE MEDRANO. Detalle de un grabado del siglo XVIII de El Puerto de Santa María Detalle de la costa de El Puerto de Santa María de un plano del siglo XVIII Anteriormente a esta fecha, en España, se contaba con un nutrido grupo de ingenieros militares, discípulos todos de veteranos que venían de la vecina región de Italia. Al principio, la formación contemplaba las materias de ingeniería, artillería, arquitectura militar, geometría práctica y geografía, pero, la cantidad de alumnos que ingresaban, debido a las guerras del franco-condado, éstos no salían lo suficientemente preparados; sólo, los más aventajados, continuaban un año más en la academia, en el que se les impartía geometría especulativa, esfera y dibujo, así, salían con el título de ingeniero. El grueso del grupo, continuaba su formación en un regimiento de infantería, desde donde, si eran necesarios, podían ser reclamados con el título de ingeniero extraordinario. Por otro lado, el título de ingeniero ordinario era muy restringido, y sólo se podía acceder a él por medio de un examen que realizaba otro ingeniero. El proceso hacia la creación del Real Cuerpo de Ingenieros Militares, continuó en 1710 con la institución del puesto de Ingeniero General de los Ejércitos, Plazas y Fortificaciones, cargo que ocupó JORGE PRÓSPERO DE VERBOOM, hijo de CORNELIO VERBOOM y principal colaborador de FERNÁNDEZ DE MEDRANO. Es al año siguiente, en 1711, con motivo del Plan General de Ingenieros de los Ejércitos y Plazas, cuando FELIPE V expide la creación definitiva del Cuerpo de Ingenieros. En esta orden fundacional, se establecía la escala de formación, la cuál comenzaba con el grado de delineante, que alcanzado éste, permitía ingresar en el cuerpo como ingeniero ordinario o ingeniero de tercera. Los siguientes escalafones eran el de ingeniero de segunda e ingenieros de primera, puestos a los que se accedían por méritos. Posteriormente a la creación del cuerpo, se instituyó el cargo de ingeniero extraordinario, puesto intermedio entre el delineante y el ingeniero de tercera. En un principio, las competencias del ingeniero estaban encaminadas a la realización de tareas militares, pero con la ordenanza de 1718, éstas se amplían y le son encomendados trabajos decisivos en la política de fomento y de ordenación territorial, participando cada vez mas activamente en la construcción de canales, puentes y caminos, obras de regadío, muelles y numerosas obras civiles y religiosas. Ésto, trajo consigo un aumento masivo del número de ingenieros militares, pero, la precaria situación de las arcas del estado, obligó a limitar éste, así, en 1733 se estableció la planta máxima, la cuál se iba completando en función de las bajas de los componentes. A la muerte de JORGE PRÓSPERO DE VERBOOM, en 1744, le sucede al mando FRANCISCO MANUEL DE VELASCO Y ESTRADA que, gracias a la política pacifista de FERNANDO VI, conoció mejores momentos económicos, motivo éste, que hizo que el nuevo Ingeniero General solicitara un aumento en el número de la planta máxima, denegado esto desde el Ministerio de Guerra. El 8 de agosto de 1756 se funden en un solo cuerpo la artillería y los ingenieros, nombrándose como director general a PEDRO ABARCA DE BOLEA. Esto, no trajo mas que problemas, de hecho el propio Abarca dimitirá dos años después de su nombramiento, relevándole en el cargo JAIME MASONES DE LIMA, que también dimitió en 1761. Nuevamente hubo que nombrar a un miembro del Cuerpo como Ingeniero General, recayendo esta vez, en calidad de interino, en MAXIMILIANO DE LA CROIX, que fue sustituido en el cargo en 1766 por JUAN MARTÍN CERMEÑO. En 1774, tras las ordenanzas de 1768, se dividen las competencias dentro del propio cuerpo, creando tres secciones: Rama de Plazas y Fortificaciones del Reino, a cuyo cargo se puso a SILVESTRE ABARCA, Rama de Academias de Matemáticas, mandada por PEDRO LUCUCE y Rama de Canales, Puentes, Edificios de Arquitectura Civil y Canales de Riego y Navegación con FRANCISCO SABATINI al mando, desapareciendo momentáneamente el cargo de Ingeniero General. A la muerte de Abarca, en 1784, Sabatini pretendió unir la Rama de Plazas y Fortificaciones a la que él dirigía, demanda que no se tuvo en cuenta, pues el cargo de Abarca fue reemplazado ese mismo año por JUAN CABALLERO. Nuevamente, a la muerte de éste en 1791, Sabatini volvió a hacer la misma instancia, la cuál le fue concedida como interino. Este proceso terminaría con la creación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Detalle de la costa de El Puerto de Santa María de un plano del siglo XVIII 243 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A Con un nuevo nombramiento de Ingeniero General, esta vez a JOSÉ URRUTIA, en 1797, se llega al siglo XIX, etapa en la que se vuelve a reordenar el cuerpo, llevándose la Academia de Ingenieros a Alcalá de Henares, y creándose la Escuela Teórica y Práctica del Regimiento de Zapadores y Minadores. • 1713 - 1716: Diego Luis Arias Carta geográfica de la Bahía de Cádiz y la Isla de León con sus alrededores. • 1720 - 1744: Ignacio Sala Proyecto General del Real Arsenal de la Carraca. Dirección de obras del Real Arsenal de la Carraca. Plano del Molino y Muelle del Zaporito. Pliego de condiciones de los almacenes de pólvora de Punta Cantera. Plano de planta y perfiles del Castillo de Sancti-Petri. Proyecto de Lazareto en el istmo de Cádiz a San Fernando. • 1731 - 1754: José Barnola Responsable de las obras del Real Arsenal de la Carraca. Proyecto de un dique para el muelle del Real Arsenal de la Carraca. Dirección de obras del Real Arsenal de la Carraca. Plano de planta y perfil de un varadero a construir en el Real Arsenal de la Carraca. • 1739: Bartolomé Amphoux Party Proyecto de la batería a construir en la Barca de Sancti-Petri. • 1755 - 1760: Silvestre Abarca Levantamiento de planos del istmo que une Cádiz con San Fernando. Plano de un ángulo del Pabellón de la izquierda de los cuarteles de Campo Soto, para pabellón de ingenieros. • 1768: José Díaz Pedregal Dirección de obras en la escollera que une Cádiz con San Fernando. • 1768: Antonio de Gaver Pliego de condiciones de las obras a realizar en el Puente Zuazo. • 1775: Ramón Anguiano Comisario General de las obras de la Población Naval de San Carlos • 1776 - 1778: Gregorio Espinosa de los Monteros Levantamiento de planos de los lugares correspondientes a donde posteriormente se va a construir la Población Naval de San Carlos, según planos de Francisco Sabatini. B.3.3.JUNTA DE MURALLAS O REAL JUNTA DE FORTIFICACIONES DE CÁDIZ Detalle de la costa de El Puerto de Santa María de un plano del siglo XVIII El siglo XVIII fue para Cádiz de vital importancia en cuanto a su desarrollo se refiere. Al instalarse en la ciudad la Casa de la Contratación, en 1717, ésta manejaba todo el comercio del reino con las Indias, lo que le dio una posición muy privilegiada en el panorama español de la época. A ella, se acercaron comerciantes de todos los países, adquiriendo entonces un aire próspero y cosmopolita. La situación que vivía entonces la capital, era motivo suficiente para que el reino se preocupara de su fortificación, la cuál, anteriormente había tenido dos etapas en su constitución. En un primer momento, las actuaciones llevadas a cabo durante el siglo XVI, en las que fueron técnicos principales BENEDICTO DE RÁVENA, JUAN BAUTISTA CALVI y TIBURCIO SPANOCHI, todos de origen italiano. Posteriormente a éstos, fue CRISTÓBAL DE ROJAS quien se encargó de la fortificación de esta plaza. Plano de la fortificación de la Bahía de Cádiz en el siglo XVIII Así, con la entrada del siglo XVIII Cádiz se encontraba plenamente fortificada. En el frente de la bahía contaba con los baluartes de San Roque, Santiago, San Felipe, Santa Cruz, El Postigo, el Boquerón y los castillos del Puntal, de Matagorda y de San Luis. En el frente atlántico contaba con el baluarte de la Candelaria, de los Mártires, de Puerta Tierra y con el Castillo de Santa Catalina; mientras que la Isla de León tenía fortificada sus dos únicas entradas por tierra, es decir, el Castillo de la Alcantarilla, la batería doctrinal o de la Ardila y las cabezas del Puente Zuazo, además de la entrada al caño de Sancti-Petri, que se salvaban por un lado con el Castillo de Sancti-Petri y la batería de Gallineras, y por el otro con las baterías que defendían el Arsenal de la Carraca. A pesar de poseer este conjunto defensivo, la capital evidenció sus debilidades en la Guerra de la Sucesión, por lo que se potenció nuevamente la defensa de la ciudad, constituyendo, el 9 de diciembre de 1727, la Junta de Murallas o Real Junta de Fortificaciones. La actividad desempeñada por este Cuerpo de Ingenieros en la Isla de León fue, cronológicamente, la siguiente: Detalle de la costa de El Puerto de Santa María del plano de Vicente Tofiño 244 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Proyecto de la Casa de las Anclas, posteriormente Hospital Naval. Dirección de obras de la topografía del solar de la Población Naval de San Carlos. Restos de la Batería de las Arenillas • 1776 - 1779: Francisco Fernández de Angulo Ingeniero de la Comisión para los trabajos del nuevo Departamento Marítimo en la Isla de León. • 1776 - 1779: Ignacio Garcini Ingeniero de la Comisión para los trabajos del nuevo Departamento Marítimo en la Isla de León. • 1776 - 1779: Francisco Sabatini Propuesta de ingenieros que deben hacerse cargo de las obras de la nueva Población Naval de San Carlos. Proyecto de la nueva Población Naval de San Carlos. Reconocimiento de los terrenos donde se va a construir la nueva Población Naval de San Carlos. • • Restos de la Batería de las Arenillas 1779 - 1802: Vicente Ignacio Imperial Digueri Dirección de Obras de la Población Naval de San Carlos Inventario de planos, cartas y de demás papeles pertenecientes a la obra del nuevo Departamento de Marina en la Isla de León. Proyecto del Cuartel de Batallones de Marina Proyecto de la Parroquia de la Purísima Concepción, posteriormente Panteón de Marinos Ilustres. 1809: Francisco Hurtado Levantamiento de planos de la zona del Cerro de los Mártires, desembocadura del caño de Sancti-Petri y terrenos inmediatos. Levantamiento de planos del puente Zuazo y caminos hacia Chiclana y Puerto Real. B.4. DE WATERLOO A DOVER (1815 - 1914) Uno de los factores que influyó notablemente en las victorias de NAPOLEÓN, fue el uso de la artillería moderna. Éste mantenía en reserva gran número de piezas que utilizaba en acción de masa sobre los puntos neurálgicos; también puso las baterías a las órdenes del mando divisionario en lugar de a las del jefe de batallón. Cada batería comprendía seis cañones. Restos de la Batería de las Arenillas Un invento que introdujeron los ingleses en esta época fue la granada Shraphel, que remplazó al bote de metralla y al cohete de guerra. Además de ésta, se introdujeron nuevas mejoras que convirtieron la artillería en un arma muy especializada, así la adopción del cañón de acero y retrocarga fue el avance más importante logrado por la artillería en varios siglos. Las mejoras se sucedieron con rapidez ininterrumpida en los últimos años del siglo XIX. La pólvora sin humo apareció en 1895. La artillería francesa fue líder con su modelo 1897, de tiro rápido, retroceso largo y 75 mm. de calibre, que se hizo famoso durante la I Guerra Mundial. Aunque se ocultaron celosamente los detalles de su mecanismo de retroceso y construcción interior, otras naciones pudieron construir tipos similares de retroceso largo, cuyos rudimentarios recuperadores absorbían la energía del retroceso. El empleo de estos mecanismos permitió aplicar a las piezas miras telescópicas, telémetros, telescopios de observación y otros instrumentos para dirigir el tiro. El perfeccionamiento de los instrumentos de observación permitió a los artilleros alcanzar con precisión objetivos más distantes y la exactitud de las alzas hizo posible el tiro con puntería indirecta, que permite disparar con exactitud desde asentamientos ocultos sobre blancos que no se hallan a la vista. La guerra de trincheras y la estabilización casi constante del frente occidental permitieron mejorar los cálculos balísticos y capacitaron a la artillería para efectuar un tiro exacto y destructor sin ajuste previo. Sus terribles efectos hicieron inútil la resistencia de las plazas fortificadas. Hacia el final de las guerras napoleónicas, todas las fortalezas se rodearon de una línea o recinto continuo de fortificaciones. Durante la última parte del período anterior, también hubo tendencia a reforzar las obras situadas enfrente del recinto, convirtiéndolas en pequeños fuertes destacados. Cuando llegó la paz, en 1815, los ingenieros militares europeos tuvieron la oportunidad de aprovechar las experiencias proporcionadas por la guerra, con lo que el arte de la fortificación sufrió un cambio radical. El alcance de la artillería había aumentado constantemente hasta que a principios del siglo XIX llegó a ser eficaz su poder destructor dentro de la distancia de 700 metros. Con objeto de mantener alejadas las bocas de fuego atacantes, se construyó, a más de 1500 metros delante del recinto, un cinturón de fuertes independientes y a intervalos tales que permitiesen la mutua defensa con fuego de flanco. Cada fuerte contaba con guarnición, provisiones y armas suficientes para poder resistir aisladamente un asedio. El sistema de atenazado se utilizó extensamente en estas obras. 245 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección A pesar de esto, durante este período, los alemanes adoptaron el sistema poligonal en la reconstrucción de sus fortificaciones. Levantaron una línea de pequeños pero poderosos fuertes, colocados aisladamente a 2500 metros del recinto principal. La tendencia general de la fortificación, después de la aparición de las armas rayadas, caminó hacia la reducción de los grandes fuertes aislados, y a su conversión en puntos de apoyo y centro de resistencia, con un menor efectivo de tropas, al abandono de los profundos fosos, como obstáculos para el asalto, al perfeccionamiento de la protección y ocultación de las armas y de los refugios de hormigón de las tropas y a la reducción del mando. Restos de la Batería de la Bermeja Importancia pólvora sin humo. podían delatar su ocultación llegó a obras. adicional aportó la adopción, en 1890, de la Como los disparos de las armas de fuego ya no presencia al enemigo por la nube de humo, la ser un factor esencial en el trazado de todas las En el año 1914, las fortalezas europeas o campos atrincherados o fortificados, como se les llamó, consistían en un cinturón de reductos situados a una distancia de 6 a 10 kms. del borde de la plaza defendida, y a intervalos de 1,5 a 2 kms., según la disposición del terreno. Restos de la Batería de la Bermeja Estos reductos formaban un través defensivo, tras el cuál un ejército se suponía relativamente resguardado del ataque. Cañones y obuses tenían sus asentamientos detrás de la línea principal, en posiciones ocultas, con la misión de cubrir los intervalos y hacer fuego por encima de los fuertes. Para el transporte y distribución de la munición y de otros materiales necesario a la defensa, todos los puntos del sistema defensivo se enlazaron por medio de vías tendidas por las trincheras, por excelentes caminos, así como por teléfono y telégrafo. formadas por varias líneas, con abrigos, observatorios, nidos de ametralladoras, ramales para comunicar con retaguardia, refugios protegidos para asistencias y reservas y, por último, por una alambrada que cubría todo su frente. Detrás de estas líneas ocupadas por los infantes tenía las suyas, en posiciones disimuladas, la artillería. Todas las fortificaciones estaban provistas de detectores para indicar la aproximación de aviones enemigos, así como de reflectores y cañones antiaéreos. 3.7.2. LA FORTIFICACIÓN DE LA BAHÍA DE CÁDIZ Según se desprende de los restos arqueológicos del Castillo de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María; y del Cerro del Castillo, en Chiclana de la Frontera, los primeros asentamientos amurallados que aparecen en la Bahía de Cádiz pertenecen a la época fenicia, debiendo existir anteriormente un hábitat polinuclear y abierto. En el Yacimiento Arqueológico del Castillo de Doña Blanca se ha documentado la existencia de tres murallas, construidas en tres etapas históricas diferentes. La primera y más antigua, fechada hacia el 730720 a.n.e, está construida sobre una sólida base compactada con piedras y arcilla, y un zócalo de mampostería trabado con argamasa rojiza. El lienzo de muralla, de unos 3 metros de anchura y 4 metros de altura, está realizado, al igual que el zócalo, con mampuestos irregulares trabados con arcilla, material que también se utilizó para su revestimiento. Además, la muralla estaba reforzada por bastiones circulares y un foso excavado en piedra calcarenita de 20 metros de anchura y 4 metros de profundidad. Los efectos de la poderosa artillería utilizada por los beligerantes durante la I Guerra Mundial, hicieron alejarse aún más las principales líneas de defensa. La importancia del fuerte aislado o reducto, de la torre y de la cúpula blindada y de todo sistema de fortificación circular se hundió con el ataque a Dover con aviación. Esto puso en relieve la necesidad de ocultación de las instalaciones. Así, la obra semipermanente llegó a ser la característica más importante de las fortalezas reconstruidas en la I Guerra Mundial. Al siglo V a.n.e corresponde la segunda muralla, realizada con una fábrica mas elaborada que la anterior y siguiendo la tipología de casernas o casamatas. Por último, la tercera muralla, fechada entre los siglos IV y III a.n.e., de la que se tienen más datos, ya que se han excavado cerca de 240 metros. Esta muralla, al igual que la primera, está cimentada sobre una base compactada de arcilla y piedra con zócalo. Como la segunda, responde a la tipología de casernas o casamatas, con una separación media entre muros de 3,50 metros, con espesores aproximados de 1,20 metros el exterior y 0,90 metros el interior. En los 240 metros excavados, se han documentado cinco tramos de muralla separados mediante torres cuadrangulares de unas dimensiones aproximadas de 10x9 metros. Las trincheras ocupadas por la infantería se alejaron todo lo posible de la plaza defendida hasta donde lo permitía la capacidad de las tropas y el aprovechamiento del terreno. Estas trincheras estaban Por último, el yacimiento del Cerro del Castillo, en Chiclana de la Frontera, que ha sido excavado recientemente, y que posee restos de un asentamiento fortificado, también de época fenicia. Hasta el Restos de la Batería de la Bermeja 246 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A momento, se ha documentado una muralla de unos 38 metros de longitud con estructura de casernas o casamatas, realizada con mampuestos irregulares. Cartografia del siglo XIX donde se aprecia la localización de la Batería de la Gallina y de la Puntilla Restos de la Batería del Palmar En época romana no existe constancia cierta de que la ciudad de Cádiz se encontrara amurallada. Es claro que la ciudad debía de contar con algún tipo de defensas que pudieran ser heredadas de época fenicia; sin embargo, este sistema defensivo no ha podido ser documentado ni en fuentes escritas mediante el registro arqueológico. A finales del siglo III, Cádiz y su bahía decaen notablemente, quizás por un cúmulo de circunstancias (la crisis del siglo III; la caída del imperio romano, con el consecuente derrumbamiento de sus redes comerciales; el terremoto del año 382 d.n.e.; y las invasiones bárbaras), debiendo esperar al siglo VIII para su resurgimiento. Con la expansión islámica y la conquista cristiana, la Bahía de Cádiz empieza a recuperarse, construyéndose, en el período comprendido entre el siglo VIII y el siglo XIV, sus fortificaciones medievales: el Castillo y Cerca medieval, en Cádiz; el Castillo de San Marcos, en El Puerto de Santa María; y el Castillo de San Romualdo, en San Fernando. Pocos son los datos que se tienen de la Bahía de Cádiz durante la dominación musulmana, siendo en su mayor parte crónicas y leyendas en torno a antiguedades de otros tiempos, como el acueducto, las cisternas y el ídolo. Por estas fechas, la Isla de Cádiz, que abarcaba los términos municipales de Cádiz y San Fernando, se denominaba Yazirat Qadis y, según los cronistas musulmanes Al-Razi, Ibn Galib y Al-Idrisi, perteneció a la Cora de Saduna (actual Medina Sidonia). Las únicas referencias escritas sobre construcciones defensivas de Yazirat Qadis se deducen de los textos del geógrafo musulmán AlHimyari y la crónica anónima Dikr bilad Al-Andalus, que hablan de la existencia de dos castillos: el del Teatro (Al-Malab), denominado así por estar construido sobre los restos del antiguo teatro romano; y otro, ubicado en el cabo del otro lado de la península de Cádiz, junto a la Iglesia de San Pedro, el cual puede ser, tanto un torreón defensivo situado en la Isla de Sancti-Petri, como el Castillo de San Romualdo. Estas edificaciones pudieron levantarse en el siglo IX, dentro la política defensiva costera impulsadas por los emires Abd al-Rahman II y Muhammad I para hacer frente a las continuas razias normadas. En la primera mitad del siglo XIII, Cádiz pasa a manos cristianas. En estas fechas, el rey Alfonso X el Sabio ordena al Almirante Pedro Martínez de la Fee su ocupación y el mantenimiento de las condiciones que permitieran la repoblación de la villa. En la segunda mitad del siglo XIII, Cádiz se repuebla por una colonia de familias cántabras, configurándose un poblado coincidente con el actual Barrio del Pópulo. En esta zona existió, además del poblado, una Catedral, la conocida actualmente como Catedral Vieja, así como un Castillo y una muralla que la defendieron de numerosos ataques norteafricanos. Pocos son los datos que se tienen del Castillo de Cádiz, ya que éste ha desaparecido casi íntegramente, conservándose tan sólo una torre y tres puertas. Con respecto a la muralla, Fray Pedro de Abréu afirmaba en 1597 que es antigua, fuerte, con sus torres a trechos y bien fabricada, y Fray Gerónimo de la Concepción, en 1690, aseguraba que era de mampostería y coronada de almenas y torres. La altura y espesor de la muralla no eran constantes, como puede apreciarse en los restos que se conservan. En su construcción se utilizó sillería en las puertas y en las zonas inferiores de los lienzos y torreones, y seguramente en algunos ángulos que necesitaban un mayor refuerzo. El resto debió ser de cal y canto puesto a mano. En cuanto a los torreones, todos éstos eran de planta cuadrada o rectangular y estaban rematados con almenas acabadas en pináculos. En un grabado de 1513 con la representación de panorámica de Cádiz y sus defensas (Archivo General de Simancas), se pueden contar a lo largo de toda la muralla hasta trece torreones, rematados todos por una imposta o, quizás, el parapeto sobre el que descansan las almenas. Dichas almenas estaban construidas siguiendo el canon de la época en Andalucía, contando con una gran altura. Alrededor, y por dentro, la muralla contaría con el camino de ronda, que la aislaría de las edificaciones del recinto, pero los arrimos, consentidos por el Ayuntamiento, fueron ahogándola interior y exteriormente de tal modo, que ya Abréu se dolía al expresar “...y a estar esta cerca limpia y sola de casas y edificios que se le han arrimado, pudiera ser de mucha importancia para esta ocasión”. El último censo que se otorgó por arrimo, seguramente por estar ya toda la muralla recubierta, fue hacia 1655. Otra de las edificaciones defensivas de época medieval en la Bahía de Cádiz es el Castillo de San Marcos, en El Puerto de Santa María. Esta fortificación, en origen, se trataba de una mezquita musulmana que fue transformada en templo cristiano en el siglo XIII. Con la conquista castellana llevada a cabo por el rey Alfonso X el Sabio entre los años 1257 y 1260 se debía elegir un lugar estratégicamente situado tanto desde un punto de vista defensivo como de centro de aprovisionamiento de la flota castellana para sus expediciones. Para ello se reconstruye la Iglesia-Fortaleza de Santa Restos de la Batería del Palmar 247 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A María, conocida a partir del siglo XIV como Castillo de San Marcos, finalizando la obra en 1268. Para ello se emplearon sillares y columnas romanas de acarreo, conservándose varias de estas columnas adosadas a pilares interiores. Esta reforma y construcción cristiana fue comenzada por el alarife Alí en los primeros años de la ocupación castellana y el edificio fue pronto convertido en un importante centro de peregrinación que destacaría como elemento singular de la población. Años después sufriría remodelaciones al mismo tiempo que se levantaba la muralla en la ciudad. Restos de la Batería de la Laja Esta reconstrucción afectó tanto a su aspecto exterior como interior. Así, se abandonó el antiguo eje transversal de la capilla hacia el muro de la quibla, orientándola al lado norte, y abriendo una capilla mayor o ábside que se convertiría entonces en principal. La capilla ocupa la parte inferior de la torre principal del castillo - Torre del Homenaje- que se levantó probablemente en el mismo lugar donde podía haber estado el alminar de la antigua mezquita. Debido al cambio de orientación y con el fin de adaptar la visibilidad, debió abrirse una puerta en recodo en el lado opuesto al ábside. Así mismo se amplió todo el oratorio a costa del patio contando el edificio a partir de entonces con siete naves en forma de gran sala que queda a la izquierda de la entrada actual. Además la reforma afectó también a la cubrición general, pasando a ser abovedada, y al refuerzo y coronamiento de los muros, combinándose los caracteres religioso y defensivo. Restos de la Batería de la Laja El edificio adoptó la forma de un recinto rectangular flanqueado por ocho torres, todas con decoración almohade, y rematadas por almenas en picos. El conjunto se rodea de una muralla o cerca no muy alta. A fines del siglo XV y principios del XVI se realizaron nuevas obras de reforma y consolidación del conjunto a cargo de Luís de la Cerda, duque de Medinaceli. Estas obras consistieron en el recrecido de las torres, incluida la del Homenaje y la torre sur, el refuerzo de la cerca exterior, la apertura de la puerta que da a la plaza y la construcción de un nuevo cuerpo adosado a modo de sacristía, con lo que se potenciaron nuevamente sus valores militares y religiosos. Desde la sacristía, finalizada en el siglo XVII por el arquitecto Francisco de Guindos, se accede a la antigua puerta en recodo de la época alfonsí. El Castillo fue sede del Concejo hasta 1729, año en que se produce la incorporación de El Puerto a la Corona castellana tras un largo periodo de dependencia señorial de los Medinaceli. Fue utilizado como iglesia hasta el siglo XIX y más tarde se readaptaría para viviendas, hasta que a mediados del presente siglo se acometiera la última gran remodelación, en la que el edificio adoptó su actual imagen. Por último, en San Fernando encontramos el Castillo de San Romualdo, antiguo Castillo de la Puente, de Zuazo o de León. Se trata de una construcción cuyos orígenes se creen que fueron el culto y la defensa militar de la zona. Su trazado, de perfectas dimensiones, guarda cierta similitud con el Ribat de Susa (Túnez), así como su Torre del Homenaje, a la que podemos comparar con la de la fortaleza hispano-musulmana de Loja (Granada) o con la Torre de la Sultana, de la alcazaba de la Alambra. Su esquema está compuesto básicamente por murallas con ocho torreones en cuadro y naves que cercan el patio central. Las torres, de las que sólo se conservan dos con su altura original, responden a varias técnicas constructivas; las situadas en el plano nordeste son macizas en planta baja, y con cámaras las ubicadas en el muro sudoeste. Destaca la Torre del Homenaje cubierta con bóveda esquifada de ocho paños sobre trompas angulares. La atalaya de menor sección, en la que algunos autores aseguran estuvo el alminar o minarete desde donde el muecín llamaba a la oración, se sitúa a la izquierda de la única torre que fue demolida en su totalidad, y que en el siglo XVII se convirtió en capilla y que ejerció como parroquia de la incipiente villa hasta mediados del siglo XVIII. Las naves son simples en construcción y se dividen a su vez en alcobas o estancias comunicadas entre sí mediante huecos arcados. La mayoría de ellas están resueltas mediante bóvedas semicilíndricas o de medio punto, aunque en algunas se utilizan las de aristas, vaídas o esquifadas. Pocos son los datos que se tienen del origen del castillo, habiendo además varias hipótesis que tratan de justificar la tipología del edificio y los restos encontrados en él. La mayoría afirman que la fortaleza isleña no es más que la superposición de construcciones de distintas épocas, debemos de tener en cuenta que su situación es bastante estratégica. Horozco, en 1598, describe que en los bajos del castillo existen restos de culturas anteriores; teoría que no ha sido demostrada después de las intervenciones arqueológicas realizadas recientemente. Otros indican la posibilidad de ser la pervivencia del Arx Gerontis tartesso o bien de una fortaleza bizantina. Torres Balbás, por Restos de la Batería de la Laja 248 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A ejemplo, lo cataloga como un ribat cristianizado; aunque su estructura, insólita en la España cristiana, le hacen pensar que fue construido por alarifes moriscos allá por el siglo XIV. Murallas del Fuerte de Santa Catalina La última de las teorías, del profesor Eslava, contrarresta a la anterior y afirma que fue levantado por musulmanes en la primera mitad del siglo IX, cercano en cronología al Ribat de Susa (822), Alcázar de Mérida (835) y al Castillo de Triana (844), a los cuales se asemeja en planta y distribución. Eslava, sostiene además que corresponde al modelo defensivo de "Fuerte Cuadrado", tipología procedente de los campamentos romanos. Este supuesto corrobora además lo dispuesto por Cristelly que afirma que ya existía en tiempos de Septimio y del visigodo Wamba, allá por el año 672 y que siglos más tarde perteneció al rey de Fez y de Marruecos, Jacob Aben Juseff, emir Almumenim e hijo del fundador de la dinastía almohade. Sea cual sea su origen, lo cierto es que defendió a su puente asociado, el de Zuazo, y por consiguiente a la Isla, hasta la aparición de la pólvora y el cañón, instante en que empieza a ser inservible para la defensa de nuestro territorio. A finales del siglo XV y durante el siglo XVI, los Reyes Católicos y posteriormente Carlos V mandan levantar torres defensivas para la defensa del Estrecho de Gibraltar contra la Berbería. Así, entre finales del siglo XVI y principios del XVII, tras la petición de las Cortes, Felipe II mandó fortificar la costa mediterránea y suratlántica, para impedir el asedio y ataque de corsarios. Fue una gran empresa de ingeniería militar destinada a proteger las costas de los reinos peninsulares frente a los frecuentes golpes de mano de los piratas norteafricanos. Restos del Fuerte de Santa Catalina Con esta finalidad se proyectó un sistema de comunicación entre la costa y los recintos amurallados mediante torres vigías, todas colocadas en lugares estratégicos y desde donde dominaban buena parte de la costa. De este modo la costa de Andalucía quedó protegida desde Ayamonte hasta Gibraltar por un total de cuarenta y cinco torres, las cuales estuvieron financiadas por distintas entidades, o bien por los reyes, por las ciudades o por los señores. De estas cuarenta y cinco torres, diecinueve ya existían cuando el rey Felipe II ordenó a D. Frances de Álava y al comendador Luís Bravo de Laguna a supervisar la costa. En estos momentos, y con los avances realizados en las técnicas defensivas por los maestros del Renacimiento: Leonardo Da Vinci, Miguel Angel, Niccolo Machiaveli o Durero, empieza a implantarse una nueva tipología de fortificación: la planta poligonal. A finales del siglo XVI, dado el valor estratégico y comercial de Cádiz, comienza a fortificarse, construyéndose murallas y baluartes para su defensa. Bajo la dirección de Gabriel de Rojas, comenzó la construcción del Castillo de Santa Catalina en 1598. Durante los primeros años del siglo XVII se construyen los Baluartes de San Francisco, San Roque, Benavides y San Felipe. También en esta fecha comienza la reconstrucción y fortificación del Puente Zuazo, interviniendo en este proyecto distintos maestros e ingenieros de esta centuria, tales como: Alonso Rodríguez, Benedicto de Rávena, Juan Bautista Calvi, Antonelli, Juan Marín o Tiburcio Spanochi, recogiendo la dirección de estas obras en el siglo siguiente Cristóbal de Rojas, Fernando Girón, Claudio Richardo, Ginés Martín de Aranda y Juan Román Arellano. Durante la primera mitad del siglo XVII se construyen el Fuerte de San Lorenzo del Puntal y el Castillo de Matagorda, y a partir de 1650 se termina el Frente de Tierra y se levantan el Baluarte de la Candelaria y el Baluarte del Matadero. En el siglo XVIII, Cádiz era una plaza fortificada y en 1717 se traslada la Casa de la Contratación y Consulado desde Sevilla. En estos momentos Cádiz contaba con los Baluartes de Santa Elena y San Roque (Frente de Tierra); el Baluarte de Santiago; el Baluarte de los Negros; la Puerta del Mar; el Baluarte de Santa Cruz; el Baluarte de San Antonio; el Baluarte de San Felipe; el Baluarte de la Candelaria; el Baluarte de la Soledad; el Baluarte de Bonete o de San Agustín; el Castillo de Santa Catalina, con los Baluartes de San Pedro y el de San Pablo, la Puerta de la Caleta y el Baluarte de Santa Catalina; la Puerta de San Sebastián; el semibaluarte de Santa Catalina; el Baluarte de los Mártires; la Batería de los Capuchinos; la Muralla del Sur, con el Baluarte del Matadero, semibaluarte de San Roque, la Batería de las Peñuelas; y, por último, el Castillo de San Sebastian. En el primer cuarto del siglo XVIII, la Isla tenía protegido sus cuatro puntos cardinales. Al este, el Puente Zuazo, defendía la única entrada de Cádiz y San Fernando desde el continente. En este momento, el puente estaba defendido por dos baterías abiertas situadas a la derecha e izquierda del arrecife del camino de Puerto Real, y por un baluarte estrellado ubicado en la margen de San Fernando. Al sur, el Castillo de Sancti-Petri, defendía la entrada al caño del mismo nombre con un torreón y una batería semicircular perpendicular a la desembocadura de la ría; sirviéndole de apoyo la batería de Gallineras situada a orillas del mismo caño. Al oeste, dos baterías defendían el arrecife del camino que unía a San Fernando y Cádiz, el Castillo de la Alcantarilla y la Batería Doctrinal. Por último, al Restos del Fuerte de Santa Catalina 249 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A norte, “El Fuerte” de Cristóbal de Rojas defendía la entrada desde la bahía al caño de Sancti-Petri y al naciente Arsenal de la Carraca en la Isla de San Agustín, hoy Isla Verde. En este siglo XVIII, y con la casta de los Borbones, la entonces Villa de la Real Isla de León experimenta un notable auge, manifestándose en los ámbitos urbanísticos, defensivos y sociales. Así, se instala el Departamento de la Armada, y empiezan a construirse el Arsenal de la Carraca, la Población Militar de San Carlos o el propio Observatorio Astronómico. Este proyecto de Felipe V, para convertir la actual San Fernando en una ciudad para el Estado, que continuaría con Fernando VI y que se materializaría con Carlos III, derivó en la segregación de la Isla del mandato de la vecina Cádiz, constituyéndose con autonomía propia en 1766. La construcción de estas importantes instalaciones militares y el gran aumento de la población trajo consigo una nueva política de fortificación de la Isla. En este sentido, durante el siglo XVIII se refuerza nuevamente el Puente Zuazo, construyéndose primero la Batería de San Pedro, y posteriormente la Batería de San Pablo. Así, la entrada a la Isla y a Cádiz estaba resuelta mediante un complejo sistema de cortaduras, cada una de las cuales contaba con una línea defensiva. También, el Real Carenero, dispuso de muralla propia, las baterías del Ángulo y de Alburquerque. Restos de la Torre del Fuerte de Santa Catalina Igualmente, la entrada al Caño de Sancti-Petri, por el sur, se refuerza, ampliando las instalaciones del castillo situado en el islote. Por su parte, la Punta del Boquerón empieza a fortificarse, construyéndose las Baterías de San Genís y de Urrutia. En el oeste, el Castillo de la Alcantarilla sufre las secuelas del maremoto que se produjo a mediados del siglo por terremoto de Lisboa, perdiéndose la pista desde entonces de esta fortificación, la cual se asemejaba en planta y tipología al Reducto de la Torre Gorda, anteriormente la Torre de Hércules. Éste se situaba junto a la cortadura que separaba el territorio isleño del gaditano por el Río Arillo, y que hoy, en terrenos militares se conserva parte de su estructura. En el sur de la Isla, se proyecta el Sitio de Punta Canteras para el almacenaje de pólvora, construyéndose así tres polvorines, muralla y espigón. Por último, el incipiente Arsenal de la Carraca queda defendido por las Baterías de San Fernando, Santa Rosa, Santa Teresa, San Carlos, San Ramón y Dolores. Restos del Fuerte de Santa Catalina En Puerto Real, en el Trocadero, se levantó el Fuerte de San Luís; y, por último, en El Puerto de Santa María se levantó el Castillo de Santa Catalina; la Batería de la Ciudad; la Batería de las Arenillas; la Batería de la Bermeja; la Batería del Palmar; la Batería de la Puntilla; y, la Batería de la Gallina. Así, si intensa parece la fortificación de la Bahía de Cádiz en el siglo XVIII, más lo fue a principios del siglo XIX. En este siglo, la nefasta decisión de Carlos IV firmando el Tratado de Fontenibleau, por medio del cual España se comprometía a dejar paso libre a las tropas napoleónicas contra el país vecino de Portugal, trajo consigo la invasión francesa y, por consiguiente, la Guerra de la Independencia. Con este panorama político, los españoles se dividieron ideológicamente en tres grupos: los absolutistas, los afrancesados y los liberales, perteneciendo los personajes de mayor valía a los dos últimos grupos. Mientras tanto, el grueso de la población española se constituyó en 18 Juntas Provinciales, para luchar contra el invasor, uniéndose todas ellas en la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, la cual asumía la soberanía nacional. En un principio, esta Junta se instaló en Aranjuez, pasando posteriormente a Sevilla y a la Isla de León, traspasos que se producían a medida que los franceses iban ganando terreno. Asentado en la villa este organismo gubernamental, se encomendó a D. Francisco Javier de Uriarte su defensa, según proposición de D. Antonio Escaño. Así, nuevamente, se intensificó la fortificación de la Isla y sus alrededores. En el Puente Zuazo, se corta el arrecife y se construye la Batería de San Ignacio; además, se establecen tres líneas de defensa con las Baterías de Daoiz, Velarde, Santiago y las Casas Fuertes de la Soledad, la Trinidad y la Maquina, es decir, las casas salineras de las salinas de Ntra. Sra. de la Soledad, de Ntra. Sra. de la Trinidad y de la Maquina. Recobra especial importancia la línea del Caño de Sancti-Petri, para la que se formaron baterías avanzadas y se armaron lanchas cañoneras. De este modo se construyen desde el Puente Zuazo a la Punta del Boquerón la Batería de San Pedro, de San Judas, de los Ángeles, de San José de Bausel, de San Melitón de la Calavera y de Aspiroz. La playa del Castillo se fortifica con el Reducto de Lacy, la Batería del Rey Constitucional, de la Independencia y la Batería de los Intrépidos; esta última junto a los polvorines de la Marquina o de Camposoto. En el saco interior de la bahía se levantan la Batería de Caño Herrera, la del Lazareto, la de la Casería y la Casa Blanca, utilizándose el Sitio de Punta Canteras como Reducto nº 22 del destacamento inglés, aliado en esta contienda. 250 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Son también los ingleses y portugueses los que levantan la segunda y tercera línea defensiva del Caño de Sancti-Petri, para ello construyen reductos y baterías de tierra en las huertas isleñas, con los nombres de Batería Alta de San Judas, de los Ángeles, de Gallineras y del Cerro de los Mártires. En el saco interior de la bahía también se construyen los reductos ingleses nº 1, nº 2 y nº 3, así como otros reductos portugueses entre el Arsenal de la Carraca y la Población Militar de San Carlos. Restos del Fuerte de Santa Catalina Fortificada la Isla, ésta fue atacada por tierra, o lo que es lo mismo, por el Puente Zuazo, durante cuatro días, y viendo los franceses que no podían acceder a la villa, optaron por cercar la bahía, de tal modo que salinas, caballeros, baterías, reductos y fortines, sirvieron de bastión al asedio francés, el cual duró desde febrero de 1810 a agosto de 1812. Así, mientras en el litoral se estaba luchando con los franceses, en el teatro cómico, hoy Real Teatro de las Cortes, se estaba gestando el primer texto constitucional español. Expulsados los franceses, vuelve Fernando VII en marzo de 1814, siendo su primer edicto la abolición de la Constitución de 1812. Esto crea mucha indignación en las clases liberales, las cuales en 1820 se levantan en las Cabezas de San Juan (Sevilla), reteniendo al monarca en Cádiz y obligándole a jurar la Constitución. Viendo la Santa Alianza el carácter revolucionario que estaba adquiriendo la situación, envían a los Cien Mil Hijos de San Luis a liberar al rey, sucediéndose un nuevo episodio negro en la villa. Restos del Fuerte de Santa Catalina Esta vez, los franceses conocían las técnicas de defensa isleñas, por lo que en 1823 tras la toma del Fuerte de Urrutia, tuvo que rendirse el Castillo de Sancti-Petri, tomando éstos la Isla hasta 1828. Así, con los cambios que se producen durante los siglos XIX y XX, tanto en el tipo de artificios como en los sistemas defensivos, estas fortificaciones dejan de tener valor estratégico, entrando en desuso. 3.7.3. EL PUERTO DE SANTA MARÍA. SUS DEFENSAS EN LA EDAD MEDIA A. EL SISTEMA AMURALLADO DE LA CIUDAD. La construcción del sistema amurallado de El Puerto de Santa María, según los datos conocidos, se encuadra en la segunda mitad del siglo XIII. La construcción debió realizarse entre 1275 y 1278, levantada como protección ante los desembarcos y razzias mariníes que azotaron durante una década la región, siendo atacada y asolada Santa María del Puerto en dos ocasiones, 1277 y 1285, inutilizándose entonces la muralla. De esta, no existe hoy resto visible alguno. En el siglo XVI la mencionaron Pedro de Medina "cerca y fuerte muro con que lo mandó cercar que atraviesa toda la villa hasta dar en el río", y Agustín de Orozco "las otras ruinas de edificios antiguos son unos gruesos fuertes paredones argamasados que muestran aver sido alguna grande fabrica". En algunos documentos del siglo XVIII, se hace referencia a restos de muralla en algunas de la casas de la calle del Muro. Medinilla concreta en sus escritos "todavía se conservan restos de estas murallas en la calle Jesús de los Milagros casa sin número junto al 1 y en la del Correo, antes Muro, en la casa donde están los graneros del sr. Camacho, y se cree continuaban por la de Nevería". Francisco de Ciria en 1934, hace referencia en sus escritos al trazado de la muralla "El viejo recinto de la ciudad comprendía; por el Sur, desde el Castillo a lo largo de la luego calle real, después de Pozuelo y hoy Federico Rubio, a la de Nevería, por la que continuaba por el Oeste, dando de frente a la llamada del Muro, por seguir a éste". B. EL CASTILLO DE SAN MARCOS El Castillo de San Marcos es uno de los edificios más representativos de la ciudad. Sus torres y almenas, recortándose sobre el cielo portuense, constituyen una silueta inconfundible y probablemente una de las imágenes más antiguas del conjunto arquitectónico de El Puerto. Su evolución ha ido pareja al desarrollo urbanístico local, hasta convertirse en edificio simbólico durante distintas épocas, de forma que lo que hoy conocemos es producto de varias transformaciones desde la primitiva edificación alrededor del siglo X. En su origen se trataba de una antigua mezquita -de orientación NO-SE-, el edificio más importante de la aldea musulmana de al-Qanatir. El templo musulmán fue levantado con materiales de acarreo, probablemente procedentes de otro edificio romano más antiguo. Poseía planta de tres naves dividida en cuatro tramos, patio sahn -, alminar - o torre- y el muro principal o muro de la quibla, en cuyo centro se abría un recinto sagrado - el mihrab -. Tanto el muro de la quibla como el mihrab, aun se conservan en la construcción moderna. A esta primera época correspondería igualmente una antigua inscripción en uno de los accesos primitivos al edificio. Restos de murallas del Fuerte de Santa Catalina 251 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A La segunda etapa del edificio se corresponde con su transformación en santuario cristiano, producida a mediados del siglo XIII y vinculada ala conquista castellana de la zona por Alfonso X entre los años 1257 y 1260. La ocupación alfonsí estaba ligada a la elección del lugar -magníficamente situado- como punto defensivo de toda la comarca y centro de aprovisionamiento de la flota castellana para sus expediciones. Todos estos acontecimientos fueron narrados con matices poéticos en las Cantigas de Santa María, principalmente la 328., en las que también se menciona la reconstrucción del santuario, concluido en torno a 1268-1270. Unos años después debió sufrir remodelaciones al tiempo que se rodeaba a la ciudad de muralla. Posiblemente en 1272 se instaló en él la Orden de Santa María de España. Restos de murallas del Fuerte de Santa Catalina Restos de murallas del Fuerte de Santa Catalina En la iglesia-fortaleza de Santa María - conocida a partir de los siglos XIV-XV como Castillo de San Marcos- se emplearon sillares y columnas romanas de acarreo. Varias de estas columnas se conservan hoy adosadas a pilares interiores. Esta reforma y construcción cristiana fue comenzada por el alarife Alí en los primeros años de la ocupación castellana y el edificio fue pronto convertido en un importante centro de peregrinación que destacaría como elemento singular de la población. La reconstrucción le afectó en su totalidad realizándose una serie de importantes transformaciones en los aspectos exterior e interior. Se abandonó el antiguo eje transversal de la capilla hacia el muro de la quibla, orientándola al lado norte, y abriendo una capilla mayor o ábside que se convertiría entonces en principal. Esta nueva cámara es de estilo gótico y se cubre con bóveda de crucería. La capilla ocupa la parte inferior de la torre principal del castillo - Torre del Homenaje- que se levantó probablemente en el mismo lugar donde podía haber estado el alminar de la antigua mezquita. Con el cambio de orientación, y para adaptar la visibilidad, debió abrirse una puerta en recodo en el lado opuesto al ábside. Se amplió igualmente todo el oratorio a costa del patio - que quedó muy reducido- contando el edificio a partir de entonces, las siete naves en forma de gran sala que queda a la izquierda de la entrada actual. La reforma afectó también a la cubrición general abovedada, y al refuerzo y coronamiento de los muros, combinándose los caracteres religioso y defensivo. El edificio adoptó la forma de un recinto rectangular flanqueado por ocho torres. Todas ellas poseen decoración almohade, están rematadas por almenas en picos y presentan antiguos signos de canteros en sus zonas bajas. El conjunto se rodea de una muralla o cerca no muy alta. La otra gran transformación se produjo a fines del siglo XV y principios del XVI (1454-1501), cuando se realizaron nuevas obras de reforma y consolidación del conjunto a cargo de D. Luis de la Cerda, duque de Medinaceli. Estas consistieron en el recrecido de las torres incluida la del Homenaje y la torre sur -que ostenta el blasón de la casa de La Cerda -, el refuerzo de la cerca exterior, la apertura de la puerta que da a la plaza y la construcción de un nuevo cuerpo adosado a modo de sacristía, con lo que se potenciaron nuevamente sus valores militar y religioso. Esta nueva pieza es una sala alargada cubierta por bóvedas de crucería góticas y decorada posteriormente con elementos neogóticos entre los que destaca un retablo. Desde la Sacristía, que sería definitivamente finalizada en el siglo XVII por el arquitecto Francisco de Guindos, se accede a la antigua puerta en recodo de la época alfonsí. Posteriormente sufriría nuevos cambios; así el siglo XVIII corresponden la espadaña y el campanario de la torre principal. El Castillo fue sede del Concejo hasta 1729, año en que se produce la incorporación de El Puerto a la Corona castellana tras un largo periodo de dependencia señorial de los Medinaceli. Fue utilizado como iglesia hasta el siglo XIX y más tarde se readaptaría para viviendas, hasta que a mediados del presente siglo se acometiera la última gran remodelación, en la que el edificio adoptó su actual imagen. En las reformas realizadas en 1943 por el investigador portuense D. Hipólito Sancho, se restauraron interiores y exteriores, reunificándose su doble origen islámico-gótico: al interior se añadieron arcos de herradura y elementos decorativos como cordobanes, vidrieras, una reja, el recubrimiento interior del mihrab... En el exterior, corresponde a estos años la decoración pictórica de castillos y leones y las leyendas marianas, al igual que toda la restauración de torres y almenas, que en aquellos años se encontraban en pésimas condiciones. Estilos almohade y gótico vuelven a fundirse nuevamente como en su primitivo origen. También recientemente se han producido nuevas obras de mantenimiento y recuperación del edificio y la restauración de la cerca exterior y torres. El Castillo de San Marcos constituye fachada principal de la tradicional plaza que comparte su nombre con el del rey que lo mandara reconstruir en la época fundacional de la ciudad. Declarado Bien de Interés Cultural desde 1920 - por entonces con categoría de Monumento Nacional- sus muros custodian la imagen gótica de Santa María de España (s. XIIXIII), tan vinculada a El Puerto. Restos de murallas del Fuerte de Santa Catalina 252 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A Actualmente, el edificio es propiedad de la Firma Luís Caballero, S.A. y como ayer el Castillo de San Marcos sigue siendo símbolo inequívoco portuense. Su torre del Homenaje, con la imagen de la Patrona, está presente en el escudo local y su dentado perfil lo está, casi inextinguible, en la imagen urbana de El Puerto. Plano de El Puerto de Santa María del Atlas de Carlos de Vargas, 1814 desde Rota hasta el Puerto de Santa María. Todos son pequeños recintos artillados que dirigían su línea de fuego hacia la bahía y cuyo sistema de protección culminaba en el castillo de Santa Catalina. Este cordón fue construido con motivo de las irrupciones de piratas, turcos y berberiscos, así como de corsarios holandeses y británicos. Dejaron de utilizarse a comienzos del siglo XIX. 3.7.4. EL PUERTO DE SANTA MARÍA. SUS DEFENSAS EN LA EDAD MODERNA A. A lo largo de la historia los territorios costeros han dado muestras de ser zonas con un gran valor estratégico, motivo por el cual han sido el centro de ataques, incursiones etc., con el fin de ser conquistados y gozar de dicha posición privilegiada. Así, las ciudades, los puertos han sido a lo largo de los siglos defendidas y conquistadas, destruidas y reedificadas en un continuo afán por incorporarlas a los dominios territoriales o bien por suprimirlas como espacios militares y comerciales. El Fuerte de Santa Catalina se encuentra a la entrada de la bahía de Cádiz, en el municipio de El Puerto de Santa María. Fue construido en el siglo XVIII. Su planta era de forma poligonal, y defendía la bahía con una línea de baterías orientadas al sur que podían contener hasta 15 piezas de artillería. Tenía también un flanco orientado hacia la entrada de la bahía, capaz de contener 6 piezas de artillería. Desde una torre independiente, próxima al fuerte se podía divisar la amplia boca de la bahía. La posición estratégica privilegiada de la provincia de Cádiz, la convertirá en encrucijada de las principales rutas comerciales y financieras que atraviesan el mundo moderno. Sus aguas sirven de paso a los barcos que comunican el Atlántico y el mediterráneo entre sí. En el año 1540, en Santa Catalina tan sólo existía una ermita, tras la invasión turca de 1562, se hizo patente la necesidad de construir una torre en Santa Catalina. Con el tiempo, esta defensa fue reforzada y ampliada, ya que consta que en 1700 posee veinte cañones de mediano calibre, comprendiendo la antigua torre y edificaciones posteriores. En conjunto, un parapeto con batería hacia el mar y cerrado por tierra por un frente con figura de hornabeque. En 1702, tras un intenso fuego cruzado de artillería que impide el acceso por mar a la Bahía, desembarcó una flota anglo-holandesa, la cual, después de cercar a la guarnición en la torre y tras la rendición de esta, voló y destruyó el castillo. La etapa floreciente para la provincia de Cádiz en cuanto a sus relaciones con el exterior se inicia con el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz en 1718, la creación de las compañías privilegiadas de comercio, y la libertad de comercio con América, para 13 puertos peninsulares. Esta expansión económica generada por el comercio americano, hizo, que en el Siglo XVIII se convirtiera en la ciudad española más próspera, y sobre todo más abierta a todos los horizontes. En los últimos años del siglo XVIII, las guerras con Inglaterra, truncarán este crecimiento comercial. En consecuencia, la provincia de Cádiz entra en una profunda depresión económica que la dejará sumida en un estado de postración durante las décadas siguientes. Desde finales del siglo XVIII, hasta la entrada del siglo XIX, las principales actuaciones que se llevarán a cabo en Cádiz, irán destinadas a adecuar los servicios portuarios al tráfico marítimo, frente a los grandes cambios técnicos que se habían producido en la navegación marítima. Las baterías construidas para la defensa de la costa gaditana. Se encuentran dentro de un grupo de baterías que surcaban la costa FUERTE DE SANTA CATALINA En 1765, la fortaleza estaba de nuevo en uso, conteniendo alojamiento para el gobernador, el oficial de artillería y su tropa con cincuenta soldados y doce caballos, con un almacén de pólvora, dos de pertrechos y un tinglado para enseres. Además tenía 6 piezas de a 12 y 8 de 36 y un destacamento de infantería y artillería para ésta y demás baterías costeras. El último episodio bélico que sucede en Santa Catalina se produjo en 1810 durante el asedio de Cádiz en la Guerra de Independencia. Vuelven a volar la fortaleza, esta vez con la autorización de los aliados españoles a fin de que las tropas napoleónicas no al pudiesen utilizar contra Cádiz. No obstante, los franceses pretenden reparar las baterías, cuestión zanjada rápidamente con un golpe de mando sobre Santa Catalina. Posteriormente las ruinas fueron ocupadas, dado el interés estratégico del lugar, por las Plano del Fuerte de Santa Catalina del Atlas de Carlos de Vargas, 1814 253 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección tropas francesas, los llamados Cien Mil Hijos de San Luis, hacia 1824, según los grabados que se conservan en las troneras; y hacia 1940, para impedir la invasión aliada, dentro del esquema defensivo de las costas españolas durante la Segunda Guerra Mundial. B. Batería del Palmar o Fuerte Ciudad BATERÍA DEL PALMAR O FUERTE CIUDAD El Fuerte Ciudad o Batería del Palmar responde al sistema de fortificación de planta poligonal, y su forma se adapta geométricamente a la de la costa, en la margen oeste de la desembocadura del Guadalete y sirviendo de apoyo al castillo de Santa Catalina y al Fuerte de las Arenillas defendiendo la zona conocida como La calita. Como el resto de fortificaciones costeras situadas en el entorno de la Bahía de Cádiz, el Fuerte Ciudad no dispone de foso artificial, ya que el entorno marina que lo bordea no hacen necesaria la construcción de esta pre-defensa. Su estructura, donde cada cara forma un frente abaluartado, se organiza en torno al patio de armas, desde el cual se accede al polvorín para el almacenaje de la pólvora. Batería de la Bermeja El Fuerte Ciudad, como el resto de baluartes y defensas de la bahía, es recia y fuerte, construida con mampostería ordinaria de piedra ostionera, revestida con mortero de cal y probablemente enlucida en ocre. Las troneras solían estar salpicadas por puñados de áridos rodados de mínima granulometría, para garantizar la dureza y durabilidad del revestimiento, tanto desde el punto de vista de su fraguado y endurecimiento, como de la acción del viento y combate del enemigo. En el caso del zócalo, ángulos, cañoneras y banquetas, el sistema constructivo era la sillería, utilizando el mismo material: la piedra ostionera. Para las plataformas de retroceso de los cañones, con la nueva concepción de fortificaciones abaluartadas, donde se les exigía mayor anchura y calidad, se utilizó una solería de piedra caliza. C. D. BATERÍA DE LAS ARENILLAS Oculta bajo las dunas, como indica su nombre, es un lugar tan arenoso que la batería y sus cañones estaban en gran parte enterrados bajo la arena. De poco servía quitarle la arena porque la mucha que había alrededor era en poco tiempo acumulada por el fuerte viento sobre el reducto. Se encuentra situada en la finca donde se proyecta la urbanización Puerto de Menester, muy cerca de la depuradora de Las Redes. En el Plano de Corvillón de principios del siglo XVIII se la denomina Mola Seca, y en el Plano de Beaurais de 1734 la Moraleza. En el resto de la cartografía se la llama la Arenilla, por causa de que las arenas cubrían, según aparece en planos de 1730/1750 y 1760. E. BATERÍA DE LA LAJA O CASTILLO DE LA PÓLVORA Pequeña batería que actualemte se conoce con el nombre de el Castillito, en la playa de la Puntilla, conocido también como castillo de la Pólvora. Desmantelada durante la Guerra de la Independencia por el Dique de Albuquerque, su cometido fue el de la defensa de la entrada del Guadalete. Como estructura defensiva se considera (BIC) Bien de Interés Cultural, en función de la disposición adicional segunda de la Ley 16/85, del Patrimonio Histórico Español, hoy convertido en bar restaurante de playa. BATERÍA DE LA BERMEJA Hoy día desaparecida. Debió de estar entre Las Redes y El Manantial, si bien parece que la acción erosiva del agua ha acabado con ella. Según Pérez de Sevilla, en 1702 era un pequeño reducto de tres cañones. En el plano de Corvillón de principios del siglo XVIII se llama la Terneca, pero en los demás planos aparece como Bermeja. Batería de las Arenillas 254 IR AL ÍNDICE GENERAL catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 3.8. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO. BODEGAS Y PATRIMONIO VITIVINÍCOLA 3.8.1. LA TRADICIÓN BODEGUERA DE EL PUERTO Desde la antigüedad El Puerto de Santa María había estado ligado al concepto de prosperidad, por la fertilidad de su tierra. Pero sería después de la Reconquista, cuando comenzaría a experimentar un verdadero auge, auspiciado por una vocación marítima que giraba sobre tres ejes fundamentales; África, formidable caladero para sus exportaciones agrícolas, Portugal y América. Campo de cultivo de vides Campo de cultivo de “Viñas Lustau” Así pues, a comienzos del ochocientos, El Puerto de Santa María estaba aún inmerso en una época de prosperidad. Pero a medida que avanzaba el siglo esta situación se fue enrareciendo y la economía portuense sobre todo la vinícola comenzó a sufrir quebrantos muy duros. En primer lugar la Invasión Francesa que rápidamente llegó a El Puerto, que carente de defensa y sin apenas fortificaciones pronto capituló. Inmediatamente fue elegido como cuartel general del mando francés. Las bodegas fueron descapitalizadas y los franceses llegaron a llenar de agua para el avituallamiento de sus tropas todas aquellas botas que pudieron encontrar, (entendiéndose como tales, toda vasija en madera de roble americano con una capacidad media de 500 litros). Con ello hicieron desaparecer el laborioso envinado de dichas vasijas, quedando así eliminada durante algún tiempo la crianza del tipo de vino conocido como Jerez. En El Puerto de Santa María se apreciará, una baja importancia hacia el sector agrícola, en comparación con otras poblaciones españolas. La actividad comercial será la que primará en la localidad. Es gracias a esta y su vinculación con América, por lo que muchos comerciantes, e incluso navieros residentes en Cádiz, comenzarán a invertir en El Puerto de Santa María. Principalmente lo harán en bodegas y viñas, buscando no sólo una nueva orientación comercial, sino también la elevada connotación social que este tipo de negocios implicaba. Así, a pesar de tener menos actividad agrícola que sus alrededores, el campo portuense va a desarrollar una importante producción de la vid, producto que será estimulado por la demanda de los colonos americanos. Desde los años treinta del siglo XIX, la producción fue resurgiendo poco apoco, dirigiéndose sobre todo a los mercados europeos, antillanos y también al puerto de Buenos Aires. Es la fase de oro de la vinatería decimonónica, debido a la aparición de la filoxera en Francia que eliminó todo tipo de competencia y al incremento de la demanda británica. Pero en los años 60 el incremento de la demanda fue mal correspondido por el lado de la oferta, que tendió a conseguir sustanciosas y rápidas ganancias en detrimento de la calidad de los productos, que era precisamente lo que les valía el prestigio ganado y el desarrollo experimentado. Todos los sectores socio profesionales implicados subieron desproporcionadamente los precios de sus productos, al tiempo que los extractores, atrapados en la vorágine de una competición desenfrenada, alimentada tanto por los intermediarios británicos como por algunas de las casas exportadoras portuenses, recurrieron tanto a vinos de baja calidad de otras zonas vinícolas andaluzas, como a los alcoholes industriales alemanes para encabezar los vinos. Esta situación, retrajo la demanda hasta poner en gravísimas dificultades el negocio vinatero. Los problemas que se engendraron en la fase anterior dieron resultados negativos. En los años ochenta la situación y el mercado vinícola estaban totalmente deteriorados. Por una parte la filoxera que se había producido en España hacia 1876, comenzaba a hacer estragos en la zona meridional peninsular. Esta situación económica tan delicada se agudizaría a partir de la última década del siglo, estallando en los años en que se desarrolló la Guerra de Cuba. Desapareciendo todas las esperanzas portuenses de mejoría económica, debido a la escasez del comercio con América. Esta quiebra estructural que produjo la Guerra en el comercio vinícola, transcendió de lo meramente económico para incidir también negativamente en la vida social e incluso política de la zona, ya que gran parte de ella giraba alrededor del cultivo de la vid. Los problemas no tardaron en estallar. El primero fue la dificultad que tenían las bodegas del Puerto para adquirir vasijas de roble americano, ya que el conflicto bélico impedía la puntual llegada de la citada madera. Problema también importante del momento, fue la escasez de los abastecimientos. Consumada finalmente la pérdida de las últimas colonias, en el año 1898, se buscaban medios para salir del desfallecimiento económico y social generado por esta guerra. La cuestión quedaría zanjada gracias principalmente a la apuesta vinícola, que se debía desdoblar en varios frentes. En primer lugar se tenía que mejorar la calidad de los vinos, y paralelamente a este, se debía dar otro que condujese a una total erradicación de la plaga de filoxera. En este caso el gravísimo problema quedaría resuelto con la aplicación del método adoptado por aquel entonces en Cataluña y que resultó un completo éxito; consistía en injertar vides americanas con españolas. Mejorada la calidad y la cantidad, había que conseguir una exención de tasas impositivas que gravaran el vino, fundamentalmente la tributación especial para financiar los gastos de guerra y que ascendía a un 2% del valor de la mercancía. Racimos de uvas antes de su recolección 255 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Con la pérdida del comercio americano, el comerciante portuense perdería gran parte de su actividad comercial pero no su identidad financiera, se va a invertir gran parte de capital en las edificaciones de bodegas que pondrá los cimientos para el futuro desarrollo de una importante industria vinícola. Este proceso de evolución económica que sufre El Puerto de Santa María en la década de los años 30, queda reflejado en la formación del ensanche industrial del Campo de Guía, donde el crecimiento de construcciones de bodegas es una constante a lo largo del siglo XX. Bodegas Calle Cielo nº 6 En el año 1927, el Campo de Guía era un terreno insalubre (situado entre las actuales calles Valdés y Los Moros y entre la Plaza de Toros y el río Guadalete), que se utilizaba como vertedero público, cementerio de animales y demás. Aunque podían encontrarse algunas bodegas construidas durante el ensanche industrial del siglo XIX, cuando la ciudad se encontraba en plena fiebre vitivinícola y necesitaba una zona para dar habitación a la masa de trabajadores que traían consigo la vid. El complejo urbano tenía que ser insertado dentro del entramado urbano. De estas bodegas llevadas a cabo en el siglo XIX, encontramos testimonios de su construcción y de los comerciantes que las levantaron; A. Bodegas Calle Cielo nº 8 BODEGA REALIZADA POR VICENTE MARÍA DE LA PORTILLA. En 1834 se aprueba la construcción de una nueva bodega. Situada en la Calle San Bartolomé y haciendo esquina con la Calle de los Moros. Esta bodega formaba un polígono regular que se dividía en tres partes: una central que daba acceso a las dos naves de bodega y que se encontraba a su vez dividida en dos patios, por un muro central en el centro del cual se encontraba el pozo, encontrándose un poco más abajo una puerta que ponía en comunicación ambos patios. En la parte superior existía un trabajadero cubierto a un agua, cuya cubierta descansaba sobre 8 pilares y sobre el muro superior. Cada patio tenía un hueco de acceso y otro de comunicación con la nave que se encontraba a su lado. A ambos lados de este patio central se encontraban las naves para bodega, cubierta a dos aguas. Cada nave tenía dos huecos de acceso, uno a la calle y otro al patio central. Por lo que respecta al alzado presenta una fachada, que adopta una forma simétrica con una zona central que se corresponde con el patio central y dos zonas laterales iguales que asimismo se corresponden con las dos naves para la bodega. La zona central presenta dos puertas centrales. Toda la fachada se encuentre recorrida en su parte inferior por un zócalo y cada una de las tres zonas aparecen enmarcadas por pilastras adosadas. Esta bodega perteneció a Emilio Lustau, fundada en 1896, que dio sus primeros pasos como Almacenista, pequeña bodega dedicada sólo a la crianza de vinos de Jerez, surtiendo vinos a grandes bodegas expedidoras, y es en 1950 cuando pasa a ser exportadora de vinos de Jerez. B. BODEGA LLEVADA A CABO POR DON RAMÓN GARCÍA GASTÓN Y DON ÁNGEL MARÍA DE CASTRISIONES La bodega se encuentra situada entre el costado Sur del Edificio de Cumbre-Hermosa, por el Oeste daba con la Calle de la Aurora y por el Este con la misma Casa de Cumbre-Hermosa, dando frente al río Guadalete, por el Sur no había todavía población, ni por el frente al Oeste. La fachada se encuentra dividida en dos partes que ocupan aproximadamente la mitad de la fachada cada una de ellas. En la parte de la izquierda se observan dos cuerpos uno inferior de cuatro ventanas con dinteles curvos rebajados y realzados con sus respectivos recercados. A su vez toda esa parte se encuentra demarcada con otro recercado que ocupa toda esa zona de fachada. En la parte superior, aparece un hastial, en el tímpano del cual y centrado, aparece una ventana circular, que se aprovecha para poner la fecha de la edificación. La segunda parte, la de la derecha, es de un sólo cuerpo, que se haya formado por una puerta central, enmarcada por pilastras adosadas. Los laterales aparecen realzados con unos adornos verticales, dispuestos según la forma de los sillares. Todo el conjunto de la fachada, se halla recorrido en su parte inferior por un zócalo. C. DOS BODEGAS PRESENTADAS POR D. ANTONIO RUÍZ-TAGLE. En el año 1835, pretendía edificar en un terreno situado próximo al edificio que se conocía como el Pozo del Rey en la Prolongación de las calles de San Bartolomé y del Pagador. • Primera Bodega: La planta forma un polígono irregular dividido en 3 partes. Una central, que es patio y da acceso a las dos laterales, que son las zonas de bodega propiamente dicha, Bodegas Calle Valdés nº 13 256 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección cubierta a dos aguas y apoyadas lateralmente en los muros que sirven de cerramiento y con pilares, 40 por cada nave, que forman en su conjunto 5 crujías. Cada nave tiene 4 huecos de acceso, en las laterales que no dan al patio aparecen unas zonas denominadas almizcates, que permiten la ventilación de aquella, con accesos a cada una de las calles. El alzado presenta las siguientes características: una primera fachada que da a la Calle de San Bartolomé dispone de dos puertas centrales, enmarcada cada puerta por dos pilastras adosadas. La fachada del denominado almizcate muestra una puerta central. En las esquinas aparecen unos adornos dispuestos verticalmente, adoptando la disposición de sillares. La parte inferior se halla recorrida por un zócalo de sillería vista. Interior Bodegas de Mora • Segunda bodega: La segunda bodega se realizó en la Calle Nueva (Valdés) entre las Calles de San Bartolomé y de Pagador, cuyas características eran las siguientes: la planta formaba un polígono regular dividido en dos partes: una a la izquierda, que sería utilizada para bodega y otra a la derecha de una superficie superior que formaría el trabajadero. En la zona de la bodega la cubierta se encuentra apoyada en los muros que sirven de cerramiento y sobre 24 pilares que forman u total de 5 naves. Esta zona tiene 2 huecos de acceso, uno que sirve de entrada en la fachada que da a la Calle Valdés y otro lateral que le pone en comunicación con el trabajadero. Por lo que respecta al alzado, la fachada dispone de una puerta central rematada en su parte superior por un apretinado y recorrida en la zona inferior por un zócalo. Interior de las Bodegas 501 D. BODEGA LLEVADA A CABO POR CARLOS DE LA VEGA Y DON FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ La planta formaba un polígono irregular dividido en 3 partes: una central, que era el patio, que a su vez daba acceso a los dos laterales. La de la izquierda adquiere una forma rectangular cubierta a dos aguas, apoyadas en muros y sobre 30 pilares. Dicha nave tiene 2 huecos de acceso, uno que da al patio y otro que da al almizcate, que se encuentra a su izquierda. A la derecha del patio se encuentran dos naves continuas que en su conjunto, adquiere forma de una ele. La que se encuentra en primer lugar da fachada a la Calle de la Victoria, presentando dos huecos de acceso, uno a la calle y otro a la nave superior. Su techo es aun agua y descansa sobre 8 pilares. También muestra dos huecos de acceso, uno al patio y el otro que le pone en comunicación con la nave primera. Por lo que respecta al alzado, aparece en la parte que comprende al almizcate, una puerta central recercada y con dintel, estando rematado este cuerpo con una cornisa como el resto de la fachada. En conjunto la fachada se halla recorrida en su nivel inferior por un zócalo y asimismo cada cuerpo de la fachada se encuentra separado por pilastras adosadas, teniendo en cuenta, que sólo una esquina, la del sector de la derecha, remata mediante este sistema. El Campo de Guía ha sufrido numerosas transformaciones junto con estas antiguas instalaciones bodegueras, hasta convertirse en los grandes complejos bodegueros que hoy en día dan fama a El Puerto de Santa María. E. BODEGA OSBORNE Localizada en la Ctra. Madrid-Cádiz, a finales del siglo XVIII el comerciante inglés Thomas Osborne Mann, fundó las Bodegas Osborne en El Puerto de Santa María. Contrajo matrimonio con la hija del apoderado de la casa Duff Gordon y serán sus hijos Tomás y Juan Nicolás los que heredaran el negocio a su muerte en 1854. Siendo éste último el que en 1869 recibirá el título de Conde de Osborne. En la actualidad y después de más de doscientos años, elaborando y criando vinos, Osborne constituye un Grupo de Empresas que la convierten en una de las más destacadas en el ámbito vinícola nacional e internacional. F. BODEGAS LUIS CABALLERO Situada en la calle San Francisco número 32 y con sede actualmente anexa al restaurado Castillo de San Marcos (en su origen una mezquita),utilizándolo como emblema del Grupo, en la plaza Alfonso X el Sabio. Interior de las Bodegas Caballero 257 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Esta empresa, fue fundada en1830 por D. José Cabaleiro Do Lago, de origen gallego, dedicada en sus inicios al suministro de madera de roble en el sector de Jerez y explotación de viñedos con destilería propia. A principios del S.XX se trasladó la casa principal al Puerto de Santa María. Gracias a la prosperidad del negocio, pudo ampliar la actividad de esta empresa y comenzó a dedicarse al embotellado de sus propias marcas de vinos, brandies y licores, así como a la venta de vinos en rama en varios bodegones y tabernas de su propiedad. En 1990 Emilio Lustau S.A. se integró en la también compañía familiar Luis Caballero S.A. 3.8.2. TIPOLOGÍA DE LAS BODEGAS PORTUENSES G. Interior de las Bodegas Lustau BODEGAS JUAN C. GRANT. LAS 7 ESQUINAS. Juan C. Grant S.L., está en la calle Bolos. Popularmente conocida como Bodegas Las 7 Esquinas, comienza su andadura allá en el año 1.841, siendo su fundador D. Edmundo Grant. En sus inicios se dedican al almacenamiento y expedición de vinos del marco de Jerez continuando con esta labor durante muchos años, permaneciendo siempre bajo la gestión de la misma familia. En la actualidad las Bodegas Grant centran su labor en la crianza y expedición de los vinos propios de la bodega la cual se encuentra situada muy cerca del río Guadalete en pleno centro de la ciudad, por lo que las condiciones físicas con las que cuenta el casco de bodega son inmejorables, siendo esta una de las escasas bodegas que mantienen tan antiguos y tradicionales sistemas de crianza de nuestro vino más representativo. H. Interior Bodega de Mora BODEGAS OBREGÓN, S.L.. Se encuentra en la calle Zarza número 53. La empresa Bodegas González Obregón SL, fue fundada en 1935 por D. José Luis González Obregón. Comenzó su actividad bodeguera muy joven, pasando por diferentes puestos y llegando a ser Capataz General de la empresa Hijos de Jiménez Varela S.A. cuyo prestigio por la calidad de sus caldos se debió en parte a sus buenos oficios y profundo conocimiento de la vitivinicultura. En 1954, inició su actividad empresarial, montando una primera bodega en la calle Ricardo Alcón y poco después la actual en la calle Zarza. Al principio y durante muchos años de Bodegas Obregón S.L. tuvo función de fue almacenista, es decir, se dedicaban a la crianza y envejecimiento de sus propios vinos para luego venderlos a bodegas exportadoras. A lo largo de la historia, la actividad vinatera buscará acomodo en distintos modelos y tipologías arquitectónicas hasta encontrar en el siglo XIX su propia identidad como establecimiento de producción masiva e industrial. Las bodegas han ido evolucionando a lo largo de la historia desde las moriscas, históricamente las más interesantes, aunque son las menos importantes por su reducido tamaño y número de ellas aún existentes. Los edificios dedicados a bodegas eran de tipo de la casa morisca que sigue siendo la misma existente en Marruecos, es decir, un recinto de escasa superficie, pero que ya incorporaba la cubierta a una o dos aguas, que servía para todos los usos, vivienda, tienda e incluso bodega. Por sus condiciones constructivas tenían un gran aislamiento del calor y se conseguía en ellas una constancia de temperatura muy grande. Además hay en su interior una gran humedad ambiental, al estar abiertas al exterior y cooperar a ello la higroscopicidad de los pobres materiales de los cuales están hechas. Tras el descubrimiento de América y sobre todo tras el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz en el año 1717, surgieron en El Puerto de Santa María, las bodegas en palacios. Este tipo de bodegas llegaron por la aparición de un tipo de comerciante opulento que se enriqueció inmensamente por el gran volumen de mercaderías que se remitían a las Indias y se traían de allí. Estos comerciantes construyeron para su vivienda y almacenaje de sus productos y oficinas, enormes y suntuosos palacios, que por la calidad de los materiales empleados aún existen. En estos palacios existía siempre una pequeña bodega en el piso de bajo, que era para el uso del dueño y para criar vinos de calidad a la venta. Estas presentan un inmenso aislamiento y humedad, debido a ocupar la planta baja, y por tanto, muy húmeda y fresca, por lo que hace que las condiciones climatológicas son totalmente distintas. Interior de Bodega en calle Aurora 258 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección En la Edad Moderna aparecen espoleadas por el consumo americanista y de mayor presencia arquitectónica. Su mayor extensión y el uso de materiales más nobles, vigas de caoba, bóvedas y sillares de piedra, revestimientos y elementos ornamentales unidos a los propiamente estilísticos de la fundación darán carácter de singularidad y monumentalidad a las mismas. Efectivamente, habrá que esperar al siglo XIX para encontrar el modelo definidor de la industria y que diera respuestas a las exigencias del sector de producción y almacenamiento masivo de vinos. Fachada de las Bodegas 501 Es el caso de la bodega tipo catedral, que junto a mantener las condiciones micro climáticas ambientales necesarias permitirá la ejecución de otras labores de manipulación, homogenización y envejecimiento. Es este tipo de bodegas las que permanecen hoy en día vigentes en El Puerto de Santa María, generando vinos de gran calidad gracias a las condiciones constructivas de estas. Se tendrán en cuenta a la hora de su construcción características esenciales como: • • • • La orientación del edificio, que permitirá obtener una gran regulación de temperaturas a lo largo del año, junto con una gran humedad interna. (Cuando por algún motivo la bodega resulta mal orientada, la calidad para criar vinos baja muchísimo). Iluminación tenue, Esta repercute en el trabajo de las levaduras de flor y su gran influencia en la temperatura interior del edificio. La altura del la edificación, la característica más sobresaliente, y la que mejor define su calidad para crianza de vinos, por su influencia directa en la razón biológica de disponer de grandes volúmenes de aire, la obtención de baja y sobre todo regulada temperatura a lo largo de todo el año y la obtención de humedad ambiental en su interior. El aislamiento, conseguido gracias a un encalado exterior blanquísimo, cubierta de teja árabe a dos aguas, gran espesor de muros aislantes y húmedos, ventanas amplias sin cristales y con celosías de madera, pavimentos regables de albero, distribución adecuada de ventanas y puertas, ventanas situadas a gran altura sobre el suelo, ventanas apaisadas y no verticales, sin ventanas en el paramento sur. Las bodegas construidas en el siglo XX, rompen con cualquier intento de clasificación o tipologías. Nuevas necesidades, procesos de mecanización y otros, obraran procesos bodegueros singulares de arriesgada arquitectura y novísimas soluciones técnicas y materiales. Encontraremos muchas paradojas en la arquitectura industrial como estilo codificado en las bodegas. En la mayoría de los casos la utilización del hierro tenderá a ocultarse bajo eclécticas fachadas relegándose a espacios específicos o simplemente estructurales. Estos establecimientos, albergaran una tecnología artesanal y tradicional por lo que poco podían evolucionar las instalaciones. 3.8.3. ORGANIZACIÓN DE LA VITICULTURA PORTUENSE Tras un largo período de transición la viticultura portuense de la década de 1840 presentaba una organización nueva alrededor de tres grandes figuras especializadas y organizadas en gremios; las de cosechero, almacenista y extractor, que admitía variadas fórmulas intermedias, con un protagonismo evidente de los terceros, los exportadores, propietarios de grandes bodegas. Estos aunque seguían sobre todo siendo comerciantes, con una elevada velocidad de rotación de sus cuantiosas existencias, también elaboraban los vinos de mayor prestigio en sus soleras. De esta forma se pasó de un esquema simple de cosecheroscomerciantes exportadores a uno más complejo y en el que la mera actividad de comercialización pasó a tener un papel residual. La crianza implicaba no sólo nuevos edificios capaces de albergar en condiciones adecuadas grandes cantidades de vino, sino la expansión de la tonelería, la multiplicación de los útiles de bodega y un nuevo personal especializados con relaciones permanentes con las bodegas. Los toneleros; contaban con una arraigada organización gremial, que fue transformada, más que destruida por las disposiciones de la década de 1840. Pero a lo largo del siglo XIX, tuvieron lugar amplios cambios en la estructura de la tonelería y de sus relaciones laborales. Las bodegas portuenses optaron por un modelo que combinaba el establecimiento de talleres o "trabajaderos" con materiales y herramientas propios y la contratación de maestros, a los que se pagaba por piezas, quienes a su vez disponían de cuadrillas de oficiales y aprendices, remunerados a jornal o, más habitualmente, a destajo. Asimismo, pervivieron talleres autónomos, que vendían sus vasijas a los elaboradores de vino. Interior de las Bodegas Lustau 259 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Fuera cual fuera la organización del trabajo, la tendencia a la concentración, con el crecimiento del tamaño de los talleres de tonelería, parece confirmada por la asociación autónoma de los oficiales toneleros (en la década de 1870 se constituyó una primera federación de asociaciones de oficiales de toneleros.) Por otra parte, desde la primera mitad del siglo XIX los jóvenes varones de las familias bodegueras adquirían parte de su formación reglada en el Reino Unido de la Gran Bretaña, por ser este mercado el principal consumidor de los vinos de la zona. Fotografía de un tallar antiguo donde se fabricaban las botas o barricas A partir de la tercera y cuarta décadas del siglo XIX fue cuando comenzó a desarrollarse el sistema moderno de formación, que combinaba la relación de estudios reglados con las prácticas de empresas británicas relacionadas con las respectivas familias de El Puerto de Santa María. Este sistema formativo moderno sustituyó al sistema tradicional de formación de comerciantes, que consistía en la toma de una educación elemental en el país de origen y en el aprendizaje práctico, principalmente, de los jóvenes en el establecimiento de un pariente, amigo o agente de su familia en otros países. Los hijos de familias bodegueras de la zona se formaban en tareas mercantiles y lengua inglesa en las agencias comerciales británicas de sus empresas, así conocían personalmente el mercado de consumo de sus vinos. 3.8.4. CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO DE LA VID Útiles y herramientas de la tonelería Tonelero realizando un barril de vino La agricultura portuense en el siglo XVIII es de tipo extensivo, con técnicas de cultivo poco desarrolladas y pobres rendimientos. Considerándose la vid como el tercer cultivo en importancia dentro de la localidad. Producción, técnicas y utillaje agrícolas, eran muy sencillos. Perduraron hasta entrada la década de los años sesenta del siglo XX. Tanto en pequeñas como en grandes explotaciones, se han estado basando en un cuidado especial, esmerado, casi personalizado, de las plantas y frutos por parte de una numerosa mano de obra especialmente hábil en el manejo de los instrumentos básicos de trabajo: el azadón para la labranza, la cuchilla para la poda y las tijeras o la navaja para la vendimia. Al plantearse como objetivo no sólo el mayor volumen posible de producción sino fundamentalmente la calidad, las faenas más importantes y delicadas solo podían encomendarse a especialistas expertos y no a simples jornaleros agrícolas no especializados. La poda y la castra, sobre todo, son tareas que requieren de una gran experiencia. Las viñas tenían varias labores anuales, unas relacionadas con la tierra otras con la planta. Las primeras tenían por objeto mantener a la tierra sin hierba desmenuzada y esponjosa para lo cual se verificaban los trabajos que se llaman la alumbra, la cierra, el golpe lleno, la vina y la revina. La primera se hacía pasada la vendimia y antes de las primeras lluvias de invierno, desde el segundo año del cultivo de un majuelo, consistía en abrir la tierra formando cañones alrededor de cada cepa para retener el agua de las próximas lluvias, evitando su derrame por las lomas abajo. La segunda, consistente en cerrar los cajones y allanar la tierra, se realizaba para que conservara la humedad recogida, la tercera se efectuaba a fines de abril o principios de mayo con el fin de matar la yerba, y por último la revina que se realiza a principios de agosto, siendo una repetición de la vina, con el objeto de evitar las grietas que en ese tiempo se formaban, sobre todo en los terrenos bajos. Con relación a la planta, se realizaba las siguientes operaciones; en primer lugar la poda, con el fin de dejar en las cepas las yemas necesarias para que la planta se regenerara. En segundo lugar, la deserpia, que consistía en arrancar los sarmientos estériles que echaban las vides por la parte baja. Más tarde se efectuaba la reposición de marras, es decir, la colocación de cepas que faltaban en las hileras, posteriormente la castra y la recastra, se encargaba de quitarles todos aquellos pámpanos o tallos inútiles que salían mal colocados en la cabeza de la cepa y que perjudicaban su buena formación. Luego se realizaba la encaña y ahorquillado para apuntar las cepas y por último la recolección del fruto. Por lo regular la vida fértil de toda viña ronda actualmente los 30 años, siendo las de mayor producción del séptimo en adelante. Los majuelos no dan fruto abundante hasta el quinto año, pero el mosto no es de calidad hasta el octavo año de la plantación. La topografía del Puerto de Santa María es suavemente ondulada en la que se localizan las interminables filas de viñedos, que se extienden a lo largo de kilómetros sobre un suelo calizo: las albarizas, aunque también en los barros y arenas se cultivan viñedos. Las albarizas son tierras duras y gredosas, altamente calizas de origen orgánico, formado por la sedimentación de enormes capas de algas diatomeas. Los suelos albarizos absorben y retienen la humedad cuando reciben las lluvias; al secarse forman una capa endurecida que evita la evaporación y conserva la humedad interior, lo que favorece el desarrollo del sistema radicular para suministrar el agua en la medida de las necesidades de la planta. Al mismo tiempo el color blanco de la tierra refleja los rayos del sol proporcionando a las uvas una insolación "desde" abajo con que se aumenta la producción de azúcares y la maduración homogénea de los frutos. Los barros son tierras de color 260 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A más o menos oscuro por contener abundante materia orgánica lo que determina la formación de suelos fuertes y pesados, los llamados bujeos. Presentan un alto grado de aptitud para el cultivo de la viña, pero su producción es en volumen superior, pero en calidad inferior y su elaboración da vinos de menor calidad. Las arenas son suelos sueltos, de arenisca, con un bajo contenido calizo, presentando un color amarillo rojizo por el contenido en óxido de hierro que posee. La producción obtenida duplica la de los albarizas, pero los mostos obtenidos son ligeros y de calidad inferior a los obtenidos en los suelos anteriores. Recogida de la vendimia Rompiendo el velo de flor Una vez llevada a cabo la vendimia y tras ser pisadas o prensadas las uvas en el lagar, hoy con métodos mecanizados, se obtiene el denominado "mosto de yema", el cual se lleva a las bodegas a botas, estas pueden ser de varios tipos toneles (1500 litros), bocoys (40 arrobas que son 640 litros), botas (500 litros), medias botas (250 litros), cuartos de botas (125 litros) y octavos de botas (4 arrobas que son 64 litros). Aunque actualmente también se llevan a grandes depósitos, donde comienza su primera fermentación a las pocas horas, como si estuviera en ebullición. estas botas se le llama “andanas". Para este sistema son necesarios amplios locales, ya que la flor trabaja de modo aerobio, o sea, en presencia de grandes cantidades de aire. De las botas inferiores, la que están mas cerca del suelo, denominadas solera, se saca aproximadamente un cuarto de su contenido para consumo, esta es la de mayor vejez. Esta operación se denomina “saca”, tras la extracción del volumen de la solera, se deja un vacio en la bota, que es rellenado con igual cantidad de vino de la escala que le sigue en vejez, que recibe el nombre de primera criadera. A su vez esta se rellena con la siguiente en orden descendente, segunda criadera, y asi sucesivamente hasta la última criadera del sistema, que se repone con el mosto sobre tablas, de cada bota nunca se sacará más de su tercera parte, tampoco en ninguna bota podrá introducirse más de un tercio cada año, el vino que tras el primer añejamiento va a introducirse en el sistema. Se denomina a la operación de rellenar con cada escala "rocio" y a la operación conjunta "saca y rocio". Con este método de fermentación, se consigue; Esta fermentación tumultuosa dura varios días, convirtiéndose el mosto ya en vino, por transformación de una parte de sus azúcares en alcohol. Las botas son siempre de roble americano, madera porosa que permite respirar al vino, ayudando a su oxigenación homogénea, mientras la capa de levadura que desarrolla el vino (la flor o velo) retarda convenientemente el proceso en su superficie. • Homogeneizar los diferentes tipos de vinos. • Mantener las caracteristicas del vino de la solera eliminando las posibles oscilaciones que pudieran tener lugar entre las diferentes cosechas. Tras la primera fermentación la segunda, es ya más lenta, de varias semanas, y a partir de aquí sufre el vino un primer proceso de añejamiento de al menos un año. Luego de ser clasificado el vino por los catadores y enólogos, ya está el vino en disposición de introducirse en el sistema de soleras, que es el que hace posible "la educación del vino". Cada botella que se toma tiene una mezcla única de vinos de varios años que han envejecido de manera conjunta hasta formar un caldo homogéneo. Para conseguir el envejecimiento del vino, en El Puerto Santa María, se va trasvasando varias veces de una bota a otra. Tras el almacenaje de los vinos en las botas, se va sacando periódiamente de cada una de estas un porcentaje de contenido y con él se rellenan otras botas. Estas botas se disponen normalmente en tres alturas; filas superpuestas de tres o cuatro botas con vino o escalas de botas que contienen el mismo vino con la misma vejez. A la forma de disponer Por esta razón el hecho de que una determinada bodega tenga más antigüedad en su sistema de Criaderas y Soleras es de gran importancia: todo el vino que produzca estará envejecido por un caldo mucho más antiguo que otros. La flor o flora microbiana específica y espontánea que cría el vino del Puerto Santa María, es la principal causante de esta finura progresiva que el vino adquiere con el tiempo. La flora microbiana transforma el vino del año en otro producto totalmente distinto. Este velo de flor lo forman las levaduras, todas del género Saccharomyces: Saccharomyces Beticus, Saccharomyces Cheresiensis y Saccharomyces Rouxii. La primera es la más fuerte, pero va disminuyendo a medida que el vino envejece, actuando entonces las otras. Las levaduras son Colocación de toneles en bodega por andanas 261 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección organismos vivos que florecen en primavera y otoño, y disminuyen en verano e invierno, e incluso mueren depositándose sus células en el fondo de la barrica (bota), formando "la madre del vino". Esas células son reemplazadas por las levaduras que nacen, pero en invierno y en verano ese reemplazo no es total y el velo de flor es más delgado. Según el tipo de uva y la elaboración, podremos encontrar distintos tipos de vino; La variedad de uva principal, 95%, es el Palomino Fino. Para vinos dulces se utilizan Pedro Ximenez que da unos vinos con gusto de fruta y Moscatel para los vinos del mismo nombre. Botellas deFino Quinta decoradas para la Fiesta del Vino Fino 2009, de El Puerto de Santa María Copa de Pedro Ximenez • Finos: elaborado exclusivamente con uva de la variedad Palomino, es de color pajizo o dorado, aroma punzante y delicado, seco y ligero al paladar. Es de crianza en flor y su graduación ronda los 15º. • Manzanilla: De características muy similares al Fino, pero de color exclusivamente pajizo y mas suave al paladar. • Amontillado: Es un vino fino que en algún momento pierde el velo de flor y comienza una crianza oxidativa. Su color es ambarino, aroma punzante y atenuado, es suave y ligero al paladar, siendo su grado alcohólico sobre 17,5º. • Oloroso: Recibe un periodo mayor de crianza, a veces mas de una década en botas de roble. Es seco, de color ámbar o caoba, muy aromático con aromas de nuez, almendra y notas de roble. Es un vino con cuerpo y grado alcohólico 18º. • Palo Cortado: Tiene las suaves y delicadas características del Amontillado y la vinosidad y cuerpo del Oloroso. Color caoba brillante, aroma avellanado y de paladar seco, equilibrado y muy persistente. Su graduación ronda los 18º. • Pedro Ximenez: de color caoba oscuro y profundos aromas de pasas. Suave, dulce, y perfecto equilibrio. Elaborado exclusivamente con uvas de la variedad Pedro Ximenez, dejadas secar al sol. Su graduación es sobre 17º. • Cream: vino obtenido de la mezcla de Oloroso dulce y Pedro Ximenez. Es dulce, de color oscuro, aroma punzante y atenuado, con mucho cuerpo. Su grado alcohólico ronda 17,5º. • Pale Cream: Vino suave, de color pálido y aroma punzante y delicado (dulce). Su graduación alcohólica es sobre 17,5º. • Dulce natural: vino dulce obtenido de uva muy madura o soleada, cuya fermentación se detiene por la adición de alcohol vínico. • Moscatel: se elabora asolando la uva Moscatel. Su color oscila del oro al caoba, según la edad y su grado es sobre 17º. Aparece a mediados del siglo XX la Denominación de Origen; un honor que alcanzan únicamente aquellos vinos en los que concurren méritos y cualidades muy notables. El control y garantía de calidad de los vinos de D.O. está a cargo del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen I.N.D.O.) Que depende a su vez de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Cada D.O. está supervisada por un Consejo Regulador, compuesto por representantes del ministerio de Agricultura, así como de los productores, los bodegueros y los intermediarios que trabajan en la comarca. En Andalucía los Consejos Reguladores en colaboración con el Gobierno Autónomo y el I.N.D.O., fijan los límites de la comarca y decide las variedades de viña que se deben cultivar, la productividad máxima, la graduación alcohólica y la aplicación de las medidas de la PAC. Etiqueta procedente del amontillado que se realiza en El Puerto de Santa María 262 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A catálogo general de protección El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 3.9. ANÁLISIS DEL PATRIMONO: SALINAS Y CASAS SALINERAS 3.9.1. LA SAL A LO LARGO DE LA HISTORIA La sal y sus propiedades han jugado un papel fundamental en la historia de la humanidad. En época prehistórica tenemos constancia de su importancia debido a la presencia de campamentos estaciónales vinculados a las zonas de fácil extracción. Los habitantes próximos a las lagunas saladas ya conocían los secretos para la obtención de la sal y de sazonar los peces que pescaban o la carne de los animales que cazaban, como lo demuestran los utensilios y restos de sal allí encontrados. Vista aérea de la salina de la Tapa Sin embargo la explotación de este mineral debió surgir hacia el 4500 a.C., cuando se implantaron sistemas económicos lo suficientemente organizados como para garantizar su producción y distribución. Existe un tratado de farmacología chino, fechado 2700 años A.C., dedica una gran parte de su compendio en la discusión sobre más de cuarenta tipos de sal, los métodos de extracción y el proceso que había de seguir para dejarla apta para el consumo. Unos métodos que, sorprendentemente, no difieren demasiado de los que todavía se utilizan hoy en día. Mayores son las referencias que tenemos del consumo de este producto en culturas como la griega y la romana. De este modo en la Antigua Grecia, se estableció como común el pago en sal en los mercados de esclavos, además, claro está de su uso en los rituales religiosos que perviven con variaciones lógicas hasta nuestros días). Montaña de sal en la salina de la Tapa En Roma la sal se convirtió en un producto de alto valor económico creandose en torno a ello todo un entramado que garantizaba el abastecimiento de este producto y sus derivados en todo el imperio. Un antiguo proverbio latino, atribuido a Plinio, decía que "no hay nada más útil para la salud que la sal y el sol" mientras que Apicio afirmaba que "la sal (…) impide todas las enfermedades, la peste y cualquier resfriado". Por ello, no es de extrañar que las industrias de salazones constituyeran uno de los grandes pilares de la economía en la Hispania romana, junto con la metalurgia, la minería y la industria oleícola. Además Actualmente se están llevando a cabo estudios en la zona de Huelva para precisar si los Tartessos usaban la sal en los procesos de fabricación de metales y extracción de piedras preciosas. De hecho la sal subterránea nace al mismo tiempo y cerca de los metales, tanto que casi ninguno de éstos se une por naturaleza sin la sal. En este sentido, pues, los físicos opinan que no lejos de un filón de sal se encuentran filones de metales, incluso que en un único y mismo metal se descubren a veces, como resultado de una condimentación natural, varios tipos de sal. Los romanos fueron buenos consumidores de estos productos y llegaron a decretar una ley (Ley Licinia; 318 a.C.) que establecía la obligatoriedad del consumo de pescado salado en ciertos días del año. Algunos autores achacan a esta ley el origen de las prácticas de Cuaresma de la doctrina cristiana. Ya en este periodo, la explotación de los recursos salinos y el consumo de sal suponían una importante fuente de ingresos para las arcas públicas. En general, el estado no explotaba las salinas directamente sino que cedía esta tarea a intermediarios (negotians salinarum o salarii) agrupados en sociedades. Todavía se conservan lápidas funerarias en las que aparece la inscripción del oficio de salinator. Para abastecer a la creciente ciudad de Roma se creó la conocida como Via Salaria que cruzaba la península Itálica desde Roma hasta Castrum Truentinum, en la costa del mar Adriático. El consumo era tan alto que Plinio calculaba que un romano medio ingería la cantidad de 25 gramos de sal al día. Además de mineral indispensable, la sal fue un elemento de provecho comercial que tampoco estuvo exento de abusos. Los monarcas cristianos los que, de una forma más marcada, utilizan la sal como un medio claro y seguro de obtener grandes beneficios que contribuyan a financiar campañas militares y otros gastos. El interés por controlar su producción y comercialización hace que la Corona se apropie, de forma progresiva, de todas las salinas, pozos y manantiales de agua salada. Mas tarde cuando comienzan a arrendar la explotación de la sal se impusieron los impuestos de la sal, una servidumbre fiscal que afectaba a todos los ciudadanos, incluidos los niños, que se vieron obligados a comprar una cantidad estipulada de sal en determinada salina. Este impuesto llegó a ser uno de los principales ingresos de las arcas reales y se mantuvo hasta que la explotación y la venta de la sal fueron declaradas libres en toda Europa. En España quedó liberalizada en el año 1869. Una de las rutas de mayor importancia es la que conectaba a las islas del mediterráneo con la península. Todavía hoy en día se celebra una regata que conmemora los acontecimientos ocurridos durante el asedio a la ciudad condal. Durante las guerras carlistas Barcelona se encuentra Montaña de sal en la salina de la Tapa 263 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Entorno salinero de El Puerto de Santa María rodeada por tropas Carlistas, que carentes de efectivos para tomar la ciudad, se consuelan sitiándola. Ante lo imprevisto de la situación, no queda más remedio que abastecer la ciudad por mar, ya que aparentemente Don Carlos no destacaba precisamente por el poderío de su flota. La sal escasea en los almacenes de la ciudad condal, y como producto básico que era para conservar otros alimentos, su precio se pone por las nubes. Un comerciante local, Onofre Xifre i Pauvila, desafía a los capitanes de barcos cabotaje, y promete pagar en oro al primero que traiga un cargamento de las salinas de les Pitiuses hasta sus almacenes en El Garraf. Así, fleta nada menos que los barcos de trece patrones que aceptan su reto, aun a riesgo de no cobrar si llegan muy rezagados. La promesa es que el primero cobrará en oro, el segundo en plata y así sucesivamente; y esta es la travesía que hoy en día se conmemora. Durante el siglo XIX la sal comenzó a utilizarse también en la industria. Actualmente un porcentaje importante de la producción de sal va destinada a la alimentación animal, una vaca lechera puede llegar a consumir 80 gramos de sal al día, pero también otras industrias le dan una gran utilidad: la farmacéutica, para la fabricación de sueros para la hemodiálisis, la cosmética y la industria química, la principal consumidora de sal en todo el mundo. La sal está presente en innumerables procesos industriales. También se utiliza en la industria peletera, para el curtido de la piel, y también en el tratamiento de aguas duras. 3.9.2. LA ACTIVIDAD SALINERA EN ÁMBITO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ Entorno salinero de El Puerto de Santa María Si existe un ecosistema donde es propicia la rotulación de salinas, ese es la marisma. En Andalucía, existen marismas a lo largo de todo el litoral, aunque son tres, y en la provincia de Cádiz, donde históricamente se han utilizado como espacios salineros: • las marismas de la desembocadura del Guadalquivir • las marismas del Barbate • las marismas de la Bahía de Cádiz Si en el campo el hombre ha generado las actividades propias del mundo agrario, es decir, la agricultura y la ganadería, entendidas éstas como cultivo y cría; en las marismas, ambas actividades se han tenido que condicionar al medio, cultivándose la sal y criándose y engordándose los pescados de estero. La Bahía de Cádiz, dotada de unos condicionantes climáticos óptimos y provista, desde la Antigüedad, de marismas en las que era posible la roturación de salinas, se muestra como un lugar privilegiado para la implantación de este tipo de explotaciones. Pese a los momentos de esplendor y crisis experimentados por el sector salinero a lo largo de la historia, la sal ha marcado la vida de los habitantes de la Bahía de Cádiz. Sal y salinas son, aún en el actual momento de crisis, casi absoluta del sector, el símbolo de las ciudades gaditanas, de su paisaje y de sus habitantes. Aunque hoy en día contamos con escasas salinas tradicionales en funcionamiento, es evidente la influencia que durante siglos ha dejado la cultura salinera. La crisis de la actividad salinera del siglo XX y el consiguiente abandono de las labores de extracción de sal, ha propiciado que estos terrenos hayan pasado a ser considerados improductivos, teniendo como consecuencias el proceso de desecación y relleno de la lámina de agua con el fin de albergar otros usos. 3.9.3. EL MEDIO FÍSICO SALINERO: LA BAHÍA DE CÁDIZ La Bahía de Cádiz es un espacio nacido a lo largo de los últimos 5.000 años de la interacción de procesos naturales y antrópicos, y que engloba los términos municipales de Cádiz, San Fernando, Puerto Real, El Puerto de Santa María y Chiclana. Actualmente ocupa una extensión de 592,27 kms2, donde aproximadamente el 15,19% está ocupado por marismas, las cuales contribuyen intensamente a caracterizar el paisaje de este rincón de la geografía provincial. "Lo que con el transcurso de los siglos ha venido a constituir la bahía gaditana, fue en época cuaternaria un diminuto archipiélago, cuyos peñones principales eran los que hoy sirven de asiento al castillo de San Sebastián, a Cádiz, a Torregorda, al castillo de Sancti-Petri, al Cerro de los Mártires, a San Fernando y a Matagorda. Los barros del Guadalete depositándose entre los islotes, los soldaron entre sí formando la Isla de León y además constituyeron con el tiempo las marismas convertidas hoy en salinas" Los sedimentos aportados por el río Guadalete, redistribuidos por la acción del oleaje y las corrientes marinas, fueron conformando durante todo este tiempo un peculiar paisaje dominado por dos tipos de unidades geomorfológicos: las marismas y las playas. Emergidas desde época muy antigua según los últimos estudios, las marismas gaditanas constituyen un espacio dotado de preciados valores naturales que se distribuyen en torno a una amplia red de caños mareales, ricos en nutrientes. Junto a multitud de especies Cristalizadores de la salina de la Tapa 264 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección vegetales protegidas y a una gran riqueza piscícola, este extenso humedal es punto de paso y parada para gran cantidad de aves migratorias que encuentran en la Bahía un lugar apropiado para hibernar y reproducirse. Las marismas aparecen en la Bahía de Cádiz en tres áreas bien delimitadas, aunque desiguales en dimensión y en importancia: • las marismas el Puerto Santa María. • las marismas del Trocadero. • ámbito marismeño existente entre Puerto Real, San Fernando y Chiclana (sólo se rompe con la presencia del casco urbano de San Fernando). Esteros de la Salina de la Tapa Además del medio físico, tres son los condicionantes climáticos que han favorecido que el hombre haya rotulado y explotado las salinas de la Bahía de Cádiz: • Ausencia de lluvias: La presencia de las lluvias puede reducirse en la Bahía de Cádiz a 77 días al año; no obstante, puede resultar beneficiosa cuando se produce en los momentos previos al comienzo de la producción de la sal, porque ayuda a limpiar la salina, pero pueden resultar perjudiciales si su presencia coincide con el tiempo de cristalización final o también si son excesivamente. • Exposición al sol: La Bahía de Cádiz disfruta de muchas horas de sol al año, aproximadamente unas 3.000, una de las más altas de Europa, con valores extremos medios de 170,2 h en diciembre y 362,1 h en julio. • Vientos: El viento es uno de los factores climáticos más característicos de la zona, ya que su presencia es prácticamente constante. Se aprecia predomino en los de la dirección esteoeste. El viento de poniente es el más frecuente de abril a agosto, mientras que el resto del año predominan los vientos de componente este (levante). Entorno de la salina de la Tapa 3.9.4. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA ACTIVIDAD SALINERA EN LA BAHÍA DE CÁDIZ Sobre la explotación de las salinas en las marismas gaditanas se tienen referencias arqueológicas que datan del Neolítico, pero no será hasta la llegada de los fenicios y posteriormente con los romanos cuando este aprovechamiento salinero tenga mayor auge. Los romanos utilizaron la explotación salinera como base para la implantación de la industria de salazón. “Hace cuatro mil años las islas gaditanas eran ya famosas por sus curtidos, sus salinas, sus toros y el primer templo-observatorio de las estrellas en el mundo occidental”. En este momento de esplendor, que experimentó la Bahía con motivo de la comercialización y producción realizada con las salazones, debió producirse además un incremento en la producción de sal así como del número de instalaciones salineras, evolucionado consecuentemente las técnicas empleadas para la consecución de sal. Tras un continuo crecimiento de la actividad salinera entre los siglos IV a. C y I d.C., relacionado directamente con la comercialización de las salazones, en el siglo III d. C debió producirse un primer momento de crisis en este sector, como consecuencia de la caída de estos productos y su comercialización. A partir de este siglo no se tienen testimonios arqueológicos que den muestra de esta actividad en la Bahía, aunque según un texto de Pedro Martínez podemos afirmar que siguieron funcionando durante el período islámico: “... lo mismo que hoy, eran los pantanos de agua salada de las regiones de Cádiz, Almería y Alicante los que daban a la España musulmana la mayoría de la sal necesaria para su consumo” Será a partir del siglo XIII, cuando esta crisis comienza a ser superada, como lo atestiguan las fuentes escritas como son las Crónicas de los siglos XIII y XIV, en las que se nombran la existencia de numerosas salinas en la Bahía gaditana, como la cesión de Juan II a la familia Zuazo del Concejo del Lugar de la Puente: “... y otro sí está en la dicha casa mui mucho de reparar de manera que de presente no rinde cosa alguna, por quanto decides que las viñas y salinas que en ela avían que son perdidas en tal manera que no hay propios algunos que rinda cosa alguna salvo la barca” Durante los siglos XIV y XV en la Bahía de Cádiz el centro de la producción salinera era El Puerto de Santa Maria, villa en la que se había centrado además una importante industria pesquera. San Entorno de la salina de la Tapa 265 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Cristalizadores de la salina de la Tapa. P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A Fernando también fue centro de extracción de sal, conformando esta actividad un modo de vida y de cultura para los habitantes de esta ciudad. En el siglo XV las salinas del litoral atlántico pasa a manos de la nobleza. Las instituciones eclesiásticas y los municipios de la Bahía viven un nuevo auge, el cual no durará mucho, pues durante los siglos XVII y XVIII, como consecuencia de la subida de impuestos de mano de la corona, estas instituciones y los municipios, decaen. No obstante, según la obra de Fray Gerónimo de la Concepción, Emporio del Orbe, incluso en crisis, la sal de la bahía gaditana gozaba de mucho prestigio: “... Lábrase también en la isla de León y en el estero o punta que hay entre el Puente y Puerto Real, gran copia de sal, más aventajada que la otra de Andalucía, por contar la fábrica de sus salinas de sola agua del mar, sin mezcla alguna de agua dulce, cual es la que se labra en Guadalquivir y Guadalete. Hacienda y cosecha la mejor y más importante para tantos efectos necesarios” No será hasta el siglo XIX cuando las salinas de la Bahía de Cádiz experimenten su nuevo esplendor. Por estas fechas el número de salinas de la bahía aumenta de 66 salinas, en 1823, a 130, a principios del siglo XX, así como un incremento en la producción. Pascual Madoz en su viaje por Cádiz describe lo siguiente: “... que compran los extranjeros con preferencia a la de otros países por su excelente calidad para las salazones y su extremada limpieza y blancura para los demás usos del consumo”. Antiguas salinas inundadas en el entorno de la salina de la Tapa Este apogeo se aprecia hasta bien entrado el siglo XX, momento en el que las salinas sufren nuevamente una difícil situación, pues en 1999 de las 130 salinas activas que existían a principios de siglo, estas se reducen a tan solo cuatro. Sin duda alguna, el decaimiento de la industria salinera, y con ello el abandono de las salinas, trajo consigo la desaparición de la cultura a ellas asociada, en definitiva, un patrimonio etnológico: inmueble, mueble e inmaterial. En general podemos afirmar que las casas salineras, algunas de ellas en pié, están abandonadas, y la falta de uso y mantenimiento están provocando su ruina. Así, la inestabilidad del propio medio en que están construidas, la fragilidad de los materiales utilizados además del mencionado abandono están favoreciendo la pérdida de la vivienda rural de la Bahía de Cádiz, la cual además se manifestaba en dos tipologías bien definidas: la casa patio y la casa bloque. Con respecto a la maquinaria, si uno se pierde por esos laberintos de agua aún se pueden encontrar raíles y vagonetas, saleros y pequeños embarcaderos de madera podrida que denotan que allí trabajó el hombre en un pasado no muy lejano. 3.9.5. LA ACTIVIDAD SALINERA COMO CONFIGURADOR DEL PAISAJE CULTURAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ Este entono marismeño y salinero, que ha ido cambiando como consecuencia de la interacción tanto de los procesos naturales como de la intervenciones humanas, es hoy día un paisaje cultural de primer orden; un paisaje que, posiblemente, no se hubiese preservado hasta la actualidad sin la intervención humana que lo transformó durante siglos para adecuar sus marismas para la obtención de la sal. Múltiples indicadores, aún sin valorar, son testimonio de la historia de este paisaje gaditano. Como ejemplo, junto a los restos de antiguos cauces fluviales del Guadalete, actualmente sumergidos o transformados en su parte emergida, multitud de indicadores geomorfológicos nos ayudan a conocer la evolución geológica de la Bahía de Cádiz en un momento en que el nivel del mar se encontraba más bajo del actual, dibujando un espacio de campiña atravesado por un río cuyo trazado migraba hasta alcanzar la desembocadura, varias millas mar adentro hoy día. Desde el 12.000 a. C., la progresiva subida del nivel de mar fue redibujando la morfología la Bahía hasta definirla hacia el 3.000 a. C. como un gran estuario salpicado por pequeños islotes, morfología que debió pervivir en gran medida, al menos, hasta los primeros momentos de la llegada de los navegantes fenicios, hacia el año 800 a. C. Desde entonces, procesos dinámicos de tipo litoral, neotectónico y climático jugaron a favor de la formación de playas, cordones litorales, flechas y contraflechas arenosas, etc., al abrigo de las cuales los aportes sedimentarios y las oscilaciones climáticas favorecieron el relleno de los espacios más restringidos, dando origen a nuestras marismas. A lo largo de los siglos los habitantes de este paraje (fenicios, cartagineses, romanos, visigodos, árabes, etc.) fueron adaptando el medio para adecuarlo a las necesidades que iban teniendo en relación con: la obtención de recursos pesqueros y marisqueros; el transporte terrestre y marítimo; el comercio; la defensa; …, y, especialmente, la obtención de sal del agua del mar, actividad esta que ha contribuido a caracterizar en mayor medida el paisaje gaditano. Si bien sabemos que las salinas ya existían en el marco de la bahía desde época antigua , fue a lo largo del siglo XIX cuando se produjo el mayor proceso de roturación de salinas, extendiendo sus fronteras a la casi totalidad del espacio del Parque Natural. Unas salinas que, a pesar de su actual abandono por la falta de rentabilidad Entorno de la salina de la Tapa. 266 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección económica, ha ayudado con su laberíntico trazado a preservar los altos valores ecológicos del humedal. 3.9.6. ESTRUCTURA DE LAS SALINAS Reproducción de la morfología de una salina Las salinas tradicionales de El Puerto de Santa María son espacios adaptados al entorno y perfectamente diseñadas para el fin para el que fueron creadas. El primer paso es la delimitación del perímetro de la salina, para lo que se construye un muro denominado vuelta de fuera. Se trata de un muro muy resistente creado con piedras, fango y troncos clavados en las marismas cuya finalidad es la de aislar toda la superficie de producción de la influencia del mar. Sobre este muro, de unos dos metros de altura, se abren una o varias compuertas que controlan la entrada y salina del agua. En el interior de las salinas encontramos tres partes bien diferenciadas, como son: los esteros, las zonas de concentración y la zona de cristalización. Los esteros son espacios de gran extensión, ocupan casi un tercio del espacio total de la salina, se encuentra situado junto al caño de marea, del que se alimenta mediante un sistema de compuerta. Los esteros son utilizados para la reserva de agua salada y como estanque de crianza para los alevines de peces. Planta de una casa salinera tipo Casa Patio Las zonas de concentración son largos corredores y retorcidos canales tan característicos de este paisaje. Por su forma tan peculiar (escasa anchura y profundidad), están pensados para la consecución de mas metros de orilla, favoreciendo la evaporación del agua y la concentración salina. Dentro de esta zona se distinguen tres partes: • El lucio, que es el recinto que comunica con el estero. El agua que procede de allí tiene una concentración salina de 4º, almacenándose en esta zona hasta que alcanza los 8º. • La retenida, lugar donde se mantiene el agua hasta que alcanza los 15º o 17º. • El periquillo, aquí el agua se almacena hasta que alcanza una concentración de 25º aproximadamente.. zigzag de cada vez menor profundidad en el que el agua se va evaporando actuando como concentradores de la sal. La zona de cristalización es la zona en la que se produce la cristalización de la sal marina. Esta zona se compone de dos partes: las cabeceras, que son los corredores que rodean las naves de cristalización y la tajería, que es la nave de cristalización, formada por cuadrados paralelos dispuestos en pareja. La zona central se denomina Madrid y las laterales embarachaeros. Además de estas zonas, en las salinas encontramos otras dependencias, que, aunque no intervienen en el proceso de extracción de sal, forman parte de la estructura de las salinas. Estas otras dependencias son: el salero, zona en la que se deposita la sal formando las pirámides blancas que dibujan nuestro paisaje. Normalmente se encuentran situados junto a la salida de la salina. El embarcadero, fabricado en piedra y madera y desde donde salían las embarcaciones con sal. Los candrays y las gabarras, son las embarcaciones típicas de la actividad salinera. Los molinos, situados junto a los caños, donde se desgranaba la sal. Y, por último, la casa salinera, característica vivienda rural tan típica en el paisaje de la bahía gaditana. 3.9.7. LA CASA SALINERA. CARACTERÍSITICAS GENERALES Como ya sabemos, la gran expansión salinera tiene lugar a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Las casas salinera que dibujan el paisaje de El Puerto de santa María, se caracterizan por ser viviendas adaptadas perfectamente al medio y a las exigencias funcionales para las que han sido creadas. Las casas salineras representan tanto en materiales como en funciones y tipologías el modo de vida de un gran número de habitantes de nuestra sociedad. En este tipo de casas se puede hablar de un "organicismo funcional", que responde a las necesidades de sus propietarios, como vivienda familiar y como apoyo a las actividades salineras. En el paisaje de portuense podemos encontrar dos tipologías de casas salineras, según su estructura. Estas son: la casa bloque y la casa patio, aunque ambas comparten algunas características, que podríamos llamar generales: • Estas partes se encuentran comunicadas entre si a través de los largaderos, depósitos delimitados por muros en forma de largos y en Como ya hemos indicado, las casas salineras pueden ser de dos tipos: las casas bloque, que son las más numerosas en las marismas de la bahía gaditana y que posee sus dependencias Planta de una casa salinera tipo Casa Bloque. 267 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección bajo una misma estructura de cubierta, y las casas patio, que son menos numerosas y las estancias se estructuran entorno a un patio central o bien este se encuentra en el lateral o en la parte trasera de la casa. • Sus dimensiones son reducidas, y normalmente con disposición rectangular característica muy común en las construcciones de la arquitectura popular. Esto se debe, a parte de por los motivos estéticos y culturales, por las demandas funcionales para las que han sido creadas. • Tienen una clara división funcional entre las dependencias de uso doméstico como son la cocina, los dormitorios, servicios, etc. y aquellas que son utilizadas para las labores de la actividad salinera, como el salón para los trabajadores, las cuadras para el ganado que ayuda a transportar la sal, los pajares, etc. Incluso, otro elemento que hace más evidente esta división, es la colocación de puertas de acceso diferentes para los dueños y para los trabajadores. • La presencia de aljibes, hecho que evidencia la adaptación al medio físico en el que se encuentra situada. Los aljibes proveen a los residentes de agua potable. Se construyen adosados a los muros de la misma casa. Estos se suelen completar con pilones adosados, los cuales sirven de abrevaderos para los animales que suelen vivir en las salinas. • A uno y otro lado de la casa se le adosan contrafuertes, los cuales varían en su ubicación y sus dimensiones. Además, en ocasiones, son aprovechados para hacer cobertizos. El hecho de que se construyan contrafuertes en las casas, es para dotarlas de una mayor estabilidad. Estos pueden ser de varios tipos, predominando en las construcciones la prolongación de algunos de los muros esenciales de la casa. • Las cubiertas de las casas salineras pueden ser de dos tipos, o bien terminadas en azoteas, rematadas con elementos ornamentales sobre los pretiles de estilo neoclásico, o bien son cubiertas de tejas. • Se construyen básicamente con materiales de piedra ostionera, tan típica en las construcciones de esta zona, con las que se levantan muros de mampostería rústica, de elementos heterométricos cimentados con capas de adobe y la inserción de ladrillos, cubierto finalmente de capas de encalado. Dimensione s de la casa salinera Zonas de estancias en una casa salinera En la actualidad, se han ido modificando las técnicas constructivas de las casas salineras, introduciéndose nuevos usos y materiales, por lo que los modelos tradicionales de casas se han ido transformando, perdiendo ese carácter singular que dibuja y distingue el paisaje portuense. Debido al considerable abandono que han experimentado y al mal estado de conservación que presentan algunas de las casas salineras han sido restauradas con estas nuevas técnicas y materiales, de tal modo que estas han perdido ese seño de identidad cultural que la caracteriza. Casa de la salina de la Tapa 268 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A catálogo general de protección El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 3.10. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO. CORTIJOS, HACIENDAS Y LAGARES. Los cortijos constituyen una parte muy importante del Patrimonio Cultural y Etnográfico de los pueblos andaluces. Son una expresión más de la arquitectura popular, construcciones integradas en el paisaje y que responden a una realidad económica y agraria muy definida. Los cortijos son, por tanto, un elemento más de la historia de Montecorto y un bien más a conservar. Los orígenes de algunos de estos cortijos se remontan incluso a la edad media y han sido incluidos en la Base de Datos de Patrimonios Inmuebles de Andalucía elaborada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Cortijo El Angostado • En todos los casos, el cortijo es siempre una combinación de vivienda y una serie de establecimientos destinados a la explotación agropecuaria (cuadras, graneros, corrales, cochineras, etc). Una estructura muy similar tenían las villas romanas, origen de este tipo de construcciones. Los muros suelen estar construidos con los elementos naturales del paisaje (piedra y adobe) y tienen un gran espesor para garantizar un buen aislamiento. La cal, que siempre los recubre, ayuda igualmente a mantener una temperatura agradable en los días de mucho calor. • La cubierta siempre es de teja árabe y, en general, a dos aguas. • En algunos casos, estos edificios están construidos en torno a un patio o corral y ofrecen desde el exterior un aspecto de conjunto cerrado. Este es el rasgo que más se resalta al definir un cortijo andaluz. De hecho, la palabra cortijo deriva del latín cohorticula, diminutivo de cohors, que significa patio o corral. • Suelen estar perfectamente ubicados en el entorno: en general están situados en zonas al resguardo de los vientos y siempre cerca de algún tipo de nacimiento o pozo de donde abastecerse de agua. Por tanto, se trata de construcciones con un estilo austero (propio de la arquitectura tradicional y rural) y dedicadas a la vivienda y la explotación de la tierra y del ganado (sobre todo ovino). Cortijo Pernita Durante muchos años los cortijos han sufrido un proceso continuo de abandono, degradación e incluso desaparición. De hecho, la vida tradicional en estos cortijos forma ya parte del pasado. Como causas de esta degradación y desaparición de los cortijos tradicionales se podrían citar muchas: • El abandono de su uso como vivienda, en favor de la comodidad, los servicios y la mayor calidad de vida que se pueden encontrar en los núcleos urbanos. • La falta de rentabilidad económica de la agricultura tradicional, que favoreció en gran medida la migración. • La creación de nuevas infraestructuras como carreteras y pantanos. • Los propietarios, que sustituyen las antiguas edificaciones de los cortijos por otro tipo de construcciones nuevas, en general menos funcionales y peor ubicadas. 3.10.1.RASGOS GENERALES DE LOS CORTIJOS DE ANDALUCÍA. • Cortijo El Ochavico 3.10.2.EL PROBLEMA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS CORTIJOS. En cualquier caso, se considera que hoy en día la principal causa de que los cortijos sigan abandonándose es el aspecto económico: los beneficios de una producción agrícola y ganadera no llegan a una justificar la inversión necesaria para conservar adecuadamente un cortijo. Es un problema de difícil solución; pero en estos últimos años se está dando un nuevo proceso de reutilización de los cortijos para usos relacionados con el sector del ocio y el turismo. Ésta es una vía que va a permitir que muchos cortijos se salven de una ruina segura. 3.10.3.LOS CORTIJOS EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA. La provincia de Cádiz se caracteriza por ser un territorio difícilmente fraccionable en unidades claramente delimitadas. En su término se solapan y superpone distintos sistemas naturales, donde el relieve se convertirá en el elemento definidor y delimitador de áreas y comarcas. Es posible establecer cuatro grandes unidades naturales reconocibles en el ámbito provincial; la campiña, e el sector central de la mitad norte de la provincia, el litoral occidental, comprendido entre 269 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Colonia de la Piedad P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A las desembocaduras de los ríos Barbate y Guadalquivir, las areniscas del Campo de Gibraltar y la sierra nordeste, de relieve claramente definido. ganado. Por ello, junto a las dependencias básicas, se encontraban otras dependencias auxiliares, destinadas a resolver el mantenimiento diario de los trabajadores, animales, herramientas… El Puerto de Santa María, se encuentra incluido en el Marco del Jerez, triángulo de suaves cerros y lomas comprendido entre el Guadalete y el Guadalquivir, suelo de albarizas, dedicado fundamentalmente al cultivo de la vid. Son suelos con un alto contenido calizo que alimenta escasamente a la planta, lo cual le confiere longevidad a la misma y calidad al fruto. Las dependencias reservadas para el personal jornalero del cortijo, recibían el nombre de gañinas, destinada tanto al descanso nocturno como al almuerzo de los trabajadores, por lo que habitualmente estaba dotada de un hogar. Originalmente las gañinas no eran dependencias habituales en los cortijos, y los trabajadores se acogían en casetas, cobertizos, pajares o establos del ganado. Por este motivo, muchas de las gañinas que hoy en día se encuentran pertenecen a una construcción posterior. Hoy en día, la motorización ha anulado en su gran mayoría la función de dormitorio de estas dependencias y algunas son usadas como comedores y estancias para el día de los trabajadores. La vid mantiene su presencia y volumen de producción, siendo El Puerto el segundo productor de vino, la importancia de su industria vinatera no tiene un reflejo equivalente en el campo. Por otra parte, El Puerto de Santa María, también se dedica al cultivo en secano de plantas industriales, en las tierras interiores del término. A toda aquella edificación rural agrícola dedicada fundamentalmente a una explotación agrícola dedicada al cultivo de secano, se la denominará "cortijo", Tradicionalmente estas propiedades han sido fincas de grandes dimensiones cuyo producto principal era el trigo. Para entender la complejidad del cortijo es necesario tener presente dos factores determinantes, el enorme tamaño que las explotaciones de secano alcanzaron en esta zona y que el sistema de cultivo al tercio fue el habitual hasta principios del siglo XX. Cortijo de los Santos Reyes Las grandes explotaciones exigían un enorme potencial de fuerza animal para arar tanta superficie de tierras, por lo que las dependencias destinadas al ganado de labor competían en importancia con las propiamente agrícolas. Debido al relieve que presentan estos territorios, la situación más habitual para las edificaciones se corresponde con los altos de las colinas. Esta implantación atiende principalmente a criterios de proximidad a puntos de abastecimiento de agua y a la búsqueda de posiciones abiertas donde sea posible aprovechar los vientos para el aventado del grano y dominar el territorio. Los conjuntos cortijeros destacan en el paisaje de las extensas campiñas por el tamaño de su volumen edificado y el blanco tradicional de sus muros. Respecto a su disposición en el interior de la finca, habitualmente se busca la centralidad en la propiedad como una medida lógica de los desplazamientos internos. Cortijo de la Negra El carácter mixto de la explotación proporcionaba el autoabastecimiento de alimento tanto para el hombre como para el En la construcción de los cortijos portuenses se utilizan sistemas constructivos que coinciden con los del resto de la provincia gaditana, y no difiere en gran medida de los métodos tradicionales empleados en la arquitectura popular de la Baja Andalucía. Destaca como algo característico el uso de materiales pétreos, mampuesto de piedra en detrimento del tapial. Los sistemas estructurales son los habituales de muros de carga, preferentemente exteriores, y pórticos interiores de pilares o en arcadas para lograr mayores luces. Las cubiertas están constituidas por electos de madera. Habitualmente a dos aguas, resueltas con la tradicional estructura de par y nudillo. Las soluciones constructivas más interesantes suelen ser las de graneros y estancias, que son las dependencias con mayor requerimiento funcional y espacial. En los graneros de dos plantas es común encontrar soluciones abovedadas en el piso bajo, separadas por arcos de diafragma que apoyan en gruesos y cortos pilares. Estos cortijos se caracterizan por presentar un conjunto horizontal, de una sola altura, con volúmenes simples que a veces se yuxtaponen conformando grandes bloques y en alguna ocasión aparecen dispersos en aparente desorden. Son edificaciones volcadas hacia el interior, abiertas hacia sus amplios espacios internos y que se manifiestan al exterior a través de muros ciegos. La entrada normalmente sencillas con alguna influencia barroca. Decorativamente son conjuntos austeros, usando el color albero para resaltar algunos elementos constructivos. Las fachadas por norma general carecen de algún tipo de regla o criterios compositivos de conjunto, habiéndose resuelto cada pieza de manera independiente. 270 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección La estructura actual de los cortijos es consecuencia de las sucesivas ampliaciones y adaptaciones que han sufrido a lo largo del tiempo. A. CASA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Casa de viña con interés notable, del siglo XIX, bastante transformada y ampliada con posterioridad. Es una edificación singular, ya que agrega a su conjunto una capilla, y su decoración en la fachada llama la atención. Con un amplio alminar aterrazado, hoy transformado en jardín, con pozo-aljibe. Casa de Nuestra Señora del Carmen El núcleo del conjunto lo componen la casa original y varias piezas añadidas, con naves y cuadras en la fachada. A los cuerpos nuevos se han trasladado las funciones agrícolas de características industriales. La primitiva construcción presenta dos cuerpos de dos alturas, asimétricos en planta y fachada, unidos en planta baja por el portal de acceso, de triple arcada. A la izquierda de dicho portal se ubica la capilla, con vitrales y espadaña. El cuerpo derecho es de características residenciales, con balcón central y rejería de forja. La pieza del lagar está compartida y recibe un nuevo uso como salón. Se añadió un nuevo cuerpo terminando la tercera crujía, añadiéndolo al espacio del lagar como salón y dormitorio. Casa de la Torre de San Cristóbal La fachada del conjunto resulta atractiva por su composición, inspirada en los recursos de la arquitectura culta, con influencia clasicista decimonónica, que se refleja en el empleo de pilastrones almohadillados, en los trazos de líneas horizontales mediante cornisas y en el diseño de los huecos. B. C. CORTIJO DE LAS BEATILLAS El conjunto es una construcción de pequeño tamaño, pero de gran interés por su antigüedad y calidad compositiva. Es una edificación compacta y cerrada, posiblemente de origen conventual, su fecha de construcción no se sabe con seguridad, pero en el reloj de sol existente en la torre aparece el año 1718. Hoy en día abandonado casi por completo, aún así se mantiene estructuralmente en buen estado gracias a la solidez de su fábrica. El conjunto se ubica en torno a dos espacios abiertos bien diferenciados: el jardín, en un lateral ante el señorío, limitado por una tapia baja, y un amplio patio rectangular de labor, delimitado por una estructura en L, donde se ubican el granero, la estancia y la gañanía y cerrado por altas tapias que configuran un patio rectangular. Una nave de viviendas se interpone entre este patio y el espacio ajardinado. Los muros del conjunto de sillería de piedra enfoscada y las cubiertas de teja árabe. Los huecos y esquinas del edificio se tallan en grandes sillares de la misma piedra. Las dependencias residenciales, se conforman mediante dos piezas en L abiertas al jardín. La nave mayor estaba compuesta por galería con apoyos de columnillas de mármol con capiteles y basas labradas en el mismo material, en la actualidad están embutidas en un nuevo cerramiento. La torre del reloj, es de planta cuadrada con tres cuerpos diferenciados por la moldura de las impostas de los forjados y con cubiertas a cuatro aguas. Su acceso al exterior es muy cerrado y hermético, con escasos huecos de pequeño tamaño, destacando la gran portada de acceso al patio principal. La portada está tallada en su totalidad en sillares de cantería que se conserva en un considerable buen estado. Su influencia es barroca, con gran arco plano flanqueado por pilastras almohadilladas sobre zócalo. CASA DE LA TORRE DE SAN CRISTÓBAL Corresponde a un cortijo de pequeño tamaño, con fecha del año 1938, con uso mixto, como indica la presencia de bodegas y graneros. Su estructura es cerrada, con un único acceso y patio central que distribuye las distintas dependencias. Cortijo de las Beatillas En la planta baja se disponen las instalaciones agrícolas y en la superior las viviendas, abierta a la fachada principal sobre la portada. El aspecto exterior es cerrado, con escasos vanos y cubierta de teja curva. La portada de acceso al patio constituida por un arco con sillares de cantería y un tejaroz. En los hastiales de las naves aparecen unos curiosos huecos elípticos. 271 IR AL ÍNDICE GENERAL IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 3.11. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO CATALOGADO: MOLINOS DE MAREAS Dentro del paisaje portuense podemos encontrar, junto a las casas salineras, las torres almenaras y otras construcciones defensivas, los molinos de marea, construidos para el aprovechamiento de la energía producida por las aguas mareales para moler el grano. Para la ubicación de los molinos de marea se buscaba un amplio entrante costero, que facilitaría la entrada de agua en la pleamar y el vaciado en la bajamar. Molino de Mareas del Caño, en El Puerto de Santa María La instalación de los molinos de marea en El Puerto de Santa María tiene lugar entre los siglos XV al XIX, momento en el que se vive una gran proliferación de molinos mareales en el litoral gaditano. Además, cabe decir que este auge se vio beneficiado por la introducción de nuevas iniciativas relacionadas con el mecanismo de los molinos y que fueron aportadas por el Marqués de Ureña, quien aprendió estas iniciativas en sus viajes por Europa. Por estas fechas se levantan más de veinte molinos de marea en el entorno de la Bahía de Cádiz. Esto nos lleva a entender que estas construcciones fueron otro medio de vida y de desarrollo económico de las gentes de la bahía gaditana. Este desarrollo económico se vio propiciado por estar basado en una fuente de energía gratuita e inagotable. A finales del siglo XIX estas industrias comienzan su declive con motivo de la Revolución Industrial, cesando las últimas su actividad en el litoral atlántico a comienzos del siglo XX. 3.11.1.ESTRUCTURA DE LOS MOLINOS DE MAREA Rodete Molino de Mareas Debido a la presencia laberíntica de las marismas en El Puerto de Santa María, cruzadas por caños y esteros favoreció la construcción de estos molinos en la zona, pues los molinos de marea buscaban para su funcionamiento una zona con un amplio entrante costero, que se llenara en la pleamar y que se quedara completamente vacío en la bajamar. Una vez escogida la zona en la que se iba a levantar el molino, se comienzan con las obras. El levantamiento del molino se hacia perpendicular al caño, con arcos y canales que favorecían el paso del agua. En un primer momento se construía un muro de mampostería, que hacía las funciones de dique. En este muro se colocaba una compuerta abatible y que se abría automáticamente al subir la marea, facilitando el almacenamiento de agua. El agua almacenada es evacuada a gran velocidad a través de las compuertas del molino, haciéndola incidir sobre los alabes del rodezno, al que hace girar junto con los otros mecanismos del molino. En la parte mas baja del molino se encontraba el saetillo, abertura por donde salía el agua a presión que hacía mover el rodezno. Los muros de cierre del embalse se construían en fábrica de piedra, con una esmerada ejecución de cantería. En el centro de este muro o bien en un extremo, según las condiciones topográficas del terreno y del lugar adecuado donde fuese mayor el aprovechamiento del flujo de las mareas, se construye el edificio del molino, de dos plantas, una situada por debajo del nivel del agua de la presa y abierta al mar a través de unos grandes arcos y protegido por un muro exterior de piedra, donde se colocaban los mecanismos de rotación de los molinos y la otra, al mismo nivel del agua, en la que se ubican los mecanismos de molienda. En algunas ocasiones se construía una tercera planta, la cual era utilizada como vivienda por los dueños del molino. Sin lugar a dudas uno de los elementos más importantes en la construcción de un molino de mareas es la presa o caldera. Para su construcción se escogían lugares idóneos, aunque en la mayoría de las ocasiones hacían la función de presa o caldera algún ensanchamiento del caño, por lo que esta no era construida sino natural, se hacia aprovechando las condiciones del terreno. 3.11.2.MOLINO DEL CAÑO En el entorno de El Puerto de Santa María encontramos molinos mareales muy característicos y singulares que merecen especial atención. De los molinos que se construyeron entre los siglos XV y XIX, hoy día tan sólo conservamos el Molino del Caño. El Puerto de Santa María entre los siglos XV al XIX contempló la instalación y desarrollo de gran cantidad de molinos de marea en sus caños. El apogeo de estos molinos no llegaría hasta los siglos XVII y XVIII, cuando las condiciones socioeconómicas lo posibilitaron, constituyendo una actividad industrial modélica en lo que hoy entendemos como desarrollo sostenible, no contaminante y que utilizaban un recurso energético gratuito e inagotable, de tecnología sencilla permitiendo el autoabastecimiento de pequeñas comunidades. Vista del Molino de Mareas del Caño 273 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El denominado Molino del Caño esta situado en el término municipal de El Puerto de Santa María, en uno de los antiguos caños del río Guadalete, concretamente el Caño de la Madre Vieja, o también Caño del Molino. Su ubicación es perpendicular al caño secundario del río Guadalete, disposición que le permitía ejercer de tapón del cauce del caño para embalsar el agua en su estanque durante la pleamar. Es un robusto edificio de cantería fabricado en piedra ostionera, extraída de las canteras muy abundantes en la Bahía debido a esta asentada en el zócalo pliocénico. Presenta una forma alargada y cubierta a dos aguas. Interior del Molino de Mareas del Caño, en El Puerto de Santa María El edificio se construyó en perpendicular sobre el caño de la Madre Vieja, al objeto de poder embalsar el agua que circulaba por el caño. Se levanta a modo de puente sobre unas arquerías. Según lo describe Julio Molina Font en su libro "Molinos de Marea de la Bahía de Cádiz", en la cara que se dispone hacia el estero se abren diecisiete arcos, cinco de mayor tamaño y doce más pequeños, guardados por tajamares parecidos a los Molino de marea del Río Arillo, éstos últimos servían para facilitar la salida de las aguas procedentes de las "cubas de regolfo", al funcionar éste molino con el sistema de rodetes y no con rodeznos como ruedas motrices. Los arcos de la fachada anterior donde se ubicaban las ruedas motrices no se corresponden, en su número, con las existentes en su cara posterior, al parecer dos o tres ruedas motrices estaban alimentadas simultáneamente por el agua que se evacuaba por cada uno de lo arcos posteriores de la construcción molinera. Molino de Mareas del Caño, en El Puerto de Santa María La historia de la construcción del Molino del Caño comienza a fines del siglo XVIII y se puede rastrear en las peticiones hechas al Cabildo municipal de El Puerto de Santa María, documentación que se encuentra en el Archivo Histórico Municipal de esta ciudad. El 6 de junio del año 1778 Pedro Franco de Saval de nacionalidad francesa propuso al Ayuntamiento la edificación de uno o más molinos de agua en el Río Nuevo, que suponemos sería el Caño de la Madre Vieja, para abastecer de harina a la ciudad portuense. Los representantes de la villa acordaron crear una comisión formada por los señores Juan Oyarzaval y Juan Pedro Coig, además del Síndico, para que evaluasen dicho proyecto. Un año más tarde, el 14 de junio de 1799, las actas del Cabildo recogen un informe que analiza la petición realizada 13 de Marzo de 1799 de Juan José Uría de Guerrea, natural de Cádiz, solicitando la propiedad de parte del terreno del Caño de la Madre Vieja para construir un molino harinero en el río nuevo o caño que se encuentra detrás del edificio del Matadero del municipio. Asimismo analizan a petición realizada por Miguel Alvarez Montañez, vecino de Cádiz. Y dueño del molino del Río Arillo, situado en ese término municipal. Dicho informe lo firman Bartolomé Xavier Morguecho y Mariano de la Vega, que fueron comisionados a tal efecto. Uría defendía que su propuesta sería favorable para la ciudad ya que por un lado el precios de la harina bajaría y sería más competitivo, y por otro tendría más capacidad de abastecimiento que las atahonas (molino de harina cuya rueda se movía con caballos), cuyo número juzgaba corto. Finalmente ambos concluyen que se le conceda permiso al señor Uría para construir el molino en un caño que se hallaba sin uso y que corría el peligro de cegarse completamente y quedarse inutilizado si no se efectuaban labores de limpieza del fango. Asimismo recomiendan no conceder la cesión a Miguel Alvarez Montañez, que también había solicitado la edificación de otro molino en el mismo caño. Finalmente el pleito se resuelve tras aprobación por un Real Despacho del Supremo Consejo de Castilla, con fecha 8 de agosto de 1800, de la concesión hecha por el ayuntamiento a Juan José Uría Guerrea del Caño de Madre Vieja para la construcción de un molino harinero. Dicho documentación oficial fue presentada por Uría al Ayuntamiento el 16 de mayo de 1801. Pero el Ayuntamiento se reservaba el derecho de sacar a pública subasta la concesión del Caño en el caso de que el concesionario no cumpliese las propuestas ofertadas. Poco después el 28 de mayo del mismo año ante la información de Uría de estar dispuesto a comenzar la obra se aprobó una comisión formada nuevamente por los señores Morguecho y de la Vega para proceder a la marcación del lugar. Sin embargo, cuatro años después todavía no se había iniciado la construcción. Con lo cual el Síndico Personero del Ayuntamiento pide que se le indique un plazo muy breve para ejecutar la obra cuya licencia se le había concedido hacía ya un período de tiempo más que razonable. La contestación de Uría se produjo el 22 de julio de 1806. Pedía que se le dejase actuar con libertad para construir el Molino cuando las circunstancias le fueran favorables. Pero la espera se alargaba demasiado y el Cabildo le insta a ejecutar el proyecto inmediatamente o caso contrario, iniciaría la subasta para conseguir un nuevo constructor. Molino de Mareas del Caño, en El Puerto de Santa María 274 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A En este punto la información de las Actas Capitulares sufren un silencio con respecto al molino, iniciándose de nuevo la información en el año 1814. Sin lugar a dudas, se debió a la guerra por la independencia librada por los españoles ante el invasor francés. Se recoge en las Actas Capitulares con la siguiente frase: "Nueva época después de la Guerra de la independencia dando de S: M. de 4 de Mayo ultimo dado en Valencia" Interior del Molino de Mareas del Caño, en El Puerto de Santa María El 15 de junio de 1814 Diego Mares solicita ante la indisposición del Síndico, la creación de otra comisión para el otorgamiento de la escritura del Molino harinero que se iba a fabricar en el Caño del Matadero. Prácticamente un año más tarde su padre, el 6 de mayo de 1815, Miguel Alvarez Montañez presenta una instancia a nombre de su hijo Diego notificando al Ayuntamiento que Isidoro Sartorio, jefe de la Dirección de Carretera había paralizado las obras por considerarla perjudicial para el puente de San Alejandro, que se situaba en sus cercanías, sobre el río Guadalete. El constructor reclamaba al Ayuntamiento que se le dejase continuar la obra o bien se le indemnizase. Ya que la construcción en el momento de la paralización se hallaba en un momento bastante complicado de la obra, como era el cerramiento del dique, con la acumulación de material que era necesario y por consiguiente una inversión bastante considerable de dinero. El Cabildo municipal, ante tal problemática, acuerda una comisión para redactar un informe valorando la situación. Molino de Mareas del Caño, en El Puerto de Santa María El 13 de mayo del mismo año el Comandante del Puerto, Joseph Bernaci, informó al Ayuntamiento que la obra continuaba, ya que dio parte de como se estaban colocando una serie de estacas sobre el río, un poco más arriba del Puente de barcas de San Alejandro, para construir los cimientos del edificio. El Ayuntamiento seguía mientras tanto recopilando datos mediante la comisión que se formó, para adoptar las medidas pertinentes. Y se acuerda pedir al Capitán General del Departamento que la obra sea examinada por unos técnicos especialistas. El Ayuntamiento ante tales informes, resolvió dar notificar a Diego Alvarez su permiso para continuar con la construcción del molino en el Caño de la Madre Vieja. Después de todas estas vicisitudes, este molino mareal comenzaría a funcionar hacia el año 1819. Sería el único molino trabajando en el término municipal de El Puerto de Santa María, aunque con posterioridad, y ante el éxito de su industria, se solicitaría al Ayuntamiento permiso para fabricar otro molino por parte de José Calle en el año 1869. Dos años después de esta petición, en el año 1871, el dueño del molino del Caño era José Elizondo, como así lo recoge la Guía Rosetty de Cádiz, describiéndolo de la siguiente forma: "Un molino en extramuros con motor de aguas por represas con 8 piedras". Los siguientes propietarios fueron Antonio López González en el año 1886, mientras que transcurridos res años, en 1889, el dueño era Francisco Puente, propietario de un molino de vapor en la misma ciudad. El Molino del Caño paulatinamente cayo en desuso ante la competencia que ejercían las maquinas de vapor, en plena Revolución Industrial. Y el Caño de la Madre Vieja también fue cegándose con el tiempo al no efectuarse los trabajos de limpieza necesarios. Y poco a poco se fue olvidando que a la espalda de la Estación de Ferrocarriles existía este ingenio hidráulico que cumplió para la ciudad de El Puerto de Santa María un función muy importante de abastecimiento de cereal. El Molino de marea del Caño tiene un indudable valor patrimonial. Junto con el resto de los molinos hidráulicos mareales de la Bahía de Cádiz, forman parte del Patrimonio Cultural Marítimo de Andalucía, entendido éste como "el conjunto de estructuras, objetos y conocimientos resultantes de la relación del hombre con el mar en el transcurso del tiempo". Y es evidente la necesaria labor de recuperación de Patrimonio histórico presente en el litoral de la Bahía de Cádiz. Estos ingenieros una vez realizado el reconocimiento in situ de la obra redactaron un informe que presentaron al Ayuntamiento el 9 de junio de 1815. En el determinaban que la construcción del Molino no perjudicaría gravemente al Puente de barcas de San Alejandro y que muy al contrario, su fábrica, beneficiaría al municipio de El Puerto de Santa María por la bajada del precio de pan que se produciría, por lo que recomiendan a su juicio que se continúe con la obra. Molino de Mareas del Caño, en El Puerto de Santa María 275 IR AL ÍNDICE GENERAL IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 3.12. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO CATALOGADO: LA ACTIVIDAD PESQUERA 3.12.1.LA ACTIVIDAD PESQUERA EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA En los siglos XIV y XV, el puerto pesquero era la mayor fuente económica de la zona, su importancia era conocida en toda la costa. El Puerto de Santa María experimentó un importante crecimiento de la población desde finales del siglo XV, y una parte importante de esa población se dedicaba a la pesca marítima, tanto de litoral como de altura. Pesca con palangres Los sistemas de pesca más utilizados en la costa y en los esteros del suroeste andaluz a lo largo del siglo XV fueron los que ya venían usándose desde tiempos anteriores y que en parte todavía están de actualidad: anzuelos, palangres y nasas, esparaveles o redes arrojadizas; y paraderas o redes fijas ancladas mediante estacas. En mar abierto se manejaban con eficacia el jeito y el vareque; y posteriormente las redes del cerco. Los peces que más abundan en aguas dulces son las carpas, lucios, barbos, albures y anguilas. La riqueza de esta actividad no pasó desapercibida para el Duque de Medinaceli, que veía en ella una fuente de ingresos improtante. De modo que concedió, en 1474 una serie de libertades, franquicias y privilegios a los pescadores, librándolos además de todos los impuestos ordinarios, reales y señoriales. Pesca con dos tipos de nasas Esta fama hizo que Cristóbal Colón lo tuviera en cuenta y tras residir algún tiempo en el Palacio de Medinaceli, contó entre su tripulación con muchos marineros nacidos en El Puerto de Santa María. Colón vivió en estas tierras mientras buscaba financiación para su viaje a Las Indias. Fue el lugar en el que se construyó la Santa María, el lugar desde donde zarparon por segunda vez y el lugar que vio nacer el primer mapamundi en el que se incluía la nueva tierra conquistada, las Américas. En 1517, el Duque creó en la Villa una alcaldía de los pescadores y maestres de navíos. La industria pesquera era ya muy importante en estos momentos. De hecho, en un padrón de 1537 de pescadores de altura, aparece el nombre de 202 pescadores, y esto sin contar a los que practicaban la pesca de litoral o de bajura. Esta condición hizo del Puerto de Santa María, un lugar de encuentro para navieros y mercantiles. De hecho, durante los siglos XVI y XVII, se convirtió en sede de la Capitanía del Mar, sede de las galeras reales y de la flota española que reinaba por todo el mundo. Sin embargo, a partir de la década de los cuarenta del siglo XVI, la actividad pesquera comienza a disminuir progresivamente en el Puerto a causa de numerosos problemas internos. Entre los motivos principales estarían: la excesiva fiscalidad señorial, junto con los ataques de corsarios musulmanes del Magreb y la competencia ejercida por los santanderinos y los portugueses, que contribuirían a hacer decaer la actividad pesquera del Puerto, que ya a comienzos de la siguiente centuria puede considerarse agotada. La situación en cuanto al abastecimiento de alimentos tampoco era favorable. Los proveedores de los navíos no colaboraban destinando las provisiones a los portugueses y priorizando el abastecimiento de Jerez y Rota. Y no podemos olvidar que también tuvo relevancia en esta disminución, el hecho de que muchos vecinos de la villa se vieran atraídos por la emigración a América. Ante esta problemática, los pescadores escriben al duque una serie de peticiones en busca de soluciones para estos problemas y otras muchas preocupaciones, queriendo hacerle ver que una de las principales riquezas de la villa se encontraba en serio peligro, y exigiendo decisiones inmediatas. Los pescadores exigen que los poderes municipales respeten las potestades propias de los alcaldes de mar sobre ese grupo concreto de trabajadores y que el duque defina de una vez los límites de su actuación. Y así piden la plena potestad sobre la policía que tenía a su custodia la vigilancia del río, que tengan su propio lugar para desde él administrar justicia entre el grupo. Las respuestas del duque fueron en general favorables para los pescadores, aunque también hubo muchas negativas, sobre todo en lo relacionado con el abastecimiento de alimentos. No llegaron las soluciones ante la progresiva decaida de la actividad pesquera. En el siglo XIX invaden los franceses, con la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis que restablecen en el trono a Alfonso VII, se firma por el Rey el Decreto del Puerto de Santa María. Tras este período de recesión, será ya en el siglo XX cuando se inicia la recuperación de la actividad comercial del puerto que, junto con el turismo y la explotación de vino, han sido su principal fuente de ingresos hasta nuestros días. Cien mil hijos de San Luís 277 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A 3.12.2. EL RÍO GUADALETE: PATRIMONIO ETNOLÓGICO La escenografía del paisaje salino se une con otra no menos sorprendente: la del Guadalete. El río es otro de los factores que forman parte de la geografía física de la ciudad y ha condicionado y propiciado parte del desarrollo de la misma. El Puerto sin el Guadalete es inimaginable. El nacimiento y el desarrollo urbano de la ciudad han estado marcados por la actividad y las posibilidades de comunicación que ofrecía desde épocas remotas. Naos y otras embarcaciones, Wyngaerde En la panorámica que nos brinda Wyngaerde de El Puerto, titulada "Porto de Santa María", que es de una gran belleza formal, encontramos una visión que nos aporta la esencia ilustrada de esas embarcaciones que forman parte del paisaje de la villa desde antaño. Su dibujo, con el casco urbano de El Puerto, en el centro, abarca desde la desembocadura del Guadalete en la bahía, con Cádiz a la izquierda, hasta los meandros del Guadalete, con la Sierra de San Cristóbal al fondo. Con ello consiguió ofrecer una visión general de El Puerto recogiendo todos aquellos elementos que lo caracterizaban en el siglo XVI y que durante siglos han permanecido formando parte de la imagen de la ciudad en su conjunto. En los distintos planos observamos que hay uno formado por las salinas, otro intermedio en el que se encuentra el río Guadalete con un gran número de embarcaciones de diverso tipo, y un plano final en el que aparece representada la ciudad. Cada uno de ellos tiene su propio interés. Antiguo muelle de San Ignacio No podemos olvidar que el río Guadalete supone la principal arteria fluvial de la provincia de Cádiz durante el primer tercio del siglo XX. El río nace al norte de la sierra de Grazalema (en el peñón Grande) para desembocar en El Puerto de Santa María. El Guadalete fue en otros tiempos un río lleno de vida, con una rica fauna piscícola que desapareció de su curso bajo con la contaminación y la construcción de azudes y presas. En él se pescaban lisas, sábalos, róbalos, anguilas y angulas… incluso corvinas, lenguados y palometas. Desde los restos del estribo del puente del siglo XVIII puede observarse el río, que en el siglo XV corría sin canalizar por la que era la zona de varaderos, careneros, embarcaderos y atarazanas. A mediados del siglo XX era navegable para pequeñas embarcaciones hasta Jerez de la Frontera. En su orilla derecha, se encuentra la zona de esteros y marismas donde continúan, como entonces, las importantes salinas de El Puerto. En su recorrido por el Puerto, pasando la Plaza de la Herrería, atravesamos por lo que hoy es Parque Calderón y llegamos al antiguo muelle de las Galeras, cuyo nombre se debe a que en él se aprestaban las galeras reales que fondeaban en el Guadalete, cuya misión era defender la costa. Actualmente el muelle se denomina de San Ignacio, y es punto de atraque del Vapor de El Puerto. La historia del Vapor de El Puerto comenzó en el año 1929 cuando llegó a las aguas gaditanas el primero de los barcos de la saga "Adriano". Hoy día contamos en El Puerto con la presencia del Adriano III, que continúa funcionando para deleite de todos los portuenses y visitantes. Si seguimos el camino por la orilla del Guadalete llegaremos hasta el Paseo José Luis Tejada y la desembocadura del río, más alejada del centro urbano de lo que estaba en el siglo XV. Continuando por la línea de playa, actual Paseo de la Puntilla, se llega hasta el Castillo de Santa Catalina, lugar desde donde salieron muy probablemente algunas de las expediciones más importantes que partieron de El Puerto. Sin duda, el entorno del Guadalete ha de ser considerado un espacio que nos brinda un rico patrimonio natural, histórico y también etnológico en la zona, digno de proteger. Aún podemos ver los esqueletos de barcos abandonados en el antiguo embarcadero, muchos de ellos son restos de candrays, que tuvieron su etapa de esplendor durante las primeras décadas del siglo pasado, eran las embarcaciones destinadas al transporte de la sal de las salinas. Otros son restos de embarcaciones de pesca artesanal. Todo el conjunto, del que también forman parte el viejo puente de hierro y el molino de mareas, conforma una parte muy importante del imaginario cultural del Puerto de Santa María. 3.12.3. LOS CORRALES DE PESCA Junto a las labores de marisqueo y acuicultura, encontramos otra actividad que merece especial atención como medio de aprovechamiento del mar y de los recursos que éste nos proporciona. A este respecto cabe mencionar la existencia de los denominados corrales de pesca como importantes centros de obtención de productos pesqueros. El modo de consecución de estos recursos a través de los corrales es una técnica que se viene desarrollando desde la Antigüedad. Sobre los orígenes de los corrales de pesca, éstos habría que buscarlos en la época romana, como lo atestiguan los hallazgos arqueológicos, aunque no se ha encontrado ninguna fuente escrita de Antigua posta de Candray 278 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección la época que haga referencia a este arte de pesca. Con la presencia musulmana la actividad pesquera se vio mermada volviendo a resurgir a finales de la Edad Media, desarrollándose hasta mediados del siglo XX. El Puerto de Santa María, presenta condiciones idóneas para el desarrollo y ubicación de estos corrales de pesca. Corrales de pesca de Santa Catalina La forma que presentan es de construcción artificial, con muretes de piedra de cantos redondeados y dispuestos de un modo artesanal. Parten a ras de la playa, ganado altura conforme se va separando de la orilla, formando un suave arco. Su funcionamiento es sencillo siendo su motor la marea. Los corrales funcionan a modo de trampa, pues cuando la marea sube los peces se quedan dentro del recinto delimitado cuando ésta baja, facilitando la captura del pescado. Sobre la antigüedad de los corrales, son numerosos los datos históricos que hacen referencia a sus inicios, desde el siglo XIV a nuestros días. Se han conservado actas donde se describen la propiedad de estos corrales de pesca. A. CORRALES DE PESCA DE SANTA CATALINA A.1. CORRAL DE PESCA DE SANTA CATALINA Actividad en los corrales de pesca Se conserva parte de un antiguo corral de pesca frente al castillo de Santa Catalina y el Fuerte Ciudad, sólo perceptible cuando baja la marea. Está bastante deteriorado, debido a la erosión del mar y del viento. Hoy en día totalmente en desuso, por lo que sería recomendable llevar un proyecto de conservación de los restos del corral, para prevenir su futura desaparición. 279 IR AL ÍNDICE GENERAL IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A catálogo general de protección El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 3.13. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO: SISTEMAS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA 3.13.1. LOS POZOS CONCEJILES EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA La historia del hombre va ligada a la necesidad de control de los recursos principales que nos aporta la naturaleza. Hoy en día el control del agua se establece como clave para el crecimiento de una población y se destinan innumerables recursos económicos al desarrollo de políticas de abastecimiento de agua sostenibles y de calidad. Pozos del Duque Pozo de la Vereda del Presidio Siempre fue de una importancia clave pero en una época donde las labores tradicionales de agricultura y ganadería eran la base de la economía de un pueblo aun más. Para garantizar el abastecimiento de agua a las tierras del Puerto de Santa Maria, se construyeron bajo el auspicio de los gobernantes, pozos concejiles que deberían de garantizar el agua a las tierras y el agua al ganado. Eran situados en sitios estratégicos, en cañadas de paso para el ganado, como el caso de la Cañada del Verdugo, donde se concentra un gran numero de ellos. Hoy en día estos pozos han sido absorbidos por las parcelas adyacentes a las cañadas que se encuentran en desuso. También existían entonces los baldíos comunales como el baldío de Baez, un enclave privilegiado al encontrarse en un cruce de camino entre Rota, El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, también para estos baldíos se construyen pozos como los pozos del duque, cuatro pozos en alta concentración lo que indica el alto numero de ganado al que deberían de abastecer. La construcción de estos pozos a lo largo de las redes de cañadas y caminos de El Puerto de Santa María supone un gran esfuerzo por parte del poder político, ya que la obra de un pozo es una obra que requiere de altos recursos económicos. A medida que se iba excavando el pozo es recubierto con sillares de piedra, lo que suponía un coste elevado, que como hemos podido ver en pozos como el de la vereda del presidio son sillares de tamaño considerable. Además no hay que olvidar que estos pozos necesitan de un mantenimiento para su uso en buenas condiciones, evitando que se colmatasen, se ensuciasen o pudriesen las aguas del abrevadero. El agua de los pozos concejiles era gratuita, y fue así hasta que a raíz de la construcción de las fuentes del acueducto de la Piedad, empiezan a sacarse a subasta pública en arrendamiento para su explotación. La caída de la actividad ganadera en el municipio hace que este arrendamiento deje de ser rentable y vuelven a ser de explotación pública en el año de 1859. Los pliegos de condiciones de la subasta de arrendamiento disponían los precios a pagar por las reses para evitar abusos y sobrecobros por parte de los arrendatarios. El acuífero del Puerto de Santa María es uno de los acuíferos costeros de la Bahía de Cádiz. Se trata de una gran extensión de agua de unos 40 km2, en el que el agua se encuentra a una distancia bastante somera entre los 5 y 10m. La abundancia de este recurso hace que los pozos no deban tener grandes dimensiones para garantizar el abastecimiento. Según el estudio del Centro Municipal de Patrimonio Histórico, podemos decir que se trata de pozos de un tamaño medio. En dicho estudio se recoge que el diámetro medio de los pozos supera a los dos metros destacando como grandes pozos los del Comandante y Pozo Ancho, superando los 4 metros de diámetro. La profundidad es variable y actualmente la medición de la misma no es exacta ya que en casi todos debido al abandono se ha producido un efecto de colmatación importante. Aun así la profundidad varia entre los 4 y 8m. Los brocales de los pozos concejiles se diferencian de los privados en el ornato de estos últimos. En el caso de los pozos concejiles se trata de brocales eminentemente prácticos, carente de decoración y que se rigen por la funcionalidad. Nos son de gran altura para no dificultar la extracción de agua pero lo suficiente para impedir la caída de personas, animales, y tierras dentro del pozo. En algunos casos para proteger mejor a los pozos de los efectos de la colmatación se cerraban en una estructura en bóveda. Muchos de estos brocales con el tiempo han debido de ser recrecidos como es el caso del de Hato de la Carne, o el del Pozo de la vereda del Presidio, incluso con materiales actuales. Si hay algo que caracteriza a estos pozos es la existencia de un abrevadero asociado a ellos. Estos abrevaderos debían de ser debe ser espacioso, para que los animales puedan entrar y salir con facilidad sin causarse daño ni atropellar las propiedades lindantes. Debe tenerse mucho cuidado de que las aguas sean bien limpias, a fin de que no dañen a los animales, ni saturen la atmósfera con gérmenes y con este objeto deben limpiarse a menudo y evitar que en dichos parajes se arrojen animales, cuerpos, inmundicias u otros objetos que puedan corromper las aguas. Esta limpieza y este mantenimiento estaban regidos por medio de ordenanzas que sancionaban el incumplimiento de los mismos. En El Puerto de Santa María encontramos ejemplos de casi todos los tipos de pozos con abrevaderos, desde el pozo de las siete pilas, en el que el abrevadero es gran longitud, hasta el pozo de la caridad en el que el abrevadero no es más que una pila a la salida del pozo que carece de brocal. Interior del Pozo de la Vereda del Presidio 281 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Hay varias maneras de diseñar y construir pozos excavados a mano. En esta época existían expertos locales con conocimiento y especialización desarrollados mediante años de experiencia. La elección de un método u otro dependía de la dureza de los suelos y de la profundidad del pozo. Hay que tener en cuenta el gran riesgo que conlleva ala excavación de un pozo, la habilidad el conocimiento y la especialización de los trabajadores eran la calve del proceso de construcción. Pozo del Agostado Lo primero y más importante del proyecto es la elección del sitio. Debía de estar en zona en la que ya se supiera de la existencia de aguas subterráneas de calidad incluso en las épocas de sequías. Para su construcción se elegía o bien ir colocando sillares a medida que se excavaba o bien realizar la excavación completa mediante entablillamiento de las paredes. Una vez que se llegaba al fondo se excavaba en ancho para crear la bolsa de agua. En cuanto a la cronología de los pozos de El Puerto de Santa María nos referimos de nuevo la estudio sobre el tema realizado por el Centro de Patrimonio del Puerto de Santa María que afirma que la mayoría de los mismos fue construido en el periodo comprendido entre s. XIII y XVI. Lo sitúan en esta fecha debido al auge en la misma de la ganadería portuense contando con el apoyo y la subvención de las autoridades. Solo existe constancia de la construcción de un pozo con posterioridad es el pozo del Alamillo, construido como abrevadero de la caballería del ejército. 3.13. 2. EL ACUEDUCTO DE LA PIEDAD. Pozo de la Montera El agua que abastecía a la ciudad de El Puerto de Santa María provenía exclusivamente de pozos y fuentes situadas en lugares públicos o en viviendas para el consumo privado. El crecimiento de la población de la ciudad y la llegada de las medidas urbanísticas ligadas al pensamiento ilustrado aceleraron el desarrollo de un proyecto para abastecer de agua potable a la ciudad de El Puerto de Santa María. El cabildo de la ciudad lleva a cabo una serie de informes destinados conocer la situación del abastecimiento de aguas a la ciudad. Gracias a ellos podemos conocer los problemas a los que estaba sometida la población, donde el agua que abastecía tanto a vecinos como comerciantes, artesanos y militares provenía de los pozos abiertos siglos atrás. En algunos de estos informes se habla incluso de la inseguridad que sufrían las mujeres al acudir a las fuentes públicas por la noche. Además en varias ocasiones la situación se agravó tanto que hubo escasez de agua en varios veranos. Por otro lado nos encontramos con la circunstancia de que el Puerto de Santa María era un puerto de primer orden, siendo punto de aguada de los buques que llegaban a la Bahía de Cádiz. De este modo los mandos de las instituciones marineras también se convierten en impulsores de la obra, llegando incluso a encargarse el proyecto a ingenieros militares En el año de 1725, Tomas de Idiaquez pasa a tomar la dirección de la Obra de la Fuente. Con este nombre se conoce a la obra que debía de abastecer de agua corriente a la ciudad de El Puerto de Santa María desde los manantiales de la Piedad en la zona de la Sierra de San Cristóbal Las aguas de los manantiales de la Piedad tienen su origen en la Sierra de San Cristóbal. En Anales de Obras Públicas "Memoria relativa a las obras el Acueducto del Tempul" de D. Ángel Mayo se hace una descripción de las aguas de estos manantiales, ya que durante un tiempo se barajó la posibilidad de surtir de agua a la ciudad de Jerez con aguas de dichos manantiales. Exponemos aquí el análisis que se recoge en dichas memorias: "Las aguas denominadas de la piedad, tienen su origen al pie de la Sierra llamada de San Cristóbal, cerca de la carretera general de Madrid a Cádiz y a 8km de Jerez; son muy notables en la localidad por su bondad, utilizándose una parte de su caudal en el abastecimiento de la ciudad del Puerto de Santa María, adonde se conduce por un acueducto de mampostería, construido a fines del siglo pasado. Esta agua se presenta en tres puntos diferentes comprendidos en una longitud de 300 metros y a una altura de 10 a 11 metros sobre el nivel de la bajamar, en la forma siguiente: 1º En una serie de galerías abiertas en roca, siguiendo la figura que ha exigido el descubrimiento de los veneros, algunas de las cuales se han revestido por no se suficientemente resistente el terreno en el que se han perforado. Estas galerías de sección irregular, en numero de 15 tienen un desarrollo total de 500 metros y 2800 de superficie, con una profundidad de 0m, 40 de agua, lo que da un volumen de 1120 metros cúbicos constituyendo un deposito natural. Pozo del camino de las Manoteras 282 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección 2º En el pozo de los álamos que es un copioso nacimiento rodeado de un brocal de piedra por lo que sin duda a tomado el nombre de pozo donde se ha hecho subir el nivel de agua conteniéndola con un muro circular de fábrica. 3.13.3. OTRAS OBRAS DE ABASTECIMIENTOS, LOS MANANTIALES DE LA PIEDAD Y LOS PROBLEMAS EN EL ACUEDUCTO DE LA PIEDAD. 3º En las fuentes del marques del castillo y otros pequeños veneros, con cuyo producto se riegan las huertas y naranjales. Para poder redactar este capítulo es de vital importancia la obnra antes mencionada “Memoria relativa a las obras el Acueducto del Tempul” donde su autor hace tan exhaustiva labor de investigación sobre los manatiales de la Piedad, sobre los problemas que generaron en obras posteriores, incluyendo un apartado denominado “Informe al Alcalde del Puerto de Santa Maria el año de 1854, por el ingeniero que suscribe cerca d las causas de la escasez de agua, que se observa en el abastecimiento de la población y de los medios de evitar este conflicto.” En el año 1853 el ingeniero D. Manuel Recarte hizo un aforo del caudal que llegaba a la ciudad, encontrando 37 pulgadas fontaneras (750 metros cúbicos) cada 24 horas. Plano del siglo XVIII donde se observa la situación de los manantiales de Sidueña y las obras a realizar en dicho lugar Plano del siglo XVIII del acueducto para el abastecimiento de aguas. En 1861 visité nuevamente este sitio con el objeto que ahora tratamos, de abastecer a la ciudad de jerez, y halle próximamente la misma cantidad de agua que el aforo anterior, obligándome esto a abandonar desde luego el pensamiento de hacer estudios para su conducción, puesto que perteneciendo esta agua a una población que tienen 21.000 almas no podía corresponderles mas que a razón de 70 litros por habitante, aun cuando todas se utilizasen. Pero como dato comparativo de su calidad se hizo el análisis por el mismo señor Escosura, que había practicado todos los demás emitiendo el siguiente dictamen: El agua de la piedad ha sido recogida en el mes de marzo de este año. Los manantiales brotan en un terreno calizo, en término del Puerto de Santa María y cerca del camino que desde jerez conduce a Cádiz. El agua reúne todas las condiciones de las potables de mejor calidad. Tiene menos cantidad de sustancias fijas que las celebradas del Berro y las Cibeles de Madrid, si bien no es tan agradable al paladar como las últimas, porque contiene un exceso de carbonato de cal." La obra del acueducto se ejecuta gracias a las licencias del Consejo de Castilla que le permitía al cabildo contar con las fuentes económicas necesaria para la obra. En numerosas ocasiones a lo largo de la misma hubo que establecer nuevas licencias que garantizasen el sufragio de la obra. Una vez finalizada la obra la ciudad de El Puerto de Santa María quedaría abastecida de agua corriente, se edifican una serie de fuentes publicas, en las principales zonas de la ciudad y en todos los barrios, e incluso se lleva agua corriente a algunos propiedades privadas. En el análsis de las aguas realizado por este ingenierose detalla la realización de una obra para la conducción de aguas desde los manatiales de La Piedad a la ciudad de Cádiz. Dice así: Sin embargo de los expuesto, ha habido una compañía inglesa que, suponiendo existía en la piedad y valle de sidonia suficiente cantidad para surtir al Puerto de Santa María y a Cádiz, ha hecho obras importantes en este valle, invirtiendo mas de 60 millones de reales. Se han establecidos dos maquinas de vapor de 80 caballos cada una para elevar el agua desde un pozo de concentración al depósito construido en la sierra de san Cristóbal a 62 metros de elevación, y desde allí se han conducido por medio de un sifón de 0.45 m de diámetro, siguiendo la explanación del ferrocarril hasta Cádiz, donde se ha colocado las cañerías de distribución. Así es que, que terminadas las obras de la compañía inglesa en la piedad y valle de sidonia en junio de 1874, empezaron a funcionar las máquinas de vapor agotándose el pozo de concentración cuando solo se habían extraído de 800 a 900 metros cúbicos de agua, no pudiendo exceder nunca de 1.100 a 1200 metros en las 24 horas con un trabajo continuo, pues si bien hubo día de obtener hasta 1400, fue después de descansar los pozos y galerías perforadas, efecto de las continuadas interrupciones del sifón por rotura de tubos; es decir, que con un trabajo uniforme y constante se conseguirán 1.100 metros cúbicos de agua cada 24 horas, los que reunidos al producto de las antiguas obras de los manantiales de la piedad se llegará a un máximo de 2.500 metros, teniendo que levarlas a 62 y respetar los derechos de una población de 221.000 almas, dueña de esta agua y con las cuales se esta surtiendo. Antigua imagen de la Fuente de las Galeras 283 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A No es esto lo más notable sinon que a medida que se ha seguido elevando el agua, ha ido perdiendo sus condiciones potables, efecto quizá de filtraciones salobres, por hallarse el fondo de las galerías y pozo de concentración 6 metros por debajo del nivel del mar ya 2 km de este. Bajo el punto de vista económico os resultados obtenidos en las obras de bastecimiento de aguas a Cádiz, donde, como ya se ha indicado se han invertido mas de 60 millones de reales, han de influir poderosamente en el retraimiento de los capitales que busquen su colocación en empresa de este género. Detalle de la placa en la Fuente de las Galeras. Hasta entonces el agua consumida por la ciudad de Cádiz provenía en su mayoría de las aguas transportadas en barcos, tambien desde el Puerto de Santa María, pero como hemos podido leer en el informe, las aguas no llegan con caudal suficiente a las ciudades. La sociedad inglesa The Cadiz Waters, Co. pone a la venta mediante subasta sus propiedades ante el fracaso de la empresa. Pero los problemas con el caudal del agua de los mantiales de La Piedad continua lo que lleva a su alcalde a solicitar al ingeniero Angel Mayo que reproducimos en su totalidad. 284 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A catálogo general de protección El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 3.14. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 3.14.1.ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL B. A. En 1854 se llevó a cabo la construcción de la Estación de Ferrocarril, en la periferia de El Puerto de Santa María, ocupando unos terrenos próximos al río. Este edificio introdujo en la ciudad no sólo un elemento arquitectónico, sino que también supuso una dirección de crecimiento, que daba un carácter industrial a este extremo de la población. EL MUELLE O PUERTO En los años en que las fuentes antiguas sitúan la llegada de los fenicios, en nuestras costas ya habitaba una cultura que conocemos con el nombre de Tartessos, cuya fuerza residía en el importante control de las rutas comerciales. Evidentemente tuvieron que existir por entonces puertos para el atraque de las embarcaciones y así realizar las transacciones comerciales. Litografía del Puente Colgante sobre el Guadalete A este respecto, lo que podemos afirmar es que El Puerto de Santa María albergó, desde la Antigüedad, un importante puerto, desde la fecha de fundación de la antigua Gades hasta su época de mayor esplendor, como fue la época romana. El Puerto de Santa María fue desde la fundación fenicia centro de la actividad comercial la cual durará durante siglos. Esta actividad comercial dominó el comercio por el Mediterráneo y traspasó la barrera del Estrecho buscando un lugar desde el que explotar las ricas rutas Atlánticas y el mercado Tartésico. Para este desarrollo comercial es preciso contar con la instalación de puertos para la realización de esta labor comercial. Lo importante a destacar aquí es que el centro de la actividad comercial se hallaba en El Puerto y que más de un puerto ofrecía sus servicios al tráfico incesante que allí se desarrollaba. Ya Estrabón (año 63 a. C- 19 d. C) cita la construcción por orden de Balbo del Portus Gaditanus a orillas del río Guadalete. Puente Colgante sobre el Guadalete Fue en la época de César cuando El Puerto de Santa María tiene su etapa de esplendor gracias a la exportación de salazones y vinos, tan conocidos en el mundo antiguo. De El Puerto salían barcos hacia Roma así como hacia otras provincias del Imperio. Esta época de esplendor tiene su fin en el siglo IV, con motivo de la caída del Imperio Romano. A fines de este siglo XV y durante todo el siglo XVI se desarrolla un gran periodo de auge comercial y de actividad en El Puerto. En el siglo XVI, destaca la relación de El Puerto de Santa María con los barcos de la Carrera de Indias. La expansión de la zona durante el siglo XVIII dio gran protagonismo a esta villa, desarrollándose en sus alrededores otras actividades derivadas del comercio. LOS PUENTES DE HIERRO Parejo a esta construcción se realizaron las obras para salvar los ríos Guadalete y San Pedro, con dos puentes: B.1. PUENTE DE SAN ALEJANDRO Desde mediados del siglo XVIII se sabe de la existencia del Puente de San Alejandro, aunque este primer puente distaba bastante del actual. Era un puente de barcas, en forma de hilera, donde las barcas de madera se anclaban al fondo y se sujetaban entre si por garfios de hierro para paliar el efecto de las mareas. En la entrada del puente se cobraba un portázgo de paso. En el año 1846 se desmantela el puente de barcas y se construye un nuevo puente, colgante, por cables de alambres y de un solo tramo de 376 pies de longitud. Su inauguración tuvo lugar el 18 de enero de 1846 y se estableció un nuevo portazgo de cobro. El puente colgante resultó destruido por un incendio en 1858 y reconstruido como parte de la carretera Madrid-Cádiz años después. En 1877 volvió a hundirse lo que propició la construcción de un nuevo puente metálico no colgante. Construidos con grandes vigas de hierro en celosía y grandes tirantes. El acceso a este era a través de una rampa de forma semioctogonal, tenía sus bordes formados por un antepechote sillares de piedra, desembarcando en la otra orilla en una pequeña plataforma circular, similar a la anterior, que enlazaba con la carretera a Cádiz. Destacaban sus líneas constructivas frías y fuertes, coincidiendo con la oleada industrial que estaba invadiendo a El Puerto de Santa María tras la creación de la Estación de Ferrocarril. En la década de los años sesenta del siglo XX, este puente hubo de ser sustituido por otro nuevo, de características y cualidades superiores, ya que el anterior puente no podía servir al creciente tráfico de carretera que comenzaba a existir en toda la provincia gaditana y más concretamente en El Puerto de Santa María. Puente de San Alejandro, año 1960. 285 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Este puente quedó situado en la carretera N-IV de Madrid a Cádiz, en el kilómetro 655. Se proyectó en tres circulaciones, su esquema es geométrico, con dos tramos en el centro de mayor luz que los siete restantes, para permitir la navegación de las embarcaciones. Se reutilizaron materiales de su antecesor, aprovechando los pilares emergentes y la rampa de acceso semioctogonal. B.2. PUENTE DE SAN PEDRO Puente de hierro ferroviario sobre el Guadalete Su construcción se realizó a raíz de las obras del ferrocarril, debido al igual que el Puente de San Alejandro, a la invasión del tráfico en los años 60. Se sitúa en la carretera N-IV, en el kilómetro 659, cruza el caño se San Pedro. El caño de San Pedro es un antiguo brazo de la desembocadura del río Guadalete, que da entrada y salida a las aguas del mar que se utilizaban para las salinas. Su construcción fue algo difícil, ya que debido a la naturaleza del fondo del caño, por el fango, se podía dañar la cimentación del puente. 3.14.2.ARQUITECTURA RELIGIOSA A. Fachada de la Iglesia del Monasterio de la Victoria MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA VICTORIA El Monasterio de La Victoria se ha ubicado como tercera entre las fundaciones que en tiempos de los Reyes Católicos hicieron los seguidores de del calabrés Francisco de Paula, (que en El Puerto de Santa María, recibieron el nombre de mínimos) en Andalucía. No se sabe con exactitud la fecha de su fundación, aunque si se sabe que los frailes Mínimos, en su expansión por Andalucía (Real Convento de la Victoria de Málaga, de Andujar...) se hallaban en El Puerto en 1502, fecha de la cual data una tradición, para muchos falsa, de que San Francisco de Paula, fundador de la Orden, vino a El Puerto para ultimar detalles de la instalación de la comunidad de la Victoria. Tenga lo que tenga de verdad esta tradición, lo cierto es que los Mínimos en 1506 ya se hallaban instalados en El Puerto, bajo el mando de Fray Marcial de Vizines, electo provincial en 1505 y que en 1517 hubo de recibir la donación que el duque Don Juan de la Cerda hizo a la Comunidad del edificio que nos ocupa. Así consta en la lápida que se encuentra a la entrada de la iglesia: "J.H.S. María. Esta obra mandaron facer los muy ilustres sennores Don Juan de la Cerda y Donna Mencia Manuel Duques de Medinaceli, Condes del Puerto de Santa María. Comemçose siete de junio anno del nascimiento de nuestro salvador JesuChristo de mil quinientos cuatro annos". El monasterio está ubicado en lo que fue la zona de extramuros de la población, aunque algo desplazado por la cercanía de la estación de tren y próximo a la carretera entre Cádiz y Jerez. El Monasterio consta fundamentalmente de tres elementos: iglesia, claustro y salas capitulares. A.1. IGLESIA El más fundamental es su fachada, muestra exquisita del arte ojival. Está compuesta de dos grandes machones piramidales adornados con columnillas ojivales adosadas. Entre ambos hay un arco conopial que tiene en su vértice un escudo con las armas de La Cerda: el castillo y el león rampante de las armas reales de Castilla y las tres flores de lis de Francia. Como en otros muchos edificios construidos por esa época, el ascendiente sevillano, sobre todo en el templo, alcanza no sólo a su estructura sino también a la inspiración de muchos de los motivos que la decoran, fundamentalmente la portada, concebida a modo de retablo, con abundantes elementos decorativos góticos y vegetales típicos de los últimos años del siglo XV. De características similares a las de otras iglesias jerezanas del mismo estilo y a la Puerta del Perdón de la Iglesia Mayor Prioral, lo que hace pensar en el mismo autor de esta última. El tímpano de la puerta se halla partido en dos mitades por una hornacina que debió albergar la imagen de Nuestra Señora de la Victoria, titular del Monasterio. De la portada lateral del templo solo quedan restos. El interior es de una sola nave, carece de crucero y tiene ocho capillas laterales amplias, cuatro a cada lado, y la ducal, situada a la derecha del Evangelio y comunicada con la iglesia por una pequeña puerta. Cada una de las capillas tenía su advocación propia. La cabecera de la iglesia alberga la capilla mayor. A los pies destaca el coro, apoyado en un gran arco rebajado con bóveda estrellada. Fachada lateral de la Iglesia del Monasterio de la Victoria 286 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Son muy notables las cubiertas en la que vienen a coincidir armónicamente elementos de dos estilos: el gótico, que fenece y el renacimiento que lo sustituye. Las nervaduras van desde las simples ojivas de las capillas laterales a las de terceletes, el complicado esquema de la nave central o el más elaborado de la cubierta estrellada del presbiterio. El sistema de equilibrio del templo es de arbotantes y botareles, desacostumbrado en esa época en la que ya se usaban contrafuertes. Vista de la Iglesia del Monasterio de la Victoria La iglesia del Monasterio fue una de las más frecuentadas, gozó de gran popularidad y en ella se instalaron cofradías penitenciales de gran devoción como las del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y la de Nuestra Señora de la Soledad. A.2. CLAUSTRO Interior del claustro del Monasterio de la Victoria Es un gran patio cuadrado con galerías en sus cuatro lados. Estas cuentan con todo un repertorio de motivos ornamentales en las claves de las bóvedas, de crucería sencilla, y las ménsulas de apoyo de sus nervaduras. El claustro es una pieza notable. Su construcción se inicia en el gótico, a finales del siglo XV y principios del XVI, contemporáneamente con la del templo. Así, el piso inferior lo forman cuatro pórticos de arcos ojivales peraltados. En este cuerpo inferior hay que destacar los enormes contrafuertes en que descansan los arcos, perforados en su parte inferior por un vano enmarcado por arco conopial, que deja paso a una persona. Sobre uno de ellos, las armas de los patronos. Este primer cuerpo es de estilo gótico y el cuerpo alto tiene elementos renacentistas, en el que se observan claramente dos fases de construcción con distintos detalles decorativos. Y aún hay una última intervención en que los grandes vanos de las arcadas altas se transforman en óculos o ventanas. A.3. REFECTORIA Y SALAS CAPITULARES Aunque Existió un refectorio primitivo, el que se conserva en la actualidad fue encargado a Francisco de Guindos, maestro mayor de la ciudad, según acuerdo de 24 de diciembre de 1699, por el que se comprometía a la construcción de una Sala Capitular. En realidad, son dos, pero una, la más cercana al templo, es la Sacristía. Ambas salas capitulares están contiguas al refectorio, que fue finalizado en 1700. Otra pieza significativa del edificio es la torre, que sirvió como campanario y está compuesta de dos cuerpos. Desde su fundación, este edificio ha pasado por diversas vicisitudes: su primer destino a panteón ducal que más tarde sería alterado, la invasión angloholandesa de 1702, la riada que siguió al terremoto de 1755, la invasión napoleónica en que fue expoliado y la posterior secularización debido a la desamortización de Mendizábal. En el siglo XVIII fue sede de estudios teológicos y artísticos, y en el XIX, seminario y noviciado jesuita. Más tarde su destino para hospicio, albergue y hospital de heridos de guerra, y el establecimiento en él de un Centro Penitenciario desde los primeros años del siglo XX. El Monasterio es un edificio declarado Bien de Interés Cultural y en la actualidad se ha recuperado como elemento del paisaje urbano local, rescatándolo del anonimato en el que se encontraba hasta hace pocos años y se le quiere volver a su antiguo esplendor monumental. 3.14.3.YACIMIENTOS A. DOÑA BLANCA Y NECRÓPOLIS DE LAS CUMBRES El yacimiento de Doña Blanca, situado en el término municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz), presenta una importancia singular en el panorama de la colonización fenicia en el Mediterráneo occidental. Por ser el primer asentamiento fenicio en la Península en el siglo VIII a.C. y por la secuencia completa que tenemos aquí de una ciudad fenicia durante seiscientos años, una ciudad prácticamente intacta desde el punto de vista arqueológico. Yacimiento situado en la cima y laderas de la Sierra de San Cristóbal, separando a modo de espina dorsal, la zona marítima de la campiña. Se trata de una sierra de escasa altura, apenas 130 metros sobre el nivel del mar, pero que resulta suficiente para permitir una visión amplia hacia el interior y la costa. El acceso a la zona se efectúa por la carretera local 201 de El Puerto de Santa María a Jerez de la Frontera por el Portal, por la que se continúa en dirección a esta última localidad hasta el punto kilométrico 3,300, lugar donde se inicia la zona arqueológica. El paisaje costero, que hoy se ve, ha sufrido cambios importantes desde la antigüedad. El borde continental del entorno de Doña Blanca carecía de la amplia plataforma de marismas que actualmente contemplamos, llegando el río Guadalete a desembocar más arriba, en la zona de la actual pedanía jerezana del Portal. La Bahía era mucho más amplia, llegando el mar prácticamente a la falda del la colina sobre la que asienta el yacimiento y la pequeña ensenada que se abre en la zona oriental constituiría entonces un lugar con Interior del claustro del Monasterio de la Victoria 287 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A magníficas condiciones para un puerto o embarcadero, no sólo por su fácil acceso, sino también por estar resguardada de los vientos de levante. El aspecto que presenta actualmente el yacimiento es de colina amesetada de forma casi rectangular y de unas 6,5 hectáreas de extensión, este aspecto es el resultado de su historia. Se trata de un relieve artificial formado por la acumulación, unos sobre otros, de los diversos asentamientos y edificaciones que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo, llegando a tener en algunas zonas hasta 9 metros de estratos arqueológicos superpuestos. Yacimiento de Doña Blanca Los restos más antiguos encontrados en el yacimiento pertenecen a una fase tardía de la Edad del Cobre, a finales del III milenio a.C. Este periodo está documentado con huellas de cabañas dispersas y adaptadas a la topografía original del terreno. Tras un periodo de abandono, el yacimiento permanece deshabitado hasta la primera mitad del siglo VIII a.C. momento en el que vuelve a ser ocupado, construyéndose pocos años después de la primera muralla. Desde el siglo VIII a.C. el yacimiento permanece poblado de manera continua hasta la llegada de los romanos a la Península Ibérica, con motivo de la Segunda Guerra Púnica, a fines del s. III a.C. Durante estos cinco siglos de ocupación ininterrumpida, la ciudad sufre varias remodelaciones urbanísticas y la construcción de otras dos murallas. El yacimiento vuelve a quedar abandonado hasta Época Medieval Islámica, momentos en los que se estableció una alquería almohade. Posteriormente, en el siglo XVI se erigió una ermita, que es la torre aún conservada y que se denomina popularmente Torre o Castillo de Doña Blanca. Yacimiento de Doña Blanca Ya desde la Antigüedad, a lo largo del yacimiento arqueológico, dominaba el paisaje básicamente llano, con cuatro zonas bien caracterizadas: el litoral costero con frecuentes dunas y acantilados, las marismas, la sierra y la campiña. entre las que destacaban los suelos de cultivo de secano, secciones de bujeo y albarizas dedicadas al cultivo de trigo y la vid, y tierras productivas, como las del litoral atlántico, que se destinaban a la huerta a partir del alumbramiento de aguas. De todas ellas, la campiña sería la de mayor importancia por su extensión y por sus recursos agropecuarios. Por tanto, desde la época protohistórica fueron numerosos los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros de la zona, que favorecieron el desarrollo de importantes industrias basadas en los recursos naturales de estas tierras y sus aguas costeras. Desde el punto de vista agrícola destacó el cultivo de la vid y el olivo. Fueron numerosas también las especies de animales que dan cuenta del desarrollo de la ganadería junto con la agricultura. La magnífica situación de Doña Blanca, junto al mar, le proporcionó otra fuente de riqueza importante: los productos de la pesca y sus derivados. El yacimiento de Doña Blanca ha sido objeto desde 1979, de un programa de investigación sobre la colonización fenicia en la bahía gaditana que abarca todo el proceso histórico, desde de los primeros contactos de estos pobladores y su implantación en la zona hasta que se produce su abandono, en torno al siglo III a. C. Desde dicho año y hasta la actualidad, se han efectuado varias campañas arqueológicas en el yacimiento, cuyo objetivo principal ha sido el análisis de la secuencia estratigráfica del poblado, así como el estudio de los aspectos defensivos y urbanísticos en sus diferentes épocas y de los rituales funerarios practicados. No obstante, dentro de este programa de investigación se han llevado a cabo otros tipos de estudios, centrados en aspectos como la alimentación, el paleoambiente, la geología, los metales y las pastas cerámicas. Dado este gran valor histórico y arqueológico, se ha elaborado un plan de actuaciones, realizadas por el equipo de investigación del Centro de Estudios Protohistóricos, de la Universidad de Cádiz de carácter interuniversitario, internacional e interdisciplinar. Estas actuaciones llevadas a cabo hasta ahora, han permitido trazar un ajustado panorama del proceso histórico de la bahía gaditana en su amplia estratigrafía, desde comienzos del siglo VIII hasta finales del III a. C. En las dos primeras campañas de excavación llevadas a cabo en los años 1979 y 1981, se realizaron los primeros cortes estratigráficos en la esquina sureste del yacimiento, delante de la torre, cuyo resultado fue la aparición de ciertos vestigios o restos pertenecientes a sistemas defensivos superpuestos y que podían datarse entre los siglos V y IV/III a.C. Entre 1982 y 1983, las actuaciones estuvieron orientadas en el extremo sureste del yacimiento, que se correspondía con una serie de estructuras urbanas pertenecientes a los siglos IV-III a. C., así como varios fragmentos defensivos pertenecientes a dos murallas superpuestas, reconocidas en el sector suroeste. Yacimiento de Doña Blanca 288 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A Las siguientes campañas se centraron en la excavación de la necrópolis, localizada en la zona de Las Cumbres. Concretamente se excavó un enterramiento colectivo, bajo túmulo, en el que la presencia de restos incinerados permitió constatar su uso durante la mayor parte del siglo VIII a.C. Yacimiento de Doña Blanca • En la campaña de 1986 se concretaron aspectos que quedaron pendientes en las prospecciones anteriores del sector sureste. Así, se amplió la longitud de la muralla más reciente, que ya había sido excavada con anterioridad (1982-1983), que cronológicamente se correspondía con un tramo de los siglos IV/III a. C. También se excavó un corte estratigráfico entre esta muralla y la más antigua, de los siglos V/IV a. C., y se realizaron excavaciones en extensión en El Espigón, donde se detectaron restos de una fortificación reciente y los primeros vestigios de viviendas fenicias del siglo VIII a. C. Se puede observar su estructura urbana, articulando el poblado en calles e ínsulas de viviendas, con algunas plazas o espacios abiertos y calles de cierta anchura, que permitían no sólo el paso de personas y animales, sino también de carros y otros vehículos. El pavimento de estas calles estaba hecho de una mezcla de arcilla, piedras pequeñas y fragmentos de cerámica de escaso tamaño. Las viviendas en su mayoría de planta cuadrada o rectangular, con tres o cuatro dependencias y sus interiores formados por basas de apoyo para los pilares de madera que sostenían las vigas de la techumbre. Los muros se componían con un zócalo alto de mampuesto con superestructura de tapial y los suelos se cubrían de arcilla roja apisonada. Se trataba de un conjunto de viviendas del siglo VIII a. C., aterrazadas en la ladera de la colina, que por ahora constituyen la documentación más abundante y mejor datada de la fase arcaica, o de fundación, del poblado. En ella se advirtieron, en algún caso, dos niveles de viviendas y, de ellos, el más reciente presentaba un buen estado de conservación. Yacimiento de Doña Blanca En 1989, la actuación se centró en la excavación superficial de la muralla más reciente de los siglos IV/III a. C., a lo largo de la fachada norte del poblado y con una longitud de 240 metros, aunque también se sacaron a la luz tramos cortos de murallas anteriores. Así, se excavó un pequeño sector en el que se pudo apreciar una sección corta de la muralla arcaica del siglo VIII a. C. y una torre del siglo V a. C., en el ángulo noroeste del poblado, relacionada probablemente con una de las entradas a la ciudad. En 1991 se amplió la extensión excavada de las viviendas de la zona del Espigón, conocidas como "barrio fenicio", y se obtuvieron más datos de índole urbanística y de sistemas de captación de agua y de defensa, mediante la constatación de unas zanjas excavadas al pie de la terraza inferior de las viviendas fenicias. Los resultados de esta campaña fueron decisivos para el análisis de los materiales fenicios del siglo VIII y de comienzos del VII a. C. También en la zona alta de la Sierra de San Cristóbal se llevó a cabo una actuación arqueológica, con la excavación de 1.500 metros cuadrados de viviendas de los siglos IV/III a. C. Gracias a las actuaciones antes citadas hoy en día se pueden diferenciar varias zonas características en el yacimiento; El poblado en sí, dividido en dos según su cronología. Por un lado encontramos el "Barrio Tardío": Conjunto de viviendas de los siglos IV y III a.C., ubicadas en la zona del puerto. Están construidas en la ladera dispuestas en terrazas artificiales. Representa una de las últimas etapas de habitación del yacimiento, antes de su abandono. Las puertas de entrada se situaban en las esquinas o en el centro de los muros. Algunas de estas viviendas no sólo estaban destinadas para su uso doméstico, sino que también se realizaban en ellas actividades económicas. Así una de estas posee un lagar y un horno que, posiblemente, fue utilizado para elaborar vino. • Por otro lado se encuentra el "Barrio Fenicio": Localizado en el extremo sureste, en los extramuros de la ciudad y cercano a lo que podría ser la zona portuaria. Éste es su momento más arcaico, del siglo VIII a. C. Se trata de una nueva estructura urbana, con características, técnicas y materiales constructivos que varían sustancialmente de los modelos que se habían presentado hasta el momento en la zona. Estos procedían de periodos anteriores en los que la construcción de las viviendas se basada en la disposición de cabañas de planta circular levantadas a partir de elementos vegetales. Este nuevo desarrollo, que debió alcanzar en torno a cinco o seis hectáreas de superficie, presentaba una trama urbana planificada. Estaba integrada por un conjunto de viviendas asentadas sobre suelo natural, dispuestas de forma escalonada según los desniveles del terreno y ordenadas mediante una serie Yacimiento de Doña Blanca 289 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección de callejuelas estrechas, que conectaban entre sí. Estas vías permitían el tránsito de personas y animales pero impedían el paso de cualquier tipo de carruajes. paralelos y una serie de muros perpendiculares que compartimentaban el espacio interior. Hay evidencias de la existencia de una torre de vigilancia y otras dos, internas en la puerta de la ciudad, todas ellas con sillares de gran tamaño. Su fábrica es de mayor calidad, las piedras son más grandes y están trabajadas, su aparejo está dispuesto a base de hiladas de piedra alternadas con losa. Va directamente asentada sobre el suelo, sin cimentación. Las viviendas, por lo general, eran de tres o cuatro estancias cuadrangulares, de diferentes tamaños. Su Construcción a base de mampuestos tramados con arcillas y las paredes estaban revocadas y encaladas. Los suelos eran de arcilla roja depurada y compacta, que se renovaba con frecuencia mediante delgadas capas de cal. La techumbre se extendía plana, formada por un armazón de vigas de madera y cubierta vegetal. La entrada a estas viviendas se hacía por puertas colocadas generalmente en una de sus esquinas. En el interior de las dependencias de estas viviendas se ubicaban diversos hogares y pequeños hornos de uso doméstico hechos con arcilla, con estructura abovedada. Junto a ellos aparecen otros elementos identificados como pequeños molinos de trigo. Yacimiento de Doña Blanca • Yacimiento de Doña Blanca La muralla. En este recinto confluyen tres murallas pertenecientes a épocas distintas, pero de cronología próxima, distan entre ellas menos de quinientos años. Lo que pone en relieve el enorme dinamismo de la sociedad y su importante poder económico, ya que no es común encontrar obras públicas de estas dimensiones en un espacio de tiempo tan escaso. El primer tramo de muralla corresponde al período arcaico, siglo VIII a. C., en torno al 730 antes de nuestra era. Es uno de los ejemplos más antiguos de muralla que se conserva. El tramo descubierto hasta el momento posee una extensión aproximada de tres metros de anchura y cuatro de altura. Edificado sobre un suelo de arcilla roja y piedras trabadas con arcilla. Los sillares empleados en el paramento son de corte irregular, los estudios realizados, indican que frente a esta había un foso con una anchura aproximada de veinte metros y profundidad de cuatro metros. Esta se estuvo utilizando cono sistema de defensa, con varias modificaciones y reparaciones, hasta el siglo VI antes de nuestra era. Yacimiento de Doña Blanca El tercer tramo de muralla encontrado es el más reciente perteneciente al período turdetano, siglo IV/III a.C. Se utilizó en alguna de sus partes el mismo trazado de la anterior. El sistema de construcción es similar, con dos muros de 1,10 m. y 0,90 m. de espesor -exterior e interior-, y casernas. Su fábrica es de sillarejos bien dispuestos trabados con arcilla roja. Presenta cinco tramos separados mediante torres cuadrangulares, que aparecen adelantadas a la propia muralla. Por lo general, a partir de la torre se produce un cambio en la orientación del lienzo que origina una disposición zigzagueante. El segundo sistema de fortificación, que destaca por su buen estado de conservación, pertenece al periodo turdetano, siglo V a. C. Realizada sobre nueva planta, presenta como particularidad una estructura de casernas, también llamadas casamatas. Consistía en la construcción de paramentos Las torres poseen unas dimensiones de diez por nueve metros, que a veces se subdividen en dos espacios mediante un muro transversal. • La necrópolis, se encuentra en la falda meridional de la Sierra de San Cristóbal, a lo largo de una extensión de más de cien hectáreas, donde se han localizado una serie de enterramientos que presentan diferentes tipos de construcciones funerarias. El primero de estos tipos es el hipogeo, su cronología corresponde a los siglos XVII y XV a. C. Se trata de cámaras de planta circular, de aproximadamente tres metros de diámetro y 1'80 metros de altura, de paredes ligeramente convexas y techo aplanado, sostenido en su zona central mediante un pilar tallado en pieza única. En el fondo de estos, se encontraba un nicho, usado como depósito de ofrendas funerarias. Estas solían ser ajuares compuestos por elementos de bronce, como cuchillos, punzones y objetos de adorno. En la entrada a estos espacios funerarios, por fuera, se labraban los símbolos astrales del sol y el creciente lunar, advirtiendo del espacio sagrado, intentando evitar el saqueo. 290 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección El segundo tipo de estas estructuras funerarias, pertenece a la época protohistórica. Su forma es de túmulo, troncocónica, compuesto por una serie de círculos funerarios, que podían llegar a acoger hasta unos sesenta y dos enterramientos. Estaban destinados a la práctica del rito de la incineración. En el interior del círculo se hallaba el ustrinum, lugar en el que se procedía a la incineración del cadáver, protegido con un murete de adobe y tapial rojizo, que favorecía la combustión de la pila funeraria. En torno al ustrinum se disponían los enterramientos, aprovechando oquedades naturales o fosos de planta circular, recubiertos con piedras o losas. En estos huecos de depositaban las urnas funerarias. Estos recintos funerarios una vez que dejaban de utilizarse se clausuraban. Torre de Doña Blanca El espacio dedicado a esta necrópolis tumular se expande por la pendiente de un pequeño altozano, en su zona meridional y más baja, aunque en dirección norte y longitudinalmente se alzan otros dos túmulos. En la esquina de estas construcciones se encuentran piedras, en ocasiones de gran tamaño, agrupadas o dispuestas en una zona de hilera irregular que delimitaban la zona de la necrópolis. • Interior de la Torre de Doña Blanca La torre de Doña Blanca, levantada en torno al siglo XV d. C., aún no se conoce con certeza su uso. Las funciones q se le han atribuido han sido diversas, van desde ermita fortaleza hasta atalaya o torre vigía. Esta se caracteriza por su original forma y su material constructivo, con muros hechos de mampostería y reforzados en sus ángulos por grandes sillares. Es una construcción de típica planta de cruz griega, a la que se accedía a través de una puerta en forma de arco a puntado con baquetón gótico, localizada en uno de los brazos del edificio. Sobre este se dispone una pequeña ventana, también apuntada. La cubierta a la que se accedía desde el interior por una escalera hoy desaparecida, es plana y está rematada por un doble listel de tradición almohade. Esta torre da nombre al yacimiento, ya que según la tradición, éste fue el lugar que sirvió de prisión a Doña Blanca de Borbón, esposa del rey Pedro I. Doña Blanca de Borbón, sobrina del Rey Carlos V de Francia, fue obligada a contraer matrimonio a los 18 años con Pedro I, rey de Castilla y León, como consecuencia de una alianza establecida entre el reino francés y el castellano. El monarca la rechazó, por lo que se vio obligada a huir a Toledo. Este, enterado de la huida de Doña Blanca, ordenó cercar Toledo y hacerla prisionera. Primero fue encerrada en el Castillo de Sigüenza y después, posiblemente, fue trasladada sucesivamente a esta Torre de Doña Blanca y al castillo de Medina Sidonia. El hecho de que esta torre fuera la elegida como uno de los lugares para encarcelar a Doña Blanca no está constatado, ya que no todos los estudios señalan este lugar. Concretamente las fuentes históricas señalan la zona de Sidueña, que se ha interpretado en algunos casos como Sidonia, lo que explicaría por qué se sitúa en algunos casos en esta zona. En la actualidad, este conjunto arqueológico ha adquirido una dimensión de carácter internacional y el referente histórico de la actividad fenicia en el Mediterráneo y en el Atlántico. Así es reconocida en el ámbito científico, y la ciudad fenicia es mencionada en todo tipo de trabajo científico sobre esta importantísima época histórica, que para Occidente significa el comienzo de la civilización europea. El yacimiento se encuentra protegido bajo la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. En el año 1993 la Junta de Andalucía otorgó reconocimiento especial a los castillos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su origen se remonta a la época de Franco y a la venida de los estadounidenses a la base de Rota. Es en el año 1956 cuando el gobierno de Francisco Franco decide compensar con estos terrenos a los agricultores propietarios del suelo de la futura Base Naval de Rota. El proyecto se denominó Plan de Transformación de las Marismas del Guadalete y comprendía 5.500 hectáreas que hoy están disgregadas entre el Polígono de Las Salinas de El Puerto de Santa María, el Poblado de Doña Blanca y Las Aletas. B. PAGO DE CANTARRANAS Forma parte de un conjunto de yacimientos muy próximos entre sí, excavados de forma desigual a lo largo de los años. Se encuentra localizado al oeste del término municipal de El Puerto de Santa María. Se accede a este emplazamientos la altura aproximada del Km 4 de la carretera local que une el Puerto Santa María con Sanlúcar, siguiendo los carriles que con ella conectan desde el norte. Podemos delimitarlo, en su parte más septentrional, desde la antigua vía férrea que conectaba El Puerto de Santa María y Sanlúcar, a la altura del km 6 de Interior de la Torre de Doña Blanca 291 IR AL ÍNDICE GENERAL El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A ésta, se halla así situado a escasa distancia de la línea de costa, en el sector norte de la Bahía de Cádiz, cerca del estuario que forma el río Guadalete en su desembocadura. El poblado de Cantarranas se relaciona especialmente con dos diferentes medios geográficos a los que cohexiona y unifica. Tanto el marco de la Bahía como el de la campiña, definen el modelo de vida en este asentamiento. Es dentro de ambos contextos naturales donde podremos establecer una serie de relaciones temporales con los otros grupos humanos coetáneos. Yacimiento arqueológico de Pocito Chico A comienzo de los años treinta, en una de las primeras obras de urbanización, en el borde del acantilado de Fuentebravía apareció un enterramiento con ajuar cerámico, de pulimentados y de cuchillos de silex. A partir de entonces, han sido varias las excavaciones realizadas en la zona. En el año 1953, con la construcción de la Base Naval de Rota, se localizó una gran necrópolis prehistórica que ocupaba el área situada entre la desembocadura del arroyo Salado y la ciudad de Rota. En el año 1982, debido a la explotación de arenas con fines industriales, levantó la cobertura dunar bajo la que se escondía el yacimiento de Cantarranas. De esta manera, salió a la superficie su importante industria lítica, pudiendo diferenciarse, ya en una primera apreciación, una zona de hábitat en la parte más elevada. La extensión que ocupaba era de aproximadamente diez mil metros cuadrados. Diferenciándose dos áreas, una que comprendía tres fondos de cabaña en la parte más alta, en los que aparecieron huellas de hogares, industrias líticas, restos óseos y de cerámicas. Y otra en la que estabn situados los silos. Yacimiento arqueológico de Pocito Chico Otras dos campañas relevantes, fueron las realizadas en los años 1984 y 1987. La primera en la Base Naval de Rota, al lado izquierdo del arroyo del Salado, casi a un kilómetro de Cantarranas. En esta campaña se encontraron sesenta estructuras entre fondos de cabaña y silos. En la segunda campaña, localizada en el extremo norte del cerro, en un campo denominado La Viña, se hallaron otras treinta estructuras. Es importante considerar la existencia de este asentamiento tan extenso, situado entre los ribazos que dominan ambos lados de la desembocadura del Arroyo Salado. Por el lado izquierdo enlaza con La Viña, término municipal de El Puerto de Santa María, Fuentebravía y Cantarranas. Gracias a todos los materiales encontrados, sobre todo al conjunto cerámico, se puede ubicar al yacimiento en el Calcolítico Inicial, aunque retoma su cronología hasta el Neolítico Final. C. POCITO CHICO Entre los poblados del entorno de la laguna del Gallo, uno de los más importantes sin duda es el de Pocito Chico. Situado en la campiña noroeste de la provincia de Cádiz, a medio camino entre Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María, a cuyo término municipal pertenece. Emplazado a los pies de la Laguna del Gallo. Como consecuencia de una época de fuertes lluvias en 1994, un pequeño arroyo horadó la ladera sur de la loma, ayudado por el carácter deleznable del terreno y por diversas estructuras antrópicas soterradas en época antigua, dando lugar a una cárcava de tamaño considerable, en cuyos perfiles se advirtieron restos de estructuras prehistóricas. La cárcava según su contenido puede dividirse en dos partes; una primera de perfil poco pronunciado debido a la existencia de rocas, posee estructuras de diversos períodos. En la segunda se halló la llamada Estructura II, que correspondería con un fondo de cabaña de la época del Bronce Final. En los distintos cortes de la cárcava se ha comprobado como el yacimiento de Pocito Chico sufre una serie de modificaciones que parecen tener relación con su proximidad a la laguna. Con lo cual, nos hallaresmo ante un poblado en el que durante sus distintos periodos de ocupación la población habrá ido moviendose para mirar a la laguna, de modo que los niveles pertenecientes a época andalusí y moderna se encontraran en una cota más cercana a ella, mientras que los de la Edad del Cobre y Bronce estarán a mayor altura por tanto, más alejados del borde actual de la laguna. Las prospecciones llevadas a cabo de forma superficial, nos han permitido conocer el modelo de poblamiento, este se estableció fundamentalmente en función de dos ejes principales de articulación; por una parte, el arroyo Salado, un canal de agua salda que penetra desde la costa según el ciclo de las mareas, y por otro, la laguna del Gallo, junto a la multitud de arroyos que en ella vertían sus aguas. Ambos ejes forman una unidad geográfica en el contexto de la campiña litoral, constituyendo un modelo de asentamiento distinto a los poblados más cercanos al litoral. Yacimiento arqueológico de Pocito Chico 292 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Resulta evidente, que este poblado, junto con los cercanos a la laguna del Gallo, tendrán una personalidad propia y con actividades económicas relacionadas con ella. D. LA VINCULACIÓN DE LOS ALFARES ANTERIORES FÁBRICAS DE SALAZÓN CON LAS El Puerto de Santa María constituyó, junto con el resto de la Bahía de Cádiz, desde época augustea en adelante una de las principales zonas alfareras del mundo antiguo. Yacimiento arqueológico de Pago de Cantarranas La industria conservera juega aquí un papel preponderante, de tal manera que las manufacturas cerámicas predominantes son las vinculadas con la producción anfórica, subsidiarias. La industria del salazón púnica, existente en la provincia gaditana y más concretamente en El Puerto de Santa María, con la entrada de la región en la órbita romana, lejos de acabar con estas actividades, supuso un incremento de las mismas. A esto contribuyó la apertura de nuevos y cada vez más numerosos mercados. La necesidad de proporcionar envases adecuados para la comercialización de estos productos, esencialmente pescado sazonado y salsas derivadas, explica el nacimiento, en torno a estas industrias, de numerosos centros de producción anfórica, que comenzó a desaparecer a raíz del siglo III d.n.e. Yacimiento arqueológico de Laguna Salada Los yacimientos en los cuales se han encontrado alfares en el término portuense son estos: C/ Javier de Burgos, Hijuela del Tío Prieto, Molino del Platero, Cantarrana-Los Cipreses, Los Sauces, La China, Cerro de las Cabezas, El Palomar-Puerto Nuevo, Los Tercios, Las Manoteras, Laguna Salada y Casa de la Vicuña. La mayor parte de estos yacimientos reúnen características similares, relacionadas con la época romana; aparecen restos constructivos de período romano que pueden ponerse en relación con instalaciones industriales. Aparecen zonas quemadas, probablemente relacionadas con el horno. En su mayoría, la producción documentada gracias a las excavaciones arqueológicas, se corresponde con ánforas destinadas al envasado de salazones y salsas derivadas. Una mínima parte de la producción está dedicada al envase del vino. Aquellos envases dedicados a la producción aceitera están ausentes por completo. Gracias al estudio de estos alfares, podemos dividir en dos los modelos de asentamientos, cada cual con sus propias características en cuanto a ubicación, cronología y producción. En un primer grupo, podríamos incluir los yacimientos cercanos a la costa, ubicados en la parte Oeste del término, coincidiendo con la localización de las factorías púnicas de salazones. Comienzas a ocuparse en el siglo II a.n.e. los más antiguos, Javier de Burgos, Cerro de las Cabezas, Los Sauces, algunos en el I a.n.e y otros a principios del I d.n.e. Los más antiguos eran caracterizados por tener en su producción envases de tradición púnica (formas Mañá C2). Por su estructura y dimensión, se ha supuesto que pertenecerían al grupo de talleres familiares, pequeños talleres, dedicados a la producción de salazones, con horno propio para el autoabastecimiento de envases apropiados. En un segundo grupo podemos ubicar a todos aquellos talleres que comenzaron su ocupación en el siglo I a.n.e., y su producción se prolonga como norma general hasta diversos momentos del siglo II d.n.e. Con este gurpo se corresponden La China, Los Tercios, Laguna Salada, Manoteras, Casa de Vicuña y Palomar-Puerto Nuevo. Estos alfares estaban asociados generalmente a villas rústicas, que se localizaban siempre en las cercanías, excepto en el caso de La China, que se localiza en la costa, los demás se encuentran en la campiña, alejados entre 5 y 2 kilómetros de la costa, asociados a buenas tierras de labor. Su producción es algo más variada que la del grupo anterior, continúan con los envases para salazones, que en esta ocasión presentan formas más o menos evolucionadas, se documentan también ánforas vinarias. Se han interpretado como estructuras del propio fundus en el que se localizan. Por lo tanto, se ha supuesto que estos talleres estarían destinados a proporcionar envases adecuados para la comercialización de los productos agropecuarios producidos en las fincas. A su vez estas fincas estarían implicadas en la producción y comercio de salazones. A modo de conclusión, podemos decir que nos encontramos ante un espacio ampliamente antropizado, con un poblamiento disperso, pero concentrado en áreas con determinadas características, que se prolonga desde el siglo II a.n.e. hasta el II d.n.e. al menos. Un territorio en el que se desarrollaron actividades económicas de considerable importancia; la producción y comercialización de productos marinos, salsas, conservas y salazones. Las necesidades de estas producciones, demandando abundantes envases cerámicos, propició la expansión paralela de la industria alfarera. Yacimiento arqueológico de Los Tercios 293 IR AL ÍNDICE GENERAL P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011 catálogo general de protección Se observa en el territorio el paso de un modelo de economía a peuqña escala, costero y basado en pequeños pero probablemente numerosos centros de producción hacia otro modelo en el que estas actividades se convierten en complementarias de la vida económica e irán ocupando de forma progresiva las zonas más fértiles de la campiña. Estos cambios fueron la consecuencia de un cambio político y cultural que se estaría produciendo a mayor escala, por lo que las producciones anfóricas evolucionarían, desde modelos de tradición púnica hacia otros destinados a los mercados romanizados, generando en el marco de una economía regional sus propios tipos cerámicos. E. LA VÍA AUGUSTA sentido de este puente. La barra arenosa de Valdelagrana tenía una antigüedad contrastada, y se pudieron encontrar restos prehistóricos y fundamentos de la calzada romana. Aún así, a falta de una evidencia palpable, la necesidad se centra en encontrar los restos de la calzada romana al otro lado del río. Al borde de del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, en la Salina de La Tapa se ha encontrado una longitud de casi dos kilómetros de estructuras edilicias. Esta estructura se interpreta como el fundamento de una vía romana. Calzada de 9 metros de acho, que permite diferenciar varios elementos constructivos. Situada cronológicamente entre la segunda mitad del siglo I a.n.e. y la primera mitad del siglo I d.n.e. La localización de las industrias alfareras está relacionado con la existencia de vías de comunicaciones fluviales, marinas o terrestres. Los tres casos están presentes en El Puerto de Santa María. La constatción de los restos alfareros y de poblamiento, han facilitado la plasmación del trazado de la Vía Augusta. La Vía Augusta era una de las principales vías de comunicación en la Bética Romana, su paso por la Bahía de Cádiz ha sido un tema de discusión durante mucho tiempo entre los historiadores. Gracias a los restos de los yacimientos romanos en El Puerto de Santa María, podemos localizar dos vías de comunicación constatadas; • La antigua ruta prehistórica del arroyo del Salado, utilizada en época romana como acceso al interior de la Isla Cartare de los textos. • La nueva vía terrestre, que paralela a la costa enlazaba con el vado que cruzaba el arroyo Salado. Estas dos vías de comunicación, junto con la Augusta, se han identificado dentro de el Portus Gaditanus, en época republicana. Estas comunicaciones pasaban por la desembocadura del río Guadalete y por una cruceta de vías terrestres. La Vía Augusta o Camino de los Romanos, como también es conocida en el municipio portuense, comunicaba con la zona del Castillo de Doña Blanca y con la ribera derecha del río Guadalete. Sobre la ubicación de esta vía ha habido siempre disconformidad entre los historiadores, ya que cruzaría el Guadalete, y para ello necesitaría un puente. Ya que aen época romana la Bahía estaría cubierta por las aguas, pero el tiempo y la geografía se encargaron de demostrar el 294 IR AL ÍNDICE GENERAL