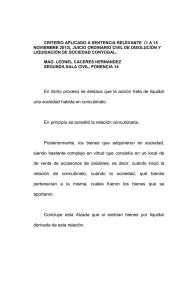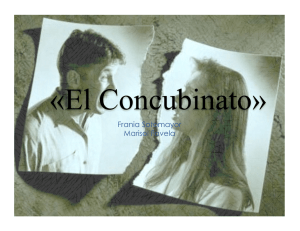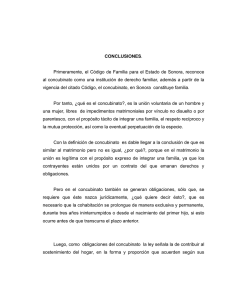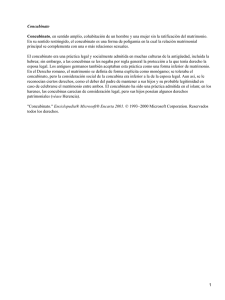www.derechovirtual.com
Anuncio

Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 EL CONCUBINATO O FAMILIA DE HECHO EN EL DERECHO PERUANO Y ARGENTINO JAVIER GALLO C. * Sumario: 1.Introducción. 2. El Concubinato o Familia de hecho. 2.1. Origen del fenómeno concubinario en el Perú y la Argentina - Respuesta frente al fenómeno concubinario. 2.2. El Concepto de concubinato según el Código Civil peruano. Requisitos. 2.3. El concepto de concubinato según la doctrina y jurisprudencia argentina. 3. Efectos jurídicos del concubinato en el Derecho peruano y argentino. 3.1. Régimen de gananciales vs. Sociedad de hecho. 3.2. Facultad de contratar entre los concubinos. 3.3. Régimen provisional. 3.4. Derecho extra-patrimoniales. 3.4.1. Filiación. Presunción Juris Tantum. 3.4.2. Alimentos entre concubinos. 4. Derecho patrimoniales. 4.1. Subrogación en el contrato de arrendamiento. 4.2. Responsabilidad Civil en caso de muerte del concubinato. 5. Reflexiones Finales. 6. Conclusiones. 1. Introducción El problema de las uniones de hecho no formalizadas a través del matrimonio es una realidad en Latinoamérica a la cual no escapa el Perú. Este fenómeno social se presenta también y con gran frecuencia en la Argentina, pese a ser un país culturalmente más homogéneo que el peruano. Ambos países tienen el mismo problema social, el cual ha sido regulado en sus respectivas legislaciones. El presente trabajo tratará de comparar el régimen legal del concubinato existente en el Perú y Argentina resaltando sus rasgos comunes y fundamentalmente sus diferencias. La razón de esta comparación radica en poder extraer de la jurisprudencia y legislación argentina en materia concubinaria alternativas que nos puede servir como guía para resolver problemas generados por la existencia del concubinato y que no son contemplados en la ley peruana. Para ello, es necesario conocer cuáles son las razones que originaron el surgimiento de este fenómeno en cada país así como también que fundamentos se han utilizado para reconocer ciertos efectos jurídicos al concubinato ya que dependiendo del tipo de realidad que se pretenda regular dependerán los efectos jurídicos que se atribuyan al concubinato, temática que abordaremos en el primer acápite del punto primero de esta monografía. * Catedrático de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad San Ignacio de Loyola. www.derechovirtual.com 1 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 En el punto segundo y tercero del primer numeral se establecerán los requisitos para la existencia de un concubinato tanto en el Perú como en la Argentina poniendo énfasis en las características comunes y en las diferencias entre ambos sistemas jurídicos. En la segunda parte de la monografía se evaluará la naturaleza del concubinato en cada ordenamiento jurídico y los diferentes efectos jurídicos que se le reconocen en ambos sistemas. Finalmente, estableceremos algunas reflexiones sobre los efectos del concubinato reconocidos en la legislación argentina que podrían ser valiosamente aplicados en el ordenamiento peruano ya sea legislativa o jurisprudencialmente. 2. El concubinato o familia de hecho 2.1 Origen del fenómeno concubinario en el Perú y la Argentina. Respuesta frente al fenómeno concubinario En el Perú no existen estudios exhaustivos sobre las causas del concubinato. La doctrina peruana suele afirmar que este fenómeno en el Perú tiene un gran peso en el número de familias constituidas señalando que este fenómeno tiene su origen en razones culturales. Así, el 17% de familias conformadas por convivientes según cifras oficiales del censo de 1981 demostraría la importancia de este fenómeno; 1 asimismo el censo nacional de 1994, demuestra que el número de convivientes también es importante. Estos porcentajes, según la doctrina peruana serían mayores si tomamos en consideración que las personas convivientes ocultan su verdadero status de familia por temor o pudor social: Es de presumir que el número real de hogares concubinarios es mayor que el que aparece en el cuadro que antecede, ya que por consideraciones de prestigio social o de pudor social si así quiere llamársele o por convicción, personas que son convivientes para la ley se declaran o se sientes realmente casadas. Pero aún ateniéndose a las cifras de los censos, es obvio el 2 volumen masivo del fenómeno. Las causas del concubinato serían, según la doctrina peruana, los diferentes valores culturales existentes en un país pluricultural como es el Estado peruano: No se trata de una “crisis” de la familia tradicional católica, de un proceso de descristianización, ni de secularización, sino de la supervivencia de usos y costumbres que se 3 trató de ocultar al considerarlos pecados despreciables de gente bruta e ignorante. 1 Héctor CORNEJO CHÁVEZ, Derecho Familiar Peruano, vol. II, 9ª. ed., Lima, Gaceta Jurídica, 1998, p. 77. Ibidem, p. 77. 3 Roger RODRÍGUEZ ITURRI, “Familia, Derecho e Historia”, La familia en el Derecho peruano, Lima, PUCP Fondo Editorial, 1990, p. 58. 2 www.derechovirtual.com 2 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 Si bien no existen estudios sobre la importancia del fenómeno concubinario en el Perú, su importancia podría ser demostrada, como sostienen algunos autores, por los frecuentes matrimonios masivos auspiciados por municipalidades y organizaciones religiosas, en los cuales normalmente se regularizan convivencias de parejas que en muchos casos tienen muchos años de vida en común. 4 Frente a esta situación de hecho, importante en la vida social, la respuesta tradicional del Estado peruano fue no regular ni reconocer expresamente derecho alguno a los concubinos; sin embargo frente a la realidad social, se fue elaborando un desarrollo jurisprudencial por parte de los tribunales peruanos ante la ausencia de una regulación legal sobre la materia. El Código Civil de 1936, no reguló los efectos jurídicos del concubinato, ya que entendieron sus redactores que dicha problemática se enmarcaba dentro del enriquecimiento indebido no siendo necesario un artículo expreso que lo regulase ya que la norma sería redundante. 5 La Jurisprudencia peruana durante la vigencia del Código Civil de 1936 evolucionó lentamente 6 dado que en un principio se desconoció efectos jurídicos al concubinato, para luego reconocerle derecho a los concubinos siempre que pudiesen acreditar que contribuyeron a la creación de riqueza de la unión no marital para finalmente reconocerle a los concubinos el derecho al 50% de todos los bienes adquiridos durante la convivencia, por el sólo hecho de convivir sin que sea necesario acreditar su participación para la obtención de los bienes; es decir la vida en común hacía presumir este derecho al 50% de los bienes. 7 La jurisprudencia peruana hacia inicios de la década de 1980 ya tenía más o menos claro que para los casos de convivencia en los cuales no existiesen impedimentos matrimoniales se reconocía a los concubinos el 50% de los bienes adquiridos durante la vigencia de la convivencia. El plazo mínimo de convivencia requerida para el reconocimiento no estaba claramente delimitado ya que en los casos reconocidos el plazo no era problema dado que se trataban de uniones que tenían más de diez años. 8 4 Héctor DÍAZ VALDIVIA, Derecho de familia, 2ª. ed., Lima, Editorial Jurídica Grijley, 1993, pp. 120-121. Esta es la posición que adoptó el doctor Olaechea al debatir la posición del doctor Badani quién recomendaba establecer y regular expresamente los efectos del concubinato. Posición esta última que no fuera aceptada por la Comisión. Véase Emilio VALVERDE, Derecho de Familia en el Código Civil Peruano, p. 77. 6 Esta evolución se puede verificar en las siguientes jurisprudencias: Revista de los Tribunales: Tomo V N° 185, pp. 347-348; N° 172 pp. 189-190; Tomo VI N°.234 p. 456; Revista de Jurisprudencia Peruana: Año XI N° 108 pp. 232 passim; Año XIV N° 145 pp. 185-187; N° 1457 pp. 432-434; N° 155 pp. 1450-1451; Año XII N° 122 pp. 327-328; Año XIV N°s 150-154 pp. 1455-1457; Año XX N° 222 pp. 1260-1261; Año XXIV pp. 540-542; N° 298 pp. 1347-1348; Año 1970 pp. 1253-1255; N° 321, Octubre 1970 pp. 1214-1215; Año XXXIV, Febrero 1975 N° 373 pp. 1589-1672; Año XXXVI, Julio 77 N° 402 pp. 814-815 y Anales Judiciales de la Corte Suprema de la República: Año Judicial de 1962. Tomo LVII pp. 22-23 y Año Judicial 1978, tomo LXIX pp. 30-31. 7 Esta posición es definida y usada como criterio base a partir de una Jurisprudencia del Tribunal Agrario del año 1970. Véase Revista de Jurisprudencia Peruana, octubre 1970 pp. 1253-1255. 8 Supra cit., 2. 5 www.derechovirtual.com 3 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 No sucedía lo mismo para el caso en el cual uno o ambos de los concubinos tuvieran impedimentos para contraer matrimonio; en estos casos la jurisprudencia le negó incluso el derecho a demandar por enriquecimiento indebido pese a que el mismo estuviese probado. 9 Con estos antecedentes jurisprudenciales llegamos a la dación del Código Civil de 1984, momento en el cual el Estado peruano decide que es necesario reconocer efectos jurídicos a las uniones de hecho; la posición adoptada por el legislador consistiría en recoger casi íntegramente el desarrollo jurisprudencial que se había venido desarrollando para el concubinato propio extendiendo para el concubinato impropio el derecho a demandar por enriquecimiento indebido; bajo este esquema, el Código Civil peruano no representa ninguna innovación importante dado que sólo se limitó a plasmar en una norma un criterio jurisprudencial bastante afirmado con relación al concubinato propio; en cambio con relación al concubinato impropio si representa un avance con relación a la jurisprudencia la cual había denegado incluso el derecho de enriquecimiento indebido a los concubinos. El legislador peruano de 1984, siguiendo la posición de la doctrina peruana, encabezada por el doctor Cornejo Chávez, ponente del Libro de Familia del Código Civil, consideran que el reconocimiento del concubinato tiene sólo por objeto evitar situaciones injustas pero que no se trata de equiparar el concubinato con el matrimonio: El mismo raciocinio parece conducir a la conclusión que en primer término se ha sugerido, esto es, a la necesidad de buscar la extirpación del concubinato y su sustitución por la unión matrimonial ajustada a ley. En efecto, si lo que se pretendiese fuera prestar a los concubinos, a sus hijos y a los terceros las mismas garantías que la ley le da a los casados a su prole y a los terceros que contratan con la sociedad conyugal, se iría en realidad, a establecer una segunda 10 clase de matrimonio. Al parecer, el fenómeno concubinario en Argentina tendría un origen legal fundamentalmente; a decir de Gustavo Bossert –tratadista argentino- se originaría en la falta de divorcio vincular inexistente en Argentina hasta 1987, aunque también existirían razones económicas y culturales que influyen en la existencia del concubinato. 11 Las razones que explican la existencia numerosa de concubinatos en la Argentina está centrada básicamente en problemas legales como claramente lo señala Borgonovo: 9 Este es el criterio de la sentencia de la Corte Suprema de fecha 25 de septiembre de 1968, recogida en: Revista de Jurisprudencia Peruana, núm. 298, noviembre 1968, pp. 1347-1348. 10 Héctor CORNEJO CHÁVEZ, op. cit., pp. 74-75. 11 De acuerdo a Bossert a partir de 1987, al aprobarse la ley 23.515, Ley de divorcio vincular (divorcio absoluto en nuestra legislación) se han producido numerosísimos trámites de conversión de las sentencias de separación de cuerpo en sentencias de divorcio, convirtiendo su unión de hecho en matrimonio, luego de la disolución del vínculo se han regularizado. www.derechovirtual.com 4 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 La presencia numerosa de parejas con impedimentos de ligamen con terceros propia de un país sin divorcio vincular, ha motivado pronunciamientos judiciales que se adhieren al concepto 12 amplio de concubinato mas arriba relacionado. Sin embargo, al parecer de otro sector de la doctrina argentina, también existirían otras razones que han originado la presencia del concubinato, ya que si en 1987 se introdujo el divorcio, no se explica porque el número de concubinos ha aumentado dado que en 1980 de acuerdo a las cifras del INDEC existían 1.4 millones de concubinos siendo en 1991 la cifra oficial de 2.5 millones de concubinos. 13 Independientemente de las causas que originen hoy el fenómeno concubinario en Argentina, frente a esta realidad social, la doctrina argentina ha desarrollado y tratado ampliamente el tema. 14 La jurisprudencia argentina al fundamentar las razones por las cuales hay que reconocer algunos efectos jurídicos al concubinato también ha expresado que no es deseable equipararlo al matrimonio. 15 Conforme a lo expresado líneas arriba, la jurisprudencia y doctrina argentina tienen el mismo sentir que el legislador y la doctrina peruana: no se trata de equiparar el concubinato con el matrimonio, sin embargo a pesar de perseguir fines similares, legal y jurisprudencialmente se llegan a consecuencias jurídicas diferentes ya que los efectos jurídicos reconocidos en Argentina suelen ser mucho más amplios que lo que la ley peruana reconoce. 2.2 El Concepto de concubinato según el Código Civil peruano. Requisitos Doctrinariamente, el concepto de concubinato ya era manejado por la doctrina peruana. Así, Cornejo Chávez, citando a Emilio Valverde señala con relación al concubinato propio: En sentido restringido, el concubinato puede conceptuarse como la convivencia habitual, esto es, continua y permanente, desenvuelta de forma ostensible, con la nota de honestidad o 16 fidelidad de la mujer y sin impedimento para transformarse en matrimonio. El artículo 326º del Código Civil peruano define el concepto del concubinato propio e impropio. Para la ley peruana existe concubinato propio cuando dos personas aptas para 12 Oscar BORGONOVO, El concubinato en la legislación y en la jurisprudencia, Buenos Aires, Hammurabi., 1980 p. 20 13 Mirta Hebe MANGIONE MURO, Concubinato. Cuestiones Patrimoniales, personales y provisionales, Rosario, Editorial Fas, 1999, p. 15. 14 La importancia de este fenómeno lo demuestra las numerosas publicaciones y tratados que se han publicado en dicho país acerca del régimen del concubinato a diferencia del Perú donde no existe ningún estudio exclusivo dedicado a este tema. Entre estos autores argentinos tenemos a Oscar Borgonovo, Gustavo Bossert y Eduardo Zannoni quienes han escrito varios libros sobre el tema del concubinato a lo largo de los últimos 30 años. 15 Infra Cit., 39. 16 Héctor CORNEJO CHÁVEZ, Op. Cit., p. 71.1 www.derechovirtual.com 5 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 contraer matrimonio viven como si estuviesen casados en forma continua por un espacio mínimo de dos años. Otros autores peruanos, comentando la regulación del concubinato en el Perú señalan que el concubinato es “La unión sexual extramatrimonial entre un hombre y una mujer con fuerte arraigo efectivo y vocación de habitualidad y permanencia”. 17 Analizando el artículo 326º y tomando como referencia lo que señala la doctrina peruana podemos concluir que son requisitos para la existencia de un concubinato propio la concurrencia de siete elementos: i) Unión de hecho no formalizada ante el derecho, ii) Unión entre hombre y una mujer, iii) Estabilidad y iv) Permanencia, v) Notoriedad, vi) Cohabitación, con fines semejantes al matrimonio y, vii) Ausencia de impedimentos matrimoniales. La notoriedad quiere decir que tienen la posesión o status de familia: son considerados marido y mujer frente a los terceros. Define también la doctrina peruana el concepto de concubinato impropio –o concubinato en forma amplia–, señalando que es aquel donde existe impedimento matrimonial o donde no existe el elemento de notoriedad: Puédese, empero distinguir dos acepciones de la palabra concubinato: una amplia, según la cual lo habrá allí donde un varón y una mujer hagan, sin ser casados, vida de tales; y otra restringida, que exige la concurrencia de ciertos requisitos para que la convivencia marital sea tenida por concubinaria. En el primer sentido, el concubinato pueda darse entre personas libres o atadas ya por vínculo matrimonial con distinta persona, ora tenga un impedimento para legaliza su unión o no lo tengan, sea dicha unión ostensible o no lo sea; pero siempre que exista un cierto carácter de permanencia o habitualidad en la relación. Quedan en consecuencia, excluidos del concubinato, aun entendido este en su acepción amplia, la unión 18 sexual esporádica y el libre comercio carnal. Bajo un sector de la doctrina peruana, encabezada por el doctor Cornejo Chávez, una unión de hecho no notoria u oculta podría generar un concubinato; sin embargo creemos que la definición del concubinato señalada en el artículo 326º del Código Civil lleva implícito el elemento de notoriedad para la validez del concubinato dado que exige, el segundo párrafo del artículo en mención, que se debe tener la posesión constante de estado de familia, lo cual sólo se obtiene con la publicidad y reconocimiento por terceros de mi estado de familia; más aún la jurisprudencia peruana con la vigencia del Código Civil de 1936 estableció que la notoriedad era necesaria como elemento para la existencia del concubinato. Por lo tanto, si tenemos que definir los rasgos comunes a las 2 clases de concubinato llegamos a la conclusión que siempre existirá concubinato si se cumplen los siguientes requisitos: unión de hecho, unión entre un hombre y una mujer, unión marital viven como si 17 Gerardo ETO CRUZ, Derecho de Familia en la Constitución y en el nuevo Código Civil, Trujillo, Marsol Editores, 1989, p. 77 18 Héctor CORNEJO CHÁVEZ, Op. Cit., p. 71 www.derechovirtual.com 6 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 fuesen casados, es una unión permanente y notoria; en consecuencia la única diferencia entre un concubinato propio e impropio radica en la existencia de los impedimentos matrimoniales. 2.3 El Concepto de concubinato según la doctrina y jurisprudencia argentina El Código Civil argentino, siguiendo la tradición establecida por el Código Civil francés –y seguida por la mayoría de códigos latinoamericanos– no reguló el concubinato. Es la jurisprudencia y doctrina argentina la que ha definido el concepto de concubinato válido para dicho país. Señala Oscar Borgonovo al definir el concubinato: “La pareja que tiene posesión de estado matrimonial y carece de vínculo legal entre sí, vive en concubinato. El concubinato es un matrimonio aparente, y a su alrededor se constituye el grupo familiar”. 19 Esta definición inicial de concubinato es amplia ya que permite incluir en ella aquellos casos en los cuales existe impedimento matrimonial, en palabras de Borgonovo: “De esta forma aceptamos la posibilidad de que uno de los integrantes de la pareja tenga ligamen por matrimonio anterior con un tercero. Si tienen posesión de estado de matrimonio hay concubinato, aun si existiese ligamen con terceros. 20 Por su parte, Gustavo Bossert al definir el concubinato señala lo siguiente: “El concubinato es la unión permanente de un hombre y una mujer, que sin estar unidos por matrimonio, mantienen una comunidad de habitación y de vida, de modo similar a la que existe entre los cónyuges”. 21 Mientras que Belluscio, comentando la naturaleza del concubinato sostiene que, “El concubino es la situación de hecho en que se encuentran dos personas de distinto sexo que hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio”. 22 Hacer vida marital quiere decir que los concubinos deben vivir bajo el mismo techo, por lo que las relaciones sexuales no acompañadas de cohabitación no puede ser consideradas concubinato. 23 Otro requisito para la existencia del concubinato es lo que se denomina como notoriedad –que la ley peruana entiende como el estado de posesión matrimonial–, requisito que también exige la doctrina argentina: 19 Oscar BORGONOVO, Op. Cit., p. 15. Loc. Cit. 21 Gustavo BOSSERT, Manual de Derecho de Familia, 2ª ed., Buenos Aires, Astrea, p. 345 22 Augusto César BELLUSCIO, Manual de Derecho de familia, Vol. II, 3º ed., Buenos Aires, De Palma, 1979, p. 405 23 Ibidem, p. 405 20 www.derechovirtual.com 7 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 Notoriedad: La unión de hombre y mujer consistente en una comunidad de lecho, habitación y vida, debe ser susceptible de público conocimiento, es decir, no debe ser ocultada por los 24 sujetos. Si así no fuera mal podría hablarse de una apariencia de estado matrimonial. Esta posición de la doctrina argentina se ve reforzada por la jurisprudencia que ha establecido expresamente que: “El concubinato significa para cada uno de los concubinarios una posesión de estado, no sólo entre ellos sino ante el mundo, ante la sociedad; implica desde distinto ángulo, comunidad de lecho, de domicilio, de régimen de visitas”. 25 Esta comunidad de vida implica notoriedad frente a terceros -que los concubinos se presente como casados, dado que se trata de un matrimonio aparente- tal como lo ha recalcado la jurisprudencia: “El concubinato debe de presentarse ante el público con apariencia y carácter de estabilidad, y con signos de notoriedad. Es indispensable acreditar la comunidad de vida que hace presumible la fidelidad de la mujer”. 26 Esto quiere decir que las uniones pasajeras no generan concubinato, tal como lo ha establecido la jurisprudencia: Concubina es la mujer que vive y cohabita con un hombre como si éste fuera su marido: manceba es la mujer con quien uno tiene comercio carnal ilícito y continuado. La unión sexual del hombre y la mujer, discontinua o accidental, intermitente y con relación periódica aún en 27 los lapsos de prolongada duración, no configura concubinato. Gracias a este desarrollo doctrinario y jurisprudencial es que la Ley 20.744 de 1974 Ley del Contrato de Trabajo, al definir quienes tienen derecho a la indemnización por muerte del trabajador, establece el concepto de concubinato antes desarrollado: A los efectos indicados queda equiparada a la viuda para cuando el trabajador fallecido fuera soltero, la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo, en aparente matrimonio, durante un mínimo de dos años anteriores al fallecimiento. Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa por su culpa o culpa de ambos estuviere divorciada o separada de hecho al momento de la muerte del causante, siempre que esta situación se hubiere mantenido durante 28 los cinco años anteriores al fallecimiento. Es decir para la doctrina y jurisprudencia argentina son elementos esenciales para la existencia del concubinato: la unión de hecho entre un hombre y una mujer, la posesión de estado matrimonial en el cual se engloba el carácter de fines semejantes al matrimonio, la 24 Juan A. SOLARI BRUMANA, “Uno de los requisitos esenciales para que exista concubinato”, Revista Jurídica Argentina La Ley, Tomo 1983-C, Buenos Aires, p. 815. 25 Véase: Revista Jurídica Argentina La Ley, Tomo 109, p. 351 26 Véase: Revista Jurídica Argentina La Ley, Tomo 27, p. 399 27 Véase: Revista Jurídica Argentina La Ley, Tomo 101, p. 380 28 Ley 20.744, citada por Oscar BORGONOVO, Op. Cit., p. 17 www.derechovirtual.com 8 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 notoriedad –muy esencial– y la permanencia en el tiempo, requisitos que también exige la ley peruana. Por lo tanto, podemos concluir hasta este momento, que los requisitos para la existencia de un concubinato son los mismos tanto en la legislación peruana como en la legislación argentina; sin embargo su diferencia comienza a marcarse en los efectos jurídicos que genera y en el plazo de permanencia que se requiere para otorgarles derechos a los concubinos. Del análisis efectuado hasta este momento podremos apreciar que no es de preocupación fundamental de la jurisprudencia y doctrina argentina –aunque si existe una diferenciación teórica– efectuar una sub clasificación del concubinato en dos grandes grupos. Ello obedece justamente a la realidad argentina a la cual se pretende regular. Los problemas de concubinato en la Argentina no se originan como en el Perú, por problemas culturales, no es la principal preocupación de la jurisprudencia Argentina reconocer efectos jurídicos al concubinato propio, 29 le interesa regular y reconocer derechos justamente a los casos que nuestra ley no le presta atención: los concubinatos con impedimentos matrimoniales. La doctrina argentina define dos clases de concubinato: concubinato carencial y concubinato sanción. Bajo el concepto de concubinato carencial se encierra el equivalente al concubinato propio definido por la legislación peruana, “El concubinato carencial está integrado por una pareja que carece de impedimentos matrimoniales, que tiene aptitud para casarse, que vive en posesión de estado matrimonial, pero que, sin embargo, carece de motivación para celebrar su matrimonio Civil”. 30 Asimismo la doctrina Argentina reconoce la existencia del llamado concubinato sanción o forzoso para referirse al concubinato impropio que es aquel que se produce cuando existe impedimento matrimonial entre los concubinos para contraer nuevas nupcias: Los hombres y mujeres que han tenido un divorcio sin disolución de vínculo hayan sido culpables o inocentes –y que quieren formar una nueva pareja–, tienen que hacerlo en concubinato. (...) No se trata de un acto voluntario. Es la única posibilidad que les otorga la ley, y en consecuencia se convierte en una sanción. Por eso los denominamos a estos 31 “concubinos sanción”. La sanción de una ley de divorcio vincular daría una solución definitiva a las personas que sufren el concubinato sanción y lo eliminaría de la realidad argentina. 32 29 Esto no quiere decir que la jurisprudencia y la ley no le hayan reconocido efectos jurídicos al concubinato sin impedimento matrimonial tema que se desarrolla en el punto segundo. 30 Oscar BORGONOVO, Op. Cit., p.25 31 Ibidem, p. 36 32 Ibidem, p. 42 www.derechovirtual.com 9 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 Bajo el esquema de la doctrina y jurisprudencia argentina la única diferencia entre concubinato carencial y un concubinato sanción sería que en uno existe impedimento matrimonial para contraer matrimonio; por eso se ha señalado que la diferencia radica en que en el primer caso –concubinato carencial o propio– los concubinatos pueden casarse pero no quieren, en tanto que en el segundo –concubinato sanción o impropio– uno u otro no puede casarse porque tienen impedimento. 33 Otro requisito para la existencia del concubinato –ya sea carencial o sanción– es el plazo de duración de la unión convivencial. Con relación a este punto no hay un criterio unívoco que tenga aplicación general para toda la Argentina; en el caso de normas que han reconocido algún tipo de derecho a los concubinos, el plazo varía de acuerdo a la regulación legal: en caso de fallecimiento del trabajador si los concubinos no tenían impedimentos matrimoniales el plazo de duración del concubinato debía ser de dos años para que la concubina pueda reclamar el pago de una indemnización, 34 en caso se tratase de un concubinato en el cual el trabajador tuviera impedimento matrimonial, la concubina tendrá derecho a la indemnización siempre y cuando se cumpliesen dos requisitos: concubinato de duración de cinco años anteriores al fallecimiento del trabajador y que la cónyuge del trabajador fuese la culpable del divorcio o de la separación de hecho, 35 para que se tuviera derecho a una pensión de la Municipalidad de Buenos Aires se requería cinco años de concubinato –existiese o no impedimento matrimonial– anteriores al fallecimiento del concubino, 36 para otorgar una pensión en la Provincia de Santa Fe se requiere que el concubinato –carencial o sanción– tenga una duración de tres años. 37 Para el reconocimiento de otros derechos –presunción de paternidad, alimentos, adopción, bienes adquiridos durante la vigencia del concubinato– los cuales han sido establecidos jurisprudencialmente, no existe expresamente fallos judiciales en los cuales se indique cual es el mínimo de años requeridos para la existencia del concubinato; en las jurisprudencias analizadas se puede verificar que en todos los casos analizados, se tratan de concubinatos cuya duración supera los dos años. Sin embargo no se puede establecer con rigurosidad científica que ese sea el plazo mínimo de duración necesario para que se reconozca efectos jurídicos al concubinato; la jurisprudencia Argentina analizada no ha resuelto casos límites donde los plazos hayan sido ajustados; por el contrario se han tratado de casos de convivencia con muchos años de unión; la doctrina argentina tampoco ha señalado cual es el plazo mínimo aceptable; legislativamente, conforme lo hemos detallado los plazos varían entre dos a cinco años, entendemos que se ha querido dejar que sea la jurisprudencia que analizando caso por caso decida que plazo es necesario para poder reconocer efectos jurídicos a un concubinato. En cambio, la legislación peruana si ha definido el plazo para reconocer efectos jurídicos al concubinato: dos años. 33 Juan A. SOLARI BRUMANA, Op. Cit., p. 816 Artículo 269ª de la Ley 20.744, citada por Oscar BORGONOVO, Op. Cit., p. 58 35 Ibidem, p. 58 36 Establecido por ordenanza 27.944/73 de la Municipalidad de Buenos Aires. De poca vigencia ya que fue derogada por el Decreto 1645/78. Ibidem, p.65. 37 Ibidem, p.66 34 www.derechovirtual.com 10 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 Frente a estas dos alternativas: una legislativa y otra jurisprudencial para fijar el plazo de convivencia necesario, considero que si bien la vía legislativa puede otorgar mayor seguridad puede ocasionar a veces injusticias. Piénsese en una relación concubinaria que no cumpla los dos años que exige la ley, pero donde la pareja de concubinos ha procreado hijos y el concubino fallece antes de los dos años, entonces la concubina no tendrá derecho sobre el cincuenta por ciento de los bienes adquiridos. Sin perjuicio de lo expresado, dado que el plazo establecido por la ley peruana es corto, consideramos que la situación planteada debe tratarse más de una excepción que un caso general. 3. Efectos jurídicos del concubinato en el Derecho peruano y argentino 3.1 Régimen de gananciales vs. Sociedad de hecho La naturaleza jurídica que se le reconoce al concubinato es una de las mayores diferencias que separan ambas instituciones en el Derecho peruano y argentino. La diferenciación es importante dado que genera diferentes efectos patrimoniales dependiendo de que posición se adopte. La doctrina argentina al analizar este tema, ha evolucionado inclinándose a considerar que la unión concubinaria se trataría de una sociedad de hecho. Inicialmente, la jurisprudencia argentina consideró que el concubinato no generaba automáticamente el derecho a obtener el cincuenta por ciento de los bienes adquiridos por los concubinos: “La prueba de un prolongado concubinato no basta para que la mujer pueda alegar la copropiedad de lo adquirido por su compañero en el curso de la vida en común”. 38 En un primer momento se deniega la posibilidad de considerar el concubinato como una sociedad de hecho: “El concubinato puede tenerse en cuenta por si solo para presumir la existencia de una sociedad de hecho, la sociedad de hecho puede existir con o sin el concubinato, pero debe ser probada con independencia de dicha convivencia marital”. 39 Sin embargo, posteriormente se admite la posibilidad de que pueda generar una sociedad de hecho siempre que se pueda acreditar los aportes a la sociedad. El concubinato no hace surgir de por sí una sociedad de hecho que permita reclamar la mitad de los bienes ingresados en el patrimonio del concubino durante su convivencia ni importa una presunción en ese sentido; debiendo en todo caso acreditar la efectividad de los aportes. Y bien es admisible al respecto todo medio de prueba, ella debe apreciarse con criterio restrictivo, toda vez que la relación concubinaria es susceptible de crear una falsa apariencia de 38 DJBA tomo 60 p. 265., Resolución del 13 de mayo de 1960 de la Cámara 2º Civil y Comercial de la Plata, Véase: Oscar BORGONOVO, Op. Cit., pp. 91-92. 39 Jurisprudencia Argentina. Tomo 53 Pg. 340, Véase: Oscar BORGONOVO, Op. Cit., p. 92 www.derechovirtual.com 11 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 comunidad de bienes y debe evitarse que una confusión de ese orden lleve a asignar al 40 concubinato los efectos patrimoniales del matrimonio. La resolución transcrita establece también claramente las razones por las cuales no se puede considerar al concubinato como una sociedad de gananciales –comunidad de bienes–, no se trata de equiparar los efectos jurídicos derivados del matrimonio a los concubinos. Implícitamente, otros dos fallos jurisprudenciales han establecido que el concubinato genera una sociedad de hecho, al señalar que el aporte de bienes existe y que se trata de probar los hechos del contrato y no el contrato: El concubinato no significa ilicitud de la sociedad. El aporte existe. La situación íntima de las partes escapa al juicio de los hombres para reservarse, como lo expresa nuestra ley suprema, a 41 Dios. Atinente a la naturaleza de la prueba admisible al efecto, ya este tribunal tiene comprometida opinión en el sentido de que es procedente cualquier medio probatorio, incluso el testifical, en razón de que no es el “contrato” lo que se debe demostrar, sino los hechos que autorizan a inducir que la sociedad, cuya disolución y liquidación se persigue, ha existido realmente. Tal criterio resulta concordante con lo estatuido por el Código Civil en materia de prueba de los contratos en general que admite cualquier medio probatorio cuando alguna de las partes hubiere recibido alguna prestación (art. 1191), es decir, cuando el contrato hubiere tenido 42 principio de ejecución, consagrando así una excepción a la regla del art. 1193. Sin embargo el principal obstáculo para considerar al concubinato como una sociedad de hecho es la probanza de la affectio societatis requisito indispensable para la existencia de una sociedad. Al respecto la jurisprudencia argentina ha establecido que dicha affectio se puede deducir de la vida en común de los concubinos: No es posible desconocer, en términos absolutos, la posibilidad de que exista un patrimonio común entre quiénes no están unidos en legitimas nupcias, pero que, sin embargo, han cooperado efectivamente, subyacente, por ello mismo, la idea de comunidad de intereses que debe probarse por quien alega su existencia y versar sobre los aportes que debe probarse por quien alega su existencia y versar sobre los aportes o trabajos comunes y sobre el propósito de obtener una utilidad apreciable en dinero; o bien, acerca de la existencia de un estado de 43 comunidad de bienes o intereses con total prescindencia del hecho de la cohabitación. Parece obvio que si un hombre y una mujer han convivido por espacio de más de veinte años, la existencia de esa unión común inexorablemente se ha trasladado al plano económico. No es menester, por tanto, la acreditación de una affectio societatis en su sentido más ortodoxo. Basta el empeño mancomunado de trabajar a la par, tendiente a la satisfacción de necesidades 40 Loc. Cit. Ibidem,, p.93 42 Loc. Cit. 43 Ibidem,, p.94 41 www.derechovirtual.com 12 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 vitales y comunes, para configurar, latentemente, una sociedad de hecho generadora de 44 derechos y obligaciones patrimoniales. En el Perú, la naturaleza del concubinato es distinta ya que no es considerado como una sociedad de hecho: antes de la vigencia del Código Civil de 1984, la tendencia mayoritaria de la jurisprudencia fue a considerarlo como un supuesto de enriquecimiento indebido. El artículo 326º del Código Civil lo considera como una comunidad de bienes al cual se le aplican las normas de la sociedad de gananciales. De lo expuesto en este acápite se puede concluir que existen dos diferencias básicas: una sustantiva y una probatoria; en materia sustantiva en Argentina se considera que el concubinato es una sociedad de hecho en tanto que en la legislación peruana es considerada como comunidad de bienes asimilada a la sociedad de gananciales; en materia probatoria la ley peruana exige que el concubinato debe probarse necesariamente con prueba escrita no siendo suficiente declaraciones testimoniales, en cambio la jurisprudencia argentina si permite que se pueda probar el concubinato con pruebas testimoniales. 3.2. Facultad de contratar entre los concubinos En la legislación peruana no es posible que los concubinos contraten entre sí con relación a los bienes adquiridos durante la vigencia del concubinato por aplicación del artículo 312º 45 por remisión del artículo 326º del mismo Código. Esta prohibición tiene sentido dado que reconociéndose al concubinato como una comunidad de bienes semejantes a la sociedad de gananciales se busca el mismo fin que en un matrimonio: que uno de los cónyuges –o concubinos– no sea despojado de su patrimonio por el otro durante la vigencia de la sociedad; la misma ubicación de la norma demuestra que es una norma tuitiva, ya que la misma se encuentra dentro del libro de la familia del Código Civil, diferente a la norma de enriquecimiento indebido que se aplicaba con el Código Civil anterior la cual estaba ubicada en el libro de contratos. En cambio en la jurisprudencia argentina, el concubinato es considerado como una sociedad de hecho, es decir como un contrato; en consecuencia los impedimentos de contratación son sólo los establecidos en la legislación contractual en general por lo que sí es válida la contratación entre los concubinos. Por ello, analizando el tema de la capacidad para contratar entre concubinos señala expresamente Borgonovo: “Los concubinos no tienen incapacidad alguna para contratar. Lo hemos visto en relación con la sociedad de hecho. Pero existen algunas excepciones al principio general en materia de donaciones”. 46 La excepción de la capacidad para contratar por donación entre los concubinos sólo se invalida cuando la misma busca encubrir el pago de un precio por la relación convivencial; ya 44 Zeus Nº 701 citada por: Oscar BORGONOVO, Op. Cit., p. 95. Artículo 312ª.- Los cónyuges no pueden celebrar contratos entre sí respecto de los bienes de la sociedad 46 Oscar BORGONOVO, Op. Cit., p. 99 45 www.derechovirtual.com 13 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 que ello implicaría según la jurisprudencia argentina una causa ilícita: el pago por placeres sexuales. Las liberalidades entre concubinos no han sido prohibidas por la ley, ni el concubinato constituye por si sólo causa de incapacidad contractual; pero aplicando los principios relativos a la ilicitud de la causa y del objeto del acto jurídico, debe de desconocerse validez a las liberalidades cuyo fin sea crear o mantener una relación concubinaria, o remunerar complacencias pasadas o futuras o cuando fuesen el pago de la cesación de la unión irregular. La donación hecha a la concubina debe reputarse válida cuando responde a un sentimiento desinteresado hacia ella o al propósito de reparar los daños causado por un concubinato que 47 cesa, por que el tal caso se trataría de un deber moral o conciencia. Por lo tanto, al considerar la jurisprudencia y doctrina argentina al concubinato como un contrato no existe prohibición legal para contratar entre concubinos con relación al patrimonio adquirido durante la vigencia de la convivencia, a diferencia del Perú donde al ser una comunidad de bienes semejantes a la sociedad de gananciales dicha contratación es nula. 3.3. Régimen previsional En el caso peruano, el reconocimiento del derecho de pensión entre concubinos recién ha sido introducido con el Decreto Ley 25897 - Ley de Creación del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Los Decretos Leyes 19990 y 20530, los dos regímenes generales de pensiones anteriores al sistema SPP, no reconocían derecho a los concubinos a poder percibir una pensión a la muerte del concubino trabajador; la jurisprudencia que ha sido materia de compilación en las revistas mencionadas no recogen ningún antecedente al respecto. De conformidad con literal b) del artículo 100º del Decreto Supremo Nº 206-92-EF sólo tiene derecho a la pensión de sobreviviente la concubina siempre y cuando se trate de un concubinato propio. 48 Es decir, en nuestra legislación sólo aquellos trabajadores que hayan hecho su traslado al nuevo régimen de pensiones y que vivan en concubinato podrán otorgarle el beneficio de una pensión a su concubina, pero sólo en los casos que no exista impedimento matrimonial entre los concubinos. En la Argentina, el reconocimiento de pensión para la concubina supérstite –si de algún modo se puede calificar– también sufrió jurisprudencialmente una evolución desde su desconocimiento total hasta llegar a un reconocimiento parcial sólo en casos extremos y a fin 47 Revista Jurídica Argentina La Ley, Tomo 92, p. 443 Véase: Oscar BORGONOVO, Op. Cit., p.100 Artículo 100.- Las pensiones de invalidez y sobrevivencia serán equivalentes a los siguientes porcentajes de la remuneración mensual: b) 35% para el cónyuge o concubino conforme a lo establecido en el artículo 326º del Código Civil. 48 www.derechovirtual.com 14 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 de evitar injusticias flagrantes. Legislativamente existió también un conflicto entre autoridades locales y nacionales siendo proclives las primeras a reconocer pensión –incluso a concubinos con impedimentos matrimoniales– en tanto las segundas desconocían dicho derecho. Hacia inicios de la década 1970-1980 estaba más o menos definido en la jurisprudencia argentina que la muerte del concubino no otorgaba derecho de pensión a su compañera: El estado de viudez corresponde al cónyuge legítimo supérstite, y otorgar el beneficio de pensión a la concubina supérstite sería modificar –por vía de creación jurisprudencial– todo un orden de derecho que tienen origen en el matrimonio, institución regida por disposiciones de 49 orden público e ineludibles. Sin embargo, la posición adoptada por los tribunales no era compartida por las autoridades locales quien en uso de sus facultades comenzaron a reconocer derecho de pensión a los concubinos, por ejemplo la Municipalidad de Rosario que el 09 de Abril de 1972 expidió la Ordenanza 47.532 incorporando a la concubina como beneficiaria del régimen de jubilaciones y pensiones para sus trabajadores. Mayor controversia causaría la Ordenanza 27.944/73 de la Municipalidad de Buenos Aires que reconocía a la concubina derecho de pensiones conjuntamente con la cónyuge del trabajador: En el caso del hombre y de la mujer cualquiera sea la situación legal de ambos de acuerdo con las leyes argentinas, que hubiesen convivido públicamente en aparente matrimonio durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anterior al fallecimiento, la mujer tendrá el mismo derecho que la viuda a los beneficios previsonales establecidos por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La convivencia requerida deberá probarse con la prueba 50 instrumental a la satisfacción del Instituto Municipal de Previsión Social. Esta ordenanza tuvo un periodo de vida corto no sólo por su derogación expresa por el Decreto 1645/78 sino también porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina inaplicó dicha norma considerando que la equiparación de la viuda y de la concubina generaba pugna en el orden jurídico argentino; 51 sin embargo, cuando no existiese cónyuge supérstite la Corte si aplicó la ordenanza permitiendo así reconocer derecho a la concubina: La norma municipal que confiere derecho de pensión a la concubina no es inconstitucional cuando se aplica a un caso en el que no existe viuda del causante y en el que el causahabiente 52 del mismo que sufre desplazamiento es una hermana soltera. 49 Resolución de la Cámara Nacional de Trabajo, Sala 1. En: Jurisprudencia Argentina, Tomo 22, Nº 68, año 1974 50 Artículo 1º de la Ordenanza 27.944/73. Véase: Oscar BORGONOVO, Op. Cit., p. 65 51 Oscar BORGONOVO, Op. Cit., p. 66 52 Fallo de la Corte Suprema de la Nación del 28 de Noviembre de 1978. Ibidem p. 66 www.derechovirtual.com 15 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 La Ley 7837 del 28 de noviembre de 1975 de la Provincia de Santa Fe, también reconoce el derecho a la pensión a la concubina quien concurre con la viuda divorciada no culpable: La mujer que a la fecha del fallecimiento del causante hubiere convivido con éste dándose el tratamiento de marido y mujer durante un mínimo de tres años inmediatamente anteriores a la fecha del deceso, siempre que no exista impedimentos para el matrimonio, salvo el determinado por el art.9º, inciso 5 (matrimonio anterior mientras subsista) de la Ley de Matrimonio Civil 2393, gozará del beneficio de la pensión que correspondiere como 53 consecuencia del fallecimiento del afiliado. En la provincia de Corrientes el artículo 71º de la Ley 3295 del 13 de marzo de 1976 reconoció derecho pensionario a la concubina si no existiese impedimento matrimonial y si hubiese vivido en aparente matrimonio durante un mínimo de cinco años, plazo que fuera ampliado a diez años, con la exigencia de haber tenido descendencia, por la Ley 3328 de fecha 27 de diciembre de 1976. 54 Sin embargo, pese a que la tendencia del máximo tribunal argentino era no reconocer efectos jurídicos al concubinato, equiparó la concubina a la viuda en aquellos casos de parejas casadas religiosamente y que no había contraído matrimonio civil, así por ejemplo mediante resolución de fecha 20 de diciembre de 1957 se concedió pensión a una mujer cuyo único vínculo con la causante era un matrimonio religioso; lo mismo sucedió por resolución de fecha 24 de febrero de 1976 en el caso de una mujer casada bajo el culto hebreo55 , se tratan de casos en los cuales no existía impedimento para contraer matrimonio Civil y que eran considerados como concubinato al no tener valor legal los matrimonios religiosos según la ley argentina. Finalmente, por sentencia de fecha 12 de marzo de 1976, se asimiló la concubina a la viuda a los efectos de percibir la pensión; se trataba del caso de una mujer unida de hecho al causante desde 1929 y que mantuvo esta situación hasta la muerte de trabajador en 1972 unión de la que nació una hija reconocida por ambos. 56 Sin embargo, después de este fallo, existe jurisprudencia de la Corte Suprema del 26 de junio de 1976 que ha denegado pensión a la concubina. 57 3.4 Derechos extrapatrimoniales 3.4.1 Filiación. Presunción iuris tantum Conforme a la legislación peruana los hijos nacidos dentro del matrimonio se consideran hijos de los cónyuges. 53 Ibidem, p. 66 Ibidem, p. 67 55 Ibidem, pp. 69-70 56 Ibidem, p. 71 57 Ibidem, p. 72 54 www.derechovirtual.com 16 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 Nuestros tribunales jamás desarrollaron una línea jurisprudencial que estableciera una presunción iuris tantum que los hijos nacidos dentro del concubinato sean considerados hijos de los concubinos. El cambio solo ha sido operado legislativamente con la Ley 27048 cuyo artículo 2º modifico el inciso 3º del artículo 402º del Código Civil, estableciendo lo siguiente: La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada: (...) 3.- Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de la concepción. Para este efecto se considera que hay concubinato cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí, hacen vida de tales. El artículo antes referido no exige que la convivencia tenga que ser efectuada entre concubinos sin impedimentos matrimoniales, por lo que validamente podría interpretarse que se aplica tanto para los concubinatos propios e impropios; así lo ha reconocido la Corte Suprema en reiterada jurisprudencia.58 A diferencia de lo sucedido en el Perú, la jurisprudencia argentina si ha establecido como presunción dos supuestos: i) Los hijos nacidos durante la vigencia del concubinato son considerados hijos de los concubinos y ii) Los hijos nacidos dentro de los 9 meses siguientes a la finalización del concubinato –ya sea por muerte o abandono– son considerados hijos de los concubinos. La Corte Suprema de la provincia de Tucumán por fallo del 13 de septiembre de 1941 declaró fundada una demanda de filiación extramatrimonial. El concubinato debe presentarse ante el público con apariencia y carácter de estabilidad y con signos de notoriedad. Es indispensable acreditar la comunidad de vida que hace presumible la fidelidad de la mujer y quita a la paternidad el equívoco del plurium concubium. 59 Dicho tribunal también declaró fundada una demanda de filiación extramatrimonial post mortem por haberse acreditado el concubinato del causante con la actora. 60 La Cámara de Apelaciones de la provincia de Santiago de Estero por resolución de fecha 03 de noviembre de 1961 también estableció dicho criterio: El concubinato es fuente por sí mismo de serios e inequívocos indicios a favor de la paternidad invocada y que hacen tanto a la posesión de estado como al nexo biológico, máxime cuando aquél comenzó con anterioridad al tiempo de la concepción y se mantuvo hasta muchísimo 61 después. 58 Casación No. 315-96 del 06 de octubre de 1997 y Casación No. 328-96 del 30 de enero de 1998. Revista Jurídica Argentina La Ley, Tomo 27, p. 399. Véase: Oscar BORGONOVO, Op. Cit., p.105 60 Oscar BORGONOVO, Op. Cit., pp. 105-106 61 Revista Jurídica Argentina La Ley, Tomo 106, p. 452 59 www.derechovirtual.com 17 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 Si bien la jurisprudencia estableció que se trataba de una presunción válida convalidada por la vida en común de los concubinos, la doctrina argentina será la que definirá con acierto –según nuestro entender– que la presunción es iuris tantum y que puede probarse lo contrario; así lo establecerá el doctor Eduardo Zannoni en su obra “El Concubinato”, expresando lo siguiente: En definitiva, entendemos que las relaciones concubinarias inducen a presumir verosímilmente la paternidad de quien a la época de la concepción del hijo, mantenía esas relaciones con la madre de éste. Aquí la sana crítica que reposa en la estimativa jurídica, debe inducir a revelar una probabilidad real en el nexo filial. Esta última instancia, el porqué de la presunción absoluta acogida por la ley en el caso de los hijos matrimoniales (art. 240 cit.) se repite aquí con idéntica virtualidad en lo biológico, aunque el concubinato, siendo una situación de hecho, no admita para el interprete ni para el juez la asunción de similar virtualidad jurídica: la 62 presunción iuris et de iure en aquel caso, se transforma en presunción iuris tantum en éste. Es importante destacar que lo que exige la jurisprudencia y doctrina argentina es el requisito de notoriedad y posesión de estado matrimonial sin interesar que se trate de un concubinato con o sin impedimento matrimonial. Luego de todo este desarrollo jurisprudencial, por la Ley 23.515 que modificó el artículo 257º del Código Civil Argentino, se estableció legalmente la presunción de paternidad para los hijos nacidos dentro del concubinato. 63 El Código Civil Peruano de 1936, contemplaba como una de las causales para declarar la filiación ilegitima el que el presunto padre haya vivido en concubinato con la madre a la fecha de la concepción. En base a esta norma, existe jurisprudencia que ha reconocido como hijos ilegítimos a los nacidos de las relaciones concubinarias. Sin embargo, ya con la vigencia del actual Código Civil de 1984 no se conservó dicho artículo para hacerlo extensivo a los hijos extramatrimoniales; de la revisión de jurisprudencia no hemos encontrado resoluciones judiciales que establezca dicha presunción de paternidad a favor de los hijos nacidos dentro del concubinato; no obstante, a que la ley no otorga dicho derecho creemos que podría aplicarse vía jurisprudencia este criterio en base a los requisitos de notoriedad y fidelidad del concubinato que pueden hacer presumir válidamente que el hijo nacido de las relaciones concubinarias es de ambos concubinos. 3.4.2 Alimentos entre concubinos La posibilidad de que un concubino pueda recibir una pensión alimenticia del otro concubino si está prevista en la legislación peruana. En el caso del Perú, nuevamente habrá que efectuar la diferenciación entre concubinato propio e impropio. Si se trata de una unión 62 Oscar BORGONOVO, Op. Cit., p. 106 Art. 257.- El concubinato de la madre con el presunto padre durante la época de la concepción, hará presumir su paternidad, salvo prueba en contrario. Véase: Gustavo BOSSERT, Régimen jurídico del Concubinato, 4º ed., Buenos Aires, Astrea, 1999, p. 183. 63 www.derechovirtual.com 18 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 concubinaria en la cual uno de los concubinos tiene impedimento matrimonial, no existirá el derecho a una pensión de alimentos a favor del otro concubino; en cambio si se trata de un concubinato en el cual no existe impedimento matrimonial y se cumple todos los requisitos exigidos por el primer párrafo del artículo 326º del Código Civil, el concubino que ha sido abandonado injustificadamente tiene derecho a elegir entre una pensión de alimentos y una indemnización. En el caso argentino, no existe una norma legal, como en el Perú, en el cual se reconozca derecho de alimentos entre concubinos. Algunos autores argentinos señalan que esta falta de regulación es una incongruencia que puede llevar a injusticias, así Óscar Borgonovo señala: Si el compañero muere, la concubina puede recibir la pensión, pero si la abandona, no tiene alimentos, ni aún en la indigencia. Como veremos hay una laguna que no se da en la 64 legislación que asimilan la unión de hecho establece con el matrimonio. Ante la falta de una regulación legal la doctrina argentina para hacer viable una pensión de alimentos se han basado en la doctrina y jurisprudencia francesa que reconocen una obligación alimentaría. Así, el doctor Busso, al analizar el tema señala que en estos casos se trataría de una obligación natural fundada en la equidad. 65 Tratándose de una obligación natural, –señala la doctrina argentina siguiendo a Planiol y Ripert–, no existe una acción para su cumplimiento pero cumplida por el deudor, éste no puede pedir su devolución. 66 Esta posición es la que han adoptado las cortes argentinas, específicamente en un fallo de la Cámara Civil 2º de la Capital Federal de fecha 21 de julio de 1941. En este caso, la concubina del comerciante fallecido demanda a la sucesión por el pago de trabajos y servicios prestados, oponiéndose los herederos. El juzgado declara fundada en parte la demanda, ordenándose descontar del pago ordenado el importe que el causante pagó a un dentista por el arreglo de la dentadura de la concubina. Apelado el fallo, la corte decidió que no procede repetir contra la concubina por lo entregado por el concubino: “Se ha comprobado que M.Y. J hacia vida en común, era lógico que éste tomara a su cargo el pago de aquellos trabajos relativos a la salud de su concubina”. 67 64 Oscar BORGONOVO, “Responsabilidad por la ruptura del concubinato”, Derecho de familia., Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1991 pp. 379-380 65 Eduardo BUSSO, Código Civil anotado, Tomo II, p. 123 66 Oscar BORGONOVO, El concubinato en la legislación y en la jurisprudencia, Buenos Aires, Hammurabi., 1980, p. 152 67 Revista Jurídica Argentina La Ley, Tomo 23, p. 902. Véase: Oscar BORGONOVO, Op.Cit. p. 153 www.derechovirtual.com 19 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 4. Derechos patrimoniales 4.1 Subrogación en el contrato de arrendamiento El numeral 5) del artículo 1705º del Código Civil Peruano establece que los herederos del arrendatario pueden subrogarse en el contrato de arrendamiento celebrado por su causante. 68 Por lo tanto, el cónyuge supérstite tiene derecho a subrogarse en el contrato de arrendamiento. Conforme a nuestra legislación, no teniendo la concubina la calidad de cónyuge no tiene derecho a la subrogación en el contrato. Tomando en consideración que el derecho a subrogarse en un contrato en el cual no se es parte es un derecho excepcional, por no ser la regla general, su aplicación por analogía no sería factible dada la existencia del artículo IV del Titulo preliminar del Código Civil que establece que la ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía. Con la vigencia del Código Civil de 1984, no existe jurisprudencia que haya reconocido el derecho a subrogarse al concubino; al parecer con el Código Civil de 1936, sí se encaminó la jurisprudencia en este sentido, según señala Rodríguez Iturri al comentar dos ejecutorias del 31 de enero de 1983 y 15 de noviembre de 1982, en las cuales se reconoció en un caso el derecho a la subrogación por no existir impedimento matrimonial, en tanto que en el otro se denegó por haber existido impedimento matrimonial entre los concubinos. Sin embargo de la jurisprudencia analizada no se ha encontrado otras ejecutorias que sigan este camino. En el caso argentino, los primeros avances en este derecho fueron establecidos por la jurisprudencia con relación al alquiler de inmuebles prorrogados por leyes de interés social hasta que finalmente por norma expresa se reconoció el derecho de los concubinos a subrogarse en el contrato de arrendamiento. 69 Doctrinariamente en Argentina, se ha aceptado que la concubina tiene derecho a subrogarse en el contrato de arrendamiento; es así que en el Plenario de las Cámaras Nacionales de Paz efectuado el 29 de junio de 1954, analizando el tema llegó a la siguiente conclusión: En el supuesto previsto en el primer párrafo del art. 8º de la ley 13.581, prorrogada por la ley 14.139 –y hoy por la 14.288–, está comprendido quien ha vivido habitualmente con el 70 locatario, recibiendo trato familiar, sin estar ligado al mismo por el vínculo de parentesco. 68 Artículo 1705.- Además concluye el arrendamiento, sin necesidad de declaración judicial, en los siguientes casos: (...) 5.- Si dentro de los noventa días de la muerte del arrendatario, sus herederos que usan el bien, comunican al arrendador que no continuaran el contrato. 69 Gustavo BOSSERT , Régimen jurídico del concubinato, 4ª ed., actualizada y ampliada, 1ª reimpresión, Buenos Aires, Astrea, 1999, p. 171 70 Oscar BORGONOVO, El concubinato en la legislación y en la jurisprudencia, Op. Cit. p.78 www.derechovirtual.com 20 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 Finalmente, el Decreto 2186 del año 1957 reconoció expresamente el derecho de la concubina a subrogarse en el contrato de arrendamiento. La doctrina argentina coincide en señalar que en temas de interés social como lo es el arrendamiento para familias, la ley usa términos amplios y no técnicos: “Desde el plenario de la capital que incluyó dentro de la aceptación de “trato familiar” la relación concubinaria, es pacífica la jurisprudencia en tal aspecto en todo el país”. 71 Señala la doctrina argentina comentando la jurisprudencia en ese país, lo siguiente: La jurisprudencia, en su densa elaboración sobre el tema, ha interpretado en forma extensiva el carácter de concubina, no en el sentido técnico jurídico de la que puede contraer nupcias validas con su concubino. Se le ha dado más el carácter de more uxorio, esto es, la caracterización externa de un matrimonio. Unión perdurable por el efecto, que se consolida 72 aún más cuando existe descendencia. 4.2. Responsabilidad civil en caso de muerte del concubino El ámbito de derechos reconocidos por nuestro Código Civil al concubinato están tipificados en el artículo 326º del Código Civil. Dicho artículo no permite que el concubino pueda demandar los daños y perjuicios que le puede ocasionar la muerte de su concubino. No existe jurisprudencia en nuestro país en la cual se haya establecido un pronunciamiento sobre esta posibilidad. En el Derecho argentino al parecer, y de las fuentes estudiadas, la doctrina y jurisprudencia han evolucionado lentamente hasta reconocer indemnización a los concubinos para ciertos supuestos. En las jornadas sobre temas de responsabilidad civil organizadas entre el 28 al 30 de junio de 1979 por la Universidad Nacional de Rosario se trató dicho tema y se sostuvo que, bajo la regulación legal existente en Argentina, la concubina no tenía legitimidad para demandar por los daños y perjuicios. Sin embargo, existe doctrina que sostiene que si se podría demandar la concubina tomando en consideración que existen normas legales que han reconocido ciertos derechos a los concubinos lo cual ya habría generado la legitimación de los concubinos. 73 La jurisprudencia argentina, diferencia entre los conceptos que pueden generar derecho a una indemnización diferenciando entre los gastos efectuados por última enfermedad, daño patrimonial y daño moral. 71 Ibidem p. 77 Ibidem P. 78 73 Ibidem pp. 158-160. 72 www.derechovirtual.com 21 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 Coinciden casi todos los tratadistas argentinos, que el texto amplio de los artículos 1079º y 1080º del Código Civil argentino, permitirá reclamar indemnización por los gastos efectuados incluso a la concubina 74 . En cuanto al daño patrimonial, señala Bossert que ya existen fallos judiciales que reconocen el derecho de la concubina a solicitar el pago del mismo: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil estableció, por mayoría, en un reciente fallo plenario “que se encuentran legitimados los concubinarios para reclamar la indemnización del daño patrimonial ocasionado por la muerte de uno de ellos como consecuencia de un hecho 75 ilícito, en tanto no medie impedimento de ligamen. En consecuencia, si procede indemnizar al concubino por los daños patrimoniales que se le causen por la muerte de su concubino, aunque al parecer solo procedería en caso no exista impedimento matrimonial, a pesar de que no existe expresamente jurisprudencia que deniegue la indemnización en los supuestos que existan impedimentos matrimoniales. 76 Con relación a que si el concubino pueda reclamar el pago de una indemnización por daño moral, la doctrina argentina coincide en negar este derecho a los concubinos, dado que la ley confiere dicho derecho a los herederos forzosos, condición de la cual no goza la concubina. 77 5. Reflexiones finales Del análisis comparativo efectuado de la regulación legal del concubinato en el Perú y en la Argentina podemos verificar que la experiencia argentina en materia concubinaria nos puede servir como guía para resolver problemas generados por la existencia del concubinato y que no son contemplados en la ley peruana. Así tenemos que, a partir de la Ley Nº 27495 publicada el 07 de julio de 2001, se introdujo en nuestra legislación como causal de divorcio la separación de hecho unilateral, acción que puede ser ejercida por cualquiera de los cónyuges, incluso por el cónyuge causante de la separación; pero dado que la probanza de esta causal es dificultosa, en caso el concubino no pueda obtener su divorcio, o fallezca sin haber logrado la disolución del vínculo matrimonial, una familia formada por dos concubinos uno de los cuales o ambos tienen impedimentos matrimoniales por existir un vínculo vigente con un tercero pese a estar separados de hecho muchos años, se ven marginados por la ley. Para estos supuestos, la jurisprudencia peruana, podría utilizar como ejemplo la jurisprudencia argentina para 74 Gustavo BOSSERT , Régimen jurídico del concubinato, Op. Cit., pp. 150-153. CNCIv, en pleno, 4/4/1995, JA 1995-11-201. Véase: Gustavo BOSSERT, Op. Cit., pp. 163-164. 76 Ibidem p. 164. Para Bossert, no tiene justificación teórica diferenciar entre concubinatos con impedimentos y sin impedimentos para reconocer derecho de indemnización al concubino (a), dado que el daño siempre existe en ambos casos. 77 Ibidem, p. 166. 75 www.derechovirtual.com 22 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 reconocer derechos a los concubinos en aquellos casos que el estado matrimonial sea evidente e incluso hayan procreado descendencia. También puede servirnos la jurisprudencia argentina, para reconocer otros derechos al concubinato propio como lo puede ser el derecho el derecho a subrogarse en el arrendamiento en caso de muerte del concubino, si tomamos en consideración que la vivienda busca preservar la unión del grupo familiar al cual la concubina pertenece con sus hijos. La comparación de ambos sistemas jurídicos también nos demuestra cual es el límite al reconocimiento del concubinato en ambos derechos: no se otorga vocación hereditaria a la concubina ya que no se desea equipara los efectos del concubinato con el matrimonio. 6. Conclusiones a) La presencia del concubinato en la realidad peruana obedecería más a factores sociales y culturales en tanto que en Argentina se habría originado fundamentalmente por problemas legales: imposibilidad de contraer nuevo matrimonio al no haber existido hasta 1987 el divorcio vincular o divorcio absoluto. b) El concepto de concubinato desarrollado por la jurisprudencia y la doctrina Argentina es más amplio, ya que también abarca las dos categorías de concubinato (propio e impropio) desarrollados legislativa y doctrinariamente en el Perú. c) El concepto de concubinato en sentido amplio desarrollado por la jurisprudencia y doctrina argentina, en cuanto a requisitos esenciales para su validez coincide exactamente con los requisitos exigidos por el Código Civil peruano. La diferencia radica en el plazo de duración de la convivencia para efectos de reconocerle efectos jurídicos. d) En general, la ley peruana reconoce efectos jurídicos diferentes dependiendo de que clase de concubinato sea (propio o impropio). En cambio en la legislación Argentina, como regla general (salvo el caso de derecho de pensión), la diferencia del concubinato en carencial o sanción no es motivo justificante para disminuirle efectos jurídicos al concubinato. En el mejor de los casos, el plazo de duración del concubinato será mayor para que proceda reconocerle los mismos efectos. e) La jurisprudencia y doctrina argentina reconocen mayores derechos a los concubinos de lo que reconoce la ley peruana. f) La naturaleza jurídica del concubinato es considerada según la jurisprudencia argentina como una sociedad de hecho, lo cual genera que siendo un contrato, puedan los concubinos contratar libremente entre sí con relación a los bienes adquiridos durante el concubinato. g) En la legislación peruana la naturaleza del concubinato es considerada como una sociedad de bienes equiparándola a la sociedad de gananciales. Esta diferencia www.derechovirtual.com 23 Año II Nº 4 Marzo – Junio 2007 genera efectos jurídicos distintos: prohibición de contratar entre sí y la sola convivencia genera el derecho a gananciales. h) La probanza del concubinato en el Perú es más complicada ya que se exige medios de prueba escrita en tanto que en la Argentina se puede incluso utilizar testimoniales. www.derechovirtual.com 24