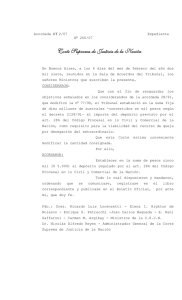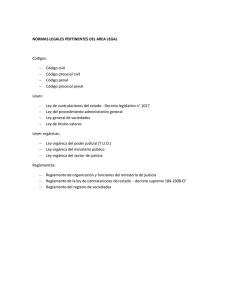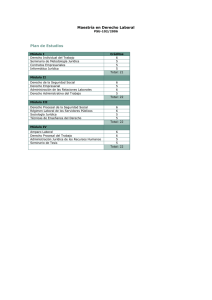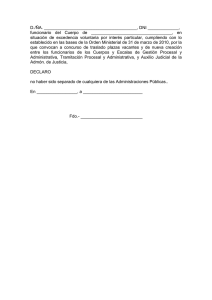Exposición como abogado
Anuncio

EXPOSICIÓN DE ABOGADO SR. MIGUEL OTERO, EN SEMINARIO SOBRE “NUEVA JUSTICIA CIVIL CHILENA”, ORGANIZADO POR SOFOFA Y LA UNIVERSIDAD FINIS TERRAE (UFT) Santiago, miércoles 12 de agosto de 2009 Muy buenos días. El haber escuchado al presidente del Colegio de Abogados y al presidente de la Corte Suprema, me permite limitar mis observaciones por coincidir plenamente con lo expuesto por ellos. Como miembro del Foro que elaboró el proyecto, quiero precisar nuestra intervención y cómo se llegó al proyecto enviado al Congreso. En primer lugar, debo aclarar que sus miembros nunca fueron contratados y, mucho menos, que hayan han recibido retribución alguna por su trabajo. Al menos, yo he trabajado en la reforma, con distintos ministros de Justicia, por más de nueve años, sin haber recibido remuneración o prebenda alguna, salvo ser invitado a un almuerzo para saber la opinión del ministro. ¿Qué ocurrió en el Foro? Lo integraban profesores de derecho procesal y representantes de los jueces. En el debate se comprobó que existían importantes diferencias en cuanto a la función del juez, al procedimiento y a los recursos. Más de un profesor joven, imbuido de sus estudios en el extranjero estimaba que lo mejor era integrar esas experiencias, sin considerar la diferencia cultural, económica y social que existe con esos países. Siempre he pensado que nuestra legislación debe adaptarse a nuestra idiosincrasia y manera de ser, sin que ello signifique ignorar lo bueno de otras legislaciones, siempre que se condigan con nuestra realidad. Incluso se llegó a insinuar que los jueces debían ser elegidos democráticamente en votación popular. No estaban mirando cuál era la situación real de nuestro país frente a la administración de Justicia, sino que pretendían, con ese idealismo propio de la juventud, incorporar cabalmente experiencias aplicadas en otros países, las cuales –con el correr del tiempo– no han demostrado tener los resultados esperados. El deseo era modernizar la justicia y yo me he preguntado, muchas veces, que implica modernizar la justicia. El Foro se inició con cerca de quince integrantes, lo que hizo que las discusiones se prolongarán en exceso y que, en muchas oportunidades fuere difícil llegar a un acuerdo de consenso o éste se producía por voto de mayoría. Uds. comprenderán lo difícil y extenso que resultó el trabajo y ello explica que, incluso en la redacción, hay estilos diferentes. Ante la necesidad de acelerar el proyecto, el Foro se dividió en comisiones que tuvieron a su cargo materias separadas. Luego se juntó lo realizado por las distintas comisiones y el resultado es el proyecto enviado al Congreso. Faltó que los miembros del Foro conocieran el proyecto final en su totalidad para que pudieran hacer observaciones como las hechas por el Ministro Sr. Juica y el Presidente del Colegio de Abogados. 1 La razón de lo ocurrido es que el proyecto del nuevo Código Procesal pasó a tener un interés político. Un gobierno tiene que decir “yo hice esto”, “yo envié este proyecto”. Fue lo que pasó con el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal no pasó por el Tribunal Constitucional pese a que existen normas abiertamente inconstitucionales. Dado que había que sacar el Código y pasar por el Tribunal Constitucional habría implicado un retraso, se optó por considerarlo en su integridad como normas de procedimiento, no obstante existir disposiciones que son claramente orgánicas. Existe entonces un interés político que se contrapone con la necesidad de que el texto del nuevo Código sea analizado con el tiempo que sea necesario, precisamente, para evitar las omisiones y errores hechos presentes en las intervenciones que me han precedido. Cabe reiterar que el nuevo Código Procesal Civil es una materia de Estado y no una contingencia política. En cuanto al arbitraje. Cuando yo fui presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, éste aprobó, por unanimidad, una Ley de Arbitraje; la que hace más de 14 años duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque había y hay una discusión de fondo en cuanto al arbitraje obligatorio. La pregunta es ¿qué materias van ser de arbitraje forzoso y a quienes se les va a imponer? El arbitraje implica costos para las partes y la justicia pasa a ser remunerada. ¿Es justo y constitucional obligar a recurrir a un arbitraje a personas que carecen de los recursos suficientes para costearlo? ¿Cómo se equiparan las diferencias económicas entres los actores? Si se establece, por ejemplo, que todos los conflictos que se susciten entre los clientes de un banco y éste serán materia de arbitraje forzoso, ¿hay equiparidad económica entre las partes?, o entre los compradores de viviendas sociales y la empresas constructoras ¿existe tal equiparidad? Obviamente no. A lo anterior se agrega otra interrogante ¿hay en todos los lugares de la República abogados que estén en condiciones de hacer el arbitraje y conozcan lo que es un procedimiento arbitral? El Senado consideró todas estas interrogantes pero el proyecto sigue en el limbo. Hay una pregunta que debemos formularnos respecto de esta reforma procesal civil: ¿cómo se va a tratar en el Congreso? Un proyecto de esta naturaleza no puede ser discutido artículo por artículo, es imposible. Si el presidente de la Comisión lo lleva a discutir artículo por artículo este proyecto va a demorar cien años. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que crear una comisión, de no más de cinco especialistas, que estudie, compagine y concuerde el articulado como se hizo en la reforma procesal penal. Los parlamentarios aprueban los principios, pero no la redacción y coordinación particular de cada artículo. Cuando se estableció el Ministerio Público en la Reforma Constitucional, se trabajó en una comisión mixta, Senado y Cámara de Diputados. Fue un grupo reducido que logró el consenso que permitió que hubiera Ministerio Público. En este proyecto va haber que hacer exactamente lo mismo. Si no se hace así, no va a haber nuevo Código. Estamos ciertos que, si se implementan todas las reformas a la administración de Justicia que necesariamente implica el nuevo Código Procesal Civil, el sistema no comenzará a operar antes de siete, ocho, nueve o más años . La razón es muy simple. Hasta ahora se ha hecho una 2 mínima parte. El profesor Maturana dijo un 5%, pero hay que hacer toda la parte orgánica, hay que complementar la parte material, y hay que lograr el financiamiento. Esto está en pañales y para que se materialice van a pasar años. Mientras tanto, se debe seguir impartiendo justicia. El Instituto Chileno de Derecho Procesal, que tengo la honra de presidir, presentó al Senado un proyecto transitorio, que no afecta en nada al nuevo, para solucionar situaciones que dificultan y entraban el procedimiento actual y así agilizar la justicia, ahora. Por ejemplo, se formula una proposición que permitiría que las Cortes de Apelaciones eliminaran cerca del 50% de las causas en tabla que corresponden a apelaciones incidentales, las cuales – en muchos casosdejan de tener razón de ser una vez que se ha dictado la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque la apelación se usaba, hasta hace muy poco tiempo, para ganar una precedencia cuando llegara la apelación de la sentencia definitiva, dado que la apelación nueva se agregaba a la primera apelación. Esto implicaba que una misma causa tuviera en proceso varias apelaciones, con todo lo que ello significa. Se propuso que todas las apelaciones incidentales quedarán en suspenso hasta la dictación de la sentencia definitiva y que, junto con apelar de ésta, se reiteraran las pertinentes. Asimismo, se propuso que las resoluciones apeladas, en el solo efecto devolutivo, recaídas en incidentes de incompetencia, prescripción, nulidad del procedimiento y medidas precautorias, se resolvieran en cuenta, sin esperar las comparecencia de las partes, por la urgencia que reviste en resolverlas. Solución simple, fácil, sin costo alguno y con gran disminución de trabajo para las Cortes. Cabe destacar que en el directorio del Instituto Chileno de Derecho Procesal, tuvimos y tenemos distinguidísimos miembros de la Corte Suprema y connotados profesores de Derecho procesal. Hoy día quisiera tocar otros dos puntos que me preocupan enormemente, que van mucho más allá de lo que es la reforma al Código Procesal Civil. El primero de ellos es el concepto del debido proceso. Este concepto está incorporado en el número tercero del artículo 19 de la Constitución, pero la norma no lo precisa ni lo define. El Tribunal Constitucional y la propia Corte Suprema, en diversos fallos, lo han precisado Ello no obstante, por aplicación del artículo quinto de la Constitución se hacen aplicables en Chile los tratados internacionales válidamente celebrados por Chile. Entre estos tratados está el Pacto de San José de Costa Rica. Éste señala, muy claramente, en sus artículos octavo y noveno, cuáles son las garantías judiciales del Debido Proceso.. Yo me voy a permitir leer solamente dos de las que contempla el referido artículo octavo: “Toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por el juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad a la ley, etcétera”; y, en la letra h), señala: “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. “ Este último tema se planteó durante la discusión del Código Procesal Penal, acerca del requerimiento que hubiese un tribunal superior que revisara la resolución por vía de la apelación. Primó la idea de que no era necesaria la apelación en atención a que el tribunal 3 penal oral estaba integrado por tres magistrados, lo que evitaba la arbitrariedad o el error de la decisión unipersonal. Consecuente con ello, cuando la resolución es de un Tribunal unipersonal, la apelación es un requisito del “Debido Proceso”. Además, ésta está establecida en nuestro propio sistema. Así lo ha reconocido la Corte Suprema, en fallos recientes, al anular de oficio resoluciones de la Corte de Apelaciones que negaron lugar a la apelación en circunstancias que la ley nada decía respecto si el fallo era de única o primera instancia. La Corte Suprema estimó que tal resolución era violatoria de las normas generales porque se aplicaban los principios del Código Procesal Civil y este código establece la existencia de la apelación. El problema necesariamente se va a plantear con el nuevo procedimiento laboral. En éste se establecen casos en los cuales el juez va a poder dictar sentencia y aplicar multas, en única instancia, con el solo informe del inspector del trabajo. ¿Dónde quedó el debido proceso? El Legislador se olvidó de las normas constitucionales, lo que hará necesario deducir una acción de nulidad de derecho público en contra de la resolución que deniegue la apelación por infracción al “Debido Proceso”. Además, interpuesto el juicio de nulidad deberá recurrirse al Tribunal Constitucional para que declare la inaplicabilidad de la norma procesal que establece la única instancia. Lo mismo ocurre en materia de otros procedimientos en los cuales, por ejemplo, se establece que se puede reclamar de una resolución administrativa ante un ministro de Corte de Apelaciones, quien fallará en única instancia. Y resulta que, al decir en única instancia, se está violando precisamente una norma del debido proceso, el derecho a tener un tribunal revisor. El presidente subrogante de la Corte Suprema tenía toda la razón en lo que señaló en cuanto a la abundancia de procedimientos y recursos, lo que crea una verdadera anarquía y dificulta la labor jurisdiccional y la propia actuación de las partes. Cuando fui presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, procuré uniformar los procedimientos porque, en cada proyecto de ley que llegaba, se creaba un nuevo procedimiento. Es indispensable uniformar los procedimientos y los recursos procesales, única manera de facilitar la labor de los jueces y la defensa de los litigantes. No puede ser posible que haya distintas maneras de recurrir, distintos recursos, porque eso lo único que consigue es dificultar la justicia. Otra materia digna de estudio, es la influencia del debido proceso en la nulidad procesal. Esto nos lleva a la nulidad procesal de derecho público, concepto muy resistido, pero que la Corte Suprema, sin decirlo expresamente, lo está aceptando. Existen fallos unánimes al respecto. Esta nulidad procesal se genera cuando se violan normas constitucionales claras. Voy a destacar un ejemplo: el artículo séptimo de la Constitución Política del Estado señala que los Órganos del Estado, para actuar válidamente, deben hacerlo en la forma que establece la ley. Cuando uno se pregunta ¿cuál es la forma en materia procesal?, la respuesta es que son las leyes orgánicas y de procedimiento. Es la ley la que señala el tribunal que deberá conocer del conflicto y la forma en que deberá hacerlo, o sea el procedimiento a través del cual va a conocer y resolver el órgano jurisdiccional competente. 4 .¿Qué ocurre cuando el proceso se tramite al margen del procedimiento que señala la ley? Estamos frente a una nulidad procesal de derecho público porque la Constitución establece de pleno derecho la nulidad de todo acto que se realice en contravención con la forma que la ley establece. Si el procedimiento empleado por el tribunal es distinto al que señala ley para conocer y resolver el conflicto, el proceso en su totalidad adolece de nulidad procesal de derecho público. Lo mismo ocurrirá si durante el proceso se viola la garantía constitucional del “Debido Proceso” Hay quienes sostienen que esta nulidad es improcedente por cuanto se estaría afectando la cosa juzgada. Pero, si no hay proceso ¿hay cosa juzgada? Si el proceso es nulo ¿hay sentencia válida? La respuesta es una sola: no. Lo que hoy se discute es respecto de la imprescriptibilidad de la nulidad procesal de derecho público y la aplicación de las normas generales de prescripción. La Corte Suprema ha reconocido y declarado la imprescriptibilidad de la acción de nulidad procesal de derecho público. Lo que se discute es si procede la prescripción ordinaria en contra de las acciones que emanen para las partes como consecuencia de la declaración de nulidad. Lo anterior demuestra que existe nulidad procesal de derecho público, no sólo por aplicar un procedimiento distinto al señalado por la ley sino también si existe una violación a la garantía constitucional del debido proceso. Estas son materias de hecho y, como la nulidad es de derecho público, es imprescriptible, insubsanable y no requiere acreditar perjuicio, salvo probar los hechos que configuran la nulidad. Voy a poner un ejemplo: ¿qué pasa cuando un juicio ordinario que debe tramitarse por las normas del juicio de menor cuantía se tramita conforme a las reglas del de mayor cuantía? ¿Se violó o no la Constitución? Obviamente, que se violó la Constitución y por lo tanto ese proceso debe ser declarado nulo. La Corte Suprema, en fallo unánime, al conocer de un recurso de hecho en una acción de protección, anulo el fallo ejecutoriado de primera instancia y todo lo obrado con posterioridad, en razón a que la Corte de Apelaciones había delegado, en el responsable de la ilegalidad que motivó el recurso de protección, la determinación de las medidas de protección y, además, por haberse empleado un procedimiento ajeno al establecido en el auto acordado, al solicitar el cumplimiento del fallo de primera instancia. Aparte de éste, existen numerosos fallos en los cuales las Cortes, sin decirlo expresamente, están determinando que la inobservancia de las normas del Debido Proceso origina una nulidad procesal de derecho público. Es más, en el Código Procesal Penal la única causal que permite recurrir de nulidad ante la Corte Suprema es la violación a las reglas del debido proceso. Curiosamente, en materia penal, llega a la Corte Suprema una materia de hecho y no de derecho. Determinar si en un proceso se afectó o no el debido proceso es una materia de hecho, no es una materia de derecho. Hoy, quienes determinan la interpretación y aplicación de la ley penal son las Cortes de Apelaciones. Cada Corte está teniendo su propia jurisprudencia y esa jurisprudencia no la revisa la Corte Suprema. 5 Finalmente, el otro tema que creo necesario plantear es: Realmente en Chile ¿tenemos igualdad en la aplicación de la ley? ¿Estamos en un Estado de Derecho? ¿Qué tipifica al Estado de Derecho? ¿Qué garantiza el estado de derecho? La esencia del Estado de Derecho y su razón de ser es el debido respeto a la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. Esta igualdad no es de forma frente al texto legal, sino que se materializa en la igual aplicación de la ley. Corresponde al Legislativo respetar en el texto legal esta igualdad y a los tribunales respetarla al aplicarla. El origen y existencia del recurso de casación obedecen a este imperativo. La interpretación y aplicación de la ley por el órgano Jurisdiccional debe ser una misma para casos similares. Es por ello que la determinación de la interpretación y aplicación de la ley se entregó a la Corte Suprema. ¿Cuál es la jurisprudencia de la Corte Suprema? Voy a poner la situación más extrema: Una sala integrada por tres ministros y dos abogados integrantes decide con el voto de un ministro y de dos abogados integrantes ¿Es jurisprudencia de la Corte Suprema? ¿Dónde está la opinión de los 20 ministros restantes? ¿Dónde está la igualdad ante la ley cuando en una misma sala, con cinco causas exactamente iguales en los hechos y en el derecho, en tres oportunidades resolvió blanco y en dos oportunidades decidió negro porque cambió parcialmente su integración? ¿Qué pasa en materia penal cuando cambia la integración de la sala penal y en un caso se aplica la prescripción y en otro no se aplica? ¿Cómo se explica que en un proceso radicado en una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, ésta, con una integración, resolvió que los hechos no eran constitutivos de delito y luego, con otra integración, los estimo constitutivos de delito? Entonces en un mismo proceso penal, por exactamente los mismos hechos, hay procesados por existir delitos y otros en libertad absoluta por no ser existir delitos. ¿Dónde está la igualdad ante la aplicación de la ley? La radicación se estableció precisamente para que no ocurriere esto. Se radica para que sean los mismos jueces los que fallen. Sin embargo, hoy la radicación está referido al lugar físico y no a la integración de los ministros Cuando se reformó el Código de Procedimiento Civil, mi distinguido amigo Máximo Pacheco, aquí presente, estaba en el Senado en esa época. Tratamos de mejorar esta situación y se creó en el Código de Procedimiento Civil una norma que permite pedirle a la Corte Suprema que, en casos de fallos contradictorios, la nueva causa la resolviera el plano de la Corte Suprema. Esto ha sido pedido en diferentes oportunidades y, salvo en dos o tres casos, la petición ha sido rechazada. Pero el tema no está ahí, el tema es que si esta sala falla blanco y esa misma situación se va a ver en la sala B, la sala B, de estimar que su pronunciamiento será negro, debería de inmediato enviar la causa al Pleno de la Corte Suprema para que ésta fija la debida aplicación e interpretación de la norma legal que motiva el diferendo. No debe fallar negro para que se produzca la contradicción. Lo lógico es que hubiera una sola jurisprudencia que emane del Pleno de la Corte Suprema cuando se produzcan estas opiniones dispares y que esta interpretación sea obligatoria para los tribunales de menor jerarquía. Sólo así habría igualdad en la interpretación y aplicación de la 6 ley. Esto sin perjuicio que, frente a situaciones de hecho deferentes, el Mismo Pleno pueda alterar su decisión. En razón de lo dicho, creo que junto con estudiar estas reformas que son útiles, muy importantes y muy necesarias, también debemos enfrentar el periodo interregno que tenemos de aquí hasta que se implemente la aplicación del nuevo Código Procesal Civil. De igual manera estimo indispensable y urgente solucionar el actual problema de desigualdad en la aplicación e interpretación de la ley. Muchas gracias. Miguel Otero Lathrop Presidente del Instituto Chileno de D° Procesal 7