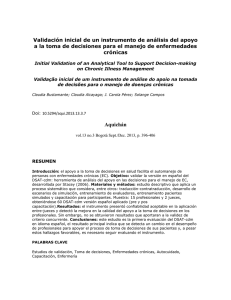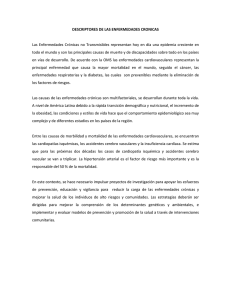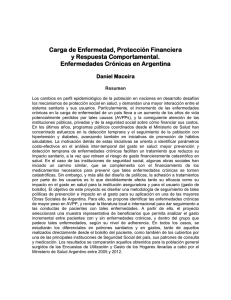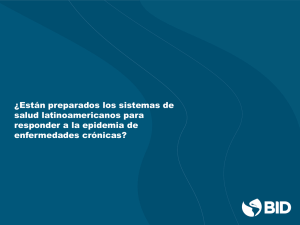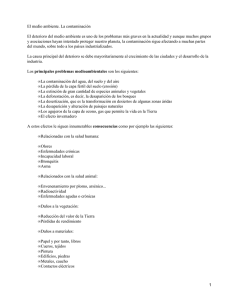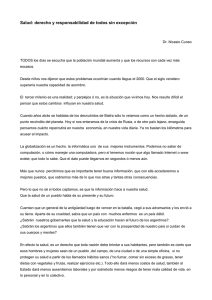Crónicas de la memoria rural española
Anuncio
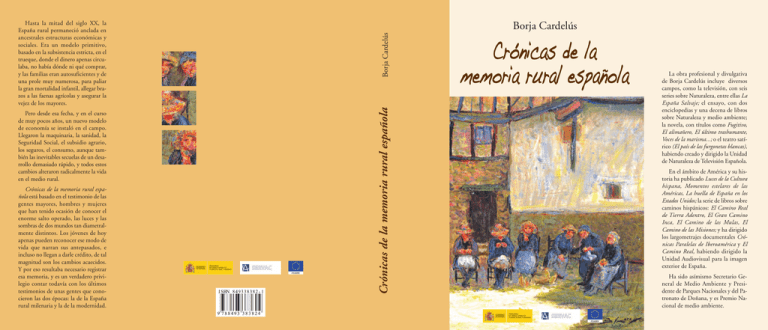
Pero desde esa fecha, y en el curso de muy pocos años, un nuevo modelo de economía se instaló en el campo. Llegaron la maquinaria, la sanidad, la Seguridad Social, el subsidio agrario, los seguros, el consumo, aunque también las inevitables secuelas de un desarrollo demasiado rápido, y todos estos cambios alteraron radicalmente la vida en el medio rural. Crónicas de la memoria rural española está basado en el testimonio de las gentes mayores, hombres y mujeres que han tenido ocasión de conocer el enorme salto operado, las luces y las sombras de dos mundos tan diametralmente distintos. Los jóvenes de hoy apenas pueden reconocer ese modo de vida que narran sus antepasados, e incluso no llegan a darle crédito, de tal magnitud son los cambios acaecidos. Y por eso resultaba necesario registrar esa memoria, y es un verdadero privilegio contar todavía con los últimos testimonios de unas gentes que conocieron las dos épocas: la de la España rural milenaria y la de la modernidad. Borja Cardelús Borja Cardelús Crónicas de la memoria rural española Hasta la mitad del siglo XX, la España rural permaneció anclada en ancestrales estructuras económicas y sociales. Era un modelo primitivo, basado en la subsistencia estricta, en el trueque, donde el dinero apenas circulaba, no había dónde ni qué comprar, y las familias eran autosuficientes y de una prole muy numerosa, para paliar la gran mortalidad infantil, allegar brazos a las faenas agrícolas y asegurar la vejez de los mayores. Crónicas de la memoria rural española La obra profesional y divulgativa de Borja Cardelús incluye diversos campos, como la televisión, con seis series sobre Naturaleza, entre ellas La España Salvaje; el ensayo, con dos enciclopedias y una decena de libros sobre Naturaleza y medio ambiente; la novela, con títulos como Fugitivo, El alimañero, El último trashumante, Voces de la marisma...; o el teatro satírico (El país de las furgonetas blancas), habiendo creado y dirigido la Unidad de Naturaleza de Televisión Española. En el ámbito de América y su historia ha publicado Luces de la Cultura hispana, Momentos estelares de las Américas, La huella de España en los Estados Unidos; la serie de libros sobre caminos hispánicos: El Camino Real de Tierra Adentro, El Gran Camino Inca, El Camino de las Mulas, El Camino de las Misiones; y ha dirigido los largometrajes documentales Crónicas Paralelas de Iberoamérica y El Camino Real, habiendo dirigido la Unidad Audiovisual para la imagen exterior de España. Ha sido asímismo Secretario General de Medio Ambiente y Presidente de Parques Nacionales y del Patronato de Doñana, y es Premio Nacional de medio ambiente. Crónicas de la memoria rural española Borja Cardelús Crónicas de la memoria rural española © Servac, S.L. © Borja Cardelús Edita: Servac, S.L. Créditos ilustraciones: FOTOGRAFÍAS: Borja Cardelús Pablo Mateos Martín (Págs. 159, 214 y 515) Museo del Pueblo de Asturias (Pág. 501) Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnográfico (Págs. 16, 221, 403, 271, 274, 307 y 585) Centro de interpretación de Pesca y salazón de O’grove (Pág. 169) ILUSTRACIONES: Bernardo Lara Colaboradores: Antonio Domingo, Belén Carnicero, Personal técnico de Servac, S.L. Maquetación e impresión: Método Gráfico, SL ISBN: 978-84-933838-2-4 Dep. Legal: M-38893-2011 NIPO: 770-11-321-5 Impreso en España – Printed in Spain Todos los derechos reservados. No se permite la repoducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo por escrito del editor. ÍNDICE página EL BOSQUE MEDITERRÁNEO Llanos de Oropesa .............................................................. Pueblos blancos .................................................................. Montes de Toledo ................................................................ Sierra de Cazorla.................................................................. Las Hurdes .......................................................................... Tierras maragatas ................................................................ Tierra de olivos .................................................................... Dehesas bravas .................................................................... Sierra Oeste de Madrid ........................................................ Tierra de pinares .................................................................. El Maestrazgo ...................................................................... 13 19 40 59 74 88 97 107 115 131 141 HUMEDALES IBÉRICOS Las Tablas de Daimiel .......................................................... Marismas de Santoña .......................................................... Marismas del Guadalquivir .................................................. Lagunas de Villafáfila .......................................................... Laguna de Antela ................................................................ 157 167 180 195 204 7 Crónicas de la memoria rural española Humedales mediterráneos .................................................. La Albufera de Valencia .................................................. Delta del Ebro ................................................................ La Manga del Mar Menor................................................ 212 212 220 228 ÁREAS DE MONTAÑA Picos de Europa .................................................................. La Vera, a la sombra de Gredos .......................................... Pirineos ................................................................................ Vaqueiros de alzada ............................................................ Pastores trashumantes ........................................................ Sierra Nevada ...................................................................... 235 247 261 275 286 300 PÁRAMOS Y ESTEPAS Campos de panllevar .......................................................... La primavera .................................................................. El verano ........................................................................ El otoño .......................................................................... El invierno ...................................................................... La estepa cerealista, ayer y hoy............................................ Desierto de Almería ............................................................ Los Monegros ...................................................................... Tierra de lobos .................................................................... 313 315 321 327 332 338 352 364 374 LOS RÍOS Cosecheros del río .............................................................. Gancheros del Tajo .............................................................. Riacheros del Guadalquivir.................................................. 401 412 422 8 Índice MEDIOS HUMANIZADOS La masía catalana ................................................................ Tierra de vinos .................................................................... La huerta levantina .............................................................. 433 444 463 EL BOSQUE ATLÁNTICO Muniellos ............................................................................ Somiedo .............................................................................. 481 488 ISLAS Y COSTAS Islas gallegas ........................................................................ Pescadores de las playas atlánticas ...................................... Costa de la Muerte .............................................................. Pescadores del Cantábrico .................................................. La Gomera .......................................................................... 507 518 528 540 554 LA PRADERA CANTÁBRICA El Caserío vasco .................................................................. Praderías cántabras .............................................................. 569 577 9 El bosque mediterráneo Llanos de Oropesa Pueblos blancos Montes de Toledo Sierra de Cazorla Las Hurdes Tierras maragatas Tierra de olivos Dehesas bravas Sierra Oeste de Madrid Tierra de pinares El Maestrazgo Llanos de Oropesa La familia de Antonio Moreno vive en Oropesa, un poblado de prosapia alzado en un terromontero dominando el Valle del Tiétar, que se extiende allá abajo, amplio, fecundo, cubiertas las espaldas por el contrafuerte del murallón de Gredos, una tiramira grisácea que cierne su larga sombra protectora sobre las dehesas, castañares y huertas del vasto rellano. Y que no solo lo tapa de los nortes hirientes, sino que lo provee de aguas copiosas, que se precipitan garganta abajo en un profuso entrechocar de piedras, o brotan en innumerables manantiales, lagrimales de la tierra. El resultado de tanta fortuna geográfica es una campiña feraz y un clima benéfico, hasta el punto de que el Emperador Carlos V eligiera el lugar para su retiro, prefiriéndolo entre todas sus tierras de los dos lados del océano. Es territorio de fauna egregia, sobrevolado por el águila imperial y recorrido, hasta hace poco, por el elegante lince. Los Moreno habitan en una confortable casa lindera a un patio hermoso, que presiden una higuera y un olivo, como símbolos de la vegetación mediterránea domesticada. Los días son largos y calorientos cuando aprieta el verano, pero las noches en el patio son agradables, invitadoras de largas tertulias bajo un esplendoroso manto de estrellas. Desde hace dos siglos la familia se dedica al noble oficio de la cerámica, transmitido hasta hoy de padres a hijos y quien sabe hasta cuándo, vista la mudanza de los tiempos. Antonio es el representante vivo más antiguo de esta casta de tejeros ilustres, y a sus 87 años aún acude al tejar para echar una mano a los hijos y nietos y trasladarles la maestría. 13 Crónicas de la memoria rural española —Antaño sacábamos mucho material para los marqueses y los duques de por estas partes. ¡No habré puesto yo ladrillos y baldosas en los palacios y en los conventos de por aquí! Las fincas de la gente principal tenían su propio horno, que les traía más cuenta eso que acarrear las piezas desde los tejares. Entonces me llamaban, porque una cosa es tener horno y otra conocer el oficio. Había que tener buena arcilla, la mejor la del puente del arzobispo, muy suave ella, no hacía falta ni asolearla como se hace con otras, las tierras fuertes, que hay que sacarles el hierro que llevan dentro porque si no quiebra la pieza. La labor la hacíamos con el tiempo caliente, de abril a octubre, porque en echándose los fríos había que dejar la faena. Entonces era tiempo de apañar combustible para la temporada siguiente. Cogíamos la paja que quedaba del rastrojo, o nos íbamos a los montes, a arrancar jaras, todo a pura mano, y hacíamos unas gavillas. La mezcla de barro y agua, bien amasada la trabajábamos con una herramienta que le decíamos el calabozo para darle la forma, según que fueran baldosas, ladrillos o tejas. Para estas hacíamos un montón y las conformábamos con el galápago. Así que estaba el material listo y extendido había que darse prisa en hornearlo, porque si se echaba una nube encima y soltaba un aguacero te desbarataba el trabajo, porque con el agua la masa se esponjaba y se echaba a perder del todo. El horno tenía que alcanzar sus mil y pico grados para que la masa cociera bien y no rajaran las piezas más adelante. El fuego iba trepando de abajo arriba, y en llegando a lo cimero lo caliente lo apagábamos, todo a ojo y con mucho tino para no quedarse corto ni largo en el cocimiento. De una vez sacábamos sus buenas quince mil piezas, y de que se enfriaba las dejábamos extendidas a que se oreasen. Ahora todo es más industrial, y tanto Antonio Moreno, el tejero, como Jaime Soria, el herrero, a los que la edad retiró de sus viejos oficios 14 El bosque mediterráneo pero no les quitó el gusto por ellos, coinciden en que las piezas de hoy, sean de cerámica o de forja, vienen con la perfecta frialdad de lo fabricado en serie, como soldaditos uniformados de plomo, desprovistas de la encantadora irregularidad de lo hecho a mano. —Pero no se crea, no, que a la gente más le tira lo nuestro que lo moderno. A nuestros hijos se lo piden para las restauraciones o meramente porque huyen de lo industrial, tan parigual todo. Hoy es por capricho, pero antes es que se aprovechaba mucho el material, mucho, no se tiraba tanto como ahora. Por poner un caso, me venía un labrador con una azada gastada por el uso, y me decía, dice, Jaime, cálzame esta reja porque entavía vale el mango, y yo iba y hala, le calzaba un 15 Crónicas de la memoria rural española cacho hierro nuevo sobre el viejo y apañaba la azada para que siguiera tirando. Y es que entonces la palabra desperdicio no tenía cabida en el diccionario práctico del campo español, pues todo tenía su valor, y cualquier objeto cuyo destino sería hoy el basurero, era reciclado y reutilizado. Lo dice María Rodríguez, la esposa de Antonio, como casi todas las mujeres mucho más comunicativa que su esposo, y también más saludable, pues dijérase que la faena en los campos y tajos ha consumido más a los hombres que los quehaceres domésticos a las mujeres. Su relato expresa toda la crudeza física, económica, humana, vital en una palabra, de la vida rural española de todos los tiempos, hasta que llegó el desarrollo. 16 El bosque mediterráneo —Hemos pasado muchas calamidades, porque es que no había para comer, y apurábamos tanto que no había fruto que quedara en el suelo. Me acuerdo que mi madre calzaba a mis hermanos con unos calcetines de tela de saco y unas albarcas de goma de alguna rueda vieja, y los mandaba al rebusco de la bellota, una vez que habían pasado los marranos por el encinar en la montanera, rebañando lo que ellos dejaban, y lo mismo con las aceitunas que quedaban en el suelo después de la recogida, o con las uvas de las viñas. Y si al dueño de una finca se le malograba un burro y lo despeñaba, íbamos de noche los del pueblo al pie de la barranca y nos lo disputábamos para hacerlo cachos y añadir a la olla un poco de magro. Esa noche corría un poco de alegría en el pueblo con el olor a carne en las ollas, y a nosotros nos ocurrió que estando cociendo las tajadas de burro en el patio se coló dentro un forastero y en un descuido se llegó donde la olla y apuñó una tajada, figúrese el hambre que traía el pobre, que hasta se atragantó con la carne del ansia que tenía y a poco se ahoga. Y es que gastaba el personal unas hambres que no son para contarlas. Cómo sería que a algunos en el pueblo les salían unos pelos aquí, por la parte del cuello, y eran lo que llamábamos “pelos de hambre”. Y si nosotros estábamos hambríos, ni le cuento los perros, teníamos uno que cada vez que se echaba en el suelo de la casa le crujían los huesos, porque le estaban bailando dentro del cuerpo, de la poca carne que tenía el chucho. Por eso éramos tan cuidadosos con las cosas y sobre todo con los alimentos, y no se desperdiciaba nada. Los huevos se guardaban metidos en cal viva, y se conservaban como los de hoy en una nevera. El tocino lo salábamos y los chorizos y los jamones los colgábamos, y para que no andaran ratas encima de ellos, que las había, en mitad de la soga poníamos una tapa de latón, y cuando la rata se descolgaba por la soga bascula17 Crónicas de la memoria rural española ba la tapa y caía al suelo, ¡Como para dejar que las ratas metieran el diente a los jamones, que no los catábamos ni nosotros, los hermanos pequeños de la familia! Eso era para los mayores, como todo entonces, la preferencia en la comida llevaba su orden, y primero comían los que más aportaban a la casa, el padre primero de todos, luego la madre y luego los hermanos, según la edad. Había una jerarquía a la hora de comer. Y se daba el caso hasta de que los mayores llegaran de la faena con muchas hambres y se comieran el puchero entero de gachas y no dejaban nada, y cuidado con protestar. Pasaba entonces contrario a lo que pasa hoy. Los hijos de ahora sacri- 18 El bosque mediterráneo fican a los padres y antes los padres sacrificaban a los hijos. Y por eso en aquellos tiempos se tenían muchos hijos, porque contra más hijos más brazos para el campo y la casa y más beneficio para los padres, y más adelante eran el seguro de su vejez. Era corriente que se tuvieran nueve y diez hijos, y hasta diecisiete y veinte algunos, pero claro, había que contar los que se quedaban en el camino, casi todos de la colitis, y no se le daba mayor importancia. El padre aviaba una caja de cartón y se la daba a un hermano para que la enterrara en el cementerio. Eso era todo. Dicen de que hay crisis, pero la nuestra sí que era crisis. Ahora la habrá, pero nadie quiere trabajar como se trabajaba antes, que no había labor que no se la echara uno a pechos. Y de pronto el personal se puso en que las labores de antes no las hacía ya, y tuvo que venir gente de fuera a hacerlas, para los trabajos que aquí se habían hecho toda la vida. Y los de aquí quieren trabajar poco y ganar mucho, y eso no puede ser. Al campo no lo quiere nadie, como tampoco los oficios de siempre, y todos están desapareciendo, como el de herrero, tejero, cacharrero… los oficios de toda la vida. Pueblos blancos Los pueblos blancos de Andalucía parecen bloques de tiza apelmazados sobre las laderas. Son de calles largas, estrechas, de casas enjalbegadas, con balcones aprisionados por rejas de hierro. A diferencia de los rectilíneos trazados de los pueblos de los valles, los de la región de los alcornocales acomodan el suyo al movimiento natural de los cerros. Las necesidades defensivas impusieron la sobree19 Crónicas de la memoria rural española levación de estos pueblos, castillos blanquísimos refulgiendo como diamantes en la llanura. El temple suave de estas comarcas permite que se extiendan los alcornoques, que rizan el paisaje de navas y collados con su hirsuta pelambrera. Son parientes próximos de la sobria, adusta encina, que supera al alcornoque en la calidad de la bellota y de la madera, pero que se rinde ante la excelencia de la corteza del alcornoque, el material único y fabuloso del corcho. Estos pueblos encajan sus insólitas, deslumbrantes blancuras, en el corazón de la Andalucía profunda, la que tanto ha cambiado en los últimos decenios. Atrás quedaron los padecimientos de aquella Andalucía de los temporeros, seis meses de faena para malvivir los otros seis con las migajas que dejaban los tiempos de bonanza. Siempre a lomos del hambre y la necesidad extremas, siempre sobre la oscura frontera de la inanición, obligados a abandonar la tierra y tentar otra suerte en las fábricas de Alemania, Madrid o Barcelona. —En llegando los calores de julio recogíamos el corcho, que es cuando se deja desnudar. Salían entonces las planchas limpias, enterizas, y las cargábamos sobre las bestias. Se las llevaban tal cual para las fábricas de Cataluña, que era donde sacaban el corcho propiamente dicho. Y uno se pregunta por qué no estaban las fábricas corcheras en la propia comarca, a pie de obra, dejando en ella el valor añadido de la transformación industrial, que es lo que produce el dinero grueso. Pues como ocurre con todos los recursos naturales, la corteza vale poco, pero el corcho mucho, un material todavía no superado a la hora de taponar las botellas de vino. Hay sustitutivos, pero jamás un buen vino se cierra con otro tope que no sea el de corcho. 20 El bosque mediterráneo —Es que los que tenían capital, o sea los amos y los señoritos, nunca tuvieron la iniciativa de montar las fábricas. Se contentaban con lo que les pagaban por la corteza, y por eso nunca se instalaron fábricas por estas partes. Aunque la historia hay que contarla completa. Cuando el dinero llegó a manos llenas a España, en tiempos de la entrada del país en la Unión Europea, se ofrecieron subvenciones para cualquiera que presentara una iniciativa: un hotel rural, una planta industrial, una envasadora... todo el que lo buscara obtenía apoyo financiero muy generoso. Pero tampoco en estos pagos encontró destinatarios. —No señor, el personal de por aquí no quería meterse en los berenjenales y los quebraderos que traen los negocios: que si las nóminas, que si la seguridad social, la producción, las ventas... así que mayormente rechazaron las ayudas. Mire usté, aquí nos ha bastado poco pa viví. Tener lo justo, aunque eso sí, tiempo libre pa lo demás. Y lo demás es simplemente vivir, y aquí está la clave de estos pueblos. Tierra exuberante, clima dulce, invitador, propicio para saborearlo y no para malgastar el tiempo en iniciativas empresariales que ocupen por entero cuerpo y alma y no dejen resquicio para el disfrute. Nada de sumergirse en las preocupaciones que traen los negocios. El andaluz es el polo opuesto de la mentalidad noreuropea, donde se vive para trabajar. Aquí se trabaja para vivir, ya que esto, la vida, es para ellos lo verdaderamente importante. Para un anglosajón o un nórdico es impensable no llenar el tiempo con el trabajo o con el ocio organizado, pero siempre haciendo algo, “aprovechando” el tiempo. En cambio, para un andaluz la mejor manera de aprovechar el tiempo es contemplando su paso. En el suroeste de los Estados Unidos, poblado de hispanos de procedencia andaluza, se acuñó una palabra que lo expresaba con gran propiedad: verywellear. Consistía en estar simplemente sin hacer nada, pasan21 Crónicas de la memoria rural española do el rato, verywelleando, algo que los angloamericanos juzgaban inconcebible, pero muy natural para los hispanos. De paso, llamaron a los estados del Suroeste “la tierra del mañana”, porque todos estaban dispuestos a trabajar... mañana. El destino que el mercantilizado mundo de hoy destina a los territorios y pueblos “vividores” es el de servir a los “productores”, ya con su trabajo, ya con la aportación de sus recursos naturales. Ha ocurrido en Iberoamérica durante los últimos 200 años desde la independencia de España. Países como Inglaterra primero y más tarde Estados Unidos, condenaron al continente americano a ejercer exclusivamente de proveedores de materias primas para las fábricas inglesas o norteamericanas. Materias primas a precios baratos, pagados claro está con salarios raquíticos. El peonaje iberoamericano o andaluz se asienta sobre unas mismas raíces: la escasa iniciativa empresarial de sus gentes. De ahí que en España el latifundio y el terrateniente fueran asuntos del Sur y nunca del Norte, gentes más industriosas, menos proclives a dejarse manejar y menos avasallar por amos o capataces. El modelo andaluz fue exportado al Nuevo Mundo, y si Andalucía creó las figuras del amo o el señorito, en América fueron el hacendado y el patrón. Ramas paralelas de un mismo tronco. De modo que en la Andalucía profunda ha faltado la iniciativa empresarial a todos los niveles, arriba y abajo, porque prefieren contentarse con poco y disponer del tiempo libre para vivir, para disfrutar a plenitud de cada uno de los preciosos instantes que regala cada día. Y por estas razones sería engañoso creer que el andaluz rural, con todos sus pesares y fatigas a cuestas, ha sido un pueblo infeliz, porque la hondura de su filosofía vital sencillamente se lo impide. En eso coinciden todos los que han vivido otras épocas. —Antes había mucha gente en el campo. Peones, braceros, pastores, tratantes, arrieros... no como ahora, que hay mucha 22 El bosque mediterráneo despobladura y da tristeza ver los campos vacíos. Y si había necesidad, también nos ayudábamos mucho unos a otros, y en eso también se ha cambiado. Y diversión no faltaba, no se vaya a creer, porque el año venía cuajado de fiestas: la Semana Santa, el Santo Patrono, la romería a la Virgen o el Cristo, San Juan, los Mayos, Santiago, El Corpus, San Blas, el día de difuntos, la Navidad... y endemás estaban las fiestas particulares, que habiendo tantísimo personal por el campo siempre había uno que celebraba el día de su Santo, y allá que nos íbamos todos pa su choza a celebrarlo, que ese día como quien dice tiraba la casa por la ventana. Dinero había poco, eso sí, y lo que se llevaba era cambiar unas cosas por otras. Yo te daba media docena de huevos y el vecino te daba una botella de aceite, y así íbamos tirando. 23 Crónicas de la memoria rural española Grazalema es la quintaesencia de los pueblos blancos andaluces, porque en verdad no lo hay más blanco ni más repulido, acaso porque su fama atrae cada año carretadas de visitantes nacionales y extranjeros, y los vecinos pujan por mantener de dulce a este su pueblo, incrustado en el oleaje de la serranía. Han sabido hacer de su peculiaridad virtud, y debe en buena parte su nombradía al hecho de ser el lugar más lluvioso de España, superando al mismísimo Santiago de Compostela, y se debe a ello a la conformación natural de la sierra, que tiende una suerte de trampa a las nubes y no las deja escapar sin ordeñar sus ubres, grávidas de agua. Y cuando las nubes abandonan Grazalema, viajan ya como jirones vacíos, deshilachados. Antaño Grazalema, como su vecina Ronda traía su fama de otras causas, y no tan buenas: era región de bandoleros, que perpetraban sus golpes sobre poblados y viajeros y venían a refugiarse en las anfractuosidades imposibles de estas sierras. De Grazalema era precisamente la mujer del más afamado de todos los bandidos de Sierra Morena, José María El Tempranillo, de aureolada leyenda que ha traspasado las fronteras ingratas del olvido. Benito García es uno de los pocos que mantienen la honda reputación ganadera de Grazalema, sustentada hoy en la eximia calidad de sus mantas, que al decir de tantos débese a lo mucho que les llueve encima a las ovejas de estas partes, y que otorga un especial apresto a sus lanas. Pero Benito conoce el fondo del secreto. —Lo que ocurre es que de aquí, de Grazalema, sale la pura oveja merina. De aquí partieron las primeras puntas de merinas que se llevaron al extranjero para repoblar, hará cosa de cinco siglos. Por ahí la han cruzado con otras sangres, pero la de aquí es la legítima. No habré andado yo con las ovejas, que con seis años mi padre me dejaba allá arriba, donde el aprisco, al cuidado del rebaño, y me decía que así que oscurecie24 El bosque mediterráneo ra las metiera al redil y me bajara para el pueblo. A las entreluces bajaba yo más muerto que vivo del miedo que llevaba, y era porque mis hermanas me decían que viéndome tan chico unos viejos me iban a llevar para siempre. Mi padre les porfiaba con que no me asustaran, pero ni con esas. Y eso que tenía un perrillo que caminando se me enredaba en las piernas, de ajustado que iba, y no era por que hiciera por protegerme, sino porque era ciego y si se alejaba de mí se descarriaba, animalito. El caso es que yo iba con mucho susto, y una vez me fue siguiendo una voz, uu, uu, y yo estaba en que era uno de los viejos esos que venía a llevarme, y hasta me temblaban las piernas y todo. Y en llegando a la casa conté el sucedido y se jartaron de reír, porque resulta que era un búho que iba cantando. Carear con Benito el campo es como llevar al lado a un catedrático que, sin títulos ni academias, fuera desentrañando los misterios que encierra la Naturaleza, con sus múltiples rincones. Esta planta para curar las heridas, esta otra contra la mosca, esta hierba es buena para el ganado, pero no la de al lado, y el ganado lo sabe y la evita. —El ganado tiene su reloj adentro de la cabeza, se lo digo yo, más fijo y más puntual que el que llevan las personas en la muñeca, y ay del ganadero que le ande cambiando los horarios, porque la cabaña se viene abajo. Un poner, hay que ordeñar a diario y a su hora, porque si se les cambia la leche se les destartala dentro de las ubres, y hasta se puede cuajar en el pezón y perderlo. Lo mismo con sacar a las ovejas de los apriscos para comer. Siendo tiempo de calores les gusta hacerlo con el frescor de la mañana, y ahí tiene que estar el pastor para sacarlas con la prima luz, porque si se retrasa el ganado se impacienta, se agita y ya no hace uno carrera de él en todo el día. 25 Crónicas de la memoria rural española Y a uno le viene a la memoria el episodio ocurrido en tiempos del Imperio romano, cuando con ocasión de una hambruna dictó el Emperador una orden para que se labrara en domingo, el día de descanso de la semana. Cuando el primer domingo los campesinos fueron a sacar a los bueyes de los establos, se negaron estos en redondo a salir, y no hubo manera de llevarlos a los campos. Bien sabían ellos que ese día tocaba descanso y no trabajo. —Hay que conocer el temperamento de cada ganado, porque cada uno lo tiene. La cabra es la más saltarina y la más viva, y a poco que se descuide el pastor ya ha rebasado la linde y está arriba un olivo ajeno comiéndose las aceitunas. La vaca es más tranquila, pero cuidado de quitar el ojo del rebaño, porque andandito puede marcharse lejos. A las ovejas se las sujeta bien gracias a los perros, y gracias a Dios aquí se cría el mejor de todos, el perro de aguas, que es propio de aquí, de Grazalema, por mucho que porfíen los de Ubrique con que es de por allá. Tuve yo un perro, el marqués, que guardaba la raya de las fincas con más miramiento que si fuera el amo, y si una oveja saltaba la linde se iba por ella y la ajustaba. Una vez me ocurrió que estando yo dormido de noche debajo de la manta, vinieron unos ladrones y me robaron del hato una punta de ovejas. Iban ya con ellas carril adelante cuando mi marqués lo advirtió, salió corriendo y se las trajo él solito para el aprisco, dejando a los ladrones con el pasmo en las narices. Y el perro de mi padre, el moro le llamaban, era una cosa exagerá. Si sería fiel, que cuando murió mi padre, que en paz descanse, cada día se iba donde el cementerio y se plantaba un rato a la vera de su tumba. Benito insiste una y otra vez en las penalidades cotidianas de quien tiene ganado a su cargo, oficio de sacrificios y renuncias. 26 El bosque mediterráneo —A las cinco y media de la mañana ya estaba yo camino de la sierra, y me tiraba el día con lo que echaba al zurrón, un mendrugo de pan, un cacho queso y un cacho chorizo, con media botella de vino. Así hasta la noche, que llegaba a casa y la mujer me tenía preparada la olla, un caldo de mucho cuerpo con sus garbanzos, su verdura, su ajo, su jamón añejo y todo ello bien migado, empapado en el pan que ella hacía en el horno, que contra más días pasaban y más duro se ponía, más bueno estaba. Y ahora dígale a un muchacho de los de hoy eso, que se vaya al monte con las claras del día y una talega y eche el día entero allá arriba con el ganado. A ver quién aguanta eso. Y es que los tiempos han tornado mucho. Poco que ver los del Benito rapaz de entonces con los del septuagenario de hoy. Demasiados cambios, y ciertamente nada propicios para las gentes que han dedicado su vida al ganado y vivido de él. Oficio acaso el más antiguo y más acendrado de cuantos se han ejercido en los pagos peninsulares. Todo son achaques para la profesión de pastor, que ve cómo sus innumerables desvelos no encuentran la debida compensación. —Porque el ganadero no es como el agricultor, que cuando llueve deja la azada y se va para la taberna. El ganadero, a la vera del ganado todos los días del año, así llueva como truene. Majadeándolo de aquí para allá y con mucha velía encima, porque esos animales no entienden de fiestas ni descansos. Pero nadie tiene en cuenta tanto sacrificio, porque de un tiempo a esta parte todo son penas. Hace veinte años venían pagando por un cordero sus doce mil pesetas, que era dinero, y ahora no pasa de treinta euros. Ya ve usted, cinco mil pesetas, con lo que ha llovido desde entonces. Y anda que no han subido las cosas. Han subido, y de añadido nos han lle27 Crónicas de la memoria rural española nado de pejigueras: que si saneamientos, que si vacunas, que si la guía, que si papeles..., que nos tienen aperreados a los ganaderos con tanta zarandaja. Total, para que denantes las ovejas no tuvieran enfermura alguna, resanas, y hoy hay que marearlas yo qué sé la de veces para sacarlas sangre o para meterles inyecciones en el cuerpo, que más mal que bien les hacen con todo eso. Antes, si una agarraba una enfermedad, para eso estaban la torvisca, el cardo borriquero y otras plantas del monte, que las dejaba sanas en un avemaría. Y hoy, con tanto manejo se enferman ligero, y hay tantos impedimentos que ni queso nos dejan hacer, que todo tiene que ir por su carril y sus trámites, cuando el queso ha sido el recurso que hemos tenido los ganaderos de siempre para sacar unos ahorrillos. Y si hablamos de la lana, qué le voy a decir. Antes la lana nos la quitaban de las manos, y venían rematantes de Barcelona y de muchas otras partes, porque esta lana era superior, merina lavada. Y ahora, con eso de las fibras sintéticas la lana no la quiere nadie, como quien dice hay que tirarla, con los empeños que se lleva uno para recogerla. Andrés Hidalgo también nació en Grazalema. Ha sido algo así como el arquetipo del español de antaño, vendimiador de múltiples oficios y de ninguno, lo habitual de los países pobres, de tierras cicateras donde sobrevivir es, más que una necesidad biológica, un arte que se practica a diario. Una vida basada en el oportunismo, lo que significa que cada mañana hay que inventarse el modo de subsistir hasta el siguiente, que es preciso sacar raja de lo que cada circunstancia depare, y así ir tirando, que al fin y al cabo no es otra cosa lo que ha hecho la humanidad hasta hace bien poco desde la noche de los tiempos. Cuando los países empiezan a prosperar, la diversidad desaparece y toma su lugar la especialización: 28 El bosque mediterráneo un oficio, un sueldo y una sola manera de subsistir para cada uno. Pero eso es bien reciente, y en la España de ayer las mujeres, y más aún los hombres, le sacaban partido a todo. —Mucho, mucho he bregado yo, que la vida estaba muy aperreada y no había que trajinar ni ná para ganarse los garbanzos. Mayormente lo mío ha sío el ganao, pero hasta que junté mis hatajillos trabajaba para los cortijos. De a diario me daban diez pesetas a seco, o sea sin más ni más, y aluego la cabañería para todo el mes: dos litros de vinagre, uno de aceite, un kilo tocino, sal y veinticinco kilos de pan, pero en vales para comprarlo donde el panadero, y luego la cuenta la pagaban los señoritos. Ya ve con diez pesetas cómo podía uno mantenerse, pero para sujetarnos a los cortijos nos daban veinte ovejas a renta, así que la lana y los borregos de esas veinte eran para uno, con lo que te amarraban al cortijo. La vida era achuchá entonces, lo mismo nos tirábamos arriba con el ganao quince días y veníamos al pueblo por el pan, y trasponíamos de seguío pa la sierra. Vivíamos allá en el morisco, un chozo redondo que lo hacíamos con pared de piedra y tallos de matagallo para tapar los bujeros, unos puntales de pinsapo y la techumbre de cerbero, que es como el esparto, pero había que andar con mucho tiento con la candela, porque el cerbero tiene mucha ardentía y con una chispa salía ardiendo. Se pasaba mucha apretura allá arriba, recuerdo un año de mucha penuria que lo pasé comiendo a diario un mendrugo pan, un cacho tocino y dos huevos cocíos. El año entero así, con unos fríos horrorosos y unas nieves que lo cuajaban todo. Aquello no era vivir, porque nos reventaban a trabajar, antes del clareo ya estábamos ordeñando el hatajo, doscientas o trescientas ovejas, asegún, y luego, a la tarde, lo mismo. Y entre medias a hacer los quesos, salían 29 Crónicas de la memoria rural española lo menos seis o siete de cuatro kilos y venía el quesero con las bestias a llevárselo. A Andrés Hidalgo no le falta ninguno de los ingredientes de los españoles de a pie de la segunda mitad del siglo XX, que con harto sufrimiento fueron desprendiéndose, jirón a jirón, de la devastación producida por la guerra civil. Los años cuarenta y cincuenta fueron de hambres y fatigas sin cuento, que muchos aliviaron con el recurso de la emigración. —Un día me harté de tanto trabajá pa ná y voy y le digo al capataz que me largaba. Y allá que me fuí para Alemania. Trabajaba por un igual, pero me pagaban tres o cuatro veces más, y con el ahorro que me traje de vuelta pude componerme: Una punta de cabras, otra de ovejas, su cerdo pa la matanza... y sin hacerle ascos a tó lo que saliera. En cayendo la tarde echaba los lazos esparcíos por el monte y aluego, a la noche, arrastraba un cubo de latón, muy escandaloso, y los conejos que lo oían salían de juída y se metían a los lazos. A tres pesetas me los pagaban en el pueblo, pero con la asadura dentro, si no ni los querían. Y con los fríos hacía carbón, mayormente de lantisco y arrayán, porque el pinsapo no vale para carbón. El picón lo hacíamos con el menúo. Cuando Andrés juntó ahorros pudo realizar el sueño de todos los españoles, sueño tan antiguo que ni siquiera el desarrollo y la modernización de las costumbres ha venido a arrumbarlo: tener su propia casa. Pero no en arriendo, sino en propiedad. La casa ha sido para el español como la raíz al árbol: el fundamento, una especie de certificación de dignidad personal, de ser alguien propio y distinto. —Cuando tuve mi casa fue cuando me casé. Ya le hablaba a la que era mi novia, pero no me atrevía a pedirla hasta que no tuviera mi casa, de donde nadie pudiera echarme. Pa eso 30 El bosque mediterráneo me jarté de desbrozar, de ordeñar, de cazar, de hacer quesos, qué se yo, pero tuve mi casa. Andrés es de esos baquianos que de tanto andar por el monte han llegado a desvelar todos sus secretos. Algunos figuran en los libros, pero otros solo se guardan en la memoria de estas gentes, insuperables prácticos de las montesías. —De todo el ganao, la cabra es la más socorría, porque es la que trae rendimiento tó el año, y la oveja solo una temporá. Además la oveja es más caprichosa, como se empique con una cosa no hay forma de hacerla obedecer, como no sea a mordiscos de los perros. A veces las hacían sangrar, y las mataduras las curábamos con el pedo de lobo, que suelta un humillo muy curativo. Para las personas teníamos la manzanilla 31 Crónicas de la memoria rural española amarga, para los males del estómago; el guisopillo para los catarros, que es como el orégano y había que guardarlo en una taleguita con lana, para que respirara y no se corrompiera. Luego estaba el matagallo, que lo usábamos para saber si la tierra era buena para siembra o no, y ya lo dice el refrán: “cuando veas la rejaca, para la vaca, y cuando veas matagallo, para el caballo”. A mí me picaron tres alacranes, y para la picadura meaba encima de la tierra y me untaba el barro y se me iba la hinchazón, pero la tierra tiene que ser de greda, otra no vale. Y otra de respeto es la víbora, porque había muchas y tiene que soltar el veneno de la boca, aunque sea en una piedra, un poner como si fuera la teta de la oveja, que tiene que vaciarse de leche. Pues la víbora es muy artista. Se colgaba de un espino boca abajo y como la cabra es muy curiosa se iba para allá y la picaba. Y entonces le ponía una lezna y un cacho esparto y por ahí iba soltando el veneno. Antes había más animales que ahora. De todas clases. Cochinos jabalines, venados, corzos, jinetos, melones... Erizos los había a montones, y los perros no les metían mano, porque se hacían una pelota de pinchos. A los que sí les entraban era a los tejones. La comadreja es muy chica, pero muy echá palante. De que veía una rata se iba por ella y la rata, en sintiéndola se juía, y ya podía subirse a lo alto de un palo que la comadreja se iba detrás y la prendía el cuello para sacarle la sangre, que eso es lo que hace ese bicho, chupar la sangre y dejar la pieza. Como todos los habitantes de los paisajes rurales, Andrés observa la merma generalizada de fauna salvaje. La paradoja es que antes en los campos, que bullían de gentes y de ganados, menudeaban también los animales grandes y pequeños, y ahora que los paisanos 32 El bosque mediterráneo se han marchado a las ciudades despoblando el agro, los animales salvajes parecen haberse esfumado con ellos. El personal es consciente de la mengua, y no se le escapan las razones. —Lo que había antes eran águilas horqueteras. Con las piaras de cochinos había que estar muy vigilante, porque el águila se bajaba y te quitaba un gorrino hasta bebiendo leche de la madre, muy fuerte era esa águila, ya no las veo por aquí. En cambio veo al águila perdigonera, pero es que hay menos de tó, y para mí que es de los líquidos que meten en el campo, tanto sulfatar pa la oruga y para esto y lo otro, yo creo que por ahí viene la cosa. De parecida opinión es Josefa Bocanegra, que desde sus ochenta y pico años lo tiene todo visto y se lamenta de cómo se han venido abajo los paisajes de su juventud. Mantiene fresco el recuerdo del bandolerismo en la sierra, por los vívidos relatos que le hacían su madre y su abuela. Decían que entre los guardias y los bandoleros les tenían aperreados, porque los segundos paraban por aquí y les pedían de comer, y luego llegaban los guardias y les pedían razón de ello, así que tenían que estar capoteando a unos y a otros. Y nueva paradoja, antes no se conocían las restricciones ni las protecciones legales de la vegetación y la fauna, y ambos reinos medraban. Y ahora que casi todo goza del paraguas de la protección, el mundo silvestre está de romanía. Y es que un exceso de protección puede acarrear el efecto contrario, como se ha comprobado tantas veces. —Antes se paseaba una por el pinsapar y daba gusto, porque el suelo estaba limpio de broza, que para eso había su ganado y sus venados que la comían. Y ahora, ni andar por él puede una, porque los pinsapos están vestidos de monte hasta arriba, una pena, que el bosque tiene una ardentía que con 33 Crónicas de la memoria rural española una chispa saldría ardiendo de arriba abajo. Y es porque está tan protegío que no dejan desbrozarlo ni meter cabras ni ovejas pa que lo limpien, que ellas solitas hacían más labor que todas las desbrozadoras. Lo de la lana ha sido una lástima, y decimos por aquí que el peor lobo ha sido Barcelona, que ha quitado los rebaños enteros. Viene a cuento porque antes venían rematantes de Barcelona y esas partes y se llevaban toda la lana, y ahora ni aparecen por aquí. Qué se le va a hacer, son cosas de los tiempos. Antier, entre la leche, la lana y lo que daba el campo nos apañábamos sin dinero. Y para lo que era de coste venían recoveros de Montejaque y les comprábamos la sal o el aceite. El dinero lo sacábamos de lo que nos daban por los quesos y la lana, con eso juntábamos las pocas perras que nos 34 El bosque mediterráneo hacían falta para el gasto. Los colchones los hacíamos de lana, y por mucho que digan no hay mejor material para dormir, y yo creo que tanto dolor de esparda como hay ahora es por no dormir en colchón de lana, sino de material. Como lo natural de antes, nada. Josefa habla con añoranza de los tiempos antiguos, de mucha pelonería y grandes estrecheces, pero alegres. Y puestos a comparar, para ella lo de hoy sale perdiendo. —Antes nos contentábamos con poco. El pueblo de Grazalema estaba dividido en dos barrios, el alto y el bajo, los jopones y los jopichis. Los de arriba eran pastores, cabreros, gente del ganado, y los de abajo eran más finos, de más posibles. Cada barrio, por la fiesta, echaba un toro, porfiando cuál era mejor. Y en mi casa lo celebrábamos matando un chivo nuevo y con una botella de vino que comprábamos en la venta, luego a pasear y a las doce en casa. Eso era todo, y bien que lo pasábamos, que cuando veo a la juventud de hoy, madre mía, toda la noche de farra y a la mañana siguiente las botellas tirás por el suelo, a medio llenar, con lo que era para nosotros un vaso vino, qué manera de tirar el tiempo y el dinero. Y antes de la escuela salía una aprendía, a lo menos las cuentas y las cuatro letras, y se me hace que ahora tienen muchos libros y les meten unas palabras muy raras, pero aprender, lo que es aprender, nada. Del campo desde luego, no saben: ni arrear unas vacas, ni ordeñar, ni amarrar un becerro... nada. Claro que para lo que hay ahora... Es que no hay era, ni hornos, ni molinos, la verdad es que no entiendo lo que pasa. La rivalidad vecinal ha sido una de las grandes fuerzas motrices de los españoles de todos los tiempos, o al menos desde hace quince milenios, porque es más que probable su antecedente árabe. Es sen35 Crónicas de la memoria rural española timiento hondo, incrustado en el tuétano de la personalidad ibérica, y se manifiesta en muchos planos, tanto individuales como colectivos. Es el encono que mantienen los vecinos de un bloque de pisos, los clubes de fútbol de la misma ciudad, los vecinos de pueblos limítrofes. A veces es inocuo, o incluso constructivo, como cuando la rivalidad produce la imitación de las mejoras. Pero otras, quizá las más, es maligno, perverso, destructivo, y puede aflorar de forma violenta en serios enfrentamientos, cuyas heridas perduran luego durante generaciones. La rivalidad significa que al vecino poco le importan las ventajas ajenas, mientras no las vea. No le importa lo que pase en el resto del mundo, pero se reconcomerá de rabia si atañe a quien contempla cada día en la portería de su casa o en el pueblo de al lado. De inmediato tenderá a incorporarlas, y de ahí la uniformidad en el mobiliario que se observa en los bloques de viviendas, todos sus cuartos de estar presididos por el armario de lunas y un televisor de tamaño desproporcionado a la estancia. De ahí también que los pueblos acometan las obras y reformas que se hayan emprendido en el pueblo colindante, con la resulta de que los pueblos de una misma comarca parecen todos cortados por el mismo patrón. Montejaque y Benaoján son arquetipos de esa rivalidad vecinal. Apenas separados por una prominencia geológica, defienden su respectiva superioridad. —Los montejaqueños se creen más grandes y nos miran a los de Benaoján como desde arriba, y no hay por qué –dice Julia Castaño, vecina de este último. —Los de Benaoján son más modernos y más gastosos. Aquí sabemos administrar y además tenemos el pueblo como un bizcocho de limpio y de lucido, no como ellos –refuta Josefa Harillo. 36 El bosque mediterráneo —Lo que pasa es que los de Benaoján somos más pudientes y eso les duele, porque no les alcanza como a nosotros. Y aquí somos más igualitarios, pero en Montejaque siempre ha habido muchas diferencias entre unos y otros. Los motivos de la rivalidad pueden ser infinitos, y aunque no los haya los pueblos limítrofes los inventarán. Y siempre quedarán sucesos históricos a los que acudir. —Una vez pasó por Montejaque un mendigo y ni agua le dieron, así son de guardosos. Luego paró en Benaoján y como los de aquí sentimos más lástima y somos más espléndidos le dimos de comer y de beber. El mendigo contó el mal trato recibido en Montejaque y dijo que los benaojeños quedaban protegidos para siempre. Y así fue, que por el año veinticinco se desprendió un peñasco de lo alto, grande como media montaña, vino a caer en un corral, de ahí rebotó y saltó tres casas, y no le hizo mal a nadie. Y luego, por el cuarenta y siete hubo una riada que respetó a todos los de Benaoján y mató a siete de una familia de Montejaque. Otro tema recurrente es el de la invasión francesa, una herida que no ha dejado de supurar desde entonces, porque los gabachos fueron recibidos distintamente por unos y otros pueblos peninsulares, y nadie olvida. Todavía hoy, en muchos pueblos manchegos, con ocasión de los encuentros de fútbol la afición contraria insulta con el apelativo de “franceses” a los que hubieran mostrado proclividad hacia ellos. Y eso que han pasado doscientos años. En estos pagos sureños no son menos. —Los de Montejaque recibieron bien a los franceses, pero los de Benaoján se resistieron, y a una chica le orinaron en la boca por no querer capitular. 37 Crónicas de la memoria rural española Pero los otros mantienen la opinión contraria, y dicen que las mujeres montejaqueñas se las tuvieron tiesas con los franceses, y que desde entonces ganaron su fama de bravura, como dice el refrán, referido a los condenados a muerte: Antes matarlo que casarlo con una montejaqueña. La herencia mora es palpable en estos pueblos encalados de blanco, con un urbanismo de calles apretadas, tortuosas, pinas, todo muy del gusto de la morería. Ellos mismos reconocen este ascendiente, y hasta hace poco han subsistido costumbres árabes como la sumisión absoluta de la mujer al hombre, y el pañolón cubriendo la cabeza. Precisamente, el exacerbado fanatismo religioso que se observa todavía en estos pueblos, no es sino el reverso cristiano de las creen- 38 El bosque mediterráneo cias mahometanas. La religión católica, con su boato, sus fiestas y sus esplendores, caló hondamente en España, y en el sur se impregnó de fervor religioso mezclado de superstición. En parte por repudio de lo anterior, en parte por su innata afición a lo externo, caló este cristianismo de faustos y oropeles, de fiestas, procesiones y romerías, trufado de fetichismo, de escapularios, medallas y amuletos, de santos, vírgenes y milagros, más pendiente de las formas que del fondo, pero hondamente incrustado en el alma meridional de la Península. Eximio ejemplo de ello es la devoción por San Marcos, patrón de Benaoján, cuya festividad se celebra cada veinticinco de abril, un imán que arrastra al pueblo a todos los vecinos, por muy lejos que estén, incluso si viven en las Américas, hasta el punto que hay un dicho referido a los ausentes: “Si por San Marcos no está en el pueblo, o está preso o está muerto”, tal es la capacidad de convocatoria del santo, que agradece el fervor trayendo al pueblo en esas fechas a la bendita lluvia, la que con tanto anhelo reciben los paisanos de estos pagos remisos para el agua. Según los vecinos, la festividad de San Marcos y la lluvia van uncidas como el buey al arado. Hay misa solemne y procesiones donde a la imagen del santo se le da la vuelta al pueblo. San Marcos parece muy celoso de que esta devoción popular no remita un ápice, pues en otro caso su enojo trae consecuencias. —Hay una alcancía donde para el santo, para que todo el que pase eche una moneda. Un día pasaba un vecino con un forastero, y aquel le dijo a este que echara su moneda, y el forastero respondió que antes le metía un tiro en la oreja. Y lo que son las cosas, siguieron camino y en la primera revuelta sonó un disparo y arrancó la oreja del forastero. Claro, que este carácter ciertamente enérgico del santo tiene su contrapartida en el que gastan los propios vecinos. 39 Crónicas de la memoria rural española —Donde está San Marcos hay un pozo, y ha ocurrido que se dé una sequía grande, y entonces vamos donde él y le rezamos “San Marcos bendito, patrón soberano, como no mandes agua, al pozo te echamos”. Lo que es echarlo al pozo no lo hemos hecho, pero sí que le hemos puesto asomado adentro en el brocal, para que vea lo que le puede pasar y no tarde en mandarnos la lluvia. Montes de Toledo Los Montes de Toledo son las estribaciones del sistema ibérico. Montañas antiguas, que antaño se alzaron enhiestas y picudas, pero ahora se muestran desbastadas por el tiempo, con su inseparable compaña de herramientas: el viento, el hielo, el agua, el sol, la nieve, todas ellas rebajando las ínfulas geológicas de las cumbres, reduciendo las altivas cordilleras a un suave oleaje de collados y valles. El paso de los siglos ha permitido también que estos paisajes se revistan con todo el decorado vegetal mediterráneo, con la encina como gran dominadora y su cohorte de enebros, madroños, quejigos, retamas, jaras, brezos y toda la comparsa botánica que un día cubrió por entero la Península Ibérica, haciendo verdad la leyenda de que una ardilla podía recorrerla de parte a parte sin pisar el suelo. Y como perla de estos términos, paraíso incrustado en el solar toledano y manchego, Cabañeros, esa raña inabarcable circuida de un anillo de cerros, paisaje sobresaliente donde los haya, y quizá, por su insuperable combinación de estepa y monte, la más excelsa representación del ecosistema del bosque mediterráneo. Pero los Montes de Toledo, más allá de sus singularidades ecológicas, posee otras que atañen directamente al objeto de estas cróni40 El bosque mediterráneo cas. Su relativa cercanía a Madrid los convirtió en cazadero mayor predilecto para los capitalinos acaudalados de ayer y de hoy. Apenas hay título ni apellido de los grandes que no afinque en ellos, viniendo la cosa de lejos, porque ya en el siglo XIX los madrileños de alcurnia habían elegido los montes toledanos para coto y solaz. Esta presencia, ilustre y de fortuna, coexistía empero con la otra, la de los hombres de a pie, los desvalidos de todas las épocas, siempre a trancas y barrancas con la subsistencia, viviendo de las migajas que caían de las mesas de los poderosos, proveedores de medios y jornales. La vida en Alcoba, en Retuerta, en Navas de Estena, ha sido un continuo batallar para arañar el condumio, porque dinero, lo que es dinero, no lo había, y cuando este falta se anda a puñadas con la vida. Así lo cuentan Valentín Delgado, Julián de Miguel, Luis Fernando García y Santos Romero, guardas unos, jornaleros otros, ocasioneros los más, furtivos a ratos, despertándose cada mañana con la incertidumbre de lo que deparará la jornada. —Vivíamos de lo que podíamos, que hoy en el campo hay sobra de tó, pero antes pasábamos la pena negra y no teníamos con qué hacer cantar a ciego. Cada familia aparejaba su huertecillo y de esa poca tierra sacábamos para el mantenimiento: los tomates, los pimientos, las cebollas, los ajos, los garbanzos, que de estos anda y que no hemos comío, y qué verdad es esa de ganarse los garbanzos. Pero mayormente vivíamos de trabajar para los señores. Con las calores íbamos a la siega: avena, cebá, trigo menos, y recuerdo que nos pagaban el día a diez pesetas, a treinta si dormíamos en la gañanía. Me recuerdo de un año que no me dieron la cuenta hasta que terminé de segar, y entonces me lo dieron todo de por junto, un billete de mil pesetas, un capital, no lo había catado en toa mi vía. Lo llevaba recosido al pecho, y le digo a usté que antes me arrancaban el brazo que soltar yo el billete. Eso 41 Crónicas de la memoria rural española sí, segábamos de sol a sol y nos acostábamos reventaos en la gañanía, y todavía se daba que tenías que echar unas horas más de noche rajando migas. Allí en las fincas nos juntábamos un chorro de personal, cada uno sobre lo suyo: con las caballerías, de cabreros, de pastores con las ovejas... Los que trajinaban con el ganado libraban mejor, porque a más del jornal le daban su hatería, una punta de cabras o de ovejas. Dinero había poco, ni donde comprar, porque entavía no había conomatos, que los pusieron más tarde. Mire si no había, que en la venta nos daban de fiado cuando el invierno, y con el tiempo bueno saldábamos. Tan poco había que ni para pagarle al médico, el hombre, que lo llamábamos cuando alguno enfermaba y venía en 42 El bosque mediterráneo un borrico y le cumplíamos con media docena de huevos o con un tarro miel, porque quien más quien menos tenía su hatajo de colmenas. La mejor miel era la primera, la de romero, que floreaba en repuntando la primavera, y luego venía la que le decíamos la miel de flores. Era de menos gusto que la otra, porque las abejas envolvían al romero con otras muchas flores de olor, pero no era igual. Las colmenas de corcho las plantábamos en el lugar y no las movíamos, pero las que vinieron más tarde sí, las de madera, y conforme floreaba de abajo para arriba íbamos mudándolas de sitio, y cuando afianzaba el verano las subíamos a lo alto de la sierra, a donde granaban las últimas flores. Aluego de la siega nos mandaban pa la corcha, otro mes largo, pero a decir verdad trabajo no faltaba al correr del año. El tiempo bueno era pa cosechar, pero echándose los fríos nos pedían otros mandaos: tirar un alambre, desbrozar un haza y prepararla para el sembrío, levantar una cerca, apañar un camino, echar a mano la simiente, recomponer una techumbre... siempre había dónde ganarse unas perras para ir tirando. El carboneo ha sido una de las grandes labores de Cabañeros y sus contornos de los Montes de Toledo, comarcas donde crecen leñas carboneras como la encina, el quejigo o el alcornoque. Los carboneros montaban sus chozos ocasionales –de ahí los “cabañeros”–, parejamente a los hornos para el carboneo, oficio que requiere experiencia y precisión, porque es fácil que el horno se desbarate a consecuencia de una llaga en su base, que abre una herida por la que asoma la llama, y el horno entero sale ardiendo o termina por derrumbarse. —Hacíamos por aquí carbón de humo y de brezo. El primero es propiamente el que llamamos el horno, de madera fuerte de encina. Se armaba el mogote y se atierraba todo él, 43 Crónicas de la memoria rural española dejando unos bujeros por los costados, al pie, para que respire. Pero hay que estar encima de día y de noche, porque de que se abre una boca se enciende, y enseguida se hace un barranco y se pierde todo. Diez o veinte días gastaba un horno en madurar el carbón. El otro, el de brezo, se ponía a llama y se usaba para las fraguas. El de humo era para las cocinas, y el que hacíamos con el menudo de la leña, el picón de chasca, para los braseros. Para las gentes de estos parajes, las monterías fueron de mucho auxilio, porque era cuando se desplazaban en grueso los personajes de la capital. Eran días grandes para todos, los unos porque cazaban y los otros porque menudeaba el trabajo, llovían los jornales y las propinas, llegaban algunas tajadas de carne a las bocas y por una vez corría el dinero con alguna mayor alegría. —De que se avecinaba la montería los butres la barruntaban y días antes ya estaban colgados del cielo sobre el monte. Los ciervos veteranos también le tomaban el viento a lo que venía y se salían de la mancha, no fuera que les cogiera dentro la hoguera. Se marchaban igualmente los macarenos, porque esos cochinos viejos están resabiados, y no digamos los lobos, que según oteaban movimiento picaban soleta y huían lejos. Luego, en pasándose la montería, volvían todos, unos como los butres y los lobos para los despojos, y los venados a buscar sus querencias. Las de montería eran jornadas buenas para nosotros, porque había labor: unos de perreros, con las rehalas de podencos; otros a pie, batiendo monte; otros de secretarios, con los señores. Denantes les llevábamos a lomos de mulas hasta los puestos, que no había más que malas trochas, y ellos mismos venían a caballo desde Madrid, y se alojaban en el palacio sus diez o doce días. El primero que llegó en automóvil fue un 44 El bosque mediterráneo acontecimiento, y me recuerdo, siendo yo niño, que el guarda mayor fue y dijo, dice: ¡Fijarse, este ha venido a veinte por hora! En terminando la montería los hombres nos encargábamos de recoger las reses, todo a la rastra con las mulas, y las dejábamos aparejadas en el patio principal de la casa, que todas tenían dos patios, uno para los señores y otro para el servicio. Lo que se solía matar en las monterías eran reses medianas, porque la de más de quince puntas, las cornigrandes, esas se las sabían todas y gastaban unas astucias para escapar de la mancha que era para verlo. Eso si no habían traspuesto la sierra días antes, como ya le dije. Pero había ciervos que amatonados como estaban, de buenas a primeras les alcanzaba el tufo de la montería ya encendida, con sus ladras y sus voces, que el monte se ponía cabeza abajo, y a gastar saberes para salir vivo de ese pandemonio. Tenían resabido que si de un lado apretaban los perros, del otro se embardaban las escopetas, y a ver cuálo elegir. Y que lo peor era salir a lo loco, atropellando monte, sino hacerlo con tiento, enristrando vientos, cargándose de aire para saber por dónde tirar. Si había un quemado, por ahí se metían para llevarse detrás a los perros y que se embotaran la nariz en los humos; o se metían por una rehoya, donde los aires revocan, para que los perros perdieran el viento de lo que perseguían. Y así, con unas mañas y con otras, iban despistando a los perros, y cuando barruntaban que ya estaban sobre la línea de escopetas no entraban por lo fácil, por los huideros que dejan los cazadores entre puesto y puesto, sino que rompían por lo más agrio del monte, por el paso imposible, mire si saben estos bichos de quince candiles, que hasta meterse en el pensamiento de los cazadores saben. El caso es que cuando los escopeteros los llegaban a ver, ya estaban fuera de sus alcances y se habían vaciado de la 45 Crónicas de la memoria rural española mancha. Y de los lobos qué le voy a decir, que esos gastan tales matrerías que tienen al diablo dentro del cuerpo, y tengo visto lobos escurrirse por entre la fila de escopetas al disimulo, con las maneras de los perros de rehala, latiendo como ellos y todo, madre mía qué bichos, y para cuando los monteros reparaban en el engaño ya habían tomado los perdidos y estaban allende la sierra. Para los paisanos, las jornadas monteras eran días de fortuna, pero duraban poco. Pronto el silencio retornaba a la sierra y ellos se las veían de nuevo sudando el hopo, con sus penurias y sus estrecheces. Pero los montes eran por otra parte dadivosas despensas de carne, y ellos, en plena crudeza invernal, con las huertas desangradas y sus reservas bajo mínimos, los veían como tales, como almacenes repletos de alimento. Solo que había que hacerse con él, lo que no era fácil, porque las fincas tenían dueño y había que cuidarse de la guardia civil, lo que no era difícil; de la guardería privada, lo que no era tan fácil, y superadas ambas medírselas con las reses, la parte más enrevesada del lance, porque ya hemos visto cómo son de baquianos los animales en sus feudos. Pero la maestría de aquellos furtivos de entonces era inaudita. Razones había, porque al fin y al cabo de su desempeño dependía que ese día hubiera comida en casa o que no la hubiera. —Nosotros cazábamos para el consumo nuestro, a ver, y era la única tajada de carne que podíamos llevar pa los nuestros. Pero había que taparse de los civiles y de los guardas, y por eso entrábamos al monte con las entreluces, y mejor todavía a noche puesta. Pero antes había que conocer las costumbres y las querencias de las reses, y así que trasponíamos la valla nos dábamos a carear monte siguiendo los rastros. Un poner, si el vaso de la huella tenía agua clara es que era pisada antigua y no merecía de seguirse. Pero si el agua estaba enlodá era 46 Crónicas de la memoria rural española señal de pisadura fresca, y la íbamos siguiendo hasta que dábamos con el bicho acostao en la cama, lo mismo un breñal o unos zarzones. Y ahí era donde nos metíamos al avispero, y no por el animal, porque de que se levantaba al sopetón lo tumbábamos del tiro, sino porque el disparo era un trueno que alertaba a la guardia. Así que de corrido teníamos que destazar al bicho, hacerlo cuartos y meter los cachos en los zurrones, y para cuando llegaban ya estábamos nosotros fuera de las lindes y camino del pueblo. Pero no crea que el asunto era tan sencillo, porque veces hubo que los guardias rondaban cerca, y en cuatro trancos se habían plantado encima nuestro. Me viene a las mientes una vez que andaba yo solo, que hasta escuché las voces de los civiles, ¡alto, alto!, y yo en plena faena y que me veía ya preso. Bueno, lo que es la necesidad, que me azorré yo no sé cómo debajo un pegote de hojas secas, y los guardias venga a dar vueltas alrededor, sabiendo que estaba por allí, y no dieron conmigo. Qué apretao estaría que me fui de vientre y todo. Pasaba uno la pena negra con los civiles y los guardas de los cotos, pero es que como le digo cazábamos para el gasto de casa, donde nos esperaba una junta de bocas cargás de hambre, y no como ahora, que los furtivos no conocen esa necesidad y cazan por el gusto. Nosotros llevábamos la pieza y dejábamos la cabeza, y ellos al revés, dejan la carne y se llevan la cabeza, figúrese cómo han dado la vuelta las cosas. Harta razón tiene. El furtivo de ayer era cazador de fuerza mayor, obligado por las circunstancias, y el de hoy es de lance y trofeo. Incluso ya no se llama furtivo, sino cazador local, y es la pesadilla de las fincas privadas y de la gente de orden, porque hacen de su capa un sayo, no conocen de normas ni leyes y entran a cazar cuando y como les viene en gana, a despecho de cercas, alambradas, puertas o propiedades. Llevan en la cabeza que a efectos cinegéti48 El bosque mediterráneo cos el monte es todo suyo, y ojo con apercibirles. Capaces son de cualquier represalia, desde reventar una cerca de alambre a meterle fuego en verano a una finca privada. Raras veces, si no nunca, cazan por necesidad, sino por afición, porque mantienen el refrigerador y la despensa bien surtidos de todo, y al igual que a los cazadores de posibles, lo que les importa es la acción, el lance, y sobre todo el trofeo. Por eso decía el propietario de una dehesa, que las grandes piezas que ven por la berrea, esa época turbulenta cuando los machos de ciervo pierden la cordura y se exponen sin ambages en los claros del encinar, los soberbios ejemplares de cabezas coronadas por quince candelabros y más, a esos no vuelven a verlos en las monterías de más adelante, como si se hubieran esfumado del monte. Y es que esos no son para los dueños ni sus invitados, sino para los furtivos locales, que así que escuchan por los bares del pueblo que se ha mostrado un ejemplar de fuste, esa misma noche ya lo están acechando y lo tumban. Cortan la cabeza y dejan la pieza en el pudridero del monte, para los buitres y las alimañas. Así las gastan los furtivos de hoy, nada que ver con los gloriosos recechadores de ayer, cazadores de tapadillo espoleados por la acucia, y que por eso mismo construyeron no solo un oficio digno y respetable, sino toda una leyenda de las montesías ibéricas. Y cuando llegaron las leyes proteccionistas y las mejores fincas se transformaron en parques naturales, para desesperación de los propietarios que las habían conservado a su costa y coste, aquellos furtivos, conocedores profundos del terreno, con sus lindes, sus accidentes y sus vericuetos, se convirtieron en guardas privados, de modo que pusieron a la zorra, pero ya devenida en mastín cuidador, a guardar las gallinas. Desde la otra parte, desde la de los guardias, se veían las cosas de otra manera que desde el punto de vista del furtivo. O acaso de la misma, en el fondo. 49 Crónicas de la memoria rural española —Nosotros los guardas teníamos que estar siempre a la mira de los furtivos. Nos daban las vueltas muchas veces, porque estaban muy acuciados y para ellos la caza suponía comer o no comer. Pero otras les echábamos la vista na más que trasponían la linde, y hacíamos como que nos despistábamos o que nos retrasábamos, y con eso los empujábamos a la huida, porque eran tiempos de muchas apreturas, una res de más o de menos no iba a ninguna parte, y no era cuestión de quitarle a uno el arma o el borrico con el que se ganaba el pan de los hijos. La de veces que tuve a un furtivo a mis alcances y le dejé hacer, porque le conocía y sabía de sus apuros. Más que esconderse ellos de mí me escondía yo de ellos. Y otras veces no les entrábamos porque de esos encuentros de los guardas y los furtivos salen muchos enconos y muchos odios. Y antes no pasaba, pero cuando llegaron las libertades y aflojó la autoridad, más de uno al que le habían puesto la denuncia fue y le metió candela al monte. El furtiveo no se limitaba a los ciervos o a los jabalíes, sino que se extendía a otros muchos menudeos que proporciona el bosque mediterráneo, cuya mayor singularidad ecológica es resistir la interminable sequía estival, cuando a finales de mayo se cierran del todo los aljibes del cielo y hasta octubre un sol implacable reina omnímodo y sin competencia en la bóveda del cielo. Días ardientes de dieciséis horas, cielos azules sin mácula de nubes, solazos hirientes que fuerzan a la salvajina a sestear de día en el cuerpo umbrío de unos zarzalones, y a reanudar el movimiento solo cuando se desliza el crepúsculo, con la fresca, poco antes de que la noche inunde el monte de brisas, fragancias y sonidos. —Montábamos unas perchas para los conejos, y si se daba bien nos hacíamos con un manojillo de ellos, que estos montes eran muy gazaperos hasta que vino la enfermedad, la 50 El bosque mediterráneo tomatosis primero y la nemonía después. Cazábamos también liebres, que esas gastan más carácter que los conejos. Había que sorprenderlas enmatadas en su bujero, un ojal en la tierra. La liebre, como tiene esa color que parece monte se cree a repuesto en la cama y se queda quietecita, y entonces hay que acercarse pin piano, como al descuido, y a media docena de pasos arrearle un cantazo y al morral con ella. Mi mujer preparaba las liebres con judías o con chocolate, pa chuparse los dedos. También le entrábamos a la corcha, pero había que andar con mucha maña porque los alcornocales daban rendimiento a los dueños y había mucha velía sobre ellos. En lo oscuro nos íbamos para las macheras de alcornoque, y con unas como azadillas desnudábamos al árbol en un credo y trajinábamos la corcha, unas pocas de planchas, no vaya usté a creer, porque ya le he dicho que la corcha estaba muy vigilada, pero con lo que nos daban teníamos un suplemento. A las alimañas también les entrábamos, pero no a hurto como la caza mayor, sino de cuenta de los señores. Querían tener limpio el monte de burracas, de raposos, de jinetos, de búhos y de todo lo que no fuera la caza, y para mí que se equivocaban, porque el monte es un criadero, y si están los animales puestos en él es porque así tiene que ser, sin que sobre ni que falte ninguno. El caso es que como le iba diciendo nos apretaban para que les limpiáramos las alimañas, y nos ajustaban a peseta la pieza. Así que tendíamos los lazos en las veredillas y en los acostaderos y caían en las trampas. Lo del veneno vino aluego, pero eso no iba con nosotros, era cosa de la guardería y de los señores, y como le digo para mí que no es propio vaciar el monte de alimañas y engordarlo de reses. 51 El bosque mediterráneo Lobos los había antes a puñaos. Matreros que eran los bichos esos, que no he visto yo animal con más luces que el lobo. De suyo meten mano a los ciervos o los jabalines viejos, a los rencos o a los tullidos, pero a ellos también les apretaba el hambre y se iban para los rebaños de ovejas, a ver, ganado blando y rocino. A veces hacían unas escabechinas que dejaban los hatos entecos, y ahí era cuando se armaba, y los guardas nos decían de batir los montes. Nos juntábamos un golpe de vecinos y foreábamos a fondo lo sucio, el montarral, que es donde se arrecogían los lobos, y ellos aguantaban y aguantaban sin destaparse hasta lo último, cuando ya estábamos encima mismo de ellos, que casi los pisábamos. Pero qué caletre no tendrán los diablos esos que muchas veces se nos hacían aire delante de los ojos, como espíritus, sabe usté, y ya podíamos trastearlos, que se vaciaban de la mancha. Alguno caía, lobos nuevos más bien, los matreros viejos ni por pensamiento, pero los que no caían iban escarmentados, tomaban los perdidos y tardaban en volver por sus querencias, que es lo que quieren los dueños y los pastores: los lobos fuera de lo suyo. Butres los había a montones, y los hay entavía. Los había de los pardos y de los negros, más de los primeros, y a lo que se echaba una res ya estaban ellos dando vueltas arriba, que son muy escamones y no se deciden a bajar hasta estar en lo cierto que el bicho está muerto y no hay cuidado. Y eso que nadie quiere cuentas con los butres, ni para carne valen, pero hacen su servicio, que si no fuera por ellos se emponzoñaría el monte. Cuando los butres pardos estaban sobre el cadáver llegaban los otros, los negros, muy puestos, muy elegantes ellos, y los pardos les abrían pasillo porque los negros son de más presencia, así que bajaban y se hartaban de comer, y los otros 53 Crónicas de la memoria rural española mirando y esperando turno, como si los negros fueran los amos de la mesa. La falta de dinero líquido era una realidad que apenas puede comprenderse en los tiempos que corren. Pero desde la isla del mundo occidental no se aprecia que esa es la realidad más generalizada en el planeta, y lo ha sido en la España rural de todos los tiempos, salvo la de unos años a esta parte. Y ni siquiera cuando la plata fluyó a raudales desde las minas americanas de Potosí, Zacatecas y tantos otros yacimientos que hicieron ricos a varios países europeos, ni siquiera entonces el dinero circuló alegre entre los peninsulares del ámbito rural, apegados siempre a la mezquindad de sus terruños, arañando lo que podían de unas tierras tacañas y sedientas. Incomprensible en un país que fue dueño de las riquezas incontables de América, el continente fabuloso que hubiera permitido a España montar una industria potente para abastecer al Nuevo Mundo de los muchos artículos que demandaba, a cambio de la plata. Pero la plata llegaba a chorros a Sevilla y a las pocas semanas ya estaba en las arcas de los europeos: de sus bancos y de sus fabricantes, ingleses, holandeses, alemanes, franceses, que ellos sí montaron las fábricas. España, antes y después de poseer América fue un país pobre, de campesinos alcanzados, sin iniciativa mercantil e industrial, y no se piense que la guerra civil fue la causa, sino un paréntesis trágico de penurias aún mayores. Nunca hubo dinero en España, y sin dinero las gentes malviven arañando la parvedad que proporcione el entorno. —Cuando veo lo que se tira ahora me hago cruces, porque denantes ni un casco de botella ni un cacho viejo de soga se tiraba, todo tenía su provecho. Para zapatos nos hacíamos unas albarcas con gomas viejas, y a tirar con ellas lo que aguantaran. Una camisa de paño y unos pantalones de pana, eso era toda la muda que teníamos, que me acuerdo que llegando a casa de noche me quitaba la ropa y se quedaba de 54 El bosque mediterráneo pie, mire si venía resudada. La mujer la lavaba en la pila, y al día siguiente al campo con ella. Trajes ninguno, que para eso hacían falta monedas y no las teníamos. Solíamos llevar de almuerzo unas migas, y cada cual le metía su engaño: unas sardinas, unos torreznos, un cacho tocino... lo que hubiera. El gazpacho era socorrido también, porque es como la olla, que aguanta lo que quiera uno echarle, y no hay cosa mejor para los calores del verano, porque aquí el sol se deja sentir, y a la hora del resistero había que buscar una sombra, de fresno o de chopa a la vera de un arroyo, para escapar del chamuscadero. Al zurrón solíamos echarle una añadidura de matanza, un chorizo o un cacho lomo, poca cosa, no vaya a creer, que la matanza tenía que aguantar todo el año, de San Martín a San Martín, como decimos aquí. Así que aparte de lo del cerdo, si queríamos meterle al cuerpo una poca de sustancia teníamos que matar una gallina de higos a brevas. El cabrito asado era un extraordinario que se guardaba para el santo patrono o para la Navidad, aunque eran fechas grandes y lo suyo era matar el pavo, que se venía criando con el bicherío que apandaba en las rastrojeras. Pero todo muy sano entonces, que el campo no bebía más que agua limpia ni comía más que estiércol, no había los sulfatos de ahora, veneno puro digan lo que digan. Y así nos criábamos de bien, que tengo pa mí que había menos enfermuras que ahora, y si las había, no siendo tener que ir donde el dientista o cosas así, las curábamos con plantas del monte, una cataplasma de malva para los catarros, vino cocío para lo mismo, árnica para las torceduras y así. Mire si teníamos poco, que ni papel cuando hacíamos de cuerpo, una piedra y andando. Por no haber, tampoco luz, y nos arreglábamos con carburos de pretóleo y candiles de aceite. 55 Crónicas de la memoria rural española El agua la llevábamos medida, en una cántara o en una aguadera, y la manteníamos a la sombra, pa que enfrescara. Luego de comíos, con la chicharrera de la primera tarde echábamos una pipa. El tabaco lo sacábamos del huerto de cada uno, unas pocas de plantas para el consumo de todo el año, el serranillo le decían al tabaco aquel, muy recio, pero no había otra cosa. Y las pipas las hacíamos de quejigo, haciendo un bujerito, mañas que se daba uno. Las pipas buenas, las pipas pipas eran las de brezo, pero esas tenían otra industria. Hasta las postrimerías del siglo XX no se generalizó la enseñanza básica obligatoria. La escuela rural de entonces era la de la misma vida, y la obligatoriedad, la de buscarse desde bien pronto los medios para contribuir al gasto de casa, cuando una boca era una boca, y no estaban los tiempos como para llenarla de balde. Y si alguna doctrina aprendía la chiquillería de esos años se debía a la buena voluntad de un cura o un maestro, que arañaban unas horas al mes para desasnar a aquellos arrapiezos, quitándolos del trabajo y enseñándoles a deshoras las cuatro reglas. —Recuerdo que de niño jugábamos al esconde, al aro, a la mocha, o aparejábamos un palo entre las piernas y ya teníamos caballo. Pelotas de material no había, solo de trapo o de corcha. Uno tenía una pelota dura como una piedra, y si le dabas con la cabeza te descalabraba. Eso eran los juegos, y bien que lo pasábamos con ellos, pero duraban poco, porque con diez años ya estaba uno ayudando al padre o en la casa, el pan había que ganárselo cada día. Escuela, ninguna, no fuera un cura que apañó en la misma parroquia un chiscón y nos enseñaba. A lo primero rezábamos el rosario y luego leíamos las letras, y si no acertabas te soltaba un pescozón. Decía siempre que la letra con sangre entra, y ese decir no lo entendía entonces. Había también una maestra que cuando vencía 56 El bosque mediterráneo el día arrecogía a los niños de las casas, los llevaba a la suya y nos enseñaba las cuatro reglas y las cuentas. ¡Un sueño que nos entraba! Nos dormíamos aburridos, pero cuánto se lo agradecí a la mujer. Avanzaba el siglo, y la penuria milenaria, con el añadido de la devastación producida por la guerra civil, se fue enmendando. El Instituto Nacional de Colonización hizo no poco por redimir a los hombres sin tierra de los campos españoles, mantenidos, aunque cueste creerlo, en estructuras medievales hasta la mitad del siglo pasado (y de paso se fijó a la población en el campo, evitándoseque “los sin tierra” emigraran masivamente a las ciudades, colapsándolas “a lo iberoamericano”). Llegó el turismo, llegaron los planes de desarrollo, y el dinero, ese duende esquivo, ausente del agro español, empezó a circular. Aparecieron los Land Rover, que llenaron toda una época del paisaje ibérico. La maquinaria comenzó a suplir a la mula y al arado romano, vigente como puede imaginarse desde dos mil años atrás. —Mis padres vinieron a Pueblo Nuevo del Bullaque, donde el Estituto Nacional de Colonización repartía parcelas. Los asignaron una suerte de veinticinco hectáreas, con su casa nueva, una yegua, aperos para labrar la tierra, las semillas y el abono. De lo que se sacaba, el 54 por 100 quedaba para la familia y lo demás para el Estituto. Y óigame lo que voy a decirle, que sin los tractores, los abonos y los sulfatos que hay ahora, la tierra daba tres veces más, se lo digo yo. Y de sano ni digamos. Pueblos nuevos como el de mis años mozos se crearon muchos, veintitantos en esta comarca. En cada uno entraban cincuenta colonos, y se hacían con las suertes las familias más humildes o más cargadas de hijos. Había que labrar la tierra unos pocos de años, y luego te daban la propiedad con sus escrituras y todo. 57 Crónicas de la memoria rural española Me acuerdo de cuando los dueños de las fincas compraron los primeros lanrovers, los santana, y pronto no había finca que no tuviera uno, o una carpila (caterpillar) pa la siega, que aliviaba el trabajo pero también quitaba jornales. Marchar de quintos al servicio militar era de mucha utilidad, porque muchos volvían con su título de conductores y se contrataban para llevar los lanrovers o la maquinaria. La vida era dura, sí. Dura y acuciada, pero... ¿Triste? ¿Amarga? No lo parece, a tenor de los recuerdos que rumian los que la vivieron, o sufrieron, entonces. Todos ponderan los avances de hogaño, lo asequible de cualquier artículo, lo fácil que resulta hoy satisfacer las necesidades de ayer, entrar en un supermercado y comprar los inalcanzables lujos de antaño: un filete de carne, unos pasteles, una tableta de chocolate, un litro de aceite virgen. Como alaban tam- 58 El bosque mediterráneo bién la liberación del penosísimo trabajo físico, azada y espalda, por mor de la maquinaria moderna. Pero a la hora de sopesar lo uno con lo otro, no siempre lo de hoy sale bien parado. —Yo me moceé en Alcoba de los Montes, y la gente estaba mas unía que ahora, a ver si me entiende. Había también más parientes, y las familias se ayudaban. Y tocante a alegría, mayor la de antes, a lo mejor porque como teníamos tan poco, nos contentábamos con cualquier cosa. Un poner, cuando los mayos rondábamos a las mozas por las calles del pueblo, y aquello era una gloria. También se hacían bailes en el pueblo, y servían para alternar. Pero con vigilancia, no se crea. Había madres que no le quitaban el ojo a la hija, y otras cuidaban de dos o tres a la vez, eran muy sargentas. Ocasión de perderse en la era con una moza había poca, por no decir ninguna, y había que cuidarse no te viera el padre o el hermano, que se liaba. Cuando formalizábamos nos hablábamos a través del bujero de la puerta, de la puerta no se pasaba, y es que además había más respeto, porque la mujer tenía que llegar entera al matrimonio. Y además se decía que hasta los veinte años no se era mujer, de modo que ni soñar con las libertades que se ven ahora. Sierra de Cazorla Allí donde remata la llanura manchega, la monótona, sedienta tierra de vinos, el relieve comienza a complicarse con las primeras estribaciones del Sistema Bético. Y una de las primeras rugosidades en la piel de esa novedad topográfica es la Sierra de Cazorla, un mundo en sí mismo en los años pretéritos, antes de que ocurrieran 59 Crónicas de la memoria rural española las repoblaciones. A la vista del paisaje de hoy, los jóvenes no pueden imaginar lo que fue el de antes, y por eso, para adentrarse en sus honduras, es preciso recurrir a sus abuelos; sentarse bajo el emparrado con unas tajadas de chorizo, pan y un cuartillo de vino; tirarles de la lengua y deleitarse con sus remembranzas. María Josefa Moreno, Serafín Pérez, Domingo Cano, Josefa Fábregas, Jesús González o Alfonso García Martínez, son algunos de esos abuelos que a pesar de los muchos azares y pesares vividos, no pueden evitar relamerse de gusto al hacerlo. —Aquí nos apañábamos con lo que había, que era mucho o poco, según se mire, porque mi padre nos decía que en habiendo de cenar, para qué más. Vivíamos en unas chozas de piedra, y las teníamos que hacer bajas, porque se encajaban las piedras unas con otras sin mortero ni nada. Luego cuatro palos para hace la cumbrera y la forrábamos de ramazón, o la cubríamos con tejas. Las chozas tenían uno o dos cuartos, asegún, en uno dormían los padres y en otro los hijos, y a veces se metían seis y hasta diez en la pieza, o dormían donde la cocina-comedor, había que apañarse como se podía. Algunas casas tenían sobrado, para guardar las orzas y el trigo, pero si granizaba se metía el granizo por el tejado. Conforme se casaban los hijos se iban ensanchando con una pieza más o dos, si es que no se hacían ellos la suya cerca, así que aquello acababa siendo un cortijo. El que no tenía una poca de lana hacía los colchones de farfolla, de la hoja del maíz, que metía mucho ruido. Se apoyaba sobre tiras de esparto y la cama era de madera, y criaba muchas chinches, mi madre echaba unos polvos pa matarlas, y hasta tenía que escaldar la ropa de la de chinches que se criaban. Y para alumbrar, un candil, y eso el que tenía aceite, y si no con la tea. 60 El bosque mediterráneo A las cinco, así que sentíamos a mi madre trajinando con la leche de las cabras, ya nos levantábamos. Aquí en la sierra se tomaban unas gachamigas para desayunar, o unos picatostes, o harina tostá, según la casa. Y con el clareo ya estábamos fuera, cada uno a lo suyo. De niños jugábamos a la perina, haciendo un hoyo a ver quién acertaba a echar una piña dentro. Una piña hacía también de pelota, porque cuartos no había para una de verdad. Pero casi ni me recuerdo del tiempo de jugar, porque había que aportar a la casa y a los seis años era uno mayor de edad, como quien dice. A lo primero nos ponían a cuidar a los marranos, y conforme crecíamos nos iban dando otras labores: cuidar del ganado, juntar la leña, hacer queso... hasta que acompañábamos a nuestro padre a labrar. Se daba más valor a tener varones que hembras, porque los hombres eran brazos para la familia. En los pueblos de por aquí, Cazorla, La Iruela, Pozo Halcón, había oficios que ya no los hay. Pasaba el sereno cada hora cantando la hora, un suponer, las ocho y lloviendo, decía. Otro que pasaba era el pregonero, iba de esquina en esquina, diciendo la razón, mayormente cosas del Ayuntamiento: de orden del señor alcalde, se hace saber que hoy a las cuatro la tarde hay junta en la plaza para discutir esto o lo otro... También había una centralita, y podía hablar uno con todas las partes de España. Si uno quería, un suponer, hablar con uno de Zaragoza, la telefonista le avisaba antes, que a tal hora le va a llamar uno de Cazorla, esté listo a esa hora, y entonces a esa hora bajábamos al pueblo y nos ponía la comunicación. Y estaba también el cartero, que el hombre se daba unas caminatas que daba miedo, andando todo, hasta que se compró un amoto. 61 El bosque mediterráneo El viajero que se acercaba a los montes de Cazorla, como a otra sierra ibérica cualquiera, solo alcanza a ver una gran prominencia pardusca, un rutinario y generalizado encinar sin sobresaltos. Y sin embargo, una sierra, y más si estaba profusamente habitada como la de Cazorla, esconde en sus entrañas una infinidad de matices. La sierra no era uno, sino varios ambientes al amparo del encinar. Había escarpas, riscos, collados y reventaderos, así como hoyas, valles y navajos; había fresnedas, alisedas, saucedales, arcabucos y sotos; había lagunas, paúles, regatos y cascadas. Y había también paisajes domesticados por la mano humana: trigales, cebadales, centeneras, olivares, huertas, higuerales… todo lo cual hacía que Cazorla no fuera la serranía parda que se vislumbraba desde lejos, sino un variado, rico mosaico de paisajes, recursos y rincones. Un ecosistema múltiple, como múltiples eran las formas de aprovechar cada recurso, y por eso pareja a la diversidad natural corría la cultural. —Aquí en la sierra cada quién tenía su oficio. Todos los años venían por el otoño cuadrillas de piñeros. Se subían a los pinos y tiraban abajo los piñones, y las parvas de piñas las ponían a descansar hasta que con las calores del verano se abrían las piñas y soltaban el piñón. Rematando el otoño, el monte se llenaba de carboneros que sacaban el carbón y el cisco. Y por la Purísima comenzaba la faena en el olivar. Al clareo ya estábamos con las varas y las mantas para echar la oliva, que luego la cargaban en burros para los molinos de aceite. En el suelo no quedaba una oliva, porque cuando estaban ordeñados del todo los árboles íbamos al rebusco con permiso de los amos, llenábamos unos pocos de capazos y esa era la aceituna que guardábamos para el gasto de la casa. Otro rebusco que hacíamos era el de la bellota, después de la montanera, y la llevábamos para criar a los cerdos. A los cerdos también los llevábamos a los rastrojos del trigo, por San Arturo. El trigo daba mucho trabajo al principio, porque había que escardarlo de 63 Crónicas de la memoria rural española la mala hierba que criaba. Luego se dejaba hasta la trilla y más tarde se segaba y se llevaba a la era, donde hacíamos unos chozos para dormir hasta que todo se quedaba recogido. Y en terminando el trigo recogíamos las arvejas. Pastores había mayormente de cabras y de ovejas, porque esta tierra ha sido poco de vacuno. Allá arriba se juntaban los pastores llamándose a silbidos, echaban unos silbos muy recios, y las cabras los entendían, porque si se salían de la linde el pastor les echaba el silbo y se metían padentro de lo suyo. Luego se juntaban los pastores para echar la merienda, pero era un trabajo muy apretao, porque los inviernos de por entonces no eran como los de ahora, caían unos fríos y unos nevazos que daban miedo y la nieve aguantaba, no como ahora, recuerdo un nevazo que se quedó la nieve cuarenta días. El que podía se quedaba en la choza, pero los pastores tenían que echarles de comer a los animales, lo que hacían era cortar ramón de los árboles y de monte. Siendo niño tuve que ir con mi padre con la tierra cuajada de nieve, yo iba encima el burro, llevaba unos pantalones cortos y mi padre me echó un saco encima las piernas pa que me cubriera, eso era todo, sin calcetines ni ná, rompiendo por la nieve, y mi padre que me moviera, no fuera que la sangre me se cuajara dentro del cuerpo. Tabaco se sembraba un algo, para el apaño de cada uno. Cuando la hoja está dorá ya se puede cortar. Se metía en unas mantas, para que sudara, y según se le dejara sudar menos o más era más fuerte o más ligero el tabaco que salía. Entonces se cernía, se liaba en el papel, y hala, a fumarlo. Pero me acuerdo que cuando el baile no se podía fumar, no les gustaba a las mujeres el olor del tabaco, mire usté ahora, que se han puesto todas las mujeres a fumá. En un tiempo la cosa 64 El bosque mediterráneo estaba difícil con el tabaco, porque no dejaban plantarlo y si te lo veían los carabineros te lo arrancaban. Había uno que lo sembraba todos los años, y todos los años se lo arrancaban, y él les porfiaba con que contra más se lo quitaran más lo iba a poner, así que trabajo iban a tener los dos, él en ponerlo y ellos en arrancarlo. Era una cosa mala ese hombre, tenía un arado con dos borricos para arar, y una vez que se le murió uno de los burros puso a su mujer a arar en la yunta, de pareja del vivo. Había un trabajo muy fuerte aquí, de cuando ya pusieron los pinos, que era el de los pegueros, sacaban el alquitrán de los pinos, y tenían que bajar a las tinajas a limpiarlas, con las ascuas vivas, para meter la carga siguiente de tea. Aquello era un sin vivir, salían enrojecíos los hombres de la temperatura que cogía aquello. Mejor empeño tenían los que iban a pescar las truchas a Valdeazores, porque aquello era un criadero truchas. Había que echarle pecho a la vida entonces, porque no había trabajo llevadero. Lo suyo era faenar de luz a luz, y había veces que se tiraba uno tres o cuatro días en el monte, o quince, si la faena lo requería, y si eran piñeros pues echaban tres meses fuera de casa. Unas veces se traía uno la merienda al monte, otras se lo llevaban a diario de casa, unos maimones, que era una sopa con aceite, o una olla, lo que hubiera. Lo que no faltaba era agua, hacía uno un hoyo y ya encontraba un maniantal (manantial), no como hoy, que parece que el agua se ha escurrío por las tripas del monte. Pero en Cazorla no solo había cultivos y trabajos humanos, también fauna salvaje. Montes de águilas y de lobos, y también uno de los pocos parajes españoles donde campeaba la reina de las sierras ibéricas, la cabra montesa. 65 Crónicas de la memoria rural española —El lobo hacía mucho por aquí. Andaba siempre al careo del ganado, porque con la cabra montés no podía así que se enriscaba en los crestellones. Había en la sierra lugares de mucho respeto porque decían que eran escondederos de lobo. A una mujer que iba de visita y tomó por un atajo se lo comieron los lobos en la sobretarde. De la zorra también había que cuidarse, porque andaba a la mira de las borregas y sobre todo de los corderos recién paridos, carne mollar. Una vez le quité un choto de la misma boca a una zorra, tirando cada uno de un lado. Daban cincuenta pesetas si llevabas a los guardas un rabo de zorro. El águila real era otra que a lo que te descuidabas se te llevaba un choto de borrega. Una vez le había echado las uñas a uno en unos montiscares y ya se lo llevaba volando, cuando alcancé a verla. Salí corriendo detrás, y como el choto le pesaba me dio tiempo a echarle la manta encima y tuvo que soltarlo. Pero ya lo había dejado abollado y entre cuatro pastores lo asamos y nos lo comimos al borrego. Por ese tiempo el Patrimonio Forestal daba mil pesetas por cada águila que le llevaras. La cabra montés tenía mucha valentía, era un bicho de mucha sangre. Trepaba por las crestas como si nada, y a la hora de ir a matarlas había que subirse por los cuchillares por donde ellas andaban. Pero tenían una carne fuerte, de mucho alimento, y estábamos en cazarlas. Como no teníamos escopeta ni medios, lo que hacíamos era poner una tabla orilla un barranco, asomando. Poníamos una zanahoria o una verdura en la tabla, pero cada vez más lejos, y la cabra se iba confiando, hasta que la tabla se vencía y se despeñaba barranco abajo. 66 El bosque mediterráneo La autosuficiencia era un concepto que presidía la vida de los habitantes del entorno de Cazorla, pero era cuando las necesidades no eran las de ahora. Lo considerado imprescindible elevó de repente, de golpe, su nivel y aparecieron el agua, la luz y el teléfono dentro de la casa, la calefacción, los electrodomésticos, el ordenador, el móvil, el automóvil y tantas otras cosas, en una lista que no deja de crecer. Pero antes no. Antes las necesidades se reducían a comer, vestir y sanar las dolencias. —Poco del gasto de la casa no corría de la cuenta nuestra. Cuando la matanza guardábamos los chorizos y los jamones en el sobrado y la carne en orzas de aceite; los higos los secábamos al sol y teníamos para todo el año, lo mismo las aceitunas, que una vez que se endulzaban las cocinábamos con 67 Crónicas de la memoria rural española romero, orégano y ajo; queso hacía mi madre con la leche de las ovejas y las cabras; y una vez al año compraba al recovero lienzos crudos, que había que curarlos al sol, y luego nos cosía los vestidos. Y si había que comprar algo, como el azúcar o el café, nos lo daban de fiado en la tienda y más tarde, cuando se levantaban las cosechas, liquidábamos la trampa. Para curar las dolencias teníamos muchos remedios, porque la sierra criaba muchas hierbas y cada casa tenía su botica de ellas: el té de roca, la mejorana, la zarcilla blanca, la crujía, que era muy propia para las heridas, porque las personas se herían con las herramientas y con tallos hervidos de crujía las curaban. Para los orzuelos se pasaba una mosca o una lagartija viva por el ojo y te se quitaba. Pero lo mejor de lo mejor era la sangre de la cabra montesa. Cuando se mataba una se le sacaba de los cuajos del corazón, se molía bien molía en el almirez y se guardaba en una talega orilla la chimenea. A lo que enfermabas te tomabas una poca al acostarte y al otro día por la mañana ya estabas curado. Para las roturas venía el tío Necleto, te hacía un amasaje y te estiraba la rotura, y luego te liaba una bisma en rededor y con el tiempo se componía la quebradura. Y otra cosa mala de verdad eran las víboras, que había jaspes a puñados por aquí antes de que llegaran los jabalines y se las comieran. Los jaspes se metían adentro la cuadra y te asomabas y los oías de cantar, tenían un trino muy fino y muy bonito, pero cuidado no los molestaras, que te hacían un estropicio. A uno le mordió la yema del dedo y se la quemó con un cerillo para matar el veneno. Pero a otro le picó en la cabeza y lo mandó al camposanto. Decían que tenía querencia por el olor del pepino, y llevaba yo uno en el bolsillo y cuando me di cuenta me se había metido un jaspe dentro. 68 El bosque mediterráneo De todas maneras todos teníamos una iguala con el médico. Le dabas diez pesetas al mes y venía cuando le llamabas, el hombre se levantaba a veces a las dos de la mañana para llegar a las diez a la casa, todo andando, hasta que se sacó el carné de conducir y se compró un coche muy chico, porque como él decía los hombres tenemos que aspirar siempre a más. Luego llegó la Seguridad Social y se terminó lo de las igualas. La gente de por aquí le tenía mucho respeto a las tormentas, porque sobre todo de verano caía una zarabanda de truenos y fucilazos que era pa verse. Rezaban entonces Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita, con papel y agua bendita, en el árbol de la Cruz, Padre Nuestro amén Jesús. Luego se arrojaba por la puerta un puñado de sal, uno a la izquierda, otro a la derecha y otro al centro, haciendo cruz, y se ponía un hacha con el filo parriba, mirando al cielo, y se partía la nube. Así matábamos la tormenta. Había otros males que tenían más difícil compostura, porque eran cosas del alma más que del cuerpo. Cuando a un niño le entraba una tristura que no mejoraba por muchos remedios que le pusieran, la madre iba y decía ¡ay que a mi niño le han echado el mal de ojo!, y no paraba de llorar. Entonces le llevaban donde una mujer que sabía curarlo. Veía al niño, le echaba encima un rezo y se le quitaba el mal. Esa era una buena mujer, porque por aquí decían también que andaban brujas, y que se ponían un ungüento en las coyunturas y hacían sus males, hasta volar dicen que podían. A la vista de las muchas carencias que padecía la gente rural del ayer, con esa penuria de medios que daba para cubrir estrictamente las necesidades vitales y nada más, desde la perspectiva actual de la economía del bienestar parece difícil entender que pudieran sentirse feli69 El bosque mediterráneo ces. Y sin embargo se sentían, tal como se desprende de los comentarios en todas las regiones, por deprimidas que estuvieran. Es un denominador común a casi todos recordar esos tiempos con nostalgia, porque aunque faltaran comodidades sobraban otras virtudes como el compañerismo, la solidaridad, el sentido familiar. Los jóvenes de hoy serían incapaces de concebir felicidad sin recursos tales como el agua corriente, el calor en el hogar, el coche y unos billetes para gastar, pero es que esos lujos eran impensables ayer, y por tanto su carencia no suponía infelicidad, como hoy no se echan de menos las ventajas que vendrán mañana. Y los jóvenes de hoy probablemente añoren estos tiempos, que los de mañana reputarán atrasados. Y es que cada época trae sus cosas, sus criterios y sus valores, y como dijo Jorge Manrique, cualquiera tiempo pasado fue mejor. —Antes había más compañerismo y menos envidias, porque nadie tenía nada. En los cortijos de la sierra nos hacíamos visitas unos a otros, y nadie se iba de una casa sin que le dieran de comer. En cada cortijo la olla estaba cociendo el día entero, y nada más tenías que llegar y servirte. Si una mujer paría, antes del primer día ya tenía el corral cuajao de gallinas, porque de cada cortijo le llevaban una para que hiciera buen caldo y tuviera leche. Y nada se diga de la hospitalidad. Cualquiera que llegara caminando por las trochas serranas y le pillara la noche, sabía que tenía un colchón a la vera de la lumbre dentro de una choza. Nadie se quedaba durmiendo fuera. ¡Igualito que ahora, a ver quién da hospedaje a un forastero hoy! Y es que éramos como más nobles, había menos maldad que ahora. Y más alegría. Y más familiaridad también. Curiosamente, esa familiaridad era compatible con el mutuo respeto, otro ingrediente común de los tiempos añejos. Cada uno en su sitio: los padres, los hijos, los abuelos, el maestro, el cura, el guar71 Crónicas de la memoria rural española dia... Mucho contrasta esto con lo de hoy, cuando las jerarquías tradicionales parecen diluirse en un magma confuso donde nadie está por encima ni por debajo. —Antes había otro respeto. A los abuelos se les tenía en mucha consideración, y cada uno tenía su silla, en el mejor sitio junto a la lumbre. Del padre bastaba una mirada para saber si lo que uno hacía era conforme o no, y se le obedecía y santas pascuas, y se le llamaba de usted, lo mismo que a la madre. El padre bendecía todos los días la cena, que era cuando nos juntábamos todos. El maestro era el que mandaba en la escuela, y si no le obedecías te caía un tabletazo en la mano o te ponía una hora de rodillas contra la pared. Al señor cura había que besarle la mano cuando te cruzabas en la calle con 72 El bosque mediterráneo él, y por la Cuaresma y las fiestas de guardar se hacía lo que él decía. Y relativo a la guardia civil había que andarse con mucho miramiento, porque como no andaras por derecho te medía las costillas pero que bien medías. La diversidad ecológica y paisajística de la que antes hablábamos, con su aneja riqueza cultural y humana, de la noche a la mañana se vino abajo cuando el Estado acometió la repoblación forestal de la sierra de Cazorla. El edredón de paisajes y aprovechamientos de la antigua Cazorla fue mudada por una pátina uniforme de pinos. Un monocultivo que, como todos ellos, entrañó graves consecuencias para el medio y el hombre. Para el medio, porque como lo demostraron las plantaciones de azúcar, de café, de cacao o de plátanos en América (y que practicaron ingleses y holandeses en las Antillas, pero no los españoles), un monocultivo lo somete a una indeseable intensidad que deteriora la tierra y el agua, y a la larga provoca erosión o, en el caso de los pinares de repoblación, incendios forestales; para el hombre, porque elimina sus viejos aprovechamientos ganaderos y agrícolas y le obliga a dejar el lugar. Cuando los habitantes de la sierra fueron contratados para ayudar en las repoblaciones, en cierto modo era como el reo que colabora en la erección de su propio patíbulo. Y por si no fuera bastante, poco después cayó sobre la sierra la declaración de Coto Nacional de Caza. Por si no estuviera claro que ni las gentes ni los ganados podían entrar en el monte como antes, la declaración vino a remachar la prohibición, con los resultados que pueden adivinarse. —Durante cuatro años estuvimos contratados para la repoblación. Muy de mañana nos subíamos treinta o cuarenta en los remolques de los camiones y nos íbamos a plantar primero los pinos y más tarde a regarlos, hasta que prendieron del todo. Lo llenaron todo de pinos, y las cortijas se fueron aban73 Crónicas de la memoria rural española donando. Montaron una serrería en Vadillo para hacer las traviesas de la Renfe. Cuando los pinos crecieron los cortaban y los sacaban por el Tranco de Beas, río abajo, unas tablas amarradas unas a las otras, que aquello merecía verse. Solo unos pocos se quedaron aquí, trabajando en lo de la madera, los más se fueron para los pueblos de por alrededor, pero mayormente a Barcelona y otras ciudades. El Coto Nacional de Caza implicó de añadidura la introducción de especies nuevas en la sierra para ampliar sus posibilidades de caza. Grave error es enmendar la plana a la Naturaleza y decidir por ella, porque ella sabe muy bien ordenar los elementos de que dispone. —Cuando hicieron el Coto metieron al ciervo, al muflón, al gamo y al jabalí, que antes no los había por aquí. La cabra se tuvo que ir para lo alto, a lo brusco de la sierra, y el jabalí se instaló en las bajeras, haciendo mucho daño a las pocas huertas que quedaban. Y a la gente no la dejaron de sembrar, ni de meter el ganado, nada de lo antes. Ahora ya ve, los cortijos se quedaron arruinados y el personal a buscarse la vida como podía, lejos de lo suyo. Las Hurdes Pésima fama tuvieron siempre Las Hurdes, como comarca pobre en extremo, y cabe pensar lo que eso podía significar en una España misérrima como la que vienen describiendo estas crónicas. Pobre entre las pobres, eso eran Las Hurdes en el imaginario popular español, una región remota del norte de Extremadura, dejada de la mano de Dios, tierras broncas, pinas, difíciles de arar, de las que se decía que sus desharrapados habitantes vivían en cuevas y que se 74 El bosque mediterráneo escondían cuando llegaban forasteros. Y donde el hambre y la enfermedad campaban por sus respetos. Al mal crédito de Las Hurdes mucho contribuyeron la película de Luis Buñuel y la famosa visita de Alfonso XIII, que vino a caballo para recorrer estos términos ríspidos y conocer de propia mano las condiciones de vida de sus gentes. Más tarde, cuando acaeció el desarrollo económico del país, Las Hurdes siguieron arrastrando su fama terrible, y aún hoy, cuando tanto han cambiado las cosas y el turismo y el dinero llegaron también a Las Hurdes, todavía persiste esa imagen de comarca sumida en el atraso y el abandono. ¿Es cierto todo eso? ¿Es verdad que Las Hurdes eran tan misérrimas como la pintaron cineastas y cronistas? Para responder nos dejamos llevar de la mano de Cirilo Marcos, acaso el mejor guía posible de estas tierras olvidadas. —Tocante a la salud, aquí en Las Hurdes había muchas carencias. Los padres se iban muy de mañana a trabajar a la tierra y el monte, y se quedaban los chiquillos al cuidado de algún hermano mayor, pero medio desnudos y a su aire. Se sentaban en los poyetes de la calle, con los mocos colgando y las tropas de moscas pegadas a los mocos. Y dése cuenta lo que era la higiene en las casas: tabique por medio estaban las personas, las cabras, las ovejas y el cerdo. Los mozos, cuando había que aliviarse nos íbamos para los olivares, pero las mujeres usaban unos orinales y arrojaban las miserias al suelo de la cuadra, mezclándolas con el estiércol, y todo eso pared con pared con las personas. Así que las infecciones estaban a la orden del día, y no había por aquí médicos ni medicinas. Lo más, unos cocimientos de orégano, de anís y de otras plantas, y para los catarros mi madre calentaba salvado en una sartén y nos lo ponía en el pecho para sacarnos el resfrío del cuerpo. 75 Crónicas de la memoria rural española Otra cosa que se llevaba muchas almas eran los partos. Como no había médico hacía de comadrona una vecina, que lo más que podía hacer era meter los dedos y decir si el niño venía bien o atravesado, pero si venía el parto difícil, ahí se quedaban el niño y la madre. Cuando vino Alfonso XIII mi padre era monaguillo. Venía con un médico muy famoso, Marañón, y le tocó asistir a una mujer que estaba pariendo. Encima de una mesa la tuvo que hacer la cesárea y todo, y la dijo que le pusiera Alfonso al niño, como el Rey, y así fue. Paludismo también había por aquí, mucho, porque había troperíos de moscas y mosquitos. Yo mismo lo tuve, y a poco no me llevó al otro barrio. Y ratas. Tan grandes, que los gatos no podían con ellas. Recuerdo una rata vieja que andaba por el huerto, llegó el gato y se fue por ella, pero la rata se le enganchó por el hocico y tuvo que soltarla y salir corriendo. Gatos hemos comido por aquí, era como comer conejo. Así que en lo que respecta a la salud, la fama de Las Hurdes estaba más que justificada. Pero otra cosa era el hambre, porque como saben muy bien los paisanos del mundo rural, por mucha necesidad que haya, siempre hay algo que llevarse a la boca. Hambre de verdad, la que se llama inanición y que puede llevarle a uno a la tumba, es la que se llega a pasar en las ciudades, donde por mucho que se rebusque no hay donde rascar, porque ni el asfalto ni el cemento producen alimentos. Pero en los pueblos es otra cosa. —Hambre, lo que se dice hambre, no hemos pasado en Las Hurdes. Necesidades, sí, pero no hambre, porque cada familia tenía sus cabras, que te daban leche, queso y carne, su cerdo, su huerto, y luego todo lo que apañábamos en el monte, y entre lo uno y lo otro nos íbamos arreglando. O sea que sin lujos, pero comíamos. Y para dormir no teníamos buenas casas, pero dormíamos. En colchones de borra o de 76 El bosque mediterráneo hojas de maíz, más blandos que los modernos de ahora. Y le digo que ahora que todo el mundo tiene unas casas primorosas, con su luz, su agua, su lavadora, y con su cartilla con dinero, la gente es más soberbia, va a lo suyo. Antes nos ayudábamos todos, había una hermandad muy grande, si uno tenía un apuro ya estaban los familiares y los vecinos encima. Todos haciéndose favores. ¡Igual que ahora!, que cada uno tira para lo suyo y si te he visto no me acuerdo. En casa de Cirilo Marcos eran diecisiete hermanos, un número que hoy suena escandaloso, pero entonces no tanto, porque antaño los hijos eran brazos para la casa, fuerza de trabajo. Y más tarde, cuando la vejez de los padres, el retiro que les aseguraba la subsistencia. Pero conforme avanzó el siglo XX los hijos dejaron de ser unida- 77 Crónicas de la memoria rural española des de producción para convertirse en unidades de consumo. Y su papel en la jubilación de los padres fue sustituido por la Seguridad Social. Así que los hijos dejaron de aportar para convertirse en un gasto, o más bien en un lujo, porque sacar adelante a un hijo hoy es algo costosísimo, como bien saben los jóvenes padres, y de ahí que de la docena y más de hijos de antes se haya pasado a la pareja, todo lo más. —Nuestra casa tenía 45 metros cuadrados, eso sí, con una pequeña planta arriba donde dormíamos los hijos, en colchones de esos de hoja de maíz. Escuela poca, de los seis años para arriba lo que se podía, porque había que ponerse pronto a trabajar. Pero travesuras, todas las que usted quiera. A veces atábamos una ristra de latas a la cola de un perro y nos hartábamos de reír viéndolo correr. O cazábamos las culebras que se subían a los techos de las casas, a por los nidos de las golondrinas, más largas que dos brazos. Y cuando hablaban que un viudo dormía en casa una viuda, íbamos de noche a la puerta con los cencerros, o echábamos un balde agua por la ventana y salíamos corriendo. Nuestro padre sudaba tinta para sacar adelante tantas bocas, iba de tratante por los pueblos y cambiaba aceite, tocino, cabras, colmenas, aceitunas… lo que podía. Además puso aquí en el pueblo panadería, tienda de comestibles y hasta un bar en la casa, con lo chica que era. Pero nos fuimos apañando, como todos en el pueblo. Los padres trabajando y los abuelos cuidando a los chiquillos, mire usted, eso está volviendo, porque hubo un tiempo que los mayores estaban de más en las casas, los mandaban para los asilos, pero ahora que los dos trabajan, los abuelos corren con el cargo de cuidar a los hijos, como antes. En aquellos tiempos la religión estaba incrustada en las vidas del paisanaje. En sus almas y en sus cuerpos. Y más que la religión, sus 78 El bosque mediterráneo ministros, vulgo curas. El cura del pueblo desempeñó un papel muy importante, parejo al de la autoridad civil. En cierto modo se confundían los dos ámbitos. De todo hubo, como en botica: párrocos y curas pacientes, comprensivos, y otros no tanto, y hasta verdaderas ovejas negras de este rebaño variopinto del Señor. —Cuando mozos, en llegando la noche se salía poco, porque era norma que había que recogerse. A las mozas los padres no las dejaban salir así que oscurecía, pero los mozos siempre nos las arreglábamos para saltarnos las prohibiciones. Pero cayó por aquí un cura muy malo, muy soberbio él, que echándose la noche salía de ronda con una linterna, y si nos veía a alguno nos decía, hale, pa casa que es tarde, y había que obedecer. Y los domingos, a cerrar los bares y los establecimientos y a misa todo el mundo. Después nos íbamos para la plaza, donde había una cruz, y ahí cantábamos el cara al sol, hacíamos unos rezos y a comer. Y cuidado con trabajar en domingo. Estaba prohibido. Si te veía el cura te mandaba a la guardia civil y te ponían doscientas cincuenta pesetas de multa, el salario de un obrero al mes entonces. Había un caminero, que el pobre hombre pasaba la semana en su oficio, arreglando los caminos, y solo le quedaba el domingo para atender su huertecillo. Pues un día se enteró el cura y le mandó a la pareja, y los cincuenta duros que le metieron al hombre de multa. Mal bicho era el cura ese. Para mí que nos quería quitar a los mozos de la calle de noche para rondar él a las mozas. La vida en Las Hurdes en aquellos años estaba marcada por un principio radicalmente desconocido hoy: todo se aprovechaba. Las palabras “basura” o “desperdicio”, simplemente no tenían cabida en el diccionario de uso diario de aquellas gentes. El moderno modo de vida contempla, sin reparar apenas, que los cubos de basura son progresivamente más grandes, y que se acumula tanta que se hace 79 Crónicas de la memoria rural española necesario ordenarla, separarla, para que lo mucho que le sobre al ciudadano occidental retorne al ciclo productivo. Antes, no hacía falta, porque el reciclaje era norma no ya de obligado, sino de espontáneo cumplimiento. Todo se reciclaba, todo tenía una utilidad adicional, incluso, como hemos visto, los orines y los excrementos humanos. —Aquí no se tiraba nada. Si le salía un roto al pantalón, se remendaba; con el tocino rancio, los huesos del cerdo o de lo que llamábamos las borras del aceite se hacía jabón; la carquesa, que es como una retama, la usábamos para chamuscar la piel de los cerdos cuando la matanza; la hojarasca del roble la usábamos de cama para las bestias, y la de maíz para los colchones nuestros; el suero del queso, que ahora se tira, lo bebíamos fresco, bien rico que estaba; castañas no se perdía ni una, que ahí estábamos todos los vecinos recogiendo al pie de los castañares. Las calentábamos y las dábamos con unas varas hasta que soltaban la cáscara, y ya de pilongas las guardábamos en las tinajas y teníamos para todo el invierno, muchas noches, unas pilongas cocidas en leche y a dormir, que era alimento fuerte; y lo que sobraba del pan, duro como piedra, mi madre lo ablandaba en sopa; si queríamos carne matábamos un chivo o una cabra, pero un cabrito, eso nunca, eso se hace ahora, pero antes era malgastar, porque hay que cebarle y que coja carnes. Y del cerdo no le digo nada, hasta el rabo, como dicen. Hasta el rastrojo que no querían las cabras lo aprovechábamos para hacer ladrillos de adobe, que de ese material eran las casas. Tierra y paja, eso era todo. Y de pintura, un barro amarillo que crece a la vera de las cunetas mezclado con agua. Y además había muchos oficios que ayudaban y que hoy se han perdido, algunos del todo: si a un cubo de esos de latón le salía un agujero, venía el hojalatero y le ponía un remiendo de estaño; cuando la azada o el pico 80 El bosque mediterráneo se gastaban el herrero les dejaba como nuevo; y de tarde en tarde pasaba el trapero y se llevaba los trapos viejos a cambio de cubos de zinc o de barreños de barro, pero estos eran más delicados y se cuidaban mucho. A veces no quería los trapos, pero iba y te decía, me llenas el cacharro este de frejoles o de garbanzos y te le doy. Plástico no había. Otro oficio que venía por aquí era una familia que hacía fideos. Se ponían en mitad de la plaza con una maquinita, extendían una sábana y metían dentro una masa por un lado y por el otro salían los fideos. Cosa de verse. Tengo todavía el sabor de los fideos aquellos tan ricos en la boca. Ya le digo que había mucha solidaridad entonces. No había coches, solo bestias y las piernas de uno. Pero a veces venía 81 Crónicas de la memoria rural española un camión para llevarse el carbón que hacían los carboneros, y allí en lo alto del camión, encima del carbón subía todo el que tenía necesidad de ir a Hervás, que era la cabeza del partido, o más lejos, a Plasencia o a Salamanca. Sin pagar un real. Y cuando por el otoño llevábamos las aceitunas que habíamos cogido de verdeo, que tenían más precio, si hacía falta y había sitio en los serones, se llevaba uno en el burro las aceitunas del vecino, a venderlas en La Alberca. Todo era ayudarse entonces. Más que un establecimiento donde se despacha bebida, la taberna en España ha sido una institución. En los países de allende los Pirineos, y tanto más cuanto más al norte, las gentes no sienten la necesidad de comunicación de los españoles, y por extensión de los hispanos. Allí, terminada la faena las gentes rurales se recogen en sus casas. Pero esa acucia vital de los españoles por conversar les llevaba a buscar la compañía de los demás. La juventud, falta hasta de la pequeña moneda para el vaso de vino, se reunía al pie de la olma del pueblo. En los pueblos de la tibia América hispana el lugar de reunión ha sido y es la plaza mayor, pero en España, país de fríos recios en invierno, fue la taberna el acudidero inexcusable tras la dura jornada. —Aquí por lo corriente se trabajaba de sol a sol, y con los sudores que echábamos en el campo llegábamos a casa con unas hambres grandísimas, porque todo lo más almorzábamos un cacho queso con un cacho pan. Nos lavábamos un poco y la mujer tenía preparada la cena, un puchero de frejoles o de garbanzos, con su tajada de tocino para que soltara sustancia y su chorizo, y todo bien migado, porque pan nunca faltaba en casa, cada familia tenía su horno. Y luego para la taberna, que era una cosa muy sencilla, su mostrador y su suelo de barro duro, con luz de candil para alumbrarnos 82 El bosque mediterráneo un poco. Allí nos sentábamos y pedíamos una jarra de vino y en cada mesa se hacía la partida. No había vasos, y cada cual pasaba la mano por el borde de la jarra, y luego la volvía a pasar, para dejarla limpia al siguiente. Allí en los corros de la taberna se hablaba de lo divino y de lo humano. Menos de política, porque no la había, de todo. Se mentaban los sucedidos del pueblo, si este hablaba con aquella, si a uno el lobo se le había llevado una cabra… lo poco que ocurría. Y se hablaba mucho también de fantasmas y de brujas. Mucho. Porque no había quien no se hubiera topado con uno. Se decía de las brujas que entraban por las lumbreras de las casas. La lumbrera era la chimenea. Se apartaba una pizarra del techo y se ponía una lata doblada y pisada con la pizarra de al lado. El agua escurría por ella, pero el humo escapaba fuera, y por ahí decían las mujeres que entraban las brujas y se llevaban algo: una ristra de chorizos, un tarazón de jamón, o metían mano a las tenajas de frejoles o de castañas, o al montón de patatas del rincón. Digo yo que de ser serían los gatos, porque todas las casas tenían su gatera, para que pudieran entrar y salir y no anduvieran ratas. Otros a los que se tenía mucho respeto eran los fantasmas. Todos habían visto alguno: que si un hombre grande tocando por las noches el tamboril; que si un cura que había muerto en pena, y salía todas las noches dando voces, a purgar sus pecados. Yo la verdad que en toda la vida de Dios no he topado con cosa rara ninguna, y para prueba le cuento de un fantasma que ese sí que le vieron hasta los civiles, que esos no se andaban con cuentos ni brujerías. Aquí teníamos la costumbre de regar a dúas el huertecillo de cada uno, y al que le tocaba el turno de noche pues tenía que quedarse en vela si quería regar. Y ocurrió que cuando alguno se liaba a regar su huer83 Crónicas de la memoria rural española to a las tantas, aparecía un fantasma todo de blanco, y el pobre hombre echaba a correr y no paraba hasta la casa, más muerto que vivo del miedo que llevaba. Como la cosa se repetía se puso la pareja a hacer posta, y acabaron dando con el misterio, un vecino que se pasaba de listo y cuando el otro huía se quedaba con el agua de su dúa. Anda y que no le dieron una somanta de palos los civiles. Y esas eran las cosas que se hablaban en las tertulias de las tabernas, aunque si por un casual entraba la pareja callaban las bocas y no se escuchaba ni el vuelo de las moscas. Así fue la vida en Las Hurdes. Como dice Cirilo, si no con lujos, se comía y se dormía. Las demás cosas comenzaron a llegar con el desarrollo: la higiene, la medicina, el agua corriente, la luz, la escolarización obligatoria, la seguridad social, las comunicaciones, la salida del marco estrechísimo de la subsistencia para pasar a una mayor capacidad de consumo… Pero ¡ay!, que nada bueno hay que no tenga su contraparte, la cara que empaña y hasta anula los beneficios que se exhiben al otro lado, hasta el punto de que llega uno a pensar qué sea preferible, si lo uno o lo otro. Si el precio del bienestar es tan alto que no compense. Juzgue el lector. —Nosotros usábamos estos montes para muchos fines: para meter las colmenas y hacer miel, que con la flor del brezo, de la jara y de la carquesa salía muy buena y era otra parte de nuestro alimento; para sacar leña, hojas y algunos frutos; para que hozaran los cerdos cuando la bellota; y no digamos para las cabras, que es ahí donde tenían su pasto. Los vecinos mismos nos encargábamos de rozar el monte, y nunca se nos escapó el fuego de las manos. Por el otoño quemábamos una ladera en y llevábamos las cabras a pastar a otra. Esa misma 84 El bosque mediterráneo primavera en la ladera rozada salía un monte muy fuerte y muy sano y allí llevábamos las cabras. Un día, allá por los años cuarentaitantos, llegaron los ingenieros con que se iban a repoblar todos aquellos términos. Que había dicho el director general que había que meter árboles hasta encima de las peñas. Y dicho y hecho, sembraron todo esto de pinos, que solo se libraron los caminos. Y no nos dejaron entrar más. Lo acotaron todo. Y ni cabras, ni colmenas, ni leña… nada. Y cualquiera protestaba entonces. El caso es que tuvimos que vender las cabras, dejar las casas, todo lo nuestro, lo que había sido nuestra vida, y marchar para la ciudad. A ver, había que vivir. De los trescientos vecinos que éramos no quedaron más de veinte. 85 Crónicas de la memoria rural española Y uno se pregunta si no hubiera sido preferible preguntar la opinión a estas gentes. Si preferían marchar a los barrios periféricos de la gran ciudad, trabajando en oficios sin sentido, rutinarios. Eso sí, con luz, agua, medicinas y todo lo demás, pero arrancados de sus veras raíces, enterradas bajo hectáreas y hectáreas de pinos. En todo caso no hubo opción, y uno se pregunta también si es que acaso no había alternativa a esas repoblaciones salvajes de los cuarenta a los sesenta, que desarbolaron el modo de vida tradicional en tantos pueblos y arrojaron a sus habitantes sobre las grandes ciudades, todo bajo el pretexto de la productividad económica a corto plazo, inmediata, sin contemplar el horizonte del largo plazo, el mal endémico de la dirigencia española de casi todos los tiempos. El tiempo y el fuego demostraron cabalmente en demasiadas ocasiones que estas repoblaciones brutales sirvieron para poco (el último de Las 86 El bosque mediterráneo Hurdes, hace una docena de años, destruyó miles de hectáreas de aquellas pinaradas desahuciadoras), y que el saldo positivo fue escaso en lo económico y negativamente enorme en lo ecológico y en lo humano. Cierto que es fácil juzgar las cosas a toro pasado, pero es que entonces no faltaban medios para enjuiciar. De una parte, las propias quejas de los vecinos, no más allá porque entonces protestar no se podía; y de otra, el ejemplo de otros países al norte del nuestro, que jamás acometieron semejantes políticas repobladoras, y que en lugar de trasladar a los campesinos a la ciudad para aliviar su pobreza, lo que hicieron fue llevar el bienestar y el desarrollo al campo. Se dirá que algo así es fácil de decir y difícil de hacer, pero el propio Cirilo Marcos nos muestra el camino. Desde Las Hurdes remotas, abandonadas, olvidadas de la mano de Dios, con su inventiva y su talento, fue capaz de dar con la solución. —Hace ya para veinte años combiné varios ingredientes, de los que la mayoría se daban aquí, y di con un producto que lo bauticé como Ciripolen. Es una bebida de leche, polen, jalea real, chocolate y algo de licor, y no quiera saber el éxito que tuvo, porque no solo es rico de tomar, sino muy energético, cabal para cuando se siente uno sin fuerzas. Le digo que el Ciripolen tuvo una buena acogida general, se vende hoy en todas partes y hasta se exporta al extranjero. En la transformación, artesano-industrial de los propios recursos hubiera estado la llave del problema del atraso del medio rural. No faltan desde luego en España ejemplos de productos gastronómicos locales, ya sean quesos, vinos, repostería u otros de los llamados de denominación de origen, pero son infinitamente menos de los que pueda exhibir un país como Francia. Buenas ideas no han faltado en España, y mucho menos materias primas, pero sí decisión, como la de Cirilo. Decisión para meterse en el tinglado de la 87 Crónicas de la memoria rural española producción, los trámites administrativos, las ventas y todos los demás quebraderos de cabeza que requiere ese paso, muy difícil de dar hoy por el cúmulo de exigencias impuestas por la Unión Europea. Los españoles, rústicos o no, han sido más del presente que del futuro. Han preferido, sencillamente, vivir. Tierras maragatas A la sombra imponente de la sierra del Teleno, montes de leyendas y de lobos, la noble ciudad de Astorga se encarama sobre un terromontero dominador de un amplio valle, y en esa vallejada se extiende la comarca de la maragatería, cuatrocientos km2 y 44 pueblos que hasta hace bien poco han mantenido usos, vestidos e incluso rasgos físicos exclusivos y muy diferentes a los del entorno. Pero los maragatos hubieran sido uno más de tantos pueblos diseminados por la Península, antaño solar de tribus muy diferentes entre sí, de no haber sido porque vinieron a acaparar el control de la arriería ibérica en el siglo XVIII, el transporte de enseres de unas partes a otras. Ya fuera a lomo de mulas o en carromato, confiar un envío a un arriero maragato era asegurarse la puntual llegada a su destino, porque no ha habido transporte más seguro ni fiable, hasta el punto de que ni siquiera los bandoleros, que infestaban los caminos en esos tiempos, asaltaban las recuas de los maragatos, no existiendo un solo caso documentado, y sin que hayan trascendido las razones de semejante impunidad. Los arrieros jamás ponían en peligro sus mercancías, y en los figones y ventas de los caminos estaban acreditados por su seriedad y sus costumbres morigeradas, bebiendo apenas y no involucrándose nunca en pleitos de taberna. Eso sí, la seguridad tenía su precio, y los maragatos eran los transportistas mejor pagados de la época. Lo que les servía para adqui88 El bosque mediterráneo rir una finca con el producto de cada viaje. Y mientras ellos cumplimentaban los encargos, sus esposas atendían valerosamente la casa y el trabajo de las tierras, siendo costumbre que a la vuelta, y siempre llamándole de usted, rindieran cuentas de la gestión de la hacienda al marido, que llegaba cansado del viaje pero con dinero fresco en la faltriquera. La introducción del ferrocarril dio al traste con la arriería, pero en las tierras maragatas quedan retazos del antiguo modo de vida, desdibujándose con el paso del tiempo. —Después de la guerra aún se hacía la arriería –cuenta Excelsa Fernández–. Cogían la ruta de Madrid a La Coruña y llevaban de todo: arroz, patatas, aceite, garbanzos… El aceite lo traían en pellejos, como el vino, y con un cuenco tomaban la medida de lo que quería cada uno. También traían bacalao de Galicia, se comía al ajo arriero. Y también queda el residuo maragato en la celebración de las bodas, toda una solemnidad en los tiempos de oro. Los vecinos recibían la noticia cuando un domingo, al acudir a misa encontraban un reguero de paja por la calle, que como una alegoría del noviazgo enlazaba las casas respectivas de los futuros contrayentes. Y cuando los desposorios se seguía un ritual complejo que incluía el cortejo familiar a la casa de la novia para hacer la petición formal, la entrega de esta, otra procesión de todos hacia la iglesia, y mientras se celebraba el matrimonio las mozas cantaban a la puerta de la iglesia. Y más tarde el festejo, con muchos regocijos y bailes. —Tres días duraban las bodas. El día de antes había un convite por la noche, y se comía pollo y oveja. El día de la boda todas las mozas del pueblo iban desde la puerta de la casa de la novia hasta la iglesia, acompañándola. Y mientras se casaban nosotras cantábamos fuera las coplas de boda, bien bonitas, todavía me acuerdo de ellas. Luego se daba el cocido maragato, hasta diez carnes distintas lleva, más los garbanzos 89 Crónicas de la memoria rural española y las patatas, terminando con la sopa de fideos, digo bien, porque la carne se come lo primero y la sopa lo último. Y al día siguiente otro convite y el roscón de mazapán. Yo recuerdo de niña las bodas con mucha ilusión, y no porque se comiera bien, sino porque se comía, que ya era mucho. Hoy la carne la come cualquiera y entonces era un lujo. Daban también cecina de vaca, para curarla la echaban con sal una noche, que la cogiera, y luego se colgaba al humo. En las bodas comíamos hasta jamón, figúrese, el resto del año ni lo catábamos, cuando para el mes de agosto estaba curado lo sacábamos a la plaza y venía gente de fuera a comprarlo. La verdad es que desde que te quitaban la teta empezabas a pasar hambre, yo recuerdo de dar a los niños el pelargón, aunque decían que les crecía mucho la cabeza. Por eso, por comer, esperábamos las bodas o las fiestas como agua de mayo, y además los maragatos tenemos fama de serios, pero de eso nada, anda y que no hemos sabido divertirnos, más que los de ahora. No faltaban nunca los tamboriteros, que dicen que eso viene de muy antiguo, ni el baile agarrao, eso sí, poniendo el brazo por delante y las madres mirando por lo que pudiera pasar. Y en los carnavales los mozos se ponían nabos en los dientes para asustar y se tiznaban las manos de hollín, nos perseguían y nos las ponían en la cara, menudos eran de bromistas. Si había que andar 18 km para ir de fiesta se andaban –apostilla Arsenio Perandones, de Villar–. Fíjese lo que han cambiado las cosas que yo he conocido para ir a Astorga de tardar cinco horas andando. En burro, tres horas. Y luego me compré una bicicleta y recorté el viaje a hora y media. Mil pesetas que me costó, una fortuna, lo menos el trabajo de dos o tres meses. Era una Orbea, con frenos de varilla, y todavía trabaja. Ahora se planta uno en Astorga en diez minutos. 90 El bosque mediterráneo Domingo Decavo, octogenario y de Lucillo, corrobora el talante festivo, pero a la vez firme, de las gentes maragatas. —En las fiestas nos juntábamos de muchos pueblos, y siempre había sus cuestiones. Venía un mozo de Quintanilla, bien plantado, fuerte, pero muy gallo él, y siempre andaba por donde no le llamaban, rondando a las mozas de los demás. Conque un día le plantamos cara y le calentamos las costillas bien calentadas, y no volvió a gallear más. Y otra vez habían venido los del pueblo de al lado con unos petardos y anduvieron amolando con ellos hasta que a una chica la quemaron un poco, y va el novio a pedirles cuentas y se enzarzaron, y en un momento se armó la trapatiesta, hasta que se oyó la voz de “que vienen los guardias”, y entró al baile la guardia civil con unas cañas y se liaron a repartir varazos a izquierda y derecha, y en un decir Jesús aquello se vació, anda y que no se le tenía miramiento a los civiles. —Otras veces las fiestas eran de respeto –cuenta Florencio Vaca, de Hospital de Órbigo–. Cuando la Semana Santa se hacía la visita a los monumentos y se ponían velas, pero una de ellas volvía para la casa y servía para encenderla en las tormentas, que aquí eran muy recias. Cuando la tormenta las mujeres rezaban eso de Santa Bárbara que eres bella, líbranos de la centella, y del rayo malparado, Jesucristo está clavado, en el lado de la Cruz, amén Jesús, y se decía que con ese rezo la tormenta paraba a vuelta de ojo. Y es que antes se tenía más fe que ahora. Las mujeres rezaban el rosario a diario en la iglesia, y las familias en casa, después de la cena. De niños, a los hermanos nos entraba el sueño o nos entraba la risa, y de todas formas salías escaldado, porque los padres nos daban trasquilones y nos decían que iba a venir el tío del unto, el sacamantecas, y nos iba a llevar por descreídos. Y la Cuaresma 91 El bosque mediterráneo se cumplía entera, siete semanas sin comer carne, y hasta los morteros se lavaban bien lavados para que no quedara grasa ni manteca. Los que tenían posibles pagaban y tenían la bula de comer carne. Se le tenía más fe a los santos también, cuando se alargaba la sequía se rezaban novenas a un santo, pero si la cosa se ponía fea de verdad lo que se hacía era sacar en procesión a la Virgen del Castro pidiendo la lluvia. Una vez, recién terminada la guerra, andaban por aquí unos alemanes en una caravana y vieron la procesión y van y me dicen: aquí en España sacan a las vírgenes, en Alemania hacemos pantanos, eso dijeron. Los curas por entonces imponían respeto. De niño, si te cruzabas con uno tenías que ir a besarle la mano. Los hombres se bajaban de la acera y si eran mayores se quitaban el sombrero. Y por Navidad era costumbre mandarles de regalo una arroba de trigo, y al maestro un cestillo con frijoles, con patatas o con frutas, porque era verdad el dicho ese de pasar más hambre que un maestro de escuela, y eso que el maestro mandaba, él y el cura eran los que mandaban en el pueblo. —Antes de la guerra –dice Excelsa Fernández–, a los curas se les daba un cuartel de trigo, era como un impuesto, y juntaban más grano que los dueños. Por el año 31 empezó a perderse la costumbre, y se quitó del todo cuando empezó la guerra, luego pasó a ser voluntario. Los curas eran antes más tiesos, tenían menos trato con la gente, solo en la misa. Y otro que tenía mando era el médico, recorría a caballo su comarca, seis pueblos, y tenía una avenencia económica con las familias. Claro que mayormente las dolencias se curaban en casa, todo lo más con el curandero, no siendo de los bronquios o los pulmones, que a esas se las tenía más miedo que al nublado, sobre todo cuando se echaban los fríos de golpe y te pillaban a sobre93 Crónicas de la memoria rural española vienta, entonces eran muchos los que morían de pulmonía doble. Pero si era más liviana, como una fiebre, bastaba una cataplasma de salvado tostado o un bebedizo de hierbas cocidas para que te se fuera. Y si te afligía el lumbago, pues te ponían una ventosa hecha con un vaso y una cerilla, y el calor aquel tiraba de la carne para arriba y se iba el mal. Las muelas tenían su propia compostura. A veces bastaba con cargar de frío la muela dañada con un paño mojado y se marchaba el dolor. Pero otras veces el mal era más comprometido y había que sacarla. Unas veces untabas un algodón de aguarrás, te ponías el emplaste y antes de cuatro días ya estaba fuera la muela con raíces y todo. Y otras le pedías al señor cura un pellizco de incienso y con ponerte un grano bastaba para tirar la muela, pero tenías que andar con cuidado, porque si te ponías más incienso de la cuenta te se caía toda la dentadura. Para las enfermedades comunes había otro remedio, o más que un curativo un preventivo, un seguro de la salud a largo plazo. Era la miel, que hoy apenas se usa por sus propiedades terapéuticas pero sí entonces, como informa Angel Santamaría. —Yo comí siempre miel y no enfermé nunca, y eso que tengo más de ochenta años. Tuve colmenas, y cuando más trabajaban las abejas era en otoño, de cara a los fríos. Y cuando se cerraba el invierno se metían adentro de la colmena y había que dejarlas un poco abierta la piquera, pero lo justo para que no se sofocaran y tuvieran su ventilación, porque en tiempo de fríos la miel que guarda ese ganado para su manutención es muy codiciosa para los que bullen fuera. Uno es el tejón, que destripa los panales y hace unos estropicios muy grandes Otro el ratón, que aunque chico entra si el agujero es grande, y como las abejas están con la modorra del invierno no hacen 94 El bosque mediterráneo para defenderse. En primavera ya es otra cosa, así que llega febrero salen a navegar y ya pocos se atreven con ellas. Si acaso el pito, que mete el pico dentro y las prende. El abejaruco no las coge paradas, sino al vuelo, hay que ver ese pájaro la maña que se da para engancharlas según vuelan. Y otro que tiene poca aprensión es el lagarto, hasta que no llena la barriga no se marcha, por mucho que las abejas le ronden encima. La miel de por aquí es superior porque es muy floreada, las abejas labran en mucha variedad de flores. La de brezo es la más recia, la blanca es menos fuerte, pero de mejor calidad. Y como en todas las montesías de la Iberia profunda, el recuerdo del lobo es inevitable. Quien más quien menos, todos conservan en el arcón de la memoria alguna imagen de encuentros con el lobo. Y cabe pensar lo indeleble de ese recuerdo cuando el protagonista del encuentro fueran un niño o una niña, que incluso antes del uso de razón llevaban incrustado en los genes el temor al lobo. Domingo Decavo cuenta que un día andaba campeando cuando creyó oír una voz, y al trasponer la loma vio que un lobo rondaba cerca de una niña que pastoreaba las ovejas, y que huyó a su llegada. Y Excelsa Fernández también mantiene vivas sus impresiones. —Íbamos a la escuela, sí, pero cuando llegaba el buen tiempo y empezaba el jaleo del ganado nos sacaban de ella. La primer vez que vi al lobo andaba al monte con mi hermana y nos quedamos las dos como hechas piedra, del miedo que nos entró. Pero peor fue lo que le ocurrió a un tío mío. Venía de noche camino del pueblo, cuando le sale un lobo detrás de él, andando calladito, sin atacar, pero siguiéndole el paso. Mi tío iba tranquilo, pero al cabo le entró el miedo y luego el pánico. Llegó a la primera casa del pueblo, llamó, intentó abrir, pero nada, y el lobo detrás. Llegó a la segunda, y ahí sí 95 El bosque mediterráneo le abrieron, y entró tan descompuesto que ni hablar podía. Tardó varias horas en recuperar el habla, como le cuento. Tierra de olivos Andalucía no podría entenderse sin la vista del paisaje moteado del olivar. Los olivos figuran entre las grandes aportaciones de Roma a su provincia de Hispania, equivalente a lo que siglos más tarde significó la introducción del ganado en América. Ambos supusieron la transformación radical de los campos ibéricos y americanos. El olivo vino a cambiar la economía agrícola de muchas regiones del país, hasta entonces monopolizadas por encinas, jaras y brezales, y sobre todo de Andalucía, donde la especie olea europaea se sintió como en casa y pronto se dio a invadir el territorio. Y no solo tomó carta de naturaleza en lo físico, sino también en lo cultural. De la domus romana se pasa al al muniat árabe y de ahí al cortijo (que en la América hispana se transforma en la hacienda), pero todo sobre el mismo principio de la alquería rodeada de inmensos campos olivareros, que cual si fuera una piel topográfica van acoplándose al suave movimiento de cerros, valles y collados del relieve andaluz. Entre las muchas particularidades de la oliva figura la de cosecharse en invierno, con los fríos, y eso dio un respiro grande a las gentes sin tierra de estas partes, porque el invierno en los climas continentales como el europeo es una estación ayuna de recursos y de grandes agobios para su moradores, humanos o salvajes, pues unos y otros hubieron de arbitrar mecanismos para sobrellevar la estación. En Andalucía el olivar procuró jornales, escasos pero valiosos para alcanzar los tiempos de bonanzas. Quien lo cuenta es Rufino Godoy Vaquerizo, de Canena, en Jaén, sobradamente octogenario 97 Crónicas de la memoria rural española y con nada menos que con una experiencia a cuestas de sesenta años recogiendo aceitunas. —Recuerdo que salíamos a la aceituna clareando. Toda la familia marchábamos al olivar: mis padres y mis hermanos, según crecíamos y éramos capaces para la faena, allá que nos íbamos, ya con seis años, y si había que faltar de la escuela se faltaba, porque comer era lo primero. Arreábamos con el almuerzo, los capachos, las mantas, las varas, todo el trebejo necesario para la labor. Para el acarreo llevábamos mulos, los carros no entraban en aquellos caminos malos, de herradura. Era tiempo de invierno, cuando la oliva había madurado, y en las primeras horas del día enfriaba recio, caían unos hielos y unas rociadas de escarcha que había que verlas, y nada más llegar prendíamos una candela. Los varones nos calentábamos pronto con el vareo, pero para las mujeres era más sacrificado, porque su faena era recoger las aceitunas que caían fuera de los mantos de lona, y como se les quedaban las manos arrecías lo que hacían era poner a calentar piedras en la lumbre y luego las cogían. Los mantos eran chicos, y había que vaciarlos y ponerlos al pie de los olivos tres o cuatro veces, hasta que quedaban bien ordeñados. Según viniera el día de conforme calentaba el sol y el trabajo se hacía llevadero, pero otras veces se ponía a llover y como no se conocían los impermeables, pues a aguantar el agua encima y a seguir vareando, y secarse cuando uno llegaba a casa. Pero lo corriente era que para el mediodía el sol luciera y aventara un poco el frío. Daba gusto escuchar a las mujeres hablar y cantar, no paraban, la aceituna era más entretenida entonces que ahora. La faena se terminaba al anochecer, se metía la aceituna en los capachos de esparto, se lo recargaban las bestias y andando para la almazara. Allí se pesaba y se subía a cuestas por una rampa hasta la troje. Se molía bien molía hasta que salía una masa, y luego 98 El bosque mediterráneo se prensaba poniendo unas tongas de esterilla que las llamábamos cimbeles. De ahí, una vez que se prensaba salía el aceite y quedaba la plasta del orujo, la que lleva el hueso. Recuerdo que había quienes no habían comido en todo el día y aprovechaban para poner una rebanada pan debajo del chorro de aceite y con eso se apañaban. Los jornales de la recogida mitigaban las apreturas del invierno andaluz, cuando menos rinden los campos y hay que echar mano de las reservas. Aunque siempre hubo de dónde tirar para llevar algo de condumio a la casa. El olivar no es tan pródigo como la dehesa de alcornoques o encinas a la hora de proveer de recursos adicionales, porque bajo los olivos no crece la hierba. Pero hay una rica fauna de aves asociada a estos campos aceituneros. —Cuando se terminaban las jornadas del aceite había que podar los olivos, que aquí se preparan para que no echen las ramas para arriba sino a los lados, para que se carguen bien de aceitunas y estén cogederas. El ramón ahora se quema, pero antes no se desperdiciaba ni una hoja ni un palo, iba uno a andar quemando con la falta que había de todo. Se llevaba a las casas y se usaba para guisar. Y luego venía el tiempo de la arisca, arar el olivar con las mulas y cavar con la azada al pie, en derredor de los árboles, un trabajo muy sacrificado, de los que ahora no se hacen, el día entero con la espalda doblada. Pero es que el olivo no quiere compañía de hierbas alrededor, hay que dejar la tierra escueta. Y cuando venían las lluvias de abril, otra vez a levantar la hierba. También se le echaba estiércol de las mulas y de las casas, no se le echaba otra cosa. Poco más daban de sí las oliveras, y había que inventarse de dónde sacar para comer. Por marzo espigaba el espárrago, que había mucho por los baldíos. Y también comíamos las collejas, una verdura de campo de 99 El bosque mediterráneo mucho alimento. De seguido de las lluvias tiraban para arriba las setas, había un casero que decía de conocerlas, y aunque algunos echaban un duro de plata para ver si eran sanas o no, nosotros las comíamos sin otra probatura que lo que decía ese hombre, a saber si las conocía o no. Y también estaban los conejos, los cogíamos con cepo, pero había que andarse con mucho tiento, porque mayormente el término eran fincas y cotos y no te dejaban, y a veces nos corrió la guardia civil y todo. Y luego teníamos los pájaros, que eso fue lo que más hambre nos quitó cuando había poco que comer, porque el olivar los cría a manojos. O los criaba, por decirlo mejor. Estaban los zorzales, que eran de venida y que traían la intención puesta en las aceitunas. Venían también los que llamábamos los cuellecicos, y los estorninos, unas montaneras muy grandes de pájaros. Los cogíamos con cepos y los comíamos fritos con huevos, un plato muy rico y de mucha enjundia. También se cogían con la liga, un cacho de esparto untado de un pegamento, con eso caían a montones. Los vendían en los bares como tapas, porque había demasía de ellos. Yo me acuerdo de estar en el cortijo y sembrar el grano, y salir con mi padre por las besanas asustando a los trigueros y a las totovías para que no se comieran la simiente antes que la enterráramos con el arado. Y otras veces íbamos de chiquillos con cencerros por el olivar, porque se descolgaban los bandos y hacían estropicios. Pero yo creo que bien mirado el beneficio era mayor que el daño, y eso lo he visto yo a la vuelta de los años. El asunto era que a veces se secaba una rama de olivo y decíamos: “eso ha sido un paso de aire”. Pero no era el aire, sino un gusano que se metía por las entretelas del olivo y lo secaba. Pero el mal no iba a más, una rama como mucho, y era porque ahí estaban los pajarillos para comerse la gusanera, porque había 101 Crónicas de la memoria rural española más pájaros que gusanos. Pero andando el tiempo, con los venenos que echan para las hierbas y los insectos, los pájaros no tienen para comer, y se han ido a otras partes, natural, y a esos gusanos no hay quien los pare. Se meten por el olivo y le secan una rama o el árbol entero y luego se van al siguiente. Y eso es lo que ha traído que no haya pájaros como los había antes. El aceite es un producto superior, excelso para ser más exactos. Es el ingrediente principal de la famosa dieta mediterránea, y sus propiedades son tantas que aún no se conocen ni se explotan a fondo, aunque algunas de ellas ya eran sabidas en los tiempos antiguos. —Aquí la aceituna que usamos es la picual, que da un aceite muy bueno, aunque hay otras: la hojiblanca, la arbequina... Para que el aceite tenga la calidad mayor la aceituna no debe tocar la tierra, porque coge acidez, así que del árbol al manto y de ahí a molerlo enseguida, porque contra más tiempo pase el aceite se hace más ácido. El mejor es el del primer prensado en frío, luego va perdiendo finura, pero todo es bueno y todo vale, hasta el orujo de lo último, porque se lo comen los cerdos. En tierras de olivar la vida se hacía en derredor del aceite, y no solo la comida de todos los días, sino también los dulces, se hacían unas tortas con harina, aceite y una poca de azúcar por cima, y daba gusto de comerlas. Y para las enfermuras no digamos. Yo siempre padecía de la garganta, enseguida me ponía ronco y me liaba a toser, y mi madre mojaba un papel de estraza con aceite, lo ponía a calentar, me lo ponía en el pecho y aquello era mano de santo. Y si enfermabas del estómago, una purga de aceite. Y cuando a un niño le dolían los oídos se calentaba una pizca de aceite, se untaba un algodón con él y se le metía en las orejas, y aquello era cosa santa también. El aceite se usaba para todo. 102 El bosque mediterráneo Es proverbial la capacidad de los andaluces para la fiesta, y no solo para ella en sí, sino porque poseen la habilidad de añadir el matiz festivo a cualquier evento. Ya hemos visto que las jornadas de la cosecha de la aceituna, por más que laboriosas acababan siendo una diversión, y lo mismo puede decirse de la siega, de la matanza o de cualquier otra labor, por cansía y penosa que fuera. Lo festivo atañe igualmente al culto religioso. Dícese que la religión católica caló tan honda en Andalucía porque a partir del Concilio de Trento el culto y los ritos se revistieron de especial boato y esplendor, incitando los sentidos. Y todo ello se compadecía muy bien con la idiosincrasia de los andaluces, de tal modo que aunque al día de hoy el sentido religioso se desdibuje, la fiesta permanece. —Somos muy creyentes aquí, sí. La Semana Santa es una fiesta muy celebrada. Se sacaban unas procesiones muy bonitas, y a veces venían unos padres misioneros. Echaban unos sermones que metían a todos el miedo en el cuerpo, porque hablaban de que había que ser bueno, y el que no se churruscaba en el infierno sin consideración. Y por cualquier cosa las mujeres ya estaban haciendo una promesa. Mi madre por ejemplo, cuando mi padre marchó para la guerra hizo la promesa de que si volvía bueno y sano no volvería a probar los dulces en toda su vida, y que vestiría de hábito. Yo la recuerdo siempre así, y le decía madre, tú siempre llevas la misma bata. Andando los años, un cura más moderno que vino la dijo que la bata se la podía quitar cuando quisiera, que ya llevaba bastante cumplido. Todo lo de la religión se llevaba aquí muy a pecho. Los domingos, antes de ir a la aceituna era obligatorio ir a misa, y hasta para ir al olivar había que andar fuera de los caminos, porque no se podía trabajar en domingo. Pero no había más remedio que saltarse la orden esa, y yo creo que hacían la vista gorda, porque la aceituna no perdonaba y si no estaba de lluvia había que recogerla porque ese era nues103 Crónicas de la memoria rural española tro pan. Los únicos días en todo el año que no se trabajaba de voluntad eran tres, la Virgen de agosto, San Marcos y San Isidro. Todos los demás se hacía labor si el tiempo lo dejaba. Eso sí, una vez que terminaba la faena, sobre todo en los veranos se hacían unos corrillos a la puerta de las casas que duraban hasta las tantas. Y así íbamos pasando la vida. A la hora de hablar de los cambios habidos, la expresión risueña de Rufino se tensa, como si estuviera haciendo balance del pasado con el presente, y como si las ventajas que ha reportado este en lo material estuvieran empañadas por lo que se perdió en el aspecto humano, una constante en las conversaciones con los mayores. —Ha cambiado tanto todo que no es para creer, y se columbra hasta en las cosas más sencillas. Mi padre por ejemplo tenía un sentido muy especial, muy fino para el clima, sabía unas señas muy seguras para adivinar si iba a hacer este tiempo o el otro, y me las iba diciendo: Mira esos gusanos sacando la tierra y haciendo montoncillos, eso es que va a llover; o esas hormigas vaciando el hormiguero de simientes, lo mismo; y si veía volar muchas telarañas me decía , chiquillo, ve recogiendo el avío que vienen lluvias ya mismo. Y acertaba siempre. Por la luna sabía si venía claro o no, y así todo. Y con la hora, pues otro tanto. Yo no sé cómo lo hacía, pero estuviera el cielo con sol o nublado sabía la hora que era. Estaba una vez un albañil en el cortijo y traía un reloj, uno de los primeros que se vieron por allí, y le preguntaba a mi padre: Lázaro, ¿qué hora cree usted que es? Y mi padre se la decía, y no fallaba ni en cinco minutos. Pero hoy no quedan como él, ven el parte por la televisión y ya está. Otra cosa que ha vuelto la hoja es lo de las parejas. Yo me hice novio aprovechando un permiso de tres días que me dieron en la mili. Entonces tuve que entrar en la casa de mi futuro 104 El bosque mediterráneo suegro y no me llegaba la camisa el cuerpo, lo pasé malísimamente. Le dije, mire que si usted nos da su permiso queremos estar de novios. Y me lo dio, porque era un hombre muy campechano. Pero de volver a entrar en la casa, nada, hasta que nos casamos. Hablaba con mi novia en la puerta y antes de cenar, después de cenar, nunca. Y si alguna vez salíamos solos, si se me ocurría cogerla de la mano pegaba un estirón y la apartaba. Y es que el cura le había dicho: no te dejes coger la mano, que por ahí se empieza. Y si en relación con la vida de a diario las transformaciones han sido grandes, tocante al trabajo de la aceituna nada se diga. Porque la técnica logró algo que en su día se reputó imposible: mecanizar la recogida, del mismo modo que las máquinas llegaron a todos los 105 Crónicas de la memoria rural española rincones y todos los ámbitos del mundo rural. La consecuencia práctica ha sido un formidable ahorro de tiempo y un sensible incremento de los rendimientos, pero algunos precios se han pagado por ello. Antes el campo era un placentero lugar donde solo se escuchaban rumores de aguas correntías, trinos de pájaros, ladridos de perros y voces humanas. Y desde que la maquinaria entró en escena el campo se convirtió en un lugar estridente y ruidoso. El lector podrá comprobar en un día de diario que es difícil escapar del soniquete persistente de un tractor, una motosierra o un motor. Y si toca en festivo, esos sonidos callan, pero emergen otros aún peores como el horripilante de las motocicletas todoterreno o los quads, todos ellos acribillando el silencio y martirizando los oídos. —De lo que dan hoy los olivos a lo de ayer no hay comparación. Me acuerdo cuando niño de que comentaban que un olivo daba mucho cuando sacaba un capacho de aceitunas, cincuenta kilos pizca más pizca menos. Y hoy raro es el olivo que no da sus buenos doscientos kilos de aceitunas. Y es que ahora se hila fino con lo que se le echa: fósforo, potasio, nitrógeno, y todo eso incorporado al agua de riego, que ahora a muchos se les riega y antes eran todos de secano. Y si hablamos de los rendimientos por persona, para qué le voy a contar. De coger cien kilos a coger 2.000, veinte veces más. Y es que ahora se acabó eso de tirar de brazo y vara de castaño, traen unas máquinas que abrazan al árbol y le arrean un meneo que tiembla hasta la tierra, y que en un momento tiran abajo todas las aceitunas. Al principio veíamos aquello con mucha prevención, porque era como un terremoto para el árbol, y estábamos en que aquello no podía ser bueno para los olivos, pero luego hemos visto que no, que la sacudida no les hace bien ni mal y que la producción es la misma. Hay otros vibradores de mano que sacuden de rama en rama, para olivares más chicos, y tampoco perjudican. Y luego están los mantones que se colocan abajo. 106 El bosque mediterráneo Como le he dicho, los de antes eran tan pequeños que la mitad de las olivas caía fuera, y los de ahora cubren cada uno medio olivar y los tienen que arrastrar con vehículos, lo que antes hacíamos a fuerza de brazos. Total, que en lo que antes echábamos el invierno entero, ahora llega la maquinaria y antes que te des cuenta ya está toda la aceituna recogida y en la almazara. Hay mucha diferencia, sí, de lo de ahora a lo de antes, pero qué quiere que le diga, la recogida de la aceituna ha perdido el encanto que tenía. Dehesas bravas Diego García de la Peña conoce como pocos el mundo del toro bravo, porque lo ha visto desde arriba, desde abajo y desde dentro. Desde arriba, como rejoneador en las mejores plazas de España y América; desde abajo, como ganadero de sus dehesas de Plasencia; y desde dentro, porque a su saber práctico le ha superpuesto con los años el poso que deja la ilustración obtenida a través del estudio. Nadie pues como él para introducirnos en el apasionante mundo del toro bravo. —El toreo empezó con los Austrias, pero era a caballo y un resabio de los tiempos feudales. Los capataces elegían de las fincas aquellas reses más broncas, más ariscas, para que los jinetes tuvieran que emplearse a fondo con ellas, y las gentes sencillas seguían con pasión estos festejos, que tenían lugar en las plazas de los pueblos, acondicionadas para la ocasión. Pero luego llegó Felipe V con sus costumbres francesas, y prohibió la fiesta por encontrarla demasiado ruda, poco refinada para el gusto francés. Y curiosamente este fue el revulsivo 107 El bosque mediterráneo que hacía falta. Los nobles acataron la orden real, pero el pueblo llano no se resignó, había prendido demasiado la afición en él. Continuaron celebrando el festejo, solo que al no disponer de caballos tuvieron que hacerlo a pie, y para ello hubo que rebajar la bravura de los toros dándoles algún puyazo, con lo que había nacido la suerte de varas. De esta forma podían torearlos, y comenzaron los ganaderos a criar toros específicamente para la lidia, y de ahí surgieron las primeras castas: Vázquez, Colmenareña, Navarra, Albareda, Vistahermosa... que es precisamente la única que ha subsistido hasta hoy. Con esos nuevos toros se levantaron plazas para torearlos. Las primeras fueron rectangulares, pero ocurría que los toros se aculaban en las esquinas, y había que echar mano de perros y desjarretaderas para sacarlos de allí, de lo que nació la idea de hacer las plazas redondas, donde los toros no tuvieran escondite posible. De ahí en adelante todo fue evolucionar: la casta vazqueña insufló sangre a todas las demás; desaparecieron las más, salieron otras; Joselito revolucionó el toreo, porque era un iluminado que concibió la fiesta y el toro del futuro, y fue el primero que, contrariamente a como se venía haciendo, dijo que en los tentaderos, cuando a simple vista a las hembras se las mandaba al campo o al matadero, había que probar con la muleta a las madres que eran devueltas al campo, porque decía que tenía que tentar cómo se comportaban las madres de los futuros toros que él iba a torear. José Antonio Mateos, de Fuenteguinaldo, Salamanca, lleva en la sangre la afición a la ganadería brava. Le tiraban los toros, y cuando los oía pasar desde el patio de la escuela no podía evitar que los pies se fueran tras ellos. 109 Crónicas de la memoria rural española —Las ganaderías bravas pasaban haciendo trashumancia desde Salamanca a Extremadura y a mí me tiraba seguirlos, y para eso faltaba a la escuela. Al día siguiente el maestro me castigaba y los padres también, pero cuando volvía a pasar otra punta de toros, detrás de ellos que me iba otra vez. Siempre me ha gustado todo lo del campo, cuando las vacaciones me iba a labrar por gusto, o montaba arriba del carro lleno de paja para llevarla a las vacas, o subirme al caballo acompañando. Me gustaba más esa faena que cuando entraron los tractores. Salamanca ha sido tierra de reses bravas, curiosamente más que su vecina Extremadura, donde habiendo más dehesas siempre hubo menos dedicación a este ganado. La dehesa se caracteriza por la separación regular de los árboles, ya sean encinas o alcornoques, y es una genial innovación ibérica, ya que permite hacer un equilibrio entre lo silvestre y lo doméstico, entre la conservación del arbolado autóctono y el aprovechamiento humano. La dehesa es el terreno propicio para el ganado, ya sea lanar, porcino, vacuno o, la gran originalidad española, las reses bravas. No tan bravas hoy, porque como a todos los rincones de la agricultura y la ganadería, ha llegado el aluvión de normas, intervenciones, trámites y funcionarios, para tortura de animales y hombres, acostumbrados a moverse a su aire. —Antes a los toros se les dejaba libres y en paz, que campearan a sus anchas, y una sola vez se les llevaba al tentadero, para marcarlo y probar cómo andaba de hechuras, y luego no se les volvía a manipular hasta que se les llevaba a la plaza. Pero ahora todo es distinto, porque a ellos los marean con los tratamientos y a nosotros con los papeles. Desde que son añojos ya hay que estar encima de ellos, y cuando no es una vacuna es un saneamiento, y con todas esas cosas al toro se le malea y se le resabia. 110 El bosque mediterráneo Claro que no es solo que la bravura natural de los toros pueda quedar afectada por este antinatural exceso de intervencionismo. También es que antes las dehesas eran más grandes. De modo paulatino, el tamaño medio de las fincas en España no ha hecho sino descender desde los tiempos de la Edad Media, y drásticamente en las últimas décadas. Las fincas se han ido dividiendo y troceando, debido a factores como el aumento de la población, del nivel de vida y del precio de la hectárea. Y lo que es bueno para unas cosas resulta pernicioso para otras. Si en lo social y en lo económico ha sido plausible, para la conservación de la fauna silvestre el fenómeno ha sido negativo, y al fin y al cabo el toro bravo, la especie bos taurus, tiene mucho más de salvaje que de doméstica. —Las áreas de campeo se han reducido mucho. Antes incluso el ganado bravo iba de trashumancia de unas partes a otras, a Extremadura y vuelta, o bien tenía de sobra con la dehesa propia, con el movimiento de sus cerros y sus valles. Pero cada vez están más encorralados dentro de lo suyo, y hay ganaderos que les obligan a correr, para que luego en la plaza no se vengan abajo cuando el picador les arrime la primera puya. Ya se dijo que el toro bravo es un animal antes salvaje que doméstico. Parece inofensivo cuando campea por la dehesa en manada, porque es de naturaleza gregario, al igual que la mayoría de los grandes herbívoros silvestres, como mecanismo defensivo contra los depredadores. El bos taurus conserva este rasgo genético, pero incluso en su vida comunal aflora de cuando en cuando su condición salvaje. Y brota en todo caso cuando se queda solo, porque privado del arropamiento del grupo se siente asustado, y eso le lleva a transformarse en un animal muy peligroso. El toro en la plaza es un ser que por verse solo se halla profundamente atemorizado, y que embiste contra cualquier objeto en movimiento. 111 Crónicas de la memoria rural española —Cuando los toros ventean una debilidad en alguno de la manada se van a por él, y entonces arremeten locos de furia y pueden llegar a despeñarlo o a desangrarlo a cornadas. Otras veces acorralan a uno durante días, obligándolo a apartarse de la manada hasta que lo separan del todo, porque si regresa entonces lo matan. Y cuando se ve solo es cuando se vuelve temible. A mí me ocurrió que fui a echar unas pacas de alfalfa a una punta de toros y no reparé en que uno estaba aparte y echado. Me metí en su campo y de repente sentí el bufido y se vino para mí, y menos mal que había una recovilla forrada de latón donde pude ponerme en cobro, que si no me desbruja, y allí me estuve hasta que pasaron por el camino y me socorrieron. 112 El bosque mediterráneo Predecir con tiempo la bravura o mansedumbre de un toro es el sueño de todo ganadero de reses bravas. Ahora hay más posibilidades de catar la condición del toro antes de que salga a la plaza, pero antes solo había una, en el tentadero cuando era marcado. Ahí todo dependía del ojo experto del ganadero o del capataz. —En la tienta es cuando miramos las hechuras, pero es difícil acertar. Primero se le estudia la “nota”: como se comportó la madre en el tentadero, cómo salieron de bravos en la plaza sus hermanos. Y luego hay que entenderle el movimiento, la mirada, que se fije o se distraiga, si lleva la cara arriba o abajo, si arranca como es debido. A poco que no responda como tiene que responder se le manda para el matadero. Los toreros quieren toros nobles, que estén a lo que están, que no sean nerviosos ni se distraigan con cualquier cosa. Pero un toro es como un arca cerrada, hasta que no se abre no se sabe lo que guarda, y se lleva uno muchas sorpresas, como el toro nuestro de Barbate. Era tan manso que toda la familia le echábamos alfalfa en la finca y casi la comía en la mano, como una ovejilla. Bueno, pues lo llevamos a torear a Barbate y salió tan bravo y tan noble que lo indultaron, y volvió para la finca. Vivió hasta los dieciocho años. Los toreros quieren toros nobles, y su mayor temor es vérselas con uno que haya sido toreado alguna vez. Porque ya han conocido el juego del hombre y el capote, lo retienen en la memoria el tiempo que haga falta, y sacan el recuerdo cuando se encuentran frente a frente con el torero en la plaza. —El toro ya toreado es una cosa muy seria. A veces se metían maletillas en la dehesa de noche, apartaban un ejemplar y le daban unos capotazos. El toro se quedaba luego pensando en ello, tenía muchos días por delante para reflexionar, y se daba cuenta de que una cosa era el hombre y otra el trapo 113 Crónicas de la memoria rural española para engañarle. Y cuando ya en la plaza volvía a ver aquella estampa delante se iba derecho por el hombre, porque ya estaba resabiado, por mucho tiempo atrás que lo hubieran toreado siendo becerro. Nada más salir el toro a la plaza, el torero ya ve si viene toreado. Como casi todo el que se relaciona hoy profesionalmente con el campo, a la hora de evaluar las perspectivas el gesto se ensombrece. Pero en el mundo del toro bravo las nubes son más densas y oscuras si cabe, a lo que concurren varios factores. Uno, que para ponerse delante de un toro hay que pasar hambre, y tal cosa no ocurre ya en España, por fortuna, de modo que es problemático que los jóvenes se acerquen a una actividad de tan alto riesgo. Dos, que esa misma juventud, como el público en general, parece más 114 El bosque mediterráneo atraída por los deportes que ofrecen competición, antes que por lo que es más espectáculo y arte que competencia. Tres, por la cantinela invariable que repiten los que viven de lo que produce el campo, los precios. —Yo no sé qué va a pasar, pero es que ahora se venden los toros a menor precio que hace quince o veinte años. Antes vendía uno una corrida y tenías para pagar los piensos y los jornales de todo el año, y aún te quedaba un pico, y ahora no sacas ni para pipas. Se ve que esto va para abajo, porque antes en las fiestas de un pueblo se daban cuatro corridas y ahora cumplen con dos y hasta con una. Y toda esa campaña contra los toros, y lo que ha pasado en Cataluña. Mientras que en el sur de Francia se protege la fiesta. Como esto no cambie... Sierra Oeste de Madrid El oeste de la provincia de Madrid nunca ha dejado de ser un gran desconocido de los madrileños de la capital, que a la hora de explayarse han orientado sus pasos invariablemente hacia las sierras del norte. En primavera y verano, buscando los aires salutíferos de la montaña; en invierno, el divertimento de la nieve. Y la región de la llamada sierra oeste ha permanecido al margen del interés de los habitantes de la gran metrópoli, a pesar de sus grandes valores ecológicos. Se engloba en el ecosistema del monte mediterráneo, término este un tanto equívoco pero muy antiguo y muy español, y que contra lo que puede suponerse no significa montaña, sino que monte equivale al ambiente del encinar y la vegetación arbustiva de jaras, enebros, madroños, brezos y el resto de la comparsa arbórea y arbustiva mediterránea. 115 Crónicas de la memoria rural española Esta región del poniente está, pues, próxima a la capital, pero también lejana. Cercana por la distancia, apenas una cincuentena de kilómetros; lejana por lo ajeno que se han sentido a ella los capitalinos, y además por otras razones, las que justifican su entrada en estas crónicas del mundo rural. Porque la idiosincrasia del oeste madrileño la aproxima mucho más al ambiente de pueblo de Extremadura o de Andalucía que del Madrid de los ministerios y las oficinas, como enseguida el lector va a poder comprobar a través de las siguientes muestras. La primera de ellas, la de Antonio López Alvarez, de Navas del Rey, quien a sus casi noventa años conserva viva la aguda imaginación que permitió ir tirando a los paisanos de por aquí, como demuestra el hecho de que siga siendo capaz de componer larguísimos versos medio serios medio satíricos, su oficio favorito cuando el arte de la supervivencia en sus múltiples oficios le dejaba ratos para ello. —Yo me he tirado la vida entre la caza y las gavillas. Las gavillas eran de leña de retama, de jara, de tomillo o de chaparro, porque en los montes de por aquí se aprovechaba todo: la madera gruesa para leña, y la chica para gavillas. Yo iba al monte con una cuadrilla de diez hombres y era el encargado de llevar la cuenta, porque luego nos pagaban según y conforme las gavillas que atábamos. Se las llevaban para las tahonas de Madrid, de Carabanchel o de Valdemoro, y también para hacer ladrillos en los tejares. Entonces se hacía todo el pan con leña y los montes estaban mondados, no había una mala retama para liar el fardo porque todo lo que crecía se segaba. Y cuando no liaba gavillas, Antonio se dedicaba a otros laboríos varios, característica esta de economías antiguas, rurales, escasas, que consisten en vivir de lo que salga y a la que salta, y en que sus gentes sirven tanto para un roto como para un descosido. El polo opuesto de la especialización postmoderna, donde se sirve y se trabaja para 116 El bosque mediterráneo un solo oficio. Los habitantes de las ciudades están acostumbrados a esto último, pero la humanidad ha sobrevivido ancestralmente con arreglo a lo primero, con el oportunismo como principio rector de las vidas. Y en este punto es donde comienza a atisbarse que el oeste madrileño ha estado mucho más cerca de los campos sureños peninsulares que de los asfaltos capitalinos. Opine el lector. —Yo cazaba ardillas en los pinares cuando tenía seis o siete años. Armaba una flecha con la varilla de un paraguas y me subía a un pino con ella, con un tirador de goma y con un puñado de chinarros en el bolsillo. A lo que veía una ardilla le tiraba los chinos y se subía a lo alto del pino, exponiéndose encima del cogollo. Entonces le endiñaba la flecha y caía al suelo como una piedra. La ardilla era dura de comer, tenía que cocer mucho, pero la echaba al cocido y daba un caldo muy blanco y la carne tenía un gusto bueno cuando ablandaba. Otra caza que hacía era la de las ratas de agua, hurones las llamábamos, que andaban por la sirga del río Guadarrama. Se descubrían por las veredillas que hacían entre las junqueras de la orilla, y allí era donde yo tendía los lazos. Tienen una carne muy fina, muy exquisita, y los ricos nos las compraban y las comían fritas o cocidas, una carne de lo mejor que se puede comer. Lo mismo que el lagarto, menudo caldo hace en el cocido el lagarto, se le desollaba bien y al puchero. Y también comíamos las culebras, fritas tienen una carne semejante al pescado, con menos sustancia que el lagarto, pero de gusto. Lo que no comíamos era la víbora, y las había muchas, se enroscaban en las espigas y cuando los segadores iban segando les mordían la mano y les hacían una avería con la ponzoña. Ellos estaban en que lo que les picaba era el topo, pero no, era la víbora. Y otro del que había que guardarse era 117 Crónicas de la memoria rural española del alicante, una culebra negra y tan venenosa que corría el dicho de que si te pica un alicante, el cura por delante. Lo que tenías que hacer si te enganchaba era cortarte con un cuchillo y chuparte la sangre y escupirla, porque si no el veneno trepa por dentro, te cuaja la sangre y ya estás listo. Como puede apreciarse, el principio rector de estas conductas es el mismo que rige para todas las especies depredadoras: todo lo que se mueve sirve para comer. Y desde bien temprano daba comienzo su aprendizaje. —Cuando era yo niño, después de la escuela me iba para los cerros, donde criaban los búhos en los riscales de lo alto. Las águilas, las grajas y las urracas me decían dónde tenían el nido, porque al búho todos los pájaros le tienen mucha inquina y le tiemblan, y como de día están acobardados con la luz se tiran a zurrarle, aunque ninguno puede con él. Entonces subía yo, me amarraba con una cuerda para alcanzar donde el nido, hasta que daba con él, y a los búhos que estaban chicos les amarraba el pico con alambre, para que la caza que les llevaban los padres por la noche estuviera entera por la mañana, que era cuando yo subía otra vez a por mi parte. Destripaba la pieza, que solía ser un conejo, descosía la boca a los búhos, les echaba las tripas y me llevaba la carne. Eso lo hacía yo todos los días, y cuando los búhos ya estaban para volar, me los llevaba para comerlos en casa, guisados o en pepitoria. O hacía con ellos un cocido de patatas con sangre, para chuparse los dedos, porque la carne de monte, la que se cría salvaje, tiene más fragancia que la que se cultiva, dónde va a parar. Cuando el tiempo de nidos hacía yo mi buena montanera de huevos o de pichones. Tenía un tirador hecho por mí con gomas de ruedas de los coches, y lo demás, lo de la puntería, lo hacía la necesidad. Donde ponía el ojo ponía el canto. 118 Crónicas de la memoria rural española Cuando los pichones de las palomas estaban criados y para volar me subía al árbol y esperaba que viniera el macho a hacer el relevo de la hembra. Entonces largaba el cantazo y me llevaba el macho y los pichones, y dejaba la hembra para que criara otra vez. Y tal cual hacía con las águilas, aunque a esas había que cazarlas en los escarpes. Para mí era mejor la carne de águila que la de gallina, por lo montesa. No siendo buitre, que ese tiene una carne que parece cuero, lo demás iba para la panza, y con más gusto que lo doméstico. De Navas del Rey es también José Peña, eximio conocedor de los secretos del campo y la fauna silvestre. Desde muy niño demostró buena mano con los animales, y como muestra valga el siguiente botón. —Los cerdos son muy malos para dejarse montar, tan ariscos como los jabalíes, pero de niño criamos uno en casa y le acostumbré a montarlo, y me servía para ir a la escuela sentado encima, mi hermana andando delante y yo detrás arriba del guarro, y luego él se volvía solo para el pueblo. Es que los cerdos son muy inteligentes. Mi padre tenía una piara de ellos y los llevaba todos los julios para las Navas del Marqués, donde había feria y mercado. Arreaba camino alante con los cerdos y los vendía allí, pero si quedaba alguno sin vender él se cogía la furgoneta, la que llamaban la lechera, y se venía de vuelta para casa, y los cerdos sobrantes cogían camino y se volvían ellos solos detrás. Y otra muestra del caletre que gastan era cuando los llevaban a la montanera de castañas de El Tiemblo, a que engordaran. Allí se tiraban un mes, y cuando las castañas se acababan sabían que iban a ir por ellos a recogerlos. Y así era, porque era llegar mi padre y juntarse todos a su vera, por dispersos que andaran por esos castañares tan extensos. El dueño del castañar había pesado a los guarros a la entrada 120 El bosque mediterráneo y ahora los pesaba a la salida, y según fuera el peso que hubieran ganado así le cobraba a mi padre. Y otra cosa de ver con los cerdos era que no tenían miedo que les atacaran los lobos, y eso que había muchos por la parte de El Tiemblo, pero si acechaban lobos ellos se hacían piña, y aunque los lobos hicieran por desbandarlos como hacen con las ovejas, ellos ni por pensamiento perdían la apiñadura. Como puede advertirse, este mundo a unos pocos kilómetros de Madrid creaba una especie de realismo mágico iberoamericano a la española, al fin y al cabo las mismas raíces a uno y otro lado del océano. En los mismos alfoces de la inmensa urbe ocurrían cosas que casi parecen producto de la fantasía, como a continuación comprobará el lector de la mano de otro testimonio veraz, Eugenio Herranz, asímismo titular de innúmeros oficios en la vecina Chapinería. De su boca sale la aspereza de la vida ibérica del siglo pasado, que es la de toda la vida hasta que llegaron la maquinaria y el dinero, haciendo añicos ancestrales costumbres. Una de ellas, y muy chocante hoy, cuando los hijos son objeto de intensa atención y exquisito trato, dejar que los niños se curtieran solos, a su aire. —Nos echaban a ganarnos la vida bien temprano, de pantalones cortos todavía, como quien dice cuando alcanzábamos el uso de razón. Andábamos sueltos hasta para hacer de cuerpo, porque llevábamos abierto el pantalón por detrás, la cachaleta se llamaba, para vaciar el vientre sin más ni más. Así que pronto teníamos que afilar el ingenio para las cosas de la vida, porque uno lo tiene todo en contra cuando nace pobre y tiene que depender de otros. He comido de todo, hasta las cáscaras de las patatas y de las naranjas de la calle, y eso si no habían llegado antes los cerdos. Hasta algarrobas, que las molíamos para poder pasarlas, porque eran más duras que las lentejas, mismamente como las piedras, ni los cochinos po121 Crónicas de la memoria rural española dían con ellas. El pan más mollar que catábamos entonces era el de centeno, o peor todavía el de cebada, perruna lo llamaban porque era comida de perros, se ponía como una piedra de duro enseguida, como no te lo comieses estando dentro del horno no le hincabas el diente luego. Todavía el de centeno podía pasarse, era negro pero correoso, no encostraba como el otro y se dejaba comer. Como también hemos comido las pezuñas de los cochinos, las patuñas, en las casas donde había matanza. Cuando se estaban chamuscando las arrancaban, las tiraban para atrás y allí estábamos la chiquillería para agarrarlas al vuelo y comerlas, que se nos quemaban las manos, pero daba lo mismo, más nos quemaba el hambre. Las terminábamos de asar y nos las zampábamos enteras, por negras y duras que estuvieran. Y es que cuando hay hambre 122 El bosque mediterráneo no hay remilgos que valgan, todo vale para aliviarla. Entonces el empeño de los padres era que los hijos entraran a trabajar en la finca de un rico, le decían llévate a este muchacho mío como sea, con tal que le de usted de comer... Y nosotros a lo que nos mandaran, y había por aquí amos bien abusivos, al lado de otros que eran buena gente. Estos arrapiezos, la verdadera escuela que tuvieron fue la de la vida, haciendo trabajar a destajo la imaginación desde el principio para ver de llegar al siguiente día, pues dormir con la barriga tranquila significaba jornada de triunfo. Y la proverbial inventiva infantil les servía para dormir en paz, pero en otras ocasiones para urdir acciones peor intencionadas, porque otra nota de la infancia ibérica rural ibérica ha sido la insensibilidad, no pocas veces inmisericorde. Por más que resulte crudo, es real. —Jugábamos al fútbol dando patadas a un balón más duro que una piedra, pero lo corriente era una mala pelota de trapo. Otras veces jugábamos con los gatos. Cogíamos uno y le atábamos al rabo un bote que tenía dentro chinarros, lo soltábamos y se daba a correr como alma que lleva el diablo, no quiera saber cómo corría con el escándalo que llevaba detrás. Y otro día lo que hicimos fue meter un gato dentro de un puchero, cerrarlo bien y liarnos a jugar al fútbol con él, como si el puchero fuera el balón. Salió tarumba el pobre gato, éramos unos trastos. Otro día había un carro cargado de gavillas de retama y lo que hicimos fue juntar un docena y ponerlas delante de la puerta de una vecina y llamar. Cuando abrió la puerta se le vinieron todas las gavillas dentro de la casa, y a la mujer la tiraron de culo. Y otra broma que hacíamos, pero sin maldad, era con el tonto que había en el pueblo. Íbamos y le decíamos, vete donde la tienda de don Hermenegildo y que te dé chorizo y queso, y le dices que 123 Crónicas de la memoria rural española luego se lo pagamos. Él iba, lo decía, y el tendero le preguntaba ¿y los cuartos?, y él que luego lo pagaban, y a poco no le echaba de allí a puntapiés. Y como esa muchas pifias. Por fortuna la educación parece haber terminado con tales “pifias” de este Madrid tan cercano y alejado de la capital, en el que tenían cabida todos los ingredientes de la España de la subsistencia. El primero el oportunismo, que consiste en estar a salto de mata, guinchando lo que pone al alcance de la mano la bandeja de cada jornada. Lo cuenta Eugenio, y su expresión delata el cansancio de vivir tantos años en tales afanes, porque nunca los frutos de esa bandeja se dejaban aprehender sin esfuerzo. —Hemos tenido mucho aperreo para salir adelante, cogiendo lo que hubiera. No habré arado yo para los que tenían capital, cuando nos daban un campo como un término y hala, a ararle con las mulas. Lo importante era trazar bien el primer surco, la besana, ahí estaba el corazón del asunto. Ponías la yunta con la mira en el silo de Navalcarnero y a tirar derecho. Y arando y segando era como sacábamos otros instintos, como saber del clima y de la hora, porque los relojes no les conocíamos. Estando en la campaña de verano dormíamos en la era, y cuando asomaban las cabrillas, las estrellas que salen cuando ya viene de amanecida, sabíamos que era la hora de levantarse. Y atinente al clima aprendimos mirando. Si el águila volaba picuda para abajo era lluvia segura, o cuando la luna asomaba con cerco, y cuando los tordos o los gorriones se bañaban en los charcos, todo eso era señal de agua. Y nos servíamos también de los refranes, por ejemplo ese que dice que cuando las grullas van para abajo, estate con el amo aunque con trabajo, y cuando va para arriba ni aunque el amo te lo diga, y eso es porque cuando vienen las grullas está encima el invierno, y más vale precaverse del hambre al arrimo 124 El bosque mediterráneo del amo, y cuando suben para los nortes se anuncian las bonanzas y te podías valer por tu cuenta. De todo hemos hecho por la vida: que si acopios de leña, que si amarrar gavillas con una hebra de retama, que si arrear vacas para venderlas en las ferias de la comarca, que si aligerar las fincas de alimañas... qué sé yo. Pero ante todo lo mío ha sido la caza, era la manera de ganarse unos jornales de añadidura. Día sí día no ponía en el monte ciento cuarenta cepos, y había jornadas que cobraban pieza la mitad y más. Según fuera la clase de pieza que uno quería, así había que poner de fino el mecanismo, a mí me han saltado en la mano tantas veces los cepos que no sé cuántas veces habré mudado las uñas de las manos. Cogía de todo: conejos, pájaros perdices, liebres... culebras también, pero se cazaban peor, había que poner el cepo muy prieto porque si no se escurrían y acababan saliéndose, las muy putas. También entraban zorras, aunque esas son mas listas que el hambre, sobre todo si son viejas. Lo que había que hacer era dar con la zorrera, colocar el cepo y hacer con la boca el chillo del conejo. Salían ciegas a buscarlo, y entonces caían en el cepo. Eso si eran jóvenes, porque si eran viejas se daban la vuelta y te dejaban con dos palmos de narices. Otro engaño que usábamos para el conejo era doblar una retama para que pudiera alcanzar la granilla que lleva arriba, porque le tiene mucha afición. El conejo creía que era el viento el que había doblado la escoba y no paraba mientes en que estaba doblada de intención, y debajo estaba el cepo tapado con monte. En el esfuerzo de acabar de tronchar la retama y comer la granilla acababa cayendo. Y en tiempo de verano, abrasado de sed se acercaba a cortar el tallo de una planta joven para chuparle la savia y debajo estaba el cepo. El conejo es un bicho muy tonto. 125 Crónicas de la memoria rural española Cuando la trilla solíamos ir a vencejos. Resulta que hay unos gorgojos que se meten dentro de las algarrobas, y cuando se trillaban salían de un salto, y los vencejos, que estaban de apostadero, se cernían sobre la era a pico abierto para cazarlos, porque salían nubes de gorgojos. Los bichos saltaban, los vencejos bajaban y ahí estaba yo con el matavencejos, una tralla de alambres que ponía a los pájaros patas arriba en un pensamiento. No habré yo matado así pocos vencejos. Si el oportunismo es uno de los grandes ingredientes de los españoles del ámbito rural de todos los tiempos, otro ha sido la picaresca, común a lo rural y a lo urbano, y tema recurrente de nuestra mejor literatura. Pareciera que el pícaro es personaje medieval y definitivamente descolgado del carro de la historia en alguna cuneta del pasado, pero no es así. Es bien real y actual, por mucho que hayan cambiado sus modos y sus formas. Puede incluso vestir traje y corbata y a lo que hace no se le llama picardía, sino corrupción. Pero la de siempre, la de poca monta, la sigue y la seguirá habiendo, porque la picaresca consiste en última instancia en allegar bienes o dineros, por pocos que sean, de una manera torticera y no con el honrado trabajo, aunque era disculpable todo lo que se hacía por hambre. —Aquí funcionaba un tren, de esos de vía estrecha, que iba de Almorox a Navalcarnero, para empalmar con el de Madrid. Cuando paraba daba tiempo a que los viajeros bajaran y vendimiaran unos racimos de uvas de las viñas, y luego volvían a subir con la merienda gratis. Y cómo serían los trenes de entonces, que yo me acuerdo de ir con mi padre a Barcelona en el tren correo. Pues cuando llegábamos a la parte de Lérida, mi padre se iba para el vagón primero, donde la máquina, se bajaba en marcha, arramblaba un puñado de melocotones de la huerta y se montaba en el vagón de cola, donde merendá126 El bosque mediterráneo bamos los melocotones. Y es que estábamos caninos y el hambre nos sacudía las tripas. Me viene a la memoria también que cuando ponía los cepos a los conejos tenía que pagar al dueño de la finca unas pesetas por kilo de conejo cazado. Cada día el guarda me hacía el peso de los conejos y tenía que pagar a tocateja, pero no los pesaba todos, sino que apartaba del peso quince o veinte conejos y el guarda recibía su comisión, en dinero o en conejos, por hacer la vista gorda. Y había otras veces que me hacían la contraria. Me pagaban por cazar alimañas en las fincas, y cuando llevaba una percha de urracas no me las pagaban en el acto, sino a los días, y siempre me ponían de menos en la cuenta. Y otra cosa que me acuerdo es que cuando paraban los gitanos unos días cerca del pueblo, una cuadrilla de muchachos de aquí se metía de noche por los corrales para robar gallinas, las hacían en pepitoria y se daban un atracón. Y luego iban y dejaban las plumas donde estaban las barracas de los gitanos. Cuando los dueños de las gallinas iban a los civiles con la denuncia se ponían a registrar hasta que daban con las plumas, y claro, los palos para los gitanos. Este mundo de pícaros, pillos y tunantes, recordémoslo una vez más, por encima de las distancias geográficas se situaba mucho más cerca de la España profunda que de la capital. Por lo que viene a renglón seguido, de una profundidad a veces sobrecogedora. —A las mujeres ni te podías acercar aunque fuera tu novia, no siendo una de la mala vida, que había pocas, y además hacían falta cuartos para eso, así que había que calmar el ardor del cuerpo de otras maneras. Una vez habían venido también los gitanos, éramos mozos y nos enredamos a hablar con las muchachas gitanas, muy lucidas ellas. Pasaron las horas, les dimos cigarrillos y ya veíamos que ganábamos la partida cuan127 Crónicas de la memoria rural española do salieron los hombres, nos dejaron sin tabaco y nos largaron de allí con viento fresco, quedándonos a dos velas pero ardiendo por dentro. Así que uno va y dice: no puedo más, me voy a la cabra del Venancio, y se fue por ella y la montó como si fuera un carnero. Eso ocurría muchas veces, después de las fiestas y los bailes, para aliviar el ansia. Con las ovejas, con las burras, con las cabras. Las burras se dejaban hacer, ni lo sentían. Las ovejas no querían, pero eran dóciles y cumplían, Y de las que era difícil hacer carrera era de las cabras, que son muy ariscas y se ponían a berrear. Y con las gallinas había que andarse con tiento, porque podían reventar. Había uno del pueblo que le tenía mucha afición a una cabra que llevaba un cencerrito colgando. Cada día, según se echaba la tarde y bajaban del monte ya estaba preguntando por la cabra y se le veía al escucho del rebaño, hasta que oía la cencerra, y se ponía más contento que unas pascuas y decía, ahí viene mi cabra, ahí viene mi cabra. Tierra de pinares Los pinares del oeste de Madrid se asientan sobre un suave relieve ondulante, como de océano sosegado. Los pinos, altos, enhiestos, de nítidos fustes, de penachos redondos y vistosos, conforman un paisaje como de hongos gigantes. A lo largo del verano van creciendo las piñas, y cuando se declara el invierno los pinos semejan árboles de Navidad cuajados de adornos colgantes. Era entonces, con los fríos gruesos, cuando las gentes de las comarcas piñoneras de Valdemaqueda, Almorox o Pelayos, echaban mano a sus artes, se dispersaban por las pinaradas y sin miedos ni vértigos trepaban a 128 El bosque mediterráneo los pinos y los ordeñaban a conciencia. Entre ellos, Domingo de la Fuente y Juan Rodríguez. —La piña no estaba hecha hasta diciembre, cuando los helores. Cada quien cogía su vara, larga de varios metros, con un gancho en la punta que llamábamos la lata. Subíamos a lo alto los pinos y andábamos por las ramas como sobre el bendito suelo. Ni un accidente tuvimos que lamentar los de por aquí. A cada piña se le daba su golpe, pero había racimos que tiraban siete u ocho piñas de una vez, mire qué apretura de piñas había antes. Contra más helor, mejor se soltaban las piñas, porque los rabos quebraban. Luego las subíamos a los serones y con los borricos para casa, cada uno a su era. Allí hacíamos la moraga, que era extender las piñas y asarlas con 129 Crónicas de la memoria rural española una lumbre por debajo, para que se abrieran. Y luego con la machota se cascaban y se desprendían los piñones. Había que andar con mucho tiento para saber cuándo había que echar agua para apagar el fuego, porque si la moraga ardía de más abrasaba la piña con el piñón dentro y ya no servía. Otras veces no hacíamos moraga, sino que poníamos a secar las piñas al sol, unas parvas grandísimas, de millones de piñas. Conforme se iban los fríos y se venían las calores las piñas se abrían solas, chac chac, que parecía que estaban vivas de la bulla que hacían al abrirse. Con la machota ayudábamos a que soltaran los piñones y ya estaban listas para que vinieran los arrieros, de la parte de Ocaña, que las teníamos ajustadas con ellos desde antes. Hasta el año cuarenta y tantos venían en burros y mulas, pero de ahí para adelante ya se las llevaban en camiones. Al tronco de la piña, el podrío que decíamos, también se le sacaba partido, porque lo usábamos para hacer cisco y lo llevábamos en sacos para los chalés elegantes de El Escorial, que tenía allí muy buena demanda porque daba muy bien en los braseros. La Naturaleza enseña que todo aquello que coloca sobre el paisaje es un regalo para que alguien, animal o humano, lo aproveche a fondo. Los robles por ejemplo son explotados por miríadas de seres que se ciernen sobre ellos y exprimen hasta la última gota de tan benefactor árbol. El pino oriundo, el piñonero acutóctono (y no el que masivamente se empleó luego en las repoblaciones), era una de esas maravillosas providencias. —Al pino lo apurábamos, pero a fondo: que si piñón, que si resina, madera, leña, cisco, carbón... todo lo vendimiábamos de él, y la comarca entera vivía de los pinos. La resina se sacaba de marzo para adelante. De primeras había que desroñar la corteza y luego entraban los picadores a picar el tronco des130 El bosque mediterráneo nudo, un tajo así como de metro, buscando la caída natural de la resina. Hasta tres cortes se le daba al árbol, se ponía un cacharrito al pie del corte y se dejaba un par de días para que sangrara bien. Luego íbamos nosotros, los remasadores, a recoger la resina, que la vertíamos en una lata que acababa pesando sus veinte kilos, y todo cargado a las espaldas. Cada pino tenía varias sangrías y los había peores y mejores, algunos te llenaban no sé la de veces el cacharro. En término de una semana tenía que escurrir todo el sudor que llevaba dentro, y a los 18 días un solo remasador le había dado la vuelta completa al monte, con sus mil pinos. Los niños pronto aprendían que la subsistencia, aunque la complementaran con otros recursos, estaba ligada a los pinares. Que aunque hurgaran a mano desnuda bajo los pedrejones del pozanco para dar con la trucha, hicieran rebañadura de níscalos cuando la otoñada para pasarlos a los tratantes de Barcelona, o a hurtadillas hicieran el rebusco de bellotas en las fincas con dueño, a pesar de todos esos complementos a la economía familiar, el abasto de la olla dependía esencialmente de las pinaradas. —Era tan menudo cuando empecé a ir a los pinos, que me ataban al burro para que cuando me durmiera no me cayera. Mi madre me llevaba con tres y cuatro años y me ataba al tronco de un pino para que no escapara. Miraba que no hubiera arboleda por derredor, sino prado claro, para que no me enredara en los abrojos como los burros. Y nos llevaba siempre a la vera de ella, porque estaba en que si los del Ministerio llegaban a la casa y nos encontraban solos decían: estos niños están abandonados, al hospicio con ellos, y por eso nos llevaba al tajo. Nacer como quien dice a pie de monte, pasar la infancia amarrado a un árbol, corretear desde niños entre los montiscares y los rega131 Crónicas de la memoria rural española tos, proporciona mucha escuela, aunque sea de otra clase. Y cuando los octogenarios de hoy cuentan algo de lo mucho que han visto y vivido nos introducen en un mundo que parece irreal. Pero nada hay de inventado en sus relatos, porque en los rústicos debe descartarse de plano la mendacidad o la fantasía. Simplemente cuentan lo que ven, con naturalidad, sin añadir ni restar ápice, y si algo hay de fantástico en ello son los propios sucesos que narran. —Yo de niño me subía cada tarde a un pino donde tenía montado el nido el águila real. Cada día el padre o la madre llevaban al nido un par de conejos, y lo que hacía era destazarlos, dejar un cuarto a los pollos y llevarme lo demás. Y lo mismo hacía con el nido del búho, todavía hacía más cobranza, porque el gran duque es cazador de postín y cada tarde podía bajarme cuatro o cinco conejos para casa. A cuenta del águila me sucedió a mi madre y a mí una cosa muy curiosa. Como entonces estábamos faltos de pitanza y sobrados de hambre, estábamos los dos haciendo rebusco de piñas a cencerros tapados, porque la finca tenía amo. Yo me subía a lo alto del pino y mi madre abría el mandil y le iba echando las piñotas. Cuando en esto que le cae a mi madre una liebre en el mandil. Del susto que llevó salió corriendo, porque pensaba que era cosa de brujería, a ver, que te caiga del cielo una liebre sin razón. Hasta que pensando pensando, di en que era que se le había caído la liebre de las garras al águila real cuando pasaba por cima nuestro, con la casualidad que fue a dar adentro del mandil, lo que son las cosas. Y eso pasaba porque antes había mucha animalía, de todo había: águilas, conejos, cangrejos, truchas, ranas, gatos montesinos, lobos, zorros... yo no sé cómo ha sido que todo haya venido a menos como ha venido. Claro, que también había mucho ganado entonces, y unas cosas traían otras, como los 132 El bosque mediterráneo zorros, que se arrimaban a ver qué pillaban. A cuento de eso me acuerdo de un sucedido que nos pasó a mi hermano y a mí. Estábamos guardando cabras de un tal Robles, de Chapinería, y las cabras estaban de paridera cuando llega una zorra y se pone de acechadera, cavilando de qué manera podía trincar a uno de los cabritos, porque las madres no se separan de sus chivos ni un algo. ¿Pues qué hizo? Se subió a un teso y cayó rodando por la llambria hecho una pelota, hasta caer cerca de una madre con su chivito. Allí se quedó, talmente como muerto, hasta que la cabra, que le podía la curiosidad, se separó de la cría y se vino a husmear qué era aquello. Y así que la zorra la vio apartada del chivo pegó un salto y se lo llevó del gaznate. 133 Crónicas de la memoria rural española Y las matrerías que gastan los lobos se cuentan y no se creen. Subía yo a una fuente de un agua muy buena que salía del risco, y donde hacía arroyo había una vaca parida. Cuando se presenta un lobo y se pone a mirar a la vaca y al choto, como pensando a ver cómo le meto yo mano a esta, porque una vaca parida es un animal muy cerrero. Conque el lobo va, se mete al arroyo, sale empapado de agua y va donde un arenero de la orilla y se pone a revolcarse hasta que se pone todo pringado de arena. Entonces se va donde estaban la vaca y el choto, empieza a sacudirse y levanta un espolvoreo de arena del demonio, tanto que dejó a la vaca ciega, que eso era lo que quería el muy matrero, quedarla ciega para llevarse al ternero. Y si no estoy yo allí que me arranco a gritarle y tirar piedras, como tres y dos son cinco que se lleva el choto. Estos términos eran un loberío, porque había muchos ires y venires de ganado. Un día dieron la batida más grande que he visto yo, cubrieron la comarca con vecinos de todos los pueblos, haciendo un cerco que iba desde Chapinería hasta Valdemaqueda, kilómetros de cerco. Ese día cayeron más de dos docenas de lobos. Como dicen los paisanos de Valdemaqueda, en esos tiempos había gran trasiego de ganado en la comarca, porque la cabaña española era inmensa hasta que recientemente entró en liquidación. Unas eran las merinas trashumantes de largo recorrido, que cruzaban por aquí siguiendo la cañada real soriana en su viaje de ida y vuelta a dehesas y pastos de montaña; otros eran los trashumantes de pequeño trayecto, que en verano trasladaban a sus vacas a los pastos de El Escorial; los que arreaban sus cabezas de ganado a las ferias, los que acudían al mercado mayor de Madrid... Y también los paisanos veían pasar de cuando en vez una vacada brava para las fiestas taurinas. Estas se generalizaron luego en todos los pueblos, pero antes toros había solo en las ciudades y plazas de categoría, porque 134 El bosque mediterráneo un toro bravo tenía su precio, y las arcas municipales de la época no estaban para muchas alegrías. —Los toros bravos pasaban arreados por aquí y salíamos todos los vecinos a verlos, imponían tan poderosos, acostumbrados como estábamos a ver pasar las razas mansas. Pero pasaban ganaderías de muchas clases en ese tiempo, y yo me acuerdo bien de un ganado muy especial y que pasaba una vez al año, cuando se acercaban las navidades. Eran los paveros, y venían careando puntas de pavos de veintitantas cabezas desde la sierra de Ávila, bajando con ellos por el cordel para venderlos en Madrid, para la comida de Navidad. Una semana les llevaba el viaje, pero eran pavos fuertes, lustrosos, de carne prieta, los vendían muy bien en la plaza mayor de la capital. Antes apenas había pues toros en las fiestas de los pueblos, pero sí otros divertimentos que tenían causa en los animales, y no precisamente encomiables. El maltrato al animal ha sido inveterada costumbre en no pocos pueblos ibéricos, hasta que por fortuna los nuevos tiempos han venido a corregir tan incomprensible práctica. —En septiembre se celebraba la fiesta mayor, la del Cristo de la Salud, y se corrían gallos. Se hincaban dos palos y en medio una soga por lo alto, y un gallo colgando de ella. Los mozos se subían a los caballos y arrancaban a correr contra el gallo, y al llegar los que estaban en los extremos de la soga tiraban de ella para que no pudiera alcanzarlo, y unas veces el jinete arrancaba al gallo y otras no, dependía de la habilidad de cada uno. El tiempo arrinconó estas costumbres y trajo novedades para bien del paisanaje: la luz, el agua corriente, el turismo... y todo fue mejorando. Pero no ocurrió lo mismo con los viejos aprovechamientos, que en lugar de ir a mejor fueron a peor, porque como bien saben 135 Crónicas de la memoria rural española los que alguna vez han recogido cosechas, estas requieren trabajos previos, como podas, abonos, binados, labrados... y si no se prodigan esos cuidados los frutos ralean y envilecen. —Los encinares que había por aquí no sacan tanta bellota como antes, porque entonces a la encina se la miraba mucho. Las vacas y las ovejas pastaban a su sombra y de paso la estercolaban; los cerdos recogían la montanera de bellotas; y si algo quedaba, los vecinos íbamos al rebusco del sobrante, y ni una bellota quedaba sin recoger. Así que entre que a las encinas les falta el ganado y que las bellotas no se recogen, pues cada vez dan menos. Y lo mismo pasa con los pinos. El monte está sucio, no hay ganado como antes, que lo limpiaba y lo abonaba, y claro, los árboles lo acusan y no rinden fruto. Antes ni un cerillo que cayera en la sierra la hacía arder, porque entre los vecinos y las cabras no dejábamos en el suelo ni la pinocha. Ahora, entre que ordeñar los pinares es oficio muy sacrificado y que no trae cuenta por los precios, casi nadie quiere hacer de remasador ni de resinero. ¡Cualquiera le dice a la juventud del día que se encarame a lo alto un pino para echar abajo las piñas! Esto se ha acabado. Al norte de Madrid, en la provincia de Segovia, se extienden otras pinaradas, pero de una clase de pinos bien distintos a los resineropiñoneros. Es el pino albar o silvestre, también llamado pino de Valsaín, el más elegante y aristocrático de cuantas especies de pinos se asientan en el solar ibérico, y también el más apreciado por los profesionales de la carpintería. Crecen erectos, sin titubeos, agujas que buscaran sin tapujos el cielo, como mástiles de veleros, pues no en vano este fue uno de los más nobles y clásicos destinos de estos pinos de las sierras centrales, hasta que los materiales sintéticos sustituyeron a la madera en las arboladuras de los barcos. 136 El bosque mediterráneo —La mayoría de la gente de aquí de Valsaín vivía de la gabarrería, y no había menos de setenta burros para el trasiego de la madera –cuentan Guillermo Cabrejas y Faustino Martín–. Había dos clases de gabarreros: los hacheros que tumbaban lo que decíamos la lata, el tronco del árbol, y luego entraban los de los chistos, los pueblos comuneros que tenían derecho a la leña delgada, la ramuja, las puntas de las ramas y todo lo demás. Así que del pino se aprovechaba todo, lo grueso y lo menudo, que se llevaba para la fábrica de cristal, ahí valía todo lo que echaran a los hornos, la leña buena como la mala, lo importante era que los mecheros esos siguieran funcionando, aunque fuera con piedras. Cuando más para adelante pararon la fábrica, los contratistas ya solo querían la madera y la leña buena, los teos que llamaban. Ahora que tan rápido se avanza y se innova, sorprende una vez más el estatismo de antaño, el inmovilismo técnico que perduró durante años, siglos, milenios. En algún momento de hace al menos tres mil años se detuvo la tecnología, y en España no reanudó su movimiento hasta los cincuenta del pasado siglo. —Todo se hacía a hacha y a mano. En menos de diez minutos los hacheros tumbaban la lata y allá que iban los burros y las mulas para mover los troncos y cargar el ramullo –cuenta Miguel Herrero, también de Valsaín, como los otros–. Recuerdo que la burra que yo tenía solía bajar del monte entre 110 y 120 kilos de leña. Yo la iba cargando, cargando, hasta que se tumbaba porque ya no aguantaba tanto peso, y mientras no la aliviara no se levantaba. Y es que no podía con más porque comía poco, mi madre se lo tenía que quitar a ella de la boca para darnos de comer a nosotros. Luego ibas al almacén y te lo pesaban con la romana, que con eso se calculaba el peso, y para la medida se usaba la media cárcel. 137 El bosque mediterráneo Muchas veces había que subirse a lo alto del pino para mondar las ramas antes que vinieran los hacheros y los cortaran –relata Faustino Martín–. Le echabas una soga al tronco y a subir. Y a trastear por las ramas de lo alto para cortarlas con el sierro, porque hasta que llegaron los motores otras herramientas no había. Y por andar subiendo tuve un accidente, el único en mis años y años de andar con los pinos, casi me descalabro. Resulta que me subí a mondar un secuoya que tenía más de sesenta metros. Pero yo estaba acostumbrado a la condición de los pinos, a sus agarres, a sus nudos, a sus resinas, y claro, aquello no era lo mismo, porque ocurre que esos árboles no tienen esas hechuras, y sus ramas se pudren a rape del tronco, así que fui a cambiar un pie a una rama seca y se partió, y yo rodé para abajo de rama en rama, dando tumbos, como podía, y gracias a Dios que pude contarlo y no fue más que un zamarreo de los huesos. No solo eran elementales y rudimentarios los medios y las herramientas en los pinares de Valsaín. También todo lo demás concerniente al trabajo, y sobre todo la edad de empezar a hacerlo, porque entonces no había Estado protector como ahora. Y si venían mal dadas, como le sucedió a Miguel Herrero, se hacía uno hombre de la noche a la mañana. —Cuando murió mi padre, que se lo llevó una riada de granizo y piedras que lo arrastró todo, tenía yo once años y era el mayor de seis hermanos, así que no tuve otro remedio que hacer cara a la vida para que entre mi madre y yo sacáramos adelante a la familia. Con la borriquilla que había en casa me iba al monte a por leña y bajaba con carga una y otra vez, todas las que podía. Las hachas se mellaban de tanto golpear los teos, y a veces estábamos tan cansados que no podíamos sacar la madera del barranco. Las nevazones que caían enton139 Crónicas de la memoria rural española ces hacían que las piernas se me pusieran coloradas, porque llevaba pantalones cortos, y mi madre se apenaba mucho de verme y estaba en que iba a coger algo. Tanto nevaba que había que hacer trocha en la nieve para dar de beber a las bestias. Y otros días llovía y llovía, nos echábamos las mantas para cubrirnos y acabábamos sin poder tenerlas encima, del peso que cogían. El pan lo comíamos mojado, como una esponja empapada de agua. Y si agarraba un catarro no tenía para coñac, como tenían otros, sino que solo me alcanzaba para vino blanco cocido con miel, con eso me curé yo todos los catarros. Así salimos adelante. No todo fueron azares y duelos para los vecinos de Valsaín. También había sus jornadas de asueto, y en este punto eran más afortunados que los vecinos de otros pueblos, porque el titular del bosque, el Patrimonio del Estado, les daba algunos cuartos para que pudieran comprar unos toros, el sueño inalcanzable de los festejos locales de entonces, el florón que venía a rematar las patronales. Y para la diversión gozaban también de otras ventajas, estas generales a todos e impensables hoy, en lo que se demuestra que en unos apartados como la economía y la política estaban más constreñidos que hoy, pero en otros tenían la rienda del albedrío personal más suelta, porque no habían llegado las múltiples intervenciones administrativas que tanto han complicado la vida al ciudadano del día. —Aquí, cuando había fiesta lo pasábamos en grande –recuerda José Fraile, nacido el año en que terminó la guerra civil–. Una de las más celebradas era San Pedro, y era costumbre ir todos al río, porque ya se habían echado las calores. El que no tenía otro medio pues acudía andando, pero mi padre tenía un camión, le ponía unos bancos atravesados y nos subíamos toda la parentela a la caja: hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, cuña140 El bosque mediterráneo dos... Ahora no se podría, pero antes sí, el camión era un atestón de gente y la guardia civil no ponía reparo. —Estaba también la fiesta mayor –comentan Guillermo Cabrejas y Faustino Martín–. El sábado había procesión, una romería, y el domingo baile, pero los días grandes eran el lunes y el martes. Tuvimos siempre una sociedad de festejos para juntar el dinero para los gastos, y lo que pasaba era que Patrimonio nos daba un monto de madera para contribuir, así que podíamos comprar toros. Eran vacas, porque los toros bravos tenían mucho precio, pero para el caso era lo mismo, porque eran unas vacas rabiosas, muy cerriles, y se traían andando desde el monte para algún encerradero. Comprábamos dos vacas para los solteros y dos para los casados. El lunes toreaban los solteros, y el martes se hacía una comida para ellos, una caldereta con la carne de la corrida. Luego nos disfrazábamos y acudíamos así a la plaza, que estaba hecha de latas, o sea de pinos, que llevábamos cortando desde un mes antes. Alrededor de los pinos se ponían los carros, para que el ganado no saltara. Cuando llegábamos a la plaza, donde ya estaba la gente acoplada, se hacía la corrida para los casados. Los casados también se habían disfrazado. Y llegaban con carrozas y todo. En el palco se ponía la música y alrededor las mozas del pueblo. Aunque la música no era una orquesta, todo lo más una gaita y un tamboril, pero con eso bastaba y sobraba. El Maestrazgo La comarca del Maestrazgo debe su nombre al Gran Maestre, pues estuvo bajo la jurisdicción de las órdenes de San Juan, Montesa y 141 Crónicas de la memoria rural española El Temple, sobre todo esta última. Es un paisaje abrupto del Bajo Aragón, abancalado en muchas partes, fruto del ímprobo esfuerzo de las generaciones antiguas que hicieron por domesticar una tierra inhóspita y poco propicia, para ponerla al servicio de la agricultura. Es tierra fría, escasamente amable, como muy bien saben los que han vivido a su regazo. Uno de ellos es Sixto Bug, de Villarluengo, uno de la quincena de municipios de esta región bajoaragonesa. Nos habla de la crudeza de aquellos inviernos, cuando todavía los adelantos de la civilización no habían llegado para suavizar las asperezas de la geografía y el clima. —Por cambiar, hasta el tiempo, porque antes caían unos nevazos grandísimos. En cuanto escampaba salíamos los vecinos con las caballerías a abrir los caminos, porque se cubría todo de un metro de nieve. Pero el autobús podía estarse un mes sin venir, sin traer ni gente ni el correo, que antes las cartas y las personas venían en el mismo autocar, no como ahora que el correo trae sus propios coches. Cuando había un atasco de semanas sin venir el autobús, hasta en la baca se montaban cuando se abría el paso. Y caían también unas tormentas que metían miedo. Entonces las mujeres sacaban los ramos del Domingo de Ramos, que los habían tenido guardados en las casas para eso, y unas veces las tormentas se iban y otras no. Eran inviernos de muchos fríos aquellos, ni comparación con ahora, y era en esa época cuando más se morían los viejos, se les agarraban los fríos a los bronquios. Era costumbre que el difunto no se quedara solo de día ni de noche, y los vecinos hacíamos turnos para eso, y las mujeres se encargaban de que se llorara al muerto como se debía. Cuando el entierro los había de tres clases, según los fondos de cada familia. Si era de primera, subía el cura hasta el cementerio; si de segunda, hasta la fuente; y si de tercera, hasta la puerta de la iglesia y ahí se quedaba. Siempre hubo categorías. Por 142 El bosque mediterráneo ejemplo, en el pueblo al médico, al boticario, al veterinario y al maestro se les ponía el “don” delante, ahora eso no se lleva, y la gente joven no se apea del “tú”, por mucha edad que tenga el otro. Por lo demás el invierno era un tiempo de poco trabajo, y se hacía largo. A veces se esclafaba un bancal, de los que cubren la ladera y que vienen de tiempos muy antiguos, y había que acudir a componerlo, ahora se caen y nadie se ocupa de ellos. Más tarde empecé a trabajar a jornal en La Muela, a cinco duros que salía por día. Desde Villarluengo echaba dos horas andando, y otras dos para volver, de modo que salía de noche y volvía de noche, y había veces que salía con sereno y llegaba a La Muela con nieve, y entonces se cerraba el tajo y te volvías para casa, y ese día no te pagaban. Había poco trabajo entonces, los que tenían perras contrataban a los que no para las faenas, siempre se ha dicho que los pobres comen de los ricos y los ricos de los pobres. Y en los ratos libres íbamos a la taberna a jugar al guiñote o al tute, pero solamente los hombres, las mujeres ni podían pisarla. Los hombres tenían mucha libertad entonces para moverse de un sitio a otro como les diera la gana, pero las mujeres ninguna. Otro vecino, este de Fortanete, que atesora ricos recuerdos es Santiago Sáez. Su padre murió poco después de acabada la guerra, y tuvo que ver añadida a las penurias de la época la de la orfandad. Recuerda ver a su madre sacar el pan de debajo de la mesa, cortar una rebanada, y solo una, cortarla por mitad y dar un cacho a cada uno de sus dos hijos, mientras la hogaza volvía al cajón y ella no la cataba. —Yo a la escuela fui poco, a mucho tirar cuatro o cinco meses en tiempo de invierno y durante dos años, lo primero que hacíamos al entrar en clase era cantar el cara al sol. A mí no 143 El bosque mediterráneo me tocó la leche en polvo que daban, la pusieron sobre los años cincuenta, pero yo no la gusté porque para entonces ya estaba yo en mi escuela de verdad, el campo, el ganado y todos sus afanes, más aún siendo pobres como éramos en casa, a ver, mi madre viuda y yo desde chico haciendo labores. Cuando veo a mis nietos de ocho y nueve años me hago cruces. Tan mirados por sus padres, como si fueran a romperse a la continua. A mí con esa edad mi madre me mandaba para el monte quince días con las ovejas, me llenaba el zurrón y que me las arreglara yo solito por las cumbreras. El rebaño no era mío, sino de un amo, y por cuidarlo me pagaban un duro cada día, pero no me lo daban a mí, sino a mi madre, y todo de por junto, trescientos duros de golpe al final del año, que se ponía la pobre más contenta que unas pascuas, porque con eso, con la matanza y con lo poco que acopiábamos en verano hacíamos el año. A mí me tocaba lo sufrido de andar al monte al cuido de las ovejas, bajando poco al pueblo, para los días de fiesta y poco más. Allá arriba había mucha soledad, de tarde en tarde hablabas con los otros pastores, pero por toda compañía te conformabas con tu perro conejero. Los perros son de mucha ayuda para los pastores, y no solo porque les gobiernan el rebaño, a las caballerías les calma mucho que acompañen los perros, y si no los hay marchan asustados, con cualquier rama que se mueva se espantan, y si van perros no hacen caso de nada. Eso sí, no todos los perros salían buenos, los había que traían más estorbo al rebaño que otra cosa, se reviraban y enviscaban a las ovejas, y entonces había que resolver arreándoles un estacazo en la cabeza y dejándolos en el monte para los buitres, porque no se podía mantener animales que no rindieran, no estaba la vida para dispendios. Por ejemplo los cartuchos, no se desperdiciaba ni uno. Así que se usaban, si no habían reventado se recogían y 145 Crónicas de la memoria rural española se volvían a cargar, con su pólvora abajo, un trapico por encima, los perdigones y el cierre. A veces salía el trapo dando vueltas, yo lo he visto. Y ahora ya ve cómo está el monte, cuajado de cartuchos usados, ahora no se aprovechan. Luego que se metía octubre decía el refrán que por los santos la nieve por los cantos, o sea que se venía entrando el invierno, y entonces bajaba a encorralar el rebaño. Ahora no pasa eso, lo corriente es que para Navidad no veamos todavía la nieve, y hay años que ni eso. Por esos días caían unas tormentas muy fuertes, con unos rayos que abrían el aire. Tengo yo enterrados cuatro conocidos de los rayos. Ahora ha cambiado una barbaridad el tiempo, no llueve ni nieva como antes. Cada vez que volvía a casa, mi madre, que debía sufrir lo suyo pensando que su hijo de pocos años andaba por las sierras, me apañaba un caldo con hueso, para que soltara bien la sustancia. Y bien que me venía lo caliente al cuerpo después de tanto rancho en frío. Aunque como dicen que el buey suelto bien se lame, yo me las arreglaba allá arriba para no andar ayuno de magro y echarle una poca de ventaja al almuerzo. En los arroyos que bajaban de la sierra ponía un saco lleno de broza en las pozas, y ahí se metían los barbos, a lo caliente, y entonces tiraba yo de la cuerda, cerraba el saco y para afuera. Y los conejos y los pájaros perdices los cazaba con una losa y tres palitos que la sujetaban. Echaba un rocío de grano, entraba la pieza a comerlo, movía un palito, se vencía la losa y las perdices al agujero que había debajo. Lobo no hubo nunca por aquí, y tampoco jabalí, porque yo me acuerdo de niño que un día llegó un vecino y dijo: he visto un animal que parecía un cerdo pero en más bronco. Y era un jabalí, el primero que se vio por aquí, y luego se dio a poblarlo todo y ahora ni se sabe los que habrá. También cogía setas de cardo y robellones, el caso era no dejar 146 El bosque mediterráneo una sola viña sin vendimiar, pero es que el hambre le afila a uno el ingenio. Más adelante cogí muchos kilos de setas para venderlas, se las llevaban para Cataluña. Robellones, bujardones, babosas, todo eso. En dos horas de camino echaba a la cesta veintitantos kilos de robellones. Antes no, pero ahora todo el mundo las quiere, viene gente de fuera y arramblan con todas las setas del pago. Allá arriba por las noches había muchos helores aun siendo agosto, y los aliviaba encendiendo una hoguera, y mire que ni yo ni los otros pastores hicimos quemar el monte ni una sola vez, y eso porque el ganado entraba a pastarlo y no era el brozal que es ahora, que hay que ver, de que prohibieron que entraran las cabras y las ovejas al monte se hizo un malezar, y la resulta es la que se ve, que no hay día que se levante un fuego en algún sitio. Cuando paraba en casa todo era mejor, para desayuno una sopa de pan con un poco de aceite y una tajadita de blanco, si volvías a casa al mediodía un cocido con patatas, judías y una parvedad de matanza, y por la noche un potaje de verduras y a dormir. El pan se hacía cada ocho o diez días, y al final estaba duro, y a veces con la calor hasta se florecía y todo, pero se dejaba comer. El cuerpo del puchero lo ponía la matanza. Mi abuela y mi madre tenían un arreglo. Mi abuela compraba el cerdo y mi madre lo engordaba, y luego se lo repartían, como mucho salían setenta kilos de carne, el alimento de casa no daba para más, lo engordábamos con hierba, mi madre la arrancaba con el hacha de la que crece en las espuendas y los ribazos, la hervía, le echaba algo de salvado si lo tenía y aquello era lo que comía el cerdo, no había para más. Cuando la matanza se salaba todo y se colgaba al aire, y una vez seco ya había para todo el año. Pero de verano, cuan147 Crónicas de la memoria rural española do salía la mosca había que tener cuidado de guardarlo bien en la bodega, allá que iban las piezas de jamón, el magro, los chorizos y las piernas de la cecina, porque también hacíamos cecina de vaca. Todo iba allí, a lo oscuro, con las patatas y las alubias, donde no corría el aire y no acude la mosca, porque como se empicara con la carne la echaba a perder. Luz siempre tuvimos, la sacaban de una central pequeña del río Pitarque, pero lo más dos bombillas en las casas pobres como la nuestra. Venía el cobrador, el lucero le decíamos, y cobraba según las bombillas que uno tuviera, eso fue hasta que pusieron los contadores. De pequeño yo hice de monaguillo con el señor cura, me encargaba que antes de empezar la misa del domingo me subiera al púlpito y contara los que había, haciendo una lista de los que estaban y de los que faltaban, y lo mismo con la confesión, me hacía llevar la cuenta de los que se habían confesado. Yo creo que a los que estaban en falta los fichaba el cura, y si no iban a misa el domingo les mandaba a los civiles a que les pusieran veinticinco pesetas de multa. Aunque en aquellos tiempos de después de la guerra la guardia civil tenía causas de más monta que esa, porque por estos términos anduvieron esos guerrilleros, los maquis. Siendo yo chico me recuerdo de haberlos visto unas cuantas de veces. En particular de cuando entraron dos hombres jóvenes en la masía donde yo trabajaba y pidieron de cenar. Sin decir nada, sin preguntar, les pusieron un plato de la olla y aquellos hombres me dijeron vete a dormir, muchacho, andaría yo por los nueve años, y yo así lo hice y al día siguiente ya no estaban. Al hilo de eso le cuento que yo dormía en la pajera, encima de un montón de paja o en un saco grande relleno de lo mismo, de paja, y con una manta por todo abrigo, pero no hacía falta más, porque la paja suelta mucho calor y si te enrunas bien 148 El bosque mediterráneo con ella no pasas frío ninguno. Eso sí, los ratones yendo y viniendo por encima mío toda la noche. Y hasta me rociaron el pelo de orines unas cuantas de veces. Terminé de hacer de monaguillo cuando hice la primera comunión, y ese fue el día que estrené zapatos, hasta entonces no los había gastado, calzaba unas alpargatillas. Otro arregosto que tenía el cura era hacer desfilar por la iglesia a todos los vecinos del pueblo una noche de la Semana Santa. Ponía turnos, y al que le tocaba ir a las cuatro de la mañana, pues a las cuatro de la mañana, haciendo vela una hora arrodillado, hasta que venía el relevo. Si entonces el cura decía de hacer una cosa se hacía y en paz, lo que mandaba el cura era sagrado. Por ejemplo, lo de no comer carne ni graso 149 Crónicas de la memoria rural española en esos días, los únicos libres de eso eran los que pagaban la bula. De todas formas era corriente que los vecinos arrimaran el hombro para esto o lo otro. Por ejemplo, para barrer la nieve, arreglar las calles o cualquier otra tarea común. Se llamaba jornal de villa, y cada vecino hacía su parte gratis, según las tareas que distribuyera el alcalde. El invierno era tiempo de recogimiento en los pueblos. A remedo de los animales que entran en estado de hibernación, los aldeanos de comarcas frías como El Maestrazgo se sumían en una especie de letargo, sujetos al buen pasar de los días, con los mismos acontecimientos y las mismas caras un día tras otro, a la espera de que el sol volviera a inundar la atmósfera y se pusiera de nuevo en marcha la maquinaria de la vida. La primavera traía de una mano los grandes trabajos, pero de la otra la variación, la novedad, la luz y el color tras los meses grises y taciturnos del invierno. —El diez de julio se celebraban las fiestas patronales, cuatro días de bureo, con una orquesta de músicos que venía de fuera y suelta de vacas o de toros en la plaza. Los toros eran los mismos que servían para labrar, se los bajaba de las masías a rompemonte y abajo se les toreaba un rato y vuelta para arriba. Era de ver que cuando estaban en la labranza eran mansos como ovejas, y en la plaza se volvían unas fieras. Cuando las fiestas se hacía en las casas turrón con cacahuate picado y miel caliente. Se dejaba enfriar y se quedaba duro como piedra, como si fuera caramelo, pero muy rico de comer, le decían turrón de gato. Otra fiesta especial era la de los quintos, cuando te llamaban para la mili. Se iba de masía en masía y en cada una daban de comer y se hacía bureo. Una figura de honda vigencia en el historial de la España rural ha sido la del forastero, aún lo es. Una cosa era el andorrero que venía de paso, cumplimentaba sus mandados y se marchaba, ese era bien 150 El bosque mediterráneo recibido y se le acogía con proverbial hospitalidad; y otra el que pretendía sentar plaza, instalarse en el pueblo o simplemente tomar algo considerado patrimonio de la comunidad, como por ejemplo una moza local. Ese ya podía ir asumiendo la hostilidad, abierta o soterrada, de los vecinos, acababa pagando de un modo u otro su condición de forano, y no era plenamente aceptado hasta que transcurrían varios años. —Cuando eran las fiestas solía venir gente de otros pueblos, y no crea que se les miraba bien, al contrario, sobre todo si era alguno de los pueblos de al lado. Veíamos de emborracharlos y luego les hacíamos burla y los corríamos a pedradas cuando se marchaban. Peor lo tenían cuando se echaban novia de aquí del pueblo nuestro. Entonces tenían que pasar por el aro si querían llegar al casorio, cumpliendo lo que le decíamos pagar la manta, que era una invitación para toda la juventud del pueblo por casarse con una de aquí. Por lo demás, en tiempo de verano siempre venían de fuera para las labores de la temporada. Unos eran los segadores, un trabajo que era un reventadero porque había que estar todo el día al sol, con la espalda doblada dándole a la hoz y con mucho quebranto para los riñones, eso hoy no lo haría nadie. Otros eran los tejeros, una familia que venía de la parte de Alicante, el matrimonio y dos hijas. Sacaban el barro del Pozo de la Tejera y lo traían con un borrico hasta la tejera donde lo amasaban, trabándolo con agua y pisándolo a base de bien. Luego ponían la masa a secar al sol y lo cocían al horno con leña del monte. Era un trabajo muy esclavo aquel y muy ingrato, porque muchas veces, cuando ya lo tenían seco y antes de cocerlo, se ponía a llover y les arruinaba el trabajo. Era gente muy laboriosa esa, de verano venían aquí a hacer las tejas y de invierno se iban a hacer turrón por ahí. Y otros 151 Crónicas de la memoria rural española que venían eran los pegueros, a fabricar la pez. Montaban una chabola con ramas de pino, la cubrían con tierra y aunque lloviera no les entraba el agua. La pez la sacaban del residuo del pino, lo mismo que la tea, también salía del pino, pero del corazón del árbol. Otras cuadrillas venían a cortar los pinos enteros, se los llevaban para las minas y para las cajas de frutas de Castellón. La fruta aquí apenas la catábamos, solo cuando venían los de Villahermosa con una carga de fruta y se llevaban una carga de trigo. Dejaban pues un canasto de uvas y de higos y durante una semana nos hinchábamos de fruta, pero luego no la gustábamos más en todo el año. Y otra novedad que recuerdo fue la de la televisión. La pusieron por la época en que las mujeres empezaron a entrar en los bares, 152 El bosque mediterráneo sería por los años sesenta. Me acuerdo porque yo por entonces estaba en Francia y mi novia me escribió que habían puesto la televisión en la taberna y que todo el pueblo iba a verla. Y yo la primera que vi fue en Cantavieja, no se me olvida que echaban un programa que se llamaba Gran Parada. Y en cuanto llegó la televisión se acabaron las tertulias y las partidas en la taberna, y todos estaban pendientes de ella. Hacen un partido decían, o hacen toros, y todos a ver lo que echaban. 153 Humedales ibéricos Las Tablas de Daimiel Marismas de Santoña Marismas del Guadalquivir Lagunas de Villafáfila Laguna de Antela Humedales mediterráneos La Albufera de Valencia Delta del Ebro La Manga del Mar Menor Las Tablas de Daimiel Antaño, al llegar a la comarca de Daimiel, al Guadiana y al Cigüela les entraba como un arrebato de grandeza y puestos de acuerdo se abrían para adquirir hechuras de lago. Y no solo eso, sino que el Guadiana parecía cansarse de pandear ceñido a la madre y no le bastaba con expandirse por el suelo, sino que buscaba otros horizontes, hurgando en la entraña de la tierra a través de sus famosos ojos, que unas veces sumían el agua en las profundidades y otras la hacían bullir desde el fondo hasta la superficie. Era cuando en la comarca entera el agua estaba a flor de tierra y el paisaje era un moteado de pozos artesanos, con sus norias que la hacían subir a fuerza de mulas, cangilón a cangilón, para regar viñedos y olivares. Y el broche de este entrecruce de las aguas subterráneas y emergidas tenía asiento en las Tablas de Daimiel, afamados aguazales donde la fusión de los dos ríos creaba un piélago entreverado de masiegas, eneas y carrizos, un paraíso para las aves acuáticas, los peces, los cangrejos... y los hombres. Julio Escudero es el último representante de la casta de los Escuderos, unida desde tiempos remotos a los charcales de Daimiel. Ya octogenario, la vida le ha asestado los zarpazos que sufren los que alcanzan sus edades. Se llevó a su mujer, luego a un hijo, pero él prefiere no dejarse arrastrar por la amargura, sino confortarse mascullando los buenos recuerdos, los que le vienen a la memoria cuando cada día toma su barca y su pértiga y se desliza por los tablazos, acariciando la superficie de cristal. 157 Crónicas de la memoria rural española —La ova es lo mejor que cría el agua. Los patos la comen a bocados: el colorado, la focha, la gallinilla, y también la comen la carpa y el picarro. La carpa, el cachuelo y otros pescados echan los huevos en los pegotes de ova. Y el cangrejo nuevo, el americano ese, para comerla corta la ova con las pinzas como si gastara dos hoces. Mucha, mucha planta crían estas aguas de las Tablas. La masiega es la que criaba más cangrejos, de los de denantes, los buenos. Y echa arriba de la planta como una flor que tira una simiente negra que la comían todos los patos. La masiega les gusta mucho para los nidos, porque tupe mucho. Ahí echan la puesta el azulón, el colorao, el gallejo y el rascón, mientras que la focha prefiere mayormente el carrizo, que también es planta de mucho abrigo para los patos. El carrizo lo sacaban mucho para los tejados de las casas, y todos los años venían tomelloseros, de la parte de Tomelloso, para segarlo. Julio Escudero era como un ingrediente más del paisaje de los humedales de Daimiel, que no dejaba en invierno ni en verano, pues como él dice, cada estación tiene su vendimia. Con el tiempo seco se hacía cangrejero, y como él había otros varios cientos de familias, cada una manteniendo entre 300 y 500 nasas, los garlitos, porque estas aguas pródigas daban abasto para todos, y más que hubiera habido, ya que los cangrejos parecían multiplicarse dentro del agua. Era el de otrora un cangrejo fino, la mejor sabrosura del agua, pero solo queda de él el recuerdo. —El cangrejo quería aguas limpias y correntías. Se amagaba en lo más claro y ahí se quedaba, comiendo la esencia que traía el agua. Los cangrejeros echábamos los garlitos y los recogíamos cada día, en la mañana, y lo mismo habían entrado cuatro que más de una docena. Luego los guardábamos en cestos, en la humedad, hasta que llegaban los remitentes de 158 Humedales ibéricos Madrid una vez por semana y se los llevaban. Había quien tenía 500 garlitos, yo prefería menos, pero bien tenidos. Para cebo metían sardina fresca o salada, pero yo era de la opinión de usar cachuelo o boga. Y si enganchaba una punta de caracoles, pues también. Sardina he gastado poca yo. Los cangrejos, así que se metían por la muerte que lleva el garlito dentro, ya no salían. En llegando el otoño el personal dejaba el agua y se iba a las labores del campo: la poda, el estiércol… lo que saliera, pero yo seguía en el agua, aunque cambiando de suerte. Entonces tiraba de los trasmallos, y con el pescado me ganaba mis buenos jornales. Aunque, eso sí, aquello era muy trabajoso y muy sufrido. Se peleaba mucho. Unos hielos tan fuertes que había días que me los pasaba orinando en las manos, para desentumirme. Y las Tablas se cuajaban también y había que irse para el Guadiana, que siempre corría. El Cigüela venía con las 159 Crónicas de la memoria rural española aguas muy frías, pero el Guadiana las traía calientes, por eso de que subían por los ojos. Contra más frío venía el Cigüela, más caliente el Guadiana, ya ve usted. Con el carburo pescaba de noche, cuando no había luna. Me iba para donde sabía que estaban acostados los peces y con el carburo los veía, aunque hubiera dos o tres metros de agua encima. Entonces echaba la rejaca, y al barco con la carpa o el barbo. Recuerdo a mi abuelo de contar que antes venían de la parte de Valencia para la montanera de sanguijuelas. Se tiraban una temporada en las Tablas, que las había a montones, y llenaban unas barricas que luego las vendían a muy buen precio en los hospitales, para las sangrías. 160 Humedales ibéricos Una vez que metieron al lucio en estos aguazales, se acabaron las sanguijuelas y todo lo demás. Solo se libraron los peces de tamaño, porque del resto dio buena cuenta el voracísimo depredador: sanguijuelas, ratas de agua, culebras, topos... La introducción del lucio significó una silenciosa hecatombe biológica en muchos ríos ibéricos, encargándose de dar la puntilla el cangrejo americano, que se llevó por delante lo que había dejado el lucio: larvas, insectos, batracios… —Un mar en pequeño, se lo digo yo, que eso era el Guadiana de entonces así que se tendía en las Tablas. Más de trescientas familias vivían del río, entre cangrejeros, masegueros y pescadores, y eso solo en la parte de Daimiel, que al río lo seguían vendimiando aguas arriba y abajo. Nosotros éramos masegueros, así que asomaban las calores nos íbamos para el río con los burros, los serones y las joces, montábamos un chozo y nos tirábamos el verano segando masiega, que la compraban para hacer tejas. La amasaban con barro y sacaba muy buenas tejas. Luego, para el invierno, le entrábamos al carrizo, que con el frío se secaba, blanqueaba y se dejaba trabajar. El carrizo lo usaban para las techumbres de las casas, que las hacían con un esqueleto de palos, mayormente de álamo negro, lo mejor para asentar las casas. Quien así habla es Ramón Alegre, que con cinco años ya acompañaba a su padre a masegar. Guarda recuerdos imborrables de sus trajines, con esos fríos de invierno que cortaban la sangre y amorataban la cara. En verano se pasaba mejor, porque otras familias montaban sus chozas a la vera del río para cosecharlo, y a la caída de la tarde, cumplida la faena se reunían los vecinos en largas tertulias, arrullados por el rumor de la corriente, el coro de las ranas y los lamentos hondos de los búhos agujereando el aire de la noche. —Para masegar nos íbamos tres meses a la vera del río y hacíamos nuestra choza con carrizo y cuatro palos. No nos falta161 Crónicas de la memoria rural española ba de nada, porque el río nos daba de todo. Un día era una boga, otro una carpa o un barbo, o un manojo cangrejos que nos regalaban los garliteros. Eso relativo a la pesca, que si queríamos echar carne al puchero, también la había. Hacíamos unos lazos sencillos y entraban el colorado, el azulón o cualquier otro pato, que había tantos que de que se levantaban negreaba el cielo y tapaban el sol, mire si había patos. De no ser por el río, las hambres que hubiéramos pasado, porque lo que es en la casa, poco había. Un cacho pan de cebada para comer, con unas raspas que te arañaban la boca, o un pan de maíz que parecía estiércol de vaca, o un pote de gachas de harina de panizo. Mi madre echaba al pote un puñao de algarrobas molías. Para los domingos y las fiestas, un poco arroz y cuatro patatas, más algo del guarro que matábamos todos los años. Eso era todo. Gracias a Dios no hemos tenido accidentes. Solo una vez, que entró una rata donde la choza y le mordió un dedo a mi hija. Se conoce que se enrabiscó con el gusto de la sangre y mordió a otros cuatro, hasta que la encabestré con un candil y la partí en dos cachos con la hoz. Y otro día cayó encima una nube de sapos, talmente como se lo cuento, que caían en el suelo y en las costillas nuestras, una lluvia de sapos. Como le digo que había una culebra de nueve metros que se bañaba en el río y no había quien se acercara a donde paraba. Entre varios vecinos la matamos y tenía casi una docena de conejos dentro, qué se yo de dónde habría venido el bicho ese. Y otro problema eran las sanguijuelas, la de ellas que había. Sacudías el agua con un palo y salían arriba, para ver de engancharse, y entonces nosotros las cogíamos y las vendíamos para los hospitales, las ajustábamos a cinco duros el kilo de sanguijuelas. Vaya maña se daban esos bichos en prenderse de uno, hasta por los peales de los pies se metían. Y cuando se agarra162 Humedales ibéricos ban, más valía dejar que engordaran con la sangre hasta que se hacían grandes como unas morcillejas y se caían solas, porque como uno quisiera arrancárselas se llevaban un cacho de la carne. Para las heridas teníamos una planta muy buena, el llantén, bastaba con ponerse una hoja encima de la herida y sanabas. Si había en la Península Ibérica un paraíso para las aves acuáticas, ese eran las Tablas de Daimiel. Solo podían equiparársele las marismas del Guadalquivir, pero había una sensible diferencia: las marismas se abrían en un humedal de miles de hectáreas, donde la avifauna se dispersaba, en tanto que en los aguazales daimieleños el paisaje se apretaba en un haz de apenas unos centenares de hectáreas, revestido de carrizos, masiegas y eneas, y recorridos por un laberinto de pasillos acuáticos. Un pequeño oasis, valiosísimo en el secarral manchego, un inestimable asidero para las aves vinculadas al agua en todas las épocas del año. —Aquí los patos se daban en cualquier tiempo. De cara a la cría venían los coloraos, unas juntas que tapaban el cielo. Y también los frisos, los azulones y los porrones. También se descolgaban las garzas imperiales, hasta 600 nidos he llegado a contar en un pelotón de carrizo. Y luego estaban los garceros, donde criaba la garza blanca, la real o el martinete, tantos pájaros que blanqueaban los árboles como si estuvieran nevados. La garcilla cangrejera y el avetoro se tupían de cangrejos en tiempo de nidos. Y luego, cuando se echaban los fríos llegaban otros pájaros, como los cucharetos y los rabudos. Un paraíso para las aves estas aguas, y con pocos peligros, no fuera el aguilucho lagunero, que estaba siempre cernido sobre las puestas, al despiste de algún patillo o un mancón, o los patos atrevidos, que cuando segaban el trigo se iban 163 Humedales ibéricos para los rastrojos, al rebusco de grano, y ahí les topaba el zorro. Los humedales españoles son especialmente valiosos y merecedores de ser protegidos. Para la avifauna son reservorios de agua indispensables, que usan unas y otras especies ya para la crianza, ya para refugiarse en invierno de los fríos desabridos que asolan los nortes. Y han sido el sostén de las gentes que vivían en su entorno, quienes gracias a la ubérrima caldera de las aguas fecundas han podido sortear las hambres con más soltura que aquellos anclados a los páramos y mesetas peninsulares, obligados siempre a arrancar malamente a una tierra hosca sus mezquinos frutos. Las áreas húmedas han significado un plus de bienestar para las familias que tenían el privilegio de habitar en sus contornos, porque las aguas daban mucho y variado, y de paso creaban un mundo cultural aparte y riquísimo, asentado en las ingeniosas formas de aprovechar los múltiples recursos de las encharcadizas. Dijérase que esta conjunción de Naturaleza y Cultura fuera título bastante para proteger a ultranza los humedales peninsulares, en un país como España, seco y bien escaso de ellos. Pero no ha sido así. Desde los albores del siglo XX, del mismo modo que antes se habían ensañado con los bosques, ahora fue el turno de las áreas húmedas. La llamada Ley Cambó alentó su desecación, so pretexto de que eran focos activos de paludismo, y muchas zonas palustres cayeron bajo estas premisas, que escondían espurias razones de transformación agraria. Y más tarde la efervescencia del desarrollismo les vino a asestar un irreparable mazazo, cuando también con miras agrícolas vino a caer bajo la maquinaria total o parcialmente lo mejor de nuestros humedales: la laguna de la Janda, la de Antela, la de la Nava, la Albufera de Valencia, las marismas del Guadalquivir… un rosario triste de desatinos, presididos por el egoísmo 165 Crónicas de la memoria rural española particular unas veces, y siempre por la cortedad de miras de los dirigentes. Y en este trágico devenir de los humedales, las Tablas de Daimiel se llevaron una de las peores partes. Intereses individuales metieron al Guadiana por su caja, impidiéndole expandirse como antes. Los “quites” de los molinos, que refrenaban el curso evitando que el río se escapara por los molinos, fueron removidos, de modo que el Guadiana se escapaba cauce abajo. Y por si fuera poco, los viejos pozos de tracción animal fueron sustituidos por potentes bombas de sondeo que extraían el agua subterránea día y noche, y si antes rozaba esta la piel de la tierra, ahora había que buscarla a cincuenta, a setenta, a cien metros. El antiguo paisaje de viñas y olivos, que apenas bebían, ahora apareció cubierto de maizales, ávidos de líquido. El acuífero se derrumbó en pocos años, los cangilones de las norias se oxidaron, hartos de trabajar en seco, y las Tablas de Daimiel dejaron de ser el paraíso biológico de unos pocos años atrás. Las muchas familias que vivían de él tuvieron que dejar sus trebejos: sus garlitos, sus hoces, sus trasmallos, para buscar otra suerte en las capitales. Las noches no contemplaron más las tertulias de ribera bajo las estrellas, ni oyeron el ranerío nocturno. Bien lo sabe María Rodríguez, dueña del Molino de Flor de Ribera, uno de los grandes del rosario de molinos del Guadiana en estas partes. El que poseía la famosa “piedra batanera”, al decir de todos la que hacía mejor molienda y sacaba la harina más fina. María es amable y dicharachera, todo lo contrario del marido, hosco y mudo para contar sus memorias. —Cuando hicieron el canal y hundieron el Guadiana por esa caja de cemento, fue el desastre para las 300 familias que vivíamos del río. Todos tuvieron que buscar otra vida en las capitales y solo aguantamos los Escudero y nosotros. Y todo porque cuatro aprovechados querían el agua para regar sus 166 Humedales ibéricos tierras. Ahora solo me queda mirar para atrás, para los recuerdos, que los tengo buenos, porque gracias a Dios he podido criar a mis hijos muy bien, no les ha faltado de comer, porque si quería carne matábamos un pato y si pescado era un cachuelo, una carpa, una boga, un barbo o una lisilla, que de todo traía el Guadiana. Los cangrejos los cambiábamos en Daimiel por otras cosas: sal, aceite, harina... y con eso y con los dos guarros que matábamos cada año, y con el huerto que nos daba tomates y pimientos, pues no teníamos ni que comprar. Y tocante a medicinas tampoco, porque lo más corriente aquí eran los catarros, y para eso estaba un cocimiento de malvavisco, que lo quitaba. Marismas de Santoña Si los humedales son áreas reconocidamente privilegiadas en lo ecológico, y más aún en un país desequido como es España, las marismas lo son en grado superlativo. La costa peninsular es de suyo escarpada y poco accesible, pero existen áreas llanas de confluencia entre el mar y la tierra, allí donde el juego de las mareas forma un laberinto de esteros que reciben el aporte simultáneo de las aguas dulces de los ríos y de las saladas del mar, que cíclicamente llena y vacía estos vasos amplios con el movimiento de la marea. Cuando esta sube inyecta en las marismas aguas cargadas de nutrientes, y cuando baja forma inmensos arenales y espacios intermareales surcados por innumerables regatos, donde se aprieta la vida. Estos marjales fueron un día decisivos para el tránsito de la vida, desde las aguas marinas donde había surgido, hasta la tierra firme. La subida y bajada de la marea dio oportunidad a ciertos organismos para 167 Crónicas de la memoria rural española adaptarse a la vida aérea, y aún subsisten prodigiosos retazos de esas formas intermedias, como se aprecia en los peces pulmonados, capaces de respirar fuera del agua y de reptar por sus arenas, y así debió ser la adaptación progresiva del mundo sumergido al emergido. Pero las marismas cumplen hoy otras muchas funciones. Como en el resto de los humedales, en ellos se fabrica naturalmente gas metano, el llamado “gas de los pantanos”, fundamental en el equilibrio físico de la atmósfera terrestre. Más aún, para muchas variedades de peces los marjales son el útero marino, el lugar estable, seguro y nutricio para depositar sus puestas, de modo que una buena parte de la vida marina se halla condicionada a la existencia de los humedales marinos. Y por su fuera poco, las marismas litorales son las áreas más productivas del planeta, muy superiores a cualquier otra, y ni siquiera la exuberante selva tropical se aproxima a la fabulosa explosión biológica de estas áreas. Su altísima productividad viene determinada por ese contacto intermareal, por el entrecruce de las aguas dulces con las salinas, que crea un caldo salobre, favorecedor de múltiples formas biológicas. La productividad de las marismas ha tenido siempre otra consecuencia, que es la que ahora nos interesa. Las comunidades locales han tenido en ellas fuente principal de subsistencia, y allí donde hubo marismas no existió nunca el fantasma del hambre, ya que la marisma proveyó siempre de lo necesario. No obstante poseer cualidades tan relevantes, la España pretérita acometió contra los humedales, interiores o costeros. La renombrada Ley Cambó, unas veces con el argumento de que las áreas palustres eran focos insalubres y de paludismo, y siempre con miras de su conversión en terrenos agrícolas, fomentó su desecación, y si notables humedales interiores sucumbieron del todo, las marismas 168 Humedales ibéricos pudieron salvarse en parte gracias precisamente a su condición litoral, salvaguardadas por el mar, que no permitió grandes transformaciones en su ámbito. Ello no obstante, la marea desecadora lanzó grandes zarpazos contra las marismas litorales: las de Guernica, las del Bidasoa, las del Odiel, las fabulosas marismas del Guadalquivir, la albufera de Valencia... áreas que en mayor o menor medida sufrieron el asalto de las máquinas desecadoras. El sensato movimiento proteccionista reciente unas veces, y la Naturaleza otras, se encargaron de reconducir la barbarie. Los humedales quedaron protegidos, y en ocasiones la madre Naturaleza lo hizo sin necesidad de leyes mediante: la ría de Guernica, desecada para instalar campos de cultivo, vio cómo hace veinticinco años las grandes avenidas des169 Crónicas de la memoria rural española mantelaron de un solo golpe la agricultura, y las marismas recuperaron sus antiguos dominios. Como por ensalmo volvieron los esteros, el carrizo, los playones y toda la comparsa biológica aneja a estas áreas. Santoña logró librarse de la embestida desarrollista, del ansia ciega de alterar la piel del paisaje para lograr rendimientos agrícolas pretendidamente mayores, hecho completamente falso, y en todo caso mucho más convencionales. Porque las marismas otorgan a cualquier zona una personalidad única, debido a la manera distinta de aprovechar sus frutos. El mar cantábrico preservó el paisaje de Santoña, y permitió a los santoñeses persistir en una clase de vida heredada desde la profundidad de las generaciones. Fue el mar quien cerró el paso a las excavadoras y a las palas aterradoras –en los dos sentidos–.Cuando desciende la marea y se vacía la marisma, las familias se lanzan a esta singular montanera que deja el mar. Lo cuentan Libertad Fernández, Manuel Vinatea, Manuel Adolfo Muela y María Dolores Calvo, todos oriundos de Santoña. —De todo daba la marisma. Mandó siempre la marea, y casi todas las del pueblo, y muchos hombres también, íbamos a marisquear. Cogíamos muergos, lo que en otros lugares llaman navajas. Metíamos una varilla larga y de un golpe las enganchábamos, porque si fallábamos la navaja trepa mucho para adentro y se escapa. Había dos clases de muergos, los comunes y los de zarcillo, los más finos, carne rica, guisados en salsa son una sabrosura. La almeja no profundiza tanto como el muergo, y la cogíamos con unos rastrillitos, rascando la arena hasta que aparecían. Las había comunes y las que llamábamos los carcachos, una almeja como de rayas. Pero había que saber dónde buscar, porque tenías algunas que sacaban tres cubos en un par de horas, y otras que se tiraban todo el día para un solo 170 Humedales ibéricos cubo. Lo mismo que el berberecho. Cuando baja la marea abre unos agujeritos minúsculos para respirar, y hay que afilar el ojo para verlos. Los mejillones los sacábamos de las rocas de la orilla de la marisma, con una rasqueta para desprenderlos, porque se agarran bien. Por allá por Galicia hicieron mejilloneras, y sale el mejillón más grande porque no queda en seco nunca y porque no tiene que guardarse de enemigos. El de roca es más chico y de menos rendimiento, pero le gana al otro cien veces en gusto. Otras que se cogía de las rocas eran las lapas, se comían crudas o a la plancha. Los caracolillos eran más fáciles de quitar de las rocas, no se pegaban como las lapas. Las cámaras, que en otras partes las conocen por cangrejos, las cogíamos para cocerlas con patatas o para los arroces, porque al guisarlas sueltan mucha sustancia. Andaban por las cuevecillas de las rocas, no como las quisquillas, que se quedan en las pozas y se pescan con unos cerquillos desde arriba, echándoles cebo, una cabeza de pescado o unos bocartes. Así que fíjese si la marisma daba alimento, que me acuerdo que cuando bajaba la marea se iban las familias enteras allá, y si era la tarde decían “voy a pescar la cena”, y con un guiso o una sopa que tuviera unos muergos, unas almejas y un poco de todo, se componía una cena rica y de mucho alimento, porque es caldo de mar. Otras veces se vendían, sobre todo las almejas, que siempre tuvieron buen precio. Con tanta pesca como había, hasta los niños se ganaban unas pesetillas, porque se sentaban en el muelle de noche y al anzuelo sacaban gibiones, los chipirones que llaman, y pasaban forasteros y los compraban a cinco pesetas cada uno. En mi casa, como no había de nada, a veces cambiábamos las almejas por unas tajadas de carne, porque aquí pescado sí, pero carne no había. 171 Crónicas de la memoria rural española Pero Santoña no solo vivió del marisqueo. Fue siempre población volcada al mar, y el mar le trajo todo lo bueno y todo lo malo. Recuerdan aquí que hasta tres veces la invadieron los franceses, pero dicen que la mar siempre les procuró los medios para vivir. —Nosotros éramos por lo común pescadores de bajura, costeando, porque no hacía falta ir más lejos para encontrar la pesca: el bocarte, el chicharro, la sardina, el jurel... Al papardo lo pescábamos cuando venía con la temporada, allá por marzo. Tanto pescado había que recuerdo hacer en un día tres mareas, tres salidas, y regresar con los barcos llenos cada vez. Pescábamos a cerco, con una malla que dejaba pasar lo pequeño, la cosecha del año siguiente. Las redes se hacía con paños, y en todos los puertos del Cantábrico había mujeres rederas para componerlas y repararlas. Veinte rederas había en Santoña. Avistar una ballena era señal segura de pesca, porque debajo de la ballena marcha mucho pescado, a la sombra, y entones hacíamos las mejores pescas. Antiguamente había aquí, en el monte, una atalaya para avistar ballenas, y cuando se mostraba una salían los barcos a pescar lo que llevaba a la sombra. Hay poca ballena hoy. La última que recuerde, en 1943, que varó en la playa, y ese año comieron de ella todos los pueblos de alrededor. Al delfín nunca lo pescamos, porque estaba prohibido, pero a veces se moría alguno en el cerco y entonces lo comíamos, es carne buena y prieta, parecida al cerdo. Íbamos a bonito cuando la costera, que venía orillando desde San Sebastián, y al llegar a estas partes salíamos seis, diez días. Íbamos tirando al agua cebo vivo de anchoa, de caballa o de sardina, y cuando veíamos bonito parábamos el barco y echábamos cañas y anzuelos. Hasta diez kilos lo sacábamos a 172 Humedales ibéricos mano, pero los había de hasta treinta kilos, y entonces hacían falta otras artes: primero cansar a fondo la pieza y luego subirla a bordo con unas poleas. Pocas veces fuimos más lejos, aunque alguna vez hasta las Azores, al pez espada, y hasta la vuelta de un mes no regresábamos. Cuenta Manuel Vinatea cómo era la vida a bordo. Liviana para el pescador de bajura, porque unas cuantas horas de convivencia no son sino una reunión de camaradas. Hasta los diez días, la vida en común todavía no ha dejado que se pudra la convivencia. Pero más allá, en un espacio reducido donde se comparte todo, desde la comida hasta el sueño, las cosas se complicaban inevitablemente. —Yo empecé a trabajar en la mar a los catorce años, y como todos los que empiezan hacía de recadero de todo en el barco: Pelar patatas, llevar el tabaco, limpiar, baldear la cubierta, primero con los baldes y luego con la manguera... Así hasta los diecinueve, que marché a la mili. Al volver al barco yo ya era un hombretón de 1,80 metros, pero aún me requerían para esto y lo otro, y tuve que atajarles. ¿Cómo son los hombres en tu pueblo?, les decía, y ya me dejaron en paz. Comíamos bien. En cuanto sacábamos pesca el cocinero nos hacía un guiso de pescado, patatas y pimentón. Lo tomábamos con unas cucharas de madera. También bonito, pero el bonito no puede comerse en fresco. La carne cruda quiere reposo, asentarse, y hasta los dos o tres días no estaba para comerla. Si éramos pocos se hacía una cazuela para todos, y si éramos más, dos cazuelas, una a proa y otra a popa. De bebida siempre vino, recuerdo de mozo que lo llevábamos en unos pellejos, y más adelante en unas barricas de vino de rioja, muy bueno, y cuanto más tiempo pasaba mejor estaba. A algunos les tiraba tanto el vino que de escondidas metían los calcetines para empaparlos y estrujar el vino. A la hora de dormir se paraba el barco y 173 Crónicas de la memoria rural española dormíamos todos menos un centinela, que siempre se puede echar una niebla, o aparecer un mercante y había que avisarle con la campana de nuestra presencia. Cuando salíamos a bonito la convivencia era buena, porque estábamos pocos días. Pero en un lugar estrecho como un barco, viéndose las caras de día y de noche, pasando de los catorce días las relaciones se torcían, y había que andarse con cuidado con los comentarios, porque una chispa hacía saltar la armonía. Así eran siempre las cosas. Reza el dicho: “Y dicen que el pescado es caro”, en alusión a las fatigas inmensas de este trabajo, antiguo y arraigado en España como pocos. Pero tenía sus compensaciones, quizá la más importante la de que todos eran empresarios de sí mismos. Había un patrón, desde luego, pero los empleados no iban a jornal escueto, sino que eran partícipes de los resultados, y eso fue propio de labores tan antiguas como nobles, como la pesca o la trashumancia pastoril, donde todos los pastores retenían una parte del rebaño. Un sistema de capitalismo social por demás inteligente, porque el personal no se desentendía del negocio, sino que se comprometía con él y con sus resultados, y no le dolían prendas de aguantar fatigas ni riesgos, porque el negocio era suyo, y de llevarlo a buen puerto (el de mar en un caso, el de montaña en otro) dependía la supervivencia propia y de los suyos ese año. Manuel Vinatea lo recuerda así: —Cuando salíamos de pesca íbamos a la parte. La mitad era para el barco, y con la otra mitad se hacían partes. Si éramos quince, pues quince partes, y otras dos para el patrón y el sotopatrón. Así funcionábamos todos los barcos de bajura, nunca íbamos a jornal. Los de altura sí que iban a jornal, pero nosotros no. Éramos como quien dice empresarios de nuestro propio negocio. 174 Humedales ibéricos Este era el capitalismo social, pero solo operaba entre la gente de mar. El otro, el capitalismo clásico, se hacía en tierra, cuando los barcos descargaban el pescado y carros tirados por bueyes o mulas los llevaban a las fábricas de salazón. Unas fábricas que, como siempre ha ocurrido en España, tuvieron que esperar hasta que llegó el empuje extranjero para ser instaladas, porque aquí este tipo de iniciativas ha estado ausente de la mentalidad popular hasta tiempos recientes. Se ha preferido vivir al día, disfrutar del momento y preocuparse escasamente por el mañana, antes que asumir los ímprobos trabajos, los riesgos y los sinsabores de la iniciativa empresarial e industrial. —Aquí las salazones las montaron los italianos. Se conoce que allá en el Mediterráneo la anchoa empezó a fallarles, y alguien les dijo que por el Cantábrico la había, y se vinieron. 175 Crónicas de la memoria rural española Descubrieron que no solo había mucha, sino que era de mejor calidad, así que pusieron las primeras fábricas. Luego fue una locura, porque se instalaron fábricas una detrás de otra, y al poco tiempo todos en Santoña vivíamos de la pesca. Unos, con los barcos, y otros en las fábricas. Aquello era trabajar –asegura Libertad Fernández–. Desde las seis y las siete de la mañana a veces hasta las doce de la noche, y los domingos, si venía pesca también, porque el pescado no podía esperar. Y todo a mano. Yo empecé con catorce años y me llevé cincuenta años en la fábrica. Empecé descabezando, pero pasé por todos los oficios en las fábrica: seleccionar, rebordear las latas, hacer el salazón... dicen que las mujeres tenemos mejores manos que los hombres, como más hábiles, por eso había más mujeres que hombres en las fábricas. Yo me he llevado cincuenta años trabajando en la misma fábrica, y hasta en ella conocí a mi marido, había entrado más niño que yo. Lo que venía a la fábrica era el papardo, que llaman la japuta o la palometa en otras partes, el chicharro, la sardina, y sobre todo la anchoa y el bonito. Fíjese que todo lo demás se ha ido perdiendo, y solo han quedado la anchoa y el bonito. El filete de anchoa lo descubrió un italiano, Giovanni Bella. Vino por aquí y se casó con una de Santoña. Se le ocurrió cortar en tiras el bocarte, salarlo y conservarlo en mantequilla. Luego vino el aceite, que le dio un empuje muy grande a la industria. La anchoa tiene que llevarse seis meses en salmuera para que cure, antes no está madura. Lleva tiempo, pero el bonito lleva más trabajo que la anchoa. Hay que cocerlo, limpiarlo desescamarlo, salarlo, bañarlo en aceite, meterlo con cuidado en sus tarros... Todo ha cambiado mucho, porque antes la salazón se hacía en barricas sicilianas de madera de castaño, muy buenas, iban 176 Humedales ibéricos soldadas con madera solamente, sin un clavo. Luego vinieron los barriles de plástico. Y yo, que tenía que sacar treinta latas al día, pues para cuando me jubilé sacaba mil. Al principio me pagaban a nueve pesetas la semana y a veinticinco céntimos la hora extra. Pero había lugar para la fiesta, a pesar del trabajo. Cómo no haberlo para un pueblo esencialmente festivo como el español, y por extensión el hispano de las Américas. La fiesta no fue simplemente una pausa en el trabajo, sino al revés, el trabajo un paréntesis poco grato entre unas y otras fiestas, porque el calendario viene sobrecargado de ellas. Cómo será de importante la fiesta en España, que en numerosos, más bien numerosísimos municipios, particularmente de la mitad sur, existe un concejal de fiestas, algo del todo inconcebible en los países allende el Pirineo, y no digamos en los anglosajones. La fiesta mayor de los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, se celebra con un pavo en familia, y el festejo en sí dura lo que dura la comida: tres o cuatro horas, y al día siguiente, a trabajar. Algo así es impensable en el mundo hispano, donde no hay fiesta mayor que dure menos de tres o cuatro días, lo normal es una semana, las hay de quince días, y en los países hispanoamericanos es muy corriente que duren un mes. —Cuando se iba a bonito se calculaba la estancia en la mar para regresar por las fiestas patronales. Y de cada soldada se apartaba una cantidad, mil pesetas solía ser, para las fiestas: la música, la bebida, la merienda... Y las mujeres recuerdan con nostalgia las fiestas de juventud. —Se celebraba el Carmen, desde luego, porque es la patrona de la marinería, pero sobre todo la Virgen del Puerto, propiamente la patrona de Santoña. En la fábrica contábamos los días que faltaban para los siete u ocho días de fiesta que tenía177 Crónicas de la memoria rural española mos por delante. Había corridas de novillos, bolos, traineras, y sobre todo baile, mucho baile. Lo hacíamos en la plaza, en aquellos tiempos con la música de una gramola. Me acuerdo que nos cobraban un peseta por bailar a cada pareja, por el alquiler de la gramola y los altavoces, entonces teníamos la picardía de separarnos cuando veíamos que se acercaba el cobrador, y le decíamos que no estábamos bailando, sino hablando, porque una peseta era una peseta entonces. Luego vinieron las orquestas. Me acuerdo que venían muchos soldados, porque en Santoña siempre hubo cuarteles, y muchos se casaron con chicas de aquí. A los soldados los conocíamos por los motes que les poníamos, bueno allí en el pueblo todo el mundo tenía su mote (otra costumbre ibérica bien afincada, la de prescindir del apellido y colgarle a cada uno su apodo, invariablemente relacionado con algún rasgo físico, no precisamente el más favorable, y destilando la nómina de los alias no poca crudeza. Así, al cojo se le llamará patacigala o cojitranco, al miope o al tuerto cuatro ojos, y todo de parecido tenor). —La música tocaba tres piezas y un pasodoble, ese era el orden. Y nosotras bailábamos suelto y agarrado. Una esperaba sentada y el chico te sacaba a bailar. Y nos dejaban hasta muy tarde, hasta las doce o la una, pero eso de ver las claras del día, ni por pensamiento. Pero andando por medio el género humano todo es evolución, y más desde la España de aquellos tiempos hasta la de hoy. Lo primero, la pesca, que pareciendo ilimitada no lo era, ni en los arenales de la marisma ni en los caladeros costeros. Tanta demasía en la cosecha marina tenía por fuerza que acarrear consecuencias. —En término de tres años se contó en el puerto de Santoña la entrada de 34.000 toneladas solo de bocarte, boquerón o 178 Humedales ibéricos anchoa, que son tres maneras de llamar al mismo pez, según su elaboración. ¡Treinta y cuatro millones de kilos de pescado, uno detrás de otro! Y en 1960 se batió el récord mundial de entrada de pescado en un solo día, un millón y medio de kilos largos. Venían barcos de todo el Cantábrico, porque no había límite de pesca. Y hubo hasta 120 fábricas de salazones, 28 de ellas italianas, eso sin contar las pequeñas, las que les decíamos fabriquines. 9.000 habitantes llegó a tener el pueblo, y todo el mundo vivía alrededor de la pesca. Y los barcos, que antes tenían motores de setenta caballos, pasaron a tenerlos de mil caballos. Y pasó que los caladeros se vinieron abajo, y hubo que poner coto a la pesca y dejar que se recuperara. Que si paradas biológicas, turnos, cupos... el caso es que este año se sacaron 6.000 toneladas, comparado a lo de antes, ni la mitad. No podía ser de otro modo, y la historia se ha repetido una y otra vez, y lo hará siempre, porque si algo no hace bien la humanidad es aprender. Ni de los conflictos, ni de las guerras, ni de la sobreexplotación de los recursos. Ocurrió con el arenque, ese que se vendía en latas de madera grandes, redondas, y que era sustento de las clases populares en España y en muchas partes. Era corriente en esos años ver a los albañiles de las obras de las ciudades tirar de una barra de pan y aparejar un bocadillo de arenques, pues los pocos céntimos que costaban te los devolvía en un alimento nutritivo y vitaminado como pocos. Pues bien, el arenque, que era lo más barato que se podía comprar, hoy es comida de lujo, porque sus caladeros, antes cuajados de millones de peces, se fueron a pique. Y ocurrió también con la anchoveta del Perú, cuyos cardúmenes ensombrecían el mar. Su pesca dio lugar a una industria boyante de abono, hasta que aquellos bandos millonarios se vinieron abajo, esfumándose la pujante industria, y con ella uno de los grandes 179 Crónicas de la memoria rural española recursos económicos peruanos. Ha ocurrido hartas veces y seguirá ocurriendo. Pero las santoñesas de alguna edad no solo se quejan de eso. —Antes, cuando niños todo era divertirse, y de verdad. Jugábamos a la peonza, a la cuerda, a las chapas, a las aleluyas, con las tapas de las cajas de cerillas. En verano nos íbamos al monte a por madroños y moras. Y ahora yo veo que los niños ni juegan a nada ni se divierten con nada, y eso que tienen todo lo que quieren y todo lo que piden. Se quedan horas y horas embobados con el ordenador y las consolas esas, y eso sí, sin parar de comer, que en un día comen más de lo que se pesca. Lugo, ya mozos, lo mismo. Nosotras ya le he dicho, el baile, la música, y eso era todo el disfrute, y nos sobraba, y ahora sigue habiendo música en la plaza, pero la juventud no aparece, se meten en los garitos esos, se marchan con los coches, todo el día de un lado para otro. Y yo creo que antes éramos más sanos también, si enfermábamos, a taparnos bien y a sudar, lo más unas ventosas que nos ponían. Ahora se enferman un día sí y otro no y hale con los antibióticos. Y antes había médico y una Cruz Roja en el pueblo, y ahí te hacían todo, hasta intervenciones. Pero la quitaron, y hoy, hasta para una radiografía hay que ir a Laredo. Marismas del Guadalquivir El escritor y viajero ilustrado Richard Ford, en su libro de viajes por España recomendaba a los lectores no adentrarse en el territorio de las Marismas del Guadalquivir, parajes inseguros, expuestos, donde acechaban peligros como el paludismo o la crecida invernal 180 Humedales ibéricos de las aguas, que podía meter al visitante en situaciones comprometidas. Tierras pues que convenía orillar y olvidar. Pero Ford se equivocaba en sus apreciaciones. Porque las marismas no son solo paisajes sobresalientes, sino excepcionales, mayúsculos en el amplio sentido de la palabra. Se hallan enclavadas en el Parque Nacional de Doñana, donde conviven con varios ricos ecosistemas aledaños como la playa, las dunas, el matorral y los pinares. Pero son ellas, las marismas, las que confieren a Doñana su prestigio como espacio natural clave no solo de España, sino de Europa, y más todavía, porque las marismas son un punto estratégico en el eje de las migraciones de aves acuáticas desde el norte de Europa al Africa, unas veces como lugar de invernada y otras de nidificación, pero siempre con enorme ajetreo de pájaros en un sentido y otro. Y en ese lugar inhóspito a los ojos de Ford, y excelso en términos biológicos, vivían gentes. Hombres y mujeres que, como la fauna marismeña, tuvieron que adaptarse a un ambiente tan particular, tan extremo que más que de una marisma puede hablarse de varias, según la estación del año que se visite, y el contraste se hace exagerado si se compara la marisma de invierno con la de verano, más que dos paisajes distintos, dos mundos completamente diferentes, el del agua y el de la seca. Ambos en sus polos respectivos. José Rodríguez Parada era uno de esos hombres. Pero nadie lo conoció por tal nombre, sino por el de Pepe Clarita. Hasta su muerte, acaecida a los ochenta y seis años, llevó la marisma en los ijares. Se crió en ella, vivió siempre en ella y solo la abandonó por la fuerza de la jubilación. Pero conservó nítido su recuerdo y sus vivencias hasta el final, y también retuvo hasta su último aliento el sentido de la vista, como todos los hombres de la marisma, entrenados en el paisaje largo, llano, interminable, un paisaje que convierte los ojos en dos catalejos, una demostración más de la evolución dar181 Crónicas de la memoria rural española winiana. Fue un privilegio que antes de su marcha pudiera dejarnos el legado inestimable de su memoria. —He andado mucho la marisma. Toda mi vida, y le puedo asegurar que solo los que hemos vivido aquí la hemos conocido como era. Éramos muy pocos, tres o cuatro guardas y un puñado de pastores de ovejas y de vacas. Muy pocos para tanta tierra, por eso hemos vivido separados unos de otros, con mucha soledad, cada uno en su choza de castañuela, con la mujer y criando a los hijos. Sin otra luz que la de un carburillo, con muchos mosquitos y con mucho respeto de las arriadas, cuando el agua se metía a la casa. Muy solos siempre, cómo sería que cuando mis chiquillos iban para Sanlúcar andaban medio asustados por la calle. 182 Humedales ibéricos En otoño comenzaba propiamente el año, cuando caía un matapolvo y los ciervos del monte se venían a la marisma seca a berrear. Caían las primeras aguas que metían blandura a la tierra y llegaban los ánsares, que podían así arrancar la raíz de la castañuela. Cada mañana volaban al Cerro de los Ánsares a comer granos de arena para triturar la pelota de castañuela en el buche. Entraban también muchos patos, los cucharetos, los silbones, a miles, tantos que había bandos que tapaban el sol. El invierno era el tiempo de las arriadas, cuando quedaba todo inundado, y eran los tiempos más malos para nosotros. El que no conocía la marisma se podía caer en un ojo de agua, porque el agua lo tapaba todo, y lo mismo el ganado, tenía que estar criado aquí para no moirirse. Hacían unos fríos grandísimos, y la humedad se le metía a las mujeres y a los niños y no la soltaban hasta el verano. En primavera se marchaban unos patos y venían otros a criar. La castañuela y el bayunco tiraban para arriba y ahí criaban las garzas, las gallaretas, los calamones, la de pájaros que podía haber allí. Se cortaban las aguas de la lluvia y la marisma empezaba a secarse, hasta que con el verano solo quedaba en los lucios, como el de Mari López o el de Vetalengua, pero hasta esos se secaban y el ganado lo pasaba muy mal, se le escurrían las carnes por la falta de pasto. La planicie marismeña es en sí un paisaje de arrebatadora personalidad, pero muy especialmente en sus dos extremos estacionales, el invierno y el verano. Pero este último es más familiar, porque puede recordar al achicharradero de las estepas mesetarias caniculares, abrasadas por la sequía y la sed. En cambio, la marisma invernal no tiene parangón en España, es un paisaje insólito, fantástico, porque las borrascas atlánticas insuflan agua en la marisma por todos 183 Crónicas de la memoria rural española su caños, convirtiéndola en un mar interior de agua dulce y de un metro de altura, lo justo para que solo pueda ser recorrida por los caballos, y solo por ellos, o por las barcas de fondo plano, el llamado cajón de madera. La sucesión de lluvias llega a colmar de agua la planicie. La arriada de la marisma es la situación más temida por los hombres y la fauna de los aguazales. No hay pastos, tan solo agua, y bajo ella los “ojos”, surgencias de aguas profundas que afloran y crean en derredor un anillo de arenas movedizas, ocultas bajo la uniforme lámina de agua. Los animales salvajes y los domésticos –más bien asilvestrados, porque no hay ganado manso del todo en la marisma–, han de esperar días y días a que baje el nivel. Y por fortuna cuentan para ello con unos inestimables asideros. Es curioso comprobar cómo la Naturaleza provee en todas partes a favor de sus criaturas. Allí donde existe una superficie vasta y uniforme, hay excepciones que hacen posible la supervivencia en situaciones límite. En el mar son las islas; en el desierto, los oasis; en las selvas los saladares, ciertos calveros salitrosos; e incluso en tierras tan extensas como el Ártico hay superficies libres de hielo, las “polynias”, lagunas de aguas ligeramente cálidas, acudidero imprescindible de muchos animales en medio de la extremosidad helada. En la marisma, la excepción son las vetas. Someras elevaciones del terreno, levísimas isletas que generalmente quedan a salvo de la inundación, y a donde acuden las liebres, los gamos, las vacas, los caballos, las ovejas, los hombres... todo aquel que trate de escapar de la arriada inmisericorde, del infinito trampal líquido de la marisma. Invariablemente, las chozas se instalaban en alguna de estas vetas. —Cuando se arriaba la marisma pasábamos fatigas muy grandes. Si la arriada te cogía de día los marismeños nos orientá184 Humedales ibéricos bamos bien, pero si te pillaba de noche, entre la oscuridad, el viento y la lluvia llegaba uno a perderse del todo. Entonces solo cabía confiar en tu caballo. Le soltabas la rienda y le dejabas hacer, que él solo sabía encontrar el camino de vuelta a la choza, con el agua llegándole al pecho. Hemos vivido riadas horrorosas, con el agua entrando en la choza y alcanzando las rodillas. Me acuerdo de haberme metido en la casa encima del cajón de madera y de ahí a la cama, y al día siguiente lo mismo, de la cama al cajón. Pero todos los marismeños guardamos recuerdos muy malos de las arriadas. Una vez estaba yo con mi familia adentro de la choza, de noche, con la marisma arriba de agua y venga de llover y llover, y el agua que seguía subiendo dentro. Aquello pintaba muy mal, así que decidí sacarlos a todos de la marisma. Até el cajón a la cola del caballo, metí a la mujer y a los hijos y palante de noche con la marisma arriá, con el agua saltando adentro del cajón, con el viento venga de soplar, todo negro, y con cuidado de no meternos en un caño hondo o en un ojo, así toda la noche, andando despacito, hasta llegar a tierra. Ozú, qué noche aquella. Isidro fue otro de los marismeños históricos. Fue, porque ya dejó este mundo. Siempre que muere alguien estrechamente vinculado a la Naturaleza se va con él un arca atestada de saberes. Pero no de los que se aprenden en las escuelas, sino de los que ofrece día a día el libro abierto de la Naturaleza, y eso atañe también a la fauna salvaje. El jabalí viejo, el macareno, el ciervo cuernigrande o el lobo matrero son un prodigio de sabiduría práctica, como saben muy bien los cazadores que inútilmente pretenden abatirlos. Atesoran inmensos caudales de experiencia, de ciencia natural, y por eso cuando muere alguno de estos ejemplares, o como cuando fallece uno de estos hombres ligados al terreno, es una gran desgracia para 185 Crónicas de la memoria rural española el patrimonio natural o cultural. Por suerte para nosotros, Isidro pudo dejarnos una parte de su testimonio y de sus recuerdos antes de morir. —Yo y mis hermanos nos criamos en la marisma, descalzos, comiendo garbanzos y pisando barro. Hasta los diecinueve años no me puse unos zapatos. Y madre mía lo que tengo pasao con las arriás. Una noche se puso a llover una cosa esagerá. Estaba yo solo, en mi chocita de castañuela, cuando veo que el agua sube por la veta y se mete dentro de la casa. Era por la tarde, y me dije Isidro, márchate antes que te ajogues dentro de la choza. Así que agarré el caballo y salí marisma alante en medio la tormenta. Pero mire por dónde que con la noche el temporal fue a más, una jartá de aguas, de rayos y de truenos, y sin ver ná de ná. Así que me dí vuerta pa la choza, subí el catre a lo arto de la mesa y me eché a dormir más muerto que vivo del miedo que llevaba dentro, porque fuera venga a llové y a troná. Y estando medio dormío siento como un burto encima de la barriga, y luego otro y otro. Me levanté y busqué el carburo, la de agua que tenía la choza. Y al prenderlo vi un jartón de ratas dentro de la choza. Se habían venido a refugiá a la casa, y se peleaban por subirse a to lo que podían, la mesa, la silla, el catre... Así que agarré una sartén y me lié a sartenazos con ellas, yo en lo arto del catre y ellas haciendo por subir pa no ahogarse. Me lié toa la noche con ellas, y cuantas más echaba abajo con la sartén más se subían arriba, y no sabía si me iba a comer la tormenta o las ratas. Ozú. Los marismeños no estaban solos del todo, porque la marisma genera frutos, y allí donde hay frutos hay gentes que acuden a recogerlos. Solo que estas cosechas se apartan mucho de las convencionales de otras partes, y ello es así por la propia condición de la maris186 Crónicas de la memoria rural española ma, excepcional en todos los sentidos, y uno de ellos, el de los oficios vinculados a ella. Pepe Clarita nos habla de ello. —Por el invierno, cuando el Guadiamar, el arroyo la Rocina y los demás caños metían agua a la marisma, venían los cazadores de patos. Unas veces montaban el tollo en el propio cajón, forrándolo con broza, y otras se metían en unas barricas que se ajustaban en el cieno del fondo, se vaciaba el agua y desde ahí hacían unas tiradas grandísimas. Esos eran cazadores de postín, diferente a los otros, los pateros, que esos eran de por estos pueblos y vivían de la caza. Por la primavera bajaba el agua y crecía la castañuela, y entonces venían los hueveaores a por los huevos de gallareta, que los había amontonaos. Traían una vara con una concha de mejillón en la punta y se llevaban la primera puesta de las gallaretas, la segunda la dejaban para criar. Echaban muchos días en la marisma hueveando, y como casi no traían costo comían de esos huevos, pero solo se comían los medio empollados ya, a veces con el pollo casi hecho, porque los claros eran para venta. Hacían una tortilla, y yo mismo he comido muchos huevos de gallareta, a veces prendía una candelita en el suelo del cajón y me freía un par de huevos. Lo que no podía coger nadie eran huevos de pato, esos eran todos para criar. Cuando entraba el verano venían los de Almonte y arrejuntaban las yeguas que andaban sueltas por la marisma. Unas las volvían a soltar y a las demás las arreaban para Almonte. Y en lo prieto del verano la marisma se secaba del todo y lo mismo la castañuela y el bayunco, y era cuando venían a segar. Usaban esa broza para envolver las chozas, y eso es lo mejor que hay, porque calienta en invierno y enfría en verano, deja 188 Humedales ibéricos pasar el humo de la candela pero no entra una gota de agua, así se tire lloviendo un año. Ha mencionado Clarita a los pateros, los cazadores locales que hacían de la caza de patos su oficio. El tema merece una pausa y unas líneas, porque si todo en la marisma es superlativo, esta caza representa el clímax de la excepcionalidad, y es difícil encontrar en la historia cinegética española una forma de caza con la personalidad y la belleza de esta. Considérese la puesta en escena: un grupo de una media docena de hombres en el aguazal inmenso de la marisma de invierno, con arrumazón de nubes en el cielo y la atmósfera opaca, plomiza, recorrida por pájaros que sobrevuelan la encharcadiza. Avanzan a pie, descalzos, abriéndose paso en las aguas rizas, y con una mano llevan sus caballos, mientras la otra sostiene la escopeta patera. Uno de estos antiguos pateros narra el lance. —Con la marisma inundá de agua nos echábamos a andar por ella y nos tirábamos el invierno entero cazando patos. El arma nuestra era la patera, una escopeta de cañón muy largo y que se cargaba por la boca. Nosotros hacíamos todo: los plomos, la pólvora, quemando una planta de la marisma que llaman barrillo. Echábamos la pólvora, los plomos y un taco para taparlo todo bien tapao. Cazábamos al cabestrillo, cada uno con su caballo agarrao de la boca. De que veíamos un bando de coloraos, de cucharetos o de otros patos posaos nos íbamos arrimando a ellos, agachaos, escondíos a la vera de los caballos, porque los patos no echan cuenta de las bestias que andan por la marisma. Pero lo importante para nosotros es que el bando estuviera bien apretao de patos, porque si no el tiro no hacía jornal. Lo empujábamos con mucho cuidao con las bestias, para que se apretaran. A veces eso nos llevaba dos o tres horas, pero otras nos hemos tirao el día entero y hasta dos días para juntar los 189 Crónicas de la memoria rural española patos. Cuando ya había un racimo bueno nos íbamos al arrimo de ellos, despacito, para no levantar barruntos. Y cuando estábamos a veinte pasos asomábamos las escopetas por debajo de la barriga de los caballos y todos a una soltábamos el tiro. De cada escopeta caían veinte o cuarenta patos, y si eran cercetas, que son más chicas, más todavía, hasta veinte o treinta pares de cercetas podían caer de un solo disparo, menos no hacía jornal. Y cuando teníamos un golpe bueno de patos en los costales los llevábamos para Sanlúcar, a venderlos, y así íbamos ganándonos la vida. Tan relevante como el pajarerío acuático en el escenario de la marisma ha sido el ganado. Vacas, ovejas y caballos han poblado el paisaje marismeño, y la presencia aquí del ganado vacuno es tan antigua como el hombre mismo, y probablemente anterior aún, porque debió ser el uro, el bóvido salvaje primitivo, quien ocupó estas llanuras. Las crónicas remotas hablan de los toros de Geryon, el primero de los reyes de Tartessos, el imperio que tuvo aquí su solar. Y precisamente uno de los afamados diez trabajos de Hércules fue robar los toros de Geryon, hazaña que logró ensartando primero al mítico y fiero perro Orthos, que guardaba la cabaña ganadera del rey. Y Ulises, en su no menos famosa singladura de la Odisea cruzó a nado el río Guadalquivir y contempló los toros tartésicos. De aquellos toros, y muy probablemente del mítico uro desciende la vaca mostrenca, de cuerno abierto, plenamente adaptada al exigente medio de la marisma, no apto para razas forasteras. Solamente el ganado autóctono, como la vaca mostrenca, la oveja churra o el caballo de Retuerta, es capaz de sobrevivir en este ambiente extraño y difícil, vasto, desacotado, con ese ciclo de aguas y secas tan impropio de la tierra adentro peninsular. Una vez más es Clarita quien nos introduce en el mundo del ganado en las marismas del Guadalquivir. 190 Humedales ibéricos —El ganado tiene que ser de estas partes. Las vacas, y hasta toros bravos traídos de fuera, cuanto que llegaba el invierno y la marisma se inundaba perdían la orientación, y he visto vacas caerse muertas encima del agua, mirando a la marisma, sin saber para dónde tirar. Y otra cosa que tiene el ganado forastero es que cuando se seca la marisma andan de un lado para otro desesperados de sed, se acercan a un ojo y ahí se pierden, porque hincan las patas, se quedan atolladas y se acalambran, y no salen más. La mostrenca sabe dónde beber en verano y dónde comer cuando la arriada, porque conoce todas las vetas y los paciles donde queda pasto. Si la arriada se alarga mucho hay que sacarlas y llevarlas a lo seco, y lo hacemos con los caballos, arreándolas por el agua, pero son muy valientes para eso. La oveja churra es también muy marismeña. Aquí ha habido siempre churra, y también sabe buscar las vetas, y si se tercia que haya que sacarlas lo hacemos en el cajón, con mucha fatiga porque solo entran tres o cuatro en cada viaje. El caballo es algo grande en la marisma. Es el que nos lleva de un lado para otro y el que nos saca de todos los apuros. Pero tiene que ser el caballo criado aquí, que es un caballo chico pero muy valiente para todas las cosas de la marisma. No se pierde nunca, es tranquilo, y si hace falta se deja atar con una soga el cajón a la cola, para sacar a la familia. Y no se cansa, y lo mismo vale para echar el día arreando a las vacas, como un día entero andando con el agua al pecho. Es una cosa exagerá de bueno. Quizá ignora Clarita que su propia figura encima del caballo, más el cuadro ganadero que le rodea, tuvieron una trascendencia que excedió de los límites de la propia marisma, porque saltaron el océano y llenaron con su presencia todo un continente desde el norte 191 Crónicas de la memoria rural española hasta el sur. Los hechos fueron así: Cuentan las crónicas indianas que en el segundo viaje de Cristóbal Colón, diecisiete naos atestadas con todos los ingredientes necesarios para la colonización de las tierras recién descubiertas, el Almirantes aprobó un alarde de magníficos corceles que le fueron presentados. Pero al momento del embarque enfermó Colón, lo que aprovecharon los pícaros tratantes sevillanos para darle el cambiazo. Cuentan todos los libros de historia que en lugar de los lucidos caballos de antes embarcaron unos “matalones”, y que de este tronco ruin surgieron todos los caballos americanos. Pero la verdad es otra. La verdad es que no eran tales matalones, sino caballos de Retuerta de la marisma, de aspecto poco brillante, eso sí, pero insuperables en el trabajo y el esfuerzo. Los habían sacado de las marismas del Guadalquivir, que entonces llegaban lamiendo hasta las mismas puertas de Sevilla, y de esa estirpe, en absoluto ruin, descienden los caballos americanos, como han demostrado las pruebas genéticas. Y no solo los caballos. Tan cerca la marisma del puerto de Sevilla, de ella fueron extraídas las vacas. Las mostrencas fueron instaladas en las planicies americanas, muchas como los Llanos de Venezuela tan semejantes a las marismas. En las grandes praderas, dejadas a su aire en espacios sin fin ni guarda tuvieron que vérselas ellas solas con coyotes, pumas y lobos, y desarrollaron en muy poco tiempo unas formidables cornamentas, dando lugar a las famosas longhorn tejanas. Y en cuanto a la oveja churra, fue sacada también de la marisma y pobló las planicies de Nuevo México, de Arizona, de Colorado y de tantos otros parajes del Norte. Y falta lo más importante, el propio Clarita, su montura y su forma de vida. Las llanuras marismeñas eran tan parecidas a las americanas, que pudo reproducirse el modelo del manejo ganadero de las marismas. Todo aquello que hemos visto en las películas de 192 Humedales ibéricos Hollywood como propio de la cultura del western es genuinamente andaluz, marismeño para ser más precisos. Porque los norteamericanos no han añadido un solo elemento: el caballo, la montura española, los arreos de cuero, las espuelas, los zahones, el sombrero, la jerga ganadera, el rodeo y arreo de las reses, el marcaje a hierro, el potrero, el corral, la cerca, el rancho, y el propio vaquero, todo, sin añadir ni quitar nada, procede íntegramente de las marismas del Guadalquivir. John Wayne es Pepe Clarita con dos metros de altura y hablando inglés. Y como el cow boy, los demás jinetes de las Américas: el charro mejicano, el llanero venezolano, el gaucho de la Pampa, el huaso chileno, el vaquero de ovejas patagónico, incluso el indio de las grandes praderas, todos ellos son descendientes directos de los vaqueros de las marismas. Poca gente lo sabe, ni a este ni al otro del Atlántico, pero las marismas del Guadalqui- 193 Crónicas de la memoria rural española vir fueron, pues, el útero fecundo que alumbró el entero medio rural de las Américas. ¿Qué queda de todo esto? ¿Qué del paraíso ornitológico y cultural de las marismas del Guadaqluivir? Mucho y poco, según se mire. Poco, si se compara la extensión de ayer con la de hoy (“solo nosotros sabemos lo que han sido las marismas”, decía Clarita). Como se ha dicho, las marismas se desplegaban por una zona inmensa que por una parte llegaba hasta Sevilla y por otra saltaba el río y se extendía por Sanlúcar y Lebrija. Grandes trozos de las provincias de Sevilla y Cádiz fueron desecadas para reducirlas a destinos agrícolas, y para lo que quedaba, todavía mucho, se habían preparado zarpazos definitivos. De momento se construyeron larguísimos muretes, canales aledaños, compuertas, azudes, que en alta medida vinieron a alterar el régimen hídrico natural de la marisma, complejo entramado en el que intervenían los caños, el Guadalquivir y las mareas. Como consecuencia de la reducción de la superficie original y de la intervención sobre el sistema natural, la avifauna que decoraba los cielos y suelos de la marisma, aun siendo mucha es hoy una mínima parte de lo que era. Pero lo que resta es mucho, muchísimo, si se considera lo que pudo ser de haberse ejecutado los proyectos planificados. Por los años cincuenta se urdió la repoblación del Coto de Doñana con guayules y eucaliptos, lo que hubiera afectado a la marisma de modo irreversible, porque la hubiera transformado y desecado. El mismísimo Franco en persona, informado del terrible proyecto y aleccionado por González Gordon (la conservación de Doñana tiene una deuda impagable con esta familia) lo paró in extremis. Y más tarde se concibió un nuevo proyecto de mucho peor efecto, porque sería una lanza clavada en el corazón de las marismas: El Plan Almonte-Marismas, que la hubiera hecho desaparecer sin más ni más, y que también pudo pararse en el último hálito, esta vez gra194 Humedales ibéricos cias a la valerosa negativa del Patronato del recién creado Parque Nacional de Doñana. Por eso, porque lo que queda es mucho al lado de lo que pudo ser, démonos por contentos. No lamentemos lo que se fue, mas sintamos satisfacción por lo que se pudo conservar. Lagunas de Villafáfila En medio del enjuto, inabarcable páramo castellano, las lagunas de Villafáfila son como ojos de la tierra abiertos al lienzo azul del cielo, una excepción líquida en los resecos campos esteparios de pan llevar. Son llamadas salinas por el carácter salobre de sus aguas, y los vecinos de Villafáfila, de Tapioles y de todo el contorno sabían de la fecundidad de estos aguazales y de cómo sacarles partido en toda época del año, algo muy bien recibido en aquel entonces, cuando la sequía o el nublado pendían amenazantes siempre, no había seguros, compensaciones ni ayudas que paliaran, y la subsistencia dependía tan solo de que la caprichosa Naturaleza proveyera o no. Las salinas eran, pues, el asidero seguro, fiable, para sobrellevar los tiempos hambríos, como nos cuenta José Alonso con propiedad. Con ese acento castellano, recio, correctísimo, que no desmaya las terminaciones de las palabras sino que las remata, y que pronuncia las “elles” como debe hacerse. El habla impecable de Zamora, de Valladolid, de Salamanca y de toda la Castilla ancha y profunda. —Las salinas tenían ajetreo todo el año. Cuando rompía la primavera empezaba a crecer la espadaña nueva y los pastores del pueblo traían a pastar sus vacas y sus ovejas, porque al ganado le gustaba mucho la hierba, por la sal que acogían dentro los tallos. Venían también pescadores, porque las lagu195 Crónicas de la memoria rural española nas criaban mucha carpa y de tamaño bueno. Otros que venían eran los raneros, porque esto era un ranerío. Para prenderlas se metían unos cuantos en el agua con una tralla del ganado y la restallaban contra el agua, ojeando a las ranas, que salían empavorecidas fuera del agua y en las orillas las esperaban y las metían en los sacos a puñados. Venían también pescadores de salmones, y nos pedían las plumas del buche de una clase de pato de por aquí, que decían que no había engaño como ese para pescar. Cuando apretaban las calores la espadaña vieja se secaba y venían a segarla. Subían montones de haces a los carros y los llevaban para las techumbres, porque es planta muy caliente y extendían una manta de ella debajo de las tejas, entibiando la casa, porque aquí los fríos son muy recios en invierno y todo el abrigo es poco, y luego hacía que los rayos calientes del sol no penetraran adentro de la casa. También se llevaban manojos de espadaña para los colchones. Concluyendo agosto la espadaña se secaba del todo, porque por mucho que la pastaran y la segaran, siempre las salinas estaban tupidas de ella y entonces la quemábamos, cuando el Cristo de Villarrín. Aprovechábamos un día que soplara aire, para que el fuego corriera de una parte a otra. Había que quemarla, porque ya estaba asomando la espadaña nueva, y de no hacerse se formaba un tupido entre lo nuevo y lo viejo donde ni los patos podían entrar. Por el otoño entraban las lluvias, la laguna cogía agua y llegaban los patos y los gansos de los nortes. A montones. De los gansos venían dos clases, del que llamábamos el real, y del otro, el que dicen el campestre, más chico. Antes venían tanto de los unos como de los otros, pero ahora solo vienen de los reales, de los chicos apenas vienen. Con el otoño el cereal se 196 Humedales ibéricos sembraba, y los gansos tenían qué comer en el tiempo frío. Se tiraban el día comiendo en los trigos de por alrededor, y oscureciendo entraban a pasar la noche en las salinas. Los patos hacían al revés, de día se quedaban acostados entre las espadañas, y al lubricán, con el sol puesto, salían a comer a los cereales, y regresaban al refugio del espadañal con las claras del día. No siendo que estuviera lloviendo, porque entonces los patos se tiraban el día entero comiendo fuera. Gansos y patos pastaban lo mismo, el verde, y había veces que se echaban sobre un campo y se comían todos los brotes sin dejar uno, mondo lo dejaban. Si el año venía corto de lluvias el trigo no brotaba más o crecía menudo, pero si venía conforme y llovía como tenía que llover, retoñaba el trigo con más fuerza, porque habían dejado enreciado el campo con el 197 Crónicas de la memoria rural española estiércol. Así, entre idas y venidas de las salinas a los campos pasaban el invierno los pájaros. Luego los gansos se marchaban a criar al norte, y con ellos otros patos, pero otros muchos se venían a criar aquí, en la espadaña, como los azulones y los cucharones, y otros como el gallarón, las garzas o la gallina ciega, cigüeñuela le dicen en otras partes. Para criar se metían en la espadaña, que es planta tierna, porque la de la salina más pequeña, la juncia, es más dura y no la querían para criar. Los gallarones, las que llaman gallaretas, montan sus nidos en los más prieto de la espadaña, pero los patos preferían las orillas, o mismamente los sembríos del contorno, que tengo visto reatas de patitos con la madre caminado para la laguna una vez que salían del huevo, tan lejos como dos o tres kilómetros del agua, con riesgo de que les toparan el zorro o las águilas, que había muchas por estos términos. El lagunero, el ratonero y el halcón estaban siempre a la mira de los patos, y hasta criaban dentro de la espadaña, a ver, donde iban a encontrar mejor refugio para los pollos siendo esto tan raleado de árboles como es. Sin desmerecer otros aprovechamientos derivados, el número uno de todos ellos, el que llevaba sustento al puchero en las temporadas que más falta hacía, que era el invierno, fue la caza. La caza de acuáticas la llevan incrustada en el tuétano los paisanos comarcanos, y se relamen de placer recordando aquellos tiempos en que todo estaba libre, cuando podía bajarse cuanto pájaro tuviera a bien y pudiera cada uno, aplicando las tretas y mañas que idearon para ello, que fueron tan ingeniosas como variadas. —Lo más corriente era cazar a la espera. Montaba uno un tollo en la orilla de las salinas, y se ponía uno al aguardo, con la escopeta, y ya fuera a la amanecida como a la oscurecida entraban los pájaros, y en un rato se hacía uno con una per198 Humedales ibéricos cha de respeto. Otro modo era adentrarse en las lagunas, con una barca de fondo plano y vareando, muy a las calladas. Cada trecho se soltaba un hombre de la barca, con un palo y un tabloncillo encima para sentarse, porque había varias cuartas de agua, y a esperar igualmente. Pero había que saber dónde asentarse, porque las salinas son muy grandes y lo mismo hacías el puesto en un sitio y se echaban en el contrario. Por eso hacía falta estudiar la espadaña, y allí donde estuviera más tumbada allí es donde tenían la querencia los patos. Los patos o los gansos que caían había que cogerlos descalzos y a veces cortando con los pies el cuajo del hielo. Luego, al terminar, la barca iba recogiendo a los cazadores. Otra manera era al ojeo. Un poco antes de la raya del amanecer, calculando bien el momento, se ponía una punta de 199 Crónicas de la memoria rural española ojeadores en un extremo de la laguna y encendían unas antorchas. Las movían arriba y abajo y los patos se asustaban y salían volando de seguido, y en la punta contraria estaban esperando los cazadores, en la emboscadura de la maleza, y de un solo tiro tumbaban una montonera de pájaros. En verano los cogíamos a mano. La espadaña estaba alta, más que un hombre, y el agua caliente. Ver allí pato ninguno era imposible, pero sí que veíamos el movimiento de la punta de las espadañas, que los delataba. Por cómo se movía sabíamos si lo que iba era un pato solo o una punta de patos. Si estaban chicos y seguían a la madre los dejábamos, no les hacíamos más que a los patos crecidos y a los que perdían la pluma un tiempo y no pueden volar, los que llaman mancones. Seguíamos el rastro de la espadaña y dábamos con ellos. Al ver encima al hombre se quedaban quietecitos y los cogíamos vivos con la mano, pero si era pato viejo se daba que en el último momento hiciera un regate y otra vez a seguirle por la broza. Muchos patos y gansos prendíamos así, los metíamos en sacos y los llevábamos a los corrales de las casas, donde los manteníamos con el sobrante de grano del rastrojo. Era muy socorrido, porque teníamos carne fresca para la olla todo el invierno. Los comíamos en el puchero con patatas o con garbanzos. Alimento recio y de gusto. Pero todo eso era antes, ya se ha dicho de cuando la caza era libre. Sacando una licencia y respetando las épocas de veda, cada uno hacía de su capa un sayo sobre cuánto y qué cazar. Pero esto se acabó, y además del diluvio de normas y trámites que cayó sobre los cazadores, como sobre cualquiera que se moviera por el campo, sobre Villafáfila cayó la declaración de zona protegida, con lo que cual se acabó eso de meterse en las lagunas a cazar en cualquier época del año. La presión sobre los recursos y los espacios natura200 Crónicas de la memoria rural española les por parte de una sociedad crecientemente consumidora y asidua del medio rural hizo necesaria la protección de los parajes y su fauna, mas por desgracia no fue suficiente y la Naturaleza continuó degradándose. En el caso de Villafáfila, lo más llamativo fue la desaparición de la espadaña. Un equipo de Barcelona empleó años en averiguar la razón. Pensó primero que los ánsares (los gansos salvajes) arrancaban de raíz la planta, impidiendo su medro, por lo que acotaron y enmallaron áreas, pero la espadaña siguió sin crecer. Trajeron plantones sanos de otras partes, y tampoco. En cambio, sacada la espadaña de la salina y trasplantada en otra parte, allí sí germinaba. Muchos estudios, sí, pero tuvieron que ser los locales, directamente, sin más ni más, los que conocían a fondo su terruño, los que dieron con la raíz del problema. 202 Humedales ibéricos —Nosotros lo dijimos a esa gente desde el primer momento. Los arrastres de las aguas que llegan a las salinas son los que han frenado a la espadaña. Los herbicidas, los insecticidas y tanta química como se echa ahora, han envenenado la tierra. Ahí está el mal. Y mientras no se corrija eso, las salinas las seguiremos viendo desnudas, con la capa de agua encima pero sin el forraje de antaño. Patos vienen muchos menos que antes, y tampoco vienen apenas de los gansos chicos, los otros sí que siguen llegando, pero veremos hasta cuándo. La protección de los espacios naturales se hace generalmente con el loable propósito de preservarlos frente a la excesiva presión de la sociedad, ya sea por la caza o por proyectos amenazadores de su integridad, como carreteras, presas u otras transformaciones. Pero la Administración no se limita a declarar el área protegida y a apartarse de ella, sino que toma mano directa y empieza a gestionarla con arreglo a sus propios criterios, y desde luego en forma diametralmente opuesta a la anterior. Dijérase que esta intervención tendría que redundar en una mejora inmediata del espacio, sus recursos y su fauna, pero suele ocurrir al revés. Se aprecia un deterioro, lo que lleva a tomar medidas que se contraponen a las primeras, las consecuencias son peores y el espacio inicia una peligrosa deriva hacia la degradación irreversible. Pero se siguen aplicando medidas, asentando guardas y enterrando dineros, y todo por no reconocer, desde los despachos y las titulaciones académicas, que la gestión antigua, la que hacían de toda la vida los paisanos, era la correcta. —Antes quemábamos la espadaña todos los años, pero una vez que se protegieron las salinas se dejó de quemar, porque no lo veían propio. Se empezó a formar una trama vegetal malísima para las lagunas, y entonces se decidió que mejor que quemarlas había que segarlas. Pero la cosa no mejoró, más 203 Crónicas de la memoria rural española bien fue a peor, y con eso y con los arrastres de los venenos, que antes no los había, el problema se ha resuelto solo, es un decir, porque se acabó la espadaña. Y ocurre también que las salinas no cogen el agua que cogían antaño, tienen menos hondura, con lo que se secan mucho antes. Y los patos se encuentran sin el cobijo del agua y vienen menos. Yo no sé qué pasa, pero antes estaba todo esto libre, cazábamos lo que queríamos y contra más cazábamos más patos había. Ahora está todo prohibido, todo con sus cupos, y no hay ni espadaña, ni agua, ni patos. Laguna de Antela En la comarca orensana de La Limia había un pequeño mar interior. La laguna de Antela era, más que una caldera natural de agua, un área lacustre que otorgaba personalidad y enjundia a toda una región desde tiempos remotos. En torno a la laguna se tejieron mitos, leyendas, misterios. Decíase que las ánimas de la Santa Compaña navegaban por sus aguas a bordo de barcas en las noches neblinosas, mientras las campanas de los pueblos aledaños tañían a muerte y el sonido se acolchaba lúgubremente entre la niebla. Y que quien se bañaba en ella alcanzaba a tocar con los pies los cruceiros de la sepultada ciudad de Antioquía. En cualquier retal de leyenda subsiste una hebra de verdad, porque en Antela se han encontrado restos, estos sí tangibles, de ocupación humana muy antigua, como puntas de flecha y lascas del Paleolítico. Y a medida que transcurren nuevos siglos y civilizaciones, los vestigios se hacen más profusos, llegando a los mosaicos y los sillares de los puentes romanos y los miliarios perfecta204 Humedales ibéricos mente conservados, los hitos que marcaban a los caminantes la distancia de mil pasos entre uno y otro. Antela era pues una olla no solo biológica, sino también cultural, pero la comarca de su entorno, La Limia, tenía el mérito de ser nutrida despensa, o más bien fábrica, de alimentos. La llamaban el granero de Galicia, y tenía fama, aún la tiene, la calidad de sus patatas. En Alemania, donde la patata libró a sus habitantes de las hambrunas medievales, hay una estatua erigida a Sir Francis Drake en cuyo pedestal reza la siguiente leyenda: “En agradecimiento al introductor de la patata en Europa”. Pues bien, mucho antes de que el pirata Drake al servicio de Su Majestad británica hubiese siquiera embarcado con destino a sus rapiñas en la América hispana, ya se cultivaban patatas en La Limia, naturalmente traídas desde allá por los españoles. Cosas de nuestra eterna carencia de marketing publicitario. Aparte la patata, La Limia producía otros muchos cultivos: lino, mijo, trigo, centeno, legumbres, y sobre todo albergaba una enorme cabaña ganadera de vacas, caballos, mulas, cerdos. Era famoso el mercado de cada catorce de mes en Xinzo de Limia, la capital natural de la región, donde los tratantes intercambiaban centenares de cabezas. Para hablar de Antela y su comarca nos dejamos guiar por Juan Rivero, octogenario habitante de Serreaus, unos de los poblados de la orilla de la laguna. Habla con parsimonia, como si los recuerdos salieran desgranados uno a uno, tal si fueran las cuentas de un rosario, a lo que debe añadirse un acento gallego dulzón, somnoliento, casi lacrimoso. —Antela era un brazo de mare. Los pueblos de los alrededores dependíamos de la laguna, porque nos daba mucho para vivir. En invierno, cuando llenábase de agua de la que bajaba por los 205 Crónicas de la memoria rural española montes, mucha humedad y niebla había. Era tiempo de recoger el ganado en las cuadras y llevarlo a pastar a los montes, porque las aguas estaban altas y no dejaban pasar adentro con el ganado. Pero cuando empezaban a bajar con la primavera se hacían pasos y llevábamos las vacas a unas islas que quedaban despejadas que llamábamos el secano. Llevábamoslas por la mañana y ahí se estaban comiendo el pasto y el beón tierno, y a la noche volvíamos a buscarlas. Cada vecino tenía su punta de dos, tres o diez vacas. Había una parte que al pasar no estaba firme, sino que temblaba todo por debajo, como una pantaneira, lo llamábamos el tremedoiro. El tremedoiro era en efecto una anomalía en el lecho legamoso pero firme de la laguna. Se hicieron investigaciones y resultó que lo que había debajo era un argamandijo de maderas, de los juncos llama- 206 Humedales ibéricos dos localmente beones y de otras plantas acuáticas, coligiéndose que eran restos de palafitos, las viviendas que levantaban los humanos ancestrales en las lagunas para eludir a los enemigos y los depredadores, lo que una vez más prueba lo antiguo de la presencia humana en Antela. —Cuando se asentaba el clima la laguna se iba desaguando y asomaban tablas más grandes de forraje. Entonces quedaban las vacas quince días o más adentro, pero tenían que ser vacas de aquí, de las del país, porque aguantaban días sin una sombra, otras veces trajeron vacas de fuera y les entraba la pesadumbre y morían. Cuando la laguna se hacía pasadera entrábamos con los carros a por el beón, que lo usábamos para el suelo de las cuadras, porque es caliente, y para los tejados. Y también recogíamos tablas de pasto con el tarquín del fondo, lo metíamos en sachos y lo echábamos de abono para las fincas. No era buen abono, pero qué le íbamos a hacer si no había otra cosa. El andar de los carros era bueno, salvo en lo que le decíamos el pozo del piorno. Era un paular hondo, una rehoya donde las vacas que tiraban del carro asomaban la cabeza y los cuernos, todo lo demás iba hundido en el agua. Los rapaces pasaban nadando, amarrados al rabo de las bestias. Del suelo de la laguna había quienes arrancaban tablas de cieno y luego llevábanlo a un tejar. Trabajaba allí una docena de peones, todos de fuera, pero era una esclavitud lo de aquella gente, de sol a sol, comiendo un pote para todos, y lo que sobraba para la siguiente vez, y a la hora de dormir, todos juntos en una mala choza de tierra, con las culebras y las ratas corriendo por cima. Esclavos bastante eran esa gente. Las mujeres nuestras tenían lo suyo con el lino, pero era un 207 Crónicas de la memoria rural española quehacer más socorrido, porque se juntaban en la cuadra a la luz de un candil, y mientras hilaban hablaban. Pero el ganado era solo el primero de la larga serie de utilidades que reportaba la laguna. Porque Antela era una henchida marmita biológica, donde los más conspicuos ingredientes eran las aves acuáticas. Había un intenso trasiego de ellas todo el año, con bandos migratorios que iban y venían, pero sobre todo en invierno cuando se descargaban bandadas de patos que, al decir de los lugareños, nublaban el sol. Casi todos tenían nombres vernáculos: la galiñela era la garceta, el cuchareiro el pato cuchara, el pato del país el pato real, y estaban también el medianeiro, el patialbo, la garza de inverno, la garza de vrao... —Había mucho pato, más que nada en invierno, cuando se juntaban bandos que cubrían el cielo. Teníamos barcas de madera y una vara larga para empujarlas por el agua. Era fácil cazarlos a escopeta, y nos daban carne para todo el invierno. Cuando venía el tiempo de puestas entrábamos a recoger los huevos, los ponían entre el beón. Allí también se escondían cuando mudaban la pluma y no podían volar, entonces los cogíamos a mano. El suministro alimenticio de Antela no se limitaba a los patos, porque la laguna era una gran mesa líquida rebosante de manjares. —Había tantas ranas que entrábamos descalzos y apaleábamos el agua, y en media hora cogíanse tres o cuatro docenas de ranas. Raneros había que venían de fuera a cogerlas y vendíanlas por las ancas, bien las pagaban. Y venían también por las sanguijuelas. Metíanse en el agua y la batían con un palo. Recuérdome que decían “bicho a perna”, y se enganchaban de la pierna y las arrancaban. Las sanguijuelas se pegaban también a las patas de las vacas, y quitábanlas con la lengua. Y 208 Humedales ibéricos otra cosa que cogíamos era el pescado, carpas sobre todo. Había muchas donde el agua hacía corriente. Allí es donde se iba también la nutria a pescar. Y otro que bajaba a la laguna a rebuscar comida era el raposo. Veíaselo cuando los patos hacían las puestas, porque iba registrando por el beón, comiendo los huevos. O lobo siempre lo hubo por los montes, y a veces venía a la laguna porque había ganado. Una noche andaba un ternero berreando en el agua, y los vecinos lo sentían desde el pueblo, pero non podía entrarse porque había niebla. Cuando llegaron al día siguiente el ternero ya estaba comido del lobo. Y ocurrióme a mí que estaba con la escopeta escondido en el beón, esperando que llegaran los patos, cuando veo venir un lobo de frente, derecho a mí. Me levanté al pronto, voceando, y los dos sali- 209 Humedales ibéricos mos corriendo salpicando el agua, yo para un lado y el lobo para el otro, los dos más muertos que vivos del susto. Habráse percatado el lector de que hemos estado hablado en tiempo pasado, y aunque estas crónicas se centran sobre él, lo normal es que se rememoren los recuerdos pero permanezcan los lugares, aunque sea con algunos cambios, como en el caso de las repoblaciones forestales. Lo insólito es que con las costumbres y la forma de vivir de antes se hayan desvanecido también los lugares, y eso es precisamente lo que ha ocurrido con la vieja laguna de Antela, testigo de tantas generaciones, espacio vital de la comarca, paraje rodeado de leyendas y misterios. Pero así es. La laguna de Antela dejó de existir a finales de los años cincuenta. —Después de la guerra empezó a hablarse de secar la laguna. Intentos los hubo, porque veíanse surcos de estar arada en algunas partes, pero nadie lo recordaba. Pero de ahí a vaciarla... eso se hablaba, pero nadie lo creía, decíase que ni el mismo Dios tuviera fuerza para algo así. Y sin embargo, se pudo. Cuando penetraron las máquinas lleváronse los viejos puentes, se abrieron canales de desagüe y en una obra faraónica se despanzurró la laguna hasta desecarla por completo, acotarla y distribuir las parcelas entre los vecinos, que tardaron en reponerse de la impresión, algunos aún no lo han conseguido del todo. Sin duda que la calidad de las tierras del lecho propició nuevas y excelentes cosechas, pero... ¿era necesario? ¿Es que acaso no había tierras firmes en Galicia para acometer un plan de regadío semejante? ¿Era preciso acabar con una de las joyas ecológicas del patrimonio natural de Galicia, una laguna pletórica de vida y de historia? La desecación de la laguna de Antela pudo ser un logro tecnológico y agrícola, pero fue un despropósito ecológico. Y probablemente, también económico, a la larga. No puede decirse con más sencillez de la que 211 Crónicas de la memoria rural española expresa el propio Juan Rivero cuando habla con sentimiento y nostalgia de aquel mundo perdido. —Dióme pena que secaran la laguna. Dio buenas cosechas cuando la pusieron en producción. Pero si no la hubieran vaciado viniera ahora a verla mucha gente, con todos los pájaros que guardaba, y créome que ahora si estuviera como antes, diera más. Humedales mediterráneos La Albufera de Valencia Al sur de la ciudad de Valencia se extiende una lámina de agua que en sus momentos de esplendor alcanzó las 30.000 Ha, con una profundidad media de un metro. Más que de un enorme lago debe hablarse de todo un sistema acuático-terrestre, formado por la albufera propiamente dicha, el humedal del entorno y un cordón dunar paralelo a la costa. Un conjunto que se repite como pauta ecológica en muchos lugares del planeta, y que en la propia Península tiene su mayor representación en las marismas del Guadalquivir. La Albufera se halla ligeramente sobreelevada con respecto al mar, y se alimenta de agua dulce por ríos como el Júcar y el Turia, y desde muy antiguo se reguló su contacto con el mar por medio de esclusas que hacen circular el agua por canales. A la vera de estas acequias se elevan varios cuerpos de arena, que en la época de aguas altas se convierten en verdaderas islas. La Albufera, con esa innata debilidad de la realeza y la nobleza hacia la caza, que estas hacían por gusto y el vulgo por comer, fue antaño famosísimo cazadero real. El rey Jaime I, la primera medida que tomó tras tomar Valencia fue asignarse la Albufera para su afición 212 Humedales ibéricos cinegética. Y es que España no anda sobrada de humedales, pero los que tiene son de fuste, de envergadura suficiente como para dar albergue y cobijo a todo el averío acuático de Europa que quiera poner rumbo al sur cuando los hielos y las nieves cubren los campos y cierran las despensas. Entonces se produce un silencioso pero gigantesco traslado masivo de aves, que vienen a recalar en la Albufera, en Daimiel, en el Delta del Ebro, en las Marismas del Guadalquivir y en los demás aguazales de la Península Ibérica, el último y cálido peldaño de la fría Europa. Es entonces, o era más bien, cuando los cielos de la Albufera negreaban de aves, y cuando tenían lugar las famosas tiradas. Manuel San Ambrosio vivió siempre en una de esas islas, acaso la de más renombre, El Palmar. Por su edad provecta, casi nonagenario, ha tenido el privilegio de conocer, disfrutar y sufrir los dos grandes momentos de la Albufera, el de siempre, el que fuera bautizado por el romano Plinio como el “estanque ameno”, y el que trajo después el desarrollo, si inevitable en todas partes, más aún a las mismas orillas de una ciudad tan pujante como Valencia. —Mi padre y mis abuelos me contaban de lo mucho que se cazaba aquí en la Albufera. Era gente de tronío la que venía, y lo que hacían era meterse en el agua antes de la amanecida, dentro de un tonel y con un rodeo de cimbeles para que hicieran de reclamo. Con el clareo se levantaban los patos, por nubes, y no recelando del engaño de los patos postizos, se tiraban donde ellos creyendo que allí había para comer, y entonces las escopetas los bajaban a docenas, a cientos más bien. Pero antaño era una caza muy reservada para los pudientes, y la gente del pueblo si quería comer pato era de tapadillo. Pero había dos días en el año que se abría la mano y todo el que quería podía cazar. Era por San Martín y por Santa 213 Crónicas de la memoria rural española Catalina, cuando la caza era libre y decían los abuelos la de patos que se cogían. En las isletas arenosas que formaba el flujo y reflujo de las aguas albufereñas se asentaban pequeñas poblaciones como la de El Palmar. Si hasta la mitad del siglo pasado la necesidad y la escasez fueron factores que tejieron vínculos de solidaridad y ayuda mutua entre los habitantes de la España rural, el hecho de vivir gran parte del año rodeados de agua vino a intensificar esos lazos, hasta el punto de que El Palmar era, más que una parroquia de vecinos, una comunidad familiar. Y donde, acorde con la sencillez de los tiempos, cada uno ocupaba su puesto y desempeñaba su rol: los niños obedecían, los padres mandaban, a los abuelos y al maestro se les respetaba. Reglas simples, pero que tanto contrastan con la socie- 214 Humedales ibéricos dad actual, que tiende a desdibujar todos los contornos y jerarquías. Manuel San Ambrosio sigue guiándonos a través de esos tiempos llenos de ingenuidad. —En El Palmar había unas pocas calles de barracas de bloques de barro, que le decíamos la toba, y lo de arriba era paja que sacábamos de la dehesa, y cada dos o tres años había que renovarlo porque se pudría con tanta humedad. Dentro se hacían los tabiques, con tobos pintados. No vivíamos mal, porque entre el arroz y la pesca había trabajo y sustento todo el año, y eso sin hablar del huerto que cada uno cuidaba. El agua la sacábamos de una poza muy clara, tanto que los vecinos venían a beber de la nuestra, aunque muchas casas tenían una cisterna para recoger las aguas llovedizas. El desayuno era café con leche y una ración de pan, y la leche la sacábamos de tres o cuatro vacas que había en El Palmar, y mi madre solía comprar media peseta de leche para el gasto del día. Teníamos pocos juegos, porque entre la escuela y que pronto había que ayudar en la casa, quedaba poco tiempo para jugar. Aunque siempre los Reyes traían algo: un caballito, una muñeca... y no fue sino hasta pasada la guerra, casi con quince años, que me enteré de que eran los padres, hasta entonces se me hacía que los reyes con los camellos andaban dejando los regalos por El Palmar. Maestro siempre hubo, y maestra para las niñas, ellas arriba y nosotros abajo en la escuela. No nos pegaban, lo más nos hacían abrir la mano y nos daban un cachete con la regla. Y si nos regañaban, luego los padres nos regañaban también, nunca les quitaban la razón al maestro. En las fiestas corría poco dinero, porque no lo había, pero sobraba la diversión. Estaba el Cristo, la Purísima, el Niño, la Navidad... casi todo fiestas religiosas, porque este fue pueblo muy cristiano. Entonces se comía sin lujo, pero bien, y un 215 Crónicas de la memoria rural española pollastre no faltaba en la mesa. En Nochebuena mi padre tiraba del saco de cacahuetes que había plantado y mi madre los pelaba, los molía, los mezclaba con azúcar y hacía turrón. Y si había boda, ese día era de gran banquete: chocolate, tortas, bocadillos... pocos hacían viaje de novios, lo suyo era festejar allí mismo y luego irse a la casa de los padres del novio y quedarse a vivir con ellos, porque de viejos había que mantenerlos y cuidarlos. Y cuando llegaba el momento de la muerte, la casa se llenaba de vecinos y velaban al muerto la noche entera, ni un momento lo dejaban solo. Y el luto duraba más de un año, y no es que fuera solo el negro, es que no podía salir uno de casa si no era para trabajar, nada de diversiones. Yo mismo estuve doce meses de la casa al trabajo, nada más. Aparte la caza de acuáticas, el renombre le viene a La Albufera por el arroz, uno del puñado de alimentos que mantienen viva a la población mundial. Su procedencia oriental ya dice mucho en cuanto a la intensidad de la mano de obra requerida y a lo afanoso de su cultivo, pero eso no arredró a los vecinos de El Palmar, al fin y al cabo industriosos levantinos. Vicente Blasco Ibáñez, en Cañas y Barro pinta a Tonet bregando una vida entera para reconvertir una tabla de agua en arrozal. De un modo u otro, todos en El Palmar han sido “tonets”, y no le han hecho ascos a gastar días, años, acarreando tierra, con tal de convertirse en dueños de su propia parcela de arroz. La cosa empezó en el siglo XIX, y desde entonces no conoció pausa. Saco a saco fuéronse acotando y rellenando parcelas del lago, que pasó de 30.000 Ha en época romana a las 3.000 de hoy, lo que prueba la tenacidad de los lugareños. —En invierno se inundaban los campos de La Albufera y luego en febrero se sacaba el agua y se empezaba a labrar la tierra, preparándola para el arroz. El cultivo se hacía planta a planta, agachados, descalzos, con mucho frío y el agua por 216 Humedales ibéricos las rodillas. A veces se te pegaba una sanguijuela a las piernas, te la quitabas y seguías. Al que iba a jornal le pagaban a tanto la garba. Luego crecían las plantas e iban chupando el agua poco a poco, hasta que la secaban, como en una paella. El arroz lo recogíamos en septiembre, y cada uno tenía su sequero, eso si eras dueño de tu cuartel, pero para eso había que trabajar mucho en invierno, que es cuando todo estaba inundado. Con la barca íbamos al lago a por tierra y la acarreábamos al cuartel de agua que cada uno tenía acotado. Un viaje y otro, durante días y días, echando agua al fondo de la parcela y sin que la brega cundiera. Podían echarse dos o tres años hasta que veías al fin que el fondo subía, hasta que quedaba un palmo de agua, y entonces ya tenías apañado tu arrozal. Lo que son las cosas, eso que a nosotros nos llevaba media vida, ahora lo hace una máquina en una semana. El arroz, faena de los tiempos bonancibles, tiene su contrapartida invernal en la pesca, de modo que todo el año los vecinos de La Albufera tenían tarea. Lo que significa también que no pasaban hambre, y eso era algo que en aquellos tiempos lo era todo. —Yo nací como quien dice en una barca, y mis primeros recuerdos son de ir con mi padre a pescar. Las barcas de por aquí eran las albufericas, unas barcas de cinco metros por metro y medio, que las manejaba una persona, lo más dos. Las hacía un carpintero del pueblo, a trescientas pesetas, y la pagabas según podías. Para navegar usábamos la percha, el remo, o la vela si soplaba conveniente. Salíamos vencida la tarde, echábamos las redes y para casa. A veces nos cogía la noche, o se echaba una niebla, pero teníamos mucho sentido para movernos en la albufera y éramos capaces de orientarnos sin luz y sin vista, y sabíamos dónde quedaba lo nues217 Crónicas de la memoria rural española tro. Al orto salíamos de nuevo a levantar las artes. Si eran lisas, tencas o mújoles, el trasmallo; para la anguila, el palangre. Daban más por la lubina, pero había que cogerla más a lo abierto. Lo que no pescábamos nunca eran las angulas, las veíamos subir río arriba, pero eran tan chicas que no hacíamos caso de ellas. Para pescar solo hacía falta una licencia que costaba dos o tres duros al año. Había lugares buenos y malos para la pesca, y con los primeros la cofradía hacía un sorteo. Salía tu número y elegías puesto. Más o menos te tocaba pescar en los sitios buenos cada tres o cuatro días. En lo demás podías pescar cuando querías y todo lo que querías, muy distinto que ahora. Antes las mujeres tenían prohibida la pesca, pero con la democracia se abrió la mano y alguna anduvo en ello, pero pronto lo dejaron. Esta pesca es un trabajo recio, propio de hombres. Hasta la mitad del siglo XX, el tiempo pasó por El Palmar como habían pasado los veinte siglos anteriores. Una comunidad tranquila, encerrada en sí misma, dedicada a su trabajo, con inapreciables cambios tecnológicos. Mismas barcas, mismos aparejos y redes y costumbres reproducidas generación tras generación. Incluso los grandes conflictos apenas hicieron mella en su calmosa vida cotidiana. —Aquí ni siquiera hacía falta guardia civil, porque el cuartel estaba en la dehesa. Cómo sería esto de tranquilo, que cuando venía la pareja de ronda hasta dejaban los fusiles apoyados en alguna puerta. Y podías dejar tu casa abierta que no entraba nadie ni te quitaban nada. Luego, cuando la República, cada uno tenía sus ideas, pero de ahí no se pasaba. Y tampoco entraron los militares, de modo que algunos ni se enteraron de que había guerra. Lo único fue que quemaron la iglesia, pero no fueron los vecinos de El 218 Humedales ibéricos Palmar, sino forasteros. Los de aquí, pensaran como pensaran no la hubieran prendido fuego. Algo tan traumático como una guerra no pudo enturbiar la calma de estas tierras, pero sí lo logró algo altamente más sutil como es el dinero. Es sabido que si Inglaterra, con sus ataques a las costas y plazas, apenas pudo arañar un rasguño del Imperio español de América, sí en cambio logró socavarlo hasta los cimientos con los instrumentos del comercio ilegal, las sociedades interpuestas, el contrabando y la piratería, todo mucho más insidioso que las agresiones a cara descubierta. Por lo que ahora toca comentar, la proximidad de la Albufera a una ciudad como Valencia es demasiado estrecha como para que no se dejara notar. Y si hasta entonces había sido el trabajo de hormiga del colmatado por los arroceros, a partir de los años sesenta se volcó sobre la Albufera toda la consabida 219 Crónicas de la memoria rural española panoplia de las transformaciones: presión industrial, contaminación, perturbaciones del delicado régimen hídrico, infraestructuras, urbanismo, presión turística... algo que la declaración de la Albufera y su entorno como Parque Natural quiso evitar. Mala señal, porque un espacio natural debe declararse para resaltar el valor ecológico de un paraje, mas no para frenar los desaguisados, que seguirán produciéndose a pesar de todo. —Cambió mucho todo. El Turia se va por otro lado y no deja aquí su agua; de las tiradas de patos de antes, ni pensar, porque los patos no son ni sombra de los que había entonces; y de la pesca para qué hablar, la anguila dejó de venir, la lubina no la hay apenas, y si queda algo es de lisa; pero todo muy reglamentado, muy vigilado, no queda ya nada de la pesca libre que conocimos en la Albufera. Y cada pescador aparca su coche en el muelle. ¡Con lo que fue el primer coche que vimos por aquí! Lo cruzaron a El Palmar en una barcaza, y se dio una vuelta por la isla con todos los chiquillos corriendo detrás, con la boca abierta de la novedad. Delta del Ebro De dimensiones comparables al delta del Danubio, el del Ebro es uno de los grandes deltas del Mediterráneo, una enorme punta de flecha que se clava profundamente en el corazón del mar, formando un conglomerado de regatos, canales, arenas, carrizos y espadañas. Un paraíso para los peces y las aves, y también para las personas que sepan extraer las ilimitadas posibilidades alimenticias que ofrece un sistema ecológico tan rico y vario como este. Solo que en el mundo humano los paraísos se dan pocas veces, y aunque siendo sobradamente capaces de adaptarse con ventaja a cualquier ambiente, también los son para urdir contrapartidas tan escasamente paradisíacas como las guerras. 220 Crónicas de la memoria rural española —La guerra fue un desastre aquí –cuenta José Casanova, vecino de Deltebre–. Al volver encontré la casa derribada, el huerto invadido de plantas, los canales llenos de hierbas... daba pena lo que el tiempo había hecho con todo lo nuestro. —Cuando terminó la guerra –cuenta ahora Ramón–, los que huían camino de Francia pasaban requisando todo. Teníamos una vaca, y de su leche me alimentaba yo, que era muy niño. Conque llegó un capitán, y ya se llevaba la vaca cuando sale mi tía conmigo en brazos y va y dice: llévese al niño también, que se alimenta de la vaca, no tenemos para darle otra cosa. El hombre dejó la vaca y eso me salvó, porque hubiera muerto de hambre. Y Secundino Guzmán aporta su propio recuerdo de aquella catástrofe que fue la guerra civil. —Era yo niño y de noche corrió por el pueblo que el Canarias estaba en la bahía, con los cañones apuntados contra nosotros. Entonces salimos todos de las casas y nos fuimos para la montaña, y allí nos guardamos varios días, escondidos como las alimañas. Y me acuerdo también que el mismo día que nació mi hermana tiraron una bomba y cayo al lado mismo. Pero al día siguiente se acabó la guerra. Se acabó la guerra, sí, pero empezó la postguerra, acaso más dura que aquella, porque España se enfrentaba a una larga época de penurias, con toda la maquinaria productiva despedazada tras la contienda. Para los habitantes del Delta, si la lidia hubiera sido solo contra el ecosistema, siendo este tan sobrado la hubieran fácilmente ganado. Pero es que no bastaba con arañar los recursos, sino que había que hacerlo de tapadillo. —Estaba todo intervenido –dice Ramón–, y si plantabas arroz no podías quedarte con él, solo con la semilla, porque 222 Humedales ibéricos lo demás habías de llevarlo a la Fiscalía de Tasas, donde la mitad te la pagaban a precio de tasa y el resto a precio mayor. La pregunta que le hacíamos a mi madre cada día era ¿hay comida madre?, y cómo sería que era ya bien mozo cuando conocí el primer plátano, y me lo comí con piel y todo. Lo que hacía mi padre para que pudiéramos comer era esconder unos saquitos de arroz entre las cañas, para que no los vieran los inspectores, y los llevaba a medias con las ratas, que las había a puñados y se comían la mitad del grano. Los inspectores no se andaban con bromas, te registraban la barraca de arriba abajo, y como dieran con arroz escondido te aviaban. Lo del racionamiento se terminó, pero no nuestras penas, sobre todo en invierno, cuando no había arroz y todo el término estaba acotado por una sociedad y no te dejaban pescar sin permiso, de modo que la de vueltas que tenía uno que dar para guardarse de los civiles, que solo de ver a la pareja te entraba la temblequera. Y es que había pasado una guerra y todo el mundo estaba asustado, como apocado, porque en una guerra el que gana gana y el que pierde pierde. Tuve mis encuentros con la guardia civil, una vez me pillaron de noche, con el pincho de pescar en la mano, y me dijeron hoy te vas a acordar de nosotros. Me preguntaron quién era, dónde vivía y si había cenado, y yo le dije a esto que no, y al final uno de la pareja, el bueno, porque siempre iba uno bueno y uno malo, dijo que me fuera. Pero otras veces no tuve tanta suerte y me buscaron las costillas. Había en el cuartel dos fustas, una ponía Manolete y otra Arruza, y preguntaban que a cuál prefería. Yo creo que entonces la guardia civil tenía poca instrucción, se ponían el tricornio encima de la cabeza y ya se creían capitanes generales. Y todavía peor era robar de verdad, a uno que trincó cuatro pollos le echaron dos años de cárcel. Y otro que robó un saco de arroz de una era tuvo la 223 Crónicas de la memoria rural española mala suerte de que el saco tenía un agujero y sin darse cuenta fue dejando el rastro hasta su casa. Otros dos años le cayeron encima. Así era el invierno, lo recuerdo largo, frío, húmedo, porque llovía más que ahora, las lluvias empezaban en octubre y no lo dejaban hasta mayo, y la humedad se te metía en los huesos y no se te iba del cuerpo. Y cada día teniendo que ingeniárnoslas para comer, y cómo se aviva el ingenio con eso. Para entrar al lago de noche abríamos un pasillo entre las cañas, y luego salíamos por otro, porque los guardas de la sociedad o los civiles nos esperaban por el primero, siempre les engañábamos. Y no le hacíamos ascos a nada. La de ratas de agua que habré comido, las pelaba, las hervía y quedaba una carne blanca y muy limpia, de mucho gusto a la brasa. Y anguilas, a cientos. En sopa, o fritas, daba igual, era una carne superior. En cambio apenas les prestábamos atención a las angulas, por la poca carne que tenían esos bichos, preferíamos que enreciaran y se hicieran anguilas. Subían por los canales de noche o de día, unas manchas que no tenían fin. Bastaba meter la mano y sacar un puñado. Mi madre cogía en un momento veinte kilos y las ponía a orear hasta que se secaban, y luego las guardaba para comerlas como si fueran fideos. Y con angulas dábamos de comer a las gallinas o a los patos del corral. Más adelante corrió que aquello podía tener su valor y que se podía vender, y entonces me puse y saqué de primeras más de cien kilos. Hoy no se ven angulas ni anguilas, no suben por los canales ni por los ríos. Otra pesca que hacíamos era la de las ranas, con una caña y un cacho de algodón colgando. Se comía todo de las ranas, no las ancas como ahora, porque atosigaba el hambre y no podía uno andarse con remilgos. Con cebolla y patatas esta224 Humedales ibéricos ban superiores. En invierno también comíamos coles que cultivábamos en los desagües, la col aguanta mucho el frío y es la última verdura que queda en la huerta. También guardábamos tomates en conserva, otro agarradero para el hambre del invierno, cuando cada día era una batalla para no acostarse con la panza vacía. Y todavía nos consolábamos, sabiendo que si eso era aquí, donde siempre hay donde pellizcar, qué sería en las capitales. Cuando el rigor del invierno cedía al fin y se anunciaba la primavera, llegaba el desahogo para los inquilinos del Delta del Ebro, porque se abría la temporada del arroz, una actividad tan exigente en mano de obra que daba trabajo para todo el que lo pidiera. Y siendo labor sufrida como pocas nadie la rehuía, porque con ella llegaban los jornales, el recurso más escaso en los tiempos escabrosos de la postguerra. Nos lo cuenta Juan Casanova. —Aquella era una faena de salvajes. De sol a sol, doce o catorce horas cada día, con el fango metido hasta las rodillas. Las plantas del arroz se sacaban de los semilleros y se sembraban en las tablas del arrozal a primeros de mayo, a Dios gracias los fríos mayores ya se habían ido. Se llenaba aquello de gente: hombres, mujeres, niños, y cada uno cobraba un jornal distinto, las mujeres menos, y eso que trabajaban hasta más que los hombres. Lo que han bregado las pobres. Recuerdo que se iban andando diez kilómetros hasta la isla de Buda, echaban el día plantando arroz, volvían a casa, hacían la cena, y a las cinco de la mañana otra vez para el arrozal. La verdad es que han pasado lo suyo. No podían ir al bar, y si alguna iba ya estaba señalada. Si una tenía un novio una semana, ya era difícil que otro fuera a buscarla. Y cuidado que se viera a alguna llegando a su casa más tarde de la anochecida. Pero es que entonces todos se miraban unos 225 Crónicas de la memoria rural española a otros lo que hacían. El luto por ejemplo era una cosa muy seria, duraba años, algunos se pasaron media juventud guardándolo, y eso quería decir que ni bailes ni fiestas, en tu casita. Ahora la manga es ancha para todo, demasiado diría yo, pero en aquellos tiempos de después de la guerra lo que importaba era lo que dijera el cura. Un ejemplo, si alguien quería hacer la mili en aviación pedían referencias al cura, y como la familia fuera atea o de pocas misas no las daba conformes y te mandaban a infantería. Tanto Ramón como Juan se muestra unánimes a la hora de apreciar los cambios acaecidos, que han sido abundantes, rápidos y de enjundia. Como tantas otras gentes del campo español coinciden en destacar lo mucho de bueno que han traído, pero dicen que dejóse mucha lana en las zarzas. Porque quedaron atrás la dureza, el frío, la escasez, pero también un modo de vida más sencillo, más integrado en la Naturaleza, quizá después de todo más feliz, aunque nadie quiera volver a él. —Para empezar, la maquinaria. Antes todo era a mano y con caballerías, dentro del barro descalzos la temporada entera por setenta pesetas al día. Ahora cobran dos o tres mil pesetas cada hora, cerca de veinte euros, y no hay quien entre al agua, porque todo lo hacen las máquinas. En un día cosechan lo que a una cuadrilla de doce hombres le costaba semanas. Eso sí, antes una familia vivía muy bien del arroz si tenía diez hectáreas, y ahora necesitan cien, porque la maquinaria y todo lo demás vale muy caro. Son máquinas con rodillos de goma, antes eran de hierro, y una de esas vale cuarenta millones de pesetas, a ver cómo se amortiza eso. Y los herbicidas y los insecticidas también valen lo suyo. Ahora son más ligeros, sobre todo desde que se hizo el Parque Natural, pero cuando empezaron con ellos daba miedo. Se tiraban por la mañana 226 Humedales ibéricos en el arroz, se los llevaba el viento y lo mismo mataban las uvas que crecían en el monte. El caso es que antes podías beber el agua de los canales, directamente, y a ver quién se atreve hoy. Será por eso que ahora casi no quedan ranas, ni anguilas, y en cambio han aparecido otros, y ojalá que no hubieran venido. Uno es el cangrejo americano, hacía estropicios en el arrozal, porque con las pinzas que gasta fabricaba unos túneles que dejaban escapar el agua, hasta que se dio con la solución. En cambio, con lo que no se puede es con otra sabandija, un caracol nuevo, extranjero. Andan en que sí que tiene arreglo, pero yo no lo veo, es una epidemia que a este paso va a acabar con el arroz, porque por mucho que dejen las tablas secas y los recojan todos, al año siguiente ya lo han invadido todo otra vez, porque cría entre las cañas que no se cree. Y otro bicho que metieron es el siluro, que ha hecho chico hasta al lucio, con lo que es el lucio. El siluro se está comiendo todo lo que pilla, y así crece hasta ponerse con doscientos kilos, como los han sacado ya. Y otro es el mejillón cebra... en fin, para qué seguir. Así son las cosas, lo bueno que viene esconde algo malo detrás. Para nosotros cada novedad nos dejaba con la boca abierta: las botas de goma, que nos dejaron los pies secos; la radio, hay que ver lo que fue aquello, cuando nos reuníamos los vecinos a escucharla; la bicicleta, que tener una era como tener un Mercedes. Ahora nadie se asombra de nada. Y antes sí, estábamos más asustados, pero las casas abiertas, y ahora estás con la escopeta lista porque a poco que te descuides ya te han robado. Huertos ni uno queda, para qué, si todo está en el supermercado. Y hablábamos los vecinos a todas horas, y hoy ni siquiera para hablar del trabajo, coges el teléfono y ya está. Antes se hacían sus tertulias, y ahora todo es prisa, no hay tiempo para nada. Y yo me pregunto cómo puede ser que antes, cuando el día 227 Crónicas de la memoria rural española entero se te iba en trabajar, ya fuera en el arroz, o en el huerto, o en la pesca, tenía uno tiempo para charlar con los vecinos, y hoy que está todo mecanizado y los alimentos los compra uno, hoy no queda tiempo para nada. La Manga del Mar Menor La Manga es el modelo de lo que no debió hacerse nunca. Antes de eso era una hermosa longuera de arena de 21 km de largo, varada entre el Mar Menor de Murcia y el Mediterráneo. Con lentitud de siglos los arrastres de sedimentos fueron formando la barra separadora, hasta que en tiempos del Imperio romano terminó de colmatarse, cerrándose el paso entre ambos mares excepto en unos pocos puntos llamados golas, por donde siguieron intercambiando sus aguas. Como todo cuerpo de agua poco profunda, el Mar Menor era un criadero de vida marina, porque esta acude a las bahías, los estuarios o las marismas para la reproducción, y por eso los humedales marítimo-terrestres son las áreas de mayor productividad del planeta, y absolutamente esenciales para la supervivencia de las criaturas marinas. Bien lo saben los antiguos pescadores de Cartagena que conocieron el Mar Menor en su prístino estado. —El Mar Menor criaba mucho pescado. De tiempo muy antiguo, decían que de los romanos, habían construido dentro del agua unas cetáreas con piedras, donde los peces venían a desovar, y ahí se estaban los nuevos al abrigo hasta que crecidos salían a buscar el mar abierto. Nosotros lo llamábamos el vivero y no lo tocábamos, porque la pesca nuestra dependía de esos criaderos. Porque los paisanos del entorno de La Manga, entonces un paisaje largo de arenas, cañas y juncos, vivían de la pesca y poco más. 228 Humedales ibéricos —Había pocos medios entonces, y las artes de pesca daban lo justo para vivir al día. Unas redes de algodón que las tintábamos con el sudor de la broza del pino, y que cada dos o tres años se rompían y había que recomponerlas. Estas aguas eran muy pesqueras, tanto en la costa como dentro del Mar Menor, por el abrigo que daban a los peces. Lo malo es que no siempre podíamos salir a pescar, a veces el mar se ponía muy malo y nos tirábamos días y días comiendo de lo que podíamos, que era poco. Unos cangrejos, unos dátiles de las palmeras sin que nos viera el dueño... cuántos días nos fuimos a dormir sin haber cenado. A La Manga íbamos de chiquillos a tirarnos por las dunas, mientras los padres hacían la faena de la pesca. No había allí más que arena y cañas, no había otra cosa. Y no era poca cosa. Un larguísimo brazo de arena, a caballo entre un mar somero y otro profundo. Lo suficiente para con prudencia haber hecho de esos ingredientes un paraíso turístico de verdad y no un caos, que es lo que ocurrió cuando mediaron la codicia y la sinrazón. Todo empezó con la Desamortización del siglo XIX, un latrocinio legal en toda regla, que so capa de poner a producir las fincas de órdenes y conventos, lo que se llamaba las “manos muertas”, las expropió y las puso a disposición de quien pudiera comprarlas, que no eran otros que los que tenían dinero para ello, la nobleza y las clases altas. Las cuales se dieron a renglón seguido a poner en producción unas tierras compradas a precio de saldo, y de golpe nueve millones de hectáreas de inmejorables bosques y encinares se roturaron para la agricultura, asestándose un durísimo golpe a la Naturaleza española. En este proceso, a La Manga le llegó su turno desamortizador, pues pasó a manos privadas, bien poco muertas a la hora buscar rendimientos a costa de lo que sea. El caso es que en los años sesenta, tiempo de protestas inescuchadas y de escasos prejuicios ecológicos, dio comienzo la urbanización de La Manga, un camino que no se frenaría con la llegada de la demo229 Crónicas de la memoria rural española cracia, cuando las protestas ya se escuchaban y había aflorado la preocupación medioambiental. Lo que viene a demostrar una vez más que la avaricia y el dinero carecen de color político y que mandan siempre. Lo cierto es que si en 1979 había en La Manga quince viviendas, en 1989 casi cinco mil y creciendo, y la urbanización de la lengua siguió hasta cubrirla casi de punta a punta con un monstruoso paisaje de torres. Con el añadido de que, en aras de esa obsesión inculcada a machamartillo en la mentalidad ibérica por los promotores turísticos, las construcciones ocuparon la llamada primera línea de playa en todo el perímetro de La Manga, dejando a lo largo de su costa un ridículo pasillo playero, acogotado por las enormes torres. El habitual modelo del Levante y de todo el Mediterráneo español, que hubiera podido evitarse con solo retranquear cien metros todas las construcciones. Lo cual hubiera sido mucho pedir al escaso altruismo de los promotores por una parte, y por otra a las estrechas miras de los administradores públicos que lo consintieron. La Manga, con esa privilegiada, única situación 230 Humedales ibéricos entre los dos mares, razonablemente diseñado su desarrollo hubiera sido un verdadero paraíso turístico a largo plazo. Hoy es solo un monumento a la codicia y el caos. Hasta los mismos pescadores que de una forma u otra se beneficiaron del proceso, lo reconocen. —Lo que han hecho con La Manga no tiene nombre, por mucho que ahora todos vivamos mejor que antes. Del vivero no quedó nada, porque los dueños lo aterraron, y luego mire ese paisaje de edificios, que hasta a los turistas extranjeros les tira para atrás. Aquí se ha construido sin ton ni son y se ha ganado mucho dinero, y mire en lo que ha quedado todo eso. La Manga en invierno no llega a las diez mil personas y en verano coge a 200.000. No hay quien pare ahí adentro en verano. Y ahora con la crisis, ya ve lo que pasa. Toda la gente de Cartagena y de Murcia se liaron a comprar su apartamento, y ahora están entrampados y no pueden pagar la hipoteca. 231 Áreas de montaña Picos de Europa La Vera, a la sombra de Gredos Pirineos Vaqueiros de alzada Pastores trashumantes Sierra Nevada Picos de Europa La Península Ibérica se quiebra y arruga por el Norte en la cordillera de los Picos de Europa, aquellas cresterías que según se decía eran lo primero de la costa europea que veían los navegantes. Montañas jóvenes que todavía no han podido socavar la lluvia, el hielo, el viento, el calor, los jinetes del Apocalipsis del tiempo, la comparsa de meteoros comisionada por él para reducir a escombros a todas las prominencias que en el mundo han sido, no importando su envergadura. Mas mientras eso ocurre con lentitud de milenios, las cordilleras tienen tiempo de desplegar, como ocurre en los Picos de Europa, todo su paisaje tortuoso de los cuchillares nevados, los lagos colgados entre las cumbres, las vallejadas amables, los ríos que descienden atropellando, las quebradas y las angosturas escalofriantes, los bosques umbrosos, las praderías altimontanas, el mosaico en fin, rico y variadísimo, de los macizos montañosos apenas aflorados. Los hombres y las mujeres supieron sacar partido de ese conglomerado de paisajes, de ese ambiente múltiple y extremoso, cincelando modos exclusivos de vida. En cuanto criaturas de la montaña participan de su dureza, de su adustez, y también de su recia personalidad, y al acuñar una forma de vida adaptada al medio montañoso, han engendrado una cultura de recia personalidad. El pastoreo es una de esas manifestaciones arquetípicas de la vida humana en la montaña. Y en general de la Península Ibérica, esa protuberancia donde Europa termina y se pliega, y al hacerlo atem235 Crónicas de la memoria rural española pera el rigor de su clima ríspido, gracias a la sombra y el agua que proporcionan los macizos que entrecruzan de parte a parte la reseca piel peninsular. Ese relieve atormentado fue la providencia para el ganadero, que pudo sortear la secura estival de los valles subiendo con sus rebaños a los pastizales de altura. Eso era la trashumancia, de corto o de largo recorrido, vigente en la Península por siglos, por milenios, hasta que los tiempos han convertido en impensable esta vida de entregas y de sacrificios. La figura del pastor se extingue de modo irremediable, y aunque fue protagonista absoluto del paisaje montañoso de Iberia, de aquí a unos años solo restará su recuerdo, el que ahora narra la última generación de pastores. José María Remis, de ochenta años, es uno de los últimos retazos de esa tradición milenaria. —Mis primeros recuerdos ya ligan con el ganado, porque mi padre me mandaba a cuidar unos cerdos al monte, y tenía que vigilar para que no entraran en las tierras de los vecinos. Luego ya me fui ocupando de los otros ganados, de les vaques, las oveyas, les cabres. Cuando secábanse los pastos marchaba para Navarredonda y pasaba el verano. Había otros pastores, cada uno cuidando de lo suyo. La vaca era la casina, la oveya, la lacha y la cabra, la bermella. Las mulleres nos llevaban el suministro cada diez o quince días, pero no bajábamos al pueblo. Luego marchábamos para los lagos, y allí hasta que entraban las nieves, fuera noviembre o enero. Las nieves nos empujaban de vuelta abajo. Ganado lechero era. Por la noche ordeñábalo y dejábalo luego suelto, pero no se iban lejos de la cabaña, no, porque andaba el lobo. Levantaba de noche y a ordeñar de nuevo, y el ganado dispersábase por el monte. Cuando terminaba de ordeñar hacía el desayuno, leche y torta de maíz. Para comida hacía un fueguiño, y en una ollina de metal cocía cuatro fabes. Al fuego le metía una astilla hasta la noche, para que 236 Áreas de montaña no muriera. Eso era la jornada todos los días, porque domingos no haylos cuando se anda con el ganado. Vinculado al pastor tanto como sus propios rebaños, el queso, derivado directo de la actividad pastoril y uno de los grandes complementos económicos de las gentes ibéricas de todos los tiempos. Porque el queso no solo era alimento nutricio y duradero, sino uno de los escasos recursos que podían venderse, allegando así algunas monedas, ese recurso que faltó siempre en las escasas economías familiares del ámbito rural. La condición del queso depende de la leche que se utilice en su elaboración. De las tres más usuales, vaca, oveja y cabra, la leche de vaca es la más liviana. La vaca es la especie ganadera por antonomasia en la verde, empradizada Europa, de donde surgen los quesos blandos, suaves, cremosos, tan del gusto de los delicados paladares europeos. El solar de la oveja aparece al trasponer los Pirineos, especialmente desde la cordillera cantábrica, y sus quesos son más consistentes, y más aún los de cabra, devoradora de montarrales bravos, cuyos leche y queso son los de más reciedumbre de todos. Picos de Europa ofrece una combinación de los tres reinos ganaderos, y por eso sus quesos fueron siempre verdaderas exquisiteces. —La leche de la noche y la de la mañana la juntábamos, fuera de vaca, de oveja o de cabra, y dejábamos que se envolvieran bien unas con otras durante dos horas. Luego le echábamos el cuajo, y cuando estaba cuajada quitábamos el suero. Lo echábamos a la artesa y le dábamos una vuelta cada día, acompañando de sal. Después lo secábamos al humo y lo metíamos en la cueva. En un mes ya estaba listo el queso. Cien quesos podía hacer una familia en la temporada. Bajábamoslos con la yegüa y vendíamoslos en el pueblo, entre veinticinco y cincuenta pesetas el kilo. El queso nuestro de gamoneu vendíase bien, porque era muy bueno, muy natural, comían les 239 Crónicas de la memoria rural española vaques y las oveyas pastos muy sanos y respiraban monte el día y la noche. Cuando la guerra se vivió hambre y miseria en la majada. Un día vino un puñado de hombres arreando abajo los animales que habían encontrado. Vílos de lejos y guardéme en la cabaña, porque aquella gente no traía buena intención. Entraron y se me llevaron todo, cuarenta quesos que tenía curando y todo lo que tenía en el chozo. Luego llegó un soldado y díjome que por espía me llevaba preso a la Comandancia. Fuíme con él, y a medio camino, así que se entretuvo mirando unos letreros que había en una peña escapéme, y no corría, sino que halaba. Sonó la munición pero ya estaba lejos. Eso fue para mí la guerra civil. El lobo ha sido la pesadilla eterna de los pastores ibéricos y el terror de las fantasías infantiles. Hoy ya nadie asusta a los niños con el lobo o con el hombre del saco, pero antaño la mención al lobo les desveló el sueño, y el lamento lobuno descendió desde los cuchillares de las sierras en las noches oscuras y se coló en las casas, avivando los miedos. Del paisaje europeo desapareció la figura del lobo hace mucho tiempo, a lo que contribuyeron dos factores: la naturaleza llana, escasamente montañosa del relieve, y el modelo urbanístico desconcentrador, que dispersa los caseríos por los campos, ambas cosas excluyentes para una especie como el lobo, que precisa de enormes espacios vacíos y seguros. La abrupta topografía española y el modelo de concentración en poblados dejó libres extensas superficies, protegidas por el relieve. Subsisten hoy en España cerca de mil quinientos lobos, lo cual es todo un privilegio ecológico y cultural en la Europa ultracivilizada de hoy. Una opinión que desde luego no comparten pastores y ganaderos, que mantienen una antigua, profunda inquina contra el gran depredador de los montes ibéricos. 240 Áreas de montaña —Los lobos estaban bien colgados en los montes, acechando. Dormía yo en una cueva encima del rebaño, y acuérdome que sentí a los perros inquietarse. Asoméme y allí ví al lobo acercándose a las oveyas. Cogí un tizón y ahuyentélo, y libré al rebaño aquella noche, pero otras se me llevaron varios animales, hasta catorce mataron una noche. Mucho lobo había en las montañas, y los perros los latían, pero no podían con ellos, eran perros pequeños, buenos para carear el ganado, pero no para hacer frente al lobo, para eso los mastines, pero non los tenía. La del lobo y los pastores en los Picos de Europa fue una batalla en toda regla. Enconada, larga, transmitida de unas a otras generaciones, y que aún perdura. Y en el pasado fue tan encarnizada que se dictaron Ordenanzas públicas para movilizar a los vecinos. Famosas son las de Valdeón, cuando la sierra entera se convertía en una gigantesco embudo humano que iba empujando al lobo hasta embocarlo en un foso, el chorco. —Acuérdome del chorco del lobo, que se hacía en Valdeón, y era forzoso concurrir. Cuando apretaba el lobo se batía el monte, y entonces los vecinos se colocaban escondidos en sus puestos, cubriendo cada uno su trozo de montaña, y lo iban empujando para abajo. Ceñíase cada vez más el cerco, y el lobo no tenía más remedio que tomar un rumbo, y al final estaba el chorco. Saltaba el lobo y caía en el chorco, y ahí mismo matábanlo y desollábanlo. Los Picos de Europa en general y José María Remis en particular detentan otra fama: aquellos, la de ser destino predilecto de escaladores; este, la de ser uno de los más expertos guías de montaña. Los pastores de estas partes poseen la capacidad innata de escalar las paredes más inverosímiles sin otras ayudas ni trebejos que sus manos y sus pies. Sin cuerdas, piolet ni clavos, con agilidad de rebe241 Crónicas de la memoria rural española cos trepan con pasmosa facilidad, como ingrávidos, por paredes de verticalidad estricta. —Ya de rapaz le tenía mucha afición a subir por las paredes, y mi padre me andaba a correazos, porque decía que me iba a matar un día. Estando de pastor venían grupos de montañeros y me pedían que les ayudara a subir. Yo me adelantaba y tendía una cuerda para ayudarlos. De ahí me hice guía oficial, y pasé más de cincuenta años acompañando grupos. Llegaban a veces y cuando venían lo que tenía por delante me decían, Remis, ahí no subo yo. A uno se le aflojaron las canillas en plena subida y tuvo que tirar los calzones. Otras veces participé en rescates, gente que habíase despeñado y tenía que recogerlos. Un día cayóse uno por el barranco abajo, intentó 242 Áreas de montaña la guardia civil recogerlo y no pudo. Llamáronme y yo solo bajé por él, metílo en un saco y subílo. Me dieron una medalla, y luego me dieron varias más. El rostro más genuino de los Picos de Europa es el que presenta su sector central, allí donde el macizo ofrece sus cumbres mayores y sus aristas más famosas, como el Naranjo de Bulnes. Aquí se encuentran también los pueblos más genuinos, esos que quedaban aislados varios meses cuando se desataba la furia del invierno. Hasta hace bien poco, en Caín no había otro medio para entrar o salir que trochas de nieve y guijos, que solo podían transitarse a pie o en caballerías, y durante meses el sol de invierno se tumbaba de tal modo sobre los paredones de las montañas que no asomaba hasta que retornaba la primavera, y no lo hacía de golpe, sino poco a poco, como si fuera consciente del inmenso regalo que significaba su presencia y quisiera dosificarla. Como todos los vecinos, Juan Tomás Martínez y su mujer, Ascensión Pérez, lo esperaban anhelantes y lo recibían como la bendición que era. Los noventa años de Juan Tomás constituyen un largo patrimonio vital, que guarda más luces que sombras. —Yo por suerte libré de accidentes, salvo uno menor que me chascó una pierna, pero fue peor lo de un hermano mío, que fue a ayudar a un paisano a sacar las cabras después de una nevazón, y como el terreno estaba cubierto no reparó en que se abría el precipicio, cedió el suelo y cayó al vacío. Y de otros momentos malos recuerdo los de la guerra civil. Mi única herida fue un proyectil que me cayó cerca y me lanzó un cascote contra la cabeza, pero solo fue un roce. En cambio, lo del frío fue terrible, Me tocó en el frente de Teruel, y las heladas eran tan fuertes que algunos perdían los dedos de los pies en las trincheras. Y yo mismo, hecho y todo a los fríos como estaba enfermé de la pleura y tuvieron que llevarme al hospi243 Crónicas de la memoria rural española tal de Pamplona. Y otro recuerdo malo es el chico que a poco no se nos va. Con tantos en casa fuera normal que alguno nos diera problemas. El más grave lo del pequeño, que cogió la tosferina y le daban unos ataques que se moría. Allí, en el pueblo, en invierno, sin médico ni medicinas, tuvimos que envolver al niño en una manta y arrancar en plena noche por la garganta, turnándonos mi mujer y yo a llevarlo, que acabó la pobre con los brazos entumidos, hasta que llegamos a Arenas de Cabrales, donde le pusieron tratamiento y le salvaron. Los inviernos de ayer eran más recios que los de hoy, dónde va a parar. A las vacas y las ovejas las bajábamos cuando la invernada, pero las cabras quedábanse arriba, se defendían bien de los fríos. Pero a veces caían tales nevazos que lo tapaban todo, y habíamos de subir a buscarlas, porque se quedaban sin poder comer, y muy expuestas a los ataques del lobo, que lo había mucho por aquí. La mujer de Juan Tomás, Asunción, era la que llevaba las riendas de la casa, porque una docena de chiquillos más la labor casera exigían un vigor físico y anímico solo al alcance de las valerosas mujeres españolas del medio rural. Y por si fuera poco todo lo que tenía encima, todavía echaba una mano al trabajo del hombre cuando hacía falta. —Para cuando cantaba el gallo era normal que yo estuviera arriba y trabajando, porque había mucha faena, lo primero preparar el desayuno para tanta tropa. Una sopa bien caliente y con mucha grasa, para meter calor al cuerpo desde por la mañana. De comer, un buen puchero de garbanzos, alubias o patatas con chorizo, y para cenar una sopa o una tortilla. Lo que se hacía más cuesta arriba era ir a lavar a la riera, porque a veces había que abrir trocha en la nieve, y cuando 244 Áreas de montaña estabas lavando tenías que parar, porque las manos se te ponían moradas del frío y no las sentías. Para cuando el invierno se cerraba había que tener hechos todos los aprestos necesarios: Reserva de harina para amasar el pan cada semana; cecina bien curada de cabra y oveja; los chorizos metidos en grasa dentro de las orzas; la leñera bien surtida de troncas; provisión de alubias, patatas y maíz en el sobrado. Y teniendo de comer, buena lumbre y mantas de abrigo para dormir, no había problema que afuera soplara el invierno. Cura no había en Caín mismo, pero sí en Posada, y bajaba caminando los nueve kilómetros para darnos la misa cada domingo. Le solían esperar al hombre con un caballo cerca del pueblo para que el último tramo lo hiciera montado, pero una vez resbaló el caballo y le tiró, el pobre casi se descalabra. Acostumbraba dejarnos una santa, y cada semana le tocaba a un vecino tenerla en casa, y al término le echábamos una limosna en una ranura de la peana y la pasábamos al siguiente vecino. Y cuando la santa estaba en casa, esos ocho días le rezábamos el rosario en la cocina, de rodillas. Los once hijos de Juan Tomás y Ascensión ya se fueron de Caín, pero conservan indeleble el recuerdo de la infancia y la primera juventud. Y como todos los niños que se han criado en el regazo de la Naturaleza, exhiben también un optimismo vital particular. Lo cuentan sus hijas. —Éramos tantos que dormíamos de tres en tres en un colchón, pero eso sí, muy bien abrigados, y además la chimenea quedaba encendida y subía el calor. No sufríamos de frío. La vida era muy distinta a la que se lleva ahora en las ciudades, ni punto de comparación, incluso los juegos de los niños han cambiado. Ahora ven la televisión y juegan con los ordenadores, cuan245 Crónicas de la memoria rural española do nosotros jugábamos al aro, al clavo, al aeroplano, a rayuela, a la vita, a la comba, que la hacíamos cortando una tira de un árbol. Íbamos a la escuela y aprendíamos las reglas por las buenas o por las malas, porque si no sabías la lección el maestro te ponía de rodillas toda la tarde o te daba con una vara y te dejaba los dedos ardiendo. Y cuando después del verano empezaba la escuela, el pelo nuestro, que estaba largo y bonito, nuestro padre nos lo cortaba, para que no cogiéramos piojos, y por mucho que llorábamos nos lo hacía cortar. Teníamos mucho trabajo cuando niñas: ayudar a nuestra madre a lavar la ropa en el río; cortar ramas y cargar para tener leña en invierno, seis kilómetros a cuestas con los fardos hasta la casa; cogíamos del bosque tila, nueces, bellotas para los cerdos... yo me acuerdo que cuando empezaron a llegar los turistas nos veían cargadas de leña a las espaldas, o lavando en el río, o con el cesto de la ropa en la cabeza, y se quedaban parados mirando, como preguntándose cómo era posible que unas niñas tan pequeñas hicieran esos trabajos. Sí, eso era duro, pero me acuerdo con cariño de todo eso, y de lo bien que sabía el lomo que hacía mi padre, y de las chuletas del cerdo recién matado, o del sabor de los pollos aquellos criados con grano y a su aire, y del chorizo con huevo, con aquella grasa tan encarnada. Ya nada de lo que se come en las ciudades sabe así, ni se le parece siquiera, pero guardamos el sabor en la memoria. Para la juventud de los pueblos de los Picos de Europa, tan alejados unos de otros, tan rudimentariamente comunicados, algo tan sencillo como relacionarse con los demás exigía un enorme esfuerzo. Lógico por tanto que se casaran entre los del mismo pueblo, y que abundaran las bodas entre primos. Y sin embargo, de esa consanguinidad no se derivaban problemas. Como tampoco se produ246 Áreas de montaña cen en especies como el lobo, donde se aparean no ya entre primos, sino entre hermanos, y no se derivan taras. —Si querías ir a una fiesta, lo más cerca Posada de Valdeón, a dos horas andando. Pero sola de ninguna manera, íbamos con el hermano, mucho peor que si llevaras al padre o la madre a tu lado. Una vez bailé dos veces con el mismo chico, se acercó mi hermano y le dijo que si volvía a verme conmigo le daba de palos. Yo protesté y me dijo que ese chico no me convenía, no tenía buenas referencias de él. Y que tenía que tener mucho cuidado con mi reputación, que nadie dijera de mí. Por cualquier cosa ya estaba una en boca de todos. Y no digamos una madre soltera, esa no se casaba. Alguna vez ocurrió, de cuando los pastores y las pastoras se veían en las brañas de verano. Cuando bajó una de cara al otoño venía preñada, sin decir de quién. Entonces todo eran corrillos y cuchicheos que quién sería el padre, y cuando nació el niño acudieron todas las mujeres a verle la cara, por ver a quién salía. Esas eran las novedades en el pueblo, porque televisión no había, el día que llegó corrió una emoción grande y fuimos todos los vecinos a verla. La encendieron y de pronto apareció la magia esa en la pantalla, pero solo duró veinte minutos, porque se fue la imagen, se llenó todo de puntos y rayas blancos y negros, y tardó en volver veinte años, hasta que pusieron el repetidor. La Vera, a la sombra de Gredos La situación de la comarca de la Vera es una bendición ecológica. En el norte de la provincia de Cáceres, no sufre de los calores inclementes que se desatan en la Extremadura baja cuando las canículas, pero sobre todo guarda sus espaldas por la tiramira de Gredos, 247 Crónicas de la memoria rural española que recorre la región de parte a parte, desde Candeleda hasta Plasencia, poniéndola al socaire de los helados cierzos que vienen norteando al otro lado de la cordillera. Gracias a lo cual la Vera goza de un clima benigno en invierno y menos caluroso en verano, una suerte de primavera prolongada a lo largo del año. Y no solo la cordillera la salva de los fríos norteños, sino que los picos se encargan de sujetar las arrumazones de nubes y de ordeñar sus ubres cuajadas de aguas, haciéndolas bajar en gargantas arrolladoras o aflorándolas en infinidad de manantiales y fuentes. Toda esta bondad climática la devuelve la tierra en forma de una vegetación deslumbrante, impropia de estas latitudes y más afín a los reinos subtropicales. Aquí crecen el roble, el naranjo, el limonero, y en el despunte de la primavera el paisaje se alegra con la floración del cerezo. La llamada “Galicia extremeña”, con sus 1.200 litros de precipitaciones es en verdad privilegiada, y no en vano la eligió Carlos V cuando decidió apartarse del omnímodo poder que detentaba como emperador de Europa y las Indias, y entre tantos dominios como poseía a ambos lados del Atlántico, eligió recluirse en el retiro monacal de Yuste, donde consumió sus últimos días, aquejado de gota y otras dolencias, pero saboreando el dulzor apacible de estos apartadizos. Precisamente en el mismo lugar que eligiera el Emperador, en Cuacos de Yuste, vive Luciano Torollo, un cuerpo octogenario y marchito presidido por una cabeza todavía lúcida y la mirada brillante de la juventud. Posee la dignidad del dueño de la casa, y el orgullo de haber superado unos orígenes humildes (“mi padre fue siempre sirviente de otros”). Gracias a su esfuerzo y su inteligencia, ingredientes que de consuno llevan inevitablemente a la prosperidad en un país donde suelen faltar el uno o el otro, pudo criar con sobranza a sus hijos y formar un patrimonio. Y fue Gredos una vez más quien le ayudó a hacerlo posible, porque a más de aguas y tem248 Áreas de montaña ple, la gran cordillera conserva praderías verdes altimontanas, cuando las solanas han resecado ya las hierbas de las tierras abajo. Y eso permite proveer de pasto al ganado cuando arrecian los calores. —Nuestra vida de chicos eran nueve meses abajo y tres en la montaña. Así que llegaba marzo, y según viniera la primavera de pronta o tarda, marchábamos los pastores con el ganado a las dehesas del Valle del Tiétar. Se arrendaban los pastos a cambio de estercolar las fincas, porque esa tierra es muy propicia para toda clase de cultivos. Para cuando se acercaba San Juan las vacas ya se ponían nerviosas, porque barruntaban que llegaba la subida a los puertos. Cómo sería que alguna se escapaba y todo, y se iba para la montaña. Natural, porque ya los pastos se agostaban abajo y querían la hierba fresca de arriba. Y nada más teníamos que abrir la portera y salían solas, enfilando la trocha de la montaña, y los pastores no teníamos sino que ir atrás de ellas. Y lo mismo ocurría a la vuelta. Cuanto que respiraban que la otoñada se abría paso, ellas mismas tomaban el camino de vuelta al pueblo. El ganado tiene mucha inteligencia. Luego llegaba la larga estancia en puertos. Los pastores decían que era temporada de poco trabajo. Como si no fuera suficiente esfuerzo estar arriba, algo inimaginable para las generaciones de hoy, hechas a las comodidades, que ni siquiera pueden comprender la sufridísima vida de sus padres y abuelos, los pastores trashumantes de antaño. —La vida arriba era modesta y sana, pero no de mucho trabajo. Unos pastores llevaban una punta de vacas, otros de ovejas y otros de cabras, y casi nadie llevaba ganado de su propiedad. A punto de día nos levantábamos, con la fresca, y echábamos una vista al ganado, a ver si faltaba alguno o no, que rondaban lobos. A cosa de las diez almorzábamos, porque hasta enton249 Áreas de montaña ces estábamos en ayunas. Unas migas, una sopa de leche, unos torreznos fritos... Después de eso venía una siesta, y se estaba fresquito. Luego otra vuelta al ganado y la comida. Unas patatas revolcadas, unos garbanzos, y otra siesta. En faltando una hora o dos para oscurecer, los pastores nos subíamos a los altos para echar una mira al ganado. Y luego encendíamos una lumbre y hacíamos la cena: una sopa de patatas con unas verduras, y todavía con el último respiro del día para poder manejarnos, porque otra luz no había. Y después de eso, a dormir, en un chozo sencillo, de escoba y madera. O debajo de un lancho, cerrando el boquete con piedras y una portera. Si hacía frío atizabas la lumbre. A veces subían las mujeres con algo de comida, pero poco, porque tenían su quehacer con la huerta y las gallinas. Y también bajábamos los pastores alguna vez, uno o dos días, para mudar la ropa y otros diez o quince días arriba. Cuando se ve a una vaca o una oveja pastando tranquilamente, suele pensarse que son animales rutinarios y tontos. Nada más lejos. El ganado destila una sabiduría campera profunda, que los pastores conocen cabalmente. Y hablar con alguien como Luciano es adentrarse en ese mundo del ganado doméstico, y como cualquier otro fascinante cuando se descubren sus secretos. —El ganado sabe muy bien lo que tiene que hacer. Solo hay que ponerlo en tierra donde haya comida, y él sabe dónde está lo bueno y lo malo. Cada uno tiene su temperamento. Las vacas, en lo que van comiendo van oteando, para saber a dónde tienen que ir después. Y primero comen la hierba mollar, como el trébol y el cervuno, pero siguen con lo demás un día detrás de otro, hasta que dejan el prado limpio. En cambio las ovejas comen lo bueno y dejan lo malo, y las cabras son las más escrupulosas, y van zarceando de un lado a otro buscando lo que les 251 Crónicas de la memoria rural española gusta. Por eso las vacas son más fáciles de llevar y las otras son más trabajosas, porque hay que ir sujetándolas. Estando en la montaña, conforme avanza la primavera las vacas se van subiendo siguiendo la sazón del pasto. Y cada día hacen lo mismo: conforme avanza y aprieta el calor se van subiendo a los altillos, contra más calor más arriba, porque en las crestas y en los galayos sopla la marea y se lleva a las moscas, que las atormentan mucho cuando la calor. Allí se están hasta que se echa la tarde, y con lo oscuro busca cada una su sitio, desparramándose por las laderas, porque de noche siguen comiendo, no es como en invierno, que comen de día y se acorren de noche en los corrales. El ganado se orienta muy bien, pero más la vaca y la oveja que la cabra. Si una vaca se queda sola atrás, baja la nariz y sigue el rastro de las otras, fateando hasta dar con ellas, y la oveja también rastrea. Y lo que teme la vaca es que el invierno la coja arriba, porque no aguanta los hielos. Así que si por los Santos no han bajado se les va el día tomando el viento, y si columbran que viene norteando se bajan y no hay manera de sujetarlas arriba. La oveja es más valiente para el frío. La espada de Damocles de los pastores trashumantes, y de los pastores de todos los tiempos, ha sido el lobo. El gran depredador del solar ibérico, pesadilla de los ganaderos, terror de los sueños infantiles de antes, era la amenaza latente en el veranadero de la sierra. Sabíalo el ganado, y también los pastores, cuyo instinto vigilante les obligaba a no sumirse en el sueño profundo, sino en un duermevela, guardando un ojo y un oído para esta coyuntura, la peor posible de cuantas acechan en los prados altimontanos. —Mucho lobo había por entonces en Gredos. Mi padre me decía que el lobo era sabio. Ellos se ponían en sus puestos, 252 Áreas de montaña atalayando, viendo las flaquezas de los rebaños. Y muchas noches se entendía una escandalera grande, y era que los lobos estaban apretando. Una noche, ya cerca el otoño, mataron cuatro vacas grandes. Se ponían encima de la vaca y le sacaban por detrás todo el mondongo, las dejaban destripadas. Otras veces se iban por los terneros, pero gastaban mucha astucia, porque nunca entraban solos sino en gavilla. En lo que unos distraían a la madre otros degollaban al ternero. Mire usted que las vacas bravas se defendían de los lobos peor que las mansas, porque las bravas fiaban de su nervio y su fuerza y se echaban a correr, y en cambio las otras, más cobardes para la carrera, se paraban y hacían frente. Eso las salvaba, porque la manera de frenar al lobo es ponerle los ojos encima. Si te das la vuelta, le das la espalda y corres, estás perdido. Con las ovejas usaban otras argucias, que era ponerse a la zaga del rebaño, a hurto, sin que las ovejas ni los pastores reparen, hasta que alguna se descuelga y dan con ella. A mí me pasó de estar entre el rebaño de ovejas, cuando al pronto siento como que la piel se me ponía crespa y que andaba con dificultad. Y en un claro del rebaño allí estaban dos lobos comiéndose a una oveja, y ya las piernas no me tenían y no me salía la voz, pero me sobrepuse y les largué un grito. Se fueron, pero se volvió uno y creí que se venía contra mí, pero recogió un cacho grande que tenía tronzado de la oveja y cargó con ella. Aquí se tenía una batalla muy grande con los lobos, porque hacían mucho estropicio. Una vez al año se juntaban todos los pueblos de la Vera para sacarlos de los montes y cazarlos. Los vecinos iban cubriendo cada uno su término, y se hacía una batida grandísima, y ese día caían muchos lobos. Luego estaban los cazadores que yendo por libre mataban un lobo y 253 Crónicas de la memoria rural española paseaban la piel por los pueblos, y les daban propinas, porque por aquí todo el mundo tenía su punta de ganado: diez vacas, un hatajillo de cabras o de ovejas, un mulo, un caballo... y a todos les hacía conformidad que cayera un lobo. Y también había loberos que en tiempo de cría careaban la sierra para dar con los lobos en sus covachas. Echaban muchas horas, bicheando en los pegotes de monte, bajo los lanchones, porque la loba se enzarza con sus crías a conciencia. Así que daban con una camada la sacaban y paseaban a los lobillos por los pueblos, en unas jaulas con barrotes de hierro y tres o cuatro lobillos dentro, y la gente les daba las limosnas. Eso era antes, porque los ganaderos estaban favorecidos contra el lobo. Hoy es al revés, el lobo está favorecido sobre los ganaderos. 254 Áreas de montaña Horas y horas de contemplación del paisaje y el cielo han hecho de los pastores eximios conocedores del clima y sus temperies. Hay a diario en el campo pequeños sucesos que son como las llaves que descifran el tiempo venidero. Saben por ejemplo que los vientos traen cambios; que según sea el rumbo del viento así traerá lluvias, claros o fríos; que las hormigas extrayendo con prisa las semillas acumuladas en el hormiguero anuncia lluvias; que el cielo empedrado de nubecillas las trae igualmente dos días después. Les va mucho en dominar esos conocimientos, pues la salud del rebaño y la economía familiar depende de ellos. Anticipar el clima es por tanto una necesidad, porque les permite prevenir. Rezan sobre todo por que el otoño venga como tiene que venir, porque esa es la estación clave, la determinante del año entero. —Si no otoña no hay año bueno. Ya puede llover luego en primavera, que si no hay otoño el año se malogra. Cuando se descuelgan los chaparrones de octubre el campo se tupe de hierba, la tierra engorda y la primavera sale adelante con poca agua que le caiga encima. Pero si no ha llovido por otoño ya puede caer agua luego, que es tarde. Crece mucha hierba, pero mala, y muchos frutos se corrompen del agua a destiempo. Lo suyo es que otoñe bien, que en primavera se entreveren las lluvias y el sol, y que ya para primeros de junio deje de llover y haga calor hasta el Cristo, ya en septiembre, porque las plantas quieren en invierno calor, el campo está hecho y no hace falta que llueva más, si acaso alguna tormenta de verano para templar el ardor de la tierra. Teníamos los pastores nuestros modos para saber el tiempo. Si había niebla, a los cien días lluvia, y no fallaba. Y de cómo sonaban las campanillas del ganado sabíamos lo que estaba por venir. Me decía mi padre: si suenan tristes, lluvia encima, y tenía razón. Y cuando de noche desde el chozo escuchábamos 255 Crónicas de la memoria rural española las campanillas chillar es que estaban bajando fríos recios, esos que las vacas temen tanto, porque no tienen el abrigo de la oveja y cuando enfría se quedan muy quietas, como arrecidas, con la pelambrera hirsuta, socorriéndose como pueden del frío. Recuerdo un año, el cuarenta y cuatro, que por San José aún no había llovido, ni ese invierno ni el otoño, ni la primavera anterior, y estaba todo tan seco que no había hierba ninguna, el campo encostrado, y el ganado no tenía otro pienso que el ramón de los árboles. Y en esto me dice mi hermano, fíjate cómo cucan hoy las vacas, mañana lluvia, y es que ese día las moscas estaban alborotadas, torturando a los animales más que nunca, y corrían para escapar de ellas. Bueno, pues esa misma noche desde la choza oímos de llover, y llovió a gusto esa primavera. La tierra estaba ardiente, hecha un fuego, y se puso hasta arriba de hierba. La quintaesencia ibérica de la predicción climática fueron las cabañuelas. El acelerado proceso urbanizador de la sociedad española ha ido arrinconando este método extraordinario para anticipar las temperies, pero las cabañuelas han ocupado un lugar preeminente entre las gentes del campo español, y cuando se acercaba el momento de ellas la expectación en torno a su resultado era enorme. Y no era para menos, teniendo en cuenta que España ha sido un país profundamente rural hasta hace no mucho, y que todo lo concerniente al clima ha revestido la máxima trascendencia, lógico si se tiene en cuenta que de los caprichos y avatares del clima dependía nada menos que la subsistencia ese año, porque por entonces no había seguro agrícola, ni desempleo rural, ni subvenciones públicas. La gente vivía a palo seco de lo que dieran las cosechas, y comer o no comer dependía de que lloviera o no lloviera. Así de simple. Y por eso, los peritos en el arte de manejar la 256 Áreas de montaña técnica de las cabañuelas en cada comarca gozaban de gran reputación. ¿Qué hay de cierto en esas conjeturas? Difícil saberlo. Pero algo hay, como se deduce por ejemplo de otro famoso anticipador del clima, el Calendario Zaragozano. Y en todo caso, textos agrícolas que se remontan a la época romana o a la Edad Media hablan de la importancia determinante de agosto, que es cuando se hacían las cabañuelas, para deducir el clima del año venidero. Luciano Torollo nos explica en qué consistían las cabañuelas. —Las cabañuelas se hacían en agosto. El día primero regía para todo el año, y según viniera el día podía saberse si el año vendría de lluvias o de secas, de fríos o de templanzas. Luego, los siguientes doce días de agosto regían para los doce primeros meses del año. Un poner, si el dos de agosto se presentaba fresco, enero iba ser frío; si el cuatro se cernían nubes, abril vendría lluvioso. Y así hasta diciembre, que se correspondía con el trece de agosto. Y a partir de ahí, las cabañuelas jugaban para atrás: el catorce de agosto sirve para diciembre, el quince para noviembre, y así. Aquí el personal fiaba mucho de las cabañuelas. Por mi parte ponía más atención en la luna de octubre, porque según dicen, la luna de octubre siete meses cubre, y eso iba a misa, porque si cuando por la luna de ese mes llovía, podía darse por cierto que se tiraba lloviendo los siete meses, de noviembre a mayo. El derrumbe de la ganadería española extensiva ha sido un hecho en los últimos años. La razón última, la caída brutal de los precios. Hoy un ternero vale lo mismo que hace veinticinco años, y téngase en cuenta lo que han subido los costes intermedios para los ganaderos en todo ese tiempo. Los costes, y las molestias administrativas en forma de normas, intervenciones, inspecciones, guías sani257 Crónicas de la memoria rural española tarias, seguros... gastos y papeles, para unas gentes poco hechas al papeleo que se exige desde las oficinas. —Sólo en Cuacos llegó a haber dieciséis hatajos de ovejas, treinta de cabras y lo menos trescientas vacas, en puntas de diez, de quince o de treinta. Y cada familia tenía su yunta de labor, su caballo o su mula y un par de cerdos. Una familia, a arreglo de las necesidades de entonces, con sus tres docenas de cabras, su huerta y sus cerdos, vivía. Todo eso se ha acabado, y hoy no queda aquí más que un rebaño de vacas. Eso es todo. A ver, si los terneros valen lo mismo que hace un cuarto de siglo. Y si esas vacas se mantienen es por la limosna de la subvención, que para mí ha hecho más mal que bien. De qué sirve que te den un dinero si luego te lo quitan por el precio de venta. Y mire si han cambiado las cosas de ayer a hogaño, que criar ganado es meterse en unos berenjenales de cuidado. Cada cabeza tiene que llevar su guía, hay que hacerles dos o tres saneamientos al año, contratar un seguro por si muere el animal y que se lo lleven, porque ya no se puede dejar para los buitres... todo eso son gastos y papeles, muchos papeles. Y entre los bajos precios y los muchos trámites, lo cierto es que la ganadería ibérica se ha ido a pique. Y este desplome es un hecho cultural grave, en un país anclado en profundas raíces ganaderas probablemente desde los albores de la domesticación, de eso hace ya diez mil años. La caída en picado de la ganadería extensiva ha supuesto un desequilibrio ecológico sobre los montes ibéricos, con consecuencias de calado. Luciano lo explica con clarividencia. —Las tierras de pastos que había en el Valle del Tiétar se quitaron para poner regadíos. No digo que luego no dieran rendimiento, pero de momento desplazaron a las ovejas y a las vacas, porque esos animales lo que quieren mayormente es hierba, prado, y se quedaron sin su pasto de primavera. 258 Áreas de montaña Después llegó el turno a los montes, lo que equivale a decir a las cabras, porque si las otras quieren hierba, las cabras monte, y contra más sucio mejor. Digo que después de la guerra civil la otra guerra que tuvimos fue contra ICONA, que se empeñó en cambiar la piel del monte, y allí donde había robles y encinas metió pinos y eucaliptos. Una calamidad para los ganaderos y para el monte, porque lo que hicieron fue quitar las cabras, y entre que no había pasto para las cabras ni hierba para las vacas y las ovejas, la ganadería empezó a venirse abajo. El resultado es que los montes hoy están hasta las copas de los árboles de maleza, y el fuego a la vuelta de la esquina. Antes, con tanto ganado como había los montes estaban limpios, y no había fuegos, y si alguno había íbamos los vecinos y lo apagábamos antes que se propagara, porque 259 Crónicas de la memoria rural española dependíamos del monte. Y es que no solo era ganado, es que nos daba mucho complemento. El roble por ejemplo era una ayuda muy grande, porque se hacía carbón, picón para los braseros, se le sacaba madera para las traviesas del tren, leña para secar el pimentón y para el fuego de los hogares. Antes había pocas normas, pero claras y se respetaban. El roble se podía cortar, pero solo cada diez años. Se entresacaba, y el ganado no podía entrar en siete años, para que los retoños medraran. Así que entraban las cabras se comían el monte bajo y estercolaban. Ahora no dejan cortar el roble y el ganado no entra, porque no lo hay. Con lo que da pena ver los árboles, tan juntos y tan desmedrados, y llenos de matojos, listos para el fuego. Digo yo, si en lugar de tanta maquinaria, aviones, helicópteros y retenes, en vez de tanto dinero como se gasta en los incendios, no valdría la pena gastar un poco en invierno limpiando el monte, porque los incendios se apagan en invierno, y no en verano. Finalmente Luciano nos habla de sus años mozos, de cuando los campos bullían de gentes, de cuando cundía la solidaridad. —Recuerdo que de niño tenía mucho miedo, porque desde muy pequeño llevaba el ganado de otros y volvía solo a casa, y en el camino me encontraba gente muy menguada de la guerra, unos mancos, otros tullidos, rebuscando lo que fuera para comer, y daba lástima verlos. En las casas no había agua corriente, y las mujeres echaban todo a unas acequias que corrían por medio de las calles. Pero el excremento se guardaba, se mezclaba con paja, cocía y servía de estiércol. Luz no había, solo candiles. Cuando vino me acuerdo que había una bombilla para toda la casa. Para transporte no había otra cosa que las bestias y los carros. Pero entonces era una gloria ir por los caminos, porque había 260 Áreas de montaña mucha gente en las casas, por las huertas, y te ibas parando aquí y allí. Uno te invitaba a un trago de vino de pitarra, otro a una raja de sandía, un puñado de higos, un cigarro con un rato de charla... luego el personal, con la templanza del verano sacaba las sillas a la puerta de las casas, con la fresca, y se hablaba de lo que había dado de sí el día, porque siempre había alguna novedad. O se escogían los higos o se partía una sandía recién cogida. Había buen ambiente entre los vecinos. La plaza era la llave de la juventud en el pueblo. Todos los mozos se reunían en ella, en corros, y nos pasábamos las horas muertas hablando de lo uno y de lo otro. Y había rondas, juergas y lo que usted quiera, pero sin que nadie se metiera con nadie, a ver si me entiende. Si se daba que estuviéramos en el bar a las doce de la noche venía el municipal y decía, hale muchachos, a acostarse que hay que cerrar. Y por fiestas hacíamos alguna ronda por las calles, una guitarra, una bandurria, el que cantaba y la comparsa detrás. Todo muy quedito, sin molestar, algunos abrían las ventanas para escuchar la ronda. Pirineos En el corazón del Pirineo se sitúa la población de Llivia, un curioso enclave español en territorio francés, lo que pudo ser por causa del Tratado de los Pirineos firmado entre ambos países, en virtud del cual este término quedaba en tierra de nadie, y los de Llivia se decantaron por España. Y así hoy, para acceder a esta localidad de la Cerdaña se abandona territorio español, se penetra unos kilómetros en el francés y se vuelve a ingresar en el español. Caprichos de los tratados internacionales. 261 Crónicas de la memoria rural española Pero más que la adscripción política nos interesa ahora la ubicación geográfica de esta villa, en pleno macizo de los Pirineos, circunstancia que ha condicionado la vida de sus habitantes. Y siguiendo la pauta de otras partes, la montaña también aquí ha engendrado gentes fajadoras, animosas, que no solo han sabido encarar briosamente el problema del relieve hostil, sino que han hecho de la dificultad virtud, hasta lograr vivir más holgadamente que las gentes del llano, favorecidas por la Naturaleza. Si al problema de la montaña se añade el industrioso carácter catalán, se entiende mejor que mientras abajo se sudaba la pena negra para salir adelante, las gentes pirenaicas no solo vivían, sino que ahorraban, algo fuera del alcance de los labradores peninsulares tras el desbaratamiento del país acaecido con la guerra civil, cuando España buscaba acercarse mínimamente a los países europeos, tan próximos en lo físico y tan lejanos en lo económico. Francisco Bombardó es uno de esos hombres curtidos en las crudezas altimontanas, que explica por qué los habitantes de estos pagos encontraron el modo de ganarse la vida con cierta holgura. —Aquí se ha vivido bien con la agricultura y la ganadería. De patatas por ejemplo salían carros y vagones para toda España y se pagaban bien, porque era muy buena patata, se traía la simiente de Alava. Cada familia cultivaba además trigo y tenía su huerto, criaba uno o dos cerdos y otros animales de corral. Pero sobre todo lo que más ingresos nos daba eran las mulas. Salían del cruce del burro catalán con las yeguas del país. El burro catalán es un animal formidable, grande, peludo, de patas fuertes, y muy rudo para el trabajo. Come poco, apenas bebe y aguanta las horas de trabajo que uno le eche. Esas cualidades las pasaba a sus crías, las mulas, cada vez que se hacían las ferias de Puigcerdá se las rifaban. Venían compradores de todas partes, pero sobre todo de Levante, para los 262 Crónicas de la memoria rural española arrozales, se ve que allí rendían mucho mejor que los bueyes, porque estos son muy pesados y se hundían en las tablas encharcadas del arroz. A primeros de junio se llevaba el ganado de vacas y de yeguas al monte. Era una trashumancia que empleaba cinco o seis horas de marcha, y a nosotros, por estar en Francia nos tocaba pastar en montañas francesas. Para el ganado, harto de tanta cuadra, era un regalo subir a la montaña, porque ya por junio estaba molesto con la mosca y anhelaba subir para librarse de ella y meter el diente en la hierba nueva. Se daba el caso de que una yegua tuviera que dejarse en la cuadra porque estaba próxima a parir, mientras las otras marchaban ya para la sierra. Pues a la primera oportunidad que tuviera escapaba y cogía ella sola el camino. Tiene mucho instinto el ganado, sin que la guiara el vaquero seguía el rastro de las otras hasta que antes o después daba con ellas. En la montaña pasaban varios meses, lo menos hasta San Miguel, comiendo la hierba fuerte de las alturas. Según avanzaba el verano el ganado iba subiendo, en busca de los pastos nuevos y para escapar del asedio de las moscas. Lo vigilaba uno o dos vaqueros, contratados por los vecinos. Vivían en una barraca grande y cada cierto número de días bajaban al pueblo a mudarse y subir provisiones. El ganado tiene mucha inteligencia para cuidarse solo, sabe cuál es su territorio y no se sale de él, la prueba es que ahora que está sin vaquero ni vigilancia, se tiene mejor que cuando se le miraba tanto. Más todavía, yo creo que tanto cuidado le era perjudicial. Cuando iba a parir una yegua o una vaca se la llevaba a la cuadra, y lo mismo si las yeguas salían fuera en invierno a pastar. Así que se ponía a llover, corriendo a refugiarlas a la cuadra, y ahí es donde para mí que cogían las enfermedades, porque las cua264 Áreas de montaña dras son un criadero de microbios. Ahora paren en el monte, nadie las atiende y tanto la madre como la hija salen adelante y bien sanas. Problemas no tenían arriba, como no fuera que el año viniera seco, que los hubo, y terminaran con el pasto, y entonces llegaban a comerse el rabo de sus crías, hasta ese punto necesitan estar siempre comiendo, sobre todo las yeguas, más todavía que las vacas, que tiene sus descansos cuando rumian. Las yeguas no, ya sea de día como de noche están comiendo, duermen muy poco y muchas veces de pie. Y si venía el tiempo de tormentas se protegían juntándose y agachando las cabezas, aunque era frecuente que un rayo matara alguna. Más todavía ovejas, se ha dado que un rayo matara de golpe a cien ovejas que se habían apretado, muertas de asfixia, quizá por el azufre que desprende el rayo. Otros problemas no había, porque el lobo se extinguió aquí a principios de siglo. Pero si un problema se resuelve aparece otro. Los buitres, desconcertados por no hallar la habitual siembra de cadáveres de siempre, ajenos a la normativa que prohíbe abandonarlos a la intemperie, vagan hambrientos por los cielos y se ven forzados a mudar sus costumbres, sus propios rasgos biológicos más bien, hasta el punto de pasar de carroñeros a depredadores. Algo negado durante mucho tiempo por la Administración y constatado hasta la saciedad por los pastores. —El ganado sabe velar por sus crías y ponerlas en cobro, pero siempre que la cosa venga bien. Si el ternero o el mulo se presentan con complicaciones, no sé cómo, pero el caso es que aparecen los buitres rondando, primero uno y luego todos los demás, hasta cien se pueden juntar. Se ve que llegan con unas hambres terribles porque arremeten contra la cría, y la madre, debilitada, no puede defenderla después de un parto difícil. 265 Crónicas de la memoria rural española Antes no hacían esto, porque había cadáveres de sobra en la montaña, y ellos se encargaban de que dos días después no quedara nada. Ahora les ponen unos comederos, pero no son suficientes. A veces parecen tan agresivos que hasta dan miedo. Valentí Suriá, catalán de pro, hace descender al terreno del más descarnado pragmatismo este hermoso mundo de trashumancias, pastos y pastores, que casa poco con la cruda realidad mercantil del de hogaño. Y bien sabe lo que se trae entre manos cuando habla de números, porque regentó una próspera quesería en Llivia que surtía a media España de un queso de bola tan sabroso pero menos famoso que el holandés, como ha ocurrido siempre con nuestros productos, y llegó a ser alcalde del pueblo. Sus cifras y cotejos son más elocuentes que cualquier comentario, e ilustran de modo suficiente el devenir y la incapacidad radical del agro español de hoy 266 Áreas de montaña para sostener a sus gentes. A Suriá, como buen catalán, los números le salen solos. —Las parcelas por aquí eran pequeñas, y se medían por jornales. Un jornal de tierra era lo que un hombre con su yunta podía labrar en un día, y equivalía a una tercera parte de hectárea, de modo que tres jornales hacían la hectárea. Con cinco o seis jornales ya se mantenía una familia bien: Hace cincuenta años un jornal de tierra podía dar entre 8.000 y 10.000 kilogramos de patatas, que se pagaban a dos pesetas con diez céntimos el kilo. Con esas 20.000 pesetas le sobraba a uno para comprar un jornal de tierra, que valía 17.000 pesetas. O podía pagar a dos mozos permanentes para el trabajo de la finca, a 700 pesetas al mes cada mozo. Haga cuenta que hoy esos 10.000 kilos rendirían más o menos las mismas veinte mil pesetas, pero un jornal de tierra estará en las 700.000 pesetas y un mozo en no menos de 120.000 pesetas al mes, más la Seguridad Social. De modo que mire si ha subido todo, y si la agricultura da para mantenerse. Y si era trigo, tal para cual. Cuando el Servicio Nacional del Trigo, el kilo se pagaba más o menos a lo mismo que se paga ahora, y haga cálculos de lo que han subido los costes en medio siglo. Y si hablamos de mulas, otro tanto. Cada mula se vendía en la feria a una cantidad entre 15.000 y 20.000 pesetas, más de lo que valía un jornal de tierra, y ahora la venta de una mula da para comprar unos pocos tiestos de tierra. Tanto Suriá como Bombardó hablan del invierno pirenaico de Llivia, largo en días, fríos y nieves. Era tiempo de paro forzoso, tanto para los hombres como para los animales y las plantas. Los árboles perdían sus hojas y detenían el flujo de la savia; los animales poníanse a cubierto en los escondrijos del bosque o se sumían en letargo, unos y otros viviendo de las reservas coacervadas en los 267 Crónicas de la memoria rural española recovecos de la floresta o en sus propios organismos; y por mucho que disfrazados con los rasgos de la evolución cultural, los moradores humanos de los campos imitaban lo que hacían las criaturas de los otros dos reinos: parar y vivir de reservas, todo muy racional, con poco margen para la improvisación, en consonancia con la excelente planificación que han exhibido siempre los catalanes. —Teníamos el dicho de que “por San Martí la nieve al pí (pino)”, así que en esas fechas los preparativos para el invierno tenían que estar hechos. Las vacas y las yeguas se habían bajado a las cuadras, y los pajares rebosaban de paja del cereal acarreada en los meses de verano con los carros; la leña se había cortado a hacha, un rimero muy grande, porque había mucho gasto de leña en la casa pues la hoguera no se apagaba. Se cortaba y se abría para que secara bien, pero se guardaba de un año para otro para que soltara todo el agua y ardiera bien; la matanza estaba bien guardada y curándose en el sótano de la masía; había acopio de patatas en el sobrado, o bien en la misma tierra: se hacía un hoyo y se dejaban allí, bien cubiertas de paja y broza, y el frío las mantenía hasta abril; por septiembre y octubre se habían recogido las manzanas y las peras de invierno, que se guardaban en cestos de mimbre que hacían las mujeres en casa; también hacían jabón y las cuerdas que hicieran falta; igualmente habían preparado provisión de conservas de las hortalizas de la huerta, encurtiéndolas en vinagre o hirviéndolas al baño maría. Cuando cerraba el invierno permanecíamos mucho tiempo en la casa, al fuego. Eran casas de piedra y techo de pizarra, con las paredes más anchas abajo que arriba, y las piedras ensambladas con una tierra arcillosa, no hacía falta cemento. Teníamos una central particular, de muy poco voltaje, una bombilla por casa, y con el problema de que las hojas caídas 268 Áreas de montaña tapaban la reja de la entrada de agua a la turbina, así que la luz iba cayendo hasta casi apagarse. Si la casa era la del hereu allí estaban tres o cuatro generaciones, más los hermanos solteros que hubiera, los concos, y todos mandados por el mayor, que así tuviera cien años llevaba la vara, era el patriarca. Había poco que hacer entonces, porque los invierno eran crudos, a veces caían nevazos que no dejaban ver el otro lado de la calle. Se hacía el cuidado de las vacas en las cuadras, se sacaba a las yeguas a pacer, y al mediodía los vecinos salían al sol de la plaza, a hacer un poco de tertulia antes de comer. Se comía mucha escudella, con grasa de cerdo, butifarra negra, judías, fideos o patatas, sobre todo patatas, a todas horas, porque todas las casas guardaban reservas. También se comía la trincheta con coles de invierno. La vida era tranquila, vigilaban los carabineros, aunque a veces venía de ronda la guardia civil, y entonces todo era preguntarse qué estaría pasando, porque la pareja imponía mucho. Había pocas novedades, si alguien enfermaba iba todo el pueblo a visitarle, porque éramos como una familia, lo sabíamos todo de todos, ahora te cruzas con alguien y no sabes ni dónde vive. Y si moría alguno el duelo era de todos. Si el difunto era de categoría había tres o cuatro curas y siete u ocho caballos. El buen tiempo de la primavera traía más movimiento al pueblo. Como si dijéramos la temporada se abría con la Semana Santa, cuando se hacía el Via Crucis y las visitas a los monumentos. La iglesia se llenaba en esos tiempos, luego se fue vaciando. Había la costumbre de no dejar solo al Santísimo y las mujeres hacían turnos para velarlo. Ocho días después de Pascua se celebraba la fiesta mayor, las Pascuetas, con sardana y mercado. Los niños paseaban por las calles con unas varas largas en cuyo extremo había unas cestitas, y los vecinos desde las ventanas les regalaban huevos. Con ellos se ha269 Crónicas de la memoria rural española cían unas tortillas en las afueras, y comer bien era ya toda una fiesta. Más tarde venía la fiesta patronal, San Guillermo, y después San Juan, y entonces se hacían las hogueras, había que saltarlas solo o agarrado del brazo con una pareja. También había baile los domingos en un pueblo o en otro, se iba andando y el que tenía una bicicleta podía darse por contento. Cuando el baile se prolongaba nos quedábamos sin luz, porque a la hora de la cena todos encendían sus bombillas y había que esperar a que se fueran a la cama, la luz no daba para tanto. Francisco Bombardó recuerda el entusiasmo que levantaron entre los payeses las novedades de la tecnología agrícola que aparecieron en los años cuarenta. No podía saber que las aparentes ventajas traían escondidos en su seno los gérmenes del desmoronamiento de todo su sistema de vida. —Hablando de los cereales por ejemplo, todo se hacía a mano: hacer las gavillas, atarlas, el trabajo de la era... Hasta que un día vino un artilugio que dejaba preparadas las gavillas para que los hombres las ataran. Luego llegó otra que ataba las gavillas. Después vinieron las empacadoras, los tractores... aquello ahorraba mucho personal. Pero no solo personal. También caballerías. Los criaderos de mulas del Pirineo ya no fueron necesarios, porque los compradores del Levante y de otras partes estaban sustituyendo también las mulas por máquinas. Era un proceso imparable y de consecuencias drásticas para el campo y sus gentes. —El campo se vació de gente, se llenó de maquinaria y tractores, la mayoría trabajando cuatro días al año y el resto parados, no se amortizan. Antes, si uno se aplicaba sobre el campo, vivía de su producto, y vivía bien. Ahora da lo mismo 270 Áreas de montaña aplicarse o no, porque está subvencionado, y a nadie le importa lo que pase. Le pondré dos ejemplos. Estaba pensando en vender mis vacas de leche, porque ya no me rendían, cuando me dieron una subvención por eso de las cuotas lecheras. Miel sobre hojuelas, y vendí todas las vacas de leche. Peor todavía: Dijeron que había salido un brote de brucelosis, a saber, y las ciento quince vacas de carne que tenía, todas sanas, buenas, hermosas, tuve que sacrificarlas, y me dieron por cada tres el precio de una. Y a nadie le interesaba de qué iba a vivir esa familia. Así, poco a poco, se han ido todos marchando de este oficio, y el que tiene yeguas hoy es por afición más que 271 Crónicas de la memoria rural española otra cosa. Y por cada productor de menos en el campo, un funcionario más. Así vamos. Pero si hay alguien combativo a la hora de quejarse de la situación es José Canut. Habita en Esterri D´Aneu, a la sombra de las dos torres geológicas de Els Encantats, el buque insignia del Parque Nacional de Aigües Tortes y Lago san Mauricio, donde ha vivido su familia por generaciones, todos dedicados al oficio de las mulas y las yeguas. Cuenta que fue su bisabuelo quien libró de lobos toda esta comarca a base de venenos, y que su padre pasó lo suyo para reintegrarse al negocio familiar tras la guerra civil. Era de izquierdas y tuvo que refugiarse en Francia a su conclusión, siendo recluido en un campo de concentración. —Allí morían como moscas, y menos mal que un hermano que vivía en Francia lo sacó de allí, y regresó al cabo de tres años. Se escondió en casa pero tuvo que marchar a Barcelona, porque en el pueblo ya andaban murmurando. Cuando todo se fue calmando volvió a Esterri, pero un vecino le denunció y lo metieron en la cárcel, pero solo estuvo seis meses. Hasta entonces mi hermano y yo echamos la casa para alante. Pero se desespera cuando habla de la transformación del mundo rural, el que conocieron sin apenas cambios desde los tiempos de sus tatarabuelos. Unos cambios que han hecho del medio algo menos rústico y más burocrático. —Antes, el que se dedicaba como nosotros ganaba pesetas con las mulas y las vacas, y se podía ahorrar. Yo fui comprando tierra con lo que me daban por la venta del ganado, y hace cuarenta años valía más que ahora. Ahora, lo que ganas por un lado te lo sacan por otro. Y es que claro, toda esta legión de inspectores, guardas, funcionarios, todoterrenos, todo esto 272 Áreas de montaña cuesta mucho y hay que pagarlo. A ver quién puede ahorrar teniendo que pagar todo ese gasto. Y literalmente se le llevan los demonios cuando se saca a colación el asunto del papeleo. Porque si no bastara con la creciente burocratización traída por las autonomías, la normativa agrícola europea ha supuesto una formidable escalada en la intervención administrativa sobre unas actividades antes muy poco reguladas, y sobre unas gentes escasamente preparadas para capear el chaparrón de leyes y trámites que les ha caído encima. —Si no fuera por mi mujer, que entiende de papeles, hace tiempo que habría vendido yeguas, mulas, caballos y vacas y me habría retirado. Pero es que me da lástima dejar una profesión que ha sido la de mis antepasados. Pero más valdría que se dejaran de subvenciones y pagaran el ganado a lo que vale, a su precio, y dejaran de marearnos con tanto papel. Y en la conversación, celebrada en un animado bar de Esterri D´Aneu, tercia un hombre nonagenario, que escucha con atención, hasta que se decide a intervenir. Y su intervención resume toda una filosofía. —Lo que pasa es que los catalanes no entendemos la vida. Mira, Canut, aunque estuvieras aquí bebiendo vino sin hablar del negocio, tu cabeza estaría pensando en las yeguas, en el pasto, en lo que te van a dar por ellas... no estarías disfrutando. En cambio, los andaluces, si están en el bar están en el bar, contentos, y no piensan en otra cosa. Y por eso ellos son felices y nosotros no. 273 Áreas de montaña Vaqueiros de alzada En el occidente de Asturias, cerca ya de la raya con Galicia, habita un grupo humano que durante siglos ha practicado una actividad de fuerte personalidad ecológica y cultural. Son los vaqueiros de alzada, que dos veces al año movían sus ganados. Al romper la primavera subían en busca de los pastos de verano de las cumbreras de la montaña, y cuando se anunciaban los fríos los bajaban a la dulcedumbre de los valles para la invernada. Y no solo era el ganado el objeto de este trasiego, sino que ellos mismos se trasladaban con familias y enseres, todo lo cual diferenciaba esta trashumancia de la clásica. Si esta última era de ovejas, de largo recorrido y de solamente los pastores, la de los vaqueiros era de itinerario corto, vertical, sobre todo de vacas, y el traslado no se ceñía a los pastores, sino a la totalidad de la familia, que se “alzaba” con todas sus pertenencias. El movimiento de los vaqueiros de alzada se remonta probablemente a los albores de la instalación de los hombres en las anfractuosidades de los montes astures, desde que domesticaron el ganado y aprendieron las ventajas de acomodarse a los ciclos de las estaciones, subiendo y bajando el ganado para aprovechar los pastos de invierno y de verano. Con el tiempo los vaqueiros fueron acuñando una actividad y se consolidaron como grupo humano diferenciado. Casábanse entre sí, prolongaban los mismos apellidos de una a otra generación –feitos, berdascos, gallos- y llegaron a alcanzar reputación de grupo étnico distinto, incluso con rasgos propios como la alta estatura y los ojos azules, en lo que mucho tenían que ver los comentarios del otro grupo presente en la zona, los xaldos, mayoritariamente labradores, en esta eterna tensión ibérica entre pastores nómadas y agricultores sedentarios, estos aferrados a sus terruños y no pocas veces envidiosos de la libertad y amplitud de 275 Crónicas de la memoria rural española horizontes de los nómadas, e incluso de su prosperidad, pues siempre se desenvolvieron mejor los ganaderos que los agricultores. Manuel García es uno de esos supervivientes de la gran tradición ganadera de los vaqueiros. Nacido en 1923, cuando la guerra todavía no había desgarrado el país, por sus ojos han pasado las grandes vicisitudes del siglo, desde las penurias postbélicas hasta los cambios de los últimos tiempos. Y sobre todo ha conocido la actividad de los vaqueiros en plena sazón, y habla de ellos con el acento dulzón de la zona, muy influido ya por la cercana Galicia. —Allá por mayo llegaba el tiempo de subir el ganado a las brañas de verano, donde quedábamos hasta octubre o noviembre, según viniera el año, cuando bajábamoslo a las invernaderas, donde calman los fríos, nieva poco y el ganado podía comer de los prados. Marchábamos toda la familia, y cargábamos las pertenencias en las caballerías, mayormente mulas, que son más fuertes que los burros y mucho más que los caballos. Conducíamos por los caminos vacas del país, muy resistentes, una punta de quince o dieciséis vacas, pero también llevábamos los cerdos, y hasta un hatajo de ovejas y de cabras, según tuviera cada uno. De verano echábamos el día en subir, pero de invierno, aunque era de bajada igual nos llevaba dos días, porque llevábamos los gochos y venían muy gordos después de coger carnes todo el verano, porque abajo teníamos los sanmartinos. No fuera raro nos cogiera de camino una tempestad recia de lluvia o de nieve, pero había que seguir adelante, qué ibas a hacerle, parar non podías. Casa teníamos arriba y abajo, con la cuadra debajo de los cuartos, para que subiera el calor. Casas terrenas las llamábamos. Otros había que no tenían dos pisos y dormían en la misma cuadra que las vacas, tabique por medio, pero los más pobres ni con ese tabique. El tiempo de invierno era más tran276 Áreas de montaña quilo que el de verano, porque había menos trabajo. Sacar a las vacas de las cuadras a los pastos y luego recogerlas a la noche. Eso si templaba, porque si se aborrascaba el tiempo no salían de las cuadras y comían de la hierba de reserva. De verano era más atrajinada la vida, porque era cuando el pasto iba para arriba y había que segarlo. A guadaña, que no había otra herramienta entonces, ni para cortar ni para empacar como hay ahora. Terminábamos por San Pedro. Juntábamos los montones y hacíamos los balagares para guardar la hierba. Un zócalo de madera para que no trepara la humedad y pudriera la hierba, y una vara de cinco o seis metros de altura lo menos. Se iba colocando la hierba y luego envolvíase con paja de trigo, o mejor todavía de centeno, más unas pocas varas de avellano, cortadas en verde y enroscadas alrededor, 277 Crónicas de la memoria rural española ajustando el balagar, para que el aire no se llevara la paja de dentro. No entraba agua ninguna, y esa era la reserva de forraje de las vacas para el invierno. Otra ocupación era mudar el helecho en la cuadra, la cama del ganado, porque el helecho es una planta caliente. También había que ocuparse de la huerta, sembrábase escanda, trigo, patatas, berzas... todo para el consumo nuestro. El trigo había que trillarlo a palos y lo llevábamos para unos molinos donde quedábase la maquila y dábannos lo demás. El verano traía otros quehaceres. El sobrante del rebaño, los terneros nuevos, vendíanse en las ferias. Para la de Somiedo echábamos tres días en marchar, y dormíamos en casas donde nos conocían. De niño recuerdo que vendíamos los castrones y los carneros que mi padre había comprado en los tratos y los invernábamos para venderlos en las ferias. Eran buenos días aquellos de ferias, nos relacionábamos los de unos pueblos con otros, lo mismo que en las fiestas, aquí la principal era la de San Roque, el dieciséis de agosto. Ahí fue donde conocí a mi mujer, que era de Las Taviernas. Trajeron una música y empezamos a hablar. El trabajo de los vaqueiros de alzada, como casi todo el que se desarrolla en el medio rural, posee una característica singular: no hay una jornada igual a otra. Y no solo es que la temperie venga de bonanzas o de inclemencias, que salga el sol o que lo tapen nubes, sino que el curso del día trae siempre novedades, amables unas, indeseadas otras. Y es curioso que sean estas, y no las otras, las que hayan quedado ancladas con más vigor en la memoria de quienes las vivieron, y que recuerden hasta con cariño los momentos difíciles, con el regusto de haber superado los malos trances que les salieron al paso en las revueltas del camino de la vida. 278 Áreas de montaña —Un vecino de aquí fue a pasar el río con otro hermano, y venía el río crecido de unas lluvias grandes. Iban los dos en las caballerías y al hermano lo envolvió la corriente y lo llevó río abajo. Pudo agarrarse a una una peña del medio del cauce, sin poder moverse. ¿Sacarásme? Preguntóle al hermano, y este cogió la reata de la mula y salvólo con ella. La otra mula pudo salir también muy abajo, desnuda de todos sus aperos pero salva. Otra cosa de temer eran los lobos, porque el ganado era una tentación para ellos, y si podían te llevaban un ternero o una oveja. Me acuerdo de un día de niebla, ni a verte la mano alcanzabas, que los lobos nos mataron treinta y dos ovejas, porque no se conforman con matar y comer, como el oso. El lobo te hace todo el daño que puede, es su naturaleza, y sabe muchas astucias para robar el ganado. Tenía yo trece años y andaba cuidando el rebaño de ovejas, cuando veo venir a un lobo. Silbéle y tiréle piedras, pero no se iba, sino que me di cuenta de que empujaba a las ovejas a lo hondo de la hoya, para rematarlas allí. Entonces les tiré piedras a ellas para que subieran, y gracias a eso salvé el rebaño, si no me lo desgracia. Y de seguir a personas también dióse el caso, a mí mismo ocurrióme. Salía un día de noche, venía de cortejar, por el camino, y de repente noté como que se me salía la ropa del cuerpo, como un enfriamiento, y enseguida ví al lobo, en lo alto de la vereda. Eran dos, y siguiéronme un rato, yo sentía miedo, pero traté de no descomponerme, no fuera que los lobos lo barruntaran. Al entrar en el pueblo desaparecieron. Y a mi padre que en paz descanse sucedióle parecido, esa noche bajaba al pueblo y había buena luna. Él iba encima de la mula, y ella venga a mirar para atrás, hasta que volvióse mi padre y vio a tres lobos, casi pegados a la mula. Bajó y echólos piedras, pero no se iban. Temblábanle las manos cuando cogió un poco de broza de la vera del camino y encendió 279 Crónicas de la memoria rural española fuego con la mecha que llevaba para el tabaco, y entonces sí que salieron de fuga los lobos, pero cuando llegó a la casa venía muerto de miedo y dijo que fuera a tardar en salir de noche otra vez. No siempre los lances tenían buen fin. Manuel García recuerda uno reiterado a lo largo y ancho de la Península en los tiempos pretéritos, cuando enfrascados los padres en el trabajo, los hijos menudeaban a su aire, a su solo cuidado. —Estaba un niño de poca edad en su cuna, cuando los cerdos se salieron de la corraliza y comiéronlo. Y eso que una tía había dicho a la madre quita ese neno de ahí, que te lo van a comer los gochos. 280 Áreas de montaña Y otro suceso ingrato y harto repetido en la España rural fue -aún lo es–, la rivalidad entre pueblos limítrofes. No parece sino que en España la colindancia separara antes que uniera, y eso ha sido algo perceptible en cualquier nivel, ya fuera el de pueblo, el de calle, el de parcela o el de vivienda. Los vecinos han tendido a desavenirse y enemistarse, y un juego peligrosísimo para un joven era el de tratar de sentar plaza en el mocerío femenino del pueblo de al lado, porque era como gallo que entrara en corral ajeno. Ajeno y celosamente guardado. —Un primo de mi mujer cortejaba a las mozas de otro pueblo. Iba con el ganado, cuando los mozos le esperaron en el camino. Salió uno de ellos y preguntóle que a dónde iba. A llevar mi ganado, contestó él. Será si te dejo, soltó el otro, y enseguida se agarraron, pero el primo andaba precavido y llevaba un puñal y clavóselo al otro. Llegó a la casa y dijo al padre, no sé, me parece que maté a uno. Presentóse a la guardia civil y el otro ya estaba muerto, desangrado. Moribundo había dicho que el primo no tuviera culpa de nada, que él iba su camino y saliéronle al paso. Le echaron años de cárcel y salió con un indulto de la República. El de los vaqueiros era un mundo aparte en todos los sentidos. Cerrado sobre sí mismo, sin luz, ni agua, ni cura, ni médico, ni noticias, como una burbuja aislada de todo y de todos. Dueños y al mismo tiempo esclavos de sus propios destinos. —Al médico había que ir a buscarlo tan lejos que más valía no enfermar de veras, porque nunca llegaba a tiempo. Para las muelas teníamos que arreglarnos nosotros. Poníamos en el dolor creosota, y si no menguaba había que arrancarla, y para eso íbamos a uno que llamábanle Sastrón, que era muy curioso arrancando muelas, en vivo, con unos alicates. De noticias solo teníamos las de la campana del pueblo, aunque 281 Crónicas de la memoria rural española me recuerdo que llegó por aquí que Bahamontes había ganado una carrera de bicicletas en el extranjero. Cura tampoco teníamos, que aquí no había parroquia, y solo venía cuando alguno estaba para morir y había que darle los sacramentos. La guardia civil sí que venía más, de ronda, y asustábase uno nada más verla entrar. Eran amigos de mi padre, pero recuérdome que le decían que tener un amigo guardia civil era como tener un duro falso en el bolsillo, porque hoy es tu amigo, pero si mañana tenía que actuar contra ti lo hacía, se las tenían tiesas con todo el mundo. Mi padre lo pasó mal cuando la guerra, porque hubo una denuncia de que guardaba falanges en casa y vinieron a registrar. Enseñóles todo y marcháronse, porque allí non había nadie. Las mujeres de los vaqueiros eran tan bizarras como sus maridos, y quizá más todavía, porque además del trabajo del hogar, patrimonio exclusivo de ellas, echaban una mano en lo del marido, ayudando en la corta y el apilado de la hierba, en las faenas de la huerta, en el arreglo de las cuadras y en el arreo del ganado. Y si se terciaba que el marido enfermara o muriera, que casos hubo, les sobraba arremango para encabezar las labores y hacerse ellas mismas vaqueiras. Isolina Berdasco es una de esas mujeres animosas que podían con todo, y ella nos habla de las costumbre de la vida vaqueira. —No se crea, que yo de niña era muy miedosa, una vez andaba guardando el ganado y se vino el lobo, agarró por el cuello una oveja, la cargó a la espalda, se lo llevó y yo dejéle, no fuera me llevara a mí. Pero luego la vida me fue quitando los miedos. Cuando veo la vida de ahora, tan fácil, comprendo lo duro de la nuestra entonces. Ahora metes la ropa en una lavadora y lava sola, dásle a un botón y prendes la luz, abres el grifo y tienes agua. Antes para lavar tenías que ir a un arroyo, a veces rompiendo la nieve y el hielo. Y para lavar el cuer282 Áreas de montaña po, en un lebrillo y por partes, muchas veces ni podías lavarte del frío que hacía. En casa lo hacíamos todo y no se tiraba nada. Guardábamos tres botellas, una para el aceite, otra para el petróleo y otra para la lejía, y cuidado de no romper ninguna de las tres, que eran un tesoro y repuesto no había. Basura no había, y los restos lo aprovechaban los gochos. La ropa hacíamosla en casa con la lana, que había que lavarla, escardarla, hilarla y tejerla. Hacíamos mantas para la cama y calcetines para vender, poco daban, pero decía mi abuela que poco se gana hilando, pero menos folgando. Por no gastar en ropa, ni en zapatos, porque andábamos todo el año en zapatillas y madreñas. El poco dinero que entraba era cuando vendíase un ternero, mi padre andaba siempre preocupado con que había que pagar la contribución, no fuera nos quitaran las tierras. Por el verano, cuando el estraperlo, marchaba mi padre caminando a Castilla, allí compraba trigo y traíalo de noche para cambiarlo por maíz en Pravia, y con mucho cuidado de viajar de noche, porque si le cogían multábanle y quitábanle la mercancía. Por el pueblo pasaban tendeiros, que vendían esto y lo otro. El que más venía era el cacharreiro, que se llevaba todo lo que sobraba en la casa, hasta las prendas que no se aguantaban ya de tantos remiendos como tenían. Llevábase esa ropa y te daba una olla, o un plato, o te restañaba el cubo picado. Eso sí, como todos los vecinos andábamos por un igual, no sentíamos necesidad de otras cosas, non las conocíamos. La gente de por aquí tenía muchos rapacinos. Ahora se salvan todos a fuerza de medicinas, pero entonces no las había y quedaban solo los más fuertes. Más valiera que cogieran enfermedades que curaran con miel, orégano y calor, porque las otras, las de verdad, se los llevaban a la tumba en un decir Jesús. 283 Crónicas de la memoria rural española Se dijo antes que los vaqueiros de alzada formaban un grupo humano distinto y aparte a ojos de los demás, y sobre todo a los de su contrapeso en los valles, los xaldos, labradores que veían no sin resquemor a los vaqueiros descender desde las brañas de altura conduciendo a sus ganados lucidos. Envidias crean maledicencias, y forjóse en torno a ellos la leyenda de que eran un grupo étnico diferenciado, hosco, ajeno a las reglas de la vida civilizada. Y de ahí a la discriminación había un solo paso. —Nadie nos quería a los vaqueiros. Teníamos mala reputación, decían de nosotros que éramos una raza maldita y nos guardaban rencor. Non querían casamientos, ni cuentas ningunas con los vaqueiros, ni bailar siquiera. Cuando íbamos a la misa, acuérdome que había una viga que habían puesto los xaldos que decía: de la viga no pasarán los vaqueiros. Pero un 284 Áreas de montaña vecino nuestro, vaqueiro también, llevó una vara de avellano con una punta y domingo a domingo fue borrando el no, hasta que desapareció del todo y pasáramos todos al otro lado de la viga. No nos asustábamos de los xaldos, si hubiera que pelear, peleáramos. Y finalmente los vaqueiros nos hablan de los cambios acaecidos, que han afectado a todos los órdenes de sus vidas. Tanto, que más que de dos épocas hay que hablar de dos cabos, de dos extremos de la misma cuerda, y tan distantes uno de otro que con la visión de hoy no es posible reconocer lo de ayer. Y solo es posible hacerlo recurriendo al testimonio de los últimos vaqueiros de alzada. Más allá de ellos, no quedará nada de una forma de vida que llenó hermosas páginas de la historia de los montes astures. —Hoy las vacas se bajan y se suben en camiones, nadie las arrea. Ni siquiera las vacas son las mismas. Antes era la del país, la asturiana de los valles, y trajeron de Santander y otras partes vacas nuevas, más lecheras, pero con ellas entraron en Asturias enfermedades como la brucelosis y descompusiéronse las vacadas asturianas. Antes el ganado era sano y a los vaqueiros nos dejaban tranquilos. Ahora tiene enfermedades nuevas y nos traen de cabeza con tanto saneamiento, tanta inyección y tanto veterinario. Lo mismo que la leña. Antes teníamos toda la leña que queríamos para calentarnos, la cogíamos de los montes del pueblo. Ahora hay que pedir permiso para cortarla, hasta en la finca propia de uno. Cuando les hablo a mis hijas me dicen que no les cuente películas de terrore, non creen lo que les digo –dice Isolina–. Vienen mis nietos y son como los terneros que nacieran en la cuadra y no salieran hasta los tres meses, están con cara de susto y ni andar saben. Mis nietos llegan y no saben ver el peligro, cuando antes los rapacinos sabían cuidarse solos, y 285 Crónicas de la memoria rural española hasta las ortigas conocían, bastaba que les mordieran una vez y nunca más. Y ahora vienen caprichosos, les das una galleta y no la quieren, prefieren otra marca, cuando antes una galleta era una fiesta. En la ciudad se sabrán unas cosas, pero no se saben otras. Veo a mis hijas hacer cola para que les limpien el pescado, o el pollo, cosas que aquí sabíamos hacer. Y creen que la comida nace en la mesa, y nosotros sabíamos de dónde venía todo. Y qué digamos de las relaciones. Antes las puertas de las casas tenían dos hojas, para que no entraran las alimañas. Para hablar mozo y moza, uno a cada lado de la puerta, y ahora ya ve cómo están las cosas. Y cuando hablan de la crisis, les digo que tenía que haber mucha más crisis para igualar lo de antes. Pastores trashumantes La trashumancia fue una actividad económica esencial en España hasta los albores de la Edad Moderna, al punto que Miguel de Cervantes calificaba a la lana como “la principal sustancia destos reynos”. Lástima que sustancia tan excelsa fuera a parar a obrajes ingleses y holandeses y no castellanos, y España perdiera la primera de sus oportunidades para dejar de ser un simple productor de materias primas, mientras sus rivales europeos se hacían con el negocio textil, y a la larga con la supremacía económica mundial, dejando al gran productor lanero, España, las migajas de la exportación de la lana –y luego de la plata americana- en bruto. Con todo, el trasiego de la cabaña ovina levantó en España un tinglado económico de primer orden, y de paso otro cultural y hasta político, pues la trashumancia de largo recorrido puso en estrecho 286 Áreas de montaña contacto la totalidad de la Península Ibérica, según un modelo de cohesión territorial afanosamente buscado por Fernando el Católico. Y aunque en muchas partes del mundo se han trasladado desde antiguo los ganados desde los valles a las montañas próximas para aprovechar el ciclo de los pastos de invierno y de verano, la peculiaridad ibérica consistió en que entre el valle –las dehesas- y la montaña mediaba una enorme llanura, la meseta, lo que prolongaba el viaje varias semanas. Y ello permitió aprovechar a fondo los recursos de un país mediterráneo y abrupto como España, pues cuando la hierba se agostaba en las dehesas extremeñas y andaluzas, los rebaños atravesaban la meseta y ascendían hasta los pastos verdes de los puertos de montaña. Y a la inversa, volver en invierno a las dehesas, a las “tierras de extremos”. De donde procede el nombre de Extremadura, pues los pastores llamaba “hacer la extremadura” a la estancia en las cálidas dehesas del suroeste. Ya se van los pastores a la extremadura, reza una de las más populares piezas del cancionero de la trashumancia. La trashumancia escribió bellísimas, imborrables páginas en el libro de la historia rural española y forjó una cultura pastoril de enorme vigor. Y dejó también una valiosa red de caminos acotados para el paso de las comitivas ganaderas, que aún subsiste. Son las vías pecuarias, y se llamaban cañadas, cordeles o veredas, según fuera su anchura, todo perfectamente reglamentado y defendido por una poderosa organización, La Mesta, reguladora del tinglado trashumante y de su extensa red de caminos. Tal como se practicó desde tiempos inmemoriales, la trashumancia ha perdurado en España hasta hace bien poco. Como todas las demás cuestiones atinentes al campo español, hasta los años cincuenta del siglo XX, cuando penetraron el desarrollo y la maquinaria dando la vuelta a la piel del medio rural, mantenida hasta entonces casi intacta desde un pasado remotísimo. En lo que con287 Crónicas de la memoria rural española cierne al trasiego trashumante, la cosa duró hasta que aparecieron los camiones y los trenes, y se prefirió embarcar los rebaños en ellos, antes que trasladarlos a pie. Eso en una primera fase, porque con el avance modernizador se terminaron también los pastores, y lo que queda hoy no es el negocio ni el viaje largo, sino un relicto de trashumancia corta y familiar. Pero aun así, podemos asomarnos al mundo de la genuina trashumancia en las personas de los antiguos pastores, los que conocieron, sufrieron y gozaron aquella forma de vida, que como el lector va a comprobar exigía una irrepetible capacidad para la resignación y el sacrificio, cualidades por otra parte hondamente ibéricas. Nuestros guías por los vericuetos del pastoreo trashumante son Acacio Díez, Plácido Herrero y Faustino Fernández, los tres de Prioro, en León, cantera máxima de esta pastoría. Es curioso que 288 Áreas de montaña siendo la mayoría de los dueños de las cabañas ganaderas extremeños o andaluces, los pastores fueran invariablemente serranos. —Arrancábamos para los primeros días de octubre, según fuera el arriendo de los pastos en las dehesas, y algunas veces abriendo la marcha nos cayeron unas nevazones imposibles, y las ovejas mal lo pasaban porque se cubría todo y les quedaba para comer cuatro retamas. A nosotros los pastores nos daba una tristura grande la partida, porque allá arriba quedaban la mujer, los hijos, la casa, y marchábamos para ocho meses, pero era lo que había, y como casi todos en el pueblo éramos pastores, nos conformábamos. En el viaje de bajada las ovejas caminaban lentas, porque cargaban con toda la lana y con el fruto de los corderos en el vientre. Además los días eran cortos, así que se andaba poco, no llegaba a los veinte kilómetros al día. La jornada empezaba a punto del clareo, andando hasta el mediodía, cuando se hacía una parada, y vuelta al camino hasta las entreluces. Abrían la marcha los mansos con el que llamábamos el compañero, mostrando la ruta y siguiendo el grueso del rebaño, con los carneros de simiente y las ovejas, y los demás pastores: el rabadán, el ayudador, el persona, el sobrado y el zagal, los mastines loberos, un hatajo de yeguas hateras y otro de cabras. Perros careas no dejaban llevar los mayorales, porque hacían mucho maltrato al ganado. De desayuno y de almuerzo comíamos en frío, un cacho de pan y algo del fargallo que cada uno llevaba de lo suyo: unos chorizos, una pata de jamón, unas tajadas de blanco... Era para la cena cuando comíamos de caliente, y para eso acopiábamos unos leños, prendíamos una lumbre y cocinábamos una olla con patatas y algo de magro. A la hora de dormir hacíamos turnos de vela, porque las merinas son muy inquie289 Crónicas de la memoria rural española tas y en plena noche igual les entraba el nervio de arrancar camino para comer, y había que andar sujetándolas. Por eso y por los lobos había una velía, porque atravesábamos pagos muy loberos, y tanto los mastines como los pastores teníamos que tener el sentido puesto para que no hicieran un descalabro en el rebaño. Una de las muchas peculiaridades de la trashumancia consistía en que era una empresa de capitalismo colectivo, donde los pastores no eran meros empleados a sueldo, sino que llevaban su parte en el negocio. Algo imprescindible, teniendo en cuenta que llevar los rebaños a buen puerto exigía una dedicación constante y completa, fuera del alcance de los simples asalariados. Hacer partícipes a los pastores en el negocio era una manera inteligente de asegurar esa dedicación. —El rebaño se componía de unas mil cien ovejas, y eran de la propiedad de gentes de alcurnia, como duques o marqueses, que podían ser dueños de varios rebaños, y el mayoral era el que estaba a cargo de todos ellos. Pero no todo era del amo, sino que cada pastor era propietario de una punta de ovejas, según su categoría, lo que se llamaba la escusa. El rabadán, que era el que dirigía la partida, tenía un hatajo de cincuenta ovejas, y los demás sobre las treinta, y hasta el zagal tenía de su cuenta veinticinco ovejas. Llevábamos también la propiedad de unas yeguas, las que llevaban el hato, que se vendieron muy bien hasta que se vino abajo su precio, y entonces se cambiaron por burros para llevar el hato. Y además estaba la retribución en dinero, según el arreglo en cada rebaño, contra más salario menos escusa y a la inversa. A la mayoría de los pastores nos traía mas cuenta una buena escusa, por lo que sacábamos con la venta de los corderos y de la lana. El 290 Áreas de montaña amo ponía de añadidura el pan y el aceite, y fuera de eso cada pastor comía de su fargallo. Los rebaños disponían para sus trayectos de sus propios caminos, las cañadas. Había cuatro grandes cañadas reales: la cañada real leonesa occidental; la oriental; la cañada real segoviana y la de la plata o Vizana, la más extremeña en su recorrido. La anchura de las cañadas reales era de noventa varas castellanas, unos 110 metros, y menores pero también tasados estaban los cordeles y las veredas. Y anejo a todo ello un inmenso tejido secundario de caminos menores. En la época del esplendor de la trashumancia el conjunto abarcaba ciento veinte mil kilómetros, celosamente defendidos en su integridad por la Mesta. Pero cuando el poder de esta decayó, las cañadas fueron objeto de rapiñas y usurpaciones para múltiples fines, aunque la legislación señala que las cañadas son de propiedad pública imprescriptible. A pesar de las muchas invasiones ilegales, aún quedan más de cien mil kilómetros de cañadas públicas, que recorren la Península Ibérica de norte a sur y de este a oeste. —Las ovejas van comiendo el pasto que florece en las cañadas, porque el paso de los rebaños las va abonando y deja una tierra muy viciosa. No pueden salirse de ellas, salvo que los pastores lleguen a un arreglo con las fincas linderas, por ejemplo los rastrojos de otoño. A los guardas se les daba una contenta y dejaban pastar, y a la tierra le venía bien, porque el majadeo la quedaba estercolada. Había sus cosas cuando los rebaños se salían de la caja del camino y se metían por los sembrados, pero conforme avanzó el tiempo crecieron las penas que nos hacían pasar a los pastores. Cuando no era una carretera que habían tirado encima del cordel era un trigal que lo ocupaba, o un basurero, o una gasolinera... para cualquier cosa se usaban las cañadas. Las ovejas se aspeaban las 291 Crónicas de la memoria rural española pezuñas encima de las carreteras, y llegaban a los descansaderos rabiando de hambre, y a ver quién las sujetaba de noche. Ya desde antes de salir de los puertos teníamos información sobre si había otoñado, por las cartas que recibíamos de los dueños de las fincas arrendadas. Pero era al trasponer las últimas sierras cuando veíamos si había otoño o no, y era muy importante que hubiera llovido bien para el pasto nuevo de las dehesas, porque de él dependía la estancia en invierno. Las ovejas llegaban reventándoles ya los corderos en el vientre, y nada más llegar teníamos la paridera, un tiempo de brega para nosotros los pastores, porque rondaba mucha zorra y cuanto que te descuidabas se te llevaba el cordero así que salía del vientre de la madre. La oveja parida se vuelve muy brava y lo defendía, pero las raposas son mañosas y le daban vueltas y vueltas hasta marearla y llevarse el borrego. Después de los partos venía una época larga y de poco trabajo en la dehesa, cada pastor al cuido de su rebaño. Teníamos para dormir unos chozos de broza, que los dejábamos en verano en un corral o en lo alto de un árbol, y al llegar los recomponíamos. Nos juntábamos a la hora de la cena en un chozo mayor, de material, y luego cada uno a dormir al suyo. Noticias de casa recibíamos pocas, las que venían por carta, y a veces eran buenas, como que había un niño nuevo en la familia, y otras malas, como pasó de que a alguno le llegara la triste nueva de que se había muerto la mujer, y para cuando acudía ya estaba enterrada. Así era nuestra vida entonces, por estar apartados de todo, hasta de la propia familia. Allá arriba las mujeres eran las que estaban al cargo de todo, de los hijos, de la matanza, de la casa. Gracias a Dios que andando el invierno los corderos cogían carne y los vendíamos antes 292 Crónicas de la memoria rural española de marchar para arriba a los tratantes que venían, y ahí era donde cada uno sacaba su beneficio. La primavera duraba poco en la dehesa, porque tras un éxtasis de floración, cuando apretaba el sol la hierba se agostaba con rapidez. Las ovejas intuían que la marcha a puertos estaba próxima, y les inundaba una comezón especial. —Cuanto que calentaba el sol y se secaba el pasto las merinas hacían por marcharse, y la de veces que ellas solas habrán roto camino de noche, en el apremio de salir para puertos, y había que traerlas de vuelta. Se mostraban muy ansiosas por arrancar cuando sentían que al golpe de las calores la hierba se desmenuzaba bajo sus pies, se hacía como tierra, y además tanta parada en la dehesa les formaba mucho pulguerío en el cuerpo, y a lo que empezaban a caminar se les quitaban las pulgas. Y nosotros los pastores no digamos las ganas que teníamos de tirar para arriba, después de ocho meses sin ver a la mujer y los hijos. Así que cuando el mayoral daba la orden de partida y colocábamos los zumbos del cuello de los mansos, no había manera de sujetar el rebaño. Ellas conocían la ruta mejor que nosotros, y se daba el caso de que alguna vez perdiéramos el camino rastrojeando y ellas solas lo encontraban. De vuelta hacía mejor temple y el paso se hacía más llevadero, porque el rebaño marchaba al compás de la primavera, de manera que siempre íbamos encontrando la hierba retoñada en los caminos. Ahora las ovejas marchaban con otra disposición, porque llevaban el vientre vacío, los días eran más largos, el tiempo acompañaba y marchaban más ligeras sin su abrigo de lana. Aunque a veces se echaban encima unas lluvias exageradas, y hasta que no llegaron los paraguas no teníamos otra cosa que el capote de paño. Y otras veces se daba la contraria, que la primavera viniera corta de aguas y al pasar 294 Áreas de montaña por los páramos de las Castillas no topáramos en días con una mala fuente ni un charco para abrevar, y las ovejas sufrían mucho de sed y hasta se mermaban. Pasó una vez, cuando ya se hacía el viaje en los trenes, que los vagones estuvieron retenidos tres días por no se qué razón con las ovejas dentro, y al llegar bajaron ciegas, y hasta que no bebieron y comieron no les volvió la vista. Otros problemas del traslado en aquellos tiempos eran los sembríos, porque a veces el cereal se metía adentro de la caja de las cañadas, y los dueños no dejaban pasar por él a pesar de que teníamos el derecho, porque las cañadas tenían que estar libres de siembra, del mismo modo que nosotros no podíamos salirnos de nuestro carril. Hubo muchas porfías entre labradores y pastores por esas cuestiones, que yo tengo oído que vienen de muy lejos, pero si recurríamos a la guardia civil nos daba la razón y tirábamos por mitad de la cañada, por mucho que estuviera sembrada. Otro impedimento era el paso por los pueblos. Nosotros hacíamos los posibles por evitarlos, pero muchos de los cordeles pasaban por el comedio de ellos, y hubo tiempos de hambrunas grandes después de la guerra civil, cuando el paso de una tropa de carne como un rebaño era una tentación para gentes que estaban pasando tantas hambres. Entonces teníamos que abrir bien los ojos, porque había manos dispuestas a sacar tajada del paso, y urdían mañas para hacerse con una borrega. Una muy corriente era abrir la hoja bajera de la puerta, y cuando el rebaño se encorralaba por la calleja sacaban un gancho y tiraban de la oveja para adentro. Y otra artimaña era abrir una zanja a la entrada o a la salida del pueblo y cubrirla con monte, y cuando una pisaba se iba para el fondo. Una vez un rabadán echó una vez en falta varias cabezas, y al 295 Crónicas de la memoria rural española dar vuelta encontró la zanja con media docena de borregas dentro, se amagó detrás de unos chaparros, y a la que vino el ladrón a cobrar su botín le largó dos escopetazos que lo dejaron tendido en el campo. Otro de los rendimientos de las ovejas era la lana. La oveja merina era una gran exclusividad de Castilla, hasta que en el habitual alarde de generosidad hidalga, España regaló varias cabezas selectas a Australia, el germen de la que luego fue la gran cabaña australiana, rival directa de la española. Antaño se esquilaba el rebaño de camino, y había famosos puertos de esquileo como Béjar, por el especial apresto que daba a la lana su lavado en el río Cuerpo de Hombre. Para que la tijera corriera bien era preciso que las ovejas sudaran a fondo el día anterior, para lo cual se las embutía en unos galpones, los baches, y luego pasaban por las manos de los esquiladores. La lana de la oveja merina alcanzó altos precios en su día, y se cotizaba en las bolsas holandesas. —Las ovejas agradecían que les quitaran la lana, porque iban ligeras y ya les estaban castigando los calores, pero había sus riesgos, porque la borra es una protección y se quedaban expuestas sin ella. Un año que estaban recién esquiladas, al trasponer una cumbre entró una ventisca muy fría y más de cuatrocientas se quedaron arrecidas. Por eso cuando salían de la esquila se las veía temerosas, y si oían un trueno se encogían de miedo y les entraba una tembladera. En llegando cerca del pueblo salían a recibirnos las familias, y todo eran abrazos y alegrías. Era corriente que los pastores conociéramos de primeras a un niño que había nacido esa primavera, o que los hijos más pequeños no te reconocieran, había pasado tanto tiempo sin ver al padre que se les había escapado el recuerdo, natural. Al llegar al pueblo se ajustaban las cuentas del año con el mayoral, te pagaba lo que te corres296 Áreas de montaña pondía, y con eso y con lo que habías sacado de tu escusa ya tenías para afrontar el año, aunque por esos tiempos no ocurre lo que hoy, el dinero era un tesoro, lo que pasa cuando hay poco. Cada uno guardaba el suyo dentro de casa bien guardado, y no lo soltaba por nada. O sea, que había poco y no corría, al revés que ahora, que hay mucho y circula. Pero que arribaran a sus pueblos de origen no significaba que se hubieran acabado los sudores para los pastores, porque el ganado requiere atención continua y diaria, sin faltar un día. Ahora había que llevarlos a los pastos de altura, a los bandejones de hierba que invariablemente sirven las montañas. Y no bajar un ápice la guardia, redoblarla más bien. —El pasto de invierno podía fallar, pero nunca el de verano en los puertos. Aunque hay que decirlo todo, el de la dehesa llevaba más sustancia que el serrano, y lo probaba el que las ovejas, cuando estaban abajo no pedían sal y hasta la rechazaban, y en cambio en cuanto que llegaban a los puertos había que repartirles tarugos de sal. Cuando el tiempo de verano los pastores nos turnábamos para la guarda del rebaño en el puerto, bastaba con uno arriba y los demás en el pueblo hasta que les tocaba. Una de las cosas que hacíamos arriba eran quesos con la leche de las cabras, porque todos los rebaños llevaban también su hatajito de cabras. Tienen peor gobierno que las ovejas, son más díscolas, saltan las cercas, se suben a los olivos para comer las aceitunas, se meten por donde quieren y nos daban muchos quebraderos de cabeza con las propiedades linderas, pero no había rebaño que no las llevara. Pero el problema de verdad arriba eran los lobos. Lobos los había en todo el camino, hasta en las dehesas, pero era arri297 Crónicas de la memoria rural española ba de los sierros donde nos daban más brega, y yo creo que contaban los días que faltaban para la llegada de los rebaños para hacer sus loberías, y mira que gastan caletre esos animales a la hora de meter el diente a la carne de oveja. Unas veces se amagaban y se hacían una pieza con el monte, que no los veíamos los pastores ni los sentían los perros, y cuando pasaba el rebaño trincaban una borrega y se la llevaban; otras veces acosaba la manada al rebaño por varias partes a la vez hasta que lo partían, y cuando quedaba una punta o una sola arramblaban con ellas; otras hacían el engaño a los mastines, uno venía por un lado, y en lo que los perros salían tras él los otros daban el golpe por el otro lado. Para los perros la estancia en puertos era un sinvivir, porque raro era el día o la noche que no tuvieran sobresaltos a cuenta de los lobos, y a nosotros nos obligaba a dormir con un ojo abierto y otro cerrado, en un duermevela. El oso en cambio era otra cosa, un animal más calmo y menos dañino que el lobo, si le entraban ganas de comer una oveja pues llegaba, la cogía y se iba, sin hacer caso de perros ni de gritos, pero solo se llevaba una borrega. Los mastines lo más que hacían era ladrarle desde lejos, porque es un animal de mucho poderío. Vista someramente la entregada vida del pastor trashumante, sus continuos e intensos quehaceres, la monotonía de sus largos inviernos en la dehesa, sus mínimos descansos y menores diversiones, no sorprende que la trashumancia se compadezca poco con los tiempos, las costumbres y la juventud del día. —Dígale usted a un joven de los de hoy que aguante los sacrificios que pasábamos entonces, cuando llegaba octubre y teníamos que dejar la casa y la familia para tanto tiempo. Y que aguante fríos, lluvias, nieves, y el año entero sin domingos ni fiestas, para lograr una pequeña ganancia. Ya pasó, que 298 Áreas de montaña cuando empezaron a jubilarse los pastores de toda la vida había dificultad para encontrarlos de renuevo, y hubo que tirar de jóvenes que se metían en aquello por no tener otro trabajo a la vista. Era una lucha con ellos, porque no tenían la costumbre de la trashumancia y no estaban a lo que estaban. Si pasábamos por un pueblo se quedaban por los bares; si tenían que vigilar por un lado aparecían por el otro y el rebaño se desmandaba; haciendo las velías se quedaban dormidos y las ovejas arrancaban en mitad de la noche; se quejaban de todo: del sueldo, de la comida, de las condiciones, de esto y de lo otro. Y nosotros, los pastores de siempre, que estábamos hechos a lo de antes, a no quitar un ojo al rebaño, a dormir a medias y a todo lo demás, comprendimos que con la juventud de ahora la trashumancia se había acabado. Acabó, es cierto, la trashumancia, pero subsistió su tejido, la impresionante trama de caminos que la servían de soporte y que recientemente mantuvieron por ley su condición de públicos e imprescriptibles, al tiempo que se les habilitaba para una función nueva: la de servir a los fines del turismo rural. Los cien mil kilómetros de vías pecuarias conforman un patrimonio invaluable, que ya quisieran para sí otros países occidentales. Y por eso son encomiables las acciones en pro de su conservación, como la que ha llevado a cabo en los últimos años, y con gran esfuerzo personal, el naturalista Jesús Garzón, movilizando rebaños testimoniales que han recorrido las cañadas en un sentido y otro para divulgar el mensaje de la conservación de las cañadas, en especial a las administraciones responsables en los ámbitos nacionales e internacionales. Porque sin duda las vías pecuarias son un tesoro ecológico, cultural y económico que debe preservarse. 299 Crónicas de la memoria rural española Sierra Nevada El testimonio de los vecinos de Jerez del Marquesado, en el sopié de Sierra Nevada, ilustra acerca de las condiciones de vida del medio rural de todos los tiempos en España. Sería erróneo creer que sus penurias fueron creadas por la guerra civil. Esta, y la subsiguiente postguerra, agravaron esas condiciones, pero antes y después la economía agrícola española vivió en un incomprensible estado de postración, del que se recuperaría tarde y mal. Mientras en la primera mitad del siglo XX, en el mundo rural de muchos países europeos ya había irrumpido la mecanización disponible por la técnica de entonces; se habían roto las barreras que separaban al amo del jornalero; se vestía y comía dignamente; se generalizaban la educación y la sanidad y los pueblos se enlazaban por buenos caminos asfaltados, la economía agraria española seguía siendo de mula, carro y trueque. El agro español de la primera mitad del siglo XX estaba ligeramente más adelantado que el del Neolítico, y más o menos en el nivel que conoció el Imperio romano, como se comprueba largamente en el curso de estas crónicas. El relato de Manuel Morales es sobradamente elocuente del atraso sobrecogedor que ha venido arrastrando el campo español. Baste la relación cruda y desnuda de los hechos. —Los dos hermanillos que tenía murieron al poco de nacer, y mi padre a los trece días de entrar a trabajar en la mina, de un derrumbe. Así que me quedé solo con mi madre y nos recogieron unos hermanos de ella en su casa. Yo entonces tenía seis años y empecé a ir a la escuela, pero como no veía más que llorar y llorar a mi madre me entró un abatimiento que me quitó la vista. El maestro me señaló a la pizarra y me dijo ¿qué letra es esta? Le contesté que no veía más que un bulto y me arreó un bofetón. Entonces me bajaron donde 300 Áreas de montaña el médico de Guadix y dijo que para curarme tenía que dejar la escuela y marchar todos los días al campo, a que me diera el aire. Así que al otro día ya me fui a guardar las borregas de mis tíos al monte, y ese fue el remedio, porque me volvió la vista. Allí estaba con mis primos al cuido del ganado, aguantando fríos y calores, y si caía nieve no teníamos para taparnos más que un tabardillo. De calzado las albarcas, que se hacían con un cacho de goma y unos ramales de cuero, se los apretaba uno bien envolviendo el pie y se cogían a los pantalones. Así que se ponía a llover se empapaban, pero luego se secaba el pie por la noche. Peor eran los rayos, y decían que había que separarse de las bestias, porque el pelo del asno o el mulo atrae los relámpagos. Lo de la merienda era en seco, un trozo de tocino, una punta de chorizo o de brazuelo, lo que llaman la paletilla, porque la pata del jamón ni la catábamos, se cambiaba por un marrano tierno para engorde. Y ayudábamos a la merienda con lo que se criaba por allí cuando el buen tiempo: cerezas, melocotones, castañas, higos... había mucho de todo eso, pero luego fue desmedrando todo porque dejó de cuidarse. Pero no se crea que teniendo tan poco éramos los más pobres, los había más todavía, me acuerdo de un hombre mayor, que por todo comer llevaba un terrón de gachas que le habían dado donde servía, y a mí mi abuela me echaba un poco más de merienda para que repartiera con aquel hombre, y a cambio de eso me ponía un ojo en la sierra, porque yo era muy chico. Yo le daba de mi merienda y el hombre se guardaba su terrón de gachas y me decía: yo no me como esto, lo guardo y se lo doy a mis chiquillos. Se pasaba mucha necesidad entonces, había gente que pedía de fiado en la tienda y luego si se torcía la cosecha no podían liquidar y lo que hacían era pagar haciendo trabajos. 301 Crónicas de la memoria rural española Cogíamos muchos resfríos, y por la noche te daban una vaso de leche y lo sudabas. Y otro mal corriente eran unos granos que te salían, que se quitaban comiendo culebras. Se cogía una, se le quitaba la cabeza y el rabo, se cortaba lo demás en cachos y se echaban en la sartén hirviendo, y hay que ver cómo saltaban los cachos, como si estuvieran vivos. El caso es que te comías aquellos cachos y se te iban los granos. Las culebras también se les daba a las bestias cuando se resfriaban. Había que coger la camisa que sueltan las culebras en verano cuando mudan la piel, se ponía al sol, se molía y se le mezclaba con el pienso, y la bestia curaba. Y para las mataduras que cogían los mulos o los burros estaba una hierba muy picante. Se freía con aceite y un poco de hollín de la chimenea, se ponía ese unte encima de la matadura y volvían a 302 Áreas de montaña criar el pelo de antes. El veneno de la culebra tenía también su provecho. Se hacía como una píldora con la ponzoña, y cuando una borrega tenía un padecimiento se le daba la píldora esa y se ve que el veneno se comía todo lo malo que tuviera por dentro la borrega y sanaba. Lo mismo que si una vaca se comía una víbora, que a veces se la echábamos muerta. Era comérsela y ponerse cebada de grande. A las culebras se les tenía mucho respeto por aquí, porque mamaban de las vacas y de las mujeres, eso lo tienen visto muchos, chuparle el pezón a la madre y ponerle la punta del rabo al niño en la boca para que no llorara. Al niño se le acababa enfermando la boca con eso, había que ponerle aceite del candil. Y si le dolían los oídos, una pelotilla de lana empapada en leche de mujer y puesta en el oído. Y si cogía hipo lo que había que hacer era darle un susto, un palmetazo o una voz fuerte al oído y se le iba el hipo. Lo importante es que los niños tuvieran buena leche, con eso ya se criaban robustos. Los había que perdían a la madre en el parto y entonces se aprovechaba de otra madre parida para que criara con su leche a los dos. Eran ya para siempre hermanos de leche, que era una relación muy fuerte, como la de los compadres. Eran los padrinos de un niño en el bautizo o los de la boda. Ya para siempre se trataban de compadres, y como dice el refrán, “a falta de los padres, los compadres”. Andando el tiempo fuimos espabilando para apeñuscar de aquí y de allí lo que se podía. Lo más importante era labrar la tierra, con el arado de hierro, una pareja de mulas fuertes y para abono estiércol y algo de amoniaco. Y eso el que tenía un tranzón de tierra, porque la mayoría eran jornaleros. Salían a la plaza y venían los capataces y se llevaban a todos. Los señoritos, los que llevaban la corbata, los había más buenos que malos, pero ya se sabe que en un ciento uno malo hace 303 Crónicas de la memoria rural española más ruido que los otros noventa y nueve buenos. Empezaba la faena para junio, con la siega del cereal, y luego venía la trilla, venga a darle vueltas a la parva para que soltara el grano. El pan lo hacía el panadero del pueblo, pero la masa la tenía que hacer cada uno en su casa. Cuando te tocaba te llamaba el panadero a la puerta a las cuatro de la mañana y sabías que tenías que hacer la masa, echar la levadura y dejarla tres horas, que creciera, y entonces se la llevaba al horno del panadero, eran panes de seis o siete kilos, unos panes muy grandes se hacían aquí. Después de la brega del trigo o la cebada llegaba para los jornaleros la de la oliva, dos clases de aceituna había, la de aceite y la de agua, la del consumo de las familias. La primera iba para el molino y la segunda se rajaba y se metía en agua, a que soltara el bravío que lleva la oliva, y después se aliñaba con romero, tomillo, ajo, cáscara de naranja... cosas así. Cuando el invierno no faltaban quehaceres. Subir con la burra por piornos a lo alto de la sierra para llevarlos a las tahonas; hacer carbón para los braseros con leña de encina y hasta con los erizos de las castañas; y luego todo lo del ganado, que había que bajar los rebaños a unos valles de temple, los cotos les decíamos. Allí es donde parían, para septiembre, porque los corderos tenían la hierba de invierno por delante y se criaban sin costo. Pero había que hacer los cálculos de que parieran las borregas para septiembre, y para eso había que ocuparse de que los machos de simiente las cubrieran cuando nosotros queríamos y no cuando ellos, y por eso les poníamos en su natura unos paneros de esparto, y con eso si intentaban montar fuera de tiempo se hacían daño, pero algunos, los más despiertos, sabían ladearse el panero a base de restregarlo, y conseguían montarlas. En los cotos o en la sierra había 304 Áreas de montaña que andar a la mira de los lobos, toda la noche con una lumbre prendida y las borregas apretadas a su lado, porque los lobos estaban al husmo, y gracias que teníamos mastines con carlancas al cuello, porque los lobos siempre se tiran al pescuezo. También había águilas, una vez una negra se me llevó un chotillo delante mismo, estaba ordeñando una cabra y lo enganchó con esas uñas como puñales y se lo llevó volando. Y otra labor era bajar cada día cinco o seis cántaras de leche de oveja para hacer el queso. Se colaba bien la leche en un lienzo fino para que dejara en él toda su mugre, cortabas un tallo de cardo cuajaleches y se echaban unas gotas de las que soltaba la planta para que la leche cuajara. Se apretaba bien la bola para que soltara el suero y se ponía en lo alto de un zarzo de cañas para que curara. Todo valía para el puchero entonces, y teníamos que afilar la vista para que no escapara gajo. A las perdices las cazábamos al reclamo, poniendo un macho a cantar dentro de una jaula, desafiando, y cuando llegaba el otro macho, el del monte, lo apañábamos. Otros se ponían unas cencerrillas en los pies, y andando con ellas la perdiz se engañaba, porque lo tomaba por ganado y se quedaba tranquila en su sitio y la cogías con la mano. También le cogíamos a las perdices los huevos, la veías revolear de una peña a otra y ya sabías que estaba para poner. No le quitabas el ojo y acababa enmatándose, pero ibas allí y ya tenía hecha la puesta. Le quitábamos la mitad de los huevos y la otra la dejábamos para que criara. Cuando nevaba se marcaban los rastros en la nieve y te llevaban donde el conejo o la liebre. Ibas y les dabas con el palo o los cogías con la mano. Y de pajarillos lo que cazábamos eran gorriones, zorzales y pajaricas, esa es una que luce una cresta muy larga y va delante del arado, guinchando las sabandijas que levanta la reja. A los gorriones los cogíamos 305 Crónicas de la memoria rural española a puñados, con un asnero levantado con un palillo y una miajilla de grano dentro. Entraban a comerlo y cuando se habían juntado dos docenas tirabas de la cuerda, caía el palo y se quedaban todos dentro del asnero. Algunos cazaban con liga, en la misma rama del olivo ponían la liga, y cuando los zorzales se arrimaban a las aceitunas se quedaban ligados al pegote. Otros iban a pájaros de noche, a los dormideros. Como a lo oscuro no vuelan, les daban con una varilla y en una noche apandaban un saco con trescientos o cuatrocientos pájaros dentro. Se comía mucho pájaro por aquí, se pelaban y se comían fritos, enteros. Cuando entonces teníamos poco avío, no había de nada. Antes de que pusieran la fábrica de luz nos alumbrábamos con candiles. Se llenaba de aceite el candil y se le ponía la torcida, un cordón de algodón que era lo que se prendía y daba la luz. Luego pusieron la fábrica, pero en las casas no se podía encender más que una bombilla, no daba para más. Para desayunar lo suyo era tomar una copa de aguardiente, te calentaba el cuerpo para todo el día. Y se comían mucho las gachas de maíz. A este régimen de vida, Manuel Herrero le añade nuevas perlas que nos hablan de unas épocas que parecen inverosímiles. —Mi primera faena fue espantar pájaros en los pinares nuevos que estaban repoblando, porque los gorriones, las totovías, los zorzales y las mirlas le tenían mucha afición a tirar de los brotes tiernos recién salidos del piñón. Yo agarraba la honda y largaba un cantazo para espantarlos, así yo y otros muchachos nos pasábamos el día entero. Teníamos unas apreturas de trabajo muy grandes. De mañana subir las ovejas, ordeñarlas y bajar la leche. De seguido, a segar, hasta la tarde, que subíamos por las borregas para bajarlas al corral, ya de noche. 306 Áreas de montaña Nos acostábamos y a las cuatro de la mañana ya estábamos de vuelta para arriba de la sierra con las ovejas. Cuando se acercaba una fiesta íbamos arriba del todo, a las cumbreras de la sierra, a por nieve, la bajábamos bien apretada dentro de un esparto y llegaba entera, y servía para hacer los helados. Le echaban unos licores de colores y ya estaba apañado el helado. Entre medias de unos trabajos y otros íbamos a la escuela, y entonces aprendíamos, vaya si aprendíamos, porque si no el maestro te arreaba un varazo en la mano con un trozo de madera que llamaba la sinforosa o la llorona. O te ponía de rodillas con un libro en cada mano. Y si decías en casa que te habían castigado, el padre te cogía de la oreja y te decía: tunante, algo habrás hecho. Menudo respeto se tenía al maestro. Y para todo. Al entrar a una casa llamabas a la puerta: 307 Crónicas de la memoria rural española ¿quién va?, decían. Gente de paz, contestabas, y ya entrando Ave María Purísima, y te contestaban: sin pecado concebida. Esa era la costumbre. Y no eras persona hasta que no hacías la primera comunión. Hasta entonces te ponían la comida en un plato y comías en un aparte, pero después ya te sentabas a la mesa con todos. En el mismo perol, pero a la par de todos. Y no se comía en las casas hasta que no llegaba el padre. Y el abuelo, o el padre, era el que partía el pan. Y la comida la hacía la abuela o la madre, y también ir a buscar agua era cosa de mujeres, no tenía buen ver que fueran los hombres. Como había que hacer de todo y entrarle a donde se pudiera rascar algo para callar las tripas, también hice de barbero, o mejor dicho de ayudante del barbero, que era el que sacaba las muelas en el pueblo, porque no había dientista. ¡Si 308 Áreas de montaña habremos sacado muelas los dos en el sillón de la barbería, sin anestesia ni nada, a lo vivo! Yo sujetaba las manos por detrás y el barbero se las arrancaba con una herramienta, y una vez se me soltó uno y le pegó un viaje al barbero del dolor que le estaba haciendo pasar, y se fue por la calle con la herramienta en la boca. Había otro que arreglaba los huesos cuando te se rompían, y mejor que en el hospital te los dejaba. Y si te dolía la espalda o el pecho, pues una ventosa y te se iba el dolor. Y así nos arreglábamos. ¿Y qué fue a la postre del sector agrícola y ganadero español, del que tanto hablaban escritores, periodistas y políticos de hace varias décadas, clamando por una reforma agraria que nunca llegaba? Se ha dicho al principio que llegó, pero tarde. Atrás quedó desde luego el feroz primitivismo del mundo rural ibérico, anclado en los siglos y del que son buena muestra los párrafos precedentes, como el resto de estas crónicas. Llegaron la sanidad, la educación, la luz, el agua, las comunicaciones, los tractores, la maquinaria, los seguros... justo cuando los habitantes del agro lo abandonaron para marchar a las ciudades. Y un sector que daba trabajo a la mayor parte de los españoles y que representaba la parte más gruesa del producto interior bruto español, vino a orillarse y a representar una parte ínfima, despreciable, de ese PIB. La cuestión agraria dejó de estar en la pluma de los escritores y los periodistas o en la boca de los políticos en las campañas electorales. Ya nadie habla de ello, y si algo trasciende son lejanas protestas de los agricultores y ganaderos que se resisten a abandonar su viejo medio de vida. El sector agrario ya no cuenta, los alimentos llegan desde cualquier parte del mundo. La base ancestral de la economía española dejó de serlo en apenas tres décadas, para pasar a ser algo marginal, residual. Pero no conviene olvidar que los tiempos son mudadizos, y que acaso en cualquier momento haya que volver de nuevo la vista a la tierra, la que dio de comer a los españoles desde la oscuridad de los tiempos. 309 Páramos y estepas Campos de panllevar La primavera El verano El otoño El invierno La estepa cerealista, ayer y hoy Desierto de Almería Los Monegros Tierra de lobos Campos de panllevar La vasta planicie mesetaria es un campo desnudo, de piel tostada por horas de despiadados soles y enrojecida por la friura de noches yertas cuajadas de estrellas. Para encontrar llanuras como estas hay que recorrer miles de kilómetros hacia el naciente, hasta las estepas euroasiáticas. Con la diferencia de que estas son obra directa de la Naturaleza, que las concibió de esa manera, mientras que las ibéricas son inducidas por la mano del hombre, que desforestó lo que en su día fueron profusos encinares, con toda la comparsa arbustiva mediterránea. Fue la necesidad de madera para las minas, para las flotas, y sobre todo las roturaciones agrícolas, lo que despojó a la Meseta de su revestimiento arbóreo, algo que ocurrió también en otros países de nuestro contorno, pero con esa tendencia ibérica a la desmesura, en lugar de dejar en las lindes de las parcelas orillas de árboles como hicieron otros países europeos, se descuajaron a matarrasa. Y para desgracia de los campos, que se vieron privados de esa defensa vegetal que son las barreras arbóreas, que cortan vientos, palían fríos, limitan la erosión, crean sombra y alojan aves insectívoras. Dejándose esa desnudez de paisaje tan característico de la ancha Castilla, con su tierra obligada a soportar a pie enjuto las temperies, no precisamente benignas, y con sus animales forzados a mendigar la sombra, como harto tendrá comprobado el viajero al contemplar la piña de ovejas o de vacas alrededor de la encina solitaria. Pero así es España, o al menos una inmensa parte de ella, y a su regazo vivieron hombres y mujeres durante mucho tiempo, trasladándose a su ánimo el propio padecimien313 Crónicas de la memoria rural española to de la Naturaleza, pues tierras duras forjan gentes igualmente roblizas y resignadas. La vida en las estepas ibéricas permaneció sin apenas cambios durante siglos, al menos desde tiempos romanos, y más atrás aún, pues hasta mediados del siglo XX pervivió en ellas su principal herramienta, el arado, así como el modo de vida basado en el trueque y la autosuficiencia. Por tanto, asomarnos a él a través de sus últimos protagonistas es abrir una ventana una remota antigüedad. Y para hacerlo contamos con varios personajes, cuyos nombres apenas escapan de los manueles, joseses y antonios, que con el socorrido del santo del día, fueron los nombres de pila habituales en la España de ayer, antes de que las madres, que son quienes ponen la gracia a los infantes, se quedaran deslumbradas con los barrocos nombres de las estrellas del fútbol y los culebrones de la televisión, que de repente han venido a inundar la sobria onomástica española de toda la vida. Son de las tierras de Valladolid, de Zamora, de Palencia, pero todos ellos tienen en común que vivieron y crecieron al amparo de los campos cerealistas, supieron arañar sus exigentes recursos y viven aún para dejarnos el inestimable legado de sus recuerdos en los campos de pan de la meseta ibérica. Y para recogerlos, nada mejor que ordenarlos según las estaciones, que eran las que marcaban los tiempos y los afanes de estas gentes. José Pérez, José Rodríguez y Sinesio Andrés, oriundos de la ilustre villa de Santoyo, Palencia, en el derrotero del Camino de Santiago, nos hablan del laboreo en las tierras paniegas, arduos trabajos que ocupaban todo el año. 314 Páramos y estepas La primavera —No todo el campo era labrantío, sino que se sembraba a dos hojas, año y vez, una mitad con la sementera y la otra se dejaba en barbecho, para que descansaran las tierras y cogieran tempero. En marzo el barbecho se araba otra vez, lo que llamábamos binar, para que oreara la tierra, tomara la lluvia y repusiera el gasto. Y en la labor ya estaba medrando el cereal, mayormente trigo, aunque también centeno y cebada de la caballar, no de la cervecera, que es muy recia y no la quiere ni la oveja, que conforme la come la echa entera. Y a rezar para que la primavera viniera como tenía que venir. Y es que desde que por octubre se echaba la simiente, los paisanos no dejaban de mirar al cielo, esa lámina castellana tan azul y que 315 Crónicas de la memoria rural española tan poco se prodiga en aguas. De que lloviera o no, en una época desprovista de seguros y subsidios, dependía ni más ni menos que la subsistencia. Y por eso, cuando se agarraba la seca tenían que recurrir a cualquier remedio al alcance, ya fuera humano o divino. —En lo más crudo de la sequía los vecinos de los pueblos de la comarca iban a la ermita de la Virgen de Quintanilla a sacarla en andas, con el cura a la cabeza, y los vecinos detrás rezando la rogativa, una letanía que pedía la lluvia. Tras el invierno, largo, severo, la primavera era el despertador de un reloj que ponía en marcha la maquinaria de la Naturaleza, con una asombrosa sincronización. Eclosionaban las flores, los insectos recién surgidos libaban sus néctares y pólenes, las aves encontraban copia de insectos para nutrirse y el resto del engranaje trófico funcionaba con igual precisión. Los paisanos hablan con entusiasmo de los años dorados de aquella fauna, y muy en particular de las aves, pues así como se ha dicho que las estepas asiáticas son naturales y poseían su avifauna específicamente estepárica, cuando los hombres artigaron las planicies ibéricas llegaron asímismo las aves propias de la estepa, como el alcaraván, la alondra, la ganga y tantas otras. —De todas clases de pájaros había entonces: Chorlas, tordos, cordonices (sic), perdices, alcaravanes, calandrias... alondras, tantas que tapaban el sol. El gusto que daba estar binando con la música tan bonita de las alondras. Y de palomas, para qué contarle, bandos y bandos. Y cuervos, cornejas, maricas, que eran las que avisaban cuando se arrimaba el raposo. Criaba también la ganga, que se echaba sobre los charcos, mojaba el plumón, se iba para el nido y los pollos suyos le bebían en el pecho, como lo oye. La avutarda era otra de las que criaban, bien hermosa que era, levantaba lo que media docena de gallos. Cuando el celo los machos hacían una rueda 316 Páramos y estepas delante de las hembras y se hacían una bola blanca, luciéndose, una cosa bonita de ver. Ponían dos huevos, no más, en mitad del trigo y hasta en el barbecho las hemos visto hacer los nidos. El sisón también criaba, era un pájaro que gastaba mucho porte, aunque no tanto como la avutarda. Pero, como es natural, este cuadro de aves no quedaba solo para la contemplación, máxime entre unas gentes mantenidas a pan y tocino y con lo justo. Semejante despensa servida en el plato de la estepa, que podía alegrar la cocina ese día, no iba a quedar sin provecho. Y aquella montanera de pájaros incluía a la majestuosa avutarda, el ave de mayor envergadura y peso de la Península Ibérica. —Los pardales, que en otras partes llaman gorriones, les cogíamos con la luz, a la noche. Uno llevaba en la mano un candil y una manta para taparse el cuerpo, y otro se iba donde un dormidero bien apretado de pardales y los zaleaba. Los pardales se venían entonces derechos a la luz, revoleando atontados alrededor, y no había más que estirar la mano y cogerlos a puños. Y otros que se cogían a montones eran los tordos. Cuando andabas arando venían a las lombrices que levantaba la reja, y poníamos unas ballestas con un cacho gusano, y en un amén te hacías con un talego tordos que te arreglaban la comida de casa. También apandábamos huevos y pollos para comer, pero contra más cazábamos más pájaros había. De terrerinas, debajo cada terrón había un nido. A todo le entrábamos entonces, porque todo era libre y había que comer. A todo, menos a las golondrinas y a las cigüeñas. Las golondrinas, porque fueron las que quitaron las espinas de la corona de Cristo. Matarlas era un pecado. Y las cigüeñas, porque teníamos una buena avenencia con ellas. Dejábamos que montaran sus nidos en los pueblos, a cubierto de las águi317 Crónicas de la memoria rural española las, y ellas limpiaban los campos de sabandijas. La de culebras que podía apandar una cigüeña. —Nosotros les hacíamos a las avutardas –cuenta José Alonso, de las parameras infinitas de Villafáfila–, y teníamos nuestras maneras, porque son pájaros de vista muy larga. Una era arrimarse a ellas con el carro, porque ni del ganado ni de los carros echaban cuenta. Se iba uno acercando al disimulo hasta ponerse a distancia de tiro, y cuando levantaban vuelo, como son pájaros de mucho peso te daba tiempo a bajar uno del bando. Otras veces se amagaba uno contra el suelo y el otro iba por la otra parte a aventarla, y lo mismo te entraba como que no te entraba. Más adelante nos inventamos otro proceder. Te ibas arrimando con un amoto, dando vueltas, como si estuvieras en otra cosa, y en lo que ellas tardaban en levantarse ya te habías tirado al suelo con la escopeta y le largabas el tiro, y el amoto seguía su camino hasta que se paraba. La eclosión de la vida en primavera alcanzaba también a las especies semidomesticadas. Las abejas abandonaban el abrigaño de las colmenas, donde se habían mantenido en invierno con el avío de su propia miel, y las palomas el suyo de las hornacinas en los palomares, unas y otras para forrajear en campo abierto. El paisaje castellano no puede entenderse sin las presencia de los palomares, como prolongaciones del suelo mesetario, los mismos tonos y su misma textura, bosta y barro, emergiendo con sus formas cuadradas, rectangulares o cilíndricas, como castillos menores de la estepa. —Los palomares se fabricaban mayormente de adobe o de tapial. El primero lleva paja seca y barro, el tapial solo tierra húmeda, bien prieta a golpe de maza. Sin cimiento ni nada, un buen palomar podía durar sus buenos cien años, algunos hay por aquí más viejos todavía. Y ni el frío ni el calor pasan adentro. La paloma es un ganado de poco trabajo. Echarlas 318 Páramos y estepas de comer en invierno, que luego se mantienen solas de lo que apañan en el campo, aunque dice el refrán que “échame de comer en abril y mayo, aunque no me des en todo el año”, y tiene su porqué, pues por abril y mayo ya no hay simiente que rebuscar porque toda ha brotado, y están por salir los frutos nuevos de la primavera. Los pichones o los palominos, según, que estos son las crías de la paloma brava y los pichones de la mansa, que de las dos clases había en los palomares, empezaban a nacer por abril, incluso por San José ya los había. La primera puesta solíamos dejarla en el nido, tal cual, para que remozara el palomar, y la cosecha la hacíamos con la segunda. Cuando la sacaban había que visitar el palomar por lo regular, pues si no estabas espabilado igual se hacían volanderas y dejaban el palomar, que los pollos hacían buen apaño en la olla, y esa añadidura de carne buena falta nos hacía para los trabajos venideros en el trigo. Cuanto que sentían la primavera las palomas ya salían a comer en lo libre, deseando estaban después de tanto pienso en invierno. Afuera tenían que habérselas con el halcón o con el azor, que las cogían al vuelo. Pero otros se metían adentro del palomar y hacían unos estropicios del demonio, como la lechuza o las grajillas. Y de animales de pelo el turón o la comadreja, que era una artista metiéndose por una rendija como un ojal, y esa era una cosa mala con las palomas, con lo chica que es, que no abulta más que un dedo. A las palomas las cortaba la cabeza y se bebía la sangre, y yo he visto a una comadreja encararse con una rata cinco veces más grande que ella, y la rata mirando por dónde huir y la comadreja pujando, hasta que la agarró por el cuello a la rata y la degolló, así se las gasta. 319 Crónicas de la memoria rural española La primavera era un viento que abría puertas y ventanas, invitando a animales y gentes a salir y recibir los aires nuevos. El ganado, recogido a medias o del todo en cuadras y corrales, podía al fin dejarse al amparo de la noche rasa, lo que no era posible en el tiempo frío. Eugenio Rodríguez, a sus setenta años continúa llevando a sus ovejas a los páramos de El Robladillo, en Valladolid. —Llegado marzo ya no se bajaban las ovejas a los corrales, sino que se dejaban en el páramo, en las teleras, y de mañana subían muchachos a ordeñarlas. A mí me tocó de bien chico subir con las tinajas al ordeño y bajar la leche. Me daban un cacho chorizo, otro cacho pan, y un torrezno o un huevo para el día, me ladraba la barriga del hambre, hasta que a la noche comía otra vez. En tiempo de primavera se 320 Páramos y estepas mantenían las ovejas del barbecho, que aunque lo araban por abril quedaba mucha paja entre medias. Y comían también de la hierba nueva que crecía por los caminos, los arroyos y las cunetas. Y Antonio Giraldo, de Serracín de Aliste, en Zamora, también tuvo que sacar el ganado, la vaca alistana fue lo suyo. Mucho mérito tuvo, porque de niño el suyo era un porvenir oscuro, cerrado, pero mezclando talento y trabajo supo salir airoso, prosperar y dejar atrás una vida llena de incertidumbres. Una madre soltera, y por partida doble, era algo casi impensable entonces, y el repudio paterno dio con la madre y el hijo pidiendo por los pueblos. —En el pueblo todos tenían su punta de vacas, unas pocas cabezas por familia, y nos turnábamos de reveceros para llevarlas. Con el clareo tocaba la campana del pueblo y allí llevaban todos sus vacas, y dos o tres vecinos las subían para los pastos. A mediodía subían otros reveceros y los primeros se bajaban, hasta que se recogían otra vez las vacas por la noche. Yo tuve que empezar bien pronto la labor, porque mi madre me tuvo de moza, antes había parido a otro hermano. El caso es que no casó con un padre ni con el otro, y me fui con mi madre a mendigar, durmiendo por los pajares. Yo creo que tanta necesidad como pasé me avivó las mientes para ganarme bien la vida como me la gané más tarde. El verano Terminando mayo se dejaban sentir los primeros calores, que en los siguientes meses iban a convertir las tierras paniegas en un achicharradero. Las mieses remataban su crecimiento, más o menos según hubiera llovido, y cobraban el tono pajizo, anunciador de 321 Crónicas de la memoria rural española que ya estaba a punto de siega. Y llegaba el momento del año a la vez deseado y temido por los habitantes de las estepas de cereal: la siega. Deseado, porque de él dependía básicamente la subsistencia; temido, porque por delante aguardaban tres meses de trabajo intenso, bajo soles de justicia y en agotadoras jornadas de luz a luz. Desde otras partes llegaban jornaleros: de Andalucía, de Extremadura, de Galicia, porque las familias no daban abasto en segarlo todo a hoz, que no hubo otra herramienta que esa hasta los sesenta. Julia Salvador, de Villafáfila, resume con unos pocos verbos las acciones que tardaban un cuarto del año en consumarse. —Había que segar, formar las morenas, acarrear las gavillas, repartirlas por la era, trillarlas para desgranarlas y aguardar un día de viento para aventarlo y separar el grano de la paja. El grano se llevaba al granero y la paja quedaba para las bestias. Luego se llevaban las gallinas al solar de la era, para que rebuscaran el grano suelto y no se dejara sin provecho, y para eso había unos tendales orilla las eras donde se guardaban de noche las gallinas. Las hijas y las demás mujeres estábamos muy azacanadas en ese tiempo, porque teníamos que respigar las mieses para llevarlas a los cerdos. En lo más apretado de los años de hambre venían también mendigos a respigar para comer. Nos tocaba también llevar el almuerzo a los hombres que estaban de jornal en la siega. Y tenía que ser de su gusto, porque si no, una vez que agarraban otra vez la hoz, en vez de cortar las espigas las tumbaban hasta que se les pasaba el coraje, con lo que hacían perjuicio. Julia Salvador era, y hay que decirlo una vez más, una de esas mujeres entregadas, heroicas más bien, que dio el medio rural español, sacrificadas hasta el límite para sacar adelante la familia. Sergio Blanco, del pueblo zamorano de Otero de Bodas, va más lejos aún. 322 Crónicas de la memoria rural española —La mujer era la pieza fundamental de la familia. Más que el hombre. Recuerdo que mi madre hacía lo mismo que mi padre, más lo de los hijos y la casa. Para cuando mi padre y nosotros nos levantábamos, ella llevaba ya trabajando sus buenas dos horas, con las gallinas en el corral, ordeñando, con los cerdos, y tenía preparado el desayuno para todos. Y cuando marchábamos a segar ella iba por delante. Eran muy fuertes aquellas mujeres. Los vecinos de Santoyo relatan más pormenores de la siega y de cuanto rodeaba a este trabajo durísimo, quizá el más duro de cuantos conocía el campo español. Y en este sentido no podemos sino reiterar nuestro asombro ante la evolución de la técnica. Hasta 1965, lo que se veía por los campos españoles eran hombres blandiendo hoces, o el arado romano, el que abría la tierra dejando un surco largo. Dos mil años al menos estuvieron los rústicos españoles con ese apero, arrastrado por mulas o vacas. Pues bien, tras esperar dos mil años sin un cambio, tan solo veinte años después solo se veían ya máquinas que segaban, separaban el trigo de la paja, amontonaban aquel y enfardaban esta en pacas que salían atadas incluso. Increíble aceleración de la técnica en los últimos tiempos, lo que con tanta propiedad cantaban los castizos de La Verbena de la Paloma, con eso de que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Lo que a familias y cuadrillas enteras les llevaba meses, hoy unos pocos días. Y lo que un segador segaba en una jornada, media fanega como mucho, eso mismo la máquina lo hace hoy en tres minutos. Así están las cosas. —Sembrábamos entonces unas pocas clases de trigo: el rojo, el candeal, el moruno, el rubión. No levantaban mucho del suelo y daban menos trigo que los que llegaron luego, pero eso era también por los minerales, porque antes no se les echaba otra cosa que abono de estiércol, y eso poco y el que podía. 324 Páramos y estepas También se sembraba cebada, avena y centeno, que es mucho menos exigente que el trigo, dónde va a parar, y en muchas partes lo que se comía era pan de centeno. A los que venían a jornal a la siega, que llegaban andado con sus burros, se les contrataba de San Pedro a San Cipriano. Aquí había la costumbre de celebrar el nacimiento de San Juan, el veinticuatro de junio, y el degollamiento, el 29 de agosto, que coincidía con el arranque de la siega y su terminación, y por eso llamábamos a las dos fiestas San Juan el verde y San Juan el seco. Antes todo se hacía a mano, y las cuadrillas iban avanzando con las hoces y atropando la mies en las morenas. En lo primero de la mañana las espigas tenían todavía agarrada la noche y se cortaban peor, pero así que soltaban la humedad se hacían más segaderas, aunque de contrapartida tendían a desprender el grano. Las gavillas se subían a los carros y andando para la era, donde no empezaba a trillarse hasta que toda la mies estuviera aparvada. Se pasaba y repasaba con el trillo para que soltara el grano, pero a veces había que extender la parva otra vez, porque se descolgaba una tormenta de verano y lo empapaba todo. A los segadores, si eran de fuera había que llevarles el desayuno de sopas de ajo y la comida, un cocido con todos sus sacramentos: los garbanzos, el chorizo, el tocino y las berzas. Lo que duraba la segazón dormían allí mismo, encima de las morenas, o armaban un tenderete sobre las pajas. Por los años cincuenta florecieron en España unas construcciones altas, desgarbadas, amarillentas, para camuflarse lo más posible entre los ondulantes campos pajizos de las espigas. Eran los silos, almacenes de grano que tenían por objeto despejar las incertidumbres que siempre han padecido los agricultores a la hora de vender sus productos. El país salía de una guerra civil y de un bloqueo 325 Crónicas de la memoria rural española comercial, y el pan fue catalogado como producto esencial para resolver la hambruna, lo que técnicamente se consideraba un “mantenimiento”. No queda hoy ninguno de aquellos silos, ciertamente feúchos, pero el país no estaba entonces precisamente para estéticas. Modernamente fueron siendo sustituidos por otros, mucho más grandes y complejos, cuyo tamaño acredita que los antiguos rendimientos han sido superados con creces. —Cuando el racionamiento, el Estado impuso llevar el trigo a las paneras oficiales, y de ningún modo se podía llevar a moler a los molinos particulares. Era lo que llamaban estraperlo, y traía la requisa y la multa. Luego crearon el Servicio Nacional del Trigo, y lo sembraron todo de silos. Entonces ya no era forzoso, sino voluntario, pero nos reportaba muchas ventajas a los agricultores. Se fijaba un precio, te lo pesaban y al día siguiente ya podías ir a cobrar al banco. Sabías a qué atenerte, aunque hubiera quienes te pesaban de menos o te decían que había que menguar el peso porque una parte del trigo venía dañado. Pero es que ahora, vas, te lo pesan y te dicen que te pagan a precio, según el mercado, te pagan tres meses después y siempre es menos de lo que esperas. El verano traía otros acontecimientos además del alzado de la cosecha. Lo cuenta Rafael Carretero, de Pajares de la Lampreana, en Zamora. Marchó a probar fortuna a Bilbao, pero no duró más allá de tres meses. Se ahogaba en la ciudad, y cambió sus confines seguros y cerrados por la amplitud y lo incierto de sus estepas. —Acercándose San Juan llegaban los marraneros de Extremadura. Traían piaras de cincuenta o de cien cerdos montunos, de los negros y los rojos, de los que sacan los mejores jamones. Venían arreándolos por los caminos, vendiéndolos por los pueblos. Ahí están los marraneros, gritaban los rapaces. Se asentaban en la plaza, les echaban un talego de cebada y 326 Páramos y estepas desfilaban los vecinos para llevarse uno y hasta dos. No había que pagarlos en la mano, sino que te los daban a fiado. Cuando llegaban estaban hechos una raspa, pero en las casas engordaban con el sobrante de la huerta, con las algarrobas y con el rastrojo. Por septiembre los marraneros volvían para cobrar, cuando los vecinos ya tenían con qué pagarles. Ni papeles se daba la gente por entonces para esos tratos, se acordaban de lo que habían ajustado y listo. El otoño El final de la campaña del cereal dejaba en los campos un recurso muy valioso y muy solicitado: el rastrojo, indispensable para mantener al ganado menor hasta que las lluvias otoñales hicieran rebrotar hierbas nuevas. Lo cuenta Eugenio Rodríguez, el pastor de las parameras vallisoletanas. —Una vez que se alzaban las cosechas metíamos las ovejas en las rastrojeras. No había mucha costumbre de quemar por entonces, porque se arrebañaba todo. De por sí los segadores apuraban a la hora de segar, y las ovejas venían a rascar lo que quedaba, de modo que no había allí nada que quemar, porque además el fuego no era propicio, porque mataba el bicherío que quedaba dentro del rastrojo y que aprovechaba a las palomas, a los tordos y a otros pájaros que llevaban carne de pluma a las familias. El rastrojo aprovechaba a mucho pájaro, porque entre las ajaspajas quedaba granza suelta, y ellos andan siempre al rebusco de lo que medra en cada lugar. Otra cosa eran las hierbas que crecían en las cunetas, en las zanjas y en los arroyos, a esas sí que se les metía fuego, porque crían mucha sabandija que luego es mala para los trigos. 327 Crónicas de la memoria rural española En estas partes –lo dice Rafael Carretero, de Villafáfila–, había la costumbre de que un cabrero juntara las cabras y los cerdos de los vecinos y los llevara a rastrojear. Eran buenos pastores aquellos, porque se daban trazas para andar ellos solos con todo el ganado del pueblo. Los cerdos cogían bien el rastrojo, les probaba mucho, pero si el tiempo venía todavía de calores andaban a la busca de los charcos para zampuzarse en ellos, como hacen los jabalines, y encostrarse de barro para ahuyentar los moscos que les martirizan. Y otra cosa que funcionó por el campo era la Hermandad de Labradores y Ganaderos. Tenían en arriendo el término para los pastos y lo partían según las cabezas, por cuarteles para cada pastor. La había en cada pueblo, y todas dependían de la capital de provincia. También hacían el cobro de contribuciones en 328 Páramos y estepas nombre de los vecinos, si había que hacer algún papel lo hacían, como si fueran a las gestorías de hoy, y ayudaban algo a las familias necesitadas. Antes de que entraran las lluvias había granado la uva, otro recurso valioso aunque marginal de las tierras del pan. Cada familia regentaba su pequeña viña, y de ella sacaban vino y leña, como nos informa Rafael Carretero. —Había sus cuarteles de viña por aquí, y de ella salía el vino para el gasto de casa. Una vez que se recogía la uva se podaban las viñas, para que la cepa cogiera bien las aguas venideras. Los sarmientos se llevaban para la casa, y buen papel que hacían allí en el horno de pan, en la lumbre y en las glorias, que eran como unas estufas que llevaban el tiro por bajo del suelo, calentando la casa. Se metían por la boca de la gloria los sarmientos envueltos en broza y estiércol, para que durara más, y bastaba con poner un golpe por la mañana y otro por la tarde, y con eso tenías para todo el día. Cuando entraba el otoño de verdad, el de las lluvias, el auténtico pedestal del año porque traía las aguas para que todo discurriera según regla, los vecinos respiraban, porque como ellos decían “lo que no hace el otoño no lo hace la primavera”. Las aguas llovedizas metían blandura en el suelo y lo volvían trabajadero, y como también ellos decían, “las gotas de lluvia son duros que caen del cielo”. Los paisanos de Santoyo lo recuerdan. —Cuando la tierra estaba mollar se labraba, respetándose una hoja con sus pajas para el barbecho, que se dejaba tal cual. Lo que era para sembradío aireaba y cogía el agua, y la sementera la hacíamos por el mismo octubre, para los difuntos ya tenía que estar echada la semilla. Se echaba a voleo y luego se le daba vuelta con la reja, porque si no los tordos y los par329 Crónicas de la memoria rural española dales acababan con ella. Algunas obradas se sembraban de lentejas, de almorta o de garbanzos, que son legumbres de secano y no gastan la tierra, sino que la enriquecen con los bultos que crían en la raíz, y además los garbanzos estaban en el cocido de a diario. Con el grano en el granero y la paja en los establos, hombres y mujeres podían darse un respiro y entregarse a otras tareas distintas a la de la siega y la era, que les había absorbido la totalidad del tiempo y las energías los meses atrás. Septiembre, y no agosto como ahora, era el verdadero mes de fiesta en la España rural, una pura celebración de extremo a extremo. Antonio Giraldo, de la zamorana Serracín de Aliste, es uno de los testimonios vivos de ese tiempo gozoso. —Aquí hacíamos las fiestas por San Miguel, el veintinueve de septiembre, muy buenas fiestas eran esas. La juventud escotaba y se juntaban unas pesetas para traer a unos gaiteros. Yo mismo tocaba la gaita, y me acuerdo que cuando la tocaba en el monte las ovejas pasteaban mejor, más tranquilas estaban. Era ese un tiempo bueno, la gente estaba contenta porque podía pagarse el fiado del año. Entonces era cuando venían más arrieros y tratantes, unos para comprar ganado, otros con su industria, como los chatarreros. Y había otra costumbre, que era la del serano. Los vecinos sacaban las sillas a la calle en septiembre y hacían lumbres, una por cada calle. Se sacaban las gaitas y a bailar los parientes y los vecinos en cada lumbre. Los mozos decíamos, “vamos de serano para tal casa”. La televisión acabó con la costumbre del serano. Y también nos relacionábamos cuando las mozas iban con las cántaras a coger agua a la fuente, ahí teníamos nuestras charlas, a ver, no había muchas ocasiones para encontrarse, porque a las diez todo el mundo recogido en la casa. Lo suyo era celebrar las 330 Páramos y estepas bodas por esa época, porque estaba templado y no había tanto trabajo. Unas bodas elegantes se hacían aquí. Dos días duraban. El primero se daba comida y cena. El segundo, las tres comidas desde por la mañana, que empezaba con el desayuno. Solía comerse garbanzos y carne guisada, con una sopa antes con todos sus ajuares. La noche de bodas la pasaban los novios en casa de la novia, y los solteros íbamos a rondarla la noche antes. Los dos días de boda había baile, y había curas que miraban mal eso de bailar agarrados y andaban vigilantes, y entonces se bailaban jotas. Otros no, otros echaban menos cuenta de eso. 331 Crónicas de la memoria rural española El invierno Una noche, desde adentro de las casas los vecinos escuchaban el silbido de un viento nuevo. Era el invierno, que venía colándose por las abras hendidas en los cuchillares de las sierras lejanas, y bajaba peinando los rasos y sometiéndolos durante los siguientes meses a despiadadas friuras, apenas aliviadas por amarillentos, tímidos soles. Los campos quedaban maniatados por cadenas de frío, y no había mañana que no amanecieran escarchados. El invierno era una pausa, no pocas veces insalvable, para todas las criaturas vivientes, ya fueran vegetales o animales, pero para los hombres era tiempo de reposiciones, y así lo recuerda Rafael Carretero. —En tiempo de invierno poco había que hacer, a comparación de las semanas atrás, y además los días eran más menudos y daban menos de sí. Se cortaba leña, que por mucho acopio que hubieras hecho siempre había carencia de ella en la casa; se apañaba el ganado en las cuadras y en las corralizas; se podaban los cuatro frutales que tuviera cada uno; se reparaban los caminos, se reponían los cercos de piedra, se marcaban las guardarrayas, se recortaban las cambroneras… en fin, se recomponían de la mejor manera que podía uno los estropicios que hubiera dejado el año. Los hombres acudían a la cantina a la sobretarde, a echar un vino, charlar un poco y echar la partida de tute o de brisca a la luz de un candil. Y a las nueve todos en casa y en la cama, porque por mucho que atizaras la lumbre la espalda te se quedaba helada, era una cosa mala los fríos que traían aquellos cierzos de entonces. Al traer a colación el asunto de las lindes, surge de inmediato el problema, siempre acerbo y candente, de los conflictos vecinales por la separación de las propiedades. Desde la óptica ciudadana y del siglo XXI no puede comprenderse que se llegara a las manos, y aun a los puñales y a los tiros, por cuestión de un par de metros 332 Páramos y estepas cuadrados de más o de menos. Pero es que entonces, en ese cuartón de tierra una familia plantaba unos pimientos o unas cebollas, y eso tenía mucho valor. —A veces, en lo que araba alguno se le corría una piedra que marcaba la linde, y ya fuera o no de intención estaba lista la porfía. Las más de las veces la cuestión se resolvía a buenas o con la intervención del juez de paz, que avenía a las partes, pero había otras que la cosa pasaba a mayores. Y eso era por el exagerado minifundio del campo español de Castilla para arriba, cuando las herencias iban disgregando y dividiendo las propiedades, y al final cada labrador poseía un edredón de ínfimas parcelas repartidas por todo el término, teniendo que trabajarlas todas con el dispendio de energía que puede deducirse de algo así. Una situación que quiso resolver la concentración parcelaria. Porque el minifundio era del todo incompatible con la capitalización del campo, con una agricultura moderna que introdujera el regadío y la maquinaria que ya estaba en pleno uso en Europa, como los tractores, un lujo muy desconocido en el agro español hasta bien entrado el siglo XX. Sergio Blanco resume la situación. —Las hijuelas, lo que cada uno recibía en herencia, iban haciendo retales en el campo. Hasta el año sesenta, cada cierto tiempo pasaban los del Catastro revisando el terreno, y las hijuelas pasaban directamente al Catastro. Por el año sesenta dejaron de venir. El resultado era un problema, porque cada cual tenía miajas de parcelas repartidas por todo el término, y yendo de una a otra perdían más tiempo que trabajándolas, porque iban andando, en carro, en caballería. Tenía yo dieciocho años cuando vino la concentración parcelaria. La concentración parcelaria abordaba un término entero, o una comarca, y a despecho del mosaico de parcelitas anterior hacía tabla 333 Crónicas de la memoria rural española rasa, tomaba para sí el territorio, lo reordenaba y devolvía a los propietarios parcelas nuevas, pero no en una docena de manos, sino en una sola. —A unos los arreglaba y a otros los desarreglaba –dice Rafael Carretero–, porque la concentración clasificaba la tierra según categorías, y al repartir unos salían mejorados y otros no, porque siempre ha habido aprovechados. Pero había que acomodarse, y al final ninguno quería volver a lo de antes. Pero la concentración no se limitaba a redistribuir las tierras. La tabla rasa implicaba prescindir de lo anterior no solo en lo jurídico, sino en lo físico. Encaraba el término, y con la ayuda de excavadoras y aplanadoras lo ponía patas arriba, suprimiendo las viejas trochas y haciendo caminos nuevos y amplios, introduciendo regadío cuando se podía y en definitiva dejando el territorio listo para una agricultura moderna. Era como abordar la reforma de un edificio restaurándolo, o tirándolo y haciendo uno nuevo. Esto último era la concentración parcelaria. Y si en lo agrícola fue algo necesario y positivo, en lo ecológico fue muy distinto. —Los de la concentración querían tierra y solo tierra –relata Rafael Carretero–, y claro, eso fue a costa de llevarse por delante viñas, frutales, linderos con sus barzales, caminos, cunetas… todo cuanto estorbara. Y de eso se resintió, como no podía ser menos, la fauna salvaje, que de pronto se vio privada de sus abrigaderos. La concentración arrambló con zarzales, espuendas, sotos, sardones, lo que usaba la fauna menuda de pelo o de pluma para criar, esconderse o protegerse en las noches aceradas, cuajas de estrellas de Castilla. El invierno mesetario traía otra actividad de importancia, el abonado de los campos. Estercolado más bien, porque antes los abo334 Páramos y estepas nos minerales estaban proscritos, por inexistentes o costosos, y se recurría tan solo al animal. Lo dice Rafael Carretero. —Toda la paja que quedaba de separar el grano en la era se llevaba a las cuadras, para pienso de invierno de las vacas y las caballerías. Y cada poco tiempo el sobrante de paja de las camas se sacaba afuera con el estiércol y se lo envolvía para que cociera e hiciera el abono. No había otro entonces, y a las familias no les llegaba para toda su tierra, y procuraban aprovecharlo bien, llevándolo a donde más se necesitara. La gente de capital tenía más posibles, y me acuerdo lo que hacían aquí, que cuando lo cuento no se cree. Cada quince días sacaban la paja y el estiércol de las cuadras y lo tiraban por la calle, hasta doscientos metros de calle podían cubrir, y los criados pasaban por encima con los carros para envolverlo bien, y luego lo llevaban a cocer a las fincas. El olor que respiraban las calles no se podía creer, y la porquería hasta se metía por las puertas de las casas, y los caballos venga a pasar arriba y abajo con los carros. Ahora eso sería imposible, pero es que antes la gente tenía otras aguantaderas. Este abuso –que no es otra cosa–, nos lleva a la espinosa cuestión del caciquismo, una institución, si así puede llamarse, anclada en el tuétano de la idiosincrasia ibérica, y tan antigua que ya se hacían cruces sobre ella los viajeros ingleses de principios del siglo XX. Vale la pena reproducir lo que decían al respecto Abel Chapman y Walter Buck en su delicioso España inexplorada, publicado en Londres en 1910. —“El caciquismo puede ser descrito someramente como la negación y antítesis del patriotismo; coloca la influencia personal de uno delante del interés de todos, sacrificando distritos enteros al capricho de algún tirano de mente torcida y sin perspectiva alguna. El cacique está sobre la ley; él es la ley en 335 Crónicas de la memoria rural española sí mismo; él hace o deshace, paga o no según su conveniencia, sin responsabilidad alguna. Por su propia y libre voluntad cargará sus gastos personales –los sueldos de sus guardas de caza o el costo de un ferrocarril privado–, al Ayuntamiento vecino. Nadie se atreve a objetar. Esto es algo ininteligible a la manera de pensar sajona. Si alguno de esos caraduras leyera nuestro libro, puede que aprendieran que ningún otro país civilizado produce parásitos como ellos”. El cacique es uno de los peores productos exportados a la América hispana, donde se convirtió en el hacendado o el estanciero. Porque el cacique, aquí y allí no era ciertamente el alcalde, más bien títere suyo, sino en general quien se investía con tal condición por poseer tierras e influencias. Y para hablar de él, nadie mejor que el 336 Páramos y estepas pastor Eugenio Rodríguez, de las altiplanicies de Valladolid, quien habla y no para de injusticias y abusiones. —Yo soy de izquierdas de toda la vida, me viene de herencia. Entretenía mis horas de pastor con la radio, que la compré a plazos de mozo y me costó setenta pesetas, un dinero, lo pagaba un día un duro, otro mes dos, lo que iba rascando. Pero con esa radio aprendí todo lo que sé. Por las noches escuchaba radio pirenaica, que estaba prohibida, y me enteraba de lo que por aquí no se decía. Venían otros pastores a escucharla y nos daban las tantas. A los caciques los he sufrido, porque los ha habido siempre y los sigue habiendo, por mucho que hayan cambiado las cosas. De catorce años estaba encargado de llevar en invierno el ganado de vacío, el que no daba producción, y de noche dormía en un escaño en la cocina, más muerto que vivo del frío que hacía. Con que la primera noche me fui para el corral, y cogí dos o tres cepas para avivar la lumbre y calentarme un poco, y lo mismo la segunda noche, pero a la tercera se levantó el amo de las ovejas y me dijo si tienes frío te vas para la cuadra, que allí estarás caliente, y allá que me echó, con unas ratas grandes como zorros corriendo por allí. Los caciques mandaban en la casa y en el pueblo, hasta en la cantina. Si ellos decían que habías hecho una cosa, así tenía que ser. Te denunciaban porque les faltara algo, o por una cerca que aparecía rota, y ya tenías a los civiles que te llevaban para el Ayuntamiento a declarar. Y yo me recuerdo de un personaje que hubo por aquí, que se hizo traer unas familias de Extremadura. Les ofrecía casa y comida, lo que allí no tenía esa gente, y se vinieron unas cuantas. Pues al venir les abrió el economato y como les faltaba de todo, de todo compraron, de fiado, y ya quedaron amarrados a la finca, porque siempre le debían al amo. Cada mes, cuando cobraban, el capataz les sacaba el cuaderno y les decía todavía debéis 337 Crónicas de la memoria rural española tanto, y mientras no paguéis la deuda no podéis marcharos de aquí. Pasaron años así, sin poder escaparse, hasta que los hijos se salieron para otros oficios y tiraron de sus padres pagando las deudas. La estepa cerealista, ayer y hoy Julia Salvador es una de esas mujeres de aquella generación abnegada que cuidaba de los hijos, hacía todas las labores de la casa y encima arrimaba el hombro al trabajo del marido cuando había que hacerlo, que ocasiones no faltaban a lo largo del año, y más en las planicies cerealistas, sobre todo de junio a septiembre, cuando espigaba el trigo, se segaba a hoz y había que andar aprisa para concluir las operaciones y tener guardado el grano en el granero y la paja en 338 Páramos y estepas el pajar, rezando por que no se echara un mal nublado o un argavieso de verano, que arruinaran la mies aparvada en la era y se llevaran el esfuerzo del año, comprometiendo de veras la supervivencia en el año venidero. Cuando recapitula sus recuerdos, en veces afila el gesto y otras lo relaja. Eran los claroscuros de esa vida de sufrimientos, pero también de satisfacciones. —Todas las tardes, después de que recogíamos la comida salíamos las vecinas a la plaza, a coser, y en lo que cosíamos nos pasábamos la tarde y hablábamos de todo. Y los lunes más todavía, porque era cuando lavábamos. Íbamos a un sitio que llamaban las pilas, que estaba donde el pozo. Sacábamos el agua a cubos y cada una con su pila, y venga a comentar lo del baile de ayer, del domingo, porque entre todos los vecinos habíamos comprado una gramola y después de la misa se hacía el baile. Y hablábamos de si una había bailado con el otro tres veces, o si habían visto a esta hablando con aquel, y esas cosas. El jabón le hacíamos nosotros, y recuerdo que mi madre me decía siempre, Julia, no gastes mucho jabón, porque entonces todo se cuidaba mucho. Entre tanto las mujeres teníamos nuestras competencias por quién dejaba la ropa más blanca y más relimpia. Los mozos también tenían sus porfías, a ver quien llevaba el mulo o el burro más lucido o el carro con mejores atavíos. Otro recuerdo bueno que tengo es el de los arrieros. En casa, como murió pronto el padre, mi madre puso una hospedería. Venían el cacharrero, el afilador, el frutero, el pellejero, que era el que compraba las pieles del ganado, el quincallero, el fotógrafo, el que cobraba la contribución, todos ambulantes, a alojarse en la casa. Los conocíamos a todos, y los hermanos nos decíamos, ya llegó el señor Lázaro, o el señor Andrés, era gente buena, nos traían algún dulce y todo. Y me 339 Crónicas de la memoria rural española acuerdo también de las fiestas de San Roque, y de la Navidad, y de la matanza, tres días comiendo de gusto, todo lo que se quería, el primer día la sangre con pimentón, el segundo la carne con patatas, muchas patatas, porque éramos un gentío, venía la familia entera a ayudar, y los amigos, y tenía que llegar para todos, corría la alegría. Hasta aquí los claros, pocos y magros, y desde aquí los oscuros, gruesos y copiosos. Y no solo los que provenían de la dependencia estrecha del clima y la tierra, con sus avatares y sus incertidumbres. Siempre con el temor a la seca o al pedrisco arrasador, soportando con estoicismo extremo calores despiadados y fríos inverosímiles, de esos que se metían en el cuerpo en noviembre y no se soltaban hasta mayo, y que ni siquiera se aliviaban con la llama de la hoguera, que dejaba frías las espaldas, como dicen los rústicos. Cuarenta mil años lleva el ser humano esclavizado por los meteoros del clima, y tan solo un instante de tiempo liberado de ellos, y no del todo, y eso solamente en una pequeña parte de la humanidad, el privilegiado mundo occidental. Y España apenas acaba de escapar de esas cadenas, de esa ley de bronce de la miseria. Hasta bien entrado el siglo XX perduró en la España rural la Edad Media, hasta su mitad aproximadamente, y quien crea que esto es exagerado lea estas crónicas, y particularmente lo que sigue, narrado por Julia Salvador. Era de cuando hacían falta en la familia brazos para ganar a la tierra la partida. Como se ha dicho en otro lugar, brazos para trabajar y para subsistir en la vejez. Pero no solo era por eso. Hay un aspecto, ciertamente más sombrío, que explica la elevadísima natalidad de la España del subdesarrollo. —Nosotros fuimos catorce hermanos, pero murieron ocho. Y mi marido, otro tanto, diez hermanos y se murieron más de la mitad. Era corriente. Mi madre decía que se morían cuando las muelas. El caso es que agarraban una cagalera, y 340 Páramos y estepas como no había suero, ni se les daba agua, nada de agua a los niños, mire si estábamos ignorantes entonces, pues se deshidrataban y se iban, angelitos. Antes de morir les daban lo que se decía el agua de socorro. Yo fui la última de mis hermanos, y mi padre tenía tanta pena de que no había salido adelante ninguna niña que ni a bautizarme se atrevía, que había que dar el bautismo a los ocho días. Pues me tuvieron en casa tres meses, sin salir para nada, y mi madre estaba en que me bautizaran, y mi padre le decía, para qué, ¿para que le den agua de socorro? Y también morían muchos niños con sus madres, al parir. A ver, como no se miraban cien veces antes como ahora, ni había aparatos para ver cómo venía el niño, ni al momento de parir había médico, lo más una vecina que hacía de comadrona, pues natural que se murieran tantísimos. Así que tenían que nacer muchos porque morían muchos antes de cumplir los tres años. Y si la primera infancia, tan problemática, obligaba a alumbrar verdaderas camadas, nada se diga de la vejez, cuando haber criado descendencia era sencillamente vital. Y sin contemplar estos casos no es posible comprender lo que significó la llegada de la Seguridad Social, allá por la mitad del siglo, y la pensión de jubilación. —Cuando uno dejaba de trabajar, que eso era cuando verdaderamente no podía hacerlo, nada de los sesenta y cinco como ahora, era muy triste lo que tenía por delante, porque no había pensión ni nada de lo que hay ahora, que hay que ver lo que se ha mejorado. Era afortunado el que tenía hijos, porque se le acogía en la casa y cuidaba de los nietos, lo uno por lo otro. Pero ay del que no los tuviera, porque se tenía que poner a pedir. Yo tengo visto muchos viejos malmendigando un socorro por el pueblo, los pobres, después de toda una vida trabajando de sol a sol. Cayendo la tarde se iban donde la casa 341 Crónicas de la memoria rural española de algún amigo, y allí le daban un cacho pan, una tajada de tocino, y eso el que podía, porque la vida no daba por entonces ni para uno. Se calentaba un poco en la hoguera y luego para su casa, solo, abandonado como un perro. Eran los tiempos en que no había otra cobertura que la familia y los vecinos, ambos estamentos más comprensivos y solidarios que hogaño. Pero al fin y al cabo así ha sido desde la noche de la humanidad, depender de uno mismo y de los allegados para ir viviendo, cuando no había Estado que recabara impuestos y con el dinero subviniera a estas necesidades. Ha sido pues algo natural, pero entre los recuerdos amargos de Julia Salvador se mezclan otros elementos que poco tienen que ver con la pura subsistencia biológica, sufrimientos adicionales que son pura invención cultural. 342 Páramos y estepas —Aquí en el pueblo éramos como una congregación, todo lo hacíamos juntos, todos siempre en piña de un lado a otro. Los domingos, después de misa salíamos todas de paseo por el camino, y en esto que oíamos la gramola, que la habíamos comprado entre todos los vecinos, y de vuelta al baile en la plaza. Y si alguna se retrasaba ya era la comidilla de todos, fulanita llegó tarde, qué andaría haciendo, y si al mismo tiempo se retrasaba un mozo, ni le cuento, al día siguiente ya andaban los dos en la boca de todos los vecinos. Luego, por la Cuaresma, desde el miércoles de ceniza hasta el día de Pascua, siete semanas sin baile ni fiesta: Ana, Badana, Rebeca, Susana, Lázaro y Ramos, y el último Pascua. Ni siquiera salíamos de casa el domingo, no fuera la misa, que era obligatoria y hasta los amos tenían que dar suelta a los criados para que acudieran. Y los viernes, a comer de viernes como se decía, un potaje sin carne ni grasa. Entonces lo que decían los curas había que hacerse. Había que cuidarse mucho de lo que una hacía, las mozas sobre todo, porque teníamos los ojos de todo el vecindario encima. Y si se daba el caso, que se daba, de que alguna pariera de soltera, pues ya se podía ir despidiendo, era como si se enterrara en vida, porque quedaba como manchada, una madre soltera ni se casaba ni nadie quería cuentas con ella, una desgraciada para toda la vida. Y uno no tiene más remedio que preguntarse de dónde podía salir tanto prejuicio, qué clase de sociedad era esta, atenazada por la intolerancia moral colectiva, por el qué dirán, psicológicamente encadenada por incomprensibles convencionalismos, donde una mujer quedaba desahuciada simplemente por parir a destiempo. Y todavía podía ser peor, sobrecogedoramente peor. 343 Crónicas de la memoria rural española —Fui desgraciada desde que nací. A los catorce años murió mi padre y me pusieron de luto. El luto no era solo vestir de negro desde las medias hasta la cabeza, con pañuelo y todo. Era que no podía ir al baile, ni hablar siquiera con un mozo, ni comer dulces, que mis amigas me daban alguna pasta a las escondidas, ni siquiera podía ponerme a limpiar la casa porque estaba mal visto. En el pueblo éramos media docena así y nos llamaban las de luto, siempre íbamos juntas, solas, nadie se nos acercaba. Y así cuatro años completos. Cuando a los dieciocho años me quitaron el luto y entré al baile por primera vez, me di cuenta de pronto de que me habían robado la juventud. Propio de la vejez es ponderar lo antiguo y renegar de lo nuevo, como han hecho los ancianos de todos los tiempos, y estas crónicas no tendrían sentido si los testimonios se limitaran a eso, a la habitual protesta derivada del cambio generacional. Pero es que por esta vez las quejas están de sobra justificadas, porque entre el ayer y el hoy no hay por medio una generación, sino un abismo de tiempo. En este mismo capítulo se ha relatado que en el curso de unos decenios se pasó de la tecnología romana a la moderna, del arado de mula a la cosechadora. Demasiado salto como para asimilarlo sin manifestar protestas, o al menos asombro. Tanto más si se trata de la estepa cerealista, porque aquí de lo antiguo apenas ha quedado el paisaje, y ni eso, porque el de hoy aparece más mondo aún que el de ayer. Todo lo demás es novedad, en lo que se ve y en lo que no se ve. La primera, la propia campaña agrícola, tan extenuante antes. No hay más que salir a comprobarlo, como dice Rafael Carretero. —Parece mentira que lo que se hacía en tres meses y más, desde la siega al grano, y de sol a sol, ahora se hace en un decir Jesús, que empieza la siega y ya se ha terminado. Y hay que 344 Páramos y estepas ver la maquinaria que han metido en el campo. Y la de tractores. Con decirle que de joven no los había, y luego compraban uno entre tres vecinos, o para una cooperativa, y de 25 a 50 caballos a todo tirar. Y ahora los hay hasta de 500 caballos y más, y no es que tenga uno cada vecino, es que es corriente que tengan dos o tres, al retortero. Y si uno se compra uno grande, el otro más grande todavía, para no ser menos. Y lo que antes era doblar la espalda y trabajar de verdad, ahora todo es pedir subvenciones. Si quiere que le diga la verdad, no reconozco el campo ni a los labradores de hoy. Otra transformación que llegó a la par de la maquinaria fue menos aparatosa que esta, pero de mucho más largo alcance. Quien lo cuenta ahora es el pastor Eugenio Rodríguez. —Los herbicidas y los insecticidas son los que han acabado con el campo. Con los pastos, con los pájaros, con todo lo que era la tierra de antes. De que trajeron esos venenos se liaron a cargar las mochilas con ellas y venga a fumigar. La consecuencia fue que todo lo menudo que se movía por el campo se vino abajo. Ahora es que no ves nada, una abubilla, una graja de tarde en tarde, un cernícalo… nada. Parece como si hubieran vaciado los campos ¡Con la de pájaros que había! Esas sustancias, por desgracia no acaban en y con los pájaros. Las aves comen insectos o hierbas que han recibido su correspondiente ración de química y acaban pereciendo o sus huevos salen estériles. Pero la química es una culebra que sigue deslizándose a lo largo de la cadena, hasta llegar a la boca del hombre, colándose también en su organismo, con efectos que pueden ser de todo menos saludables. Y es que lo que el hombre entrega o arroja a la Naturaleza lo recibe esta al principio en silencio, pero acaba devolviéndolo multiplicado ciento por uno. De ahí que se esté impo345 Crónicas de la memoria rural española niendo la llamada agricultura ecológica, que no es otra que la tradicional, la que se viene describiendo en estas crónicas. Ciento por uno fue también el incremento de las cosechas cuando entraron los abonos minerales. Pero como pasa siempre, aparecieron a la larga las contrapartidas, como bien saben los vecinos de Santoyo. —En cuanto que el cereal recibió el abono mineral, se dio a crecer y multiplicó el rendimiento. Pero ocurre que los minerales se han puesto por las nubes y no amortizan el gasto, porque no hablemos de los precios. Con lo que estamos en poner otros cultivos que no exijan tanto abono de ese: veza, alfalfa, girasol... ya veremos. 346 Páramos y estepas Las quejas de Eugenio tienen que ver con el auge de la intervención administrativa, con ese afán tan hispano de legislarlo todo, dejando poco resquicio al libre albedrío. Naturalmente que esto se relaciona con el exceso del número de funcionarios, aquí y en la Unión Europea, que justifican su puesto inventando normas que pueden tener consecuencias muy nocivas para el medio rural. En este caso las víctimas son, además de los rústicos como Eugenio, atribulados con el aluvión de papeles que les exigen, los buitres. Desde la lejanía y la insensibilidad de las oficinas es difícil comprender la tragedia que la demasía legislativa ha arrojado sobre los grandes limpiadores gratuitos de la estepa y de todos los campos ibéricos. Tanto que se han visto forzados, para no perecer de hambre, a orillar sus costumbres carroñeras y a volverse cazadores de animales menguados. —Antes se moría una oveja o una res en el campo, se quedaba ahí y a los dos días no quedaban más que los huesos, porque los buitres se la habían zampado. Los buitres y los cuervos, los grajos, los zorros, hasta las liebres la mondaban. Ahora salió una ley que prohíbe que un animal muerto quede en el campo. Hay que avisar, pagar un seguro y pasa un camión a recogerlo para quemarlo. Pero ocurre que si, un poner, se muere un viernes, el fin de semana ya no pasa el camión. El lunes hay mucho pendiente de recogida, y hasta el martes no vienen a llevárselo. Con lo que tiene uno que cargar con el cadáver al corral de la casa, guardarlo cuatro días y para cuando lo recogen está hinchado y echa una peste del demonio. Y cuidado con dejarlo allí donde espicha, que te cae una multa que te avían. Más todavía, puede pasar que se te muera una borrega sin que lo repares y se quede en unos zarzones, y si pasan los guardas y la ven arrancan el crótalo y te ponen tres mil euros de multa, y ya puedes ir con explicaciones, te echan la multa de todas todas. Con lo fácil que era que se encarga347 Crónicas de la memoria rural española ran los buitres, ya ve. Los pobres buitres pasan unas hambres grandísimas, y eso de hacerles muladares para que coman es un remiendo que no vale para nada. A trueque de que unas especies vayan de romanía, han aparecido otras que antes no estaban, aunque no para bien. Es el caso de los topillos, una plaga cuya procedencia se ignora, pero que las gentes del campo atribuyen a un organismo que caló profundamente en el campo español: el ICONA. La elección del nombre del Instituto para la Conservación de la Naturaleza fue tan acertada que aún hoy lo emplean muchos para hablar de la Administración competente en materia ambiental, al margen de cambios administrativos tan radicales como las Autonomías. El ICONA está incrustado en la mentalidad rural, si bien nunca gozó de buena prensa. En buena parte debido a la repoblaciones con pinos y eucaliptos, y en parte porque a su cuenta se ha cargado cualquier mal, topillos incluidos, un bulo imposible de erradicar. —Esta raza de los topillos es nueva –afirma Rafael Carretero–, y digo yo que será el topo de siempre mezclado con el ratón. Dicen que salió de los laboratorios, y que los tiró el ICONA al campo con las avionetas, a saber. Lo que es que cría en unas cantidades que meten miedo, y que no es como el topo, que come gusanos, sino que este come lo verde, y claro, hace unos estropicios grandísimos. Para las águilas y las cigüeñas son una bendición, y si el año es de topillos las lechuzas se pasan criando todo el año, de los que comen. Pero para la liebre y la perdiz son una calamidad, porque cuando se desata la plaga echan veneno y pagan justos por pecadores. Estos topos nuevos son más grandes que los que hemos conocido siempre por aquí –cuentan los vecinos de Santoyo–. Unos años crían y otros no, dicen que depende del frío que haga, porque el mucho frío los acobarda y no se dejan ver. 348 Páramos y estepas Pero cuando crían son una plaga temerosa. Las cigüeñas se ponen orilla de los caños, en el corte del regadío, y cuando sueltan el agua se inundan las galerías y salen, y los cogen a puñados. El florecimiento –valga la palabra cuando lo que crecen son más bien cardos que flores- de las normas y la intervención sobre los campos, supone una carga abrumadora para unas gentes habituadas a gobernarse según las leyes de la Naturaleza y poco más, que suelen ser sabias. Y no solo son un suplicio para ellas, sino que reportan consecuencias económicas. El papel lo aguanta todo, pero cada paso, cada decreto, cada nueva intervención significa un peldaño más en la escalada de los costes para los sufridos campesinos y ganaderos, lo cual tiene repercusiones en el precio final que pagan los consumidores, pero no en el dinero que llega al bolsillo del sector primario. El ejemplo que trae el zamorano Manuel Ranilla lo ilustra. —Antes, para segar agarrabas la hoz y más tarde la máquina y te ponías a segar. Pero ahora, si estás a orilla del monte y tienes que segar, la ley te dice que detrás de la cosechadora tienen que ir dos tractores, uno con una cuba de agua y el otro con una grada. Y dos personas más con sus mochilas por si se declara el incendio. Todo eso hay que pagarlo. Y todo es así, porque antes para cazar llevabas una licencia y tu escopeta, y ahora necesitas llevar una carpeta llena de papeles. Eugenio el pastor presenta otras quejas, y estas tienen que ver con la inextricable condición humana. Es corriente desde la ciudad considerar el mundo del pueblo como el dechado de la perfección, allí donde los hombres son buenos por Naturaleza, y solo el pérfido contacto con la ciudad los estropea. 349 Crónicas de la memoria rural española —Cuando trabajaba para otros tenía muchos amigos. Era entrar en el bar y todos Eugenio vente aquí y toma un vino, Eugenio echa la partida con nosotros, y todo eran zalemas. Pero un día me hice con un hatajo de ovejas y me puse por mi cuenta, y amigo, ese fue ya otro cantar. Los mismos que me hacían los arremuescos me daban de lado, echaban herbicida por las cunetas para que no comieran las ovejas, me araban los rastrojos antes de tiempo y me hacían la vida imposible de todas las formas que encontraban. Hasta que un día fui y le dije a uno que qué les había hecho para que me trataran así, y va y me dice “es que si te dejamos nos pillas”, así dijo. Yo no creo en Dios, pero algo hay, porque siempre me he visto protegido, la mayoría de esos que me matraqueaban están ya debajo de la tierra y yo sigo careando a mis ovejas todos los días. Los pueblos de los campos esteparios castellanos no son ni sombra de lo que eran. Pasaron las tertulias, el bullicio, los trillos con aristas de pedernal en la base reposan hoy en los museos, cotizadas piezas pero sin función ya; los negrillos que sombreaban la plaza se secaron por una enfermedad que afectó a los olmos; buena parte de la juventud llevó sus sueños y sus ambiciones a otras partes; las callejas ya no son recorridas por las ovejas al atardecer. —Aquí había treinta y ocho personas manejando ganado –informa Rafael Carretero–, y de todos ellos solo queda uno que salga al campo. Los otros pocos guardan los rebaños en las cuadras. Poco o nada queda de aquellos pueblos recogidos, familiares, cuyos tiempos los marcaba la campana de la espadaña de la iglesia. —Al amanecer tocaba la campana –cuenta Antonio Giraldo–, y el personal se levantaba. A la tarde volvía a tocar, para reco350 Páramos y estepas gerse, y muchas familias rezaban oraciones. La campana tocaba también para que la vacada de todos los vecinos se juntara en la plaza y se la llevara el pastor. También tocaba cuando moría alguien en el pueblo. Y repicaba con mucha alegría cuando bautizaban a un niño, tocaba en el momento de salir de la iglesia hecho ya cristiano. Desde entonces los padrinos eran compadres y nacía una ligazón muy estrecha entre ellos. El mismo funcionamiento de los pueblos es otro. En los de antes los propios vecinos concurrían para resolver los problemas comunes, como nos hace saber Sergio Blanco. —Pasaba un propio sonando la bocina y llamando a los vecinos a concejo en la plaza. Se tocaba para caminos, para pastos, para lo que exigiera tomar decisiones o para informar de asuntos de relevancia. Se armaban en la plaza unas trifulcas tremendas, pero al final se votaba a mano alzada y todos acataban el acuerdo. Ahora, a ver el alcalde que informa así a los vecinos. Mi abuelo lo fue, y me acuerdo que me recomendaba que nunca fuera alcalde, porque no iba a tener contento a nadie y me iba a costar dinero de mi bolsillo, como a él le costaba, que decía que era un servicio y una carga. Lo de la carga pasó ya, porque entonces los alcaldes no cobraban sueldo, lo más gastos pagados cuando salían del término. Pero ahora meterse en un Ayuntamiento de alcalde o de lo que sea es un momio. Sueldo, dietas por asistencia a esta comisión o a esta otra, desplazamientos... 351 Crónicas de la memoria rural española Desierto de Almería En el sureste español, el desierto de Almería despliega su atormentada desnudez en un paraje de llanos, ramblas, quebradas y rugosidades, más cerca en lo ecológico de las arideces africanas que del bosque mediterráneo peninsular. Reina un imponente silencio, pero bajo él se oculta una desaforada batalla de la vegetación, compitiendo por el recurso más valioso y escaso aquí: el agua. Y para atesorar las magras gotas de lluvia que caen de tarde en tarde, las plantas desarrollan una sorprendente panoplia de mecanismos: separarse unas de otras, reducir al mínimo el tamaño de las hojas para evitar la transpiración, una superficie coriácea de las hojas con el mismo fin, acumular a toda prisa el agua caída en tallos carnosos... todo con el fin de no dejar perder una sola gota del precioso recurso. Si sobrevivir ha sido una tarea ardua para las plantas, también lo ha sido para el hombre, constreñido a habitar bajo la amenaza de la triple guadaña de la sequía, la escasez y el sol, este último el único elemento que la Naturaleza regala aquí a raudales, haciendo de él no ya una bendición como en otras latitudes, sino en algo sumamente dañino. Como relatan estas crónicas, si la supervivencia en la Península ha sido problemática, hacerlo en el desierto ha supuesto dar una vuelta de tuerca a la dificultad, y sus inquilinos han tenido que hacer uso de todos sus resortes de imaginación y trabajo para lograr salir adelante en este paisaje de piedras, espartos y chumberas. Y si veíamos que en el resto de España hanse usados aperos arrastrados desde tiempos milenarios, en los arenales almerienses ha sido la propia forma de vida la que hasta hace ayer mismo parece arrancada del Neolítico. Casimiro Cruz Vargas, habitante de Rodalquilar, ha sido testigo de ello. —Aquí había mucha gente que vivía en cuevas, yo los he conocido. Eran jornaleros, esparteros, cabreros... había 352 Páramos y estepas cerros con muchas bocas, y las familias apañaban una puerta y hacían dentro las habitaciones. Las cuevas eran mejor construcción que las que había por entonces, barro, una poca de piedra, y techo de pitaco, el tallo largo que saca la pita. Y para ensamblar la cal, porque el cemento no lo he visto yo hasta que tenía veinte años, por la mitad del siglo pasado. La cal se usaba también para blanquear las fachadas, con ella las paredes de las casas, siendo de barro no se venían abajo con las lluvias, pero había que dar una mano de cal todos los años. En cambio las cuevas no precisaban reparación, en verano estaban protegidas del ardor del sol y eran frescas, y en invierno mantenían calor. Pero es que aquí se vivía muy a lo antiguo, un poner, con el arado de mi abuelo araba yo. Más que a la agricultura, las gentes del desierto se dedicaban a la arrancadura de los magros recursos que ofrecía una tierra mezquina como pocas. 353 Crónicas de la memoria rural española —La mayor parte éramos esparteros. Cargábamos el esparto en mulos y salíamos a las cuatro de la mañana para ir a la cañada de Almería, a cincuenta kilómetros, donde lo recogían para llevarlo a las fábricas, dicen que de Barcelona, para hacer sogas. De vuelta nos traíamos unas pocas pesetas y una carga de maíz para las migas o las gachas. El paisaje almeriense estaba poblado de espartos, pero también de otras plantas que no eran originarias de aquí y ofrecieron un suplemento a las familias. Provenían de los desiertos americanos, donde sirvieron milenariamente a los nativos. De la chumbera se sacaba el carnoso fruto bajo la cubierta espinosa, y se obtenía la cochinilla, planta tintórea. Y en cuanto al maguey, otra cactácea, en América fue una suerte de equivalente al cerdo ibérico, todo se aprovechaba de él: el haz de fibras que guarda dentro, para los tejidos; la acerada punta, como aguja; y las propias hojas, tan duras y características, como harina y sobre todo para fabricar la bebida ancestral de los indios de la meseta mejicana, el pulque. Y cuando el maguey y la chumbera desembarcaron en la Península Ibérica, hallaron en Almería el terreno más propicio de todos para desenvolverse. —Con la pita, por los años cincuenta se hacían cuerdas, y eso fue un progreso sobre el esparto. Pero pronto llegaron materiales más modernos que arramblaron con todo lo de antes. Y al higo chumbo también se le sacaba provecho, mayormente para los cerdos, porque tiene mucha sustancia. Esta tierra ha sido de ganado bronco, cerdos, cabras, ovejas, y el ganado ha tenido que buscarse las vueltas para vivir. El que tenía una piara de cerdos los echaba a las ramblas, donde se cría más verdor, y bastaba que los recogiera tres días en una cueva para que se aprendieran el camino y ya los podías dejar solos, que ellos a la postura del sol se iban para la cueva. Ahora que hay mucho jaba354 Páramos y estepas lí, que antes no lo había, hacen lo mismo que los cerdos antes, montear de día y recogerse de noche en las cuevas. A otra que se la podía dejar sola era a la cabra, era muy valiente para trastear a su aire y buscarse el pienso donde lo hubiera. La oveja en cambio ha querido siempre más cuidado. El agua ha sido, aquí como en todas partes, el factor limitador, el condicionante de la vida en el desierto de Almería. Cuando llueve en torno a los trescientos litros al año la agricultura, aun siendo de secano, se encuentra en su límite biológico. La situación se agrava incluso si, acaso debido al cambio climático, las condiciones han ido empeorando. —Antes caía más agua que ahora. Pero del año cuarenta y cinco pacá cada vez llueve menos y el cereal lo nota, no lo va a notar, que hay años que ni medrar puede. Y además la lluvia, cuando viene lo hace de golpe, metiéndose por la caja de la rambla, y cuidado con estar dentro que te lleva por delante. No hace mucho que pastaba un rebaño de cincuenta ovejas adentro de una rambla, en lo verde, llegó la avenida y las ahogó a todas. Decían antaño los lugareños que con el sol que luce en estos lares, de haber agua no habría agricultura que pudiera competir con la almeriense. Pues bien, el milagro de unir sol y agua se produjo, y se hizo cierto el pronóstico. Poco después de que se implantara el primer invernadero, los términos de Níjar, de Sorbas y otros del corazón del desierto se poblaron de un mar de plásticos, tan extenso que la fotografía de satélite lo registra. Por obra y gracia de las aguas subterráneas, el desierto de Almería se convirtió de la noche a la mañana en el gran abastecedor de hortalizas de España y Europa. Pero en la Naturaleza nada sale gratis. 355 Crónicas de la memoria rural española —Ha ocurrido una cosa con el agua. Antes la teníamos a siete metros, y hacíamos los pozos a mano, con puntero y maza, porque la tierra es robliza, y a fuerza de horas acabábamos encontrando el líquido. Luego sacábamos el agua con las norias, un burro o un mulo dando vueltas y subiendo los cangilones. Ahora eso no sería posible, porque el agua ha bajado hasta los sesenta o setenta metros, se ve que sacan mucha para los invernaderos. Pero lo que más extraña es que ya no es tan dulce como antes, ahora tiene un gusto salobre. No se me alcanza por qué será eso, porque no estamos tan cerca del mar. Lo que ocurrió es que los acuíferos subterráneos se desplomaron, y al hacerlo se produjo la intrusión del agua salada desde el mar. En los años ochenta, la extracción descontrolada de agua subterránea amenazó con dar al traste de golpe con todo el sector, porque los acuíferos estaban a punto de salinizarse irreversiblemente. Un decreto-ley preparado y aprobado por el Gobierno en veinticuatro horas sometió a control estricto todas las explotaciones, y se pudo parar el desastre. Más tarde, la potencia económica que era ya el sector de la agricultura de invernadero impulsó perforaciones mucho más profundas, que evitaron el pernicioso contacto de las aguas dulces con las marinas. La vida en las arideces almerienses ha girado pues siempre en torno al agua, o más bien a la falta de ella, porque con el agua ocurre lo mismo que con los bienes más preciosos, como la salud: solo se valora en lo que vale cuando se pierde. Como los rústicos almerienses apenas la tuvieron, llevan incrustado en los genes su aprecio por ella. —El agua ha sido un tesoro para nosotros, y cuando la vemos malgastarla nos hacemos cruces. La teníamos tan justa que antes de usarla para lavarnos se lo pensaba uno, y lo más que se lavaba la gente en todo el verano eran dos veces, y eso echando una poca de agua del balde al cuerpo. Y había uno 356 Páramos y estepas que no se lavaba hasta que no se terminaba la siega, y entonces se iba a la orilla del mar y se sacaba toda la costra. Y lo que era bañarse el cuerpo entero ni se conocía, hasta el punto de que cuando alguien cogía una enfermedad grave y lo llevaban para el hospital, cuando ya lo había, si llegaba a morir era corriente decir que se había muerto porque lo habían bañado. Y se dio el caso de un gitano que llevó a su mujer a parir al hospital, y como es natural allí la lavaron bien lavada, y cuando fue a recogerla armó el lío porque decía que en el hospital le habían quitado a su mujer la esencia. El agua lo es todo, y si falta todo es una piojera. Aquí había mucha pulga y mucho piojo, se metían en las casas, en los corrales, en el ganado, y las mujeres tenían que andar lavan357 Crónicas de la memoria rural española do las maderas de los catres con agua caliente y sosa para matar los piojos y las chinches. Y en la cabeza las mujeres se echaban gas, del que se usaba en los candiles, eso mataba todas las pulgas. Y para el ganado era un martirio, sobre todo para el que estaba murrio. Si el cordero mamaba bien y se criaba fuerte no había cuidado, que los piojos no le entraban. Pero como andara mal comido porque a la madre le faltara la leche, a ese se le metían los piojos hasta en los tuétanos, porque es verdad lo que dice el refrán de que a perro flaco todo se le vuelven pulgas. No teníamos agua, ni medios, ni condiciones, y para apañarnos una poca de luz, lo que hacíamos era coger una patata y con un cuchillo vaciarle la molla. Echábamos aceite al bujero y poníamos una torcía de trapo 358 Páramos y estepas blanco, el negro no valía para hacer luz. Lo encendíamos y ya teníamos para alumbrarnos. Una de las actividades que llevó algo de movimiento a una tierra que parecía anclada en la inercia de los siglos, fue la minería. Los territorios desérticos, si huérfanos de agua y de casi todo son en cambio ricos en minerales. Y de Rodalquilar se extrajo nada menos que oro hasta los años sesenta, a cargo de la empresa nacional Adaro, del INI. La esposa de Casimiro Cruz conserva recuerdos de ello, y no buenos, porque su primer marido cayó por un pozo de mina y ella quedó viuda y con hijos pequeños al cargo, en unos tiempos en que no había cobertura social, pero sí otro tipo de ayudas, los que proveían la familia y los amigos, que entonces se confundían ambos términos, porque unidos en la necesidad, el vecindario de un pueblo era como una gran familia. Y ella, que recibió ese calor antaño, no lo ha olvidado y lo devuelve ahora cuidando de un vecino solo y anciano que no se vale. Lo atiende, le asea, deja que se caliente al fuego de su hogar, para que en sus últimos días no sea devorado por la soledad y el abandono. —Las vecinas me dicen que soy tonta por atenderlo, porque no me toca nada, pero ya ve, yo estoy enseñada a ocuparme de los demás, a ayudarnos, porque eso era lo que hacíamos antes las personas. Antes ni se pensaba en dejar a los padres en una residencia, que es lo que hacen los hijos de ahora. Cuanto que se hacen viejos los llevan allí y ni siquiera les llevan a los nietos para que les vean, con la alegría que les da. Y con lo que han sido los abuelos, aunque no tengan ya brazos para el trabajo. Antes había muchas mujeres que morían de parto, y entonces eran las abuelas las que sacaban adelante a las criaturas, yo las he visto masticando la comida y dándosela en la boca como una papilla a unos niños, que si no hubiera sido por ellas se hubieran muerto los pobrecitos. 359 Crónicas de la memoria rural española Y Casimiro Cruz corrobora estas palabras, añadiendo algunas reflexiones de su peculio. —Yo no fui a la escuela un solo día en toda mi vida, pero en mi casa me enseñaron educación. Si al entrar no daba las buenas tardes mi padre me hacía salir y entrar otra vez con mejores formas. Si había una persona mayor tenía que levantarme y cederle el asiento, estuviera donde estuviera. Decir palabras feas estaba más que prohibido, las que oigo ahora a los niños en cualquier parte. No se podía decir mierda, ni siquiera es mentira, había que decir no es verdad, y ahora palabras como esas las tienen prendidas de la boca. Como los jóvenes, que están todo el día hostia parriba hostia pabajo, en mi tiempo eso era hasta pecado. Así que nosotros éramos ignorantes porque no teníamos letras ni escuela, pero educación sí, y los de ahora escuela sí que tienen, pero la educación la han perdido. José Antonio Segura y Francisco Pérez Barón habitan en otro paraje del desierto de Almería, en Olula de Castro, sierra de los Filabres, donde la tierra se repliega sobre sí misma como un gran acordeón geológico. La relativa altura de Olula hace que el calor estival sea más soportable, pero a cambio la penuria de agua es mayor, porque las sierras rezuman agua hacia los valles, donde hasta en la punta de la sequía puede encontrarse agua en un pozo, pero en la sierra no cabe tal cosa, sino que en verano el agua se esfuma, como no sea la que quede en el ojo de un recóndito manantial. —El agua ha sido una lucha aquí. Todavía en invierno llegaba a correr por el barranco, pero lo que es en tiempo de verano se secaba el arroyo y solo quedaba una miajita de agua en una fuente bajera. Allí acudíamos con el cántaro y el burro, y cogíamos agua con quinientos animales encima, cabras, ovejas, cerdos, todos a lo mismo, a por una poca de agua para beber y a las cuatro hierbas del cauce todavía verdes. 360 Páramos y estepas Y si la falta de agua era la misma o mayor, también la pelonería. Lo dice Francisco. —Cuando veo que los higos nadie los recoge; que las almendras se caen solas de los árboles; que el tomillo se seca en la tierra y que nadie arranca el esparto, me hago cruces, porque como no fuera que te diera permiso el amo, un higo que cogieras, o un puñado de esparto, una almendrilla misma, cuidado no te vieran echándole mano, porque estabas apañado, y es que antes los dueños estaban con la vista encima de todo lo suyo. Y no es que los amos lo pasaran mejor que nosotros, muchas veces vivían ellos con más alcanzaduras, pero es que quitando uno o dos, los demás tenían lo justo y hasta no les llegaba, y mientras nosotros le entrábamos a todo para vivir, ya fuera acarrear una carga de leña, un golpe de tomillo, un manojo de alcaparras o echar un jornal, ellos se ponían de mil colores, y no se atrevían. El esparto fue lo que más alivió el hambre por aquí, porque si el año se daba bien se cogían dos cosechas, como quien dice el año entero andábamos a vueltas con el esparto. A la hora de empezar a ganarse la vida, que coincidía más o menos con lo que se llamaba el uso de razón, las suertes de José Antonio y de Francisco fueron dispares. A los hijos de aquella época se les entregaba al servicio de algún amo de posibles, como quien entregaba algo en prenda, y lo hacían no por falta de cariño, sino al contrario, para que pudieran comer, porque en la casa propia no llegaba. Y en estas a José Antonio le tocó un amo cojo, redomado y carandulero, que lo enviaba con las cabras a rastrojear, y vale cuando el ganado metía el diente en lo propio, pero si saltaba sobre lo ajeno y venía el dueño con reclamaciones, él se llamaba andana y le caían los palos al pastor. En cambio, a Francisco se le inundan los ojos cuando habla de sus antiguos amos. 361 Páramos y estepas —Dios los tenga en su gloria, porque tenía yo ocho años cuando me fui para su casa, y me trataron como a un hijo. Ella sobre todo era un pan bendito, y a la hora de dormir me remetía bien la manta no fuera que cogiera frío. Y luego me llenaba el morral para que no me faltara de comer en el monte. Lo malo era que los otros pastores se sabían la copla, y así que yo tomaba por la trocha arriba ya estaban ellos colgados alrededor mío, a ver qué podían sacar de mi morral, porque lo que es en el suyo solo había cuatro almendras. Y luego a la noche, cuando llegaba a la casa me ponían un caldero para mí sólo, y decían que no entendían cómo comiendo tanto de día y de noche estaba más seco que una raspa, pero es que no sabían que lo del morral mío ni lo cataba. Luego, José Antonio y Francisco, como otros muchos de la comarca se fueron a tentar la suerte en lejas tierras. Y el destino les fue llevando, como a los troncos la corriente, y anduvieron por la parte de Cataluña, en Francia en Holanda, en Alemania... Trabajaron en túneles de autopistas, en galerías de mina, en fábricas, gastando nada y enviando el dinero a casa, donde faltaba. Cuando volvieron se encontraron con unos ahorrillos, y entonces el dinero daba para mucho. —Como no había dinero, cualquier pizca era un capital. Yo compré una poca de tierra, y luego compré esta casa en el pueblo, y le voy a decir cómo la pagué: con lo que gané recogiendo almendras sin parar tres meses. Pero eso era antes. Con lo que pagan las almendras ahora y con lo que cuestan las casas, si tuviera que comprarme esta misma casa tendría que trabajar cien años, y todavía no me llegaría, calcule, mire si han cambiado las cosas. Y otro asunto que no me entra en la cabeza es que antes tenía que ir uno de tapadillo por el monte para apandar de lo ajeno un hacecillo de esparto para sacarse un algo. Y resulta que hoy 363 Crónicas de la memoria rural española hay que andar igual a la escondida para cosechar el esparto de la finca de uno. El otro día a un vecino, por arrancar el esparto de su propia finca le cayeron tres mil euros de multa. ¿Habrá derecho? Y eso es por las normas que hay de la protección, hasta para recoger lo propio hace falta un permiso. Los Monegros Los Monegros es una de las pocas regiones de España áridas con mayúsculas, parangonable al desierto de Almería o a las Bardenas Reales. En ella el suelo está tan resequido que forma una costra acartonada, y cuando caen las lluvias lo hacen en arroyada, sin dar tiempo a que rompan la corteza y a que el agua empape la tierra. Esta resbala, sin calar apenas, y cuando pasa la tromba el paisaje recobra su rostro sediento. Por eso la lucha de los labradores en estos páramos se ha centrado en lograr flujos de agua permanentes, regulares, que les libraran de la esclavitud del clima. Porque si fue duro habitar en tierras amenas como las de la cordillera cantábrica, cabe imaginar lo que sería depender de las adustas, como la de Monegros. —El agua ha sido una cosa fastidiada aquí –nos cuenta Bienvenido–. Había un pozo romano que daba agua buena, pero los otros pozos la daban mala, blanda que decimos, que no valía para beberla ni cocerla. Allá por el 49 no cayó una gota en todo el año, y los que teníamos ganado nos juntamos para hacer un pozo. No todos se unieron para picar, pero cuando se enteraron de que habíamos dado con el agua vinieron a chuparla de nuestro esfuerzo. 364 Páramos y estepas —Había quienes marcaban el agua con una vara de fresno, andaban con ella en la mano y de repente la vara se doblaba para abajo, y allí estaba el agua –señala Cándido Martínez–. Pero lo del agua era un batallar. En las casas había aljibes que los llenábamos a fuerza de cántaros, y esa es la que teníamos para beber, pero había que cogerla en el menguante de la luna de enero. —Mi padre, una vez que terminábamos de llenar el aljibe ya se sentía más tranquilo, como si hubiera salvado el año –comenta Gazol–. Andaba yo por los quince años y la cosecha había sido corta, pero fue y me dijo: “Hijo mío, no te apures. Este año, mira, hemos cogido poco, pero le hemos pagado al guarnicionero, al herrero y al carpintero. Hemos llenado el aljibe con la mengua de enero y ya tenemos para beber todo el año nosotros y las caballerías. Qué más podemos pedir. La lucha por el agua en Los Monegros tomó cuerpo en el siglo XX con la aspiración de construir un canal que trasvasara líquido desde donde sobraba. Cándido Martínez nos habla de esta lucha. —No todos querían el canal, porque los que tenían mucha tierra no lo necesitaban tanto como los que teníamos unos pocos tranzones. Mi abuela fue la que más luchó por que construyeran el canal, y cuando estalló la guerra, uno de los que estaban en contra va y me dice: dile a tu abuela que lo del canal ya está tronado y que puede despedirse para siempre, si sería malo el hombre aquel. Y cómo iba a ir yo a mi abuela con esa razón, se hubiera muerto del disgusto. El caso es que terminó la guerra y se paró todo, pero un día se me acerca el señor cura y me dice: vas y le dices a tu abuela que van a empezar el canal. ¡Ay, hijo mío, me contestó ella, la de veces que tengo oído yo el cuento ese! Y es que no sabía que había salido una orden que todas las obras importantes que 365 Crónicas de la memoria rural española se hubieran empezado antes de la guerra se terminaran. Y un día, me acordaré siempre, hicieron una acequia que trajo el agua por el canal recién terminado. Y yo llené una botella con ese agua y me fui corriendo para la casa de mi abuela loco de contento. Abuela, le traigo a usted agua del canal, le dije, y ella se echó a llorar, la pobre. Ya estaba muy vieja y muy enferma, pero murió con esa alegría. Y ganas me dieron de ir a los que habían tomado empeño contra el canal y decirles: ojalá que cuando soltarais en vuestra tierra agua del canal se os volviera vinagre. —El agua vino a cambiarlo todo –cuenta Gazol–. Aquí la tierra eran plantíos, de secano: viñas, almendros, cereal, olivares. Cuando llegó el agua se acondicionó la tierra y se hicieron los pueblos de colonización, y la comarca cobró 366 Páramos y estepas mucho movimiento. Se hicieron lotes, y la preferencia era para los de aquí, casados, con hijos y sin tierra. Otros vinieron de fuera. La economía de la comarca mejoró mucho con el riego, y también porque se hicieron cooperativas y porque pusieron el Servicio Nacional del Trigo con los silos para recoger el grano. Habrá reparado el lector en que los paisanos hablaban de que recogían el agua en el menguante de la luna de enero. En otro lugar de estas crónicas se ha hablado de la influencia de los ciclos lunares en las faenas agrícolas, y de que unas se hacían en menguante y otras en creciente. Y deben existir insondables razones científicas para ello, aunque los paisanos se conforman con conocer la práctica, que les viene de padres a hijos y probablemente desde los inicios de la agricultura, hace 10.000 años. —Aquí se sembraba pronto, a primeros de octubre o quizá antes –informa Gazol–. Pero los que tenían que sembrar mucho aguardaban a que llegara la mengua de la luna, porque si lo hacían fuera de ella corrían el riesgo de que le entrara a la siembra la enfermedad. Hay campos linderos que han sembrado el uno con la mengua y el otro no, y uno ha segado y el otro no, así son las cosas. —Lo de recoger el agua cuando el menguante de la luna de enero tendrá su porqué –razona Manuel Queralto–. Dicen que es porque como el agua está helada no cría bicho ninguno y la puede uno guardar y beber todo el año. Con el vino pasa lo mismo, hay que trasegarlo en menguante, y lo propio con la corta de los árboles, que como hemos sido de familia toneleros lo sabemos: hay que cortarlos con la mengua para que la madera cure bien. 367 Crónicas de la memoria rural española Ahora que todo lo que rodea a la medicina es tan higiénico, tan aséptico; ahora que el instrumental está tan esterilizado; ahora que para ser médico hacen falta años de estudios, de exámenes y de prácticas, ahora es cuando hay que echar la vista a los remedios y a los titulados que se gastaban en España unas décadas atrás, tan pocas que aún quedan testigos directos de ellas, como Carlos Gazol. —Si tenías fiebres o anginas, lo primero que hacía mi madre era quitarte el agua. Hijo, no puedes beber agua con esas calenturas, decía, pero como rabiaba de sed, así que se iba me iba para el aljibe y me hinchaba de agua. Y si lo que te dolían eran las muelas había tres clases de curas, según fuera el dolor. Para los leves ponían a hervir un cacharro con hierba loca y colocabas encima la cabeza envuelta en un trapo; si apretaba más te metían en la muela un cacho de trapo con coñac o anís; pero si era caso de dolores mayores había que recurrir al barbero. Venía con un ayudante que traía un alambre, y lo ponía a calentar al fuego. Y cuando estaba al rojo vivo lo metía en la muela dañada. Era mano de santo, pero tenía que andar con cuidado para no quemar la boca, que a veces ocurría que se le iba la mano. El barbero hacía de dentista, de practicante, de comadrón en los partos, de todo menos de barbero, porque cuando de chicos había que raparse no ibas a él, sino al esquilador de las mulas. Le agarraba a uno, te metía la esquila y te dejaba la cabeza como una bombilla y decía: ¡Hala!, burro mal esquilado, a los cuatro días igualado. Más tarde empezó a venir la penicilina, que ya la habíamos visto en la guerra porque la tenían los alemanes. Mi abuelo cogió una pulmonía y le ponían inyecciones cada dos horas, y en casa se armó mucho alboroto, porque decían “con estas cosas nos van a arruinar”, y es que esas medicinas nuevas valían perras y no había cuartos. Porque antes se pagaba 368 Páramos y estepas al médico una iguala, pero a voluntad, había que pagarla si querías que viniera a verte a casa. —Mi abuelo era curandero –cuenta Manuel Queralto- y le ponía remedio a todo con hierbas, lástima se muriera tan joven. Como mi familia era de toneleros había muchas heridas a cuenta del oficio, sobre todo martillazos que sin llegar a reventar la sangre se le agolpaba a uno en el dedo hasta ponerse negro. Pues ponía una cataplasma de miel con sal, y a la hora aquello había desaparecido. Se ha insistido en estas crónicas que los furtivos de hoy no son los de ayer; que los de hoy cazan por la pieza y los de ayer por la carne, y que a estos tanto les daba apestillar un conejo como un racimo de uvas de la viña o un golpe de higos de la higuera, valiendo todo si venía a aliviar un poco el vacío del estómago o el del bolsillo. Pero el furtiveo que sigue, y que cuenta Gazol, traspasa todo lo imaginable. —Aquí cerca de la aldea había una sierra muy grande, y a la postura del sol algunos vecinos aparejaban la mula y se iban para el monte y gastaban la noche entera en cortar pinos derechos y cargarlos con las mulas fuera de la sierra, para venderlos como maderos o para leña. El forestal al día siguiente seguía los rastros de las mulas, pero ellos eran expertos, colgaban una rama detrás de la mula y los iban borrando conforme salían de la sierra. —Y es que había mucho monte de árboles aquí –dice Manuel Queralto–. De padres a hijos se ha venido contando que eso arranca del año 1000, mire si ha llovido. Pues resulta que entonces se pensó que iba a llegar el fin del mundo, y los que tenían tierras los donaron a la Iglesia para hacer penitencia y ganarse el cielo, y los conventos se hicieron con mucha tierra 369 Crónicas de la memoria rural española de esa forma. Y luego llegó la Desamortización y volvió a las manos particulares, y todo quedó como antes. —Había mucho monte y mucho árbol –apostilla Gazol–, pero ya podía uno prender una hoguera que la sierra no ardía. En mitad de los pinares prendíamos fuego para comer y ni nos ocupábamos de apagarlo, y era porque los montes estaban todos limpios del ganado que entraba a pastar, y ahora están sucios y a la primera chispa sale todo ardiendo. Es más que posible que las técnicas agrícolas actuales en las grandes explotaciones, ultramecanizadas e informatizadas, no tengan mucho en cuenta los ciclos lunares, ni las cabañuelas para el clima, ni el Calendario Zaragozano, ni los demás saberes antiguos que la modernidad ha ido relegando. Del mismo modo está cayendo en desuso otro de los grandes faros de los rústicos de ayer para guiarse en sus quehaceres agrícolas, el refranero. Los refranes españoles se hallan trufados de consejas relativas al clima, a las faenas, al momento conveniente para hacer esto o lo otro, lo mismo que el diccionario de la Real Academia Española es básicamente un diccionario rural que se mueve con inigualable soltura en este terreno Así, para designar un pequeño cerro no se conforma con un vocablo, sino que da a elegir entre collado, otero, oteruelo, teso, morro, terromontero, cueto, mogote y muchos más términos, cada uno con su propio matiz diferenciador, y esa riqueza se ha trasladado a los aldeanos en su habla corriente, como habrá podido comprobar el lector. Pues bien, para desgracia del acervo cultural, todo ese rico muestrario de dichos, refranes y palabras se halla también en franco declive, unas veces sobrepasado por la tecnología moderna, otras por el inglés, idioma del comercio y la economía; y sobre todo porque el medio rural antiguo se encuentra en estado de decrepitud irreversible, y no hay recambio generacional. Así lo vislumbra Carlos Gazol. 370 Páramos y estepas —Los jóvenes de ahora no se dejan llevar por los refranes a la hora de hacer las labores, y yo les tengo oído uno que lo dice todo: “refranes viejos, mentira segura”; o “siembra a su tiempo y déjate de pronósticos y cuentos”. Pero los refranes se han usado mucho en el campo, recuerdo por ejemplo el que dice “el que siembra avena siempre le pena, unas veces por mala y otras por buena”. Y es porque si el ciclo venía malo no había cosecha, y si bueno y no había sembrado avena se decía: “tenía que haberla sembrado”. Otro era ese de que “en octubre toma los bueyes y abre”; o “alza en lodo y siembra en polvo”; o ese de “San Vicente claro, pan harto”; “San Vicente escuro, pan ninguno”; o este otro: “San Transfiguracio, cual es el día tal es el año”; y “año de colmenas, las trojes llenas”. Había muchos, muchos refranes sobre cómo llevar las cosas. 371 Crónicas de la memoria rural española Y muy relacionado con el uso correcto de los términos y del refranero rural, el cumplimiento de la palabra dada. Y como en el caso anterior, aquí también las costumbres se diluyen, porque lo verbal ha venido a ser suplido por lo documental, y no por ello con mejor cumplimiento que antes. El valor de la palabra dada viene de lejos, de cuando se celebraban las ferias medievales de ganado y ambas partes se ponían de acuerdo con un mero apretón de manos. En la famosísima feria de Medina del Campo los contratantes añadían al apretón unos signos con las yemas de los dedos, perceptibles solo para ellos, y con los que expresaban el precio final ajustado. Lo que hacían para que nadie más se enterara del montante de la transacción. —La palabra ha sido para nosotros una escritura. Ojo que le dieras la mano a otro y te la cogiera, eso era ley y tenía que cumplirse de todas todas. Pero eso no rige ahora. Hoy no puedes fiarte ni de tu sombra. La generación hoy octogenaria no tuvo por delante precisamente un camino de rosas. Cuando no fueron los azares de la guerra, los pesares de la postguerra, quizá más severos aún porque alcanzaron a todos y fueron más duraderos. Carlos Gazol cuenta que acudía a la escuela con una astilla que le daba su padre, para que la añadiera a la que traían los demás y poder entibiar el aula, y aun había alumnos que ni para esa contribución tenían. Difícil de creer para quienes han nacido bajo la marquesina protectora de la sociedad del bienestar. Y cuando, como ocurre hoy, la infancia es legalmente incompatible con el trabajo, conviene recordar lo que hasta hace poco pasaba, por imperativo de la necesidad. Lo cuenta Bienvenido. —Con nueve años me mandaron para el monte a cuidar las ovejas. La primera noche pasé mucho miedo, yo solo ahí arriba en el chamizo, y con un latón fuera que hacía ruido y yo me creí que había gente, temblaba de miedo y no me atrevía a salir. Pero me tapé la cabeza y me acabé durmiendo. A los 372 Páramos y estepas pocos días de eso las raposas entraron de noche al corral y se me comieron tres corderos. Apañé un espantajo y ya no atacaron tanto. El pan me lo llevaba al monte para quince días, hasta los siete estaba bueno de comer, después endurecía como piedra. Con eso y unas tajadas de tocino me mantenía. Luego me tocó ordeñar y bajar a diario los cántaros de leche en un burro, catorce kilómetros de bajada y otros tantos de subida, todos los días. Yo me quedaba dormido encima del burro y él se sabía el camino y marchaba solo. Me dormía siempre del mismo lado sobre el aparejo, y se conoce que del roce me se desolló la cara y me se veía el hueso. La guerra civil fue un cataclismo social y económico para España, y se pregunta uno cómo en pleno siglo veinte es posible que un país del mundo occidental se enfrente entre sí por cuestiones ideológicas, cuando eso parece propio de sociedades tribales culturalmente poco pulidas. Supuso un desbarajuste en todos los órdenes, y desde sus noventa años Cándido Martínez se recuerda deambulando en un carrillo cargado hasta los topes con familia y enseres, a punto de ser fusilados varias veces, pidiendo por los pueblos y pasando tanta hambre que cuando descubrieron un perro que se había colado dentro del carro no se lo comieron porque no lo pudieron coger. Pero lo más grave de la guerra civil fue que, más que hacer oficial un enfrentamiento lo que hizo fue aflorar el encono que permanece soterrado en el sótano de la idiosincrasia española desde hace siglos. El carácter de los españoles les empuja al antagonismo perpetuo, al encasillamiento en dos bandos opuestos y que se manifiesta en todo, desde lo más nimio a lo más trascendente. Se ha sido de Manolete o de Arruza, de El Viti o de El Cordobés, del Madrid o del Barcelona, conservador o liberal, de izquierdas o de derechas, radicalmente, sin medias tintas. Y, claro está, una situación como la de guerra civil es una ocasión de oro para que germinen y florezcan con todo su esplendor los odios 373 Crónicas de la memoria rural española ancestrales. Cuando terminó la guerra de secesión americana, Lincoln hizo un llamamiento a la unidad de todos, proclamando que la división había terminado y que desde ahora existía una sola nación y un solo destino. Tal cosa no fue posible aquí, porque subsiste, y probablemente lo hará siempre, ese magma de encono que a veces se adormece, pero que está embutido en el tuétano de la sociedad. Manuel Queralto lo explica llanamente. —Cuando terminó la guerra, Franco dijo que todos éramos hermanos y no fue verdad. Habían pasado muchas cosas de un lado y de otro como para que se olvidara. Hubo una señora que tenía un hijo en la cárcel y otras dos hijas muy guapas ellas. Y fue a pedirle aval al alcalde para que el hijo saliera de la cárcel, y le contestó que sí, el aval te le doy, pero me tienes que traer a una de tus hijas tres noches. Eso de un lado. Y del otro pasaban requisando los bienes y llegaron donde un amigo de mi padre y les dijo: llevarme todas las ovejas, pero respetadme a este cerdo, que lo guardo para que coma mi padre, que está enfermo. Y el cerdo fue lo primero que se llevaron. Claro, cómo borrar así, de sopetón, lo mucho que hubo. Tierra de lobos En la confluencia del noroeste de Castilla, tierras de Zamora y de León, con Portugal y Galicia, se extienden vastas parameras de relieve menos llano y escueto que el de los campos de pan mesetarios. Son breñales de relieve irregular, cubiertos de retamas, brezos, cardos y cambrones, poco agradecidos para el trigo o la avena, pero propicios en grado sumo para el lobo, que por lo general rehuye 374 Crónicas de la memoria rural española los territorios boscosos donde no puede atalayar, y busca estos abiertos revestidos de arbustos, donde goza de larga vista y de mil escondrijos para hurtar el cuerpo y usar sus muchas estratagemas y martingalas. De toda la Europa occidental, es aquí donde más a sus anchas se encuentra el lobo. En estos despoblados, términos primitivos, donde aún pasean mujeres enfundadas en lutos permanentes y cubierta la cabeza con pañolón negro, el uniforme ancestral de las mujeres del campo español hasta hace cincuenta años, hasta que el desarrollo de los sesenta arrinconó a marchas forzadas estos lutos integrales de los pies a la cabeza. Y es aquí también donde habita Manuel Ranilla, por cosas de los registros formalmente venido al mundo en el cuarenta y cuatro, aunque él sabe que nació cuatro años antes. Como sabe también que desde muy niño tuvo que bregar a fondo para sacar la cabeza, porque los ingresos de pastor del padre apenas daban para sustentar a la familia, y él tuvo que ingeniárselas para allegar otros recursos, aunque para ello tuvo a su favor, además de la necesidad, el talento natural y un loable afán de aprender. Todo lo pudo su voluntad en aquellos tiempos difíciles de la posguerra, donde todo era estrecho y la penuria era la constante que gravitaba sobre las familias, y logró salir adelante contra viento y marea. —Ahora es fácil prosperar, porque hay oportunidades, pero no entonces, y menos en mi casa, con mi padre de pastor de una finca grande, sin llegarle el jornal y sin poder andar a otras cosas, porque el oficio de pastor es muy esclavo, los trescientos sesenta y cinco días del año a la mira de las ovejas. Así que desde bien chico tuve que espabilar, y de lo primero que recuerdo es que daba de comer a un puñado de palomas que teníamos en casa. También me acuerdo que antes nos ayudábamos mucho todos, porque la pobreza une y no había la maldad que hay ahora, y yo creo que si no es por eso algunos 376 Páramos y estepas se habrían quedado en la cuneta, pero cuando alguien caía en desgracia, todos a empujar para levantarle. El señorito me puso una maestra a cambio de que yo le llevara caza, y también me dio clase un cura, y yo como veía los apuros que se pasaban en casa me entraron las ganas de aprender y de andar con los ojos muy abiertos, aprovechando de todo lo que veía. Y vaya si aprovechó Ranilla, porque bien pronto descolló por sus habilidades en la caza y en encontrar cualquier aditamento a la escasísima dieta diaria. —Como no tenía armas ningunas, aprendí a cazar a mano y en silencio. Buscaba una gazapera y tapaba todas las bocas con jara y broza, dejando un boquete del largo de un brazo. Me amagaba, y cuando los conejos volvían al vivar no podían ahondar más que eso, y no tenía más que meter la mano y cogerlos del pescuezo o de la cabeza. Cazaba mucho así, pero me cuidaba de llevar los machos y dejar las hembras, para que repusieran, porque la coneja cría mucho. Para las perdices gastaba otra industria. A veces las cazaba con reclamo, pero así entraban pocas al morral, y prefería buscarlas los pasos, hacer un hoyo en la tierra, poner encima dos tablas y cubrirlas de monte. A lo que pisaban caían al hoyo y ya eran mías, y si hacía tres o cuatro hoyos, en cada uno cogía dos o tres pájaros. A veces se me juntaba mucha carne, y si era tiempo de invierno no había problema, porque el mismo frío la guardaba. Pero si era de calores se pudría pronto, porque entonces no había neveras, y lo que hacía era vaciar las tripas de los conejos o las perdices y buscar los montones de cebada. Ahí dentro los metía y se conservaban tal cual, lo menos diez días, y los sacaba uno como si recién cazados. Tenía que ser en grano de 377 Crónicas de la memoria rural española cebada, porque es frío. El de trigo es caliente, tiene más argaya y no sirve para eso. A todo había que andarle por aquellos tiempos. Para las ranas me hacía de primeras con una, la sacaba la piel y hacía una bolita con ella. Cogía una vara, le ponía una guita y en la punta la pelota de piel. La colgaba encima del agua de la charca y las ranas se volvían locas mordiéndola, hasta saltaban fuera del agua, y así que la prendían ya no soltaban, sin anzuelo ni nada. Una detrás de otra las cogía, y se vendían bien, o las daba a trueque de otras cosas. Lo mismo con los cangrejos, pero había tantos que no hacían falta garlitos ni trampas, a mano los sacaba uno de noche a puñados. Lagartos los había a montones, veinte o treinta podías sacar si se daba bien. En donde tenía el chiribitil metías un alambre doblado en la punta, haciendo gancho, y lo prendías de la piel en su misma cueva. Alguna mordedura me he llevado, este dedo lo tengo así medio estropiciado de una, porque el lagarto es un bicho muy arisco y si te muerde no suelta, y hay que cortarle la cabeza. Las artes de Ranilla fueron afinándose en la medida que crecían su cuerpo y su imaginación. Valga el ejemplo siguiente, donde ya se mezclan el ingenio con la picaresca, ingredientes ambos tan hispanos y tan imprescindibles para sobrevivir en las épocas de hambre. —Criaba en el término una pareja de águilas reales, y por la cuenta que tenía me ocupaba de cuidar el nido. Se alzaba en lo alto de un chopo, a veinte metros, y lo que hacía era cortar una caña larga, de las que crecen a la vera del río, y en el cabo fijaba un gancho, como un anzuelo. Los padres llegaban volando con suministro de caza para los pollos, y en lo que se marchaban de nuevo llegaba yo por debajo con mi 378 Páramos y estepas vara, enganchaba la pieza y la echaba para abajo. De que se veían sin pitanza se ponían a chillar reclamando, y los padres los oían por lejos que estuvieran y volvían otra vez con rancho. Al principio eran piezas menudas, pichones de perdiz o conejos, pero conforme crecían los pollos iban trayendo caza de más envergadura, como crías de corzo, cervatillos, jabatos... piezas así. Los traían engarrados, soltaban la presa, se marchaban otra vez, y allí estaba Ranilla para cobrar su tajada. Los pollos volvían a chillar y el padre o la madre otra vez a traerles vitualla, y esa sí la dejaba para ellos. Así compartía la caza con las benditas águilas aquellas. Claro que las águilas no eran las únicas que se encontraban con comensales no invitados a la mesa. Había otros, y el propio Ranilla tenía los suyos, lo que se explica porque en tiempos de hambres como fueron los cuarenta, unos y otros andaban a la rebusca de bastimento para engordar el magro rancho disponible. —La pareja de la guardia civil hacía lo que llamaban correrías, y me conocían de verme zarceando de aquí para allá, y me tenían cogido el aire y sabían de mis andanzas de furtivo, pero como yo cazaba en silencio, sin escopeta, pues no había manera de echarme el guante. Y para mí que tampoco querían, porque les hacía gracia siendo tan crío como era. A los dos nos traía cuenta llevarnos a buenas, a mí porque la guardia civil era una cosa imponente entonces, con sus capotes y la vara y el mando que gastaban, y a ellos porque sacaban su rendimiento. Unas veces era que andaba yo asando un cacho tocino y compartía la merienda con ellos. Y otras, como cuando va el número y me dice, Ranilla, ¿a cuenta de qué te dio fulano antier un talego de alubias?, Y es que en los pueblos todo se sabía y se hablaba, y claro, si me daba alguien alubias era a cambio de caza, a las escondidas. El caso es que les caté la 379 Páramos y estepas intención y voy y les dije, digo: tengo una sobra de conejos, así que puedo dejarles un par en tal peña para su gasto. Yo dejaba los conejos, ellos los cogían, y todos tan contentos. Y otra vez llegaron donde yo estaba y me dicen, Ranilla, nos han dicho que eres puntero con el arma, mira a ver si esta tercerola nueva que nos han dado está fina de mira. Así que cogieron una cuartilla, la clavaron a un árbol, me pusieron a cincuenta metros y me dieron el arma. Pero yo les dije que para prueba la cuartilla era muy grande, así que la doblé más todavía. Me puse a la distancia, apunté, y del papel aquél no quedó nada. Me llevaba bien yo con los civiles, ellos en lo suyo y yo en lo mío, guardando las distancias. Ranilla sacaba raja de todo aquello que pudiera llevar alguna alegría a la casa, buscando de comer hasta debajo de las piedras, que si estas fueran mínimamente digeribles también les entrara. —Todo lo trapicheaba. Juntaba un macuto de cornezuelos de centeno, que los usaban para medicinas, y me daban un algo: arroz, aceite, garbanzos... ; si era tiempo de moras, pues las cogía, lo mismo que unas uvas, unos higos o unas manzanas, nadie te decía nada por eso, y bien que venían en casa. Como cuando llegaba la matanza en la finca, que ayudaba en todo lo que podía porque luego me daban en compensación una hoja de tocino, y a ese cacho le sacaba mi madre más partido que a un cerdo entero, porque lo iba cortando a trozos y con ese poquito de grasa tenía para freír unos huevos o la caza que yo le llevaba. Había que economizar, porque luego estaba el invierno, largo y con unos hielos y unas nieves que no se iban de la calle hasta la primavera. Sin luz no había otra cosa que ir de la lumbre a la cama, a ver. De niño estaba mantenido en la casa donde trabajaba mi padre de pastor, y una noche me acuerdo que estábamos para cenar una olla cuando llegó 381 Crónicas de la memoria rural española el señorito y dijo que aquello olía muy bien, y apandó la olla dejándonos sin cena. Me fui a la cama llorando de hambre, cuando ya para dormirme llega el capataz y me dice, niño, levanta que no te quedas sin cenar. Con que me lleva a la cocina y allí el señorito había dejado a cambio de la olla una fuente tupida hasta arriba de filetes de carne. En mi vida había probado nada tan bueno, y me comí tantos filetes que no pude dormir esa noche, y anduve cinco días empanzado, a poco no reviento. Y otro día pero bueno de verdad fue cuando uno de los criados de la finca, el que se encargaba de curar los jamones, va y me dice, Ranilla, ponte a saltar encima de la tabla del carro. Yo no sabía para qué, pero entonces a lo que decía uno de más edad que tú se decía amén, así que me puse a saltar en lo alto del carro hasta que ya no pude más. Y luego va el hombre, le hace entrega de los jamones al señorito y le dice, han salido buenos todos, menos estos dos, que han venido blandos. Y el señorito que los tirara pues. Y resulta que esos jamones eran los que estaban debajo de la tabla del carro, y con los saltos los había amollado. Anda y que no comimos jamón de tapadillo ese invierno. Con doce años Ranilla estaba tan puesto en los asuntos de la caza, que los dueños de las fincas le requerían para disponer las posturas en los ojeos o las monterías, y si se trataba de batir lobos, era él quien cortaba los pasos y decidía la ubicación de los tollos para los cazadores, y también quien daba la orden de que comenzara la escandalera del arrastre de las latas por el monte para obligar a los lobos a entrar a los puestos. Todos los cazadores requerían sus servicios, y el contacto continuo e intenso de Ranilla con el monte y sus criaturas le fue agudizando los sentidos, en lo que se prueba una vez más lo misterioso y sutil de la evolución humana, en la que hay facultades que simple382 Páramos y estepas mente se han ido eclipsando por la falta de uso, y en cambio se han desarrollado otras, imprescindibles para sobrevivir en entornos nuevos, distintos de la Naturaleza. Pero casos como el de Ranilla ilustran que todo está ahí, tanto lo que se usa como lo que no, encriptado en la información genética, reproducido una y otra vez en cada generación a lo largo de millones de años, a la espera de que su titular decida sacarlo de su enclaustramiento biomolecular. Ranilla, para poder vivir en el medio natural necesitó de esos sentidos apagados, y como estaban perfectamente guardados en el menú genético procedió a activarlos. —Yo me doy cuenta, y todavía a mis años me pasa, que la información que me trae el monte la siento mucho mejor que los demás. Un poner, el canto de la marica, que es pájaro muy acusador, porque da el pregón de todo lo que se mueve por el montarral. Cualquiera que la oiga cantar le parecen todos los cantos iguales, pero yo entiendo los distingos, y sé si la marica está delatando un lobo, un corzo, un ciervo, un lagarto o una culebra. Según como cante, así será el bicho que tenga debajo. Y ocurre también que si estoy de rececho con un cazador, él no está viendo ni oyendo cosa, y yo estoy al tanto de todo. Se da el caso de que esté oyendo la pisadura del corzo en el herbazal, y el cazador a mi lado no lo escuche, por mucho que le diga que apriete el oído. O que yo esté viendo a vista cruda a un ciervo amagado en la cama y el cazador que me acompaña, ni con los prismáticos. No sé por qué será, igual que de tanto trajinar entre los animales habré cogido los mismos sentidos que ellos. Y en verdad que oír a Ranilla hablar de los animales y de las cacerías es penetrar en un mundo distinto, meterse en su piel, en su psicología, todo ello fuera del alcance de los humanos convencionales. 383 Crónicas de la memoria rural española —El corzo es un duende, tan pronto lo tienes delante como se escurre, tan pronto le ves como no le ves. Con suerte puedes llegar a ponerle el ojo encima, pero luego viene lo más difícil para el cazador, que es arrimarse a él, porque es muy receloso y le va la vida en obligar a fondo a la nariz y al oído. Hay que acercarse siempre con el viento de cara, nunca sintiéndolo en el cuello, porque entonces le llega el aire tuyo y toma las afufas. Y para la última aproximación hay que descalzarse, sobre todo si no es primavera, cuando la hierba está tierna y no chasca al pisarla. Porque el corzo está siempre de acechadera, con las orejas tiesas y las narices abiertas, cargándose de aire, porque le teme al hombre y mucho más aún al lobo. Por eso cuando siente al lobo se sale del monte sucio y se viene a lo limpio, a lo claro, donde el lobo no lo puede 384 Páramos y estepas coger. Y a la contra el lobo, que es muy mañero, busca de meterlo en el malezar, en lo más bronco, donde el corzo se defiende mal y está perdido. Y más todavía si han caído nieves fuertes, ahí es donde el loberío hace más daño, porque el corzo tiene la pata delgada y se hunde, y en cambio el lobo abre las suyas y avanza como si fuera nadando sobre la nieve. El ciervo cumplido, el de más de quince candiles, es muy matrero y no hay manera de arrimarse a él como no sea en el tiempo del celo, porque entonces se emborracha con las hembras, pierde los sentidos y se anuncia berreando. Entonces te puedes acercar, miras el hatajo de hembras que lleva y ves la dirección de ellas, y vas cortándole el paso hasta que te plantas encima. Pero no hay otra forma de cazar al ciervo viejo como no sea cuando el celo. Ni al rececho das con él, ni en la montería, porque se las sabe todas y le sobran artes para salir de ella, lo mismo que los lobos y que los jabalines macarenos, los solitarios, que esos mueren todos de viejos y no de bala. Ni siquiera mueren de tiro en la montería, como bien sabe Ranilla, quien andando el tiempo se hizo indispensable en cualquier cita montera de la comarca, porque nadie como él para aforar la mancha y deducir lo que podía dar de sí a la hora de la batida, así como para distribuir con tino las esperas en los lugares justos. Y cuando con la cuerna se daba el bocinazo de salida, él tomaba atalaya en un alto y manejaba la barahúnda de voces, ladras, carreras y disparos. Curiosa y bien ibérica la montería de caza mayor, que arranca del Paleolítico e incluso antes y solo ha cambiado en un punto desde entonces, en que los ojeadores armados de lanzas y flechas no empujan la caza contra los pantanos o los despeñaderos, sino contra la batería de rifles apostada al final de la mancha. En todo lo demás es lo mismo: las voces de los batidores, los latidos de los perros a rompe monte, el pánico de las reses obligadas a destapar385 Crónicas de la memoria rural española se y buscar los vaciaderos de la sierra para escapar de la hoguera. Unos lo consiguen y otros no, y en logarlo o no estriba la diferencia de sabiduría, y por eso la montería tiene menos de brutal que de selectiva, porque de ella solo escapan los que saben y pueden, los que portan los mejores genes para transmitir a las generaciones siguientes. Y no solo hay distingos entre las presas, sino también entre los perseguidores. —En la rehala hay perros de muchas calidades. Y aunque en punto a rastrear la pista los sabuesos aventajan a los demás, para mí la palma se la llevan los alanos. Es que desde que entran en la mancha y ventean presa se les cambia hasta el tono de la ladra, y cuando ya la presienten cerca los ojos se les cambian también, se les enrojecen de sangre, y ya más que perros se convierten en máquinas hechas para el acoso y el agarre. Una vez que avistan al jabalí, por grande que sea no podrá escurrir el bulto, y los alanos lo sujetarán sin pena de la propia vida, hasta que lleguen los monteros. Los alanos fueron los perros de la conquista de América, los que iban de avanzadilla en las expediciones, y muchas crónicas indias describen el espanto que les producían estas jaurías abriéndose paso a través de selvas y pantanos. Tan sutiles fueron aquellos alanos que eran capaces de distinguir al indio amistoso del hostil, y tan bravos y eficientes que el famoso alano de Núñez de Balboa, Leoncico, cobraba sueldo como un soldado más. Pero los alanos, corriendo los años desaparecieron, tanto de América como de la Península Ibérica, sin que se sepan los motivos. Hasta que a mediados del siglo XX, alguien que no se resignaba a la extinción total de raza tan ilustre, que adorna tantas pinturas antiguas de caza, emprendió un rastreo sistemático en busca de algún remanente. Y tuvo la fortuna de encontrarlo en la comarca más arcaica del País Vasco, las Encartaciones de Vizcaya. Allí estaba esperándole la última 386 Páramos y estepas punta de alanos existente, y a partir de ella pudo reconstruir la raza, y hoy los alanos adornan con su presencia y su bravura las mejores rehalas monteras españolas. Manuel González es otro hijo del páramo, del pueblo zamorano de Losacino, la Castilla alta y profunda. Su nombre y su apellido dicen poco, como tantos otros de la España rural de entonces. Pero cada uno de ellos poseía una acendrada personalidad, algo que los elevaba a la categoría de personajes. Y ahora que nadie quiere nombres vulgares y ostentan rimbombantes gracias, esa personalidad de cada uno se ha diluido en una especie de calidad común, de mucho menor interés, todos con un cierto tufillo urbano y consumista, producto en buena medida de la capacidad uniformizadora de la televisión. El caso es que Manuel González es otro fruto vivo de la tierra, un caudal de saberes antiguos relacionados con la caza y la pesca. De más de ochenta años, aún tiene arrestos para empuñar la escopeta y bajar un par de perdices, o agarrar la azada para escarbar el patatal y levantar de una sentada doscientos kilos de patatas. —En mi familia nos dedicábamos a la pesca por cuenta nuestra, y así lo quería mi padre, que decía que aunque se viviera a salto de mata era preferible trabajar para sí que a cuenta de amos. Éramos cuatro con manos en la casa y una hermana. Teníamos una barca y andábamos al río de noche, que es cuando rondan los peces. Echábamos tres o cuatro redes empalmadas y cortábamos doscientos metros de río a todo lo largo, aunque a decir verdad lo legal eran cuarenta metros y sin empalmes, pero es que si queríamos cosechar teníamos que hacerlo así. En tiempo de invierno era más cansío, porque la pesca se arrima a las peñas y a las barrancas buscando el temple, y si había mucha helada bajaba a las honduras, donde calienta más el agua. El caso es que había que menearla con piedras y cordeles, obligarla a que saliera de 387 Crónicas de la memoria rural española sus cobijos y viniera a enmallarse. Y en la primavera era al revés, como los peces andan siempre buscando el calor se iban para arriba, donde el sol, y también a las bocas de los regatos y de las corrientes, donde corre la comida. Cogíamos carpas, barbos, bogas, alguna tenca, pocas truchas, y guardábamos un poco de la pesca para el gasto de casa y lo mayor para vender. Iba mi hermana con mi madre a venderla y se vendía bien, donde otros a jornal sacaban quince duros nosotros treinta, así es que aunque pobres nos defendíamos mejor que muchos que tenían capital. Todo eso se acabó cuando metieron al lucio en el río, porque entonces solo pescaba él, que acabó con todo, y en siendo carne lo mismo le daba de escama o de pelo que de pluma, a todo le echaba el guante. Los patos que criaban en el barbecho, así que la madre los llevaba 388 Páramos y estepas de reata para el río, en llegando a la orilla ya les estaba esperando el lucio con la boca abierta. Y ví yo una vez un gaviota, y se conoce que venía con ansia de agua, porque se tiró derecho para el río, y fue llegar, soltar un chillido y desaparecer el gaviota debajo del agua, que se lo había comido el lucio. Hasta una gallina que bajara a beber se la comía entera. Otra montanera que hacíamos era la de cangrejos. La veda para cogerlos se abría de San Isidro a San Arturo, y apañábamos ganancias con ellos, porque había un atestón de cangrejos en los regatos. Me acuerdo que una vez habíamos terminado de segar, y al volver a casa no había una mala tajada para llevar a la panza ni un duro para comprarla, así que mis hermanos y yo marchamos a cangrejos con los tres burros, a un río que había por bajo de Bercianos, que tenía una ristra de norias y que era muy cangrejero. Pues aquel día, en un dos por tres levantamos de la caja del agua ciento quince kilos de cangrejos entre los tres, los serijos iban que reventaban de cangrejos. Teníamos un arreglo con una que tenía un puesto donde hacían la plaza en Zamora, la mandábamos los cangrejos bien enfardados en el coche de línea que iba para Zamora, y ella los recogía allí y le daba los cuartos al conductor, que se llevaba una propina por el mandado. Otro apaño nuestro eran los conejos. En lo que nosotros andábamos al río con la barca, tres o cuatro perros trasteaban la sirga, por las barrancas, bicheando conejos. Eran perros muy buenos, conejeros, muy enseñados, y si venteaban un conejo alebrado entre los canchales y las pizarras se liaban a ladrar de parada, avisando. Entonces arrimábamos la barca a la orilla, bajábamos, metíamos la mano y agarrábamos al conejo por las orejas. 389 Crónicas de la memoria rural española Se daba a veces que en el puesto del conejo lo que estaba amatonado era un zorro, y ahí tenías que andar con más cuido, porque si metías la mano te la llevaba. Conque un día venía yo solo con la barca cuando el perro jau, jau, venga a latir contra la boca de un cancho. Estaba hondo y al asomarme vi los ojos de un zorro reluciendo. Como no llevaba escopeta lo que hice fue coger una estaca, desliarme la faja de los riñones y hacer un lazo corredizo en la punta de la vara. Metí la cabeza como pude por la boca del túnel y alargué la vara, y venga a pujar hasta que el zorro se cansó y entró en el lazo. Pero de que se vio enganchado se vino a mí como una fiera, y de no ser por la perra, que se enredó con él, me desbarata, porque me venía derecho a la cara. Al final lo saqué vivo, y con las juncias de la vera del río le amarré las patas y la boca y me lo llevé para casa. En aquel tiempo la vida estaba muy mala, no había de nada, y cuando el jornal de un obrero estaba en veinticinco pesetas, por la piel aquella me daban mil, así que cazar una alimaña tenía su porqué, lo mismo fuera un zorro como una jineta o una nutria. Por la nutria te daban más entavía, hasta mil quinientas pesetas. Es muy pescadora, y para agarrar a los peces capuzando debajo del agua tiene una tela que le cubre los ojos. Había que dar con su madriguera, una galería en los ribazos de la orilla, y se delataba por la cagarruta. Siempre tiene la guarida entre dos cagarrutas de raspas de pescado y de espinas, que las pone encima de una peña. El caso es que ella monta la guarida entre dos cagarruteros, en un trecho de cincuenta metros, y ahí hay que buscar la boca. Como entra y sale tanto, la cazaba a la espera con escopeta o con cepo. 390 Páramos y estepas El río criaba mucho pato entonces, ahora casi ni se ven. Y tenían de bueno los patos que al apretarse en los comederos del río, al cartucho le sacabas rendimiento. Una vez alcancé a trece de un solo tiro, y entonces esas cosas se miraban, y siempre que podía ahorraba el cartucho. Una vez, ya de casado, va la mujer y me dice que saliera con la escopeta, a ver si traía alguna alegría para la olla, que no tenía más que berzas, así que salí con dos cartuchos que me quedaban y el perro, y me fui para arriba del sierro, a ver si mataba una liebre. En lo que subía arrancó una y la paré de un escopetazo, hasta saltaron pelos. El perro se fue para allá y vino con ella en la boca, y ya bajaba con la pieza cuando al cruzar el puente sale a la carrera otra liebre, largo el otro cartucho y al morral. Y viniendo ya para casa, el perro que se queda de muestra. Sacando punta a la vista acabé por ver otra liebre en la cama. Agarré un canto redondo y le aticé en la cabeza, cobrándola, y en esto que el perro se me queda otra vez marcando. Siempre he sido muy fino con las piedras, de modo que cogí otro canto y del chinazo le volé la cabeza. Así que con dos cartuchos me traje aquel día cuatro liebres, y la mujer tan contenta. Las hacía superior, con patatas, que le dan mucho gusto, porque es cierto el dicho ese de que la liebre con patatas y el conejo con arroz. Cuando toca hablar de las culebras, el barroquismo de la información que suministra Manuel González se dispara. Desde que una serpiente disuadiera a Eva para emprender la senda del mal y arrojarnos del Paraíso, las culebras arrastran una pésima prensa en la España rural. Desde entonces la inquina de la humanidad (al menos de la humanidad ibérica) hacia ellas es profunda, y en algunas regiones mejor es ni mentar la bicha. Pero más allá de prejuicios culturales, algo tiene el agua cuando la bendicen, porque los primates comparten con los hombres esa intensa aversión hacia las criaturas reptantes, porque es ver una, aunque sea muerta, y prorrumpir en 391 Crónicas de la memoria rural española chillidos, saltos y espasmos de miedo y cólera. Y cuando el amigo Manuel habla de ellas nos traslada a un mundo donde no es posible deslindar lo que hay de mito, de fantasía y de verdad. Pero si de algo no pecan los paisanos del campo español como él, tan apegados a la realidad del terruño, es de fantasiosos. —Había culebras muy grandes por aquí, de dos brazos y más. Si no las atacas ellas siguen su camino, pero cuidado con ellas, porque son animales de respeto. Iba yo una vez a cangrejos, cuando el perro se echa a ladrar, jau, jau, jau, encima mismo de una culebra de casi dos metros. Pero la culebra fue ver al perro apretándola y venirse para mí, y yo me di a correr y ella detrás, a mis alcances, y el caso es que no era para morderme, sino que venía huyendo del perro y no veía otro asidero que mi cuerpo, y si no es por un negrillo que me encaramé a él, se me sube a lo alto de la cabeza. Más de cincuenta metros la tuve corriendo detrás mío. Para que vea lo malos que son esos bichos, otra vez había una oveja que tenía leche y no criaba cordero, así que me barrunté que algo raro había. Cuando recogí a las ovejas esa tarde en la majada, me quedé de apostadero con la escopeta a ver qué pasaba, y a la hora veo que por bajo de la barda se cuela una culebra bien crecida, y ya se venía a mamar de la oveja, así que le salí al paso, y no crea que salió de huida, sino que cambió la derrota y se vino derecha para mí con mala intención, y gracias que llevaba la escopeta y la dejé seca. Y otro caso, un vecino mío tenía una vacada, y una culebra grandísima entraba todos los días a chupar a una de las vacas. Se enroscaba por la pata arriba y se prendía de la ubre, y querrá creer que si la culebra se retrasaba, la vaca aquella se liaba a bramar para que viniera. 392 Crónicas de la memoria rural española Y había uno de Vegalatrave que tenía una mujer recién parida, con que al niño se le puso la lengua morada. Lo llevaron donde el médico y le dice a la mujer, lo que tienes es que te está mamando una culebra. Esa noche echaron harina por el suelo de la habitación, y al día siguiente ahí estaba la rastrera de la culebra bien marcada. Son más malos que el diablo esos animales, y le voy a contar un sucedido que me pasó a mí. Iba con la perra para el huerto, en tiempo de calor, cuando veo una culebra al arrimo de una pared de piedra, a cosa de veinte metros, una aproximación. Nos acercamos la perra y yo hasta los cuatro metros, y ya la culebra se puso en defensa, mirándonos a la perra y a mí, con el cuello erguido parriba. Mire que yo he tenido siempre buena la vista, que veo crecer el trigo, pues mirándola fijo, sin desviar el ojo de ella, desapareció sin quitarle la vista de encima. Y el perro se quedó un rato mareado, como atontado, y eso es por la electricidad que esos bichos tienen en la cabeza. El lagarto tiene también mucho misterio. Iba yo para lo mío, cuando veo un lagarto mirando para lo alto de un árbol, donde estaba posado un pájaro. Me paro, y el lagarto venga a mirar al pájaro, y este que empieza a revolear y a cantar como quejándose, y dando vueltas y vueltas, cada vez más abajo, y no lo podrá creer, pero vino a posarse en la cabeza del lagarto, que giró la boca y se lo comió. Y esto lo tengo visto no una vez, sino varias veces, y me digo que los lagartos y las culebras tienen un poderío que no lo podemos entender. Y a decir verdad, aunque los de por aquí no hagamos buenas migas con ellos, me da lástima que hayan venido a menos como han venido. Hoy lo que queda de los lagartos es un suspiro al lado de los que había antes. Y a las culebras les ha hecho mucho daño el jabalí, que antes los había contados y ahora por cientos, se ve que los metieron en los cotos para 394 Páramos y estepas cazarlos y ahora están por todas las manchas. Entre ellos y los erizos han limpiado el campo de culebras. Los erizos sestean de día en el mullido, y de noche salen de cacería, y se las entienden de cara con las culebras por grandes que sean. Las cigüeñas son también muy culebreras, pero las tienen más respeto. Vi yo una vez una pelea de una cigüeña con una culebra de las grandes, y la cigüeña se cuidaba de poner la ala por delante para que la culebra no se le enroscara, porque si la coge del pescuezo la ahoga. Hay otra águila que también se las tiene tiesas con las culebras. Porfía con ellas hasta que las cansa, y luego se las traga empezando por la cabeza y terminando por la cola, dejando asomar la punta por el pico. Se la lleva al nido y la ofrece a los pollos, que tiran de la cola y sacan la culebra entera. Y ha llegado el momento de hablar del lobo, aunque haya sido ya tema recurrente en estas crónicas, porque en verdad que el lobo fue protagonista indiscutible no solo de las parameras altocastellanas, sino de toda la España rural. El lobo a nadie deja indiferente, concita entusiasmo u odio, sin matices, desde la admiración que le profesan los naturalistas, y en general las gentes de la ciudad, que no sufren las consecuencias de sus acometidas, hasta la inquina máxima de los pastores, pasando por el terror que inspiró a los niños de los pueblos españoles, quienes para ser reducidos a la obediencia eran amenazados con el consabido “que viene el lobo”. Que el lobo haya podido subsistir en España hasta el día de hoy, a pesar de sus hondas transformaciones, demuestra lo extraordinario de sus facultades intelectuales. De hecho, dejando aparte al grupo de los primates, lobos, orcas, delfines y hombres son las cuatro especies más evolucionadas del mundo animal, y tienen en común muchas cosas: la inteligencia aguda; su vida en grupos 395 Crónicas de la memoria rural española familiares amplios; su avanzado lenguaje (el de lobos, delfines y orcas compuesto por un arsenal de signos y voces, al que el hombre añade palabras); y su formidable capacidad para cazar en grupo, coordinando los movimientos de cada individuo, planificando con talento la estrategia a seguir, cada vez distinta y adaptada a las circunstancias. De esa multiplicidad de estrategias saben mucho los lugareños, testigos de las mil y una argucias del lobo para hacerse con sus víctimas, por lo común ganado menor de ovejas. Carne abundante y mollar, pero con el inconveniente de que está vigilada por el pastor, por perros mastines que le plantan cara, o por ambos a la vez. Pero el lobo sabe superar tales dificultades y sacar el mayor partido posible a su medio preferido, el páramo. Amagado entre las urces, el brezal de mediana altura, desde que nace el día se atalaya para observar el movimiento del rebaño y lanzar el golpe en el momento y del modo más propicios. Y para ello despliegan los lobos infinidad de tácticas, como saben Manuel González, Ranilla, Eugenio Rodríguez, el pastor, Evencio Poveda y tantos otros que se las han tenido tiesas con los lobos. Y las historias de lobos han llenado las frías noches de los pueblos mesetarios al arrimo de la hoguera, contadas por los hombres con la música de fondo del crepitar de las llamas, historias que escuchaban también los niños con ojos muy abiertos, y luego se iban a la cama con el miedo metido en el tuétano. —El lobo siempre busca la ventaja. Puede embreñarse el día entero, babeando de hambre, pero no se destapa hasta que no cata el descuido. Me ocurrió un día que llevaba el rebaño bien guardado, y se ve que el lobo aguaitaba y no encontraba resquicio para dar el salto, así que ya de retirada con el rebaño para el pueblo, entre las dos luces, cuando ya estábamos en los alfoces y los mastines perdían la alerta, un cordero se retra396 Páramos y estepas só para morder el último bocado, le saltó el lobo, lo cogió por el cuello, se lo cargó a la espalda y marchó por el perdido corriendo con él a cuestas. Estaba yo con dos perros careas y un burro al pie de un ladero, cuando el burro se da a bufar, los careas se me vienen temblando a enredarse a mis pies, y veo bajar cuatro lobos de lo alto del collado, que se vienen derechos al rebaño. Me fui a ellos con la cayada, pero como tenía la cuesta arriba iba despacio, y los lobos ya habían enganchado una oveja, y como no podían cargarla lo que hicieron fue que un lobo la levantó de las ancas con la boca y la obligaba a andar a dos patas, y cuando llevaba cien metros así lo relevaba otro, y luego el otro, y para cuando pude llegar ya habían traspuesto el collado. Esta tierra de urces se aviene mucho con el lobo, porque de que sale el rebaño del pueblo y se desparrama por la larra ya está avizorando para ver donde está lo débil. Una vez dos lobos le tomaron el rumbo al rebaño, atajaron y se aplastaron al regazo de las urces, esperando el paso. Ni yo, ni los perros ni las borregas echamos cuenta de ellos, y eso que pasamos por encima mismo. Y de pronto le saltaron a una oveja, la partieron en dos cachos y apretaron cada uno con un cacho en la boca. No son de creer las argucias que gastan esos lobos matreros. Todavía si se bastaran con una sola oveja pasara, pero como entren en una telera sin velía van a la degollina, se emborrachan de sangre y no paran hasta que acaban con el rebaño entero. 397 Los ríos Cosecheros del río Gancheros del Tajo Riacheros del Guadalquivir Cosecheros del río Cuando alguien tiene ante sí un plato de angulas (coyuntura privilegiada siempre, pero en verdad extraordinaria hoy, ante los elevadísimos, inalcanzables precios de la angula), no tiene solo un puñado de cuerpos blancos filamentosos, con ojillos y una raya negra a lo largo del lomo. Lo que tiene en la mesa es un periplo único, portentoso, que le ha llevado hasta aquí después de un viaje de tres años y miles de kilómetros a través de los océanos y después de superar dificultades sin cuento, las que hicieron que la gran mayoría de angulas que partieron juntas se hayan quedado en el camino del océano. Y estas, después de superar todos los trances y todos los avatares, han sucumbido justamente cuando estaban a punto de alcanzar la tierra prometida del río. Nacen las angulas en el Mar de los Sargazos, la vasta extensión de algas que se desarrolla cerca de las costas de América. Al principio son informes larvas que se juntan en pelotones sebosos y que comienzan su andadura hacia el Este por el océano, empujadas por las corrientes marinas. A partir de este momento comienzan las penalidades, porque hay miles de ojos ávidos puestos en estos cardúmenes que avanzan lentamente, alimento abundante y fácil para las aves marinas, los peces y las ballenas, que se lanzan a picos y bocas abiertas sobre estos enjambres multimillonarios. No solo ellos diezmarán los cardúmenes, sino que también lo harán los temporales, las corrientes cálidas del Sur o las frías del Norte, a donde serán arrastradas las periferias de la enjambrazón. 401 Crónicas de la memoria rural española A medida que avanzan, las primitivas larvas van adquiriendo forma y tomando su individualidad, y cuando por fin lleguen a las costas europeas serán ya movedizas angulas. Y aunque los peligros y avatares de la singladura oceánica han mermado mucho los enjambres, los supervivientes son tantos como para poblar los ríos que desembocan en el litoral europeo, desde Escandinavia hasta la Península Ibérica. Y aquí es donde esperaban los pescadores la llegada de esta singular montanera. Agustín Valdés es uno de ellos. Nació en Ribadesella, y con tres cuartas partes de siglo a cuestas recuerda estas pesquerías. —¡Vaya si pescábamos angulas por entonces! Llenábamos el cajón pero rápido, unas latas de las de pimentón, de diez o doce kilos, que les hacíamos unos agujeros para que escapara el agua. Las cogíamos desde la orilla del río, con unos voladores que llamábamos, un cedazo enganchado a un palo de cinco metros. Íbamos dos, y uno cogía el palo y el otro tiraba de una cuerda. Había que saber dónde estaban las corrientes buenas, por donde les gusta subir a las angulas, que van trepando río arriba ajustadas a la orilla. Enjambraban más allí donde había luces, como una farola, y si no las había llevábamos nosotros un carburo. Ahora dicen que es al revés, que la angula no quiere luz, a saber. No todos los días se podía ir a la angula, no a todas las horas, sino cuando la marea era conforme y de noche. Una hora antes de la marea baja había que estar en el puesto, y recuerdo que la señal era cuando se encendía el faro, a la caída del día, así lo tenían reglamentado y vigilaba la guardia civil. Había muchos disputas por los puestos, porque aquí donde ve el muelle largo, eso era una romería de gente, todos cogiendo angulas, las que uno quería, porque entonces era libre. Conforme empezaba a subir la marea entraban las angulas, 402 Los ríos pero a media marea desaparecían y había que levantar los trastos. No poco contento me puse yo con mis nueve años y mi primera lata de siete kilos que saqué en aquella noche, a siete pesetas el kilo me las pagaron, un capital para la época, me acuerdo lo contenta que se puso mi madre. El alevín de anguila, que no otra cosa es la angula, es una criatura realmente singular. Cuando llega a la desembocadura de los ríos carece de sexo definido, y se le abren dos posibilidades: permanecer en el estuario o remontar la corriente río arriba. Las angulas que se decantan por lo primero, por ese mismo hecho adquieren la condición de machos. Las que deciden remontar, se convertirán en hembras. Pero antes les aguardan nuevos trances y peligros, que de nuevo 403 Crónicas de la memoria rural española se cebarán sobre los bandos. El más importante, el de los pescadores con sus artes aguardando en las orillas. Y también los obstáculos del camino, como las presas y los azudes, que deberán salvar incluso saliendo a tierra y rodeándolos reptando como culebras. Las que consigan alcanzar los tramos superiores del río, durante un plazo de entre diez y quince años deambularán por las aguas dulces, ganando tamaño y fuerza. Hasta que su maquinaria genética les impulse a la reproducción. Una llamada irresistible que obligará a las hembras a nadar río abajo, encontrándose con los machos en la desembocadura. Juntos emprenderán de nuevo el viaje a través del océano, pero será ya una travesía más rápida, porque van acuciados por la perpetuación de la especie. Llegados al Mar de los Sargazos tendrá lugar el desove, los adultos perecerán y se iniciará un nuevo ciclo. —La anguila también la pescábamos, sobre todo cuando nada por la corriente buscando el mar. La traíamos a una como tijera dentada con una luz, que la encandila. La sopa de anguila tiene mucho gusto. Pero este gran trasiego biológico y migratorio tenía sus días contados. La sobrepesca fue desde luego una de las causas, pero también influyeron otras: los vertidos emponzoñadores del río, la contaminación de los mares y otras razones, hicieron que los bandos de angulas de hoy sean solo una leve sombra de aquellos otros, cuando se contaban por millones. —Cuando le digo a la gente la de angulas que se sacaban aquí no lo creen. Y mi madre contábame que en su casa las cogían por sacos y las daban a los cerdos, figúrese las que traía el río. En mis tiempos ya le digo que las cogíamos por carros, pero poco a poco la cosa fue cambiando. Lo primero que hicieron fue quitar los sábados, porque entre los de aquí y los forasteros 404 Los ríos no se cabía, así que los prohibieron. Luego vino lo de la licencia, que había que tenerla para pescar. Y más tarde estar dado de alta en autónomos, de modo que si tenías otro oficio no podías pescar, y tampoco si estabas jubilado. Y todo porque la angula iba a menos y los precios a más. Ocurría también que a veces bajaba ácido de las aguas de la mina, y la angula quiere aguas limpias, así que era ver la mancha blanca y saber que había que irse para casa, que no quedaba una angula. El caso es que a fin de cuentas, de aquellas pescas de antes de veinte kilos por noche ya no queda nada. Hoy si sacan cien gramos en toda una noche ya se pueden dar por contentos, porque se ganan sus cuarenta euros, un jornal. Pero nada, nada en comparación a lo que se pescaba antes. El salmón es, por así decirlo, el reverso biológico de la anguila. Si esta nace en el mar, crece en el río y vuelve al océano para reproducirse, el salmón nace en el río, crece en el mar y regresa a los nacientes fluviales para desovar. En el inconmensurable océano encuentra siempre el sendero que le llevará al río donde un día lejano vio la luz en el frezadero. Con una indestructible resolución nada a contracorriente, salvando cualquier obstáculo interpuesto en su camino ascendente. Las presas medianas son superadas con inverosímiles saltos, nadando incluso contra la cascada, y las grandes mediante escalas de piletas que facilitan su progresión, aunque siempre a costa de enormes esfuerzos. Lo que le hace llegar a las tablas tranquilas y claras del naciente con las fuerzas justas para proceder al desove entre los guijos del lecho. Cuando nazca una nueva generación, la función biológica del salmón habrá terminado y se dejará arrastrar río abajo, hasta la muerte. Uno de los tropiezos del río es el de los pescadores. Los ríos cantábricos son altamente salmoneros, como bien saben Carlos Aguilera, José Antonio Martínez, Ramón Llamedo y tantos otros que tuvie405 Crónicas de la memoria rural española ron en los salmones del río un complemento alimenticio y económico en años de severas penurias. —La de artes que habremos usado para coger salmones: Anzuelos, trasmallos, al gargantín, a gancho, o clavando unas verdascas cerca de la orilla con unos anzuelos cebados. El caso es que había salmones a espuertas, y unas veces se cogían por lo legal y otras de furtivo, porque licencia siempre se pidió. Hubo días de pescar diez, doce, quince salmones, unas salmonadas de no creerse. Y oiga, ejemplares mucho más grandes que los de ahora, de siete kilos para arriba. Ya se ha dicho que el salmón llega a las planchas de freza con las últimas fuerzas, las que precisa para el desove, la última y suprema exigencia de su biología. Intenta entonces retornar al mar, pero carece de vigor y acaba deslizándose cauce abajo, moribundo, pasto de garzas y carroñeros. Pero hay algunos ejemplares, pocos, que logran la hazaña de alcanzar el océano. Allí se reponen, cobran carnes y vuelven al cabo de unos años convertidos en ejemplares formidables, en verdaderos trofeos piscícolas. Es más, excepcionalmente hay algún salmón que culmina la inaudita proeza de volver una tercera vez, y cuando su corpachón encara la subida del cauce, su presencia eclipsa a cualquier otro habitante salvaje. Esos salmones son los verdaderos campeones del río y guardan en su cerebro experiencia y sabiduría a raudales, lo que les convierte en seres casi inmunes para artes, trampas o artimañas. —El salmón grande es muy astuto y muy robusto, para hacerse con él hay que gastar la misma astucia y pareja fuerza. Hay que tirar de él cuando cansa, y luego aguantarlo hasta quemar las manos. Veces hay que me he desollado las manos tirando, y otras que el salmón rajóse la piel del brío que usó para librarse. 406 Los ríos Pero los pescadores tenían competidores en el propio río. Moradores de sus aguas que, al igual que ellos, estaban muy atentos a la subida cíclica de los salmones hacia los desovaderos. En los ríos de Alaska son los osos, que se concentran en los lugares de paso de los salmones y se atiborran de ellos, acumulando grasas en el cuerpo justo cuando la necesitan, de cara a la hibernación. En la Península su lugar lo ocupan las nutrias, pescadoras certeras, las únicas que pueden equipararse en inteligencia y poderío a los grandes salmones. —La nutria hace mucho gasto de salmón en el río. Ví un día una nutria colgada de la cola de un salmón grande, una pieza, y el salmón llevósela arrastrando más de seiscientos metros río arriba, hasta que cansólo. La nutria es muy sabia, porque cansa al pez igual que hacemos los pescadores con la caña, y luego sácalo a la orilla para comerlo. A veces pescó para nosotros, porque sacó el pescado, viólo el pescador, fuese para ella, y tuvo que tirarse al agua dejando la presa. Antes, el Ayuntamiento te daba un dinero si le llevabas la piel de una nutria, como cuando pasaba el lobero con la piel del lobo, y la gente dábale propinas. Y otros que hacen mucho daño son los cormoranes. Yo no sé de dónde vinieron los pájaros esos, porque antes no los había. El salmón, como la angula, fue una bendición para unas economías ajustadas como las de los años del hambre, los cuarentaitantos, en una nación desvencijada por la guerra civil, cuando hubieron de implantarse las cartillas de racionamiento y en el mercado negro, el estraperlo, los artículos más elementales se cotizaban por las nubes. El río, siempre el río, fue el alivio de quienes tuvieron la fortuna de vivir a su vera. —Los años de fame fueron muy duros, y si no fuera por el río muriéramos de ella. Cuando el sueldo de un obrero era siete 407 Crónicas de la memoria rural española pesetas al mes, una hogaza de pan pagábase a treinta pesetas y un litro de aceite a cien. Un salmón era pan bendito, a veces lo único para comer los hijos. Si teníamos bastante conservábanse en vinagre, y aguantaba meses. Lo malo era que el salmón siempre requirió licencia, y como muchos no la teníamos, andábamos en problemas con los guardas. Un día pescamos nueve, y volvimos a casa escondiéndolos entre los maíces, que estaban ya para arrendar como decimos aquí, o sea para corte. El caso es que viónos un vecino y por no denunciarnos pidiónos dos de esos salmones y hubo que dárselos. Y otro día fue peor, porque andaban por la comarca emboscados los maquis, y volvía yo una noche con mi salmón, y en esto que la pareja de la guardia civil me dio el alto. Díjeles que llevaba un salmón para casa, que mire cómo estábamos, que éramos ocho hermanos, yo el mayor, y mi padre con un sueldo que no nos alcanzaba para vivir. Preguntóme el cabo 408 Los ríos cómo pesqué el salmón y díjele la verdad, que con red, y luego que no andara nunca con explosivos en el río para pescar, pero que un salmón tal cual vez ya podía coger para casa. Y es que aquellos eran años de mucha fame. Una vez fuimos cuatro al río, desesperados por comer. Pronto cogimos dos truchas medianas y ni las pudimos llevar a casa, echamos mano de una lata vieja que había en la orilla y asámoslas allí mismo. La primera salió sosa, pero a la segunda le echamos el sebo del pescardo, que usábamos de cebo, y quedó sabrosa. Y otra que se cuece en su jugo es la lamprea. Es un pez raro, con los ojos fronteros y tan hundidos que no ve lo que le viene por detrás y se puede agarrar por la cola a mano, con un guante o un calcetín. Lo importante es sacarle la sangre y el hígado y se la guisa en su propia sangre, aquí comémosla estofada con arbejas. La opulencia salmonera de otros tiempos conoció su fin, como en tantos otros aspectos de la tan castigada Naturaleza ibérica. Más recursos económicos, más obras y transformaciones, más movilidad, más gente de una parte a otra con cañas, escopetas y artes. El desarrollo, en suma, que lo que trae de bueno por un lado lo quita por el otro. En los ríos españoles fueron las presas, las canalizaciones, la contaminación, la introducción de especies forasteras, así como crecientes cardúmenes, pero no de peces, sino de pescadores atraídos por la magia del río. —Esto cambió mucho. Aunque para el salmón hizo falta siempre licencia, antes no había cupo, podía uno sacar todos los que quisiera. Luego metieron el cupo, cinco salmones por día lo más. Luego lo pasaron a tres, más tarde a uno, y hogaño no se puede coger más de tres, pero en toda la temporada. Y de tamaño ni hablemos, antes eran unas piezas y ahora son como barras de pan. No merece la pena ya la pesca. Y no 409 Crónicas de la memoria rural española se debe a que haya furtivos, porque le aseguro que furtivos húbolos más antes que ahora, es que el río no viene como antes, ni siquiera trae el agua que traía en mis años mozos. La vida de José Luis Tejo se halla estrechamente ligada al río, en todas las vendimias que puede dar este, porque un buen río es como una ubre rotunda cargada de leche o un hermoso árbol atestado de fruta, solo que cada fruto requiere su arte. Su arte y su sacrificio. —Pasélas mal de niño, porque éramos cinco hermanos, yo el mayor, y murió mi padre teniendo yo ocho años, así que nos fuimos todos a casa de mi abuela. Vivíamos malamente. Mi madre compró dos vacas y antes de ir a la escuela tenía que ir a segar la hierba para que comieran las vacas. Por un mal camino tardaba una hora en ir a la escuela, y de vuelta mi madre había ordeñado las vacas y yo tenía que cortar más hierba y cebarlas, y luego otra vez a la escuela. Murió mi abuela, y entonces entre mis tías y nosotros cogimos el molino, por turnos de mes. Mi madre compró una cerda paridora y entre los cochinos que vendía y la maquila del molino fuimos arreglando, y además empecé yo a coger truchas, que había cantidad, así que en casa empezamos a comer. Pero luego fuíme al servicio militar, con la mala suerte que empezó la guerra, y hasta seis años después no volví a casa. Había ya muchas bocas en casa y púseme a jornal cortando madera, a siete pesetas el día, pero ni los domingos podía parar, que había que mandar dinero a casa. Un día de domingo viéronme trabajar y avisaron al cura, y el cura puso denuncia a la guardia civil y pusiéronme quince pesetas de multa por trabajar en domingo. Quedó el molino para nosotros y empecé a trabajar allí. Los paisanos traían el maíz, nunca trigo, y yo les molía, y cobra410 Los ríos ba un diez por ciento de maquila. Los vecinos traían cantidades pequeñas, unos costales de maíz, algo de cebada, pero luego vinieron de fuera con cargas mayores, quince o veinte sacos, y yo me pasaba días enteros moliendo. Un día, al salir del molino me dio la luz y quedé ciego del todo. No veía nada. Lleváronme a la urgencia, laváronme la vista y sané, gracias a Dios. Un día vino por aquí un ingeniero alemán, de la Siemens. Anduvo por los molinos, y convenció a mi madre de montar una central de luz, así que el molino empezó a dar luz a los vecinos. Se cobraba a tanto la bombilla, poca cantidad, y nosotros echábamos la luz una hora antes de que oscureciera y la quitábamos a las ocho de la mañana. Pero los vecinos espabilaron pronto, porque veíamos que el gasto de luz no cuadraba con lo declarado, y vimos que bajo mano metían más bombillas de la cuenta, y fue cuando hubo que instalar contadores. Pero teníamos muchos líos a cuenta de los cobros, de los mínimos y de todo eso, y eran más las cuestiones que lo que sacábamos, y en el setenta y cinco dejamos de dar luz, porque ya metieron las centrales grandes. Así era el río. La madre abundosa, generosa, que proveía a las gentes de sus márgenes de cuanto tenía: agua, luz, pesca... Los vecinos se arrimaban a él a diario para ordeñarlo, porque bajaba pandeando y se dejaba hacer, pero también sabían del temperamento del río, de su carácter voluble, cuando la corriente se embravecía en reciales atropelladores, y en veces hasta se salía de la caja y alagaba la sirga, y más valía entonces cuidarse de él y apartarse, hasta que templaba sus ardores y de nuevo podían confiarse a su regazo. Los vecinos jubilados de Ribadesella hablan con cariño y nostalgia de su río, que con la corriente llevóse sus recuerdos y su juventud. 411 Crónicas de la memoria rural española —Siempre viví cerca del río, una vez me ofrecieron un trabajo bueno en Gijón y no quise, porque me alejaba de él. Y no me arrepiento. Gracias al río pude sacar adelante a los míos y hasta darles estudios. Ahora algo así sería imposible. No sé cómo las pasáramos en aquellos años de no ser por el río. Gancheros del Tajo Hoy el Tajo discurre, silencioso y solitario, a través de las anfractuosidades de la Meseta Ibérica, hollando la tierra caliza y abriendo a su paso un paisaje escabroso de hoces, gargantas y derrumbaderos. Hoy el río atraviesa soledumbres, pero hasta los años sesenta, durante la mitad del año flotó sobre él una ruidosa algarabía de hombres y troncos, la maderada, como un rebaño de millares de pinos pastoreados corriente abajo por lo gancheros del Tajo hasta el término de Aranjuez. Una profesión en extremo arriscada y exigente, y que ha esculpido una huella honda en el historial de los grandes afanes de la España rural. Eran de Chelve, de Cofrentes, y sobre todo de Priego, y todavía quedan quienes conocieron y vivieron tan bizarro oficio. Alejandro Jiménez y Román Sanz, de Peralejos de las Truchas, y Manuel Canales y Deogracias Hernansanz, de Priego, mantienen vivo el recuerdo de la ganchería. Andan más cerca de los noventa y hasta de los cien que de los ochenta, y cuando su voz se extinga nada quedará sino lo escrito de este quehacer irrepetible y legendario. Todo empezaba allá donde los árboles tienen su asiento, en esa escuela de supervivencia que son los bosques, bajo cuyo silencio se desencadenan incruentas batallas por los recursos. Quizá el más demandado allí sea la luz, el ser o no ser de las plantas, porque una vez que se cierra la techumbre del bosque es inútil prosperar bajo ella, y por eso los árboles se lanzan a una silente, pero feroz competencia por ella. 412 Crónicas de la memoria rural española Y más tarde las semillas exhibirán prodigiosos mecanismos para escapar del ámbito paterno. —Los pinos han de sembrarse prietos, porque entonces tiran para arriba como flechas, luchando entre ellos por llegar a la luz, y así es como salen los troncos largos y limpios. De sembrarse solos lo que hacen es ensanchar antes de tiempo y poblarse de ramas, y no valen para nada. Luego el piñón tiene como una aleja para que cuando se suelte del árbol, que es cuando sopla viento, se aleje lo más posible del árbol madre y pueda medrar, lo mismo que hacen todas las plantas, los animales y hasta el hombre, ninguno quiere a sus hijos a su halda una vez que crecen. La maderada comenzaba propiamente en los montes, en las pinaradas que crecían enhiestas, sin el titubeo de una curva o un nudo que retrasara su progreso hacia la bóveda del bosque, nada que hiciera a los árboles perder posiciones respecto a sus vecinos. Hasta que cobraban fuste y se volvían cortaderos. —Lo que se sacaba aquí era pino negral, albar y rodeno. El albar era el más noble para trabajar al decir de los carpinteros. Todo era para las traviesas de la Renfe, casi todas han salido de estas serranías. El pino quiere tierra fría, contra más fría mejor, y umbría mejor que solana. Por eso estas sierras de Cuenca y de Guadalajara hacen muy buenos pinos, porque son tierras de mucha friura. Los troncos los cortábamos a mano, con sierra de dos hombres, y así que caía ya sabíamos si iba a sacar buena o mala madera. Si el corazón del pino lo traía redondo y las rayas derechas, era buen árbol. Pero si el nudo venía estrellado y las líneas se cruzaban, de esa madera no se hacía carrera. Una vez que cortábamos los troncos los pelábamos hasta dejarlos mondos de ramas. Esa leña se vendía para las estufas 414 Los ríos y las lumbres, y hablando de lumbres le diré que antes no se quemaba un monte ni a intento. Siendo pastores, la de veces que habremos encendido una hoguera de noche en pleno verano, para quitarnos el relente, y ni nos preocupábamos de apagarla. No había cuidado, no, que el pinar no salía ardiendo. Para hacerlo arder hace falta un fuego cumplido, de intención, como los que hacen ahora: una mecha larga, de cincuenta metros lo menos, que va quemándose despacio, hasta que llega a un mogote de broza y pinocha que hace como una explosión, y eso sí que hace arder el pinar. Todos los fuegos de ahora son así, de propósito, unos son cazadores descontentos porque todos los cotos están cogidos y no queda tierra libre para cazar; otros para despejar de broza el terreno y poder ver la caza; otros porque les han puesto una multa los forestales y toman revancha; porque no les dejan coger setas, o caracoles, o espárragos... en fin, motivos siempre encuentra el que los busca. Pero a lo que íbamos, que a fuerza de mulas arrastrábamos los troncos ya pelados por la costana abajo y los dejábamos a la vera del río, escambrados que se llamaba. Las cortas empezaban por el otoño, cuando la savia deja de moverse, porque si no la madera se azula y no vale. Pero se dejaban en la orilla, a que el oreo los desangrara del todo del flujo que guardan dentro. En tres o cuatro meses de buenos temples podían estar secos, para cuando llegara el tiempo de echarlos al río, que era para febrero, cuando el río arrastra más caudal. Y si alguno no había secado del todo, cuando lo echabas al agua se ahogaba, no flotaba. Los llamábamos muertos, y si veíamos que uno tenía buena madera lo enclavábamos a otros dos palos sanos, para que así, acollarado, marchara con ellos corriente abajo. 415 Crónicas de la memoria rural española Cuando los palos se entregaban a la corriente comenzaba la maderada. Decían los gancheros que el Tajo era el que llevaba la fama, pero que el agua y todo lo demás lo traían sus afluentes. Y así era, porque el Tajo iba recibiendo de sus tributarios tanto el agua como los hombres y los maderos. Y cuando en el gran río quedaba completa la maderada, ocupaba esta más de veinte kilómetros de cauce y a un número de hombres que podía alcanzar los mil. El destino final, Aranjuez, donde esperaban los camiones para llevar los troncos a las serrerías, antes de colocarlos como traviesas de las vías de los ferrocarriles. Como es fácil deducir, algo tan complejo y populoso como una ganchería requería de una perfecta organización. —Al mando de todo estaba el primer maestro de río, y sus órdenes no se discutían. Luego estaban los mayorales y las cuadrillas, cada una de diez hombres con un cuadrillero o jefe, un guisandero y un ranchero, que iba por la orilla con una 416 Los ríos acémila al cuidado del hato, y que solía ser un rapaz de menos de seis o siete años. Los hombres se dividían en tres partes, la compaña de la delantera, el centro y la compaña de la zaga. Cada hombre se ayudaba de una vara de avellano de dos metros de largo, rematada en un hierro con una punta y un gancho, y con eso manejaba los palos. Los hombres de la delantera eran los más prácticos, porque era gente muy maestra que tenía que ir resolviendo los problemas que se presentaban en cada recodo del río. Y a fe que estos eran muchos, cada uno distinto al anterior y al siguiente, y la pericia de los que iban delante iba resolviendo. Unas veces era porque el río no llevaba agua suficiente, otras porque se interponían saltos o grandes peñas. Todo se reducía al objetivo en apariencia simple de hacer que los palos circularan, y los de la vanguardia eran los encargados de allanar los obstáculos. —Los de la compaña de la delantera eran los que hacían los adobos, la forma de salvar los escollos utilizando madera y broza para que los palos se pusieran en tiro y pidieran seguir nadando. Bastaba con que hubiera un palmo de agua, pero no siempre la había, sobre todo cuando se echaban las maderas en los ríos de los nacientes, porque allí las aguas bajaban flojas y cada poco había que hacer balsas, tablás, tirolechos, zarzos, lo que el entender de los maestros de delante dispusiera. Unas veces bastaba con hacer un gollete con unos pocos maderos para recoger el río y que pasaran por allí los maderos. La tablá era mayor, un castillo de palos a cada lado, bien forrado todo de broza para obligar al agua a embocar por el canal de la boquilla. A veces, cuando había presas o saltos de agua había que enzarzar, unir unos palos con otros haciendo balsa con ellos, lo que llamábamos zarzos, que reunían hasta quinientos palos, y era la forma de que salvaran los pantanos. 417 Crónicas de la memoria rural española Una dificultad muy grande era cuando se liaba a llover y crecía el río, porque la maderada no quiere poca ni mucha agua, sino la justa. De suyo los maderos son dóciles, basta con hundirlos un poco con el gancho o empujarlos con el palo para que ellos mismos tomen el carril. Pero si el río venía en recial había que andar con mucho ojo, porque por menos de nada se atascaban, se montaban unos sobre otros y se formaban unos atrancos imposibles. Entonces no bastaba con empujar los palos, sino que había que meter un barreno a la presa que se formaba en un momento, para que reventara y diera libertad a los palos. Los de la compaña de la zaga eran los que tenían que ir removiendo las obras que habían hecho los de delante, para dejar el río tal cual. Aquello tenía también su pericia, porque si desmontaban las obras de golpe se hacían unas avenidas muy malas para la maderada, así que tenían que ir de a pocos deshaciéndolas. Por lo que puede colegirse, la ganchería era un oficio de alto riesgo. Eran frecuentísimos los accidentes menores como caídas, tropezones o heridas con los ganchos, pero no eran extraños los mayores, aquellos que segaban la vida de alguno de aquellos esforzados. —Los gancheros seguían a los maderos, unas veces por la orilla del río y otras montados encima de los palos. Si el río bajaba caudal y con peligro lo iban orillando, pero cuando se entablaba se subían a ellos. Los de la compaña de alante hacían unas almadías para catar la índole del río y disponer las obras, y los del centro montaban sobre los maderos, pero el suelo de la maderada es movedizo y traicionero y hay que saber pisarlo. Había muchas caídas, muchos remojones, aunque por lo normal sin consecuencia. Pero hubo veces que al caer un hombre al río las vigas se cerraban encima de él y no lo deja418 Los ríos ban salir. Entonces los maestros paraban la maderada y corría la noticia de un cabo al otro por las señales que se hacían. Todo el mundo bajaba a tierra y se daba tierra al difunto. Semejantes empeños merecieran una retribución acorde, pero no era así, porque los jornales estaban a tono con la sempiterna astenia de la economía española y sobre todo de su medio rural, postrado desde siglos. —Los jornales estuvieron sobre las dos pesetas o dos con cincuenta céntimos hasta la guerra, y el que más cobraba era el maestro del río, que no llegaba al duro diario. Era corriente que los padres llevaran consigo a sus hijos chicos, más que nada para quitar una boca del gasto de casa, porque ganaban dos reales por hacerse cargo del hato. Pasada la guerra los salarios empezaron a subir poco a poco y se pusieron en las veinte pesetas, pero como estaban las cosas entonces era un dinero. A más del jornal cada ganchero recibía un kilo de pan, un litro de vino y un cuartillo de aceite. De desayuno se tomaban gachas de almorta y para el almuerzo el guisandero preparaba una olla que llevaba garbanzos, judías, lentejas o patatas, lo mismo para la cena, y el tocino y la carne ni los catábamos. Los había que se daban muy buena maña añadiendo algo de sustancia a su ración, porque metían la mano en las huras del río y apestillaban las truchas vivas. La orden de comer se daba con un chiflido y un gesto, y de uno a otro pronto llegaba la noticia a la punta, los de la delantera paraban la maderada y todos a la orilla a comer, por cuadrillas, cada una con su guisandero. La costumbre era comer a punta de navaja, se pinchaba un cacho pan en la navaja y se metía en la olla haciendo de cuchara. La bota de vino corría de boca en boca y ya podía uno espabilar y que no te encontrara con la boca tupida de comida, porque se te saltaba el turno hasta la siguiente ronda. 419 Crónicas de la memoria rural española Para anunciar la comida y para las demás cosas, los gancheros usábamos nuestro sistema de señales. El almuerzo era un chiflo y juntarse los dedos en la boca; si venía el capataz, el que avisaba se quitaba la gorra; quitársela y agitarla era que venía riada y todos tenían que salir enseguida del río; y si ocurría una desgracia como que uno se ahogaba, juntaba las manos como para rezar y agachaba la cabeza. Así es como nos entendíamos cuando no había teléfonos como ahora. Conforme caía la tarde los veteranos de alante paraban la maderada. Se daban maña para hacerlo, les bastaba con cruzar unos palos para que el rebaño entero se parara. Entonces salíamos todos a la orilla y buscaba cada cual su acomodo para pasar la noche: al abrigo de un cancho, debajo de una peña, en una cueva... se dormía unos pocos de días en cada sitio y volvíamos cada tarde andando a él, hasta que la maderada quedaba lejos y no traía cuenta volver. Entonces mudábamos el sitio, lo que se llamaba cambiar el hato. Lo primero que hacíamos cada noche era prender una lumbre, porque de tanto trajinar encima del agua acababa uno ensopado. Vestíamos unos zaragüelles largos de rayas, una camisa y una boina o un sombrerillo por si llovía, esa era toda la indumentaria nuestra. Y para dormir, encima de un catre apañado con boj o con bálago y una manta que iba en la acémila con el niño del hato. Y a lo que clareaba, otra vez a la brega del río, los maestros no tenían más que tentar los palos con la punta del gancho para que cabecearan, y ya estaban en movimiento. Y cuando pasaban todos los maderos el río se quedaba limpio como una pintura, daba gusto de verlo. Y así pasaban las jornadas una detrás de otra, dejando atrás los términos del camino: Peralejos de las Truchas, Puente de San Pedro, Poveda, Zaorejas, Trillo, Sacedón, Zorita... 420 Los ríos —Cuando llegábamos al paraje de Las Juntas el río se aquietaba, se hacía tabla y aquello era gloria bendita. Íbamos de pie encima de los palos, disfrutando, olvidados los escollos y las penas, atrás las revueltas y los rabiones del río, y entrábamos así en Aranjuez, presumiendo. Las márgenes se llenaban de gente para ver la maderada. Aquello de la ganchería duró hasta que abrieron pistas por la sierra, los camiones pudieron entrar hasta los tajos de las cortas de pinos y ya no hizo falta bajarlos por el río. De todas formas, antes o después se hubiera acabado, porque era un oficio demasiado recio para los tiempos de hoy, trabajando de sol a sol, bregando con el río, los palos y sus peligros, durmiendo al raso como las alimañas... nadie se atrevería hoy con un oficio como ese. 421 Crónicas de la memoria rural española Riacheros del Guadalquivir El Guadalquivir es río grande. En varios sentidos. Lo es en el geográfico, pues desde que nace allá en los altores de la serranía de Cazorla va rebañando veneros, regatos y manantiales, que lo engordan hasta que llega opulento a los términos de su desembocadura, en la comarca de la Baja Andalucía, donde pandea y se desdobla en brazos, y se abre y rebalsa en las planicies de la marisma, un poco antes de verter sus caudales en el Atlántico. Pero también es grande, y esto lo hace preeminente entre los demás ríos españoles, en el sentido histórico. Porque por el Guadalquivir entraron o salieron todas las grandes civilizaciones que conformaron el mundo occidental. Aquí, en algún punto de sus orillas o de las marismas reposa bajo metros de lodo la mítica ciudad de Tartessos, probablemente sepultada bajo las aguas con ocasión de alguna de las cíclicas, violentas crecidas del río tras las grandes lluvias. Por el río navegaron los griegos, los fenicios, los romanos, los vikingos, y desde las aguas turbias del final del río partieron las carabelas de Cristóbal Colón con destino al Descubrimiento de América. El mar y el río se encuentran en estos confines, y el abrazo no suele ser amistoso. La corriente del primero colisiona con la marea del océano y el contacto es pocas veces pacífico, y las más, virulento, encrespado de oleajes devoradores, como bien sabían los marinos que venían de América en barcos atestados de plata, y antes de arribar al puerto de Sevilla habían de superar el último trance, la peligrosa barra del Guadalquivir, en cuyo fondo reposan aún tantas embarcaciones que no lograron superar el obstáculo. Pero ese contacto del mundo fluvial y el marítimo comporta una consecuencia adicional, esta sí fecunda. El cruce de ambas corrien422 Los ríos tes crea una huerta líquida feracísima, unas aguas mitad dulces mitad salinas, muy del gusto de muchas clases de especies. Bien lo sabían los habitantes de las márgenes, que aplicaron técnicas y artilugios para hacerse con esta montanera viva, con esta pingüe cosecha de criaturas de las aguas. Fernando Cian, de Coria del Río, puso al servicio de los riacheros el utillaje necesario. —Hay varias clases de barcas por el río. La de aquí es la coriana, larga de siete metros, con una cabina chica para cuando aprieta la noche en el río, que es muy húmeda. La sanluqueña es más alta de proa y más ligera, porque la tabla es más liviana. Para los costillares uso olivo, y también pino flandes, carlisto colorao, acebuche y álamo negro. La encina no vale para madera de barca, porque siendo la más dura, al año ya la ha podrío el agua. Los carlistos los cogíamos de las arbole- 423 Crónicas de la memoria rural española das. Los echábamos por el barranco abajo y ahí se ahogaban en el agua y los traíamos arrastrando. La madera hay que dejarla un tiempo en seco antes de trabajarla, para que madure. Aquí los que saben siguen utilizando el barco de siempre, porque donde esté la madera que se quite el poliéster, el plástico y todo eso. Aquí los hay que llevan dos generaciones con el mismo barco, con unas pocas reparaciones en las costillas, un calafateo todos los años con brea y alquitrán, y palante. Eso sí, la faena no es la misma porque antes para reparar los barcos se metía uno en el fango hasta las orejas, invierno y verano, y hoy o te lo suben arriba o no hay nada que hacer. Nos hemos vuelto muy acomodaos todos. Había varios grupos de barqueros faenando en el río. Estaban los de Coria, los de Alcalá del Río, los de Trebujena, los de Sanlúcar... Coria del Río era como el epicentro de este mundo fluvial, y Juan Pazo, Manuel Herrera o los de la familia Ruiz Cáceres cuentan sus vivencias y sus fatigas. —Aquí se pescaba a la cuchara. De las barcas salían unas varas con una red en el centro, y se dejaba en mitad de la corriente, para que entrara el pescado dentro. Eso si eran angulas o camarones, porque a los pescaos había que aventarlos apaleando la orilla con unas canoillas. El jornal se hacía según viniera el río. Unas veces en un día ya estaba hecho, pero otras se tiraba uno la semana entera para sacarlo, porque levantabas la cuchara y no traía más que forraje del río. Por eso había que llevarse bien de costo al barco para tener de comer, porque no se salía de día ni de noche, y no sabía uno lo que iba a estar allí adentro. La pesca estaba amontoná entonces. Al camarón le va tanto el agua dulce como el agua salada, y lo mismo le da corriente arriba que corriente abajo, que entra igual. Pero había que 424 Los ríos echar unas buenas jornadas para hacerse con unos costales de camarones, que se vendían luego en Sanlúcar o en Sevilla. A lo primero la angula nadie la quería, no les tiraban aquellos gusanos. Pero luego empezaron a venderse, y conforme menos había más precio cogían. Mejor se pescaba de noche que de día, arrimaos a la orilla, con un carburito porque le entra a la luz. Las que se escapaban del arte nadaban río arriba, y en cosa de dos meses estaban ya gordas como un brazo, y eran propiamente las anguilas. Pescábamos también el albur, que le llamamos el capitán; el barbo y la carpa, que le decimos la panarra. Esos entran a la cuchara, pero gastan más maña que las angulas y los camarones. Para que entren al arte hace falta que el palero remueva la orilla y los espante, y se meten en la cuchara. El capitán quiere aguas limpias, y la panarra es más sufrida, yo he visto a los albures ajogados en la corriente, y las panarras como si nada. 425 Crónicas de la memoria rural española Otro que subía arriba era el esturión. Es un bicho grande y fuerte, y había que gastar otra astucia con él. Se tendía un palangre de orilla a orilla, con los anzuelos rascando el fondo. Pasaba el esturión y se prendía por la barriga, y como ese bicho tiene mucha bravura se liaba a pegar coletazos para soltarse el anzuelo, y lo que hacía era que todos los anzuelos se le venían encima, arrodeándolo, y de ahí ya no escapaba. Luego los llevaban a una fábrica de por aquí y les sacaban los huevos del caviar. Había piezas grandísimas, de hasta cien kilos. El río tiene dos caras, como los accidentes sobresalientes de la Naturaleza, tales el mar o la montaña. Una es la cara dulce, amable, la que deja que lo surquen, lo hollen y arranquen los frutos escondidos en su vientre líquido, y por suerte para los habitantes de las márgenes este es el rostro del río de casi todos los días. Pero 426 Los ríos tiene también una cara oculta, la que acecha debajo de la mansa tabla. Es la de los remolinos arteros o la de las corrientes que no se ven, porque el río puede ser taimado y engañoso. Y puede también cambiar de repente de humor y volverse hosco, desabrido, olvidado de la plancha cadenciosa, convertido en recial que baja arrollando y del que más vale precaverse, porque nada respeta a su paso y se lleva por delante ramas, árboles, animales, objetos y hasta personas. Los riacheros del Guadalquivir mucho respetaban estos arrebatos del río. —A veces el río venía crecido y lo anegaba todo: la madre, los caños, la marisma... todo era un mismo cuerpo de agua grandísimo y había que tener mucho tiento con esas arriadas, porque la corriente te llevaba donde ella quería. Si te pillaba la arriada lo mejor era ajustarse a la orilla y remar por ella, muy ceñido, escapando de lo recio, porque te podía llevar hasta el mar o ponerte la barca boca abajo. Otro peligro que teníamos los pescadores eran los barcos grandes que remontaban el río para ir o volver de Sevilla, porque los nuestros eran chicos y no se veían. A una hija de Juan Pazo la mató un barco de estos, porque el padre no pudo evitar la embestida. Los tiempos felices de los riacheros del Guadalquivir pasaron hace mucho, porque todos estos relatos son de cuando los sutiles tentáculos del desarrollo aún no se habían infiltrado por los aledaños del río. Pero un país que crece rápido como fue la España de la segunda mitad del siglo XX, si se llevó por delante las hambres y las penurias no fue de balde, sino a costa y trueque de algo. El acelerado crecimiento trajo al entorno del Guadalquivir maquinaria que cegó cauces o levantó barreras. Y el apresurado desarrollo industrial de los años sesenta trajo de la mano la contaminación. Fue más rápido el problema que su solución, y para cuando las leyes proteccio427 Crónicas de la memoria rural española nistas del medio ambiente llegaron, ya el mal estaba hecho y en alta medida era irreversible. El río, otrora limpio y libre, se había convertido en una trampa letal para la fauna piscícola, y aunque retornó la pesca, no volvió a ser lo de antes. Son las consecuencias, difícilmente evitables, de la mejora del nivel de vida. —Antes andábamos con las barcas de aquí para allá, por todas partes. Íbamos arriba y abajo del Brazo del Este, del Guadiamar y de todos los caños, y no había problemas. Contra más pescábamos, más pesca había, y la de familias que vivían del río: unos con la pesca, otros con la arena y la zahorra, otros llevando viajeros de una orilla a la otra... Pero empezaron a cegar los caños, como el del Guadiamar, y todo se vino de por junto. Un día hicieron la presa de Alcalá del Río. Esa hizo daño de verdad, porque los esturiones que venían subiendo arriba de la corriente para soltar los huevos se encontraban con aquella pared grandísima y de ahí no podían pasar. Así, no naciendo nuevos pescados vinieron a menos, hasta que allá por el setenta y ocho sacaron una pieza de dos metros, una cosa horrorosa de grande, y para mí que ese fue el último esturión del río, porque de ahí palante ya no sacaron más. Pero lo que más daño hizo fue la contaminación, y eso sí que se ensañó con tó: con los barbos, las sabogas, las anguilas, los sábalos, las panarras, los albures... con tó. Fue que empezaron a bajar las aguas con mucha enfermura, se ve que de unas fábricas de por ahí arriba, que tó lo malo lo echaban al río. Los albures se asfixiaban cuanto que les alcanzaba la mancha; las panarras eran más fuertes, pero acababan perdiendo el garro del cuerpo y se morían igual. Cuando bajaba la suciedad se llevaba por delante los huevos, las crías y todo lo que encontraba a su paso, una cosa horrorosa. Y las angulas, una vez que sentían la suciedad del agua se daban la vuelta y sa428 Los ríos lían de juída corriente abajo. Hubo un año que no quedó vivo un bicho en todo el río, y hasta las orillas de juncos y carrizos se quemaron, mire si venían malas las aguas. Luego se ve que metieron maquinaria y aparatos para limpiarla, pero la suciedad estaba ya muy metida adentro: en la cama del río, en las orillas... Muchos peces dejaron la querencia y no volvieron más, se fueron para otros rumbos. Ahora ya hay muy poco. Y muy establecío, con prohibiciones, turnos, vedas, licencias, no como antes, que todo estaba libre y bastaba con echar el arte y ponerse a pescar. 429 Medios humanizados La masía catalana Tierra de vinos La huerta levantina La masía catalana La masía es mucho más que la casa rústica de Cataluña, y para comprenderlo cabalmente recurrimos al testimonio de alguien que se crió en una de ellas, Emilio Saavedra, que se remonta al matrimonio de sus abuelos. —Cuando mis abuelos se casaron nada tenían, pero juntaron los ahorros de él con la pequeña dote de ella y compraron una parcela el mismo día de la boda. Y el viaje que hicieron tras la ceremonia fue acudir a la propiedad y recorrer todo su perímetro, tan contentos estaban porque era la primera propiedad que tenían juntos. Y entonces mi abuelo se paró en un rincón de la parcela y le dijo a mi abuela: aquí construiremos la masía. La alegría de los recién casados se entiende porque no estaban concibiendo una simple casa, aunque fuera la suya, sino que estaban poniendo los cimientos de un linaje. Porque la masía, más allá de una recia casa de piedra, ha sido la esencia misma del campo catalán, algo así como el cuerpo al alma. La masía era lo que sustentaba el apellido, la dinastía familiar. El espacio físico que servía no solo para albergar a varias generaciones, sino para que se fueran dando el relevo unas a otras. Donde convivían abuelos, hijos y nietos, y estos recibían la herencia ancestral de usos, costumbres, historias, tradiciones… el acervo que implica pertenecer a una sangre. En los campos catalanes se habla de can Vayreda, can Baldiret… la casa y el apellido siempre juntos, inseparables como las raíces y el tronco de un árbol. Cambiaban los nombres y los rostros, pero no 433 Crónicas de la memoria rural española el apellido. La masía contaba siempre con una heredad aledaña, importando poco que esta fuera propia o arrendada, porque era la casa lo que daba contenido al payés. —Esta ha sido la tierra de nuestra familia. Tiene una hectárea, pero nos dio para vivir. Mis padres sembraban patatas, alubias, hortalizas, trigo… y teníamos dos vacas, un cerdo, gallinas y conejos. Así que esa tierra, con ser tan poca nos daba de todo: pan, huevos, carne, grasa, verduras, legumbres… y aun sobraba para vender y poder comprar lo que faltaba: aceite, azúcar, chocolate, sal… La jornada de trabajo iba de sol a sol, y a falta de relojes los vecinos dispersos por las masías se guiaban por el toque de la campana parroquial. Así lo cuenta José Tayant, el eslabón probablemente final de varias generaciones de payeses. Tiene noventa años, pero aún se aplica a las labores campestres con entusiasmo juvenil y arrestos sobrados. —Una hora antes del clareo la campana de la iglesia tocaba a oración. Los payeses se levantaban y en las casas se rezaba un avemaría. La madre preparaba el desayuno. Un plato de sopa y una rebanada de pan. A mediodía tocaba otra vez, tiempo de volver al trabajo a comer la escudella, el plato que se tomaba en todas las masías. Llevaba arroz o fideos, col, verduras, todo hervido. Y además patatas, butifarra y carne de cerdo o de cordero. Y la última campana sonaba al crepúsculo, cuando todos regresaban a casa. La mujer había encendido el fuego y cenábamos unas patatas o unas mongetes, o lo que hubiera sobrado de la escudella. Porque la comida se aprovechaba toda, mi madre aguaba la leche para que llegara a todos, y un trozo de chocolate lo estiraba para que alcanzara a los cuatro hermanos. Aceite gastábamos no más de cuatro o cinco litros al año, lo demás era la grasa del cerdo. Y los 434 Medios humanizados lunes mi madre iba al mercado de Olot a vender los sobrantes de huevos o de leche. Allí bajaban los payeses de la comarca con ganado y productos y se hacían los tratos. Uno de los pocos gastos fijos de la masía era el médico. A los campos no habían llegado aún los especialistas, pero los suplía con creces una figura que fue fundamental en los pueblos, el hoy llamado médico de familia, antes el médico rural. Conocía al dedillo el historial clínico no solo de los pacientes a su cargo, sino el de las propias familias, sabiendo las debilidades fisiológicas y dolencias de cada una. Más que un frío profesional que recibe en su consulta o en un hospital, el médico rural era un amigo de la casa, alguien dispuesto a acudir a ella a cualquier hora del día o de la noche. El doctor Jaume Planas fue uno de estos médicos, y recuerda sus jornadas en la Garrotxa. 435 Crónicas de la memoria rural española —Las visitas eran a domicilio y a cualquier hora, y a veces tuve que salir tres o cuatro veces en una noche. Estaba conductado, lo que en otras partes llamaban iguala, los vecinos me pagaban un tanto fijo al mes por mis servicios. Había pocos medios entonces para hacer el diagnóstico, solo había el análisis de sangre, y por eso lo que contaba es tener un buen ojo clínico. Pero en todo esto de la sanidad se ha mejorado mucho. Antes morían muchos niños en los primeros años de vida, porque no había sueros, ni sulfamidas. Y luego se hablaba de un viejo de sesenta años, cuando hoy llegan fácilmente a los ochenta, así que por arriba y por abajo se ha alargado la vida. Pulmonías, bronquitis, tifus, se llevaban a mucha gente. De la tuberculosis pocos se curaban, hasta que llegó la estreptomicina. Y los niños se iban con el sarampión, la escarlatina, la deshidratación. Era una vida recogida la de la masía de entonces. Recogida y ordenada. Distinguíanse dos clases de días, los de trabajo y los de fiesta, y no se mezclaban. Ni siquiera en los de labor se expandían los vecinos un rato en las tertulias vespertinas, tan frecuentes en otras partes de España. Una vez que terminaba la faena se recogían en las masías, como cuentan José Tayant y Emilio Saavedra. —Al caer la tarde ya estábamos todos en casa, pero sobre todo las mujeres, y ni una hora más. En los días de fiesta aún las dejaban quedarse un poco más, pero no mucho. Y cuidado con tocar una mano a tu novia, ¡huy!, esto sí que no podías hacerlo. Hacíamos fiesta los domingos, y sobre todo en la fiesta mayor, en unas parroquias era San Miguel, en otras San Isidro. Se traía una orquesta y se bailaban sardanas. También se celebraban los santos de cada uno de la familia. Casi siempre eran los mismos, porque los nombres de entonces variaban poco, no era como hoy. Había un dicho que rezaba “Joseps, Joans y Ases (asnos), hay en todas las casas”. 436 Medios humanizados Los catalanes siempre fueron gente industriosa y muy trabajadora, con muchas diferencias con otros lugares, y muy particularmente Andalucía. Si aquí ha sido frecuente hacer del trabajo una jornada de fiesta, en Cataluña pasaba al revés, muchas veces la fiesta se convertía en un asunto trabajoso, como es el caso de Angel Roca, alguien que cambió un destino incierto como contratista por la seguridad de encargado de una finca. —Los de la quinta del cuarenta y dos en adelante, que era la mía, los domingos teníamos que hacer misa a las siete de la mañana, para lo cual me levantaba a las cuatro de la madrugada, y dos horas andando al pueblo. Luego a hacer cinco horas de instrucción en el campo de fútbol del pueblo, en pleno verano. Después marchaba a casa, otras dos horas. Más tarde iba al baile, dos horas más de camino. Acompañaba a mi novia a su casa, dos horas. Y de ahí vuelta a casa, cuatro horas, así que llegaba clareando el día, y directamente a trabajar. La vida campestre catalana cuenta con muchas particularidades. Y no solo en el idioma –en las masías se hablaba en catalán, y hasta que no llegaron la radio y la televisión apenas se chapurreaba el castellano–, sino en muchos ámbitos, tanto en lo doméstico como en lo comunal, con una marcada tendencia al formalismo, a la ampulosidad incluso, en la conservación de las tradiciones, así como un respeto estricto a las jerarquías. Al fin y al cabo solo en Cataluña hubo en tiempos medievales verdadero feudalismo, el modelo que rigió en la Europa central, y algunos retazos de ello han quedado colgados, como hilachas desprendidas del lienzo del tiempo. Este apego a la formalidad aparece por ejemplo en el recuerdo de Ángel Roca, cuando dice que a los siete años hizo la primera comunión, y a los diez la “comunión solemne”, con más pompa que la ante437 Crónicas de la memoria rural española rior. Pero el formalismo y las distancias se recalcan más todavía en lo relativo a las ceremonias funerales. —Había tres clases de entierros en Olot, de primera, de segunda y de tercera. Había nueve clérigos, y si el difunto era importante oficiaban todos, la carroza funeraria era la mejor y la llevaban dos caballos. Si el muerto era de la categoría menor solo había un clérigo, un carro modesto y una mula tirando de él. Y de camino al cementerio el orden que se seguía en la fila era riguroso, componiendo el primer dol los familiares más cercanos, y siguiendo el segundo duelo, el tercero y los sucesivos, de acuerdo al grado de parentesco o la amistad. La costumbre en los entierros era que después del cementerio se daba una gran comida a todas las visitas, y los que venían de lejos se quedaban a dormir en la casa. La nota distintiva más sobresaliente en la tradición familiar catalana es la del hereu. Se trata de otro residuo del medioevo, cuando las familias nobles instituyeron la figura del mayorazgo para preservar la integridad de las tierras, evitando su desmembramiento entre los herederos. El mayorazgo funcionó largo tiempo en el conjunto de España, pero acabó extinguiéndose, con la consiguiente fragmentación de las fincas, algo que luego hubo de recomponer la concentración parcelaria. La institución del hereu permitió mantener las fincas en una sola mano, la del primogénito, o en defecto de varones, en la hermana mayor, la pubilla. Aunque no todo eran ventajas para el hereu, de momento obligado a continuar la tradición familiar, a vivir en la casa, a trabajar la tierra como sus mayores. Y, además, a atender e incluso mantener y cobijar a sus hermanos en caso de necesidad. —La mitad de las bodas las arreglaban los padres, sobre todo si uno de los contrayentes era el hereu. El acuerdo del matrimonio solía hacerse formal, ante notario, y ahí se fijaba lo que 438 Medios humanizados ponía la familia de la novia como dote, que no era mucho entonces, y casi todo en bienes: alguna cabeza de ganado, ajuar… Como el hereu estaba destinado a quedarse con la tierra, pasaba a vivir en la masía con los padres. Se daba el caso de que en una misma masía convivieran hasta cinco generaciones, desde los abuelos a los tataranietos. Otra gran peculiaridad de Cataluña, y también de su medio rural, es que siempre fue por delante en lo relativo a adelantos e innovaciones. Cuando en el resto de España los caminos eran de tierra y ripio, a Cataluña ya había llegado el asfalto; mientras en la década de los cuarenta el tractor no se conocía en Andalucía o Extremadura, en los campos catalanes ya se labraba con ellos; las casas rústicas estaban equipadas con agua y luz mucho antes que en el resto de la Península. Todo ello se debe a la proverbial laboriosidad de los catalanes, poco proclives a conformarse con lo vigente, sino a mejorarlo. La mujer del doctor Planas, Anna Montañá, fue testigo de lo uno y de lo otro: del contraste entre el campo castellano y el catalán, y de la inquietud emprendedora de los catalanes. —Cuando ocurrió la guerra civil tuvimos que salir a toda prisa de Cataluña, porque corría peligro la vida de mi padre. Nos instalamos en un pueblo de Burgos y allí estaba todo mucho más atrasado. En las casas no había lavabo ni retretes, y desde luego ni agua ni luz; las casas eran de barro, los caminos, malos. Pero eso sí, encontré que la gente era buenísima, amable, servicial, muy diferente a lo que yo conocía, no dejaron de ayudarnos todo el tiempo que duró la guerra. Mi padre montó en el pueblo una pequeña industria y dio trabajo a muchos, le estaban muy agradecidos. La guerra civil y la postguerra tuvieron honda repercusión en Cataluña, y sobre todo en su parte norte, por ser tierra de frontera. Hubo muchos episodios dramáticos, y otros concluyeron feliz439 Crónicas de la memoria rural española mente gracias a la intervención de la veleidosa diosa Fortuna, como fue el caso del padre de Bernard Carrera. —Mi padre era un gran conocedor del Pirineo, y guiaba a Francia a personas que querían pasar al otro lado de la frontera, con el peligro de que nunca sabía si entre esas gentes se había infiltrado algún espía. El caso es que acabaron cogiéndolo en nuestra propia casa, era yo niño y me acuerdo de todo. Ya lo iban a ajusticiar allí mismo, cuando él pidió que le concedieran una última voluntad: disfrutar de una buena comida. Lo permitieron, y estando comiendo entró una oveja en la casa y empezó a revolverlo todo y a molestar. Llévatela de aquí, le dijeron, y mi padre la cargó para llevarla al corral, salió con ella por la puerta y echó a correr campo adelante, y aunque le persiguieron no pudieron cogerle, porque llevaba 440 Medios humanizados alas en los pies. Tres días empleó en llegar a Francia a salto de mata, escondiéndose, en lo que en línea recta había dos horas. La zona de la Garrotxa fue más tarde de continuo trasiego de gentes de un lado a otro de la frontera. Primero los contrabandistas, por la carestía que siguió a la guerra, cuando un kilogramo de pan llegó a costar treinta pesetas, una fortuna para la época. Y después con los maquis, españoles huidos a Francia tras la guerra y luego vueltos subrepticiamente, extendiéndose por las serranías y muy especialmente por los Pirineos. —Había mucho contrabandista por esta zona –dice Bernard Carrera–, hasta yo mismo lo fui en tiempos. Íbamos a Francia en busca de permanganato, y entre tres cargábamos cien kilos a las espaldas. La ganancia era de un duro por kilo, y merecía la pena porque entonces era mucho dinero. Nunca nos cogieron, aunque los guardias nos seguían los pasos, y a punto estuvieron de cazarnos unas cuantas veces. —A mí me tocó lidiar con los maquis –recuerda José Tayant, testigo directo de aquellos enfrentamientos acaecidos en la soledad de las sierras españolas entre los maquis y la guardia civil–. Hacíamos rondas nocturnas por los Pirineos, comiendo rancho en frío, durmiendo donde podíamos. Pero eso era mejor que cuando había tiroteos. Una vez me pasaron las balas por cima de la cabeza, las oía silbar. ¿Qué fue del mundo de la masía catalana? ¿De ese conjunto formado por la casa y la tierra? José Tayant nos pinta este nuevo paisaje. —Antes todas las masías de esta comarca estaban ocupadas. Vivían familias, muy numerosas por cierto, y en las fiestas se relacionaban. El mercado de los lunes en Olot estaba lleno de payeses vendiendo y comprando. Y ahora, ya lo ve. Las tierras se siguen sembrando, pero ahora un solo hombre lleva 441 Crónicas de la memoria rural española tres o cuatro fincas de forma muy mecanizada. Los antiguos payeses se han marchado a las ciudades y las masías las ocupan nuevos dueños que vienen de la ciudad los fines de semana, o las han dedicado a hoteles rurales. Y ya no será posible que un solar de dos o tres hectáreas, de una incluso, diera para sostener a una familia, como ocurría antes. Y uno vuelve a percibir que, por mucho que cueste creerlo, en el campo español se ha vivido hasta los años sesenta del siglo veinte de forma milenaria. Se ha pasado de una economía autosuficiente y de subsistencia a otra de consumo. Entonces una hectárea daba todo lo que se precisaba para el mantenimiento: pan, carne, leche, huevos, hortalizas, legumbres… y apenas había que tirar de la bolsa para adquirir lo demás y pagar el médico y la contribución. No es que esa hectárea hoy produzca menos, antes bien su rendimiento se ha multiplicado por mor del abonado y los plaguicidas. Lo que ocurre es que en la nueva sociedad de consumo han surgido gastos nuevos como la energía, el saneamiento, el coche, los seguros, la seguridad social, la sanidad, los colegios, la maquinaria agrícola, el tractor con sus aperos, los abonos, los pesticidas, el ordenador, el teléfono… y la pobre hectárea no da más de sí. Los alimentos siguen llegando a las mesas de los ciudadanos, pero vienen de grandes explotaciones muy mecanizadas, o de economías de subsistencia del tercer mundo, o de invernaderos de producción intensiva. ¿Y las pequeñas explotaciones tradicionales con sus gentes, como la masía, el caserío vasco, la casona cántabra, las casas andaluza o castellana? Han tenido que ser subvencionadas, porque si los agricultores aplicaran a los precios agrícolas todo ese arsenal de nuevos costes, los alimentos hubieran devenido inasequibles. De modo que solo se siembra el cultivo o se mantiene el ganado que se subvenciona, y se abandona todo lo demás. El precio de ello es un aluvión de normas e intervenciones que abruman a los agricultores y gana442 Crónicas de la memoria rural española deros hasta lo indecible. En cuanto a los brazos que sostenían el modelo antiguo, es comprensible que los jóvenes prefieran la seguridad de un sueldo fijo en la industria o los servicios, que las incertidumbres permanentes de la agricultura y la ganadería. Como dice Saavedra, la juventud nada quiere saber del campo. —Los jóvenes de hoy, antes aceptan cualquier trabajo que les dé un sueldo fijo que labrar el campo. Y yo digo que Cataluña, al marchar la gente del campo ha perdido su gracia, su personalidad. Yo veo todo muy diferente. Antes, si se encendía un fuego en el bosque iba todo el mundo a apagarlo. Ahora dejan que lo apaguen los bomberos o los retenes. Recuerdo que antes, cuando se mataba un cerdo bien cebado y tenía mucha grasa, los vecinos lo miraban con envidia y pensaban: qué buen invierno van a pasar estos payeses en su casa con tanta grasa. Mire si había cuidado de las cosas. Ahora no hay nada de eso. Dicen que hay crisis, pero yo entro en un supermercado y lo veo todo lleno de alimentos. Antes ni cabía pensar en algo así. Yo creo que esta juventud está muy mal acostumbrada, y que no sabe lo que es trabajar de verdad para comer. Y buena parte de culpa la tenemos los padres, que les hemos dado lo que querían para que no sufrieran lo que nosotros. Están muy mal acostumbrados, y por eso tengo escrito que tengo el convencimiento de que en España se volverá a pasar hambre. Tierra de vinos Los viñedos se extienden por los pandos y alcarrias peninsulares de sur a norte, rehuyendo los extremismos hídricos, aunque a la hora de elegir antes prefiere aguas escasas que copiosas, pues son aquellas 444 Medios humanizados las que confieren sabor al vino y estas se lo roban. Vides, olivos y trigales forman la tríada de los mantenimientos históricos españoles, desde que su superficie fue desnudada del arbolado profuso que la cubría, el entrevero de encinas con sotobosque de brezos, lentiscos, madroños, jaras y otras muchas especies. Pero una vez que la pelambrera del paisaje vegetal quedó trasquilada a conciencia, esos tres cultivos se distribuyeron el feudo ibérico, para reinar sin competencia. Y resulta curioso observar que dos de ellos, la vid y el olivo, en tantas cosas se parecen y en tan pocas difieren. Acaso sea el tamaño su principal diferencia, porque en lo demás todo son semejanzas: Los dos prefieren el secano sobre el regadío; los dos desarrollan troncos difíciles, retorcidos, como atormentados, de tal modo que la vid parece el pariente raquítico del olivo; y los dos regalan fruto muy parecido, la aceituna uno y la uva otro, que además de sabrosos comidos en crudo destilan formidables sendos líquidos, nada menos que el aceite y el vino, que han ocupado la cocina y la mesa españolas desde el tiempo de los romanos. Filiberto Arias nació cerca de Cacabelos, tierras vinateras donde las haya. Nacido en el treinta y cuatro, carga a las espaldas sobrados recuerdos, de esos años crudos, cuando la vida había que sudarla de verdad, diariamente a brazo partido contra el hambre, más todavía si se trataba de alguien que prácticamente nació huérfano. —Con tres años me quedé sin padre, pero mi madre quiso que fuera a la escuela, a pesar de que hacían falta brazos en casa. Descalzos íbamos todos, y solo si llovía nos juntábamos los más de cuarenta que éramos en la clase. Si hacía bueno no llegábamos a la mitad: el uno se iba a las ovejas, el otro a podar los sarmientos, y todo así. El maestro nos hacía aprender por las buenas o por las malas, nos ponía de rodillas una hora o nos arreaba con la regla en la mano abierta, pero vaya si aprendíamos, no como ahora que salen de la escuela igual que han 445 Medios humanizados entrado. Y todavía en casa lo mismo te pegaban otra vez por desobedecer al maestro. De niños nos asustaban diciendo “que vienen los moros”, y corríamos a meternos debajo de la cama, y es que anduvieron por aquí los moros cuando la guerra, y cada día hacían lo que llamaban la requisa, llevarse la mejor oveja del rebaño de uno, y decían que robaban también niños y los pegaban. También había mucho miedo por aquí de las tormentas, las de verano mayormente, que son las que traen los rayos y los truenos. Si te cogía en la viña, todos corriendo para la casa, trancaban las puertas y en cada casa se encendía una vela para ahuyentar la tempestad. Celebrábamos las patronales por San Martín el once de noviembre, con la uva recogida ya y con el vino en las bodegas. Venía una orquesta de seis músicos desde Villafranca, una maravilla con sus trompetas y sus saxos. En la casa se comía oveja y pollo, una novedad, porque luego no volvíamos a catar esas carnes tan ricas hasta Navidad. Pescado casi ni le probábamos, solo por la Semana Santa, que había salvedad de carne y venían unas arriatas de seis mulas vendiendo por los pueblos unas cajas de sardinas saladas. También íbamos a las fiestas de los pueblos de la comarca, andando la parva de mozos y mozas, pero a las nueve había que estar de vuelta en casa, a los padres se les tenía un respeto muy grande, y a la hora del regreso no salíamos hasta no estar todos, y si faltaba alguna moza, se la buscaba. Un punto de inflexión en la vida de Filiberto Arias, como en la de todos los jóvenes de España hasta las postrimerías del siglo, fue el servicio militar, la “mili”. Para los que vivían en el medio rural, más que una penosa obligación, una aventura que les permitía escapar de los estrechos límites de sus pueblos, conocer caras distintas a las de todos los días, contemplar paisajes nuevos. El del sorteo era un 447 Crónicas de la memoria rural española día grande que se celebraba por todo lo alto, y desde entonces hasta el fin de sus días eran los “quintos” de ese año, unidos por especiales lazos, y las paredes, peñas y fachadas de la España rural han visto impresa hasta hace bien poco la lapidaria frase “vivan los quintos del…”, hasta que los tiempos despintaron los dibujos, a la vez que arramblaron con la mili. —A la mili no tenía que ir, pero me empeñé porque decían que se iba de mozo y se volvía hombre. El día del sorteo los quintos lo celebramos en grande, corriendo el pueblo, rondando a las mozas e invitando a todos, que para eso escotamos dos duros cada uno para el vino. Después de la mili ya me tomé en serio la vida y con mucho esfuerzo fui comprando con mi madre un trozo de viña aquí, otro allí. Cuánto sacrificio entonces, catorce y quince horas trabajando todos los días, y con poco que comer, pero muy unidos, porque la pobreza nos hermanaba. Comíamos todos alrededor de la mesa, bebiendo en una jarra común, no en vasos como ahora. Para calentar el cuerpo por las mañanas teníamos nuestro aguardiente. El pan estaba racionado entonces, iba al pueblo a recoger la hogaza y mi madre me regañaba por haberla empezado en el camino de vuelta. Lo de comer lo guardábamos en el desván: una punta de manzanas que recogíamos en verano para el gasto de la casa; racimos de uvas, que tendíamos encima de una manta en un sitio fresco, que le diera algo de norte, y nos duraban hasta marzo; para comer un plato de caldo, con grasa y patatas o frejoles, y para ir al campo echábamos al morral unas tajadas de matanza. Entonces todo el trabajo del campo se hacía a mano, y parece increíble que desde las primeras herramientas del homo habilis, las lascas para arrancar la carne adherida a los huesos, hasta la azada, el instrumento para hendir la tierra, discurriera la friolera de dos 448 Medios humanizados millones de años. Mucho tiempo para tan exiguo adelanto. Y en cambio, los últimos cien años, y no digamos los últimos cincuenta, han visto la aceleración prodigiosa de la tecnología, y parece asombroso que en España queden personas que hayan manejado la agricultura con herramientas prácticamente prehistóricas. —Todo lo hacíamos a mano en mi juventud. En invierno el Concejo pedía un hombre por familia para arreglar los caminos, que con el paso de tantos carros por la vendimia se habían descompuesto. Obligación de acudir no había, pero estaba mal mirado no arrimar el hombro, porque era un trabajo comunal. En los hoyos más grandes bajábamos piedras de un castro para taparlos. Por ese tiempo, a lo que las viñas tiraban la hoja las podábamos, atinando bien con lo que se cortaba, ni quedarse corto ni pasarse, y con los recortes hacíamos unas gavillas para encender la cocina. Todo el trasiego se hacía con carros y bestias, y de primeras todo el mundo de por aquí tenía su pareja de bueyes, pero las fueron cambiando por mulas porque eran más ligeras para el trabajo. También se daba el burro zamorano, que era muy valiente y muy sufrido. Sobre abril, cuando las cepas del vino querían andar en flor, se les daba una mano de sulfato de cobre, pisando la piedra y metiéndola en cal viva hasta que reventaba y se disolvía. Se dejaba una noche entera curando y luego se le echaba a las plantas. Y si barruntábamos que ese año podían coger la tiña, entonces se las echaba una mano de azufre, con eso bastaba para cortar el mal. También se estercolaba, y abono no nos faltaba a ninguno habiendo tantas bestias en la comarca. Luego se escardaba, para que las malas hierbas no asfixiaran a las plantas y le robaran el sabor al vino. Llegando septiembre se empezaba con la vendimia propiamente dicha, pero entonces estaba más tendida que ahora, 449 Crónicas de la memoria rural española porque había veces que llegaba San Martín y todavía estábamos recogiendo uva. Aquellos hombres eran más fuertes que los de ahora, dónde va a parar. Cargaban unos cestos de costilla ancha, que lo menos pesaban treinta o cuarenta kilos, y lo mismo lo traían a las espaldas un kilómetro monte abajo hasta los carros. Ahora no hay quien cargue más de veinte kilos. A la hora de pisar la uva, lo que son las cosas, la gente gruesa no era la que sacaba más rendimiento, sino los enjutos, porque reventar la uva no depende del peso sino de la ligereza y la maña del que pisa. Luego todo iba para la prensa: el líquido y el hollejo, y cuando cuento a los jóvenes que con cuatro hombres movíamos aquellas prensas de palanca, no se lo creen, pero es que entonces todo era a fuerza de brazos. Luego llenábamos las cubas en la bodega que teníamos debajo de la casa, tres cubas que todas juntas alcanzaban cerca de quinientos kilos. Ahí había que andar con mucho tiento, porque se jugaba uno el vino. Lo único que le echábamos a las cubas era sulfuroso, de desinfección, por si entraba alguna uva podrida. Y los que tenían posibles le echaban también ácido tartárico, que daba un brillo superior al vino. Eso era todo. Eso, y vigilarlo día y noche, porque de que fermentaba crecía y a poco que te descuidaras se salía fuera de la cuba, y por eso había que andar hozándolo con unas varas. Pero todo aquello era natural, daba gusto de olerlo el vino aquel. Llegaron, como no podía ser menos, los cambios a estas comarcas. Poco a poco subieron los costes y los precios de las cosas. De todo, menos de la materia prima, del fruto. Sobre el agricultor o el ganadero, eslabones primarios y los más débiles de la cadena comercial, recayó el peso mayor de la inflación de costes y precios que se inicia hacia los sesenta y prosigue imparable hasta hoy. Uno de los epígrafes de la inflación, la mano de obra. Y resulta paradójico obser450 Medios humanizados var cómo las loables medidas en pro de la mejora de las condiciones del trabajador resultan a la larga en su contra, porque los expulsa. Las antiguas producciones contratadoras de mano de obra masiva–la vid, el olivo, el trigo–, se mecanizaron para sortear a la crecientemente costosa mano de obra. Y las que no han logrado hacerlo, como la recogida de la cereza, están condenadas a desaparecer, porque los precios de venta no alcanzan a cubrir los costes de la mano de obra –salario, seguridad social–. O mecanización o desaparición, parece ser la consigna de esta nueva ley del bronce del campo español. —Luego empezó a cambiar todo esto. Llegaron unos alemanes para montar la térmica de Congostillo y todo era recorrer los pueblos y las parroquias de los montes para llevarse gente, 451 Crónicas de la memoria rural española a granel, para instalar la térmica. Con esos jornales la gente empezó a mejorar, porque hasta entonces dinero se veía poco por aquí. Y luego vino la emigración, mucha gente marchó para Alemania y para otras partes, y cuando venían compraban viñas, o un monte bronco y lo rompían para sembrarlo de vino, y todo eso ayudó a prosperar. Pero unas cosas trajeron otras, los costes de todo empezaron a subir, la maquinaria suplía a los brazos. Antes se hacía todo a ojo, a sentimiento, pero luego vino la enología, y lo que se buscaba era que el vino sacara graduación. Se plantó mucha viña, pero no subía el precio de la uva. Antes una cántara de vino, dieciséis litros, daba para pagar dos jornales, y hoy a lo menos hacen falta ocho cántaras, así están las cosas. Natural que muchas viñas familiares se hayan abandonado y que la maquinaria esté terminando con la mano de obra. Para mí lo peor es lo del veneno. Antes todo era natural, mismamente el azufre, el cobre o el nitrato de chile, que era lo único que se echaba, que son cosas que da la Naturaleza. Pero luego se empezó con el veneno para todo: para matar las malas hierbas; para la tiña; para esto y para lo otro. Y el veneno es como una droga, contra más se le echa más lo quieren las plantas. Y yo le digo que donde esté una viña bien arada, bien trabajada, bien gradeada con el tractor, sin químicas ningunas, que se quiten todos los demás vinos. En La Mancha se reproduce el aspecto uniforme de una gran parte del paisaje andaluz, solo que aquí las vastas extensiones de los olivares han sido sustituidas por las achaparradas vides, réplicas en miniatura de los olivos, y ambos con un fruto de apariencia semejante. Socuéllamos se encuentra en el corazón de estos campos vinateros, con una dedicación que llegó a ser casi exclusiva al vino, hasta el punto de que cerca del 90 por 100 de su término estuvo ocupa452 Medios humanizados do por las vides. Han cambiado no poco las técnicas y las costumbres, pero subsiste la vocación vinícola de la comarca, como todavía quedan testigos directos que pueden dar cuenta de los modos de antaño. Son Tomás López, Casimiro Medina, José Delgado y Julián Romero, un cuarteto de lujo para hablar de todo ello. —Cuando la recogida se trabajaba doce horas, de sol a sol, y se reunía mucha gente para vendimiar. Venían de otras partes, y había muchas mujeres y niños, con diez años ya estaban vendimiando. Unos venga a llenar los capachos, y otros a llevarlos a las galeras de mulas, que transportaban la uva hasta las bodegas. Lo normal era levantarse a las cuatro o las cinco de la mañana, caminar hasta los campos nueve o diez kilómetros y regresar de noche, y eso cargando con los capachos vacíos, que eran de esparto, y si tenías la desgracia de que el día antes hubiese llovido se empapaba de agua y pesaba tres veces más. Los que no eran del pueblo sino de fuera lo que hacían era dormir en las viñas, en todas había una casa de labor y ahí dormían ellos y las mulas, revueltos. En un hueco pequeño podían meterse quince mulas y treinta personas. Se ha sufrido mucho, pero de los sufrimientos aquellos vino la riqueza de España. Los capachos llenos de uva se cargaban en la mula y se le decía ¡hala!, y la mula arrancaba a andar y se iba ella solita hasta la bodega, a casi quince kilómetros, la descargaban y volvía sola a la viña. Otras veces cargábamos la galera con los capachos, y ocurría que dormíamos tan poco que nos dormíamos llevando la galera, y la mula que tiraba hacía el camino sin que la guiaran. Sabían mucho las mulas aquellas. Entonces no había cooperativas, que empezaron para el año cincuentaicinco, eran compradores particulares, y se hacían 453 Crónicas de la memoria rural española unas colas de carros hasta arriba de uvas para descargar, que recorrían las calles del pueblo. Era un penadero aquello. Antiguamente se pisaba la uva. Se echaba con todo: con rabos, con palillos... y se subían dos hombres con unas planchas de madera en los pies, para prensar mejor la uva. Ahora todo se hace neumático, con unas prensas que sacan toda la pulpa y no dejan una gota de jugo. Pero si se estruja todo, lo que pasa es que se saca hasta el jugo de la madera que llevan los racimos, y el vino sale con menor calidad. Ahora se está volviendo a lo antiguo, porque está demostrado que contra menos aprietes la uva sube la calidad, no se rompe todo como hacen las estrujadoras. Se trabajaba en las viñas de los amos, que es como se les llamaba antes, pero es que todo ha cambiado así, las criadas son empleadas de hogar, los albañiles oficiales de la construcción y los amos empresarios, pero el fondo es el mismo. Pues había dos clases de relación con los amos: los que daban la costa, es decir, la comida, y los que daban sueldo, y había también formas intermedias. Los vendimiadores, antes de contratarse con un amo preguntaban el régimen, porque si no había costa no trabajaban ahí. Todo ha cambiado mucho ahora, pero antes lo que importaba era comer. Los padres cedían a sus hijos pequeños a un amo, porque con tal que comieran les bastaba. Y eso de la comida ha durado hasta muy tarde, porque incluso ya con la democracia y los sindicatos los vendimiadores pedían que parte del salario se les diera en comida. Por la mañana se daba al personal unas gachas de almorta, que ha sido un alimento muy socorrido aquí en La Mancha, más una tajada de tocino. O te daban unos pimientos fritos y unas sardinas, o un par de huevos fritos. Al mediodía era el caldillo, con una raspa de pescado, o con un cacho de pollo o unas 454 Medios humanizados costillas de cerdo. Y por la noche unas veces ponían el pisto, y otras sardinas saladas o ensalada de habichuelas, y todo como es natural bien regado con vino, no iba a faltar vino en La Mancha. Y medio pan por persona. Amos los había mejores y peores. Señal de amo malo era que cambiara todos los años de cuadrilla, e incluso que en mitad de la vendimia se le marcharan todos, eso era que escatimaba en las raciones o que exigía más de la cuenta. En cambio había otros que conservaban las mismas cuadrillas año tras año, esos eran los que daban buen trato. Ahora ha dado la vuelta todo, porque entonces el que tenía arriba de veinte hectáreas ya no salía a trabajar él mismo, y en cambio hoy los hay que tienen 250 hectáreas y les ves cada día encima del tractor. Claro que los cambios no se han quedado solo ahí. Antes, con nueve fane- 455 Crónicas de la memoria rural española gas, seis hectáreas, una familia vivía, y vivía bien. Y hoy, el dueño de 25 hectáreas tiene que estar trabajando de albañil en Madrid entre semana si quiere llegar a fin de mes. Que salga un vino bueno o malo depende de infinidad de factores, pero en última instancia hay uno que destaca por encima de todos: la calidad del fruto. Ahora bien, este a su vez se halla en función de múltiples procesos y circunstancias concurrentes, unos dependientes de la mano humana y otros de la madre Naturaleza. —Hay que tener en cuenta muchas cosas, muchos detalles. La temperatura del aire para empezar, porque aquí en verano, del día a la noche se puede pasar de 45 grados a 10 o menos, y claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso aquí a la cepa se la poda y se la prepara para que haga paraguas y las ramas y las hojas protejan a la uva de los calores. Cuando se hace así las viñas cobran un lustre muy bonito cuando amanece, una frescura especial. Hay un refrán por aquí que dice que si viésemos a las mujeres por la mañana y a las viñas por la tarde sería un desastre. Que las viñas hay que verlas de mañana, cuando la fresca, y las mujeres de tarde, cuando están arregladas. Y además, al labrar la cepa hay que procurar que las uvas se arrimen al suelo, cuanto más cerca del suelo mejor, porque así cogen la humedad de la tierra. Cuando los racimos están pegados al suelo pueden sacar un 30 por 100 más de rendimiento que si no. En cambio, en otras partes de más al norte sucede al revés, hay que levantar la uva del suelo, porque la humedad allí no la favorece, hay que airearla porque hay demasiada y enseguida coge plagas y enfermedades. Y otra labor que hay que hacer en esta tierra es descubrir con la azada un anillo alrededor de la vid, destallando las malas hierbas para que no hagan competencia a la uva. Y todo se hacía a mano antes, con mucho trabajo. 456 Medios humanizados Como manuales y artesanales eran los tratamientos que se aplicaban a las vides. Cuando no había aún productos químicos (o sí, pero no dinero para adquirirlos), no quedaba otro recurso que el estiércol de las caballerías y las bestias, que eso sí que sobreabundaba. Pero también existían algunos productos derivados directamente de la Naturaleza, sin artificio químico mediante, que rindieron magníficos resultados para combatir las plagas, y que hoy se hallan en el meollo de la agricultura ecológica. —Dicen que una vez se cayó un caldero de cobre a un pozo, se mezcló con el agua y al regar con esas aguas vieron que prevenía de enfermedades a las plantas como si fuera cosa de magia. Y de ahí salió el caldo bordelés, una maravilla de preventivo contra las plagas. Y también se ha usado y se usa, y cada vez más, el azufre, que es otro producto natural cien por cien. Luego entró la química en los campos, al principio con mucha fuerza, pero poco a poco la han ido limitando o prohibiendo, porque afecta a la salud. Lo que se comía antes sería poco, pero era sano. Los vecinos de Socuéllamos, cuando hacen referencia a la eterna opción entre la cantidad o la calidad, se pronuncian con un claro deje de amargura. —Hemos cometido la falta de ofrecer cantidad en vez de calidad, y eso ha hecho que bajara el prestigio de nuestro vino, al revés que en otras partes. Se metieron en mala hora esas estrujadoras que mezclaban el zumo de la uva con la madera; no se esperaba a que la uva cogiera todo su azúcar, sino que se arrancaba antes de tiempo para coger más litros; se regaban las viñas, lo que nunca antes se había hecho. No se cuidaban las cosas, lo que importaba era sacar litros y litros. Porque era muy cómodo producir y se ganaba mucho dinero. Mientras tanto, otros vinateros como los de Jerez o 457 Crónicas de la memoria rural española La Rioja se ocupaban de esmerarse, viajaban fuera a ver cómo se hacían las cosas... El resultado es que sus vinos tienen más fama que los nuestros, el mercado está cogido, y aunque nos estamos esforzando en mejorar la calidad, es muy difícil desandar los errores cometidos. Las jornadas de la vendimia eran intensas y trabajosas, pero luego llegaba la recompensa de la expansión y el esparcimiento. Y también, aunque efímero, un paréntesis de prosperidad tras el largo ayuno económico del resto del año. —Durante la vendimia también se hacía fiesta, porque aunque la faena duraba de sol a sol los peones hacían luego baile y música, les quedaban fuerzas para ello, porque la gente se cansaba menos que hoy, a pesar de trabajar más. Pero cuando se celebraba de verdad era al terminarse del todo la vendimia. Entonces el personal tenía dinero fresco y lo primero que hacían era pagar sus deudas, porque había muchos artículos que se compraban a plazos. Se pagaba un tanto al principio y se dejaba el resto para los Santos, con el dinero de la vendimia ya en el bolsillo. Siempre se pagaba para los Santos, y bastaba con la palabra, no había papeles por medio. Lo mismo los cerdos que traían desde Extremadura, se compraban en primavera para engorde y se pagaban por los Santos. En esos días se hacía también la feria, una feria grande donde se compraban y se vendían animales y de todo. También se hacían las bodas entonces, porque el trabajo estaba hecho y había dinero. Algunas eran forzosas, porque de la vendimia salían algunas mujeres embarazadas, es natural, hombres y mujeres todo el día juntos, hasta de noche. Y ocurría que como muchas venían de fuera y estaban en un lugar distinto a su pueblo, donde las conocían, pues como que se liberaban de ataduras. Pero lo corriente eran las bodas forma458 Medios humanizados les, las que arreglaban los padres, porque la mayoría eran así, y eso dependía de los posibles que tuvieran las familias respectivas. Los padres miraban no que se quisieran o no, sino que con el matrimonio de los hijos se mejoraran los bienes, se juntaran viñas con el casamiento, y rechazaban a quien tuviera poco que aportar. Había en esto una costumbre que era la de la gavillera. Resulta que en tiempo de poda se cortaban los sarmientos, se recogían y se llevaban a la casa del pueblo, a un cobertizo donde abajo estaban los cerdos y los animales, y arriba un altillo para las gavillas de la lumbre de todo el año, esa era la gavillera. Pues cuanto más grande y copiosa de sarmientos fuera la gavillera, significaba que más rica era la casa. Y a la hora de casarse una pareja, decían por ejemplo de la novia: esa tiene mucha gavillera, y significaba que tenía muchas tierras y viñas, y con arreglo a eso se concertaban o se rechazaban las bodas. Pero hasta llegar al casamiento hacía falta pasar muchas diligencias. La primera era despedir un rato a la chica en la puerta, pero sin poner un pie en la casa. Un día se decidía uno y decía al padre: con su permiso, quiero estar de novio con su hija, y entonces ya te dejaban entrar, pero ya no podías estar en la puerta al despedirte, y era ahí cuando podías arrancar un beso. Más tarde, cuando iba uno a la mili, se hacía el otorgo. Llegaba el novio con sus padres donde la casa de la novia y ahí se formalizaba la boda. Lo que ponía la novia era la alcoba, y el novio el armario y una cómoda pequeña, el comodín. Y luego los padres hacían inventario de lo que dejaban al hijo en herencia, para ir igualando a los demás. Luego venían las amonestaciones, todo era muy formal entonces. Y pobre de la moza que después del noviazgo o del otorgo rompiera la relación con el novio, porque ya podía ir 459 Crónicas de la memoria rural española despidiéndose de buscar otro novio en el mismo pueblo, ya era como de segunda mano y no la miraba nadie. Claro que también hubo parejas que se casaron contra la opinión de los padres y a pesar de todo. A esos muchas veces los padres los desheredaban y se tiraban sin hablar con los hijos igual quince o veinte años. Y lo que son las cosas, a la larga esos que se habían casado contra viento y marea, porque se querían por encima de todo, esos eran los que mejor resultado daban, y los que al final se llevaban mejor con sus suegros. Cuando uno compara lo de antes con lo de ahora, todos separándose enseguida, con criaturas... eso no pasaba antes. Para qué se van a casar si viven como si estuvieran casados. Será que somos demasiado clásicos, pero todo esto nos coge tarde y no nos entra en la cabeza. Ahora la vida es más fácil. Con lo difícil que era comer, basta con ir a un supermercado y comprar los alimentos, de los que hay inimaginable surtido. Por eso a las generaciones actuales les suena imposible que hasta hace muy poco en España eso no fuera así, porque no había supermercados. Y si se quería comer durante esos largos y escuálidos meses del invierno, había que disponer de reservas, que es lo que ha hecho la humanidad durante milenios, a imitación de tantos animales, que o bien hacían despensa de frutos como las ardillas, o de grasa en sus propios cuerpos, como los osos. Hasta los años sesenta, estas reservas alimenticias eran indispensables también en el medio rural, y mucho conviene no olvidarlo, así como registrar los mecanismos de acopio de víveres de que se valían en los pueblos. —No había plásticos, ni casi papeles, nada, y había que tirar de lo que se tenía a la mano, sin desaprovechar nada, porque todo valía. Las hojas de las mazorcas por ejemplo eran para forrar los colchones, que como eran muy secas te desperta460 Medios humanizados ban si te movías, del ruido que metían. Lo de la matanza era carne mayor, para los meses largos del invierno, con un par de cerdos y una huerta se arreglaba uno el año. Los tomates se pelaban, se ponían en un bote con agua y sal y encima una gota de aceite y se cocían al baño maría. Años podía durar aquello sin corromperse. De la misma forma se conservaban el melón y la calabaza, y había postre de sobra para todo el año. Con arrope estaba muy sabroso. El arrope era un postre que se hacía con mosto y harina, se cuajaba y era como la carne de membrillo, pero mejor y más dulce todavía. Se guardaban también los higos, un alimento de mucha fuerza para cuando queda poco de lo demás. Los melones se colgaban de una cuerda y duraban meses sin descomponerse. Y las sandías se echaban encima de la cebada, y eso hacía de conservante, pero 461 Crónicas de la memoria rural española tenían que ser granos de cebada, encima del trigo se pudrían. Y otra reserva de tomates era de los verdes, esos que llegaba octubre y ya no iban a poder madurar. Pues se cogían así, verdes, se echaban en una orza con agua, sal y vinagre y se tapaba la orza con hojas de higuera y duraban unas cuantas semanas. Sabían un poco como los pepinillos en vinagre, muy ricos. Las patatas se metían debajo de una capa de tierra, y al no tener oxígeno no brotaban, y se iban sacando conforme a las necesidades. Y las judías y los garbanzos en la cámara, el desván que había en la parte alta de las casas y que hacía de despensa, ahí todo se guardaba muy bien. Y con la cámara llena, los chorizos colgando y todo lo demás, ya podían venir inviernos fríos, que con buena lumbre se pasaban. En el capítulo de las quejas, los vecinos de Socuéllamos expresan las consabidas protestas de las gentes del campo, que se sienten relegadas, olvidadas por quienes debieran velar por sus intereses. Se quejan sobre todo de unas normas y de unas Administraciones que no discriminan, que no matizan, que tratan a todo y a todos con el mismo rasero, cuando el campo es algo mucho más vario y sutil que eso. —Un ejemplo es lo relativo a quemar los sarmientos, una tarea obligada cada año. Como se prendió un monte no hace mucho en otra parte y murieron dos personas, sacaron una norma que dice que solo se puede quemar de septiembre a abril en toda la Comunidad Autónoma. Y valga eso para lugares donde hay mucho monte y maleza, pero en los viñedos no tiene caso, porque nada hay que pueda salir ardiendo, y lo que hace eso es perjudicarnos y limitarnos. Otro ejemplo, que cuando es la temporada de quema solo dejan que el fuego esté prendido desde que clarea hasta la una de la tarde, y lo que pasa aquí es que en las mañanas de invierno lo normal es que se eche una niebla, los sarmientos estén chorreando y no 462 Medios humanizados haya fuego posible hasta el mediodía, que es cuando por ley tiene que estar apagado el fuego. No hay quien lo entienda. Y si hablamos de las normas que vienen de la Comunidad europea, pues qué vamos a contar. Aquí las imponen sin contemplaciones, sin más ni más, y si dice la norma que el vino tiene que llevar 100 miligramos de sulfuroso, como lleve 103 ya no te lo admiten. Cuando en países como Francia hay mucha más manga ancha, eso lo tenemos comprobado, dónde va a parar, tanto en aplicar las normas a ciegas como se hace aquí, como en las subvenciones, y de lo europeo aplican lo que quieren y a lo que no quieren le dan un rodeo, y todo pensando en el beneficio de sus agricultores, cuando aquí todo son pegas y más pegas y no dejarnos ni respirar. Y tampoco tiene explicación que cuando aquí en España hay tantas exigencias sobre todo lo que tiene que cumplir el vino para poder venderse, que si no puede echarse este producto o el otro; que si este componente sí y este otro no; que si el local de elaboración tiene que ser de esta manera, pues llega un vino barato de Argentina o de Marruecos y se puede vender sin más. Y seguro que en esos países no han exigido tantos requisitos, que a nosotros tanto nos cuestan nuestro buen dinero, y el vino a saber lo que lleva dentro y cómo lo han preparado. ¿Puede entenderse todo esto? La huerta levantina Mientras en la España peninsular los fríos invernales atenazan los campos, en el Levante se disfruta de temperaturas que rara vez se precipitan por debajo de los cero grados, lo cual permite la insta463 Medios humanizados lación de productos subtropicales y de cítricos, proscritos en el resto del país por el factor limitante del frío. La huerta levantina solo posee una limitación, el agua, pero sus habitantes, gente batalladora y práctica, han hecho de la necesidad virtud. Han dejado atrás el reducido modelo familiar y montado explotaciones que más se acercan a lo industrial que a lo agrícola. Pedro Gomáriz, de Molina del Segura, antes de convertirse él mismo en un pujante emprendedor agrario, conoció la otra cara de la moneda, la de la economía rural modesta y familiar. Empezó bien pronto a fajarse en las labores agrícolas, cuando los bolsillos estaban tan vacíos que las familias no podían prescindir de la ayuda de los hijos, requerida desde la infancia más temprana. —Yo apenas fui a la escuela. Lo primero que hice fue guardar un rebaño de ovejas, esa era toda la escuela para los que vivíamos en el campo, y si pude aprender a leer fue gracias a un maestrillo que venía por el pueblo. El día que supe lo que era de verdad trabajar lo recordaré toda mi vida. Era un 18 de enero, andaba yo por los diez años y miraba a mi padre arar con la pareja de mulas, cuando se vuelve y va y me dice: toma, tira, que el Señor te de el premio, eso me dijo. Agarré yo el arado temblando, él se estuvo un rato viendo hasta que se fue, y yo me quedé solo labrando, y hasta ahora. Ese fue mi bautizo. Luego me fui imponiendo en todo lo del campo. Cargábamos el carro hasta arriba con todo lo que producía la huerta y lo llevábamos a vender, entonces se hacía mucho trueque, porque el dinero faltaba. Se cambiaba trigo por patatas, por harina, por panizo, o por aceite el que no criaba olivos. Salíamos de madrugada con el carro y la mula y gastábamos cuatro horas para ir a Murcia, y otro tanto para la vuelta. Todo era así de trabajoso entonces, cuando no había luz, ni agua corriente, ni Seguridad Social. Mismamente los segadores, que venían de La Mancha y se tiraban segando de 465 Crónicas de la memoria rural española campo en campo todo el verano. Aquello era trabajar para poder comer. Echaban un colchón de paja de avena y dormían en el pajar, con una manta encima. Y había familias con los padres y las criaturas, que venían con su carro y su mula y tenían aparejado el carro como si fuera la vivienda. Dormían en él y hasta en el carro llevaban sus gallinicas y les ponían huevos. Por cierto que aquí en Molina ocurrió una desgracia a cuenta de eso, y fue que pararon debajo del puente, vino una nube y se lo llevó todo: a la mujer, el carro, la mula, los ahorros, todo lo perdió aquella gente. Las riadas son temerosas aquí. De golpe descargan treinta o cuarenta litros en veinte minutos, y sin que uno lo sienta baja una lengua de agua por la rambla que se lleva todo por delante. A mí ha estado a punto de llevarme varias veces. Hemos tenido mucha batalla con las tormentas y lo que traen detrás: las riadas, la piedra, los rayos, con todo eso se pasa muy mal. La piedra por ejemplo es muy traicionera, ha habido años que teníamos el cereal a punto de siega, cayó el nublado y nos machacó todo. Y los rayos lo mismo, tengo un amigo enterrado de un rayo. Había la costumbre en las casas de que el más pequeño, cuando había tormenta pusiera a la puerta de la casa dos hierros de los que se usan en la cocina, y que hiciera una cruz con un puñado de sal. Como yo era el más pequeño me tocó unas cuantas veces hacerlo para espantar los rayos, no sé si eso tendrá poderío. Lo que sí que lo tiene de fijo es lanzar un cañonazo a la nube cuando amenaza la piedra, eso tengo comprobado que es verdad. El agua en la España mesetaria ha sido históricamente un recurso exiguo y tasado, que ha habido que administrar con suma cordura para que llegue a todos. Para ello se diseñó en nuestro país un excelente modelo, la Cuenca Hidrográfica, más bien un mecanismo de gestión integral del territorio a partir de su recurso más valio466 Medios humanizados so y escaso, el agua. El modelo prosperó e incluso fue exportado a otros países, y se reproduce en los sucesivos niveles de las cuencas inferiores, hasta llegar a quienes físicamente palpan el agua para regar sus campos, los regantes. Quienes se constituyen en comunidades de regantes para acordar todo lo relativo al uso del agua: los turnos de riego, los trabajos y obras a emprender para que el agua circule, e incluso acuerdan nombrar jurados para que diriman los inevitables conflictos vecinales que acaecen cuando se utiliza un recurso compartido. La más famosa de estas juntas es el Tribunal de las Aguas de Valencia, pero hay otras muchas en el nivel menor de las unidades de regantes. Es más, el modelo es tan eficaz en la práctica que aún pervive allí donde los españoles lo introdujeron, como en las community acequia del oeste de los Estados Unidos, en estados como Nuevo México o Colorado. —El riego aquí se hacía por tandas. Cuando bajaba mucha agua no había problema, los había cuando venía poca, que era lo más corriente. Todo lo llevaba la comunidad de regantes, que ponía un guardia para llevar el control de las tandas y que el agua llegara a todos y no hubiera abusos. Por lo general respetábamos el reglamento y nuestro turno, pero siempre había alguno que se lo saltaba, unas veces por descuido y otras por mala fe, y soltaba a destiempo la tabla para que el agua se le viniera para abajo, a regar lo suyo, y ahí venían los problemas. Para eso estaba entonces un tribunal, aquí en Murcia lo llamamos el Consejo de Hombres Buenos, creo que eran doce, personas de calidad y de honradez. Lo que hacían era escuchar a una parte y luego a la otra y daban su sentencia: lo que tú has hecho no se puede hacer, no se puede quitar la tabla; o no has debido levantar la rasera del albellón porque le tocaba a Juan y a ti te tocaba el día siguiente o cuando él terminaba. Entonces el otro iba con la excusa: mire usted que es que tenía a mi hijo, que iba a llevarle al médico 467 Crónicas de la memoria rural española y tuve que soltar la tabla. Pero eso no se puede hacer, le contestaban, y le ponían veinte duros de multa o lo que fuera, en consonancia con el daño hecho. Así funcionaba, y funcionaba bien, porque todos respetábamos. Pero siempre hubo conflictos, algunos muy graves, hasta con sangre, y que se pasaban de los padres a los hijos. El agua y la tierra han traído siempre esas cosas. Por regla general los huertanos somos responsables, gente de bondad, acostumbrados a vivir de la tierra, sin el egoísmo y la codicia de hoy día, pero siempre los hubo más avariciosos, que querían más de lo que tenían. Mi padre siempre me decía que no me dejara arrastrar por eso. Pedro, decía, no es más feliz quien más tiene, sino quien se conforma con lo que tiene. ¿Acaso crees que ese que tiene tanto dinero es mas feliz que tú? Pues estás equivocado, a lo mejor vive peor que tú. Nosotros no tenemos dinero, pero no le debemos nada a nadie y nos levantamos todas las mañanas con la tranquilidad de que nadie va a venir a nuestra puerta a cobrarnos una deuda. No. Trabajamos, comemos, vivimos y hacemos la lucha de la vida. Sí, la vida es así. El padre de Pedro Gomáriz era, además de labrador, un filósofo. Sin carrera ni título, manejando el arado a modo de pluma, los surcos que abría eran las líneas donde quedaban escritos los consejos y las enseñanzas a su hijo. —Mi padre decía que Dios había hecho un milagro con él. En la guerra civil era camillero, y con otro llevaba un herido en camilla del frente de Brunete, cuando paso la aviación enemiga y lanzó una bomba a los tres, con el resultado de que el agujero que hizo le echó un montón de tierra encima, que le protegió de la metralla. Cuando pudo salir, de los otros dos no quedaba ni rastro, el trozo más grande era como una uña y él no tenía ni un rasguño. Desde ese día dijo que Dios y la 468 Crónicas de la memoria rural española tierra le habían protegido, y no toleraba que blasfemaran en su presencia. Murió diciendo Dios mío. Y cómo sería de bueno, que había pasado un año y todavía venía gente de los pueblos de alrededor a darme el pésame. Porque tenía el don de curar, era curandero, pero no cobraba a nadie. Y con la tierra tuvo un trato especial. Decía que era una hembra, y como a las demás hembras había que tratarla con cariño. Y me acuerdo que decía una adivinanza: ¿Cuál es el hijo cruel que a su madre despedaza y su madre con buena traza se lo va comiendo a él? Que era el arado. El arado despedazaba la tierra, y la tierra quedaba bien labrada pero se iba comiendo la reja del arado. Decía que había que dar como mínimo cinco rejas a la tierra, porque también decía que el que rompía en enero ponía a su amo con corbata y con sombrero, y el que lo hacía antes, con guantes. Y por eso había que romper. Y yo, aunque lloviera, a labrar. Porque decía que el que labra blando y duro no tiene que besarle al suegro el culo. Hay que labrar todos los días, y eso es lo que hacíamos nosotros, y por eso teníamos muy buenos barbechos y con poquita agua cogíamos cosecha. La tierra nos libró del hambre cuando tanta se padecía, y por eso, cuando empezó lo del ladrillo me ofrecieron muy buenos dineros por ella, pero no la quise vender, mi padre había sufrido mucho para comprarla y yo no era buen hijo si la vendía, de modo que ahí sigue conmigo, y si viviera mi padre estaría orgulloso. El padre era no solamente un filósofo, sino un sabio, acaso porque una y otra cosa sean inseparables. Sabía de lo suyo como alguien llega a conocer de verdad lo que se trae entre manos: dominando el oficio en sí y cuanto lo rodea, las disciplinas afines. Solo así se traspasa el umbral de estar meramente versado en una materia a conocerla cabalmente, de una manera completa e integral. En este caso todo lo que rodea a la tierra, esto es, la infinita Naturaleza. 470 Medios humanizados —Mi padre era muy práctico en muchas cosas, y tuve suerte de trabajar a su lado y que me las fuera enseñando. Decía que el buen labrador todos los días mira al cielo, porque en él, y en las plantas y en los pájaros están escritas las temperies. Recuerdo que si íbamos con el carro o más tarde con la furgoneta y saltaban las tutuvías fuera del camino para dejarnos paso, decía que iba a ponerse a llover enseguida, y así era. Y cuando le pregunté la razón me dijo que era porque las hormigas hacen sus hormigueros en la linde de los caminos, donde ni los pisan ni se labra. Pero ellas barruntan la lluvia y entonces salen a cubrir el hormiguero con granos de tierra para que no se meta el agua dentro. Y los pájaros tutuvías, como lo saben se ponen por los caminos a comerlas, así que por eso cuando hay tutuvías por los caminos viene lluvia. Tenía muchas señales para saber los temples que venían, tanto sabía que los vecinos no dejaban de preguntarle. El de más enjundia eran las cabañuelas, lo que muestra el clima entre el 1 y 24 de agosto, eso es lo que marca el tiempo que hará el resto del año, y según vinieran las cabañuelas mi padre hacía unas prevenciones u otras para la siembra. Decía por ejemplo que por donde va la cosecha del haba va la del trigo, y por donde va la del trigo va la del aceite. Lo que quiere decir que si el haba se pierde tampoco habrá trigo y tampoco aceite. Otra cosa que me enseñó era que el día San Juan es la llave del año. Ese día hay que mirar cómo viene el temple desde mismo rayar el sol. Entonces se levanta tierra para ver dónde va el aire. Aquí en la región de Murcia el aire del levante es el aire bueno, el que trae humedad. Dicen que el aire del levante lleva el agua por delante. Y también hay que levantar las piedras y ver si están húmedas o secas. Todas esas cosas hay que estudiarlas el día de San Juan, porque así será el clima los meses siguientes. 471 Crónicas de la memoria rural española Entre los saberes que Pedro heredó de su padre figura el de la luna. Es un satélite de la Tierra, pero con una influencia sobre ella mucho mayor de la que le correspondería en cuanto mero apéndice. Y no solo en lo geológico, como el papel determinante de la gravitación de la luna en el movimiento de las mareas, sino en otros muchos aspectos, algunos ciertamente insólitos, como la influencia de la luna en la menstruación o en el estado de ánimo de los seres humanos. Muchos de estos aspectos han sido sabidos por los campesinos, que por larga experiencia están al corriente del papel de los ciclos lunares en la agricultura. —De que la luna esté en creciente o en menguante dependen muchas cosas. Un poner, el estiércol. Hay que darle la vuelta para que cueza bien, y de hacerlo en creciente o en menguante hay mucha diferencia. Si es en creciente cocerá peor, pero saldrá más estiércol. Y si se le da vuelta en menguante cocerá mejor y saldrá menos estiércol, pero de mejor calidad. Así que si uno quiere el estiércol para venderlo, a darle la vuelta en creciente, y si lo quiere para el consumo de la propia tierra, pues en menguante. Y otra cosa muy importante que enseña la luna es que las plantas hay que sembrarlas en creciente. Si se planta una higuera el primer día de la luna crecerá deprisa y fuerte, y pronto dará higos. Y si se planta en menguante, crece mal e igual hasta no da higos. Y así pasa con todas las plantaciones. Y otra competencia que tenía mi padre era la de curar. Sin títulos ningunos se las apañaba para sanar las dolencias como nadie, se ve que en la guerra aprendió mucho. En casa mi madre tenía siempre una sábana de lienzo para hacer vendas, porque venía la gente que se había escacharrado un pie, un brazo, o que le había tirado la mula, o que se había caído de la bicicleta, cosas así. Mi padre iba y le palpaba la contusión, 472 Medios humanizados le daba un masaje y le ponía el brazo o lo que tuviera averiado derecho, en condiciones, había que ponerlo mínimo dos dedos más largo que el otro, para que luego no se le quedara más corto, porque siempre encoge el miembro dañado. También liaba las heridas, ponía torniquetes para cortar hemorragias. Y todo lo hacía gratis, era un curandero que no cobraba a nadie, y si hacían intención de pagarle salía con que no. Tome usted, le decían, y él que no, guarda eso para tus hijos, que tendrán más falta que yo. La mayoría de las enfermedades en aquellos tiempos se curaban con hierbas, yo mismo las sigo prefiriendo a las pastillas. Para un dolor de barriga te puedes tomar una pastilla, pero lo mismo hace una manzanilla con limón. Y si tienes las anginas inflamadas, un cocimiento de higos secos y el mal te dura ocho días, ni uno más ni uno menos, pero quedas sano y fuerte, y no con el estómago desbrujado por las pastillas. Y otra cosa que se hacía en casa cuando los resfríos es que mi madre cocía el vino, y con eso se le iba el alcohol, y luego nos daba un tazón del vinazo aquel caliente y notabas que te bajaba quemando por dentro, pero enseguida rompías a sudar y esa misma noche se te había ido el resfriado. Claro que aquellas purgas no lo curaban todo, porque si te agarraba una pulmonía doble estabas arreglado, te llevaba al otro huerto. Entonces se hacía el entierro, de la iglesia al cementerio hacían paradas y el cura rezaba un responso. Se contrataban tres paradas, cinco paradas, según los posibles de cada uno, así ha sido siempre. Yo estuve una vez en un entierro donde había trece curas y el vicario, y duró tres horas, y a los diez días se murió una pobretica vecina de mi mujer y había un cura, y en veinte minutos se despachó todo. La huerta de Murcia es pródiga, opulenta más bien, porque para que un territorio lo sea necesita tres ingredientes: buena tierra, buen 473 Medios humanizados sol y agua suficiente. De los dos primeros la región murciana va más que sobrado. Del agua no tanto, pero en los últimos años los huertanos han aprendido a valorarla como lo que verdaderamente es: un tesoro del que no se puede desperdiciar una sola gota. —La huerta produce de todas las hortalizas, pero hay que ver cómo han cambiado los productos. Ahora los hay que antes no se sembraban, como el brócoli, y hay variedades nuevas de casi todo, de lechuga por ejemplo, las envuelven en un plástico y en un par de bocados ya te la has comido. Diferente a aquellas lechugas de antaño, grandes, hermosas, que parecían flores, gloria pura. No sé lo que pasa, pero los que hemos probado los sabores de ayer, estos de hoy no nos dicen nada. Mi mujer me pone tomate para comer y le digo: ¿pero esto es un tomate? Y es que sabe a cualquier cosa menos a tomate. Y lo propio con la zanahoria, o con la cebolla, de veras que no es lo mismo. Y lo que pasa es que se siembran tal día como hoy la zanahoria o la cebolla, y se quiere que en dos meses estén listas para sacarse, y eso no puede ser. Se les echa cantidad de nitrógeno y a tirar para arriba deprisa, pero no. Antes el único abono era el estiércol de las mulas, y se le daba tiempo al tiempo para que todo madurara según su naturaleza. Y ahora todo tiene muy buena vista, pero poco sabor, justo al revés que antes. Y así ha pasado con todo lo de aquí: con los melocotones Maruja, tan sabrosos; con las manzanas rojas de Ceudí, famosas; con el albaricoque, con la ciruela... todo eso que era tan nuestro se va perdiendo, y lo que hay ahora no es ni sombra. Y eso que hemos mejorado en muchas otras cosas, como en el ahorro del agua por ejemplo. Aquí no se desperdicia ya una sola gota, el riego se hace por goteo, y la planta recibe el agua que necesita, ni una gota más ni una menos, hemos comprendido de una vez lo que es el agua. Yo digo que el que tiene salud tiene un tesoro, y el que tiene agua lo tiene todo. 475 Crónicas de la memoria rural española Los tiempos cambian, y hay que ir acomodándose a ellos, pero yo me acuerdo mucho de todo lo de ayer. De los guisos que hacía mi madre con leña de olivera, que es la mejor para la olla, como la de sarmiento es la mejor para el arroz. Ponía la olla desde por la mañana, que fuera haciéndose despacio, con reposo, que es como se hacen bien las cosas. Entonces se hacían dos comidas, una por la mañana al salir de casa y otra al volver de noche, era la hora de las migas, con su buen vinico, y a dormir caliente, de un tirón, sin que te molestara el estómago para nada. Y me acuerdo también del respeto y el cariño que había antes. La primera media docena de higos, de los que llamamos verdales, era para los abuelos; a los vecinos no se les llamaba solo por su nombre, sino el tío Manuel, el tío Juan, todo eso se ha perdido. De niño no podías entrar en la casa sin decir Ave María, y a los padres se les llamaba de usted. No hace falta llegar a tanto, pero lo de hoy es pasarse de rosca. Hay que mirar por cómo se educa a los hijos, porque mi padre decía que los niños son como los árboles, hay que ponerles guía, porque así como los árboles pueden tomar una torcedura y acabar torcidos del todo, los niños lo mismo. El hijo mío, el primer día que fue al Instituto, al pasar el maestro le saludó, y el profesor casi se tropezó en la escalera de la sorpresa, se volvió y dijo: ¿quién me da a mí los buenos días? Y todo lo del campo era distinto entonces, inclusive las medidas, porque yo me acuerdo que se usaban para medir la vara, la fanega, el celemín y hasta la tabulla, que es una medida pequeña. Y de poco no nos llega también la medida que había un poco antes, el pie del rey. Y recuerdo el devenir del año agrícola, con todas sus faenas por sus pasos y sus tiempos: la siega lo primero, con las calores, y después la trilla, cómo lo pasábamos en la era; venía luego la recogida de las almendras, y después todo el trajín de la huerta, con el legón abriendo y 476 Medios humanizados cerrando regueras y los pies metidos al barro; cuando vencía el verano llegaba la cosecha de los higos en las higueras, y ya en la raya del tardío la vendimia; ya con los fríos era el tiempo de la aceituna, una faena larga también, y de seguido la poda del olivar; la matanza a partir de Todos los Santos, pero normalmente para la Purísima. Se iba haciendo cada domingo, casa por casa, porque acudíamos todos a echar una mano, aquello era un trabajo y una fiesta. Y hay que ver los embutidos que se preparaban, cómo estaba la morcilla murciana aquella, hecha con el gordo de las tripas, tocino y un poco de jamón de magro, y con sangre y cebolla cocida, bien seca para que no lleve agua, y además su orégano, su pimiento molido, un poco picante, y su poco de ajo picado. Se la ponía peso para que fuera escurriendo. Y hecha la matanza, a romper la tierra otra vez con el arado y las mulas, y todo terminaba, o empezaba de nuevo, según se mire, eso era el año para los labradores. ¡Todo ha cambiado tanto! El día que me monté por vez primera en el tractor, ese día se jubilaron mis dos mulas, una mula y un macho romo, grande, de bandera, de esos que tienen cuatro o cinco dedos por encima de la marca del lomo, que decíamos entonces. A la mula la jubilé, pero al macho lo mantuve sin hacer nada, lo había criado de chiquitín y bien que me había trabajado el pobre. Acabé vendiéndolo, pero cada vez que lo veía en el campo me daba un vuelco la sangre. Lo mismo pasó cuando quité el ganado, poco a poco hasta vender las últimas once ovejas que me quedaban, con la perra, la Lola, cosa fina para gobernar el rebaño. 477 El bosque atlántico Muniellos Somiedo Muniellos Muniellos es en cierto modo la culminación del bosque cantábrico, el clímax forestal del llamado ecosistema atlántico, que aquí comienza y se prolonga a lo largo de los bosques europeos. Se caracteriza por su pluviosidad, regular a lo largo del año y desde luego muy superior a la que rige un poco más al sur, en el bosque mediterráneo, el dominio de la encina, el alcornoque y el olivo. En los boscajes cantábricos no aparece la encina, sino un profuso entreverado de robles, hayas, fresnos, serbales, arces... el arbolado caducifolio de rico sotobosque y asentado sobre un suelo de horizonte profundo y fértil, fruto de la descomposición cíclica de la hojarasca. Batallones de insectos y de hongos se encargan de triturar, desmenuzar y descomponer las hojas tan pronto como los vientos otoñales las derriban, y poco a poco la acción conjunta de esos agentes las reincorpora a la tierra. Por todo ese movimiento ecológico, el bosque cantábrico no presenta el semblante adusto del encinar o el alcornocal, apenas cambiante a lo largo del año, sino que ofrece rostros muy diferentes según la estación: la algaida verde, revestida de todo su penacho de hojas de la primavera y el verano; y su contrapunto invernal, la arboleda desabrida y desnuda, con el interludio cromático, melancólico, del bosque otoñizo, como una inigualable pieza de música de coloridas notas, uno de los grandes espectáculos de los muchos que sirve la Naturaleza. Benjamín Valle fue guarda de Muniellos más de dos décadas y conoce a fondo sus entresijos. Pero antes de eso tuvo que abrirse paso a través de las aguas revueltas y difíciles de la España de los 481 Crónicas de la memoria rural española cuarenta, cuando el solo hecho de sobrevivir era un arte. Más aún siendo el mayor de catorce hermanos, lo que por ley de vida le obligaba a suplir al padre. —Hambre no pasáramos, porque entonces todo el propósito era comer, y recuérdome que nos reuníamos todos alrededor de la mesa con nuestras escudillas y vaciábase la olla, pero llenábase la barriga. Porque en el campo siempre hay algo que comer, siempre tienes de dónde tirar, no como en la ciudad, que si vives de jornal y el jornal falla, a ver qué haces. Y créome yo también que en la ciudad se mete mucha grasa dentro del cuerpo y no se expulsa, porque no muévese el cuerpo, y en cambio aquí lo que entraba salía por el mucho ejercicio que hacíamos. De todas formas, siendo tantos como éramos alguna desgracia había de ocurrir. Había puesto mi abuela un caldero grande a hervir, de los de la matanza, y dejólo encima del suelo de la cocina. Y un hermano mío pequeño andaba traveseando por allí, cayó al caldero y quemóse todo de cintura para abajo. Duró un día el neno, el pobriño. Eso fue lo peor que pasó en mi casa, aunque tuvímosle mucho miedo a un tifus que desatóse y llevábase mucha gente. Pero teníamos un conocido médico que díjole a mi madre nos diera un poco de orujo por la mañana, del que hacíamos en casa. Tomabámoslo detrás de un cacho de queso, y mano de santo, porque en casa no entró el tifus aquel. Le teníamos miedo también a los agarres del pulmón, cuántos morían a cuenta de eso, gracias a Dios no los hubo en casa, porque lo demás, los catarros, las gripes, los dolores, era llevadero, y nos arreglábamos con fervidos de manzanilla de monte, de orégano y de miel. Para los dolores de garganta mi madre ponía a cocer un manojo de hierbas y con el vapor curábamos. Y el dolor de muelas quitábamoslo lavando la boca con orujo. 482 El bosque atlántico Cuando crecí tiróme buscarme la vida por ahí, pero mis hermanos no querían, porque había la costumbre del meirazo, que el hermano mayor se hiciera cargo de la familia faltando el padre. Convencíles y fuíme a tentar otra suerte fuera de la casa, y anduve en muchos oficios buscando las pesetas, que había pocas por entonces. Acuérdome que una de las cosas que hice fue hacerme con un aparato de hacer fideos, y andaba con ella por los pueblos, de casa en casa. Unas veces traía yo la masa y otras me daban los ingredientes, harina, huevos y agua. Metíase la masa por arriba, empujábase y salían los fideos por unos agujeros por bajo del aparato. Ganábame bien la vida con eso. La vida a salto de mata de Benjamín cambiaría cuando el Estado compró el bosque de Muniellos, acertada compra que libró a esta 483 Crónicas de la memoria rural española maravilla botánica y biológica de las garras de la repoblación forestal con pinos o eucaliptos, el amargo destino que alcanzó a tantos arcabucos de la cordillera cantábrica. Al conservar Muniellos en su prístino estado se preservó su riquísima fauna, entre ella el oso, el gran plantígrado ibérico que antaño ocupara una buena parte de la Península y que fue retrocediendo hasta quedar confinado en los bosques norteños, donde resistió milagrosamente los embates del desarrollo acelerado y feroz de los sesenta. —Los ingenieros ofreciéronme marchar de guarda a Muniellos, pero quedaba muy retirado y hablaban mal de él, porque decían que era tierra de mucho lobo y oso. Así que díjele al ingeniero que íbamos mi mujer y yo con la condición de que al mes pudiera darle la vuelta a la decisión y regresar a mi puesto 484 El bosque atlántico de antes. Entramos en Muniellos con mucha prevención por todo lo que nos dijeran, y pasó el mes y luego otros veinte años bien largos, y ahora que me jubilé, digo que otra vez volviera a Muniellos. Habíalos los osos y los lobos, pero nunca nos molestaran. Andaban en lo suyo, sobre todo el oso, que no estando herido no hay cuidado de él. Bien mirado, el oso, siendo feo es guapo. Es una bola de pelo con un hocico apuntado, pero hace cosas que no se creen. Él come de todo: animales, carroña, insectos, frutos, hierba... de todo. Rara vez mata ganado, y si lo hace llévase una pieza y no hace más daño. Gústale mucho la miel, y hay osos más meleros y otros más carniceros. Tenía yo cerca de la casa unas colmenas, y bajaba el oso de noche, las deshacía y comía la miel tranquilamente en el prado. Era de ver cómo sabía elegir las colmenas que guardaban más miel. Tuve que inventar un aparato para que dejara de robarme las colmenas. Era un cazo que se iba llenando con el agua de una fuente. Estaba enlazado con una maza de madera, y cada vez que se llenaba de agua el cazo, soltábase la maza y golpeaba contra un madero, sacando un sonido que ahuyentaba al oso. Vaciábase el cazo y vuelta a empezar. Desde entonces el oso no vino más a las colmenas. Alguna vez lo encontré frente por frente en un claro del bosque, pero el oso, como todos los animales tiene mucho temor del hombre y huye de él. Pero es muy inteligente. Que el oso es muy inteligente no admite duda. Más aún, sorprende que los estudiosos de la evolución humana, al hacer la comparación de los albores del cerebro humano con el de los animales, ponderen insistentemente la capacidad reflexiva del chimpancé, el animal genéticamente más cercano al hombre, pero se olviden de otros como el oso y el lobo. Citan al chimpancé que coge un palo y lo introduce en los hormigueros para sacarlos llenos de hormigas y comérselas, presentándolo como comportamiento muy cercano 485 Crónicas de la memoria rural española al del homo habilis, que usaba herramientas elementales para rasgar la carne y los tendones de sus presas. Se admiran de ello, pero olvidan comportamientos animales mucho más inteligentes que ese: por ejemplo, la capacidad verdaderamente reflexiva del lobo a la hora de elegir su estrategia de caza en cada caso. Y relegan también al oso, para quien el asunto del palo y las hormigas es pan comido al lado de lo que es capaz de hacer. —Le digo que lo de la inteligencia del oso no es de creer. Andaban dos guardas por el monte en invierno, cuando llamóles la atención una cueva en la ladera y subieron a ella. No había luz dentro, así que uno de ellos encendió un cerillo. Hay alientos aquí, dijo, porque el cerillo apagóse pronto. Y ya iban a salir de vuelta, cuando sintieron que algo pasaba a su lado, rozándoles, y era un oso, que lo despertaron de su sueño de invierno y salió a escape de la cama, y lo vieron luego huyendo por el monte abajo. Quedáronse los dos quietos del susto que llevaron, pero lo que más les sorprendió fue ver cómo el oso había preparado su cama, con un suelo de helechos bien molidos, y debajo unos palos gruesos para sostener la cama. Y más todavía asombróles lo que había hecho en la boca de la cueva: como estaba tapada por robles, habíalos tumbado para tener buena vista desde la entrada, y como la cueva estaba alta y de mala subida, había colocado unas piedras grandes haciendo de escalera. Mire si es verdad cuando le digo de la inteligencia del oso. Los buenos tiempos de Muniellos, los que conociera Benjamín, sufrieron un vuelco con el furtivismo. Cazadores furtivos siempre los hubo, pero los de antes gastaban otra índole. Entonces se daba el furtivo de hambre, el que se arriesgaba para llevar a la cocina una pieza de carne, y no el trofeo para colgar en la pared. Se sabía infractor de la ley, pero lo asumía porque no quedaba otro remedio cuan486 El bosque atlántico do esperaban en la casa las bocas abiertas. Y la ley los golpeaba o no, según, porque no eran pocas las veces que los guardas hacían la vista gorda, comprendiendo la situación. Pero todo cambió cuando apareció una nueva especie de furtivos, los que no tenían hambre y se saltaban la ley no por la carne, sino por el trofeo. Y no solo la ley, sino la autoridad, la propiedad, las vedas... todo lo que no fuera hacer su santa voluntad en el monte, su innato gusto a cazar por cazar. Y si ya es extraño que no el apetito sino la afición impulse a la transgresión, más todavía que estos furtivos resultaran más irrespetuosos, altaneros, violentos y hasta agresivos que sus antecesores. Antes, si sorprendido por los guardas, el furtivo agachaba la cabeza y aceptaba con resignación su suerte. Después dejaron de achantarse así como así y se encararon con la autoridad. Y aún peor. —Era por los ochenta, y estando los guardas al monte sintieron un tiro. Uno quedárase arriba con el coche y el otro bajó andando, porque adivinara de dónde había salido el disparo. Oyóse luego otro tiro, y el de arriba marchó a la casa del primero. Pero pasaron horas, se hizo de noche y no aparecía. Vinieron a despertarme para buscar, llamamos a la guardia civil, se movilizó gente. Y al día siguiente apareció el guarda, muerto de un tiro de postas. A bocajarro. De los furtivos no se supo hasta que llegó de Madrid la investigación criminal y dieron con ellos enseguida. Los furtivos descargaron la culpa sobre un sobrino menor de edad que llevaban. Apenas les pasó nada, vino a taparse la cosa sin castigo. 487 Crónicas de la memoria rural española Somiedo Somiedo es otro de los grandes bosques que nos permiten saber cómo fue la Asturias primitiva, abrupta, bronca, tortuosa, que alternaba montañas con valles recorridos por ríos encajonados en hoyas profundas, y todo ello revestido de espesísimos arcabucos poblados de todo el variado elenco de la fauna forestal. Somiedo y su entorno, hoy declarado Parque Natural, y los hombres mayores que aquí habitan, tienen pues en común una sobresaliente cualidad: ambos son la última representación de la prístina Asturias: de su Naturaleza virgen y de la vida humana de antaño, antes de que para bien o para mal el desarrollo económico se lo llevara todo por delante. Aurelio Lana nació en 1932, y por su edad cuenta pues con títulos suficientes para declarar con propiedad acerca de la vida en estos apar- 488 El bosque atlántico tadizos, al margen todavía de carreteras, coches o máquinas, cuando todo dependía de los brazos, las piernas y el ingenio de cada uno, y sin más utillaje que los aperos de labranza, los carros y las caballerías. Escaso era por entonces el tiempo de la infancia, porque muy pronto, tanto como a los seis años, la dureza del trabajo llamaba a la puerta. Con más motivo todavía cuando se era el mayor de los hermanos. —De muy niño jugaba con los otros rapaces a las vacas. Teníamos cada uno unos palitos que terminaban en dos puntas, que eran los cuernos, y encima de un tablero movíamos las vacas de los prados a la cuadra, imitando a los mayores. Luego hacíamos travesuras, cuando caían los nevazos que caían antes, lo de ahora son un juego al lado de esos, había que ponerse los marañones en los pies para poder andar en la nieve. El caso es que hacíamos un hoyo debajo del camino, lo cubríamos con nieve y los paisanos caían al pisar, una vez cayó una mujer con un cántaro de leche, que rompiese y salió la mujer detrás dándonos palos. Otra costumbre que había era la de quitarse el agua de los prados en invierno, pero eso lo hacían los mayores. Salían de noche y desviaban el regato de un prado para meterlo en el propio, y el prado que regaba en invierno sacaba mejor hierba que el que no. Un tío y un sobrino andaban siempre como el perro y el gato quitándose el agua, hasta que el sobrino discurrió un proceder. Como el prado suyo estaba a la vera del cementerio disfrazóse de fantasma con una sábana y esperó al tío. Cuando llegó este, de noche, mostróse dando aullidos y el pobre tío se lió a correr dando gritos, y llevaba encima la cagalera. Pero los juegos se terminaron pronto para mí, porque de cinco años ya estaba al monte cuidando las vacas, porque tenía detrás muchos hermanos y mi padre andaba en la mina, ganando jornal, solo venía de verano y quedaba yo con mi madre para todo. 489 Crónicas de la memoria rural española Manuel Fernández guarda también sus recuerdos en el arcón de la memoria. Eran, es cierto, tiempos de mayores nieves y más crudos inviernos que los de ahora. —Tendría yo diez años cuando cayó tanta nieve que los hombres subiéronse de noche a los tejados de las casas para echar abajo la nieve, pues dijeran que de no hacerlo el peso de la nieve los había de tumbar. Y al día siguiente, estaba un hombre muy mayor a la puerta de su casa, cuando bajó un argayo de nieve de la montaña y lo sepultó con la casa y todo al hombre. Más tarde me fui a la mina, porque entonces librabas de la mili si estabas cuatro años en la mina, y traía cuenta, porque ganabas un dinero que entonces no había. El que tenía cuatro duros en el bolsillo era rico, pero es que casi ni había donde gastarlo, ni siquiera en las fiestas que se hacían en los pueblos podíase gastar porque no había qué comprar. Lo que se hacía entonces era hablar y bailar con la música, nada más. En una de esas fiestas conocí yo a la que sería mi mujer. Llegaban todas vírgenes al matrimonio, y pobre de la que quedara preñada antes, porque se le caía el mundo encima. Unas veces la familia obligaba a casar, pero hubo veces que el padre salió huyendo y no se le volvió a ver por el pueblo, y la madre quedaba con la criatura y soltera, para vestir santos. Muy difícil que pudiera casarse. Bastaba muchas veces que hubiera tenido relación con uno, pero de hablar y poco más, con eso quedaba señalada y los demás mozos ya no la miraban. El trabajo giraba entonces alrededor del ganado, base principal de la sustentación de aquellas gentes. Cuando el invierno aplacaba su rigor y despuntaba la primavera, se exhibían fecundas larras de hierba desde los valles hasta las cumbres, y todo dependía de ella. —Por abril –recuerda Aurelio Lana- colgábamos las campanillas del cuello de las vacas, y cansadas de estar encuadradas 490 El bosque atlántico todo el invierno poníanse nerviosas y ya no se tumbaban, porque sabían que faltaba poco para subir a los pastos. Ni guiarlas hacía falta, ellas tomaban camino arriba detrás de la hierba nueva, y nosotros empezábamos a segar, para guardar forraje de cara al invierno. Segábamos todos los días menos los domingos y el dieciocho de julio, porque entonces estaba prohibido hacer trabajo ninguno y la guardia civil hacía rondas para hacerlo cumplir, unas veces de su pie y otras mandados por el cura, que quería que se cumpliera el sacramento y se fuera a misa. Eran buenos curas los que hubo aquí, pero estaban empeñados en eso. Crecía tanto pasto en los prados que entre los hermanos y los padres no nos dábamos para segarla y teníamos que contratar gente de fuera, y mis hermanos solían decir que esas personas nos comían el jamón y nos 491 Crónicas de la memoria rural española bebían el vino, y eso era porque era costumbre que cuando se segaba comiérase el jamón del año, que ya había curado. Fijábase un día para el acarreto, cuando todos los vecinos bajaban al pueblo a la vez la hierba. Cargábase en unos carros que ya no quedan, esos de tablón largo y dos ruedas de madera muy recias, sin rayos, y sonaban con un chiflido muy fuerte. Cada uno tenía el suyo, y recuerdo un vecino que apretaba mucho el eje y cantaba el carro: “non voy, non voy, quedo, quedo, quedo”. Ese día del acarreto las vacas, que andaban a su aire por las praderías, maliciaban que se las iba a enganchar a los carros y alejábanse lo que podían, porque no querían trabajar, eran perezosas para el trabajo. Pero acabábamos poniéndolas a tirar de los carros y bajaban todos unos detrás de otro, hasta treinta carros por la montaña abajo. El ganado era lo que mayormente nos mantenía. Había dos ferias en lo alto de Somiedo donde vendíase lo nuevo, San Pedro y la del ocho de septiembre, la más importante porque llevábanse todos los terneros. A veces los vendíamos abajo, pero el trato decía que se recogían en el alto. De la venta era de donde sacábanse unas perras para el gasto de la casa, cosas que no se daban aquí: el café, el aceite, el azúcar, aunque a veces nos ayudábamos de la miel natural que hacían las abejas en el bosque. Pusieron un chigre en La Pola que vendía un poco de todo eso, y hasta cajas de muertos vendía, que me acuerdo que allí compré la caja de una tía mía. En esa tienda liquidábamos el fiado de la temporada. Otra cosa que nos dejaba algo era la leche. Había en la entrada del pueblo unos bidones que llamábamos ocheras. Corría el agua y enfriaba la leche para que no se cortara. Y por un agujerito caía el suero y quedaba arriba la nata para la manteca. El suero lo guardábamos para casa y la nata recogíala una 492 El bosque atlántico empresa para las mantequerías. Luego entró la Central Lechera Asturiana, que fue una bendición para los pueblos. Dejábanse los cántaros de leche a la entrada de cada pueblo y venían los camiones de la Central a llevarla. Pero eso fue hasta que costábales más el transporte que la leche, porque todo estaba subiendo ya, y dejaron de venir, porque la leche la sacaban de las vacas holandesas que trajeron a Asturias, más lecheras que las nuestras del país. Hoy nadie ordeña las vacas ya. Marchábamos a Castilla a por un saco de harina de trigo –recuerda Manuel Fernández–. Y también íbamos a traer unos pellejos de vino, y aquello era un sacrificio, porque había que pagar arbitrios para la mercancía en la raya de Castilla y Asturias, y para no pagarlos mi hermano y yo salíamos después de almorzar con los caballos, llegábamos al anochecer a Castilla, comprábamos el trigo y el vino y de vuelta para casa de noche, andando, con aquellas heladuras que se te metían hasta el tuétano. Había arrieros que venían por los pueblos con su mercancía. Unas eran mujeres gallegas que traían un cesto en la cabeza con ropa, y mi madre compraba alguna pieza, pero poca, algo de calzado, pero le digo que mi nieta con ocho años gastó ya más zapatos que yo en toda mi vida, que por todo tener, unas alpargatas de suela de esparto atadas con una correa de bramante que se rompía y mi madre cosía y recosía. Venían también unos cacharreiros que vendíante algún cacharro a cambio de fierro o de dinero, según tuviera uno, y llevábanse también ropa vieja, porque no se tiraba nada, y cuando veo los camiones hoy llenos hasta arriba de basura me hago cruces. Y otros llevaban castañas, avellanas y dejaban legumbres o maíz. También venían unos con tocino, de Extremadura dicen que venían, y era costumbre cambiar los jamones por 493 Crónicas de la memoria rural española tocino, porque te daban más tocino que jamón, y lo que hacía falta era tener para comer, antes que comer fino. Puede decirse que no había cuatro estaciones a lo largo del año, al menos en el sentir de los vecinos, para quienes lo importante no era el tránsito lento de una estación a otra, ni siquiera que cayeran fríos o lluvias o soplaran bonanzas. Lo que entonces regía todo eran los requerimientos del ganado, y a tenor de ello había tan solo dos temporadas, la de invierno y la de verano. Era invierno cuando se estabulaba a las vacas, y verano cuando se llevaban a los pastos. Todo lo demás –los fríos, la nieve, la lluvia, las bonanzas- eran simples derivados de tan simple principio, como lo recuerdan ambos. —En invierno no había mucho que hacer, porque las vacas estaban encuadradas y una vez que apañábamos todo lo suyo 494 El bosque atlántico quedaba tiempo libre. Salían los vecinos, sobre todo la mocedad, a lo que llamábamos el caleixo, que era salir a la calle a hablar con otros o a jugar la partida en el chigre. Pero después de eso, así que anochecía la costumbre de todos era el filandón. Reuníanse doce o quince vecinos en casa de uno, al calor del llar, y hablábase de los trabajos o contábanse historias. No se comía ni bebía nada, solo la compañía, y por luz un candil de esquisto y más adelante el carburo, un adelanto porque alumbraba más que el candil. Allí se hablaba, pero se respetaba mucho, porque en ese tiempo había mucho más respeto que ahora y todos mandaban mucho: el padre, el maestro, el cura, la guardia civil, todos tenían mucho mando, hasta los viejos, que lo que decía uno iba a misa. En el filandón pasaban las horas, y cuando terminaba cada uno ligero para su casa porque corría el frío, dormíamos todos arriba, hasta más adelante no se hicieron tabiques, con las vacas debajo para que subiera el calor, porque la vaca con la rumia fabrica calor, al contrario que el caballo, que no da calor ninguno. Luego llegó el arradio y los vecinos empezaron a reunirse para escucharla, pero lo que acabó del todo con el filandón fue la televisión, en cuanto que uno puso una antena, todos detrás y se terminaron esas reuniones. Se avanzó antes, que en Somiedo y su entorno habita la crema de la fauna cantábrica, la propia del arbolado caducifolio. Pero con una excepción exclusiva de aquí, porque se trata de una gran anomalía biológica. Es el urogallo. La última de las glaciaciones registradas, la del Cuaternario, empujó a muchas especies vegetales y animales hacia el sur, hasta los territorios más resguardados de la Península Ibérica. Y cuando cedió el hielo hace diez mil años, al hilo de su retirada regresaron a ese norte de donde habían salido. Pero algunas especies no pudieron o no quisieron hacerlo, y quedáronse confinadas en su hábitat provisional. Fue el caso de la flora 495 Crónicas de la memoria rural española de Sierra Nevada, un tesoro propio de la vegetación de las regiones polares, o del urogallo, otra joya viviente que acaso por ser pésimo volador prefirió quedarse anclado en lo más recóndito de estos bosques cantábricos, que un día le dieron hospedaje y se convirtieron en su morada definitiva. —El urogallo cazábase aquí, cuando antes se podía, y luego siguieron cazándolo furtivos, hasta que hicieron parque natural a Somiedo. El urogallo es muy esquivo, y solo se puede cazar cuando el celo. Primero se localiza dónde canta. Luego se marcha de noche y se le escucha cantar. Empieza a cantar despacio y quédase uno quedo. Y cuando redobla das tres pasos, ni uno más de tres, y quédase quieto el cazador, pero si mueves un pelo márchase el pájaro. Así, de tres en tres pasos, pónese uno debajo mismo del urogallo. Otro que había y lo hay todavía es el oso, y nos daba problemas con el ganado, pero menos que el lobo. A la vaca le daba una muerte muy mala, porque poníase arriba de ella y la acababa, no siendo que la vaca saliera huyendo y se despeñara, que hubo de eso. De los perros no hacía cuenta, no se atrevían con el oso, lo más que hacían era ladrarle. Gustábale mucho la miel que criaban las abejas en los árboles, metía la zarpa en ellos y la sacaba untada, sin reparar en las abejas, pero tiene una parte sensible, cuando le picaban dentro de las orejas, entonces se liaba desesperado a dar manotazos. Hay que cuidarse del oso cuando está criando, porque se vuelve muy valiente defendiendo a sus crías Por eso fue de temer lo que hizo una paisana, que bajaba del monte y encontró en el camino un osito nuevo, se ve que había perdido a la madre. Pues lo que hizo fue recogerlo en el mandil y llevarlo al pueblo, que si la ve la osa allí la mata. Guardólo al pequeño en un corral, y por la mañana veíanse las trazas de la madre que 496 El bosque atlántico venía de noche a buscarlo. Pero los vecinos le dieron mala vida al osito, porque se asomaban y le arrojaban piedras y lo apaleaban, hasta que volvióse peligroso con el trato aquel y hubo que matarlo. Los lobos podían lo mismo con un ternero como con una vaca, porque cazan en cuadrilla. Problemas con las personas no los hubo, salvo uno que venía de Castilla una noche de mucho hielo, cuando trasponiendo se vio rodeado por un hatajo de lobos, se ve que muy hambrientos porque de suyo no le hacen al hombre. Pero esos empezaron a apretarle, cada vez más cerca, el pobre paisano venía sin resuello, y ya los tenía encima a los lobos cuando quiso la suerte que viera una cuadra en lo alto, y adentro había un vecino que le había cogido la noche arriba. Ni fuerza le quedaba para llamar a la puerta, pero le abrió el vecino y pudo entrar y librar la vida. Los lobos cazaban aquí mayormente corzos, que son dóciles para dejarse cazar, sobre todo cuando nieva, porque húndense en la nieve y el lobo se maneja bien en ella, porque abre las patas y nada encima. En los nevazos grandes los empujaba a los hondones y ahí hacían la carnicería. En cambio el lobo no puede con el rebeco, que abunda mucho por aquí, porque el rebeco súbese a lo alto de la peña y libra. En cambio el rebeco chico no tiene defensa del águila real, que llega desde lo alto y lo lleva. Muchos corderos se han perdido aquí también del águila. Y contando historias de la fauna salvaje, Manuel Fernández habla de una categoría humana especial. Alguien que más que un cazador es miembro de una estirpe selecta y legendaria, por su extrema habilidad para hacerse con las presas, más aún que la de quienes cazaban para comer, obligados por el hambre a usar de innúmeras astucias. Era el alimañero, un oficio tan 497 Crónicas de la memoria rural española sumamente especializado que le obligaba a meterse en la piel y en el pensamiento de sus víctimas, las impropiamente llamadas alimañas, casi siempre pequeñas y por tanto muy difíciles de prender. Tenía que estar al tanto de sus costumbres, sus pasos, sus querencias, para acabar metiéndolas en el zurrón. Si en el campo algo puede convertirse en arte y alguien en artista, esos fueron el oficio y la persona del alimañero. —Había por aquí un alimañero, gallego él, que gastaba mucho ingenio para la caza. Andaba a la marta, el armiño, la comadreja, el turón, la jineta, el raposo, y gastaba mucho ingenio para cazar. Conocía las trochas de las alimañas y colocaba las garduñeras allí donde fueran a pasar o a dormir. Poníalas debajo de una roca, o en una cueva, con algo de comida, y estrechaba con piedras y guijarros el paso para obligarlas a entrar por donde él quería. Y siendo tiempo de lobos poníase al escucho de los aullidos y acababa dando con la camada y llevaba los lobitos. Más mérito tenía ese hombre, porque faltábale una mano, y no de un cepo, sino de un volador que tirara en una fiesta. Las pieles las llevaba a Villablino, donde le daban muy buen precio por ellas porque luego vendíanse en las capitales. Y las crías de lobo paseábalas por los pueblos y le daban propinas, porque nadie quería al lobo por aquí. Tampoco a las otras alimañas, entraban a los gallineros y comían las gallinas. La comadreja era muy astuta para eso, porque siendo tan menuda se metía en el corral por una hura cualquiera, mataba y bebíase la sangre. En cambio al raposo le pasaba con las gallinas lo mismo que al lobo con las ovejas. Se trastornaba con el alboroto y acababa con todas. En el Ayuntamiento pagaban un tanto por la cabeza del raposo, de la fura o de las otras alimañas. Ya ve, ahora es al revés, mata uno cualquiera de esos bichos y te cae la multa. 498 El bosque atlántico Esas artes que gastaba el alimañero eran de mejor intención que las que aparecieron más tarde, allá por los setenta. Porque las de aquel era una lucha de ingenios, de poder a poder entre el hombre y el animal. Pero este otro era un mecanismo de extinción ciega, sistemática, terrible. Se empleó precisamente para acabar con los lobos primero, y con las demás alimañas después, para dejar los cotos de caza limpios de todo lo que no fueran especies cinegéticas. Un grave error y un gravísimo daño ecológico, porque el procedimiento iniciaba una cadena letal, perversa, que hacía pasar la muerte de un animal a otro y prolongaba su efecto muy lejos en el espacio y en el tiempo. —Empezaron a meter veneno contra los lobos, pero aquello tenía unas resultancias muy dañinas, porque comíalo el lobo 499 Crónicas de la memoria rural española y moría, y luego comían la carne podre del lobo el jabalí, el zorro o los buitres y morían también. Estricnina y otros venenos dicen que usaban, hacían como unas pelotas de carne y ahí dentro lo metían. Con los buitres acabaron casi, ahora vinieron a crecer de nuevo. Existió siempre en España una institución que por extendida no ha tenido la valoración que merece, pues tuvo hondos efectos sobre la propia estructura del mundo rural. A diferencia del sistema anglosajón, donde la tierra acabó siendo íntegramente acotada por dueños privados –viajando por Inglaterra se observa cómo a derecha e izquierda las vallas delimitan sin respiro las fincas–, en España se dio la propiedad colectiva de una buena parte de la tierra, lo que resultó vital para sus gentes. Ya fueran montes del Estado, montes comunales o montes de propios del Ayuntamiento, todas esas tierras tuvieron algo en común: eran de uso público, y los paisanos podían entrar en ellas para meter sus ganados a pastar, recoger los frutos o montar sus colmenas. Fueron terrenos sin cercas ni acotamientos, y eso permitió que de la meseta para arriba abundaran los hombres dueños de sus vidas y sus haciendas. Poseían parcelas pequeñas, ganados cortos, pero al contar con lo comunal pudieron ser libres, empresarios de su propio negocio. A diferencia de otras partes donde la tierra colectiva se dio menos, como en Andalucía y Extremadura, donde al quedar todo acotado por grandes latifundios e inmensos rebaños, los paisanos sin tierra hubieron de contratarse como jornaleros. Una diferencia fundamental a la hora de entender la mentalidad de las gentes y el devenir de unas y otras regiones. —Aquí había dos clases de pastos, los públicos y los prados de cada uno, y lo que se hacía en tiempo de verano era llevar las vacas a pastar a lo común, y cada familia recogía la hierba particular en cada pradería, para la reserva del invierno. Y los bosques públicos daban también un complemento para 500 Crónicas de la memoria rural española vivir, porque se recogían las castañas, las avellanas, las nueces, hasta las varas de avellano para arrear el ganado sacábamoslas de aquellos bosques. Y cargas de leña para la casa, poníase la lumbre debajo de la gamellera, donde cuelga la olla encima del llar. Y en la temporada también las manzanas y las peras silvestres, que eran menudas pero bien sabrosas, porque los bosques daban mucho y recogíase todo, ahora nadie hace cuenta de nada de eso. Y por todo eso resulta tan doloroso el asunto de las repoblaciones forestales. En dos órdenes, el ecológico y el social. Desde el punto de vista ecológico, porque los pinos o los eucaliptos no solamente invadieron áreas ya colonizadas por pastizales, sino que vinieron a conquistar las de bosque natural, los robledales, hayedos o castañares, que fueron descuajados y sustituidos por pimpollos traídos de los viveros forestales, quedando el suelo desnudo de sus antiguas profusas arboledas. Con el añadido muchas veces de una práctica más perversa aún, la de abancalar las laderas con maquinaria pesada para instalar los pimpollos, provocando con ello la erosión de la tierra. Y desde el punto de vista social, el impacto fue evidente, porque a consecuencia de las repoblaciones decenas de miles de vecinos en todo el país quedáronse privados de su medio esencial de subsistencia, pues las nuevas plantaciones entraron a saco en aquellos espacios de uso múltiple y colectivo, que de un día para otro fueron anulados para otro fin que no fuera el de que crecieran los arbolitos intrusos. Hubo protestas, sobre todo en el norte, e incluso altercados de orden público cuando los paisanos vieron con estupor de qué modo se les despojaba de sus aprovechamientos ancestrales, pero no eran tiempos de escuchar y menos de atender las protestas, y las repoblaciones siguieron adelante, aquí y en todas partes donde hubiera montes públicos. Incluso se acuñó una figu502 El bosque atlántico ra jurídica para el caso, el consorcio forestal forzoso, que imponía quiérase o no la repoblación a los Ayuntamientos renuentes a dejar que se privara a sus vecinos de sus usos tradicionales. Estas prosiguieron y se remataron, hasta el punto de que en algunas provincias llegaron a cambiar literalmente el rostro del paisaje. Y a estas alturas cabe preguntarse si en un país arrasado por la guerra civil y el aislamiento cabía alternativa a aquellas repoblaciones radicales. Desde luego que los lobbies forestales –que no otra cosa fueron– encontraron en la cordillera cantábrica las mejores condiciones posibles para el crecimiento acelerado de las plantaciones: clima templado y lluvias regulares, y por eso se cebaron en ella. Pero hubiera sido posible también instalarlas en el llano mesetario, sin que compitieran con los robledales, los encinares o los alcornocales, sino con el trigo y la avena. De haberse asentado en el cereal, las repoblaciones no hubieran causado daño ecológico ni desplazamiento de poblaciones hacia las capitales. Eso sí, hubieran tardado algo más en prosperar, pero hubiera compensado la espera. Los españoles no suelen aprender de su propia historia, y nada más hubiera hecho falta acudir a lo que hicieron los romanos con nuestro suelo. A la vista de la aparente inutilidad de los encinares que cubrían la Península Ibérica, en lugar de alterar bárbaramente el paisaje, y alimentar futuros incendios, lo que hicieron fue traer los olivos, que no deterioraron el medio y tanto hicieron por mejorar las condiciones del paisanaje. —Aquí en Somiedo no, pero en otros montes metieron los pinos o los eucaliptos. Hubo problemas, la gente no quería, porque en esos montes pasteaba el ganado, y ya no se pudo entrar más. Limpiaron el roble, el haya, el abedul, y plantaron esos otros árboles. Ni leña pudo cogerse ya. 503 Islas y costas Islas gallegas Pescadores de las playas atlánticas Costa de la Muerte Pescadores del Cantábrico La Gomera Islas gallegas Si la vida en los pagos rurales ibéricos de los tiempos pretéritos fue siempre penosa y alcanzada, qué decir cuando el destino incrustó a hombres y mujeres en los islotes aledaños de la Península, en el rosario de pocas cuentas de las islas menores que contornean nuestra atribulada piel de toro. Si la tierra adentro fue históricamente paraje de apuros y estrecheces, nada se diga cuando se le añade el ingrediente insular, que convierte a estos lugares en lueñes apartadizos y olvidados. Asomadas al paisaje tortuoso de las Rías Bajas gallegas, Cíes y Ons representan cabalmente esa coyuntura. En ambas han vivido siempre gentes, aunque Ons siempre estuvo más poblada y llegó a albergar dentro de su perímetro a noventa familias, quinientas almas, por media docena larga de las vecinas Cíes. Pero las dos fueron mundos en sí mismos, como barcas varadas en el océano, entregadas al solo albedrío de su tripulación y su pasaje, los sufridos habitantes de estas islas dejadas de la mano de Dios, que no pudieron contar para su sustento con el abasto que les llegara de las costas peninsulares (“la tierra”, decían los isleños, en clara asunción de su situación oceánica), sino que hubieron de salir adelante con sus solas fuerzas, con los recursos autóctonos más lo que dieran de sí su trabajo y su imaginación, de los que demostraron estar sobrados. Josefa López, José Vidal, Rogelio Otero, Rosa Comesaña, los cuatro de Ons, y Serafín Sotelo, de Cíes, son la última generación de esta heroica casta superviviente del medio insular, el postrer testi507 Crónicas de la memoria rural española monio de una forma de vida definitivamente enterrada con sus antepasados. Como tesoros guardan en el cofre de la memoria sus recuerdos, y cuando los deshilan lo hacen con ese acento dulzón, cantarín, que entrevera palabras del castellano y del gallego, un lenguaje propio de Galicia, la proa de la Península Ibérica. —En Ons no hubo nada de nada. Ni cura, ni guardias, ni maestro, ni médico, lo que se dice nada. Descalzos andábamos desde rapaciños, y teníamos los pies endurecidos, porque a los nueve años ya estábamos llevando las vacas y las oveyas a pastar al monte. De juegos non me acuerdo de ninguno, porque pasábamos tanta hambre que íbamos a la playa con la caña a pescar, porque la madre nos decía rapaciños, traer algo para la sopa, que hoy está vacía. Digo de veras que marchábamos con los pies desnudos, y yo recuerdo que calcéme de primeras zapatos cuando me casé. Los había que calzaban antes, pero los zapatos había que cuidarlos, que costaban dinero, y dinero non lo había. Los novios iban a casa de la novia a la visita con los zapatos en la mano, y llegando a la casa se calzaban. De los sacramentos solo teníamos el bautizo para ser cristianos, que los padres nos llevaban a tierra a bautizar, y ya no veíamos un cura hasta que nos casábamos. Acuérdome de uno que vino que estuvo viniendo por la illa una temporada para decir la misa del domingo, pero acabóse aquello y non vino más, mal debía andar la cosa con los curas. Maestro, para qué le voy a contar. Uno hubo un tiempo, de Finisterre, que daba dos horas de clase en la mañana y más nada, porque de rapaces con lo que andábamos era con el ganado. Me acuerdo que entonces pusieron la escuela por la noche, para que pudiéramos aprender al dejar las vacas. Yo 508 Crónicas de la memoria rural española intentélo, pero de verdad que me dormía en la escuela, porque llevaba el día con las vacas y al día siguiente había que madrugar para hacer lo mismo. Yo fui un poquiño a la escuela –dice Serafín Sotelo, de Cíes–, porque el torrero del faro hizo de maestro, de su voluntad, y con él aprendí lo poco que sé, porque a los doce años dejé ya el estudio para ir a la mar. Dijérase que en aquellos perdidos, huérfanos de casi todo, hasta de médicos y medicinas, los accidentes y las enfermedades se ensañarían con las personas, y que la gravedad y aun la muerte prematura estarían a la orden del día. Pero nada de eso. Todos coinciden en atribuirse una salud robleña y en habitar en un espacio donde la enfermedad parecía ser un forastero que se presentara de Pascuas a Ramos. —Médico no había. Cuando estaba una para parir llamaban a una mujer que hacía de comadrona, y eso era todo el médico. Y de salud marchábamos bien, porque aquí en las illas no se moría de enfermedad, sino de la edad. Un catarro, un resfriado, cosas así sí que las había, pero las curábamos con un cocimiento de hierbas o unos emplastos. Si alguno se hería la mano o cualquier otro miembro se iba para la cuadra, donde hay mucha tela de araña, y envolvía la herida en una tela, bien envuelta, y con eso al momento cortaba la hemorragia y luego curaba la herida como la mejor medicina. Dentista no lo había en Ons, non lo hubo nunca, pero había un remedio para el dolor de muelas. El padre o un hermano amarraban la muela doliente con una soga al postigo de la puerta, tiraban fuerte de ella y salía la muela. Así estábamos todos dan desdentados en las illas. Pero ya le digo que aquí la gente moríase de la edad. 510 Islas y costas Lo de la longevidad de los isleños comportaba una ventaja adicional, y ciertamente de la mayor importancia. En unos términos donde hombres y mujeres ya estaban volcados en la faena desde la pubertad, alguien tenía que ocuparse de cuidar de los niños. Por suerte las islas abundaban de personas mayores, pero en la España rural antigua los ancianos no eran un estorbo a cargo de la mano anónima de la Seguridad Social, un pegote inútil y casi ajeno a la familia como ocurre hoy, cuando la vida ciudadana ha desdibujado el inmenso papel jugado siempre por los mayores. Entonces eran parte directa y principal de la familia, y tenían en ella un cometido específico y de enorme trascendencia, a cambio del cual los abuelos tenían un sitio, y no postizo sino real, en el hogar. No había Seguridad Social, no la hubo hasta la mitad del siglo XX, pero sí una institución en cierto modo paralela y que había funcionado con eficacia hasta entonces, la solidaridad social a través de la familia. Institución tan antigua como la humanidad misma. —Aquí las abuelas eran las que cuidaban de los neniños, porque los mayores marchaban cada día al mar o a la tierra. Yo me acuerdo de niña que mi abuela estaba al tanto de los ocho hermanos que éramos, y de todos ocupábase. Tantas familias cohabitando en un territorio tan ceñido como el de las islas obligaba a ingeniárselas para vivir pellizcando cada día la parvedad de la tierra. Una tierra a la que no había llegado todavía la mecanización, donde todo se hacía como desde los tiempos oscuros de la agricultura, a golpe de azada y de espalda, sin otros recursos que los que la Naturaleza, pródiga unas veces, cicatera otras y exigente siempre, hubiera dispuesto. —Otra cosa no había que hierba y tojo. La hierba era para las vacas y los otros ganados, el tojo lo queríamos para leña y para abono de las huertas. Lo mezclábamos el tojo con el estiércol y con el golfeiro, unas algas que trae la mar a la ori511 Crónicas de la memoria rural española lla, y todo mezclado era muy bueno de abono. Lo echábamos en la huerta, todos los vecinos teníamos una, y criábamos tomates, pimientos, berzas, repollo... todo bueno para el caldeiro. Y luego todos sembrábamos maíz, mucho maíz se criaba en las illas. Del maíz sacábamos el pan, y cada familia tenía un forno. Y de las fochas (hojas) las madres hacían los colchones para las camas. En mi casa éramos diez para dos habitaciones, todo el suelo cubierto por colchones de hoja de la espiga del maíz. La tierra, generosamente regada todo el año gracias al clima lluvioso, oceánico, de Galicia, daba para el asiento del ganado vacuno, que con el ovino pastaba a sus anchas por las praderías isleñas sin necesidad de soportes suplementarios de pienso en verano, la pesadilla de los ganaderos en los páramos peninsulares. —Ganado había mucho. Hasta trescientas vacas hubo en Ons, y rebaños de oveyas y de cabras. Venían tratantes de tierra para comprar la carne. Y luego cada familia criaba uno o dos cerdos, bien gordos y hermosos, y cuando venían los fríos, para la Navidad, juntábamos todos los cerdos de la illa y hacíamos la matanza. Una fiesta, porque ese día comíamos bien de carne. Hacíamos chorizos, pero la carne y los jamones los salábamos con sal gorda para cuando la mar no dejara salir. El mar. Hénos aquí otro ingrediente fundamental de estas islas, como de toda ínsula. La verdadera despensa de las islas gallegas, la ubre ubérrima dispensadora de alimento abundante y variado, escondido bajo su entraña líquida, esperando tan solo la mano hábil que supiera rebuscar en ella y hacerse con sus pingües frutos. —Pescado guardábase mucho en la mar. Maragatos, robalos, pintos... muchas clases de pescados. Pulpo también, mucho más que ahora. Tanto pescado había que salía a la playa, como 512 Islas y costas si no tuviera sitio dentro del mar. Aquí en Ons se usaba la dorna y en Cíes la jamela. La playa se llenaba de dornas. El pescado se cogía de día y el pulpo de noche, todo costero desde los barcos. En cambio al percebe cogíamoslo desde tierra. Mi madre me decía de niña que no fuera a coger el percebe, que el mar estaba muy rizo y me iba a llevar la ola, pero yo era lista y nunca me llevó la ola. Lo bueno era llenar la dorna de pescado, de centollos, de mejillones. Y luego venían tratantes para comprar el pescado y el percebe, pero era más frecuente ir a venderlo, porque la pesca no podía esperar, corrompíase. Íbamos a Boeu, a Punta Verde, a Cangas... Si había viento se tiraba la vela, pero si no todo a remo, hasta nueve horas de ida y otras nueve de vuelta llegaban a emplearse. Vendíamos la pesca en la plaza, y me acuerdo de cambiar un pulpo por dos patatas y once kilos de percebes por cinco pesetas, así estaban las cosas entonces. Hoy todo vale mucho más. Otra parte de la pesca quedaba para el consumo de casa, para la caldeirada, que la hacíamos con muchas clases de pescado y con arroz, con patatas o con fideos. Y también comíamos mucho pulpo, pero antes había que darle una paliza bastante para aflojarle la carne, si no, es muy prieta y no se deja comer. El mejor caldeiro era el que hacía mi madre por Navidad y por San Joaquín, el patrón, cuando bajaban al Santo al muelle. Por esos días comíamos riquiño, mi madre hacía filloas con arroz, y en el forno empanada, buñuelos de azúcar, huevo y mantequilla... bien que comíamos por las fiestas. Un mar de suyo dadivoso, pródigo, pero en veces, y no pocas, alevoso y traicionero. En cuestión de minutos la bonancible tabla marina devenía en superficie erizada, y enseguida en un aterrador 513 Crónicas de la memoria rural española monstruo espumeante, rabioso, devorador. Decían los isleños que eran muchos más los días malos que los buenos, y que entonces salir al pescado o al pulpo era temerario. Y no digamos al percebe, que ancla su pedúnculo a las rocas, precisamente en las batientes, allí donde el mar arremete con toda su furia, como si quisiera deshacer el acantilado a pedazos. Pero los percebeiros tenían que descolgarse a pesar de todo. —Tres veces me llevaron las olas, pero tuve suerte, que pude volver las tres, porque la ola te envolvía y te arrastraba para el fondo, y ni siquiera sabías si estabas arriba o abajo. Tuve suerte, sí. Otros tuvieron menos, porque estos mares son fuertes y los barcos embarrancaban. Hace cincuenta años llegaron los de la Comandancia de Marina con la razón de un naufragio. Busquémoslo y dimos al fin con los restos, esparcidos por los acantilados y con los cadáveres flotando. Eran de Moaña y murieron veintiséis hombres, se ve que las olas estrellaron las olas contra las rompientes. Y por el ochenta me recuerdo de otro caso, una familia de Cangas que venía a las Cíes a preparar el bar para la Semana Santa, para los turistas. Volcó la barca y non se supo más del barco ni de la familia. Estas aguas son fuertes y bravas. Las incertidumbres y los riesgos en estas islas gallegas no procedían solo de los mares embravecidos y furos. Al menos tales arrebatos eran físicos, se miraban de frente y podían capearse con el recurso de quedarse al pairo dentro de las casas y esperar que amainaran las mareas y los aguavientos, seguros y calientes al abrigo de un hogar llameante con leña de tojo y consumiendo tajadas de tocino y de róbalo salados, sus reservas de alimento para los días faltos. Pero había otros peligros más inciertos, puesto que no se podían ver ni palpar. Era el extraño mundo oscuro de la Galicia profunda, tejido de maleficios, conjuros y hechicerías. Un mundo que conoció 514 Islas y costas épocas más boyantes y que hoy viene de romanía, desplazado por una modernidad mucho más prosaica y que entiende poco de encantamientos. A estas islas olvidadas llegaron también las brujerías, y quien más quien menos en Ons y Cíes atribuyen verosimilitud a las leyendas, más escépticos los hombres que las mujeres. Para Josefa López no hay dudas. —Había que cuidarse del mal de ojo. Una mujer de aquí, de Ons, tenía esos poderes. Iba yo con la vaca camino del monte y crucéme con ella en el camino, y me miró mal, a mí y a la vaca. No se me retiraba del pensamiento esa mirada, y durante los tres días siguientes la vaca estuvo soltando sangre por la ubre en vez de leche. Así que luego andaba yo muy cuidadosa de no atravesarme en el camino con la mujer aquella, no fuera me echara otra vez el mal. 515 Crónicas de la memoria rural española De parecida opinión son Rosa Comesaña y Rogelio Otero. —Había que estar con aviso de no cruzarse con alguno que te echara el mal de ojo, porque no sabías lo que te podía pasar, nada bueno desde luego, y una vez que te echan el mal es muy difícil de lo curar. Y mi abuela siempre me avisaba, Rosiña, Rosiña, cuidado que nadie te pise la sombra. El gran tótem del mundo gallego de los espíritus y los trasgos es la Santa Compaña, esa extraña hermandad nocturna que desfila en silencio portando antorchas, una tétrica serpiente humana que recorre bosques y caminos anunciando la muerte de alguien, convocada para acompañar al muerto al Más Allá. Divergen también al respecto las opiniones, y a medida que la Galicia honda se ha ido modernizando, el mito ha ido desvaneciéndose como una niebla en las brumas del pasado. Pero aún se aferran a él las gentes de edad, y Josefina López defiende su existencia. —Ríe la gente de eso, pero yo ví a la Santa Compaña como le veo a usted ahora. Un sobrino mío murió y la Compaña se presentó a la puerta de mi casa. Con estos ojos yo lo ví. Y Rogelio Otero corrobora. —Ahora ha venido a menos, pero antes salías por ahí a la noche y antes o después te topabas con la Santa Compaña. Iba de ronda, a la busca de los que estaban llamados por la muerte, y entraban a las casas para llevarse su alma. Sí que es cierto lo de la Santa Compaña. Cuando los mayores que habitaron las islas durante tanto tiempo echan la vista atrás y comparan con los tiempos de hoy, se aturden como les ocurre a todos los españoles de edad, conocedores de un país que prácticamente saltó bruscamente desde las oscuridades medievales hasta el futuro. Demasiada rapidez en los cambios como para digerirlos así como así. 516 Islas y costas —Cuando cuento a mis nietos, no creen. Antes íbamos a lavar a las cuatro o cinco fuentes que había en la illa y ahora la fuente la tenemos dentro de la casa, no es para creer; la luz eran candiles de aceite que ni alumbraban casi, y ahora dásle a un botón y tienes luz; y con las que hemos pasado para comer, ahora abren los rapaces la nevera y la encuentran llena. No, no creen los nietos. Y ellos son también distintos a los rapaces de antes. Eran como más tristes, más cobardes. Les decías que venía la Santa Compaña y se quedaban asustadiños. Y ahora vuelan. Y lo mismo los jóvenes. Antes era el novio el que buscaba a la novia, y ahora es al revés. Y había otros respetos. En mis tiempos la novia tenía que poner la ropa de cama y el novio la ropa de él y la de ella. Todo eso ya no se lleva. Y tampoco había antes el ansia de dinero que hay ahora. Cuando mi padre metía en la dorna lo justo para comer, se acababa la pesca. Y mi madre me decía que no cogiera más que un cubo de percebes, que para qué más. Ahora es distinto. Las dornas, tan chicas, ya no están, las cambiaron por barcos grandes que se llevan todo el pescado. No hay pescado hoy, si miramos a lo que había ayer. Cambiaron mucho, demasiado, las cosas en Cíes y Ons. Unamuno decía que lo único que no cambiaba era el paisaje, pero es que entonces no había los medios de hogaño, los que son capaces de hollar montañas, abatir cerros, canalizar ríos, sajar valles de parte a parte, y todo eso en un abrir y cerrar de ojos. Y así les ocurrió a las islas, sobre todo a Cíes. —Un día estaba yo en la playa aparejando la barca cuando vino el Azor y bajó Franco en un bote hasta la playa. Estuvo hablando conmigo y me preguntó cómo se vivía por aquí. Contéle, y me dijo luego que se iba a repoblar la isla. Y así 517 Crónicas de la memoria rural española fue, porque estando yo en el servicio militar enteréme de que estaban repoblando las Cíes con urcalitos (eucaliptos). Y luego llegó el turismo, al tiempo que los paisanos de toda la vida se marchaban a tentar destinos distintos fuera de las islas. De las noventa familias de Ons apenas llegaron a quedar media docena, aunque por suerte conservó su prístino paisaje de hierbas y tojos. Y al dejar las islas, uno se pregunta si acertaron al marcharse, si no hubiera sido mejor mantener la paciencia y dejarse envolver por la madeja de los tiempos. Pero uno se pregunta también si acaso era en verdad tan penosa la vida en un territorio como el de las islas gallegas. Donde había huertas, agua, ganados, matanzas, y donde alargando la mano se accedía a los recursos ilimitados del océano. Al lado de los secarrales mesetarios, tierras terroneras, tacañas de solemnidad, que obligan a sudar el hopo para arrancar malamente sus frutos, en jornadas de sol a sol, doblando las espaldas, bajo solazos inclementes, llega uno a la conclusión de que Cíes y Ons eran un paraíso. Olvidadas sí, sin guardia, médico, cura ni maestro, pero privilegiadas por la Naturaleza, donde las gentes morían de viejas y no de enfermedad. Islas desamparadas, desasistidas, pero no en vano reconocidas hoy por su excepcionales valores, que no otra cosa significa su declaración como Parque Nacional, que las encarama al sancta sanctórum de los paisajes sobresalientes de España. Pescadores de las playas atlánticas Recorrer las playas sureñas del Atlántico, la larguísima cinta de arena que se extiende desde Sanlúcar hasta casi la raya de Portugal, es algo así como retroceder en el tiempo, volver a un pasado salvaje, cuando la Naturaleza aún no había sufrido el embate de las hor518 Islas y costas das civilizadas. Si se camina a pie, con el cordón de dunas a un lado y el mar al otro, podrá verse a los ostreros hurgando en las aguas someras de la orilla para guinchar moluscos, cuyas valvas abrirán con la poderosa herramienta de su pico fuerte y rojo. O a los correlimos, practicando su eterno jugueteo con el movimiento de la ola, cuyo último retazo lame la orilla y al retirarse deja una pátina húmeda que dura unos momentos, pero que delata la presencia oculta de gusanillos y pequeños moluscos, que las ágiles aves de patas cortas han de desenterrar antes de que llegue la nueva ola. Y si se avanza en vehículo todoterreno, se van levantando bandadas de gaviotas y de charranes, cuyos aleteos se funden en la espuma de las olas rompientes. Todo un espectáculo, un oasis de belleza silvestre en medio de unas costas afeadas por murallas de hoteles y apartamentos, y que hubieran podido salvarse mediante el simple retranqueo de los edificios un centenar de metros de la línea de playa. Estas aguas y estas arenas han sido semilleros de vida, acaso por su cercanía a la confluencia de los dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo, que ocasiona fuertes corrientes aportadoras de nutrientes en ambos sentidos. Y cuando el alimento sobreabunda, hay pescadores salvajes y humanos dispuestos a no dejarlo sin provecho. Los primeros, armados con el instrumental que dispuso para ellos la madre Naturaleza. Los segundos, con las herramientas que pudieron preparar con el don de su imaginación. A Francisco Fernández lo apodan Chimbo, y conoce a fondo lo que da de sí la playa de Doñana, por haber vivido a su vera. Hoy, una procesión incesante de turistas llevados en camionetas especiales. Ayer, una soledumbre apartada de todo. Pero él, a sus más de setenta años continúa aferrado a su mundo, el de los recursos de las aguas y las arenas. —Aquí, en Torre Salabar, no había nadie, esto era un desierto, con el mar delante, las dunas detrás y playa y playa por 519 Crónicas de la memoria rural española todos lados. Lo más cerca que había era el cuartel de la guardia civil, se portaron bien con nosotros, porque les llevábamos costo con un carro y un mulo de la Comandancia y nos daban algo de lo que lo que les sobrara, porque nosotros no teníamos ná. Una camisilla, unos pantalones viejos, algo de comer... Mi madre siempre nos andaba diciendo: “lo que tiene es que hervir la olla”, pero la olla pocas veces hervía, suerte si echábamos al buche un arroz con galera o con choco. Andábamos como Dios nos echó al mundo, y hasta que no me echaron mano pa la mili no me puse unos zapatos. Allí en la mili fue otra cosa, porque llevaba tanta hambre metida en el cuerpo que me comía todo lo que me echaban, y hasta el pan que sobraba de los demás me lo comía yo, madre mía las hambres que habré yo pasao de chico, que cuando iba con 520 Islas y costas mi padre a Sanlúcar, a vender el pescao, una cáscara de plátano me parecía un filete carne. Allí en Sanlúcar mi padre iba al bar y pedía la achicoria que sobraba y ya tenía pa el café. Luego compraba unas pastillitas blancas, y eso era el azúcar. A nosotros nos la echaban al agua y ese era todo el refresco que he conocido de chico. Me acuerdo que había allí una tira de higos chumbos, y me hartaba de ellos, hasta que un día me dio un atasco que me reventaba el vientre, y mi padre me dijo que bebiera agua salá del mar y me liara a correr, lo hice y se me fue el atasco. Pescao había, pero no dinero pa las artes. Así que la coquina la cogíamos con las piernas, pero había tantas que removías la arena y te hacías con un puñao de ellas. Y con un cacho tela hacíamos una jábega, la poníamos atravesá en la orilla y en un rato sacábamos un golpe acedías. Había arrieros que venían de Almonte, con su burro y sus serones, y nos compraban el pescao, pero nunca nos ajustábamos. A veces llegaban y no tenían nada que llevarse, así que se iban de vacío. Y otras veces teníamos un golpe de pescao, pero no venía nadie, así que nos dábamos una jartá de comer y lo demás se podría, una lástima. Otro que siempre ha vivido al borde del mar es El Pato. Su padre, su abuelo y todos los antepasados que recuerda fueron pescadores como él, de los pocos que ocupan la interminable longuera de arena de las costas de Huelva, una lengua de mar, otra de playa, otra de dunas y finalmente un rosario de lagunas, retazos deshilachados que dicen de un antiguo brazo, de los muchos que traía el Guadalquivir en este litoral movedizo y cambiante. Tantas generaciones de “patos” pescando permitieron al último de la casta disponer de un legado de artes y trebejos, con los que pudo vivir con más desahogo que sus vecinos. Cada atardecer sacaba su 521 Crónicas de la memoria rural española barca y salía al mar con la compañía y ayuda de alguno de los ocho hijos que le mandó Dios, y que pudo alimentar gracias a que en estos mares fecundos la pesca se guarda a flor de agua. —Echábamos el palangre, un cabo al que llamamos la madre, con treinta y seis anzuelos amarrados a él cada cuatro metros. Al amanecer se recogía la madre y venían enganchados el cazón, la corvina o la acedía. Para el choco usábamos la nasa, como una ratonera. En el fondo colocábamos una rama verde y entraba el choco, pero también la moharra y la jibia. Antes el palangre era de cáñamo y la nasa de junco, pero ahora todo es de material. Pero también antes cogías to el pescao que querías y ahora cuatro chocos de ná, y todos del kilo pabajo. No siempre podíamos pescar. A veces se venía el temporal encima y había que bogar aprisa pa la playa, porque se levantaban unas olas horrorosas de grandes. Entonces nos metíamos en la choza y aguantábamos quietecitos allí, arrebujados a la candela, a que pasara el temporal, quince días se podía tirar la tempestad de viento y de lluvia. Hasta tres veces tuvimos que mudar de sitio la choza, porque el mar le ganaba el sitio, y por más que la levantábamos de junco y carlisto donde no pudieran alcanzarla las aguas, siempre acababan llegando. Lo mismo el pozo, que el agua salada terminaba por montarse encima de la dulce y teníamos que hacer un pozo nuevo. Recuerda el Pato lo exigente de la vida en aquellos apartadizos, a donde no llegaban otros semejantes que los ocasionales andaneros de Almonte en busca de pescado fresco. Y si había enfermedad o parto por medio, seis o siete horas andando a Sanlúcar en busca de ayuda o remedio. Un hermano suyo quedó afectado del “paralís” porque su madre no llegó a tiempo donde la comadrona, y otra parienta tuvo al crío mientras cruzaba el río a Sanlúcar. Y la misma 522 Islas y costas mujer del Pato, recién parida se vino caminando por la playa los más de treinta kilómetros desde Sanlúcar hasta la choza. Y también le vienen a la memoria los muchos sucedidos a cuenta de la pesca, como aquel bulto enorme y negro que embarrancó de noche a la misma puerta de la choza. —Con las claras del día vimos que aquello tan grande era un cachalote. Mis hijos lo cubrieron con la red, lo engancharon al bote y se lo llevaron arrastrando a Sanlúcar, y allí creyeron que lo habían pescao ellos. Y otro día se enredó en los palangres otro bulto grandísimo, y se rebullía para zafarse de tal modo que iba a llevarse por delante la red, la barca y a tós nosotros, así que agarré el hacha y cada vez que asomaba le arreaba un testarazo, hasta que se quedó atontao, y vimos que era una tortuga más grande que la barca nuestra. La orca era la gran forastera de aquellos mares, siempre al acecho de los atunes en sus viajes migratorios por las costas atlánticas. Los bandos de atunes se aprietan para mejor defenderse del insuperable depredador de los mares, la especie que tanto se parece a otras dos de tierra. Forman el trío de las especies más inteligentes del planeta, y las tres son igualmente animales familiares, sociales, y han elaborado un complejo mecanismo de comunicación. Una es la orca, las otras dos el lobo y el hombre. —A la orca la llamábamos la negra, y con ese esquilón en el lomo, de lejos parece un barco de vela. Los atunes la ventean a muchos kilómetros y salen disparados, porque le temen más que a nada, más que al hombre mismo. Una vez vi a uno que se había quedado rezagado, llegó la negra y al pobre atún lo vi levantarse en el aire partido en dos cachos y aventando sangre por todos lados. Y no era raro que algún atún se viniera a embarrancar a la orilla, huyendo de la negra. 523 Crónicas de la memoria rural española Los tiempos fueron a mejor para el Pato y los suyos o, al menos, fueron distintos. Tiene un todoterreno con el que acude a vender langostinos a Sanlúcar. Y donde antes se ubicaba su choza, ha montado un restaurante de paellas y pescado, muy concurrido en verano y casi todo el año, por los enjambres de gentes que se descuelgan desde El Rocío, antes vacío en invierno y ahora atestado de visitantes de fin de semana, y sobre todo desde Matalascañas, el gigante urbanístico levantado donde antes solo había dunas, playa y mar. Había una época del año en la que la sempiterna soledad de los pescadores de la playa se quebraba, y no levemente, como enseguida vamos a ver. Antes de que por los años sesenta se generalizara el veraneo entre los españoles de toda condición; antes de que por los cincuenta las clases medias-altas veranearan en los pueblos costeros de la cornisa cantábrica; antes aún de que por los años veinte las clases pudientes disfrutaran de las largas temporadas de verano en Santander y en San Sebastián. Antes, mucho antes de todo eso, los vecinos de Almonte, de Pilas, de Aznalcázar, de Bollullos y de los demás pueblos de la comarca de las marismas, habían descubierto el veraneo, en un episodio sociológico digno de quedar registrado. Cada año, así que despuntaba la primavera, recuas de burros cargados hasta los topes con palos de eucalipto y ramazones de bayunco tomaban la senda llamada precisamente de los burreros, que cruzaba la marisma, se adentraba en las dunas y llegaba hasta la misma playa. Allí los dueños de los burros construían en un santiamén numerosas chozas con los materiales acarreados, o más bien una choza larguísima vacía por dentro, y esperaban la llegada de los veraneantes. Estos enfilaban por la senda de los burreros, cuando ya el sol había sorbido el jugo de la marisma y podían recorrerla en sus carromatos, en una suerte de renovada romería del Rocío. Al pie de las dunas aguardaban los burros, los vecinos dejaban sus 524 Crónicas de la memoria rural española carros y cargaban en los serones todos sus bártulos, porque las arenas gruesas de las dunas eran intransitables para los carros. Al llegar a la playa cada familia acotaba un trozo de choza adecuada a sus necesidades, y los improvisados constructores levantaban un tabique de bayunco separador, y otros para los cuartos en el interior de la choza así individualizada, a gusto de cada familia, que pagaba el servicio a precios populares. Y a disfrutar de un veraneo de tres meses. Cientos, miles de personas se descolgaban desde los pueblos aledaños para gozar de este veraneo único, no ya de primera, sino de primerísima línea de playa, con el agua de la orilla prácticamente lamiéndoles los pies. Lo que allí se hacía era simplemente pasar el tiempo, pasarlo bien desde la mañana a la noche. Los niños, correteando entre el agua y las dunas; los hombres, charlando o sesteando, y de cuando en vez metiendo la mano en las olas de la orilla para sacar un golpe de coquinas, improvisando una jábega para apañar un puñado de acedías, o colándose de tapadillo en el Coto de Doñana para montar un cepo y guinchar un gazapo. Y las mujeres, de tertulia a la puerta de las chozas o guisando un puchero de arroz con patatas, que para eso habían traído costo en abundancia. Y por la noche, a encender hogueras y a cantar y bailar hasta que el sueño les venciera. Allí se hacía y se vendía de todo. Uno había montado una chozatienda, donde se despachaban cervezas y se vendían artículos elementales; otro había instalado un proyector y alquilaba sillas para un improvisado y precario cine de verano; otro pasaba anunciando pan recién hecho; e incluso llegó a instalarse un prostíbulo, en una choza, eso sí, púdicamente alejada un centenar de metros de las demás. La línea de chozas fue creciendo y creciendo, y allí había desde agricultores hasta médicos e incluso obispos, como el de Cáceres, que no faltaba a su cita con este particular veraneo en compañía de su 526 Islas y costas hermano. Era en verdad una forma única y alucinante de pasar el verano, donde ninguna ley se cumplía, ni las formales emitidas por los legisladores, ni las físicas, como era el hecho de que cada familia tuviera su pozo de aguas dulces al lado del de aguas negras, y que los virus y las disenterías no se llevaran por delante a toda aquella trashumante población de miles de almas. Pero, como ha sido norma, esta sí invariablemente cumplida, en todo lo concerniente a los españoles, las cosas no supieron quedarse en sus justos límites, sino que fueron a más, desbordándose y convirtiéndose en una demasía, y por tanto en un problema. La playa, antes solo recorrida por burros y carretas, se llenó de tractores con plataformas y remolques y de land rovers; lo que primero fueron unos pocos centenares de metros de chozas acabaron en kilómetros; los pescadores terminaron con toda la pesca y la rapiña sobre el Coto se convirtió en furtiveo en toda regla, con el añadido de que ahora no era sobre una finca privada, sino sobre todo un Parque Nacional. Resultado, que la Administración tomó cartas en el asunto y decidió cortar por lo sano un problema que empezaba a ser de orden y salubridad públicos, algo que vulneraba de plano todas las leyes habidas y por haber. Y si no pudieron hacerlo antes fue precisamente por la cantidad de leyes y de organismos implicados simultáneamente sobre la playa de Doñana. Pero al cabo ocurrió, y un día de invierno las palas de la Administración levantaron aquel chocerío, salvando únicamente las chozas de los pescadores de toda la vida, atónitos ante aquel asalto temporal a sus soledades, y unas cuantas chozas más, entre ellas la del obispo. Y aquel veraneo pionero e insólito quedó en el recuerdo. Si bien, en cierto modo tuvo su continuidad en otro veraneo harto más convencional y ciertamente más nocivo para la playa, porque no era temporal y de eucalipto y bayunco, sino de hormigón y permanente, el de la urbanización de Matalascañas. 527 Crónicas de la memoria rural española Costa de la Muerte La Costa de la Muerte es el mascarón de proa de la Península Ibérica, el rostro donde se estrellan todas las iras del mar, como si de tarde en tarde despertara el genio que duerme dentro de sus aguas y la emprendiera a manotazos contra la cara de la costa, como si quisiera rebajar su altivez, allanar su relieve y reducirlo a arena y polvo. Los hombres de estos litorales conocen estos arrebatos y saben que no deben enfrentarse a ellos a pecho descubierto. Que más vale tomar puerto, guardar los aparejos y aguardar a que amaine el temporal, por más que la espera dure días o semanas, que al mar no se le puede desafiar ni plantar cara, porque vence siempre, como proclama el testimonio mudo de tantos y tantos que osaron hacerlo, y cuyos restos se guardan en la sepultura infinita del océano. —Aquí los temporales son el pan nuestro de cada día –dice José Antonio Campaña–. Por el Corpus no fallaba, y todos los años recuerdo que se desataba un temporal grandísimo. Muy malos ratos nos ha hecho pasar la mar. Eran inviernos muy bravos. Los peores temporales eran los del Norte y los del Noroeste, traían un furia muy grande y más valía que no te cogieran en la mar, porque cada poco naufragaba por aquí un barco, que por algo la llaman la Costa de la Muerte. Pero había entonces muy buenos patrones. Ahora es muy fácil, con los aparatos que hay todo el mundo puede saber, pero entonces era todo a ojo. Leer no sabían, pero en el mar eran unos fenómenos: dónde estaba la piedra, el fango, la arena... todo lo sabían, y no les hacía falta más que mirar la color del agua. Echábamos un bolo, un escandallo que le llaman, amarrado a un cordel y según lo que trajera prendido el sebo sabíamos el fondo, si era piedra, arena o fango, pero a los patrones de 528 Islas y costas antes les sobraban el bolo y el sebo, les bastaba con la vista. Y los temporales los venteaban mucho antes de que se desataran. Veían una nubecilla, un golpe de brisa, un rizo en la ola, y a puerto. Entonces quedábamos en tierra, qué íbamos a hacerle. Una vez, hasta siete meses nos llevamos sin poder salir a la mar. Matábamos el tiempo preparando los aparejos, hablábamos, tomábamos vinos... y a esperar. Y a esperar, porque siempre escampa. El viento se calma, se aquieta el agua y no queda rastro de su furia espumeante. Y entonces de nuevo a la mar, porque es de temperamento voluble, y si unas veces no permite siquiera que se le pise, otras deja que los hombres lo surquen a placer, y hasta que hagan la recolección de sus frutos, una cosecha opulenta como ninguna. Lo recuerda Campaña. 529 Crónicas de la memoria rural española —Había mucho pescado entonces. Mire que el melgacho lo tirábamos porque nadie lo quería, y hoy es un lujo. Nosotros pescábamos al cerco, una red que entonces era pequeña, pero hoy son muy grandes, de 200 metros de largo por 120 de alto. Con el cerco pescábamos sardinas, jurel, caballa, bocarte... Lo levantábamos a mano, a fuerza de brazo, hoy hay máquinas que lo hacen. El cerco no salía del barco, a no ser que rompiera, que a veces pasaba. También usábamos el palangre, una tira de anzuelos, hasta cien podían entrar en un buen palangre, y así pescábamos el congrio. Los primeros palangres eran de cáñamo, y había que secarlos en los paredones del malecón, hoy no hace falta, porque son de material. El trasmallo también lo trabajamos, como una tabla de red colgante. Y para el camarón utilizábamos el arrastre, se cogía mucho camarón y tenía muy buen precio en La Coruña. En cada hombre o mujer se esconde toda una vida de sabores y sinsabores, de buenos y de azarosos momentos, de venturas y de tragedias. Manuel Tages es de Arou, y con doce años ya estaba faenando, porque era miembro de una familia sin padre, el suyo emigró a Argentina estando él en el vientre materno y allí murió. Y tuvo que tirar del poderoso instinto de supervivencia que cada uno lleva dentro para sacar adelante a la familia. —Bien pronto estaba yo en la mar, porque había que comer y en mi casa no había. En invierno casi no se podía salir, y entonces me dedicaba a la centolla y al percebe. Teníamos una cajita con un cristal abajo que revelaba el fondo. Íbamos dos en la gamela, costeandito, veíamos una centolla, la pinchábamos con un gancho y arriba a la barca. Llegábamos a pescar veinte centollas, pero de la mañana a la noche. También cogíamos percebes, con una rasca de hierro, había que empu530 Islas y costas jar el pie, que lo tiene muy encolado a la roca. Cogíamos los grandes, los de mejor precio. Pero esos se ocultan mucho, y solo se descubren con la marea baja, donde las olas rompen, porque el percebe come de lo que le lleva la ola. Era peligroso, y una vez nos llevó la mar a los dos. Pude salir de milagro. Y en la barca, a cada paso teníamos un momento malo. Cuando veo los percebes de ahora hasta me río, porque los que había antes, como un brazo de largo. Y centollas, hasta de siete kilos las he llegado a coger. Ahora no hay más que migajas en la mar. Cuando en invierno se abría una clara, tres o cuatro días nada más, salíamos a pescar. Con el palangre he pescado congrios de quince y veinte kilos. Pero subirlos tenía su trabajo, porque había que cansarlos, es un pez muy fuerte. Ahora nadie quiere congrio, dicen que parece una culebra y que tiene mucha espina pero le digo que es un pez de mucho sabor para las caldeiradas. La mayoría de los marinos no sabía nadar –recuerda José Antonio Campaña–, y en cada barco nos juntábamos de doce a catorce hombres. A bordo se trabajaba, pero había comida bastante, y le digo yo que sabe mejor en la mar que en tierra. Comíamos juntos, parando el barco y dejando la faena.. Muy buenas caldeiradas comíamos de pescado y patatas o arroz, porque siempre llevábamos buenos cocineros. De lo más importante era llevar pimentón, podía faltar el pan, pero no el pimentón, y si el patrón lo echaba en falta estando todavía cerca de la costa, volvíamos por él. En los tiempos de antes el marisco no lo queríamos. Y si cogíamos una merluza la dejábamos descansar un día para comerla, porque la carne de la merluza quiere descanso. 531 Crónicas de la memoria rural española De niño poco tenía para llevar a la boca –dice Manuel Tages–. Pan de maíz y una bota de agua para todo el día, eso era todo lo que teníamos cuando salíamos a la centolla. Si salíamos al trasmallo librábamos mejor, porque salíamos a tierra y asábamos un pescado, sin sal ni nada, como venía. Hasta la morada lejana de los barcos, en el mar adentro, llegaba el mundo sobrenatural gallego, porque al fin y al cabo los hombres del mar lo llevaban consigo, incrustado en los genes. Lo recuerda Campaña. —Teníamos nuestras cosas. Si la jornada no daba buena pesca decíamos que era por las meigas, y hablaban de una mujer vieja, de ochenta para arriba, que yendo esa mañana para la barca había mirado mal a alguno y estropeado la pesca. Y luego había palabras que no se podían pronunciar a bordo. Ni “cura” ni “raposo” podía nombrarse, y si a alguno se le escapaba los otros ponían mala cara. Como todos los mayores, contemplan con estupor el cambio de los tiempos, porque si el mundo en general se ha acelerado, en España el ritmo fue de vértigo a partir de la mitad del siglo XX, y desde entonces no ha dejado de hacerlo. —Antes los barcos eran de madera de pino gallego –recuerda Campaña–, y querían mucho cuidado: estopa, alquitrán, pintura... y todo lo hacíamos nosotros, porque no había astillero. Los primeros motores de gasolina encendían cuando querían, y había que calentar antes la bujía. Se acumulaba el gas y pegaban unas explosiones que a más de uno lo llevaron al camposanto. Luego llegaron los de gas oil, otra cosa. Recuerdo que hace cincuenta años un barco de once metros costaba cien mil pesetas, y uno de catorce, doscientas cuarenta mil pesetas. Del mismo tamaño, un barco no baja hoy de 532 Islas y costas los cuarenta o cincuenta millones de pesetas. Llevan máquinas, sondas, grúas, radar... de todo. Pero los hombres no son los mismos. Ni los patrones son los de antes, ni los pescadores. Pero mire lo que le voy a decir, que no siendo el trabajo tan duro ni tan sacrificado, a la juventud no le gusta el mar, no le tira, prefiere cualquier puesto en tierra. Así es. Pero si los hombres iban a la mar, las mujeres quedaban en tierra, y no para holgar, porque por entonces en la casa había muchas bocas y era imperioso echar mano de todos los recursos al alcance para saciar las hambres, hasta que los niños estuvieran en edad de contribuir. Por eso el mundo rural español, siempre roído de dinero contante, fue un mundo autosuficiente, que consiste en exprimir todas las ubres posibles para completar el abasto, en servirse de las propias manos para allegar lo necesario, y en desterrar términos como desperdicio o basura, que todo se aprovechaba y se reciclaba. Y con esas sabias máximas salieron adelante, porque aparte comer y conservar la salud, todo lo demás es superfluo. Antes no había qué comprar, ni dónde. Y el recinto doméstico era una unidad redonda y completa, desde la producción hasta el residuo. Ahora nadie cultiva sus alimentos, ni fabrica jabón, ni velas, ni lava a mano su ropa o los cacharros, ni remienda sus vestidos, y ni siquiera se traslada a pie. El viejo aforismo español –y tan español“que inventen ellos”, ha venido a sustituirse por el “que fabriquen ellos”. Todo se compra en las tiendas o en los supermercados, y baratamente. Y se compra mucho más allá de las necesidades básicas de antaño, comida y medicina. Lo que ayer era un lujo –agua corriente, luz, calor en la casa, unos zapatos de fiesta, la carne, un vehículo–, hoy es necesidad básica, y sin ella no se puede pasar. Ninguna pareja se casa sin que en la casa aguarden la lavadora, el lavaplatos, la calefacción, el televisor, el automóvil, el ordenador... y lo que venga, porque la industria aflora día a día novedades que de inmediato devienen necesidad elemental. 533 Crónicas de la memoria rural española Por eso merece la pena echar una vez más la vista al mundo de la autosuficiencia, el que ha regido la vida rural española desde la noche de los tiempos y hasta hace bien poco, tan poco que aún quedan testigos para contarlo. María Rosa Liñeiro, María Dolores Cedín y María Lobelos son representantes de esa generación a caballo entre dos épocas. —Aquí todo se hacía en casa. El pan de maíz, los colchones con la hoja del maíz, el jabón... si ganábamos algo de dinero con la pesca lo guardábamos, porque ni nos hacía falta ni había dónde comprar, le digo que en casa no se gastaba una perra. Mi padre se iba de madrugada a la pesca. Seis kilómetros de ida y los mismos de venida, a la noche. Quedábamos en casa la madre y los fillos, pero no podíamos dormirnos, porque había mucha tarea. Lo primero, llevar el pescado a vender. Dos horas andando con la canasta en la cabeza, o la que tenía una yegua con los cajones del pescado encima. Las centollas las pagaban a siete pesetas los tres kilos. Luego estaba el trabajo de las redes, que entonces todo era a mano, desde hacerlas. Se compraba el hilo, se hacían las madejas y con dos agujas íbamos tejiendo la red. También se compraba el plomo, los corchos... todo. Se hacían dos partes, con la malla más pequeña y más grande. La pequeña para el pescado menudo, y la otra para el grande. Y luego había que teñirlas, porque si las redes iban en blanco al pescado no le llamaba la atención y no entraban. Se teñían con cachas de pino y cogían la color. Luego estaba el corral. Teníamos vacas, cabras, cerdos, gallinas, un poco de todo, y a todos esos animales había que darles de comer. Y la huerta. Había que sacar las malas hierbas, echar el riego... todo lo que lleva la huerta. También había que lavar la ropa, pero eso no se hacía todos los días. Las mujeres nos concertábamos para ir juntas, y nos juntábamos doce o más en el 534 Islas y costas río. Lo pasábamos bien, sobre todo si el día de antes hubo baile o fiesta, porque entonces cotilleábamos de esto y de lo otro. La ropa la poníamos a secar en los tojos, que oreara bien, y a la noche la recogíamos. Entonces no había que tener cuidado de que alguien la llevara. La luz que tuvimos era de carburo de gas. Velas también, pero sobre todo carburo. Por si algo faltara, María Rosa Liñeiro, de Camariñas, hacía bolillos, una labor que ha permitido a las mujeres españolas de muchas partes combinar el trabajo con el entretenimiento. Mientras se palillaba se hablaba con las comadres, y el trabajo se hacía llevadero. —Aprendí los bolillos viendo a mi madre y a mis tías, que nadie me enseñó. Dicen que los bolillos los trajeron de Grecia unos marineros, hará mucho tiempo de eso. Era mejor palillar en invierno que en verano, porque con el calor sudan las manos. Yo no fui a la escuela, no pude, tenía que trabajar, y como no me gustaba el marisqueo mi madre me metió a lo de los bolillos. De lunes a sábado, ocho horas diarias, y mi primer jornal fueron 2,50 pesetas al día. Había primero que armar los bolillos, y tener la plantilla delante. Aquí había una mujer que sabía dibujar, y hacía unas plantillas muy bien rematadas. Al trabajar había que tener la vista en el hilo, no en el bolillo. El hilo era casi siempre de algodón. Hacíamos de todo. Un paño de bandeja estaba listo en una semana. Una mantelería te podía llevar un invierno entero. Llegamos a hacer una mantilla para la reina. A veces, en el cuarto donde palillábamos se quitaban las sillas y por la noche había baile. No conjuntos como ahora, gaita gallega y nada más, pero bastaba. Allí iban solteras, casadas.... Las casadas no bailaban con otro hombre que no fuera su marido, y si estaba en la mar, con otra mujer, había que guardar el qué dirán. Y a las mozas tenían que sacarnos los chi535 Crónicas de la memoria rural española cos, si no te quedabas sentada en tu silla, no es como ahora, que ellas tienen la iniciativa. Y si salíamos a dar un paseo, a las once en casa, se te caía el pelo si no estabas a tu hora. Recuérdome que las mejores fiestas para nosotros eran las del Carmen, la Navidad y la matanza. Porque se podía comer. La del Carmen, la de los pescadores, era de mucha alegría. Se hacían filloas con arroz y mi madre hacía bizcocho con manzanas y nos repartía castañas cocidas. En Nochebuena comíamos caldeirada de bacalao y ensalada de coliflor, y en Navidad pollo. Y la matanza, ese día sí que comíamos bien, con tanta carne junta. Hacíamos chorizos y morcillas, nada más, porque los jamones no se curaban con esta humedad, y todo lo salábamos. Otros días de fiesta eran los carnavales. Nos disfrazábamos todos, pero lo único era que no podíamos llevar la cara tapada, había que llevarla descubierta. Las fiestas daban un respiro, pero se pasaba mal, sobre todo después de la guerra, cuando el racionamiento. Tenía cada familia su cartilla, según los miembros, y te daban el pan, un poco de aceite, el arroz, azúcar... cositas básicas. Yo creo que nos manteníamos porque comíamos pescado azul, que la gente de posibles no lo quería, prefería el blanco, pero el azul tiene más alimento. En el mundo de la autosuficiencia, la escuela es algo superfluo. Lo que se aprende son otras cosas, como separar la mala hierba de la buena, preparar los chorizos, salar el tocino, fabricar jabón con sebo y todo aquello que concierne estrictamente a la subsistencia. Lo otro, la escuela de las letras y los números, aparece solo cuando las necesidades básicas están cubiertas, cuando hombres y mujeres se liberan de esa atadura que significa sobrevivir. María Dolores Cedín fue maestra en Camariñas y en Arou, años que recuerda con cariño. 536 Islas y costas —Los de Arou eran muy agradecidos. Cuando se mataba el cerdo, el solomillo era para la maestra. Los niños empezaban la escuela a los seis años y hasta los trece. La clase la empezábamos con un rezo, una oracioncita, y al salir nos santiguábamos y rezábamos el ave maría purísima. Tenían mucho respeto entonces. Si entraba el director se ponían todos de pie. Y guardaban disciplina, aunque siempre había alguno que estropeaba la clase. Lo ponía entonces contra la pared o de rodillas, y si porfiaba le daba con la regla. Eran castigos que se podían poner entonces. La enseñanza era más sencilla. Cabía toda en una enciclopedia pequeña, de andar por casa. Dábamos geografía, España limita al norte con el mar cantábrico y los Pirineos, que la separan de Francia; al sur con el mar mediterráneo, el Estre- 537 Crónicas de la memoria rural española cho de Gibraltar y el océano atlántico; al este con el mar mediterráneo... de religión les enseñaba la Historia Sagrada, Adán y Eva, Caín y Abel... de ciencia dábamos los animales, las plantas, la anatomía... de lengua castellana hacíamos un dictado y lo iban analizando. O les ponía una oración desordenada y tenían que ordenarla. Y también les ponía una lámina, a que la dibujaran. ¡Cuánto sufrían después que la tenían bien dibujada y bonita y les caía un borrón de la tinta china! Medios había pocos. El Estado pagaba los sueldos de los maestros, lo justo para vivir. Y los niños tenían unos bancos corridos para dar la clase. Pero cuando llovía amontonaban los chaquetones al fondo de la clase, porque casi ni se cabía. A veces venían por los pueblos los de la Sección Femenina. Montaban talleres de quince días y allí iban las muchachas a aprender: corte y confección, gimnasia, cocina... El servicio social era parecido, un mes completo obligatorio, más trece días en los talleres de la Sección Femenina. Pero si alguna no podía asistir se libraba presentando una canastilla completa. Cuando fui para Ponte do Porto la enseñanza empezó a cambiar, unas cosas para bien y otras menos. Había más espacio, más medios, se juntaron niños y niñas, que antes siempre había separación. Pero la enseñanza se complicaba, porque cada materia tenía su libro. Y si antes se estudiaba lo general, empezó a estudiarse lo local, los ríos, los picos de cada región, todo más individualizado. Y uno se pregunta qué sea preferible, si saber un poco de todo, asomarse al balcón del mundo y tener una visión global del cosmos, a tenor del mundo globalizado de los tiempos corrientes, o hacer algo así como un “zoom” sobre las peculiaridades locales, desdeñando lo universal. Y no tiene más remedio que concluir que la enseñanza no solo se ha vuelto mucho más compleja que la de los tiempos 538 Islas y costas pasados, cuando toda cabía en la enciclopedia de bolsillo, sino que en ciertos aspectos como la geografía y la historia se ha hecho más localista, más provinciana. Hoy los niños conocen al dedillo los nombres de los arroyos y regatos de su Comunidad Autónoma, los de las menores protuberancias de su territorio, ya sean collados o colinas, y se saben de memoria la trayectoria de los prohombres locales, fuera de cuyos límites nadie conoce. Pero apenas han oído hablar del Amazonas, del Everest o de Hernán Cortés. Y en la tierra firme también quedaba el clero, los curas, institución de enjundia en la España pretérita, rural o urbana, por tener vara alta sobre las almas, que son al fin y al cabo el trasunto del cuerpo, y gestionando este con diligencia se tenía ganado el cielo. Curas los hubo buenos, pacientes, bondadosos, desprendidos, santos anónimos algunos. Y los hubo también desabridos, intemperantes, codiciosos, propensos al regaño y al pescozón, que de todo hubo en la viña del Señor, y nunca mejor dicho. —Aquí en Camariñas hubo siempre cura. Cuando ibas a misa los domingos, los catequistas te daban un vale, y luego lo cambiabas cuando los Reyes por un regalo: una barra de pan de chocolate, un rosario, un libro de catequesis... cuantos más vales presentaras, mejor el regalo. También íbamos a la novena a la iglesia todos los años, y a comulgar los primeros viernes de mes. En Arou, en cambio, las cosas eran distintas, como recuerda Manuel Tages. —No había cura ni parroquia. Cada año, por la Pascua, venía el cura de la parroquia, de Camariñas, a confesar y a cobrar la oblata. Le dábamos cada familia cuatro pesetas y media docena de huevos o un trozo de tocino, o un chorizo. Decía la misa y luego recogía la oblata. Oiga, y que no se ha perdi539 Crónicas de la memoria rural española do la costumbre, que aún viene el cura por Pascua y cada matrimonio le da un euro. Luego estaban los bautizos, antes era obligatorio dar la propina, ahora no, pero se sigue dando. El convite lo pagaban los padrinos. En los años malos, que fueron los de la guerra y después, el cura nos traía un queso amarillo y leche en polvo, y nos decía que si no traía más era porque no tenía. Muy mal andaba todo entonces y pasamos muchas hambres. Pescadores del Cantábrico Sentado en un banco de la calle descansa pensativo un anciano. La marea de los transeúntes discurre por delante, absorta en sus conversaciones, en sus quehaceres. La sociedad de hoy no contempla a los viejos con respeto ni con desprecio. Simplemente con indiferencia o, peor aún, ni siquiera los contempla, no los considera. Y sin embargo, ese hombre se las vio cara a cara con el mar, arrostró temporales, tuvo mando de barco, supo sacar los frutos del océano y atesora un caudal inmenso de sabiduría marina, que nadie valora. La calle de San Pedro de Fuenterrabía, como la de cualquier pueblo cantábrico, se halla plagada de estos hombres de edad provecta, que solos o en corrillos ven pasar los últimos años de sus vidas recordando con nostalgia sus andanzas en la mar, sin nadie que escuche sus consejos, sin nadie a quien transmitir sus hondos saberes. José Miguel Elduayen, José Antonio Emasaben y Pedro José Zubillaga fueron pescadores del Cantábrico, ese apéndice del Atlántico que baña las escarpaduras de la costa norte de la Península Ibérica. Es mar bravo, de oleaje noble, largo y regular, de aguas frías y de alimento generoso, lo que engendra pescado abundante y de 540 Islas y costas carnes sabrosísimas, insuperables. Y cuando hablan lo hacen con ese inconfundible acento vasco, entrecortado, directo, economizador al máximo de palabras. —A lo primero andábamos con barcos de madera, cabeceaban mucho y había que limpiar y pintar. El casco se llenaba de moluscos y algas, y había que pintar hasta tres veces al año. Para subirlo usábamos unas rampas que bajaban al agua y unos carros. Subíamos el barco al carro con la marea alta y al bajar se quedaba en seco y limpiábamos. Ahora hacen de chapa, menos trabajo. Y subir con grúas. Los pescadores de entonces debían afinar mucho sus artes si querían hacerse con los frutos del mar, porque como ellos dicen pescaban “a huevo”, huérfanos de los sofisticadísimos aparatos de hogaño, sin otras ayudas que su vista, su capacidad de observación, su instinto y su pizca de suerte. Y al hacerlo afinaban de tal modo que sin percatarse se convertían en peritos de las especies que rastreaban, y aprendían de ellas cosas que no aparecen en los tratados de biología ni se enseñan en las universidades. Aprendizajes que solo se obtienen a partir de la observación diaria y continua, y esos saberes son precisamente los más interesantes, y también los más bellos. —Cada pescado tenía su manera. Para la anchoa mirábamos el vuelo de los pájaros. Tres o cuatro hombres de la mejor vista siempre andaban a la proa, mirando, y donde había pájaros allí había pesca. El albatros era el principal, porque es ave de mucha vista, con facilidad para encontrar los bandos desde lo alto. Ellos van mirando si había atún, más grande y mejor para ver, porque el atún persigue a la anchoa, y cuando veían atún se ponían encima, porque había anchoa y pescaban, y detrás íbamos nosotros. En cambio la gaviota es muy tonta, no sabe buscar, y anda robando pesca a otros pájaros pequeños. 541 Crónicas de la memoria rural española Pero lo corriente era pescar a la anchoa de noche. El barco avanzaba, y cuando daba con un bando los peces se espantaban, y salían nadando deprisa a los dos lados, y entonces parecía que se encendía el mar con fuegos artificiales, porque brillaba toda la superficie, un tramo muy grande de mar. En invierno andábamos a la merluza y el besugo. Saber dónde anda el pescado era muy importante, porque igual gastabas el día tirando combustible y perdiendo el tiempo. Pero teníamos cómo saber. Una forma era por las marcas de los montes. Los viejos enseñaban dónde se cruzaban los montes de un lado y otro de la costa, y en esos puntos estaba el pescado. Tirábamos el anzuelo con el plomo, a ochenta o noventa brazas, y por cómo tocaba el plomo en el fondo sabíamos si había topado arena o roca, y si era roca había que cambiar, 542 Islas y costas porque el besugo y el mero andan en arena. Antes no usábamos carnada viva, hacíamos con las hojas del maíz unos cebos y los teñíamos de colores, para engañar. Luego de Francia enseñaron que con sardina o anchoa se pescaba mejor, y así hicimos. Otra pesca de invierno era el chipirón, mejor a la tarde y a la noche, con luz. El chipirón anda también al fondo, a braza y media del fondo. Tirábamos unas poteras, un anzuelo de muchos pinchos, subiendo y bajando la mano sin parar, al enganche, sin cebo ninguno. Cuando notabas que se prendía el chipirón había que subir la potera, despacio pero sin parar un segundo, porque si parabas se escapaba el chipirón. El atún rojo, el cimarrón, es la especie reina del Cantábrico. Se pesca en verano, en su viaje migratorio a través del Atlántico y el Mediterráneo. En cada punto de la costa los pescadores han desarrollado sus propias técnicas, y si en otros lugares son las redes o las almadrabas, en el Cantábrico se sigue pescando artesanalmente, a anzuelo. Y cuando se hace así, pescando uno a uno, hace falta apurar aún más la observación y contar con todos los aliados posibles del mar. —El bonito y el atún vienen al Cantábrico a comer. Lo pescábamos de día, a anzuelo. Unas veces era por los albatros, pero otras con los hombres de proa, mirando a la mar. Allí donde cambiaba un poco el color, y que se le veía un rizo distinto, allí estaba el atún. Entonces cebábamos. Teníamos la raba, la hueva del bacalao que traían de Terranova, lo salábamos y lo echábamos de pasto. Entonces venían los atunes y echábamos los anzuelos, con cebo de anchoa, de sardina, o de chicharrito. A veces el atún se emborrachaba de comer y hacíamos las mejores mareas. Hasta dos mareas he llegado a hacer en un día, porque antes el atún andaba cerca de la costa, 543 Crónicas de la memoria rural española no como ahora, que cada vez marcha más lejos. Aquello era pescar. Sacábamos kilos y kilos de atún, hasta que se echaba el crepúsculo. Entonces, de repente dejaba de comer, desaparecía del lugar y ya podías recoger los aparejos. Luego se esconde de tal modo que ni con el sonar se sabe dónde está. Unas veces queda quieto en el fondo, otras mueve, no se sabe de fijo. Y ballena también era buena de ver, porque a la sombra de la ballena viaja mucho pescado. Antes se veían muchas ballenas, ahora no tantas. Los pescadores tenían aliados, pero también rivales. El más temible de todos, la orca, el inteligentísimo superdepredador de los mares, tan parecido al hombre mismo en muchos aspectos. Familiar y social como él y, sobre todo, cazador en equipo, como fueron los precursores del hombre actual durante seis millones de años, y fue precisamente la cooperación en la caza una de las razones de que aquellos homínidos cobraran ventaja sobre las especies animales que les rodeaban. Las técnicas cazadoras de la orca son sutiles y variadas, y por poner solo un ejemplo, a veces empujaban a las ballenas contra las flotas balleneras, que hacían la captura y entregaban a las orcas un gran trozo de lengua a modo de recompensa. —La orca es el mayor enemigo del atún, y también nuestro, porque nos arruina la pesca. Es terrible de rápida. Cuántas veces andábamos pescando y uno gritaba “espalarte”, que así llamábamos a la orca, y por lejos que estuviera, si tenías el atún a dos o tres metros no te daba tiempo a sacar, llegaba orca y llevaba. Y si de repente desaparecía la pesca ya sabíamos que había orca. Y otras veces lo chupaba, se llevaba toda la carne y dejaba el esqueleto solo. Muchas veces he visto. O cuando echábamos el pasto para atraer pesca se ponía debajo del barco, a la espera, porque sabe mucho la orca. Terrible enemigo del atún es la orca. 544 Islas y costas Otro pescado malo de verdad para nosotros es el que llamábamos el piloto. Se ponía nadando al costado del barco, siguiendo. Es un pescado pequeño, largo, feo, pero cuando aparecía descuida que los atunes se marchaban pero rápido. Y si estando pescando se ponía el piloto debajo, enseguida a recoger, porque el atún marchaba, el miedo que le tenía al bicho ese. Pero en el Cantábrico hay enemigos mucho más temibles, porque son capaces no ya de llevarse la pesca como la orca, sino la embarcación y las vidas. Son los temporales. Y es también la niebla, y los vientos, y las nieves, todos los meteoros que ponen a prueba el temple de los pescadores, que les colocan en situaciones límite y que en última instancia justifican el alto precio que el pescado siempre ha tenido en la plaza. —Niebla es muy mala, antes no había radar y horas y horas gente en la proa, dejando los ojos para adivinar, porque igual te dabas de frente con otro barco que te ibas contra el arrecife. Y nieve peor todavía, porque la cabeza se volvía loca de tanto mirar. Y temporales eran terribles aquí. Había que saber cuándo venía y poner rumbo a puerto antes. Porque si te cogía dentro pasabas muy mal. Lo de julio de 1961 no olvidaremos los pescadores del Cantábrico –cuenta Elduayen–. El parte de Arcachon dio mal tiempo. Nosotros andábamos lejos, mar adentro, y vimos un barco. Nos acercamos y era de un primo hermano de mi padre, también a la pesca del atún como nosotros. Hablaron y decidieron quedarse, porque la marea de pesca estaba siendo muy buena y el tiempo estaba en calma. Pero a la noche, de madrugada, me despertó mi padre. Viene mala mar, me dijo, pero seguía en calma y a pesar de todo puso rumbo a la costa. Pero de ahí a una hora se levantó la mar. No se podía contener aquello. Mi padre dijo, todos a la bodega. A 545 Crónicas de la memoria rural española tres marineros se los llevó una ola al agua y otra ola los devolvió a los tres al barco. Terrible suerte. Mi padre me quitó las botas en la bodega y me dijo, la mar nos va a comer. Quisimos entrar en Santander y no podíamos, tanto era el viento y las olas. Por fin pudimos entrar en Bermeo, a las doce de la noche. Ese día se perdieron barcos y hombres en todo el Cantábrico. Y el barco del primo, el Mirentxu, también. Catorce hombres. Ni rastro. Terrible tormenta. Y José Antonio Emazaben guarda también recuerdos de tempestades y oleajes, pero sobre todo uno, no precisamente relacionado con el temporal. Mantiene la foto del momento en la sala de estar de su casa, presidiendo la pared, y cada vez que la contempla se le aviva el dolor. Y mantiene también la sombra de la sospecha agazapada detrás de todo aquello, porque lo considera inexplicable. Pero todo es posible si el cáncer de la envidia acecha. La emulación hace avanzar a las naciones. La envidia las lastra, y nuestro país es menos un país de emulaciones que de malestar por el bien ajeno, que no otra cosa es la envidia. —Habíamos comprado un barco. Nuevo estaba. Venía con seis mil kilos de atún, pero no estaba yo, ya me había jubilado. Hacían turnos y estaban al timón dos caseros, dos hombres de tierra. En pleno día embarrancaron en la playa. Las olas acabaron pronto con el barco. Se perdió. Quién sabe por qué, pero yo le digo que en este pueblo no quieren que la gente suba. Quieren todos abajo, y si arruinados, mejor. En algún recodo del camino de la evolución, el hombre debió perder las facultades para predecir el clima, sin necesidad de recurrir a satélites ni aparatos. Compartimos el 98,5 por cien del genoma con el chimpancé y una parte muy importante con la hormiga, pero los chimpancés anticipan la tormenta y buscan cobijo, y las hormigas, un día antes de la lluvia sacan apresuradamente las semillas 546 Crónicas de la memoria rural española acumuladas en sus hormigueros, para que el agua no las empape y germinen dentro. El hombre sin duda alguna poseyó también estas facultades, pero las fue perdiendo a jirones en las revueltas de la evolución, a medida que progresaba en lo cultural y en lo técnico. La pregunta es si las conserva aún, dormidas pero latentes, o las ha sepultado de forma irreversible. Es probable que sea lo primero, porque no todo lo que se guarda en el cofre del código genético está activado, pero entre tanto ha venido haciendo esfuerzos considerables para suplir esa carencia, la previsión directa, intuitiva, que hacen las hormigas y los demás animales, por la observación de las cosas. Pero incluso esta capacidad, altamente desarrollada, también se está perdiendo, y tan rápidamente que la pérdida es perceptible en el curso de unas pocas generaciones. —Cuando veíamos que el pescado entraba a comer el cebo más que de costumbre ya sabíamos que venía tormenta, porque ellos la barruntan y se alimentan bien por si dura mucho, porque en mal tiempo no pueden comer. Entonces hacíamos las mejores mareas de pescado, apurando el tiempo y arriesgando, porque con temporal hay que estar en puerto. Una vez el pescado estaba como loco entrando a comer, y cuando ya teníamos catorce mil kilos en el barco pusimos rumbo a casa, y llegando a puerto se declaró la tormenta. Nubes también nos decían, y según fuera el color así sabíamos. Había uno que no fallaba nunca. Miraba las nubes de la tarde, y según las viera de blancas, rojas o azules daba el parte, hará viento fuerte, viento flojo o lluvia. Y si decía que venía tormenta tomábamos rumbo a puerto, porque ese hombre acertaba siempre, mejor que los aparatos de hoy. También mirábamos la luna, por si tuviera cerco, que anunciaba mal tiempo, y la entrada del día, según las nubes que vinieran con el sol nuevo. Es una lástima, pero estos conocimientos se han 548 Islas y costas perdido, y los jóvenes no saben. Con tanto sonar y tanto parte no miran estas cosas y se van perdiendo. En las enseñanzas que se impartan dentro de muchos años, pero probablemente en este siglo, se comentará con asombro que en el siglo XX, y aun en el XXI, los hombres practicaban la pesca mediante el sistema de recolección directa, echando las redes o los anzuelos. Como hoy se dice de los cazadores-recolectores de hace treinta mil años, que subsistían de la caza o de la recogida directa de los frutos silvestres del bosque o de la estepa, antes de que se inventaran la agricultura y la domesticación de los animales. Hoy solamente algunas comunidades marginales de lugares recónditos del planeta pueden vivir de lo que buenamente produce la Naturaleza. Ni siquiera la agricultura y la ganadería, las dos revoluciones de hace diez mil años que permitieron multiplicar la población y asentarla en ciudades, bastan en la actualidad para abastecer a las cifras millonarias de consumidores, sino que ha sido preciso inventar, dar un nuevo salto, el del ganado estabulado y el del cultivo en invernadero, porque los métodos agrícola-ganaderos tradicionales no son suficientes. En materia de pesca nos hallamos todavía pues en la prehistoria, en la etapa de la recolección directa de sus recursos, a punto de dar el impulso definitivo al cultivo marino. El proceso es conocido e inevitable: De la abundancia se pasa a la sobreexplotación; de ahí a la regulación y a las cuotas; y de ahí a la extinción de la actividad hay un paso, porque la pesca tradicional no será rentable, pues solo habrá bandos ralos donde antes apretados cardúmenes. De hecho, los inmensos barcos-factoría de ahora están esquilmando los últimos bancos de pesca del océano. —Antes, aquí en Fuenterrabía había tres barcos, y no grandes, y mucho pescado, tanto que en un día igual hacíamos tres mareas buenas y llenábamos la venta de pescado. No teníamos más que los barcos de madera para navegar y el hielo 549 Crónicas de la memoria rural española para conservar. Nada más. Ahora hay cien barcos; los motores nuestros eran de 350 caballos y ahora de 1.500 y más. Y todos llenos de aparatos: sonares, sondas, radares, congeladores, saber del clima por satélite... el puente de un barco igual vale lo mismo que el barco entero. Muchos millones de pesetas cada aparato. Pero en todas partes ha sido lo mismo. Ahora cogen pesca en América, en Africa, en el Asia... todo el año, y llevan por avión a todas partes. En un momento. Mucha más pesca se coge ahora que antes. Le digo que el aeropuerto de Vitoria es el primer puerto de España, porque ahí llega pescado de todo el mundo. Ya ve, antes marisco era lujo, pocos compraban, y ahora un kilo de langostinos a seis euros. Lo ocurrido con el atún rojo es paradigma de lo sucedido con el mar. Antaño los bandos de atunes eran tan poderosos que las aguas negreaban y bullían con ellos. Pero la codicia se desató ante carne tan fácil y pingüe, y los pescadores sin miras ni horizontes –y los gobiernos que lo permitieron-se aplicaron sañudamente sobre la riqueza del atún rojo. Todos, menos los pescadores del Cantábrico, y especialmente los de los puertos vascos, se lanzaron sobre el cimarrón a redes abiertas. Sorprende que de esta insania participaran los franceses, tan racionalistas ellos, que no respetaron vedas ni cupos, sino que arramblaron con crías, huevos, y cuanto se llevaran por delante sus redes, ejecutando tales escabechinas que contribuyeron no poco al declive radical del atún. La venta de pescado de Hendaya, otrora recaladero famoso, ni siquiera existe ya. —Lo que ha ocurrido con el atún es para contarlo. Nosotros éramos artesanos, cogíamos a anzuelo, cuidando el pescado, que llegara entero. Y fresco, porque si no los compradores no querían. Miraban los ojos y ya decían, este pescado no viene fresco. Nosotros cuidábamos, sacábamos, subíamos a bordo, un golpe seco y a meter en hielo. Llegaba fresco y duro el pes550 Islas y costas cado. Pero luego llegaron los italianos y los franceses a pescar con red, y eso fue el desastre, porque los atunes cuando se sienten atrapados se espantan, se golpean, pierden la cola, se mutilan, y lo que llega a la venta es malo, sin color, pero compran, porque es más barato. Pero atún ya no hay como antes. Lo que queda lo están sacando esos barcos grandes, con unos aparatos y unas redes que no dejan nada. Por culpa de esos han puesto los cupos, ya ve, los perjudicados hemos sido nosotros, que siempre hemos pescado artesanalmente. Los peces se están defendiendo como pueden de la embestida humana, y curiosamente están recorriendo el mismo camino que hace muchos años siguieron los animales salvajes terrestres. Estos, una vez que constataron que las armas ya no eran los palos, piedras y lanzas de antes, sino que mataban a distancia, y que los cazadores ya no eran pequeños grupos sino crecientes hordas, lo primero que hicieron fue mudar las costumbres. Los lobos, los osos, los ciervos, los jabalíes, todos ellos eran diurnos y se volvieron nocturnos, para hurtarse mejor. —Antes pescábamos todo de día. Hoy, salvo el atún, todo lo demás se pesca de noche. Unos con luces, otros sin luces, pero de noche. Y también hemos visto que antes el pescado venía a la costa, por así decir a los pescadores, y ahora los pescadores han de salir a buscarlo, porque cada vez anda más lejos. El atún mismo se cogía aquí mismo. Luego hubo de ir a buscarse a dos, a tres, a seis horas. Ahora los atuneros marchan a Irlanda, porque los atunes huyen, buscan las aguas frías, lo más lejos posible. Por culpa de esos barcos grandes se está perdiendo la mar. Un cuadro muy famoso representa a unos pescadores faenando dificultosamente en un barco, en medio de unas aguas embravecidas, bajo un diluvio de agua y un ostensible vendaval. Al pie del cua551 Crónicas de la memoria rural española dro, la siguiente leyenda: “Y dicen que el pescado es caro”. Los pescadores de ayer se identifican plenamente con el mensaje, pero lo rechazan de plano para la situación de hoy. —Hemos sufrido mucho en la mar. Igual dormíamos diez personas en la bodega, sobre la cubierta de madera, de lado porque no había sitio para moverse. Y dos o tres horas, más no se podía dormir así, lo suficiente para reponerse un poco. El pan lo comíamos de quince días. Aunque lo poníamos encima del hielo, pronto cogía moho, y cada vez que comíamos había que rascarlo. El agua lo mismo, se acababa pudriendo en los tanques. Y para comer, atún al mediodía y atún a la noche, y apretados en una mesa, o cada uno donde podía. Y de hablar con la familia, nada, cuando se recalaba en un puerto igual podías llamar a casa. 552 Islas y costas Quién cogiera los tiempos de ahora –dice Zubillaga.- Los barcos, bien equipados de adelantos. Y la comodidad, mucha. Llevan duchas, camarotes para dormir bien, dos mesas largas para comer a gusto, horno para el pan tierno cada día, agua embotellada que no se corrompe, carne para comer, pollo, comida buena y variada. Y hablan con la familia todos los días. Los pescadores de hoy tienen todas las comodidades, y a pesar de eso, si habría más trabajo en tierra cogerían y dejarían la mar. Yo no los entiendo a los jóvenes de hoy, pero no son tan sacrificados como nosotros, ni mucho menos. Hubo un tiempo que se fueron todos a tierra y hubo que traer gente de fuera, venezolanos, senegaleses. Ahora están volviendo, pero con desgana, piensan solo en volver a tierra, así andan. ¡Si hubieran sufrido como nosotros! Y un pequeño comentario para las mujeres de estos pescadores antiguos, un homenaje más bien, porque si la vida de ellos era sufrida, qué decir de la de ellas, casi siempre solas, casi siempre viviendo sobre la incertidumbre: cómo estarán, si habrán pescado... si volverán. Lo comenta Mari Carmen Olascoaga, la esposa de Zubillaga. —Hemos tenido que criar a los hijos solas, porque el marido siempre estaba en la mar. En invierno el marido se levantaba a las cuatro de la mañana y volvía a las once, para cenar y acostarse, y a los hijos no los veía. Y en verano quince o veinte días seguidos en la mar. La escuela, el médico, todo nosotras solas. Y de un duro hacer seis pesetas, porque es que no llegaba. Si venía sobra de atún embotábamos en frascos, para tener para el invierno. Y salábamos las anchoas y las poníamos en aceite, para tener despensa. Y sin saber nada de nuestra gente. A veces llamaban desde otro puerto, estamos bien, hemos pescado, pero otras pasaban los días sin saber. Y nos preguntábamos unas a otras por ver si habían llamado. 553 Crónicas de la memoria rural española Siempre así. Y cuando el parte daba tormenta y no volvían, peor. Se desataba el temporal y a rezar, porque una sabía las cosas que podían pasar con esos mares bravos. La Gomera La Gomera es una excepcional anomalía, y no solo en lo geográfico debido a su condición insular, sino en otros muchos sentidos. A vista de pájaro parece una isla diminuta, una de las más pequeñas del archipiélago canario, pero al descender al nivel de la tierra la isla en miniatura se convierte en un gigante por su atormentada topografía montañosa, abrupta, tortuosa. Y ya no parece una isla, sino un territorio enrevesado que exige muchas horas para ser recorrido de un extremo a otro, y eso a pesar de la radical transformación de sus comunicaciones, operada en los últimos años. Hasta entonces, los caseríos y sus vecinos permanecieron confinados en sus valles y aldeas, aislados por barrancos, tajos y quebradas, acantonados de tal modo en sus términos que más que de una isla podía hablarse de decenas de ellas, hasta tal punto la geografía imponía inexorables fragmentaciones. Y además de lo particular de su relieve, bellísimo por otra parte, hay razones adicionales para la excepcionalidad de La Gomera. Si en las cotas bajas la isla se nos muestra casi como un desierto donde la vegetación lucha por arañar unas gotas de agua que le permitan sobrevivir, en los altos el paisaje ha cambiado de tal manera que en lugar de cactos se desarrolla una exuberante selva tropical, sin nada que envidiar a la de otras latitudes. De hecho, en La Gomera crecen las únicas selvas europeas, y para ello confluyen causas que se explicarán más adelante. Y ese ambiente nemoroso, de cerrada vege554 Islas y costas tación boscosa, en el que las nubes se enredan en jirones, es muy propicio para la magia y el misterio. La Gomera es un lugar de brujas, conjuros, hechizos y encantamientos, y sobreabundan los testimonios al respecto. De todo esto, de las excepcionales singularidades de La Gomera, nos pueden hablar las gentes mayores de la isla. A lo largo de sus dilatadas vidas han asistido a un salto que no ha sido de décadas, sino de siglos. Luciana Herrera, su hija Natalia, Valeriano Correa o Francisco Mesa, por su edad han tenido ese privilegio, y nosotros el de haber podido compartirlo con ellos en sus relatos. —A las nueve de la mañana –cuenta Luciana Mesa– no quedaba ya nadie en la casa, y eso que éramos diez, porque cada uno iba para su labor. Unos a por leña, otros por agua a los manantiales, otros a comprar pescado, mi padre con el ganado cabrío y los cochinos, y los más chicos con las vacas, que son más dóciles que los otros. Cada familia tenía su ganado, y cuando se escuchaban los cencerros se reconocían los de cada uno, pero como no había vallas ni cercas era normal que los animales se pasaran de unos rebaños a otros. —Los cochinos era el ganado más bravo de por aquí –dice Manuel Valeriano–. Eran unos cerdos muy montunos, muy bravíos, andaban en bandas de aquí para allá, y a la menor se saltaban una linde y hacían estropicios en el predio ajeno. Eran muy malos de manejar, porque eran muy ariscos, capaces de comerse en vivo un cabrito recién nacido. Y cuando una cochina paría eran unas fieras defendiendo al lechón, como quisieras llevártelo tenías que andar con mucho tiento, porque como fueras a mano desnuda se ponía el lechón a chillar y en un momento ya estaban todos alrededor, con intención de comerte. Había que arrimarse con un palo y un chaquetón en el brazo para protegerse de sus arremetidas, y 555 Islas y costas lo mejor era llevar un perro maliciado, uno de esos que habían sido mordidos por los cochinos una vez y salían aprendidos. Le señalaba cuál era la madre, se iba por ella, la agarraba por la oreja y enseguida le daba la vuelta por la espalda sin dejar de morder, dejándola sin movimiento, Eran perros muy cochineros esos, y mejores para el gobierno del rebaño que unos que había antes por aquí, los bardinos, unos perros grandotes y listados, propios de la isla, pero eran feroces, un peligro para los animales y para los hombres. El paisaje tortuoso e imposible de La Gomera, erizado de barrancos, dificultaba extraordinariamente la comunicación entre los valles. El mero traslado de un punto a otro exigía tales esfuerzos y caminatas que pocas veces compensaba hacerlo. Pero los gomeros supieron sobreponerse a las dificultades, y de qué modo. Nada menos que inventaron un especialísimo lenguaje para enviarse recados y mensajes de un barranco a otro sin tener que desplazarse. Nos lo cuenta Luciana Herrera, la madre de Natalia, que a sus ochenta años bien largos aún cuida de su huerta, de su corral de gallinas y de sí misma. —La isla estaba toda ella llena de senderillos, y pasar de un pueblo a otro te llevaba horas. Eso cuando había sendero, porque a veces el ganado se metía a lo hondo de los barrancos y había que sudar para sacarlo de allí. Tenías que amarrarte a una soga o a un palo, y cruzar el barranco con mucho cuidado, porque corrías el riesgo de despeñarte. Para eso se usaba aquí el silbo, con él podía uno entenderse y mandar cualquier recado de un barranco a otro. Ocurrió que alguien enfermara de gravedad y llamar a la curandera o al médico con el silbo, que saltaba el barranco en un momento. Había vecinos que tenían un silbo precioso, y lo hemos mantenido hasta hoy. 557 Crónicas de la memoria rural española Dicen que en La Gomera se puede llegara a matar por el agua. El tema del agua es motivo de preocupación principal en todas las islas del archipiélago, pero en La Gomera ha llegado a convertirse en una obsesión. Porque aquí, a diferencia de otras islas que fueron desforestadas, sigue funcionando el prodigioso mecanismo captador de agua de la laurisilva. El suceso se origina en el mar, cuando los vientos alisios empujan hacia la isla el agua evaporada de la superficie del océano, y al llegar a ella ha formado ya neblinas vaporosas que se deslizan en sentido ascendente, lamiendo las laderas de la isla. Cuando llegan a la zona de cumbres, la altura detiene las nubes y entonces entra en acción la maquinaria poderosa de la laurisilva, que corona toda la superficie de La Gomera: la niebla se queda enredada entre el ramaje del bosque, y de cada una de los millones de hojas de la floresta cuelga una gota de agua, que cae al suelo para enseguida formarse otra. La laurisilva está funcionando como un inmenso alambique, atrapando a las nubes, ordeñándolas, extrayendo el precioso líquido que atesoran. Gota a gota se forman arroyuelos que se juntan con otros más grandes, o el agua penetra en los intersticios del suelo para rebrotar más abajo como manantiales, surtiendo así a La Gomera del recurso más valioso posible, la fuente de la vida. Por eso talar la laurisilva, el secreto del agua, como se hiciera total o parcialmente en otras islas como Gran Canaria, fue una formidable sinrazón, un desatino ecológico como tantos otros que se han perpetrado a lo largo de los tiempos, y que pagan las generaciones posteriores. —Había muchos romanientes en la isla –recuerda Natalia–. Siempre corría el agua por ellos, pero nosotros sabíamos que el bosque era el que criaba el agua. Por eso cuando empezaron a cortarlo para plantar pinos protestamos, y la cosa se paró, gracias a Dios. Así y todo plantaron de pinos unas cuantas laderas, y mira por dónde que desde entonces corre menos agua por allí, porque antes los romanientes no se secaban en invier558 Islas y costas no ni en verano, y ahora cuando el tiempo viene de sequía llegan a secarse del todo, y eso es porque desde que plantaron los pinos llueve menos y corre menos agua por la isla. Esa pequeña grande isla que es La Gomera proveía de agua a sus dispersos habitantes, y también de todo lo demás, cuando el paisanaje no pedía mucho y no había entrado en la espiral del consumismo. Como en toda economía con altas dosis de primitivismo, la subsistencia se reducía a explotar a fondo el entorno, con escasas, en este caso nulas, aportaciones del exterior. Todo consistía en definitiva en mirar en derredor y tomar lo que hubiere, sin más complicaciones. —La isla y su bosque nos daban de todo lo que precisábamos para vivir –cuenta Valeriano Correa–, y unas veces lo cogíamos por lo legal y otras de tapadillo, como el carbón, porque con las licencias que nos daban para carbonear teníamos para el gasto de casa, pero no quedaba para vender, y el carbón era de las pocas cosas con las que contábamos para ganar unas pesetas o para poder cambiar por cebada o millo. Así que no había más remedio que preparar las hornillas de brezo en invierno, tapándonos de la guardia de monte, lo que no era fácil, y más que por el humo, que la maraña del bosque lo cubría, lo que nos delataba era el olor, por ahí sí que podían pillarnos los guardias. Cuando estaba hecho el carbón lo cargábamos en sacos al hombro y uno por uno lo íbamos llevando para venderlos en Agulo, en Hermigua, en Vallehermoso, cada día una carga. —Helecho daba mucho la isla, y lo aprovechábamos para las bestias y para las personas –recuerda Natalia–. Para el ganado se usaba como cama y como forraje, y el que era para nosotros lo cortábamos, lo llevábamos a casa, lo tendíamos en un patio al sol, y con una escoba le sacábamos la tierra 559 Crónicas de la memoria rural española o lo sucio que tuvieran. Luego lo sacudíamos, y cuando quedaba bien limpio lo íbamos picando menudo, como quien pica maíz. Lo llevábamos al molino y lo sacábamos hecho harina, harina de helecho. Entonces lo amasábamos y hacíamos pan, una torta que le decíamos. La calentábamos en unas brasas de leña y cuando estaba asada se abría la torta y por el agujero metíamos una cucharita de manteca de cochino. Aquello era laborioso, pero salía un alimento sabroso, más rico que el pan. Queso también hacíamos, ordeñábamos el ganado de leche dos veces al día. Se vendía muy bien el queso aquel, porque 560 Islas y costas los altos de La Gomera son fríos y húmedos, lo que quiere el queso para curar. El sobrante lo vendíamos o lo cambiábamos por millo y por cebada, y con eso hacíamos el gofio, porque aquí se ha comido mucho gofio. Cuando marchábamos a trabajar al campo nos echaba la madre unos higos y una pelotita de gofio, y con eso nos manteníamos todo el día, no fuera que en el monte encontráramos algo más, como unas turmas, que en otros sitios las llaman trufas, y que aquí las había a montones. Y otra cosa que comíamos mucho en la isla era el almogrote, que se hacía con queso, ajo, tomate y manteca o aceite, todo bien molido, un alimento muy socorrido. Así que el monte nos daba de todo: leña, carbón, higos, turmas, helechos... y con todo eso nos íbamos arreglando. En cambio la carne solo la catábamos un día o dos al año, sobre todo por San Juan. Se mataba un carnero y ese día era de fiesta por todo lo alto. Se amasaba pan nuevo, se hacía un revuelto de gofio con carne y nos tupíamos de comer, lo que no habíamos comido en todo el año. Y La Gomera proporcionaba, como no podía ser menos, madera. El bosque de laurisilva es una profusa variedad de especies con el laurel como protagonista, y constituye el clímax forestal de la isla. Pero en el eslabón inmediatamente inferior hay otra formación arbórea, el fayal-brezal, por así decirlo preparatorio del bosque climácico de las lauráceas. Habiendo tanta madera es normal que los vecinos se sirvieran de ella y que casi todos los artículos domésticos se fabricaran en madera. Cándido Mesa ejerció toda su vida de artesano de la madera gomera, y conoce a fondo sus entresijos. —Aquí casi todo se hacía de madera, porque era el recurso más a mano: tejados, puertas, ollas, platos, cucharas... Lo suyo era cortar los árboles y dejarlos secar al menos un año, y cuanto más mejor, para que luego no estallaran con el uso. Pero a 561 Crónicas de la memoria rural española veces la necesidad apremiaba y entonces se cortaban, se bañaban en aceite y se podían trabajar a los diez días, pero lo mejor es que soltaran la humedad con el tiempo. Cada utensilio requería su madera, porque no todas sirven para todo. Las más nobles de trabajar son el castaño, el viñátigo y el laurel. Para la cabeza y el timón del arado se usaban el laurel y el aceviño; para las cucharas siempre de brezo, como para las pipas del vino y las de fumar, porque es la madera más fuerte que hay. Para las queseras lo que se gastaba era el haya, o también viñátigo y castaño. Y para las ollas y las bandejas el loro, del que hay dos variedades, el blanco y el negro, este se trabaja peor por las venas oscuras que presenta. Este bosque se ha defendido siempre bien del fuego, porque son árboles muy grandes y el fuego camina por debajo, por 562 Islas y costas la broza, sin llegar a quemar los troncos. Además es un bosque muy húmedo, porque casi siempre las nubes andan enredadas en él. Tiene muy buena defensa del fuego la laurisilva. No es extraño que un lugar como el bosque de la laurisilva gomera haya dado pábulo a toda suerte de relatos sobre brujería, hechiceros y encantamientos. Que La Gomera es tierra de buenos curanderos es noticia conocida, teniendo fama varios del poblado de Hermigua, sabedores de muchos procedimientos para aliviar las enfermedades, como la pulmonía, curada con borrajo guisado con miel de abeja; el romero y la salvia para el estómago; la ruda silvestre para refrescar la memoria; los catarros con un cocimiento de cebolla o tomillo; y unas ramitas que llamaban de Santa Marta para curar la erisipela. Y si el mal pasaba a mayores no quedaba más recurso que llamar al médico, que siempre estaba lejos, en alguno de los pueblos principales de la costa. Avisarle hubiera requerido muchas horas, y menos mal que para eso estaba el silbo, que transmitía el recado de valle a valle. Pero además, La Gomera ha sido tradicional feudo de brujas. Cuentan que un hombre viajaba a caballo y topóse con una anciana que le pidió un poco de gofio, y el se lo negó. A poco de continuar viaje el caballo se paró en seco y no hubo manera de que prosiguiera. Se apeó el hombre, y pese a que recorría el camino todos los días, se encontró perdido. Entonces apareció nuevamente la vieja y el hombre optó por entregarle el gofio para que desaparecieran aquellos encantamientos. También se cuenta de un recaudador de impuestos que marchaba con sus papeles a caballo. Delante de él caminaban dos ancianas, pero pese a espolear a su caballo al máximo nunca pudo alcanzarlas. Y un tal Santiago atravesaba un día el bosque cuando encontró a una niña llorando, desnuda y abandonada. La cubrió con su capote y la tomó en brazos para llevarla al poblado más cercano. Al 563 Crónicas de la memoria rural española pasar junto a un nicho que tenía una cruz la niña se soltó y empezó a lanzar alaridos y patadas al aire, como si estuviera poseída. Asustado el hombre, la dejó allí y se marchó. Al día siguiente, en el lugar donde hallara a la niña se encontró con una burrita blanca. La acarició y montó sobre ella, haciendo el camino a lomos suyos. Al llegar al nicho con la cruz, la burra se detuvo y no fue posible obligarla a seguir. Cuando el hombre se alejaba andando, oyó una voz que llamaba: “¡Santiago!”, y donde estaba parada la burra una voz dijo: “Santiago, nada te debo, ayer me trajiste tú, y hoy te he traído yo”. Era fama que las brujas se reunían de noche en la Laguna Grande, que no es un cuerpo de agua, sino un amplio calvero abierto en el bosque de fayas y brezos. Transitar por ella a boca de noche era algo que gustaba bien poco a los gomeros, porque podían coincidir con 564 Islas y costas los fatídicos aquelarres. Natalia rememora, sobrecogida, algunas de sus experiencias, y estas ya no son leyendas, sino vividas por sus protagonistas. —Si se daba que tuviéramos que pasar camino de casa por la Laguna Grande iba una con mucho miedo. Dicen que se reunían allí cuando se echaba la noche, y que ponían un montón de piedras. Y si cogías una piedra y la cambiabas de sitio, al día siguiente te la encontrabas donde la habías cogido. Desde luego que ocurrían cosas. Mi madre iba una vez caminando con un chiquillo, cuando sintió atrás un estruendo. Y al volverse vio que venían a la par de ella cinco bestias, que habían aparecido no se sabe de dónde. Eran cinco burras blancas, y no hacían nada, sino caminar detrás de mi madre y el pequeño. Hasta que de repente desaparecieron como si se las hubiera tragado la tierra. Eso lo vivió mi madre. Por eso hacíamos los posibles para no cruzar la Laguna Grande solas, y menos en la boca de la atardecida. Había una mujer en Chipude que la llamaban la Runga, y andaba la gente en que era bruja. El caso es que una vez mi padre estaba con ella hablando, cuando vio que se echaba la tarde y tenía que volver a casa con mucho camino por delante. Así que fue a despedirse, y la Runga que se quedara un poco más conversando. Pero él que la noche se acercaba y era tiempo de volver. Entonces ella le dijo que no, que aún faltaba mucho para eso, y que por qué no hacían el camino juntos. Así que se fueron andando los dos, cuando ya el sol se ocultaba y venía de oscurecida. Pero caminaban y caminaban, y la noche que no llegaba. Se separaron en la laguna chica y la mujer le dijo al despedirse: ¿ves como no nos agarró la noche? Mi padre siguió hasta lo suyo, y aún tuvo tiempo de comer su gofio, de aviar la vaca, y todavía estaba el día. 565 La pradera cantábrica El caserío vasco Praderías cántabras El Caserío vasco El País Vasco exhibe una vigorosa personalidad. Como en el resto de la cordillera cantábrica, acaso debido a un clima que propicia rendimientos superiores por hectárea de campo, y también por el propio carácter de sus gentes, en el medio rural no aceptaron el papel de meros jornaleros o temporeros por cuenta de otro, ni las figuras del latifundio, el amo, el señorito o el cacique, sino que supieron ser patrones de sí mismos, organizando sus vidas y sus economías en torno a pequeñas unidades agrícola-ganaderas, que les proporcionaron lo necesario para vivir. En este contexto tan distinto al sur peninsular, los vascos siempre marcharon a la cabeza de la iniciativa. Gentes emprendedoras, que dejaron su estela por el amplio mundo, con huellas tan originales como los balleneros vascos o los pastores trashumantes de California, y que en todas partes dejaron probanza de su honestidad y su buen hacer. El caserío vasco responde a ese modelo familiar y autosuficiente, tan extendido en la cornisa cantábrica. Se incrusta en un relieve a medio camino entre la escabrosidad asturiana y la dulcedumbre cántabra o gallega, suaves paisajes de ondulantes colinas y valles amenos. Aunque todos ellos con algo en común, y de la mayor relevancia, como luego se verá: la pradera, fruto del clima oceánico, marcado por las lluvias regulares, intermitentes a lo largo del año, un panorama tan opuesto al que comienza un poco más al sur, en la meseta, con dos épocas bien diferenciadas: la de lluvias, de octu569 Crónicas de la memoria rural española bre a mayo, y la de secas, el resto del año, que agosta los campos y marchita las hierbas. Marichu Bereau Larrechea es un buen ejemplo de la sociedad vasca, tan proclive al matriarcado. Cuando murió su marido no se amilanó, sino que tomó las riendas de la casa y montó un hospedaje rural, porque como ella dice los tiempos de la autosuficiencia del caserío quedaron lejos. —Entre la huerta y los animales nada nos faltaba, y eso ahora es imposible. Y nosotros mismos tenemos la culpa, porque nos hemos estropeado. En vez de una televisión tenemos dos o tres, o una en cada cuarto; en vez de caminar como antes, dos coches por familia; antes íbamos a lavar a la fuente, y ahora hay lavadora; y lavavajillas, y calefacción central, y... Y es que una cosa es vivir y otra consumir. Para vivir bastaba el rico surtido de artículos que suministraba el conjunto del caserío vasco. Para vivir no hacía falta otra cosa que animales, cultivos, árboles frutales y mucho trabajo personal. Pero consumir es un grado distinto, y para eso no basta con la ubérrima producción del caserío. Para consumir hace falta dinero. De ahí la iniciativa hostelera de Marichu, que nos habla con ese acento vasco tan directo, cortante incluso, que no se explaya en palabrería inútil, sino que va al grano. Y nos habla de plantas, de ganado, de costumbres, y lo más importante de todo en el ecosistema autosuficiente del caserío: de hierba. —Éramos diez hermanos, así que muchos a trabajar. Desde abril íbamos a segar, a llevar para las vacas y el caballo. Mucha hierba daba el prado, y había que guardar para invierno, y para eso teníamos las metas. Con las horcas íbamos cogiendo hierba a guadaña y extendiendo con las manos. Luego le dabas vueltas con un rastrel, hasta tres veces había que hacer, para que seque bien. El padre clavaba un madero para suje570 La pradera Cantábrica tar y ponía una cama de ramas en el suelo, para que no entre a la meta la humedad. Nosotros entonces echábamos las horcas de hierba, dando vuelta a la meta, machacando bien, apretando sobre todo al centro, para que no entre el agua. Así íbamos levantando la meta, y arriba, amarrada al palo le sujetábamos unas piedras para que el viento no llevara la meta, que a veces pasaba. Las metas o almiares han sido algo así como el símbolo del caserío vasco. Y su presencia ha recordado siempre que prácticamente todo lo que producía el caserío tenía su origen en la hierba. A través de una serie persistente de eslabones, la cadena de la hierba llegaba hasta los últimos rincones del caserío, a detalles tan aparentemente lejanos como el calor en la casa, el colchón y la manta de la cama o el jabón para lavar. Poco de lo mucho que producía el caserío no 571 La pradera Cantábrica tenía su origen último en la hierba, y el vívido relato de Marichu trasluce, como en una radiografía, la columna vertebral que significó la hierba en el organismo del caserío. —Las vacas nos daban leche, y con la leche hacíamos quesos, más que nada de marzo a mayo, que es cuando salen mejores. El suero que salía de la leche lo dábamos a los cerdos, y todos los años teníamos matanza. Aquí no curan bien los jamones, pero los hacíamos, y también guardábamos en la misma manteca del cerdo. Con el sebo hacíamos jabón, en casa nunca se compró jabón en la tienda. El estiércol de las vacas lo juntábamos e íbamos mezclando, y al año siguiente teníamos para la huerta. No echábamos a la tierra otra cosa que estiércol del nuestro. Con eso crecía todo, bien y bueno: tomates, judías, habas, cebollas... Daba la huerta de sobra para comer nosotros, para guardar para el invierno y para que comieran los sobrantes los cerdos y las gallinas. Las ovejas también comían de la hierba, y sacábamos lana y carne. La carne era para los días grandes, la Navidad y así, y con la lana la madre hacía los colchones de la cama, mucho más sanos que los de ahora, porque los de hoy son calientes, no respiran, y los males de espalda vienen de cuando la gente se da vuelta en la cama, y la espalda caliente se le enfría. Con los de lana de antes no pasaba porque transpiraban. También hacíamos mantas. La madre cogía un paño, lo doblaba en dos y lo rellenaba de lana. Más caliente que cualquier cosa, aunque a decir verdad frío no se pasaba dentro de la cama, con ser los inviernos más fríos que los de ahora, porque debajo de la casa estaba el establo de las vacas, y el calor subía. Me acuerdo un año tan frío que hasta el pis se congeló dentro del orinal, pero nosotros tan calientes dentro de la cama. 573 Crónicas de la memoria rural española De modo que el despertar de la hierba era el arranque de sucesos encadenados, que llegaban hasta los más íntimos recovecos de la vida en el caserío. Una vida regulada por el transcurso de unas estaciones bien marcadas, bien diferenciadas por la temperatura, el colorido y las actividades domésticas. Y cuyo único común denominador era la lluvia, recia unas veces, pausada otras en el sirimiri, pero siempre presente. —El invierno era frío, y muchas veces venía con nieves. Apenas había qué hacer en el campo, y tirábamos de las reservas de los meses buenos. Como siempre había algo que comprar y aún no teníamos con qué pagar, en la tienda nos fiaban, a nosotros y a todos los vecinos. Invierno era también la época de Navidad, cuando matábamos al gallo viejo. Primeramente se le sacaba el jugo para un caldo y luego lo comíamos en menestra: se hacía cachos, se doraba, se añadía agua y se cocía con laurel y patatas o arroz. En primavera se multiplicaba el trabajo, porque la hierba tiraba para arriba y había que cortarla cada poco. Y había que preparar la huerta: rompías la tierra con el arado y las vacas, se la dejaba descansar, se le arrancaban las malas hierbas, se echaba el estiércol y la cal. La cal la hacía el padre en unos depósitos que teníamos en el caserío. Tenía que hervir, y cuidado no rozarla, que era cal viva y te abrasaba. Luego la dejaba reposar, la hacía polvo y a la huerta, para coger fuerza y no entrar bichos. Primavera era también tiempo de fiestas. Nosotros íbamos como los demás vecinos a la ermita de San Juan. Rezábamos al Santo, le dábamos la voluntad y luego bajábamos a las tres fuentes que había debajo. Tenías que lavar cara y piernas con el agua del charco de las fuentes. Y luego beber agua con las manos de cada chorro y pedir tu deseo. Y otra cosa, había que 574 La pradera Cantábrica llevar un trapo y dejarlo tendido. Al poco tiempo se deshace solo, nadie sabe por qué, pero esos trapos nadie roba ni lleva. Otra fiesta era la de San Isidro, con misa mayor en la iglesia y procesión con la estatua del Santo para bendecir campos. Otro santo nuestro era San Miguel. Paraba la estatua un día en cada pueblo y los vecinos del siguiente iban a buscarlo para llevar al suyo. Al final lo llevaban a cada parroquia. Lo mismo hacían con la Virgen Milagrosa, pero esta iba de caserío en caserío, y cada familia le dejaba su limosna. En junio hacíamos la esquila de las ovejas. Una parte era para el gasto de la casa y otra para vender. Íbamos con el caballo y unas espuertas con la lana, la dábamos en la tienda y liquidábamos la deuda pendiente del invierno. Todo era andando, y deseando encontrar compañía por el camino, pero antes había mucha gente por los caseríos y nunca estabas sola. En verano había más que hacer todavía, porque toda la huerta estaba dando y había que recoger. Teníamos muchos frutales, como melocotones, manzanas o ciruelas, y comíamos o la madre hacía mermelada, y la guardaba para cuando venían invitados a la casa. Por el verano daba gusto ir a lavar la ropa a la fuente, porque allí refrescaba. Nos juntábamos varias y andábamos de charla. Para blanquear la ropa usábamos ceniza, que la madre la pasaba por un cedazo para dejarla fina. Se dejaba la ropa en un cesto, se echaba la ceniza y de vez en cuando un balde de agua hirviendo encima, dejando que escurriera por debajo. Quedaba la ropa blanquísima, como si tendría brillo. Como el tiempo era bueno y el día largo, estábamos fuera casi todo el tiempo. De lo que más me recuerdo era de los domingos, a la mañana a misa y a la tarde a vísperas. Salíamos des575 Crónicas de la memoria rural española pués y se hacían corros. Los chicos se paseaban y nosotras comentábamos, mira ese me ha mirado, y cosas así. Para el camino íbamos en alpargatas, y al llegar al pueblo las cambiábamos por los zapatos y las medias. A la noche otra vez a cambiarnos, y los chicos nos estaban esperando para acompañarnos a casa y no dejar solas. Ahí es donde se hacían las relaciones, pero anda y para dejar que te dieran un beso, ni a la primera ni a la cuarta vez que te acompañaba, y eso que estábamos deseando. Por el otoño ya el tiempo venía más frío y llovía más. Se terminaba de recoger la huerta y la madre guardaba o hacía conservas para el invierno: al baño maría los tomates y los pimientos, en cestos que colgaban las patatas, en mermeladas las frutas, y así. Y la matanza, que aunque la humedad no saca tan buenos jamones como en otras partes solanas, la guardábamos la carne en manteca o en sal y teníamos para todo el año. Y también me acuerdo que era tiempo de castañas. No esperábamos a que cayeran del árbol, sino que las cogíamos dentro del erizo y las hacíamos un montón. Con el erizo se conservan mejor, y cuando necesitábamos dábamos un golpe en una esquina del montón y los erizos de ahí soltaban las castañas. Muchas noches la madre nos cocía o nos asaba unas castañas, nos daba un tazón de leche y a la cama. Y los domingos, después de misa, las castañas que cogiéramos los hermanos eran para nosotros, y me acuerdo que las vendíamos por el pueblo y sacábamos unos céntimos. Y así era nuestra vida en el caserío. No sabíamos de otros fertilizantes ni insecticidas que el estiércol y la cal, y se criaba todo bien sano. Y ni un bicho nos atacaba la huerta. Solo temíamos al zorro, por las gallinas, y a la gineta, que si entraba en el gallinero no quedaba una viva. También había unas águilas que 576 La pradera Cantábrica bajaban y se llevaban un corderito. Y nosotros, ni una enfermedad cogíamos, lo más un catarro o unos diviesos que curábamos con verbena y unas cataplasmas que nos preparaba la madre. Digo yo que la gente vive más ahora, pero malvive, porque antes se llegaba fácilmente a viejo y con salud. Praderías cántabras Entre la arriscada Asturias y las montañosas Vascongadas, Cantabria es una dulcedumbre de lomas y suaves colinas, tapizadas por el verdor de las praderías. Unas condiciones inmejorables para la ganadería, que ha sido el sustento económico tradicional de la región 577 Crónicas de la memoria rural española hasta que tuvieron lugar los grandes cambios económicos y sociales de mediados del siglo XX. Mas a pesar de contar con una fácil salida al mar y de una accesibilidad mayor hacia el resto de España, los cántabros han permanecido más encerrados en su tierra que sus vecinos asturianos, vascos o gallegos, empedernidos buscadores de nuevos horizontes a través de la emigración, la industria o la trashumancia. Los hidalgos cántabros han preferido seguir acantonados en sus valles, y hasta hace muy poco era más fácil viajar por carretera desde el centro hasta cualquier rincón de la cornisa cantábrica, incluso a la lejana Galicia, que a la cercana Cantabria. Solo esporádicamente contados viajeros rebasaban la frontera para acudir en busca de trigo al granero castellano. Uno de ellos es Alberto Ortiz, pasiego y, como hijo de madre soltera, obligado desde la infancia a tener que buscarse la vida. —Cuando el tiempo del estraperlo íbamos a buscar el trigo a Castilla. Salíamos un día y volvíamos al siguiente con el burro cargado de leña, partiendo de noche para no encontrarnos con los guardias, porque te quitaban la harina, el burro y te multaban. Pero yo tuve suerte, porque no había día que no topara en el camino con alguna pareja, hasta cinco parejas me dieron el alto en un viaje. Me paraban y me preguntaban que para qué quería la harina. Pues para comer, decía, y me dejaban pasar. Y lo que ocurría es que me veían tan crío que les daba lástima y hacían la vista gorda. Incluso me llegaban a decir que no pasara por delante del cuartel de la guardia civil, sino que tomara un atajo para rodearlo y que no me vieran. Y cuando yo me veo ahora, tan chico por aquellos montes y con aquellas heladas comprendo que les diera pena. Había un portillo que se llamaba la Lunada, que cogía más de diez metros de nieve. Pues resulta que según prospe578 La pradera Cantábrica raba la primavera la nieve se iba derritiendo, pero no por arriba, sino por debajo, y hacía un túnel por donde pasábamos los que viajábamos a las escondidas, pero con mucho peligro, porque el túnel se podía derrumbar en cualquier momento. Pero es que el hambre entonces podía con todo, y yo traía de ganancia para casa una peseta por kilo de harina, y eso era mucho en la época, había que agarrarse a algo. La sociedad occidental se conturba, y no es para menos, cuando contempla en la televisión imágenes de las hambrunas del tercer mundo, que muestran cadavéricos niños de ojos salidos de las órbitas y huesos a flor de piel, en brazos de sus madres. Sin embargo, estas no presentan tan lamentable aspecto y no parecen hallarse tan mal mantenidas, lo que es rigurosamente cierto: comen mejor que sus hijos, lo que suena brutal a los sensibles oídos occidentales, pero 579 Crónicas de la memoria rural española esto es algo que ha ocurrido siempre. Incluso en España en los tiempos del hambre. Lo cuenta Remigio Gómez Prieto, que nació en Cabuérniga y supo lo que era la caninez. —La carne no la conocíamos, todo lo más algo de cerdo, tocino, chorizo, morcilla. Los días grandes, como en la Asunción y en las Navidades, se llevaba algo mejor al buche. Había un trozo de turrón y mi padre lo partía en siete cachos para los siete que éramos, y elegíamos de mayor a menor, y así se hacía siempre con la comida en casa. El mundo prístino de Cantabria giraba todo él en torno a las vacas, las ovejas, la hierba, la leche. Solo que el perfil ondulante y abarcable del paisaje evitaba los agudos desplazamientos verticales, como el de los vaqueiros de alzada asturianos o los desmesurados traslados horizontales de los rebaños trashumantes de Extremadura. En Cantabria la hierba estaba como quien dice a pie de obra. Lo cuenta el propio Ortiz. —En verano subíamos las vacas a pastar cada mañana y las recogíamos por la noche. La hierba se cortaba todos los años para tener para el invierno, y se guardaba en los pajares de las cabañas, arriba de las cuadras. Eran vacas pasiegas las que teníamos. Buenas vacas para las praderas estas nuestras, pero luego se fueron descastando porque se vendían las buenas y se conservaban las regulares, y luego entraron además otras razas. También subíamos ovejas y cabras, pero las cabras son más listas, sabían cuidarse. Se soltaban por la mañana y ellas solas bajaban a la tarde, antes que oscureciera. Las cabras son más vivas para todo, y no se dejan engañar como las ovejas. A las ovejas las llevas por donde tú quieres, pero a las cabras no. Una vez bajábamos con ovejas y cabras, se echó una niebla y nos desorientamos. Yo estaba en que el camino tomaba por un lado y obligué al rebaño a seguir por él. Las ovejas 580 La pradera Cantábrica entraron, pero las cabras se empeñaron en tomar por un rumbo distinto, y por más que yo las forzaba ellas porfiaban en seguir por el suyo. Y al final eran ellas y no yo las que habían dado con el camino bueno. Lo que había aquí era la vaca tudanca –explica Remigio Gómez–. Daban carne, leche, crías... de todo. Más tarde metieron otras razas, como la suiza y la frisona, y la tudanca se fue quedando atrás. Y si un jato tudanco valía 20.000 pesetas, por el de las otras razas te daban 40.000 o 60.000 pesetas. Por eso vino a menos. Fueron aquellos buenos años para nosotros, porque nos metimos en el trasiego de la leche y aquello dio vida a los valles. Ordeñábamos por la mañana, y por la tarde dejábamos la leche en unos cántaros y las empresas se encargaban de recogerla. Eso duró hasta que dejó de ser rentable, porque llegó el día que no recogían ya la leche, y el asunto del ganado se vino abajo. Antes, como quien dice todos los vecinos tenían su punta de vacas, y ahora quedarán dos o tres que la tengan. Y lo mismo el queso, antes se hacía mucho por aquí, había muchas clases de quesos, pero ahora nadie hace, porque para vender los quesos exigen muchos impedimentos, y los paisanos se retraen. Comentarios parecidos han surgido ya en otros lugares de estas crónicas del pasado reciente, y demuestran una vez más la cortedad de miras a la hora de impulsar las actividades económicas tradicionales. La Unión Europea, excesivamente reglamentista, es la causante en última instancia de sembrar de obstáculos legales y administrativos las iniciativas rurales de toda la vida, de tal manera que estas han ido declinando hasta casi desaparecer en nuestro país. En cambio, Francia, tan racional siempre, ha sabido flexibilizar tan prolija y sofocante normativa para favorecer a los lugareños y sus productos. Incorporando a estos el calificativo de terroir, logra suavi581 La pradera Cantábrica zar las exigencias, y por eso en Francia florecen toda clase de productos artesanos: quesos, dulces, setas, jabones, patés... que contribuyen en no poca medida a engrosar el bolsillo de los rústicos y a afincarlos en sus terruños. En España en cambio, la legislación europea se aplica a rajatabla, sin matizaciones ni fisuras, con el resultado de que el medio rural se convierte en inhabitable, porque no se puede vivir de él, y los lugareños emigran en busca de otras residencias y otros trabajos. La conversación con Alberto Ortiz y Remigio Gómez sobre las vacas y los prados nos permite adentrarnos una vez más en el fascinante mundo del lobo, cuyas hazañas y astucias no encuentran final. —Cuando llegaba el lobo, las vacas o las yeguas lo sentían y hacían corro, y dentro metían a los jatos o los potros para defenderlos. Pero vaya con la picardía del lobo. Vi yo una vez hacer el corro a las yeguas, porque llegó el lobo. De primeras hizo el intento de romperlo, pero no podía. Y entonces lo que hizo no fue para creerlo. Las yeguas estaban al pie de un cuesto, y el lobo subió a lo alto y se tiró para abajo rodando. Y cuando las yeguas vieron que bajaba aquel bulto tan raro para ellas, se espantaron y tiró cada una por su lado, y entonces el lobo pudo agarrar uno de los potros. Y otra cosa que hacen es inventar mil maneras para librarse de los cepos. Había caído un lobo en uno de ellos, atrapado por la pata, y lo que hizo entonces fue cortarse la pata con los dientes para escapar. La gran casa del campo de Cantabria es la casona. No solo grande en lo físico, sólida, cuadrada, compacta, sino que la casona comprendía una finca de varias hectáreas, pocas veces más de veinticinco, que si en Andalucía o Extremadura algo así sería una parcela despreciable, en la Cantabria de buenos pastos y grandes rendimientos es un tamaño respetable. La unidad de superficie es el carro, que aún se usa y que equivale a lo que ocupa extendida la hierba que cabe en un carro 583 Crónicas de la memoria rural española de bueyes. Y el término “hacienda”, también vigente, hace aquí referencia a lo que de él estrictamente señala el diccionario de la Real Academia Española, rural por antonomasia: conjunto de ganados de una estancia o granja. Al trasplantarse a América, por extensión el vocablo “hacienda” se identificó con la gran finca. Remigio Gómez amplía todos estos pormenores. —En estas partes éramos todos pobres, salvo dos o tres por valle que tenían finca, casa y hacienda. Como necesitaban criados para atenderlas las familias les daban a los hijos, más que nada para comer y quitar una boca de casa, porque entonces bastaba con que en la casona dieran una perolada de alubias para que se tuvieran por contentos. Cuando empezaban a comer bien, de caliente, los muchachos y las muchachas echaban fuera del cuerpo la gelera que llamábamos, la miseria, y se ponían lucidos. En la finca había criados y había colonos a renta, los que labraban las tierras a cambio de una renta, unas veces a medias y otras a tercias, según. Si era a medias, por carro de tierra había que pagar un celemín de maíz, que era un cajón con una capacidad sobre los diez kilos y medio, eso era el celemín. Y si era a tercias, recuerdo que se montaba toda la cosecha de panojas encima del carro y se llevaba donde la casa, y ahí se descargaba y se hacían tres pilas. Entonces salía el amo y escogía una de las tres, y las otras dos volvían al carro y se las traía uno para casa. Luego ya cambió todo. Dejó de pagarse la renta en maíz y se pagaba en dinero. Como se puede comprobar a lo largo de estas crónicas, los ancianos de hoy hablan de la mayor solidaridad de ayer, fruto de la general necesidad reinante, que enrasaba por abajo a la mayoría de los vecinos de un pueblo y solo dejaba aparte a los poderosos, que siempre los hubo. Era una sociedad la del campo de inexistente clase media, algo que la evolución de las cosas ha venido por fortuna a 584 La pradera Cantábrica corregir. Aún más lejos habrían de llegar los cambios, y en una dirección inimaginable para los inquilinos del campo español. Los costes de producción tomaron una perversa tendencia a desorbitarse, por una parte, y por otra surgieron de la noche a la mañana necesidades de consumo nuevas, mucho más allá del simple hecho de comida y techo de antes. El campo empezó a no dar lo suficiente para vivir, y los campesinos, no encontrando defensores de su situación, se fueron donde sí los había, y aquí radica una de las claves de la depauperación de la vida rural. —Aquí hemos hecho los unos por los otros siempre –cuenta Remigio–. Si había una viuda, los demás vecinos iban a segarle el prado los domingos, y el cura hacía la vista gorda, por- 585 Crónicas de la memoria rural española que no se podía trabajar en festivo. Nosotros éramos pequeños y mi padre se puso enfermo y pasó lo mismo. Un domingo se juntó una tropa de vecinos y nos segaron el prado. Para los años sesenta todavía vivían mejor los ganaderos que los obreros, que lo pasaban muy mal porque ganaban poco y el sueldo no les llegaba. Pero la rueda cambió a su favor. Empezaron a intervenir los sindicatos y los sueldos suyos se fueron para arriba. Y ocurría que si ellos iban a la huelga, esos días no ganaban dinero, pero tampoco lo perdían. En cambio nosotros, los ganaderos, los mismo que los labradores, no solo no ganábamos, sino que perdíamos, porque teníamos que tirar la leche, ya no valía. Así que poca cuenta nos traía a la gente del campo presionar con huelgas y esas cosas, porque va en contra nuestra. Así que entre eso y que los sindicatos han hecho poco o nada, aquí estamos pasándolas peor que nunca, porque no solo tenemos que trabajar un día detrás de otro, sin descansos, y casi todas las horas del día, sino que encima no nos alcanza para vivir de nuestro trabajo. Por eso todo el mundo quiere dejar el campo. La solidaridad y la ayuda mutua eran ciertas, sí, pero no se crea que todo era de color de rosa en la España rural. Los habitantes de la ciudad tienen la tendencia a creer que, por la estrecha proximidad a la Naturaleza, el mundo rural es algo idílico, un lugar donde no tienen cabida los vicios y las bajas pasiones de la ciudad. Nada más lejos. Si cabe, debido a la vecindad, los enconos y las rencillas han sido más acusados y persistentes en los pueblos que bajo el anonimato de la gran ciudad, que todo lo diluye. —Yo era hijo de madre soltera –reitera Alberto–, y tuve que soportar en la infancia muchas afrentas, porque aquello estaba muy mal mirado entonces. Los compañeros de la escuela me decían hijo de puta y cosas así. Mucho sufría por eso. 586 La pradera Cantábrica —Por estos pueblos había un interés terrible a la hora de los casamientos –amplía y remacha Remigio–. Cuando se arreglaban dos de novios, esa boda la tenían que ver bien los padres de los dos, porque si uno no tenía hacienda, el padre contrario hacía la contra y no había manera, ni siquiera dejaba que el muchacho o la muchacha que no tenía tantas o cuantas vacas o tantos o cuantos carros de tierra hablara con ellos y presentara sus pretensiones. Al hijo o la hija le quitaban de andar con ese novio y en paz, y hasta alguna muchacha se llevó una paliza por porfiar en casarse con uno que tuviera poco. Muy interesados eran aquí, sí. Y luego había rencores, envidias. Por ejemplo, unos señores de los que siempre tuvieron mucho, cuando veían que corriendo el tiempo los criados que habían mantenido mejoraban, no lo veían 587 Crónicas de la memoria rural española bien y decían: mira, ese que ha pasado más hambre que un muerto, ahora va a tomar café al bar. La verdad es que cuando terminó la guerra los odios se taparon, pero solo eso, porque la tirantez entre unos y otros ha seguido viva, sigue estando ahí. 588 Agradecimientos Organismo Autónomo Parques Nacionales; Dirección de los Parques Nacionales de Picos de Europa, Cabañeros, Monfragüe, Ordesa, Islas Atlánticas, Doñana, Garajonay y Parque Natural de los Alcornocales Ayuntamientos de las siguientes poblaciones: Alburquerque, Villar del Ciervo, Olula de Castro, Tarifa, Rodalquilar, Lanaja, Peralejos de las Truchas, Cabezón de la Sal, Cartaya, Serreaus, Guadamur, Tineo, Somiedo, Riaño, Soto de Cameros, Santoyo, Llivias, Castro de Filabres, Tabernes, Peralejos de las Truchas, Villafáfila, Luyego, Otero de Sariegos, Canena, Tarifa, Benalup, Hospital de Orbigo, La Iruela, Arroyo Frio, Molina de Segura, Espot. Hoteles: La Salmonera (Cangas de Onis), Los Pinos (Andujar), Casa Rural Almiceran (Pozo Halcón), Hotel Playa (Cangas Del Morrazo), Hostal Covadonga (Ribadesella). Centro de Mayores de la Comunidad de Madrid de Usera, Parla y Pinto. Cofradía de Pescadores San Martín Telar de Sami Cofradía de Pescadores San Carlos de La Rápita Cooperativa Arrocera Delta del Ebro Cooperativa Cacabelos Cofradia De Pescadores “El Palmar” D. Juan Valero, D. Javier Danes, D. Jose Manuel Martín, D. Antonio Moreno, D. Ángel Casado, D. Julio Escudero, D. Jesús Garzón, D. Manuel Carrasco, D. Joan Mayol. D. Juan Garay, D. Juan Carlos Del Campo, D. Juan Manuel Fornell, D. Mariano Soriano Jimenez, D. Antonio Márquez, D. Jose María Pérez de Ayala Dª Merche Lozano Torres, D. Antonio Naranjo, D. Francisco Bravo, D. Miguel Fernández del Pozo, D. Francisco Bravo, D. Emelindo Castro Nogueira, D. Fernando Molina, D. Américo Puente, Dª. María Jesús Otero, D. Bernardo Tejido, D. Urco Buendía, D. Fernando Bautista, D. Manuel Ranilla, D. Lorenzo Aguilera, D. Joaquín Trinchería, D. Ramón Bretcha, D. Jordi Anglada, D. Santiago Cardelús, D. Ignacio Alamán, D. Félix Guerrero, D. Regino García-Badell, D. Luis Melgarejo. Y a todos los hombres y mujeres que desinteresadamente han ofrecido sus testimonios para hacer posible esta obra.