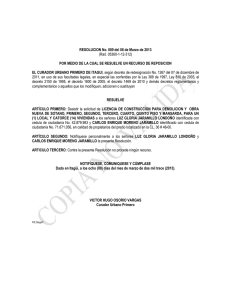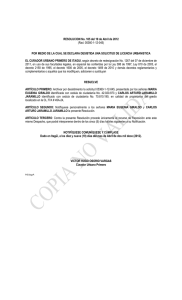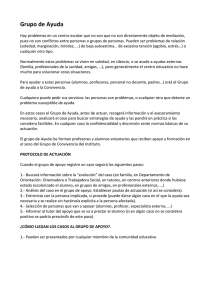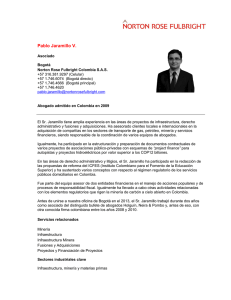Pie de amigo - Biblioteca Digital
Anuncio
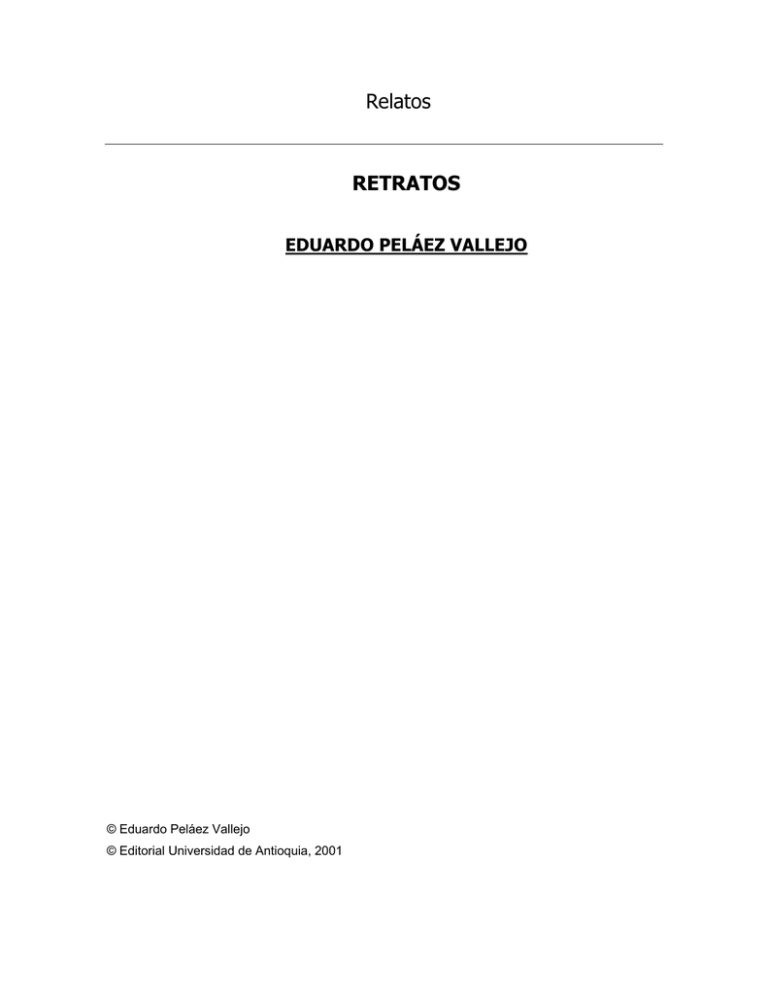
Relatos RETRATOS EDUARDO PELÁEZ VALLEJO © Eduardo Peláez Vallejo © Editorial Universidad de Antioquia, 2001 PIE DE AMIGO No obstante haber vivido durante treinta y dos años en estas tierras, todavía a finales de 1981 yo no conocía a Santa Marta. Pero entre octubre de ese año y enero del siguiente estuve dos veces allí. En una arremetida neurótica llegué en octubre a un hotel de turismo familiar colocado exactamente frente al Mar Caribe, cargado de personas con calendario extraviado, decenas de niños importunos, ancianos con piernas como alfileres, señoras panzonas y horarios imposibles de cumplir. El plan vacacional abarcaba toda una semana y descifraba el tiempo minuto a minuto en forma de programas disciplinados. Ese viaje está caracterizado hoy en mi memoria por la visión de una playa inmensa, colmada de peces muertos y azulencos. De tal estancia no hay en mí alegría ninguna, pero sí una niebla pesada que borró para siempre itinerarios que hice sin darme cuenta. Y ya en diciembre me volví a encontrar en aquella ciudad, esta vez en un apartamento situado a dos cuadras de El Rodadero y sin vista al mar ni a los turistas, afortunadamente. El viaje era, en principio, normal para un consuetudinario aburrido de vacaciones: levantada involuntaria, exigida, al final de la mañana de cuarenta grados a la sombra; desayuno–almuerzo de último comensal, en pleno desgano; salida a la playa con la nítida decisión de no mirar a nadie, transformada en lucha tímida por conseguir un metro cuadrado de tierra dónde descansar del sol, la arena, los vecinos, los amigos, la pereza; iniciación de la alcoholizada hacia la mitad de la tarde, con final relajado a media noche entre oleadas de calor mal atenuado por la intermitente intromisión doble del ventilador de mesa, aún no completamente inventado. En la quietud de una tarde tórrida, cuando el sudor era ebullición de al angustia, alguien dijo: “Ahí viene Jaramillo”. Y sí; a menos de media cuadra (de las de diciembre a la orilla del mar) trataba de venir Oscar, saltando a lentas zancadas por sobre las manchas humanas que obstaculizaban la vía, la vida y la vista. Con mi manía de mirar mucho a los desconocidos y muy poco a los ya sabidos, vencí la inercia que nada quería y clavé mis ojos en el que se acercaba al ritmo de un paso adelante y tres a los costados, buscándole el alma. Era un tipo alto y un poco mayor que yo; la cabeza agachada seguía la dirección ordenada por la parábola de la infinita nariz aguileña, cuyo punto de ingreso a la tierra estaría detrás de las piernas; las manos, que se adivinaban largas, se cogían atrás y se turnaban el disfrute solitario de un llavero de muchacho de 1965; las piernas remataban, después de recorrer como metro y medio, en dos zapatos número cuarenta y cuatro con las puntas hacia fuera. Eran la cara, el cuerpo y el movimiento de un perezoso total que, visto de frente y caminando hacia nosotros sobre la arena del mismo tono de su piel, me recordó un lebrel de Afganistán, de esos que parecen nobles arruinados y melancólicos. Entonces pensé en un Medellín que nunca viví y que en algunas ocasiones miré entre mis dieciséis y mis veinte años, y allí encontré recostado a una pared céntrica, al mismo Jaramillo que ahora soltaba frases de humos gris oscuro, en tono bondadoso, a ritmo lento y con ojos vivos y, al mismo tiempo, tristes y penetrantes. Fue evidente que miraba con facilidad y veía más que todos. También recordé una clínica de maternidad en 1976, esperando un nacimiento y leyendo, entre tanto, unas entrevistas a “Los Once Antioqueños”, entre los cuales estaba Jaramillo con su cinismo y su velocidad, dando respuestas que acabaron con las preguntas. Esos dos recuerdos, acompañados de unas palabras de presentación y unas miradas de tanteo, introdujeron una vacaciones que, a partir de ese momento, fueron nuevas. Con los primeros cinco tragos al sol hicimos una tácita complicidad, suficiente para entender que la única manera de soportar el paseo de final de año consistía en observar, reír y decir crudezas demoledoras sobre todo lo que ocurría alrededor, hasta que las tres de la mañana doblaran con su tufo los cuerpos a duras penas sostenidos en pie. La quietud interior de algunos compañeros nos obligó a recorrer al derecho y al revés el Parque Tayrona (muy fatigoso) y nos metió en una tarde de brujería endemoniada que casi termina con la inmersión definitiva de varios amigos en el oleaje violento de Playa Brava, mientras ellos cuidaban más de la botella del radiante Old Parr que de sus vidas como de fábula. Y, finalmente, llegamos a la increíble Taganga, playa y villorrio de pescadores ajenos a la civilización, donde Jaramillo protagonizó con su hermosa española la primera pelea de gladiadores del amor que les conocí: una mezcla tragicómica con ingredientes como el amor, la ira, los celos, la borrachera, la ingenuidad, la violencia, la amenaza, la imprudencia, el cuchicheo, el portazo semifinal, las solidaridades mal distribuidas, la intromisión reveladora, el desvanecimiento de la fiesta, el comentario morboso y el glorioso guayabo moral, atenuado por el resurgimiento tímido de un amor a veces contenido y a veces desbordado, siempre evidente y siempre en lucha, dulce y doloroso, como todas las cosas de Oscar y María del Mar. Después de algo así como una semana, en cuyo transcurso se había agotado ya todo el año, cuando las arcas desesperaban y Jaramillo sentía en fugaces momentos que su tarjeta de crédito hacía muchos lujos que no era más solución sino sentencia de angustia, se dio el final de los primeros episodios de esta amistad iniciada en tierra extraña: el grupo en pleno se trasladó al hotel de turismo familiar que yo no quisiera recordar jamás, movido por el espejismo de un confort superior al de El Rodadero, en busca de más anteojos oscuros en rostros requemados por el eterno sol del trópico, de menos kilogramos de personas aceitadas, de más colorido amarillo-naranja-rojo en los cocteles caribeños de cercano ancestro norteamericano y mejores oportunidades de disfrutar el mar y la playa en la canícula de enero. Las cosas, claro está, no cambiaron mucho ni para bien. Paseo es paseo y la gente hija de cáncer es incurable: en una noche linda de luna llena, cuando el alcohol penetra hasta lo más profundo la angustia de los de junio-julio, Jaramillo mostró la cara que conozco desde que nací, explotando en el crudo silencio de la media noche, frente al océano, expuesto a la luna y apabullado por ella, sin esperanza, con lucidez, y arrancó, ante el respeto de todos, en su carro de color crema a media velocidad, casi sin rabia, solo como lo manda su destino, directamente hacia sus verdaderos molinos de viento, pasando desde la “Troncal del Caribe” y sus pavorosos ventarrones las quince horas de peligro que hacen franja entre Santa Marta y Medellín, para llegar, seguramente invadido por la depresión, a no afrontar (¿para qué?) la mil veces sabida prosa del cotidiano dejarse hacer que le corresponde matemáticamente. Una leve esperanza (que yo conocía inútil) de que Oscar estuviera por ahí, despertó a los amigos al mediodía siguiente, como tratando de que las vacaciones no terminaran así. Y entonces hubo búsqueda hasta Barranquilla, temores en la ciénaga, interrogatorios sin resultado, consolaciones, caras lívidas y remordimientos. Jaramillo se había ido y la fiesta había terminado. El regreso nos pasó por la quietud hirviente de Mompós, con la única alegría de un atardecer impresionante de colores en el Magdalena, contradicho por las siguientes diez horas de la mañana en la embarcación-bus que, por fin, llegó a Magangué rompiendo todos los despojos de Colombia, que a duras penas flotan en el río rumbo al mar, movidos menos por la corriente de las aguas que por la fuerza mal contenida de sus gases. Entretanto, Jaramillo yacía en los ruidos de la “Avenida Oriental” de Medellín, con esporádicas salidas nocturnas en busca de la belleza del millón de ilusiones que pueblan esta ciudad, ya olvidado de los episodios pasados, sin remordimientos, sin odios, con su tiempo ocupado por los sueños, dispuesto el corazón a favor de los amigos, de esos fantasmas de bien a quienes da solidaridad, vida, alegría, gusto, imaginación, tema y dibujos. Lo veo allí como una imagen de iglesia, con barba de cuatro días, en un pequeño y meticuloso apartamento, con varias pinturas perfectamente enmarcadas y dispuestas en las paredes, con objetos de exquisito sabor artístico y con una variedad de electrodomésticos todavía no estrenados pero celosamente poseídos, fijo en su sobrevuelo que lo determina y marca su destino impredecible, como el de los espejos. De este segundo viaje a Santa Marta quedé sabiendo que tenía una especie de nuevo vecino no estorboso. *** Al llegar de nuevo a Medellín seguí haciendo lo mismo de siempre (nada), hasta que un día de esos que suceden en Colombia se decretó la ley seca por culpa de algunas elecciones de segundo orden y se presentó Susana Rinaldi en un teatro público. Con la pereza que siempre me han producido los espectáculos multitudinarios, asistí involuntariamente al Pablo Tobón Uribe, dispuesto a tener que soportar quince tangos entre aplausos, gritos y ruidos imprudentes de envoltorios de papitas, de gargantas destruidas por el tabaco y de sillones envejecidos por el uso y la falta de mantenimiento. Para mi sorpresa, disfruté alelado todo lo que vi y escuché, y no me arrepentí de haberme dejado llevar al concierto. Ya a la salida del teatro me encontré con Jaramillo, entre empujones, humo, gente y toses. A él le había ocurrido lo mismo y tenía igual preocupación: ¿qué hacer a las nueve de una noche lluviosa y con ley seca vigente? Fue fácil decidir que él tenía vodka en su sexto piso del centro y salir para allá a tomarnos dos tragos mientras llegaba la hora de dormir, porque a nada bueno llamaba el frío. La noche fue larga, propiamente hasta la llegada del sol, y determinó, a través de comentarios de todo tipo, excepto sobre temas “serios”, que la inicial complicidad de la playa fuera amistad a secas entre dos vagos incurables, cínicos y despreocupados, cuyos tiempos se botan soñando, durmiendo y conversando con los amigos. Por esta vía, que es fácil y permite el disfrute de todo, resultó otro paseo al mar, al enigmático Pacífico de cuarenta y cinco minutos arriba de Buenaventura (la ciudad fea del hotel más bello de Colombia), a la desconocida Piangua de brujos, de playa gris que crece inmensamente y se encoge hasta casi desaparecer al influjo de las mareas que bajan y suben dejando al descubierto y ocultando un fondo marino que anuncia tragedias que sí ocurren. En compañía buena y compañía mala asistimos al paseo de “Semana Santa”, llenos de previsiones ajenas que buscaban maravillosas comodidades en un hotelito precario a la orilla del mar y un poco más alto que él, sin agua dulce, con habitaciones separadas apenas por muros de cartones mal pintados y llenos de agujeros, sin playas caribes apropiadas para viajeros de buen gusto que buscan arena blanca, cielo alto y azul, sol cálido y de doce horas al día, veleros multicolores, figuras longilíneas deslizándose a plena velocidad por la superficie del agua azul, agarradas a cuerdas y soportadas en zapatos de madera pulida. Para dar al viaje un toque exótico, nuestro organizador y guía —hombre internacional— acudió a los servicios de un cocinero de varios gorros, con lo cual se garantizaba el disfrute de un improvisado paraíso en el extremo occidental de la selva Pacífica. Apenas arribábamos a Piangua en una canoa alquilada en Buenaventura, Jaramillo quiso pisar tierra apresuradamente, quizás porque ya estaba mareado por las olas y la conversación. Pero se paró en el pico de una botella de vidrio arrojada en la playa y se cortó un pie hasta el tobillo. Y se cumplió el axioma de los viajes: la estadía en Piangua fue sumamente desagradable, así: Los únicos amigos (y de amistad reciente) éramos Jaramillo y yo, de tal manera que el tiempo se ocupaba en intentos de acercamiento entre parejas distantes, sin nada de qué conversar, sin chispas de humor, sin muestras de afecto, sin ganas de nada bajo el calor húmedo y la capa gris que hacía de cielo. Y lo peor: el lugar y sus gentes (raza extraña habitada por brujos malignos, feos, sucios, entrometidos). Allá no hay nada qué hacer ni qué disfrutar; la playa es un arenal compacto, oscuro, sin gente; hacia el continente no hay acceso porque la greda limita directamente con la selva uniforme; el mar —que todo lo sabe— bota allí, en su purga rutinaria, la peor basura que recoge en todos los mundos. En este ambiente, con el estribillo de una persona que habló siempre en diminutivo, no quedaba sino la alternativa de siempre: beber desde la levantada sudorosa hasta la caída, con la única certeza del aburrimiento. De la quietud nace el movimiento: en una tarde infinita, con sol injusto aposentado sólo en el Atlántico, cuando moríamos de pereza en la terracita del hotel, nuestro anfitrión —el hombre internacional— daba a su novia trompadas de campeón de natación, y ella atinaba únicamente a corretear por la playa y a medio vociferar en una jerga de amor y temor que no expresaba nada en concreto. Tuvo que acudir a Jaramillo, cojo y nervioso, a convencer a dos personas que nada han comprendido en sus vidas. Mientras esta pareja acaparaba el paisaje, ótra, llegada quizás de algún pueblo del Valle del Cauca, se disponía a disfrutar su amor de estreno, en luna de miel y en tierra de malos augurios. Cuando la novia, ya transformada en futura matrona, quiso guardar para siempre en el papel la imagen de su marido y presionó con el índice el botón de la camarita, el varón cayó rematado por un infarto fulminante, sin apenas haber tenido tiempo de marcar su huella en el cuerpo ni en el alma de la joven viuda. Todos imploramos el doloroso milagro del olvido. Ya en la noche alguien se lamentó con pavor: el hotelito estaba ensangrentado a partir de la cama de Jaramillo, desde el dedo pulgar de su pie herido, y por el pasillo, la terraza y el muro que desde ella cae vertical hasta la playa. Un vampiro de la costa y de la selva del Pacífico se le aferró al dedo y lo sangró abundantemente, estropeando el sueño que de alguna manera nos liberaba de la pesadilla de todo aquello. La luna estaba llena en noche de tragedia. Y el plenilunio remató su presencia: el cocinero de fantasía —que no utilizó sus gorros— mordió a su mujer en el pómulo y —éste sí— marcó la huella de su furia en la ruta del llanto, mientras la muchacha producía el gemido más triste del mundo. Es difícil decir que la noche siguiente —la última en Piangua— María del Mar hizo una magnífica paella española (cuyos encantos desatendimos Jaramillo y yo por conversar desaforadamente a la luz del paliativo), y por causa de un pollo en incipiente pero eficaz descomposición se intoxicaron los habitantes del hotel (la paella, generosa, alcanzó para todos), y demostraron con hechos su envenenamiento, en ese ambiente trágico, sin agua dulce, sin drogas, sin médico, ya sin alma. Piangua no nos quiso nunca. Así que al día siguiente decidimos alejarnos, no tocar más el objeto del peligro, no sufrir más, no exponernos a la venganza de la selva malintencionada. Sólo que la retirada tuvo una demora adicional porque el bote estaba encallado, trancado en el arenal a causa de la marea que había descendido más de lo que se esperaba, y no valieron los esfuerzos de siete normales y un campeón de natación para mover el tronco de madera enterrado en el fondo del mar. Fue preciso esperar a que el océano fuera generoso y las propias aguas, acostumbradas a tragar toda vida, nos sacaran a flote hacia otra civilización más propicia, hacia el refugio del Inter-Continental de Cali, a donde llegamos acabados pero contentos, no obstante el pie de Jaramillo que para ese entonces era ya una pelota encarnada y amoratada, llena de peligros y de pésimos augurios. De este viaje de placer me queda una certeza: a Piangua no volveré jamás. En Medellín sentenció el médico —serio, ilustre, helado— que la rabia era la más cercana posibilidad: el noventa por ciento de los vampiros del Pacífico transmiten la enfermedad, y quien la contrae es hombre muerto. Jaramillo tuvo que vacunarse tardíamente (a nadie se le ocurrió en el viaje esa posibilidad, esa necesidad) y abstenerse de su principal disfrute (el alcohol) durante cien días con sus noches, y sin ninguna garantía de inmunidad. Fueron cien días en acecho, en espera de la aparición de los síntomas letales, de fiestas semanales de silenciosa y reprimida despedida, de chistes frustrados alrededor del gran tabú, de mirada fija y mala cara de Jaramillo, lo cual le valió el apodo perfecto: el ojo. Pero el hombre no murió. Lo que no se sabe es la suerte que ha podido correr el vampiro borracho. *** Quedan en Jaramillo la gran soledad de fantasma del día y de la noche (él se va en noches de luna, esté donde esté, a pie generalmente, solo, y siempre aparece al otro día, sereno, como que nada pasó), las aptitudes y el fenotipo de brujo, la seguridad del siempre abandonado a su destino, el cariño por los amigos, los mil desintereses que forman su estilo: por las conversaciones sobre temas cultos, el patriotismo, los sentimentalismos, la política, las feministas, los ejecutivos jóvenes y sus temitas, el cumplimiento del deber, las asociaciones de interés común, los adelantos de la ciencia, las colectas públicas, las granjas autosuficientes, las palabras bonitas, la sensibilidad, la crítica de arte, los concursos, las recreacionistas, la defensa civil, la superación personal, el mantenimiento del carro, el ahorro, la prudencia, la seguridad del estado, el derecho al sufragio, la lucha guerrillera, la investigación, los rituales, la historia, el civismo, los conciertos, la informática, la ecología, la teoría del color, el flagelo del narcotráfico, el divorcio vincular, la economía política, la seriedad, el futuro. Es la certeza de que la vida es única y puede ser deliciosa, y cabe, entonces, el ejercicio especializado de la pereza entregada a la amistad y al goce, sin remordimientos, sin estorbar a nadie, sin envidia, sin ambiciones, con generosidad, con dignidad, con elegancia, con humor, con ritmo lentísimo, plácidamente, sin temor a la muerte y sin avaricia frente a la vida. Con ese fondo tranquilo, simple, Oscar vive su tiempo interior, como un árbol plantado en el corazón del bosque. El Retiro, 21 de abril de 1987 EL ESLABÓN PERDIDO Alvaro Marín Vieco es loco y actor. Su locura encarna en la actuación. Su papel es la representación de su propia locura. Es una tautología de segundo grado, como un animal entre dos espejos, que lo repiten, lo multiplican, lo desdibujan, le ocultan el lindero entre su realidad y su virtualidad, le borran el principio de identidad. Cada aparición suya en escena lo recrea y lo suicida. Porta la misma ambigüedad que una rosa de plástico. Buscando su verdad (¿para qué?) ha gastado media vida y todo su patrimonio, y para ello ha consultado siquiatras y sicólogos, ha criado perros, ha peleado con su familia, ha bebido y fumado y aspirado, ha convivido violentamente con mujeres feas y bonitas, ha leído buenos libros, se ha refugiado en la soledad, se ha hecho torero y músico y buzo y profesor, se ha dado golpes con los amigos y las amigas, ha deseado cortarse las venas pero le ha faltado valor, ha viajado, ha puesto cara seria, ha llorado, se ha reído. Pero éstos son, nada más, búsquedas o racionalizaciones de una verdad que conocería si no fuera loco y actor, si no fuera él. *** Aún hoy, cuando ya es el cincuentón casi retirado que parecía ser desde los treinta y cinco años, quisiera tener la figura de un deportista olímpico italiano en lugar de la que engendraron sus padres antioqueños (no se los perdona), que es ésta: No es un hombre feo, aunque algunas mujeres se obstinan en decir que es horroroso. Es un buen zambo de un metro con sesenta centímetros, de gafas grandes, con predominio de los rasgos negroides en la boca, los dientes (casi siempre se ríe) y la nariz; sus ojos, amarillos y pequeños, se abren completamente al fondo y en el centro de sus salientes y descomunales cuencas, y, sin embargo, no expresan alegría sino perplejidad, tal vez porque se siente extraño habitando un ambiente o hasta una especie que no son los suyos; a partir de las cuencas, la frente se inclina inmediatamente hacia atrás y continúa en una piel delgada y brillante hasta el lindero inferior de lo que sería la coronilla, muy cerca ya del occipucio, forrando un cráneo pequeño y redondeado, enmarcada en unos cuantos pelos que nacen negros y blancos y son sometidos a descargas permanentes de tinturas que los doblegan, resecan y dejan, hasta su temprana muerte, de un color indefinible pero parecido al de los que ostentan en la punta las mazorcas de los chócolos; con excepción de la que rodea los ojos, que es gris, la piel de toda la cabeza es, a fuerza de ungüentos, emplastos y masajes que no logran producir los efectos del sol, una mezcla de café oscuro, gris y verde, para un resultado aproximadamente amarillo cobrizo, propio de sus razas, como el de los enfermos terminales del mal del siglo; las orejas son corrientes, tal vez un poco largas, pero donde el triángulo carnoso las une a la cara hacen un pliegue algo extraño, sin ser propiamente una anormalidad; el resto de la cara, redonda y con las arrugas de la edad en los sitios de siempre, está cubierto con una barba muy pegada a la piel, cuidadosamente recortada de tal manera que parece, simplemente, postiza, de color naturalmente negro canoso, pero realmente rojizo a fuerza de teoría del color y práctica de barbería y tinturería caseras; excepción hecha de los momentos de soledad depresiva, cuando lo frunce, el ceño se mantiene ampliamente estirado, como el de las bailarinas de cabaret, y, como a ellas, le da un aspecto de felicidad difícil de creer; el cuerpo es corto y con el pecho y la espalda anchos (algún antepasado fue, posiblemente, nadador de río en el corazón del África); cintura de hombre sedentario y de cincuenta años, vergonzante a fuerza de cinturones apretados y trucos contra natura; estrecho y pando de caderas, con piernas delgadas y arqueadas (como si montara a caballo), pies cortos y hacia fuera; y los amigos le conocemos las partes más feas (opacas, oscuras, mustias, inermes), por su manía de desnudarse en las fiestas cuando no le escuchamos sus viejas, manidas y graciosas historias-novelas de sus múltiples vidas pasadas, presentes y soñadas. Pero en general lo recuerdo como una amplia, blanca, limpia y ruidosa carcajada que brota de todos los rincones de este hombre gracioso que, si cambiara las gafas por una cola, pasaría desapercibido en la selva amazónica. Dos detalles adicionales: cuando habla —siempre—, las manos (cortas, algo gruesas, con los pulgares oponibles, uñas varoniles recortadas, sin sutileza, rematando unos brazos que pudieran ser de boxeador para la pelea cuerpo a cuerpo) se mueven constantemente, sobreactúan y no corresponden jamás a lo que las palabras dicen, como si fueran libres, como si no pertenecieran a esa voz; y cuando camina hacia los amigos, desde algún lugar que siempre será un misterio, lo hace con timidez, se incomoda, no sabe dónde colocar los ojos, se ríe, mira a donde no tiene por qué y, cuando finalmente llega, abre los brazos, los ojos y la carcajada, y dice alguna palabra que hacer reír a todos. *** Pero Marín también tiene alma. Y un poco más: lo primero que se le ve es el alma. Cuando lo conocí, dieciséis años atrás, supe inmediatamente que era un amigo, que detrás de sus desplantes, de sus posturas de tímido, de sus pataletas de niño con déficit de compota, alentaba un alma, alguien sentía, un hombre sufría. Es un hombre bueno que nació con una gracia que hace una distancia esencial: es artista de alma, desde su alma. Al arte se llega siempre por vías naturales. Nadie se hace artista. La cercanía con el arte es geográfica, natural. Y Marín nació en el arte y a él pertenece, como el ajo a la buena mesa. Y es del arte por la vía más noble: la de la sangre. En su familia hay músicos sobresalientes, pintores sobresalientes, escultores sobresalientes, diseminados en varias generaciones, configurando una línea genética consistentemente dotada para el arte. Y en esa línea Alvaro tiene su puesto en forma de pintor y de escultor, y en ella se ve bien, natural, tranquilo, como una rosa radiante en su jardín. *** Y Marín tiene espíritu. Su animalidad se manifiesta en forma de pura vida, de alegría, de honradez, de calor humano, de humildad, de color, de bondad, de solidaridad, de comprensión. En las fiestas, en los paseos, cuando todos estamos aburridos, Alvaro hace piruetas, golpea con ritmo las botellas, rompe los silencios, parlotea, baila como un muñeco de caucho, hace reír, llora. En las mañanas, cuando está solo, en la absoluta distancia que existe entre la cama y el resto del mundo, Alvaro Marín Vieco es un hombre enfrentado a su propia tragedia, sabe que en la nevera no hay nada para calmar la angustia de la noche anterior, muere cotidianamente en todo lo que no fue, sabe que la vida no trasciende, siente que la muerte ronda permanentemente, comprende que lo del arte es un sueño que nunca se realizará, vive su pobre vida, su vida de habitante de esta tierra, pero tiene la esperanza de que con la luz abrumadora de cada mediodía la vida podrá ser amable. Y los amigos, todos los amigos, hasta los más huraños, sentiremos una brisa alegre cuando en el aburrimiento de la soledad recordemos al hombre amable, entrañable, que es Alvaro Marín. Y mis hijas estarán orgullosas cuando al entrar en mi casa vean en el centro del muro principal el cuadro azul y gris que pintó un buen amigo de su padre. El Retiro, 23 de julio de 1996 CANDICE BERGEN Mi último amor nació de un error. Sin embargo, la fuerza que lo echó a rodar y la inercia lo sostuvieron en pié durante diez años. Hoy, en la paz del olvido, miro hacia atrás y no encuentro un solo destello del resplandor que produjo la explosión del amor. Siento que se ha cumplido un destino, que la soledad ha vuelto a acomodarse en mí, que regreso a mi ambiente natural. Seguramente estoy irreconocible, pero me veo como en cualquier tarde de 1967 antes de mi primer amor, solo, leyendo un libro, ajeno a toda noticia, esperando sin ansiedad la llegada y el paso de los hechos, habitando sin deslumbramiento ese eterno agonizante que es el presente, en silencio, sin esperanzas, estéril, tranquilo. Las huellas de la vida no han penetrado profundamente mi tierra. Finalmente yo soy el que fui y el que debí ser. Este relato es mi catarsis. *** Aquí está la historia: Cuando era niño iba con mis hermanos y con los vecinos al teatro del barrio, los domingos por la mañana, para ver dos películas permitidas por la censura católica. En ese teatro, y sólo en él, disfruté la niñez, especialmente cuando aparecían en la pantalla los vaqueros del oeste, los caballos multicolores, los balazos, el paisaje de Colorado y cierta ternura que hacía contraste moral con tantas aventuras descabelladas. Después, cuando me quedé solo y la timidez me ocupó definitivamente, no frecuenté el cine porque me aburrían las filas para comprar la boleta de entrada y para llegar hasta mi butaca, los saludos indeseados, los comentaristas espontáneos en las sillas vecinas, las interferencias de los fósforos que encendían los fumadores y de los paquetes que rasgaban los comedores, los graciosos inoportunos y la seriedad fatigosa de las conversaciones reflexivas al terminar la función (siempre sentí que el cine tiene más que ver con la sensualidad que con la inteligencia). Pero cuando lograba vencer las resistencias y acudía a ver alguna película, gozaba como antes y grababa para siempre en mi memoria un rostro hermoso de mujer, y lo convertía en el objeto de mis ensoñaciones, mis deseos, mis sueños y mi amor. De todos ellos, el de Candice Bergen me inundó como una obsesión y se me incrustó en la vida en forma de arquetipo: de arquetipo de belleza, de sexualidad, de ternura; es decir, de mujer, pero de mujer imposible, de mujer para el sufrimiento, para acentuar la distancia insalvable. En ese estado lo congelé en alguna profundidad del inconciente, de donde ocasionalmente lo sacaba un sueño incontable para rendirle el homenaje del amor prohibido. *** Cuando menos lo esperaba y menos lo requería, se me vino encima el primer amor, precisamente en una encrucijada de la vida. Estaba en el momento de decidir qué ruta tomar, y yo me fui con los ojos cerrados por la primera que encontré: prometí que ese amor sería el único y viví sólo para él. Por esa vía llegué al matrimonio, el hogar, la abogacía, la seriedad, el dinero. En ella olvidé que podía soñar y reír. La travesía por el túnel me tomó doce años. A la salida encontré que había perdido la juventud y muchas esperanzas, pero en el mar de miserias flotó siempre cerca del naufragio el corcho de la insatisfacción. Y una noche inolvidable me destrozó la vida una mujer que cuando se rapaba la cabeza parecía una diosa de mármol. En ese cuerpo y esa locura se decidió que mi vida estaría por los lados del ocio, los amigos, el alcohol, la alegría, los libros que escriben los locos inútiles y, sobre todo, la gran soledad. La vida de estúpido me había restado energías, pero la libertad fue un buen regenerador. Por eso me vieron borracho una mañana de septiembre de 1980 en el aeropuerto de Medellín tomando un avión que me llevó a otro mundo, a París, donde, en vez de estudiar filosofía durante cinco años, bebí vino, calvados y ron antillano todos los días y todas las noches de los seis meses siguientes. La distancia, la soledad y el dolor hicieron su trabajo: al fin de la cura mi cuerpo quedó extenuado y demandó cirugía, pero el alma se puso a punto para meterme en esta montaña fría hasta la muerte, escuchando la voz de los locos y alejándome cada vez más de los serios que se engordan y me hacen desear que este planeta pierda su rumbo en el espacio. Es curioso, pero desde entonces nunca he soñado con esos doce años ni he deseado volver a ellos, ni siquiera en las tardes terribles de sol, sed y ansiedad que siguen a las parrandas interminables con los amigos. Parece que se han ido para siempre. *** 1981 fue un año plano para mí. Los recuerdo, ya un poco perdidos, se refieren a las insatisfacciones en una primera casa que no se dejaba habitar porque no encajaba en mi destino, a un amor empalagoso que quiso ocupar mi tiempo y mi espacio y logró inmovilizarme en una rutina de bobos que muy pronto me hizo evidente la necesidad de un nuevo final, a un frío de muerte en los amaneceres en el pequeño colchón húmedo que hacía de cama junto a la chimenea que dejaba de calentar a las tres de cada mañana a cambio de la oscuridad total, al terror que sentí cuando descubrí que alguna semilla del colchón de paja había germinado y por la costura salía una hoja verde y premonitoria, al título de “La Pecera” que le dieron los amigos a mi casa, al peso de todas las angustias acumuladas en treinta años de vida de disgusto y a la figura desdibujada pero contundente del fantasma de miedo que me visitaba cotidianamente y me miraba en silencio: el futuro. En el undécimo mes del año logré escaparme para el Caribe colombiano por una semana. Buscaba mi soledad, el calor de la playa lejos del amor, el deseo de no morir, un poco de fuerza para volver a acabar con todo y la oportunidad de mirar de frente al fantasma y domesticarlo. Pero sólo me cambió transitoriamente el color de la piel. Definitivamente, no me gusta el mar. Cuando regresé, los amigos se enteraron de que no había muerto y quisieron celebrarlo. Esa noche conocí a una rubia malencarada, pálida, con tres kilos de más y un temperamento como el de los condenados a muerte. La fiesta concluyó, como muchas de la vida real, con el portazo de la muchacha en la nariz naturalmente chata de su novio llorón, el drama del amor representado en ridículo para la maledicencia de un público desconocido y la borrachera de compañía hasta el día siguiente. Poco después invitaron a la muchacha a pasar un fin de semana en mi casa, pensando en que olvidara sus problemas de amor, en el aire libre, la naturaleza y la mansedumbre de una noche moderadamente prolongada frente a la chimenea, con el fondo amable de una conversación fácil e intrascendente. Yo acepté con la resignación habitual y me dispuse a lo de siempre: aislarme y, de vez en cuando, decir lo que se asomara a mi lengua, más para no enloquecer y no estorbar que para comunicarme o ser amable. La invitada resultó ser una media sangre francesa y cuarto de sangre judía, con la piel rosada demasiado suave, ojos azules-verdes con las pestañas más grandes y más tupidas que he visto, nariz afilada, barbilla cuadrada, boca hermosa y sensual, risa blanca, alegría infantil, discreta malicia, conversación variada con voz delicada y al volumen justo, ternura contenida y un fondo triste muy llamativo. Lejos de la presión del amor, sus facciones se tranquilizaban, como cuando baja la marea, y a la luz de la chimenea se me fue revelando un rostro espectacular que retrocedió mi vida hasta la segunda etapa del cine y se situó exactamente en el nombre y la imagen de mi arquetipo: Candice Bergen Esta vez el deshielo se produjo al calor de una noche completa de conversación, de la conversación más cercana, más íntima y más deliciosa que había tenido en mi vida. Después de que ella se apoderó del tiempo, del ambiente y de mi espíritu, no era posible para un hombre de corazón evitar la catástrofe que mi novia intuyó desde que se puso amarilla la primera llama y comenzó a entibiar la noche todavía fría. Yo estaba ya enhebrado en la aguja del amor y sabía que para separarme de ella se precisaba un rompimiento. Tras él, yo quedaría partido. El martes siguiente llamé por teléfono al banco donde trabajaba la francesa. Después de pronunciar el Silvie Beatrice, estas palabras suyas alumbraron el camino con la claridad de un relámpago: “Me alarma su llamada”, escuché en la casa de un amigo que nunca entendió por qué se me rebajó el color y empecé a temblar. Desde entonces operó en mí otro mecanismo: la sensualidad. Y comprendí que algunos sueños son realizables. No era difícil en ese momento jugarme nuevamente la vida, y quizás era lo único que podía hacer. Y galopé con los estribos perdidos en el potro desbocado del amor durante diez largos años, hasta que caí hecho pedazos cuando me zarandeó este último corcoveo: “Usted nunca me ha gustado”, dijo con su voz delicada la francesa al atardecer frente a una hermosa copa de coctel a base de mandarina y wisky, tres años después de que yo sentí que ya no me quería y un segundo antes de que decidiera cerrar definitivamente para ella las puertas de mi vida. Sin embargo, una chispa de mi amor había aspirado a ser más que un simple destello. Por esos días quise ver a la muerte. Muchas noches, mientras bebía solitario frente a la chimenea apagada, olvidé que me gustaba amar y ser alegre. Y una de esas noches me despertó una copla, casi como un empujón, y volví a sentir el calambre de la vida: Buscaré el olvido eterno por los lados del amor, aunque sería mejor bajarme para el infierno. Después de ella, en el transcurso de tres días que viví como en otro planeta, llegaron unas cien coplas más. Algún día las revisaré para hacer nuevamente el viaje. *** Esa historia pertenece a mi pasado. De todas maneras, yo la recuerdo con nitidez, especialmente cuando presencio el milagro de la aparición de una mujer hermosa. Ahora mismo siento que me estoy enamorando de una mujer de película. Es un demonio encantador e insolente que me hace sentir que algunos sueños son realizables. Ella lo sabe y me ha escrito una carta que termina con la palabra más reconfortante: “Tuya”. El Retiro, 4 de septiembre de 1994 POETA Ahí está José Manuel Arango, vivo con sesenta y tres años, intocable. Pronunciar su nombre no informa nada: llamarse José Manuel y ser Arango en Antioquia no resta ninguna probabilidad en el juego de la fortuna por la identidad en la vida, como cada gota de un aguacero tropical es indiferente en el espectáculo del chaparrón. Si, además de eso, el José Manuel Arango prefiere mirar, escuchar, no moverse, no hacer ruido y como no estar, es fácil que su vida sea quietud en la penumbra fresca del anonimato. Sí, este varón indiscutible parece educado en un colegio suizo para señoritas, en las nieves perpetuas de los Alpes, en la contemplación silenciosa de la inmensidad del paisaje solitario, para labrarle un carácter escueto y hacerlo un ser propenso al asombro y al arte, sin vanidad, sin envidia, sin zalamería, recatado, discreto, sobrio, amable, distinto. Sin embargo, ésa es solo una apariencia: este José Manuel Arango es el que es por que es así, vino de la tierra cifrado y volverá a ella con la misma hechura; quiero decir que no es producto del artificio, que es natural, que se parece así mismo, que es idéntico así mismo. Pero no es únicamente su nombre lo intercambiable: su apariencia es corriente, muy ceñida a su raza antioqueña en el color café-gris de la piel, en su metro con setenta de estatura, en los rasgos de la cara, en los movimientos descomplicados, en los ademanes naturales, en el tono de la voz, en el atuendo sencillo y ajeno a las modas. Si uno en un vagón de metro sentado frente a un obrero calificado, bien podría suponer que dos compañeros de trabajo regresan a su casa después de una jornada de ocho horas bajo el mismo techo. En la pantalla donde se vive la representación de la vida, a José Manuel siempre se le podrá localizar en la comparsa, compartiendo la condición de mancha oscura, casi invisible de los que no tienen vanidad ni deseo de ser vistos. *** Lo único obvio en José Manuel Arango es su hermetismo. Para encontrarlo se precisa estar atento, observarlo, acercársele, quererlo. Él no rehuye, no oculta, no rechaza, pero vive una intensa y generosa individualidad instante a instante, sin claudicar por fatiga ni por costumbre, como si pensara en otra lengua. Traspasa el umbral que lo separa del telón, aparece inmediatamente su rasgo más llamativo: la intimidad. Siempre que se está con él hay intimidad, aunque el tema puede ser hasta el fútbol. Y es un hombre amable, profundamente respetuoso, serio, honrado, delicado, jovial, original, cercano, hasta gracioso. No le he conocido (ni creo que nadie lo haya conocido) maledicencia, mala fe, envidia, falsedad, petulancia, mal trato. Generalmente está en silencio, atento, con la mirada concentrada de sus grandes ojos oscuros a fondo de las cuencas profundas y detrás de las grandes gafas claras que ya hacen parte de su cara y de su ser todo. Pero siempre percibo –o creo percibir- que su presencia es voluntaria y que instintivamente no está, que su interés mayor ocupa otro espacio, que el humo abundante de su permanente cigarrillo es también una nube que separa su ser de su estar. De todas maneras, cuando asiste a las fiestas (algunas pocas veces) o cuando invita a sus fiestas (por un libro que publicó, generalmente) uno lo ve en su cuerpo delgado y corvo, con los brazos flacos de fibras largas y duras como alambres (trabaja con la guadaña de motor desde años atrás) y sabe que está gozando. Saluda muy amablemente y uno siente que se alegra con el encuentro, que no está pisando el terreno de lo formal sino el de lo personal, pero pronto se ubica en el último plano del escenario, se sienta en un taburete cualquiera (el que esté mas atrás), cruza pulcramente una pierna flaca sobre la otra, fuma, bebe (al principio lentamente, como sin gusto, pero paulatinamente acelera el ritmo hasta llegar a ser un bebedor furibundo como cualquiera de sus amigos), mira, mira, mira y no dice nada, de pronto ríe suavemente cuando alguien dice algo gracioso, no opina, no chismorrea, está. Su presencia es amable y seria, imprime en el ambiente altos niveles de respeto y decencia, ennoblece la fiesta, pero no cohibe, no resta alegría, no ensucia el aire con solemnidad. En algún momento de la noche alguien recuerda su presencia y levanta la excusa de su soledad con una pregunta o un comentario, y el alcohol -que siempre es milagroso- desata su lengua larga y ancha, abre de par en par su boca muy grande, extiende sus manos pulcras, endereza un poco su lomo encorvado, contrae su enorme frente de cinco arrugas profundas y gruesas, levanta las cejas mínimas y gachas por sobre el nivel superior de las gafas que uno de los índices empuja hacia arriba por el puente, y José Manuel Arango empieza a hablar inteligente y pausadamente, pensando y pronunciando cada palabra con la devoción de una madre, saboreando como a un confite ácido cada frase precisa, cada idea traída desde su soledad fértil, cada recuerdo desenterrado, cada relación hallada, cada lindero verbal marcado por él muy meticulosa y precisamente. Cuando lo veo y lo oigo hablar así, pienso que para José Manuel la literatura es la fiesta de las palabras, de las palabras tocadas por la belleza, creadoras de belleza, portadoras de epifanía, y no es el asunto fatigoso de la academia que han invadido las editoriales, ha recargado las librerías de basura ilegibles, han transformado en calvario el placer de la lectura, ha convertido a lo escritores en unos malhumorados y pálidos hombrecitos que saben los que dicen los libros y no han pecado de obra por pura torpeza; ni –mucho menos- es el juego sucio que mueve la codicia con sus múltiples cabezas: la codicia del dinero, la de la fama, la del poder. Hay una ley inexorable: cuando está José Manuel se habla de poesía; y generalmente es él quien habla o quien marca los hitos de la conversación, por que conoce a fondo el tema, ha leído mucha poesía, recuerda, disfruta la poesía, vive en constante obsesión por la poesía, traduce poesía... y es poeta. Otra ley inexorable: no es José Manuel quien pone el tema de la poesía sobre el tapete. Si por él fuera, simplemente se quedaría en su silla, mirando, fumando, oyendo y bebiendo, con una pierna sobre la otra y moviendo hacia delante y hacia atrás la pantorrila del aire, como quien se sienta en la banca de un parque a esperar que el tiempo pase mientras llega la hora del almuerzo. Pero cuando llega el tema, él disfruta realmente, oye con respeto y atención lo que los demás dicen, opina certeramente y sin seguir las rutas pavimentadas por la moda, por las costumbres o por el interés, se aferra con inteligencia y conocimiento a sus opiniones, dice herejías que hacen rabiar a unos, sonrojar reír a otros (yo entre ellos); una noche piensa y dice algo de un poeta, y tres meses después dice lo contrario del mismo, y no se pone colorado, no se inmuta, no se desluce, convence con su nueva verdad (yo le creo); expresa siempre con sus palabras, con sus gestos (hace muchas muecas lentas con los ojos, con la boca, con la cabeza toda, con las manos), con sus entonaciones, con sus dudas muy explícitas, con sus sorpresas, una pertenencia definitiva, honesta, incurable, sufrida, gozada, como de carnaval, a la poesía, y es claro que lo mantienen en la vida solamente dos obsesiones: La poesía y su familia... Bueno y otra adicción: el cigarrillo: alguna vez sintió que se moría por culpa del tabaco (tosía, se enfermaba de gripa, estaba débil) y decidió acudir al caucho de nicotina que imprime un aspecto de beisbolista gringo en quienes utilizan esta terapia. El resultado fue una caricatura: José Manuel se envició al chicle medicinal y continúo aspirando y comiendo nicotina, se olvidó de la tos y volvió a resolver que ninguna norma que no provenga de sus entrañas debe ser atendida. Después de su conversación sobre poesía, cuando ya el alcohol ahoga a todos, retorna a su silencio, entristece un poco su rostro seco de color terroso, se resguarda en el cercano regazo de Clara (su mujer, boyacense, alegre-triste, afectuosa, decente, bonita, cercana, cordial, amiga de la fiesta) y, sin que se note, se va para su cama, en paz, levemente agachado, digno, respetuoso, bueno. *** José Manuel Arango es poeta por que nació poeta y por que lo que escribe es poesía. No es poeta como resultado de una decisión ni de un esfuerzo (“Lo que natura...”), ni lo es por el reconocimiento que ya tiene, que él ha gustado humildemente, ha aceptado, no ha buscado, ha soportado y tendrá que soportar (ya se ha convertido en un objeto de turismo; a él van los escritores consagrados, los por consagrar, los inconsagrables, los que aspiran a ser artistas, toda la gama de farsantes que quieren ser conocidos como inteligentes, y todos quieren tener un espacio en su ámbito personal, ojalá en su corazón, ojalá en su admiración, ojalá en su palabra). Su poesía es ya plenamente reconocida y apreciada. Ha llegado a la cumbre más inaccesible: es indiscutible. Nadie en el medio (en el medio de la poesía) duda de su calidad, y para algunos es simplemente el poeta más importante de Colombia en estos tiempos. Yo prefiero citar a Jaime Jaramillo Escobar (otro poeta respetado) refiriéndose a su poesía: “Concisión, claridad y limpieza definen su estilo”. Y ese poema de su primer libro, de hace 30 años, me gusta: XXII un trueno en la mañana, súbito y después el silencio filoso de los sueños es la misma calle de siempre, los sitios familiares que extraños sin embargo de pronto como apariencias de un helado país de muerte la rama de la ceiba –su sombra- tiembla sobre el muro día a día debiste hacer tu jornada de lento viajero para llegar a este minuto en que la radical extrañeza de todo te hiere y un trueno estalla en la mañana, súbito y es después el silencio filoso de los sueños. *** José Manuel Arango ha vivido su vida: nació en El Carmen de Viboral, en la montaña fría antioqueña, a mas de dos mil metros sobre el mar, y allí aprendió a caminar, a decir “yo”, a leer y a escribir, en un paisaje de paz, con terrenos suavemente ondulado y manso a sus pies, mas no grandes y abruptas montañas al fondo, entre riachuelos con truchas, bosques de arrayanes, siete cueros y dragos, sumergido buena parte del año en la neblina fría y presenciando la germinación, el crecimiento, la florescencia y la fructificación de las mas sanas hortalizas del planeta, vivo sol verde, rojo, amarillo, anaranjado. Todavía era un niño cuando se fue para el Seminario de Medellín, donde probablemente le conoció la cara a su soledad, y se enamoró a primera vista de ella, y de su mano tierna, firme y sabia ha viajado por su tiempo y llegará al final del camino un poco menos triste de lo que llegaría si le faltara su lazarillo. Más tarde, un bachiller emigró a la alta llanura, a Tunja, donde encontró la filosofía y el amor, y con ellos se casó para toda la vida, y tuvo dos hijos y descubrió que es poeta. Después vivió en Popayán, en la media montaña occidental de Colombia, regresó al frío de la montaña plana de Tunja y desde 1967 vivió en Medellín, fue profesor de Filosofía en la Universidad de Antioquia y se metió de cuerpo entero en su poesía. Posteriormente se jubiló y se volvió para la montaña, al occidente de Medellín, con un paisaje impresionante de montañas que le dio el título a su último libro, varios de sus mejores poemas (Montañas 1, por ejemplo), el oficio de trabajador de la guadaña, más libertad, más cercanía con su familia, más contacto con el frío y la tierra, más posibilidad de voltearse el cuero y mirarse el interior, más paz, más tristeza, más vida para su poesía. Ahora vive entre Medellín y la montaña, pero más específicamente en el lugar que siempre ha habitado, que trata cada día de conocer y de domesticar, en el cual ha reído y ha llorado libremente: José Manuel Arango. *** Aquí desde la montaña del frente, me parece ver su seriedad, su piel gruesa y dura, su faz triangular de facciones bien definidas y afirmadas, sus orejas largas y anchas de lóbulos separados de la cara, su nariz grande y recta cuya punta roma vuela un poco sobre el crecido labio superior, los dos grandes y profundos paréntesis que enmarcan su boca extensa, bajo las gafas enormes sus ojos oscuros como almendras acostadas y resistiendo el peso de las cejas pequeñas e inclinadas y de los párpados que caen sobre ellos y los tiznan de tristeza y como de nostalgia, su pelo negro (ya bien surtido de canas) muy crespo y pegado al cráneo (cuando olvida la peluquería se parece a un futbolista argentino envejecido prematuramente), su cuello fino y arrugado que ocasionalmente (cuando va a hablar) se estira como el de un cisne discreto y lo hace cobrar vida exterior, su voz lenta y con poco volumen que sale de la boca modulada de acuerdo con sentido que lleva adherido, que transporta desde su interior hasta el oído atento un castellano perfecto, claro, pensado, culto, con matices, con demonio, propio de un poeta que ha remontado la vida, que ha gozado, que ha sufrido a fondo, que conoce los rigores de la soledad y no aprendió a quejarse. Su poesía como su voz, expresa en perfecto castellano (domina el oficio) lo que ha visto, lo que está viendo, lo que siente, lo que piensa. Ahí está José Manuel Arango, sabiendo quién es, vivo y en contacto con la muerte, con esa muerte que no podrá borrar su poesía por que esta ya pertenece al dominio de la humanidad. Medellín, 13 de enero de 2001 RARA AVIS De todos los hombres que he conocido, sólo uno es sabio: Gustavo Vives. Hace cuarenta años lo conocí en nuestra cárcel infantil: el colegio de los jesuitas. El primer golpe de vista me lo reveló como un niño viejo y sabio. La mirada de ayer me lo reveló como un viejo niño y sabio. A los once años Gustavo era un hombre serio, ensimismado, lejano, decente e inmensamente solitario, y conserva esos vicios. Lo recuerdo con la cabeza metida en el amplio cajón del pupitre escolar, con la pesada tapa de madera apoyada en la cabeza, perdido en unos como experimentos que nunca pude adivinar y siempre me produjeron curiosidad, soportando impasible los golpes que le propinábamos los compañeros, con lápices, borradores, manos, papeles, libros y piedras, sordo a los regaños de los profesores, silencioso, ajeno, pacífico. Sólo transcendía su apretada frontera un hilillo de humo que ocasionalmente salía del pupitre y nos hacía reír, pero nunca supimos su causa. Por lo demás, nunca conversó con nadie, no lloró, no se rió, no hizo ningún deporte, no militó en nada, no hablo en voz alta, fue imperturbable en su distancia, no invadió territorios, no trató de lucirse, mantuvo su línea, tuvo personalidad. Fue, entonces, un hombre correcto y especial. En algún momento dejó de asistir al colegio y no dejó rastro. Aunque su presencia y su partida fueron silenciosas, sentí la ausencia. Veinte años después supe nuevamente de Vives, supe que seguía siendo raro, que era un experto a quien consultaban y explotaban los anticuarios, que todavía se cortaba el pelo casi a ras del cuero cabelludo de su inmensa cabeza rubia, bovina, gacha, repleta, con ojos azules, enormes, bovinos, perdidos, miopes bajo las grandes gafas de lentes gruesos y empañados; y volví a ver su cara de piel muy blanca, nariz y orejas coloradas, boca grande y apariencia europea, con un cuerpo corto, fuerte, sin ejercicio y sin grasa, inclinado hacia delante en un ángulo que el peso de la cabeza hace peligrosamente agudo y a veces sucumbe a la ley de la gravedad. Y me alegró volver a verlo y sentir que él se alegraba de volver a verme, y nos supimos amigos. *** Gustavo Vives es sabio en Inventario de Patrimonio Cultural, y de eso vive como empleado del Departamento de Antioquia. Sus libros en este campo son espectaculares por el derroche de conocimientos, por la investigación que demandan, por la capacidad de revelación y de relación, por la precisión, por la credibilidad. Para este trabajo Gustavo aplica su sabiduría en arte colonial antioqueño y colombiano (también penetra a fondo muchas fronteras americanas), en arte antioqueño y colombiano del siglo diecinueve, en historia de Colombia, en mueblería, en joyería, en cerámica, en escultura, en imaginería, en historia del arte occidental, en iconografía cristiana y en hagiografía. Los libros de Gustavo se pueden leer como tratados de arte, especialmente como revelaciones del arte cristiano en Antioquia, mueble e inmueble, y en ese sentido se deben leer con la cara seria y grave del estudioso. Y también se pueden leer —a mí me interesan así— como vehículos viajeros por mundos maravillosos, en los cuales se viven emociones que son comparables a las que se experimentan en el buceo, en los safaris, en los centros comerciales, en las góndolas de Venecia, en las bicicletas de Amsterdam, en la lectura del Quijote, en La Odisea, en el ir de tapas en Madrid, en las visitas no turísticas al Louvre, en las parrandas con los amigos y en todas esas bagatelas que engordan el espíritu y ablandan el cuerpo. Con Vives uno queda perplejo, no entiende cómo puede saber tanto de un tema tan extraño, se pregunta cuándo aprendió todo lo que sabe, aunque evidentemente es muy cabezón y muy estudioso. A veces pienso en una monstruosidad genética que lo haría heredero directo de los conocimientos descomunales que posee, como si hubiera nacido depositario de un tesoro meticulosamente cifrado. Mirarlo corrobora esta hipótesis: verlo es ponerle materia al paradigma del sabio, y para quien lo ha visto no es extraño el adjetivo ni es un elogio que se hace a Gustavo: es la objetivación de una palabra, su adecuación natural, es la representación de lo que nombra por lo nombrado. También tiene estos rasgos ligados a su condición de sabio: es desordenado hasta el más remoto extremo, torpe, desacertado, olvidadizo, desinteresado, descuidado, resignado a su suerte, víctima de abusos, generoso, de los que pueden caminar con un pie en la acera y el otro en la calle, ingenuo, repetidor, compulsivo, desconcertante, de mirada triste, incomprendido, incomprensible, desconectado de la realidad, aislado, bondadoso, honrado, desprevenido, sin capacidad de odiar, sin rencor, explotado, de buena fe, comprensivo, sin aspiraciones, rutinario, humilde, amable, ignorante de su importancia, tierno, caricaturesco, cálido, sin precauciones, respetuoso, pulcro, trabajador, sin veneno, tragicómico. *** Y, sin embargo, Gustavo es un hombre alegre. Nadie quiere más a un hijo que Gustavo Vives a su Luciano Santiago. Nadie quiere a Miguel Escobar, a Gloria Palomino, a José Gabriel Baena, a Jairo Morales, a Pacho Gaviria y Gustavo Melo como los quiere Gustavo Vives. El quiere a su gente con una admiración y una alegría especiales, se le siente un aliento de amor tímido, de necesidad de amor, de capacidad de sacrificio y de solidaridad de espíritu que no se ve en estas tierras. Cuando nos vemos —tres o cuatro veces en el año— siempre me dice en algún momento de la parranda con los amigos, cuando el aguardiente disuelve su timidez, ya expresivo, desbordado de generosidad y de cariño, cercano, sincero, invaluable: “Qué rico estar con vos”, y yo siempre le agradezco estas palabras cortas, definitivas, correspondidas y honrosas. Después del trabajo silencioso, concentrado, exigente y solitario de todo el día y de todos los días, al final de la tarde se va para el bar de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, donde trabaja con sus compinches de exposiciones de arte, libros y demás, y bebe aguardiente doble y relajante en la más inofensiva y sana fiesta que un hombre decente puede celebrar cada día, porque a Gustavo el alcohol jamás lo ha llevado a la violencia ni al irrespeto. Allí se emborracha, prende el cigarrillo presente con el que aún no es pasado, hace sus simpáticos juegos verbales de humor suave, se enamora de la mujer bonita o fea que se atreva a bailar con él alguna salsa, algún bolero o algún vallenato que por casualidad suena, dice sus obsesiones del momento en el tema de arte que está trabajando, paga su cuenta religiosamente y se va a dormir con una sonrisa de boca torcida y de paz que alguna noche será el sello de su muerte serena. Gustavo morirá tranquilamente, su conciencia no podrá reprocharle nada y el mundo le deberá siempre más de lo que él le ha dado. Como es media sangre caribe, tiene en los huesos el baile y esa fiesta de los costeños del norte de Colombia. Es un miembro por ejercicio de la parranda de tres días del “Festival Mundial del Porro”, en San Pelayo, donde se baila, se bebe y se olvida de día y de noche, en un carnaval agotador y regenerador que Gustavo frecuenta como un loco perdido en un mundo medio propio y medio ajeno que lo acoge como a un expósito sin malicia. Gustavo Vives Mejía —caribe y antioqueño— quiere a sus dos tierras, siente los ancestros en su sangre, hace una historia de Antioquia muy original (que sólo él está en condiciones de emprender) y guarda en su baúl una ilusión que habla de su espíritu: irse con sus huesos y su sangre todavía caliente a divagar en el vaivén pendular e inconciente de una hamaca rayada entre dos palmeras del Caribe, para recordar en la niebla clara del ron la iconografía amable de la alta montaña antioqueña que él ilumina con su paciencia, para entregarse sosegadamente al deliro final de unos instintos que no han exigido nada, que han cumplido con humildad un destino misterioso. *** Gustavo Vives es un hombre tocado de manera especial por la naturaleza, ha tenido que vivir como un ser de otra especie, como cumpliendo una orden cósmica indiscutible; es, podría decirse, un loco, un extraño, un hombre perdido en el planeta, como si se hubiera sometido a una congelación secular y viniera ahora a traernos noticias de su época. Todo eso lo distancia, pero en su compañía, en su cercanía amable, en la calidez de su afecto y en la persistencia de su amistad se siente la presencia de un ser bueno, transparente, tranquilo y humano. Gustavo vive la mejor sabiduría: es feliz. Medellín, 15 de julio de 2000 NO ES El espíritu de Clemencia Echeverri es volátil, como una esencia. Esta bella cualidad la adorna y la imanta, pero le imprime un sello trágico: la hace fugaz. Desde hace quince años he querido encerrarla en unas palabras, mas cuando creo que la tengo agarrada del pelo se me difumina y pierdo su rastro; de pronto, sorpresivamente, se me aparece en el brillo de su radiación, pero se disuelve en un espejismo. En sentido estricto, este retrato ha cerrado la línea. Pero quizás, por un temorcillo al temperamento del objeto, será conveniente agregar unas palabras a título de ambientación, de tal manera que no pueda decirse que esta mujer ha perdido su venida al planeta: Hace unos treinta años vi por primera vez a Clemencia y, como todos los de mi ciudad y mi generación, me enamoré de ella: sus fotografías salieron en los periódicos porque era la Reina de la Belleza del Departamento de Caldas, una veta generosa de mujeres dignas, hermosas, inteligentes y de mucha raza. Este amor fue, como todos, pasajero, y me dejó, también como todos, recuerdo y frustración. Hoy, ya en “la juventud de la vejez”, Clemencia Echeverri conserva las gracias que la sacaron por primera vez del anonimato, y yo guardo la memoria de ese resplandor en un altar con rosas blancas y rojas. *** Trece años después, cuando ya vivía solo, tenía novia que llegaba al atardecer, estaba triste y era feliz, en una medianoche de luna de 1981 se apareció en mi casa, en la montaña silenciosa, Clemencia Echeverri, la de las fotografías, con unos artistas que no vi, en una parranda deliciosa, vestida de negro, con piel de perla mate, brazos y piernas alargados y tensos, pelo castaño oscuro y lacio hasta la base del cuello largo de cisne, con remolino simpático e inmanejable encima de la frente de tres dedos (ese remolino se prolonga hasta el fondo del cerebro dentro de la pequeña y vivaz cabeza femenina) y calzada con unos hermosos zapatos de gamuza que no la apretaban y le permitían moverse mucho, con agilidad, alegría, sensualidad y elegancia. En algún momento, sorpresivamente, me atenazó las manos, me sacó de un certero tirón de la seguridad de las tres cobijas y me sometió a la vergüenza del baile con temblor como epiléptico en una piyama ridícula de franela que los franceses usan como segunda piel en invierno, muy pegada al cuerpo y con una abertura larga y amplia donde se requiere. Yo soy tímido y no sé bailar (ni me gusta), pero esa noche el asunto era diferente: se trataba de la realización de un sueño empolvado, yo podía abrazar a una reina, sentir su aroma desconocido, tocar su suavidad, podía decirle todo lo que sabía, tal vez le gustaría mi flaca soledad, tal vez me miraría con ojos generosos, tal vez podría refrescar mis labios en los suyos delgados y pequeños (no muy tentadores, pero suyos) que hablaban mucho y muy descomplicada y elocuentemente. ¿Cómo no hacerlo? Cuando me tocan los instintos primordiales, sucumbo; y me lancé de lleno a la fiesta, bailé con Clemencia como un antillano, dije todo lo que se me ocurrió (hablé durante cinco o más horas sin detenerme) y sentí que mis palabras llegaban tan lejos como no imaginé, no me importó la piyama con su peligroso hueco, me olvidé de la novia y me fui con Clemencia a su apartamento, a una hora de mi casa, y conversamos y bebimos hasta alguna hora del día siguiente, cuando perdí definitivamente la conciencia que ya andaba de huida, y amanecí solo, tirado en un tapete de lana, con una cobija encima, con dolor de cabeza, sin haber experimentado el temblor fundamental y con la certeza de que las mujeres bonitas, alegres, buenas conversadoras, locas e inteligentes guardan en sus sinuosidades de materia y de espíritu la clave de la alegría, pero son muy peligrosas. Clemencia no es una mujer exuberante. Tiene una linda figura fuerte y delgada, larga y alargada; sus manos largas de uñas recortadas (a veces comidas por causa de algún nervio de más) son tan expresivas como su lengua ágil e inteligente y como sus ojillos profundos, del castaño oscuro del pelo, alegres y con párpados superiores un tanto abundantes; la nariz es recta, normal, bonita, descendente y apropiada a su pequeña cara infantil, como lo son sus orejas, más agradables cuando las adorna con aretes grandes con algo de color; la barbilla es pequeña y casi insignificante en sí, pero cierta arrogancia la levanta con frecuencia y denuncia un espíritu desafiante de mujer temperamental, de sangre caliente y atrevida; las líneas de la cara son escuetas, sin mejillas y labran con buen sentido un bonito rostro, descarnado, discretamente cóncavo entre el remolino del pelo y el mentón, alerta, significativo y emblemático de una mujer muy viva y en movimiento, de las que producen envidia, pavor, admiración y furia en las demás mujeres, salvo en las muy seguras, en las muy inseguras y en las de buen humor, que disfrutan de su abundancia, como los hombres de casi todas las calañas; su voz es aguda, certera, melodiosa, con muchas inflexiones, levemente afectada y apta para el coqueteo; el vestido (generalmente negro) es el de una señora joven, bonita, moderna, un tanto exótica, de buen gusto, con énfasis en los zapatos (siempre muy bonitos, muy finos, muy cómodos) y con pleno conocimiento de sus más y sus menos. Sin embargo, algunas veces aparece vestida de “jeans”, con ancho cinturón de cuero café, con camisa blanca y chaleco corto y de colores, como si estuviera a punto de disparar desde lo alto de un caballo pinto a un matón irrespetuoso. Con esa apariencia me hace pensar que es idéntica por dentro y por fuera. El espíritu ocupa en ella más espacio que el cuerpo, y por eso los músculos permanecen tensos, no tienen sosiego. Tal vez puedo decir que su belleza no sería tan provocativa sin las raudas ruedas de su intangible. *** Hace treinta años nuestras mujeres se casaban muy jóvenes y, con las incontables excepciones de los desbordamientos y avalanchas de la naturaleza, vírgenes o casi vírgenes. A más belleza, más premura. A sus veinte años, una mujer bonita era una matrona con niño pelón, anchas caderas, carnes abundantes y marido fatigado y distante. Antes de la primera florescencia plena, las muchachas pasaban sin alegría al archivo del hogar, donde se marchitaban prematuramente y contraían una como eternidad gris. De pronto se estremecía el barrio con la visión de una viejecita seca y gacha que salía de la iglesia con un largo traje oscuro, y resultaba ser la muchacha rosada que diez años atrás arribó al altar del brazo de un padre joven y llorón, vestida como la reina que era, deslumbrante en una hermosura local, todavía cruda y ya inmensamente sensual, enloquecedora en su blanca sonrisa de mujer para el amor y para la vida. Una de esas muchachas fue Clemencia Echeverri, nuestro sueño virgen (?), que pasó de los lomos del impresionante semental de paso fino Resorte Tercero (abriendo plaza en la Feria de la Candelaria) a la cama nupcial con un muchacho-señor a quien prácticamente no conocía, que le llegaba a las orejas, grueso, moreno, carirredondo, un viejo, ambicioso y con temperamento y tesón suficientes para doblegar su esbelta nobleza, su arrogancia, sus bríos de potranca cerrera. *** A Clemencia le gusta la parranda. Cuando ella salió de su primera muerte, yo ya vivía mi última resurrección, en la paz de la montaña, los libros y los caballos de paso fino. Nos encontramos en la alegría de la libertad, yo con mi traje de vago y ella con la pompa simpática de artista de escuela y de profesora universitaria de arte (“Lo que natura...”), y pasamos del coqueteo inicial (que se hizo costumbre inofensiva) a la amistad seca y caliente, ejercida en afecto, en conversaciones sin tema, en gusto mutuo, en amigos en común y locos, en sus horribles vallenatos que ni escucho ni bailo (“Mi nido de amor...”, cantaba y gritaba Clemencia, amable, graciosa, feliz, a la tres de la mañana, y no dejaba dormir a los vecinos), en el alcohol que tanta alegría nos ha proporcionado, en la tendencia irresistible a formar parranda en mitad de la semana. Clemencia es artista (pintora y escultora de colores fuertes, rojos, amarillos, verdes, azules), tiene y acumula libros de arte (creo que los ve y los lee), le gusta hablar de arte, le gusta la vanguardia, le encanta alegar de arte y sabe ponerse furiosa por los insignificantes asuntos del arte: una noche, en Santa Marta, en el apartamento del hombre que se hizo su segundo marido por el resto de su vida desde hace ya más de quince años, armó una guerra verbal con Alvaro Marín (su amigo más tierno por esos tiempos), y cuando Alvaro le dijo que ella no era artista, Clemencia lo paró en seco con un directo de derecha, seguido del obvio “uper cut” de izquierda, golpes que lo pusieron al borde del K.O. fulminante; sin embargo, el marido intervino y paró la pelea, librando a Marín de la humillación de chupar la arenosa y amarilla baldosa del caribe, en la salmuera del salitre y de sus lágrimas abundantes que ya chorreaban imparables por su chato rostro de boxeador abismado por las rápidas trompadas de una mujer más joven y mejor alimentada que él. Los asistentes a la velada también boxítica gozamos a plena carcajada del más gracioso combate del siglo y reaprendimos la lección de la historia: las mujeres son peligrosas. A Clemencia también le tocó su lección, ésta más seria y efectiva: su marido, un matemático de verdad y con su locura específica y excluyente, pronunció aquella noche el discurso de su vida, el que marcó el rumbo de su destino y el de Clemencia, fijó para siempre los linderos entre su amor serio y el resto del mundo, apabulló a su amada boxeadora con una incontestable andanada de todos los golpes verbales originados en la razón y en el instinto de conservación de las pertenencias y nos condujo a los espectadores (amigos, nada más, sin aspiraciones sentimentales con Clemencia) a una nueva carcajada silenciosa (respeto, miedo) que hoy, muchos años después del vencimiento del último plazo del olvido, no ha cesado. Sus palabras caben en una botella así: la vida es seria e impone rigor; lo mío es mío. Alvaro Marín perdió la honra y las gafas, lloró en público e hizo más imbatible su récord: no ha ganado una sola pelea, aunque cada semana pacta y realiza una. Pero él, siempre generoso con la risa, también disfrutó de su aporte al humor. Para Clemencia, en cambio, el triunfo significó un impuesto inimaginable: beber cada día del contenido de la botella. Esa noche supe que la presencia de Clemencia Echeverri era efímera, que su espíritu jovial sería sometido por el amor, quién lo creyera, a una hibernación irreversible. A cambio de la suspensión, el espíritu primordial de Clemencia sería representado por un personaje que vestiría su misma armadura pero actuaría motivado por un mecanismo preciso, eficiente, automático: la razón. *** Hoy, ya con cincuenta años, Clemencia Echeverri es una señora juvenil que vive en Bogotá a la manera bogotana, en el mundo del arte y de la academia, sobria, seria, ecuánime, concentrada en lo suyo, con aspiraciones y sacrificios, en un hogar que ya va siendo típico, moderadamente angustiada, moderadamente alegre. Es una artista contemporánea que materializa su arte en videos (no sé si esa es la expresión adecuada), vanguardista, con permanentes toques con el arte inglés actual, con mirada un tanto desdeñosa para el arte y los artistas “tradicionales”. Ocasionalmente se asoma a Medellín y a sus amigos de la época cálida, y seguramente experimenta instantes de nostalgia y tentación, pero la mirada severa de su fantasma del rigor diluye sin dolor los vestigios de su locura inmensa e impide el amanecer con sol de sus instintos desbordados. Desde la distancia su cuerpo se ve lineal y suavemente curvado en la parte superior de la espalda y en los hombros, discreta y correctamente cubierto, buen gancho para la ropa, todavía apto para la aventura y fácil para el movimiento. De cerca se ve que ha perdido agua, que el leve relieve de su rostro va siendo una llanura, que el tiempo ha lavado su fachada y le ha borrado su policromía original, como a Nuestra Señora de París; pero cuando despierta su bestia y se asoma por la maraña del rigor razonador, sus facciones tornan por un instante al pasado todavía cercano, aflora a sus ojos pequeños la picardía reprimida y una oleada de calor tropical entibia saludablemente sus huesos cristalizados en el hielo seco de Londres y Bogotá. Cuando la veo alegre, la imagino y la sueño diez años más adelante, viuda y de regreso a Salamina (el hermoso pueblo antioqueño, por raza y por arquitectura, donde nació), convertida en la vieja seca y agachada que ya se puede prever, graciosa, risueña, pintora, maliciosa y aguardientera. Allá podrá comprender que el amor no es un vehículo para viajar al futuro, sino un modo de vida donde los amantes se internan como en un vagón vetusto de un tren abandonado a su suerte e inmóvil, con ventanas hacia adentro y ajeno a lo que lo rodea. Al final, cuando el amor termina, a la salida (cada uno por su propia puerta) se sorprenden con un mundo diferente del que dejaron, y creen que han viajado, pero el viajero es el mundo. Yo, aquí, tengo a Clemencia cerca en el afecto y en la memoria, persigo su fantasma por los callejones de la vida, espero ya con paciencia y siempre sin esperanza que su ceño se relaje y le reste gravedad a una vida que bien pude ser un homenaje a la belleza, a la alegría, a los instintos en su libertad original. Medellín, julio 31 de 2000 UN ROBLE Oscar Jaramillo es un excelente retratista antioqueño a quien Manuel Mejía Vallejo quería, admiraba y respetaba. Cuando hablaba de él, Manuel siempre repetía: “Jaramillo es hijo mío”, como decía de las canciones que le gustaban: “Esa es mía, maestrico”. Un mes después de que enterramos las cenizas de Manuel en el hoyo donde plantamos un roble joven de los Andes, en “Ziruma”, su finca y su casa durante los últimos veinticinco años, conversé con Oscar sobre el retrato de Hugo Zapata que está dibujando desde hace diez años (Jaramillo decía que estaba esperando a que Hugo llegara a su rostro definitivo, pero por poco lo espanta el que llevará la momia funeraria de Hugo en la larga y pacífica eternidad). — Ayer lo terminé— dijo como invitándome a verlo. — Seguramente te quedó parecido a un perro — le dije, imaginado y recordando la cantidad y el desorden de pelos blancos y negros que hoy cubren la cabeza cuadrada y canina de Zapata. — ¿Por qué decís eso?— preguntó Jaramillo riéndose, como sorprendido y como entrando en secreta complicidad. — Porque la cabeza de Hugo (por dentro y por fuera) se parece a la de un “Viejo Ovejero Inglés”, de esos grises y blancos, juguetones, simpáticos, gustadores y sin cola que yo criaba cuando estaba casado y era abogado. ¿Y por qué te da risa? — le alargué el cuento porque sabía que Jaramillo tenía algo más guardado en su gran bodega, como siempre. — Porque cuando terminé el retrato lo miré de lejos y pensé que me había quedado igual a un perro lanudo, a uno de esos que tienen pelos largos por todas partes, desordenados y de varios tonos de gris, de negro y de blanco. Además, quedó mostrando los dientecitos de arriba, como un “´Pequinés” sin rabia. Las conversaciones de dos vagos, como afortunadamente somos Oscar y yo, no son en absoluto interesantes, pero sí son agradables, refrescantes y propicias para los sueños, los chismes y las dulces calumnias casi inofensivas. Hugo Zapata es un buen amigo (no importa a qué se parezca), el mejor escultor antioqueño de estos tiempos (nació en el Quindío, pero eso es lo mismo que Antioquia), y es una gran persona humana porque es honrado, bondadoso, generoso, cercano, alcohólico y amable. Y cuando el aguardiente le inunda las neuronas, alcanza uno a vislumbrar el sentido de la antigua definición: “Filosofía es la ciencia con la cual y sin la cual todos quedamos tal cual”, porque en las fiestas (la vida para él es fiesta, aunque tiene sus angustias y trabaja en serio y constantemente) se abstrae de las conversaciones que lo rodean y escoge alguna oreja amiga para emprender sus caminos metafísicos y llegar siempre a una encrucijada indescifrable, graciosa e inofensiva. Y no es de extrañar lo del retrato de Hugo: alguna vez escribí un retrato de Oscar Jaramillo, y en un momento del trabajo se me representó idéntico de cuerpo y de alma a un “Perro de Afganistán”, y así lo escribí, porque el retrato tiene que ser honrado. Y fue agradable la sorpresa cuando unos días después Fernando González Restrepo —que no conocía el retrato— vio un Afgano y exclamó instintivamente: “Ahí va Jaramillo”, con su andar destemplado, la cabeza larga y gacha, y la mirada lánguida y triste de ojillos pequeños y maliciosos. Y hablamos Oscar y yo del retrato que hace diez años estoy escribiendo de Manuel Mejía Vallejo (he esperado que se me afine el pulso, pero eso no me sucede) y del retrato de Manuel que desde siempre está él tratando de dibujar (ha esperado que se le afine el pulso, pero eso tampoco sucede). Manuel ha muerto y ya nos tocará dibujarlo y escribirlo en pasado, aunque los pulso sigan trémulos, y ahora, quizás, más que antes por la fuerza de su ausencia. Un retrato es, en palabras de diccionario (pensadas, precisas en la trama de sus referencias), la representación de una persona mediante el dibujo o la palabra. Si la persona representada en el dibujo y en la palabra es la misma, los retratos deberían, en principio, ser coincidentes. Pero inmediatamente se desdibujan las líneas y las letras, de tal manera que los retratos parecen ser o son de personas diferentes: la figura total (cuerpo y espíritu) de la persona retratada es cambiante, nunca es la misma; las relaciones del retratado con sus retratistas son específicas, son individuales (esta es una condición necesaria para que pueda haber retrato); todo retrato es parcial, nunca abarca la totalidad de la persona retratada, la mirada de cada retratista enfoca aspectos diferentes; y la limitación (si es limitación) de siempre: un mismo aspecto de una misma persona siempre es percibido por los demás de manera diferente, hasta tal punto que nunca puede decirse que un mismo aspecto de una misma persona se representa idénticamente por personas diferentes. El retrato (y valga como explicación o, si se quiere, como disculpa) tiene en su esencia unas características, y ellas conllevan una conclusión que no allana el camino para el retratista, que no quita la exigencia del rigor: siempre es una visión subjetiva del retratista; pero ello no lo libera de ninguna de sus obligaciones porque éstas son irredimibles: el retrato tiene que ser objetivo porque tiene que estar impulsado por la finalidad de representar al retratado, tiene que ser sincero, tiene que derivar de un conocimiento cierto del retratado, no puede pretender mejorarlo ni empeorarlo, tiene que ser bueno. Si algo falla, el retrato no es ni bueno ni malo, el retrato no es retrato, como cuando una flecha no da en el blanco. Con todos los riesgos, tranquilamente, me sumerjo en Manuel Mejía Vallejo (una persona que conocí y quise) y pretendo hacer su retrato. Ojalá que al final el retrato de Oscar Jaramillo (si se decide a hacerlo) y el mío coincidan, que sus rayas y mis letras saquen un poco de la muerte al amigo común que tuvimos en Manuel. *** Cuando conocí a Manuel Mejía Vallejo, él tenía ya cincuenta y ocho años, era importante aquí y en otros mundos, gozaba (él sí lo disfrutaba) de una popularidad que ya lo había convertido en una leyenda. Era, en realidad, un honor conocerlo personalmente, llegar a su casa en una montaña de El Retiro, dos mil metros por encima del mar, y encontrarlo sentado en su sillón de cuero peludo, café y blanco, de brazos gruesos y cómodos, habitando el planeta con su familia y haciendo de la vida la fiesta permanente que también es. Yo ya era amigo de Oscar Jaramillo (nos emborrachábamos juntos todos los días, hablábamos de todo el mundo, nos enamorábamos cotidiana, efímera y unilateralmente de todas las muchachas hermosas que en dosis enormes iban al bar donde lo dejamos todo); Oscar era —como en el boxeo— de “la cuerda” de Manuel y solía ir a su casa los fines de semana para deleitar la vida con los amigos en el alcohol, las canciones, la despreocupación y la conversación delirante, hasta la extenuación. Él me llevó un sábado por la tarde, en mi condición de borracho, vago y amigo de la conversación como vicio y expresión del arte de no hacer nada y no sentir remordimientos. Así llegué a Ziruma con treinta y dos años, sin porvenir, sin historia y con el único deseo que justifica una lucha: permanecer en la quietud. La vieja casa antioqueña, de las que dejaron los españoles agarradas a la cultura de estas montañas, resultó ser la que construyó Don Manuel Felipe Jaramillo hace aproximadamente cien años, gemela de la di mi abuelo en otra montaña de El Retiro Mi timidez me hizo repetir el rito que ya no me duele: me senté en un rincón a ver y a oír, y tomé aguardiente hasta que todo se acabó, ya muy cerca del amanecer del domingo (siempre soy el último en salir de las fiestas, aunque me aburra). Y vi y oí todo, que fue mucho; sobre todo oí más de lo que había oído en toda mi vida, porque allá había gente que sabía hablar, que había vivido, que tenía gracia, que no estaba para mostrar nada a nadie. Como no me gusta analizar sino simplemente presenciar y sentir, sé decir qué vi en Manuel: en el sillón estuvo sentado todo el tiempo (no se levantó para nada, absolutamente) un hombre maduro (no tuvo cara de viejo nunca) de uno con setenta de estatura, cabezón, de tronco grueso aunque no tanto como la cabeza, estrecho de caderas, con una chaqueta a cuadros y de manga larga que dejaba adivinar los brazos fuertes que terminaban en las manos más bien pequeñas, finas, masculinas y con dedos puntiagudos e inteligentes; esas manos no parecían haber trabajado nunca en oficios humildes (ellas decían que no y su dueño decía que sí. Yo les creí siempre a ellas); esas manos tenían la facilidad de crisparse cuando Manuel alegaba (mucho) y cuando su expresado decía de memoria y con voz sonora los poemas de los poetas mayores y de los poetas menores de la lengua española; sobre los amplios y fuertes hombros habitaba sin descanso la cabeza grande y perfecta de un señor que hacía suspirar a las mujeres (miraba, sin confesarlo, a todas las bonitas, y no miraba ni criticaba a las feas), con frente amplia y ligeramente inclinada hacia atrás, entradas profundas en el cráneo de pelo ondulado y entrecano que hacía evidente un agitado mundo nervioso en su interior, cejas que fueron rayas perfectas y que ya eran hirsutas y quijotescas; orejas de judío, discretas y bien moldeadas, aunque levemente achatadas atrás, enmarcadas por las gruesas patillas varoniles; ojos pardos vivaces, no muy grandes, saltones pero listos para cumplir la orden de fijarse intensamente en una persona hasta ablandarla, o para abrirse y cerrarse a gran velocidad cuando discutía; nariz recta y más bien pequeña, y bajo ella un bigote entero de hombre civilizado, que no dejaba ver el labio superior pero sí permitía adivinarlo ancho y no muy prominente, como el inferior, a partir del cual se dirigía la cara lenta y suavemente hacia el mentón, cuadrado, fuerte y perfectamente alineado con la horizontal y la vertical del rostro, que terminaba en un cuello fuerte y humano, visible hasta el botón superior de la camisa, celosamente cerrado en todos los climas por miedo a un resfriado que nunca germinó y a un asma proustiana que no se manifestó a pesar de los abusos del tabaco negro, del aire libre, de los ambientes cargados, del tufo, del polen, de los perfumes y de la eterna primavera de Medellín; y sobre la cabeza estaba aquel día el gorro que trajo de Rusia cuando lo invitaron al congreso de escritores, y que para él era un trofeo en lugar del estigma removible que era para mí. De esa bella figura salía a borbotones una efusión increíble de expresión total de cabeza, de ojos, de manos, de piel, de músculos y de voz, y esa magnífica hecatombe cubría la sala, llenaba la casa y sus ocupantes, y se metía en uno como una amable invasión de signos de todos los mares y de todos los tiempos, que trajeran la sabiduría, el paisaje, la tragedia, la belleza y el dolor acumulados por el hombre en siglos y siglos de persistencia del instinto de permanecer. En su conjunto, en Manuel percibí a un hombre intensamente digno, serio, fuerte, poderosamente imantado, representante de toda una raza, superior y solitario, inmensamente solo en su exuberancia de cuerpo, de espíritu, de palabra, de ademanes, de simpatía. Ese día yo no dije ni una palabra (soy tímido pero parlanchín), nadie me habló más de lo formalmente preciso en una presentación intrascendente, nadie me estorbó, nadie quedó recordándome y, excepto a Manuel, que era el motivo de mi asistencia, a nadie grabé en mi memoria. Es decir, mi vida siguió su habitual inmovilidad y yo continué siendo el hombre solo que debo ser. A partir de ese largo día de 1982 continué asistiendo a las parrandas donde Manuel, al ritmo de Jaramillo, en calidad de amigo suyo y de seudoinvitado permanente, siempre a distancia, siempre como un tipo ahí que miraba mucho, que se reía todo el tiempo, que respetaba, que no adulaba, que no pedía nada, que no opinaba y que salía siempre con los últimos. Es decir, estaba más o menos presente, pero de mí sólo se sabía lo que Jaramillo había dicho, que seguramente era muy poco y muy preciso porque él no tiene la manía de explicar. Allá era bien recibido y nadie parecía molestarse con mi presencia, y más bien yo sentía que les agradaba un poco, que les despertaba alguna curiosidad, que percibían alguna afinidad. Y con los días fui empezando a diferenciar los rostros y sus almas, las personas fueron saliendo individualmente de la sombra niveladora del grupo y yo empecé a saber: Supe que había Dora Luz Echeverría, la muy joven mujer de Manuel, arquitecta prestigiosa en la academia y en el suelo duro de la práctica, una cabeza grande y bonita con muchísimo pelo negro, ensortijado y hasta los hombros, que enmarcaba y medio ocultaba la cara pequeña y morena de facciones pulidas, como de muchacha de buena familia que pudo casarse con un doctor de vida plana que le habría dado hijos de ojos azules, en lugar de enredarse con un loco bohemio, inteligente e importante, pero loco al fin y al cabo; lo que el pelo no le robaba a las facciones del rostro, las gafas muy visibles y permanentes lo relegaban a un tercer plano, a un fondo dulce donde reposaba la niña bonita que siempre fue. El cuerpo de Dora Luz era un vestido largo, largo, hasta los tobillos (inclusive los tobillos), y ancho, pero aún así se podía entender que el vestido cubría un cuerpo joven apto para la vida. Y sus manos siempre las vi en la guitarra, acompañándose las canciones de amor y desamor que cantaba con voz femenina en poco grave, expresiva y hermosa, que a ella le fruncía profundamente el ceño y la cara toda, a Manuel le tocaba todos los sistemas nerviosos del cuerpo y del alma y a los demás nos sobrecogía. Dora Luz es seria, mira mucho, sabe distinguir, expresa muy discreta y sutilmente sus sentimientos, tiene orgullo y dignidad, es muy respetable, es culta, sabe leer y escribir, capta todo lo que sucede en su mundo (como matrona antioqueña), no se equivoca, es honrada, no se deja engañar. Conmigo ha sido siempre cercana a su serena manera, amiga, amable y generosa. Como pertenece a mi generación, su alma es para mí un misterio. Supe que había Fernando González Restrepo, viejo hijo del gran escritor de “Otraparte”, el Maestro Fernando González, “El Filósofo de Envigado”. Fernando —Fernandín, le dicen algunos—, es un hombre impresionante. Tiene uno con setenta de estatura, es fuerte, grueso, redondeado, brevilíneo, con muchísimo pelo en todas partes —hasta en la espalda—, pero la cabeza es calva y con canas blanquísimas de pura raza que le asoman bajo la cachucha española por toda la cabeza, y especialmente en la parte más meridional del cráneo redondo, donde forma una especie de cola de pato, masculina y absolutamente blanca, y eso le da cierto brillo, un aire exótico que le sienta bien a su figura. Su cara es rubicunda, intensamente expresiva (como para cine), de frente muy redonda, nariz un poco colgada en la punta, leve prognatismo inferior y ojos redondos, pequeños, oscuros y muy vivaces, que en el reposo espiritual de Fernando son alegres, graciosos y maliciosos, pero en la ira se transforman en armas de miedo y quieren salirse de las órbitas y gritar con su voz, con sus fuertes brazos, con su piel blanca en los extremos del rojo rabia. Fernando González es absolutamente original, de gran potencia intelectual, impecablemente honrado, sabio, gracioso, extraordinario narrador verbal (dicen algunos que es un gran escritor, pero nada ha publicado y nada me ha mostrado), lector agudo de literaturas finas que él asimila y engrandece, lector que hace perder el tiempo a los escritores de moda, respetuoso a la mejor manera antigua, bueno, loco, solitario, impenetrable, incorruptible, fuerte, asustador. De todas las personas que he conocido, a González es a quien más respetaba Manuel, a quien escuchaba con más atención, a quien miraba con más admiración, a quien, en cierto modo, temía porque sabía de su potencia y su distancia, de su dignidad propia y heredada, de su indiscutible valor genético (si la especie humana se criara como criamos los caballos de paso fino colombiano, Fernando sería uno de los más importantes reproductores y su semen sería congelado para evitar su desaparición con la muerte. Sin embargo, es solterón empedernido y mira a las mujeres con desconfianza, aunque la pasión le asome a los ojos con mucha facilidad. Todo indica que este semental se perderá y que la muerte lo encontrará solo). Y supe que había Elkin Restrepo, un hombre de mediana edad y de mediana estatura, ancho, duro, gordo y barrigón, como los que durante el día realizan intermitentemente grandes esfuerzos y en los largos intervalos comen glotonamente y duermen como si fuera de noche. Elkin es un desmesurado cabezón, calvo, de gafas y con poco cuello. Su cara es muy grande, de piel morena española, de facciones correctas (ni mucho ni poco) y da una primera (hasta una segunda, una tercera) impresión de seriedad, de alejamiento, y no parece hablar de amistad. Cuando le conocí la conversación estuvo muy amable y muy gracioso, con un humor sorprendente porque lo que decía no partía, no se desenvolvía y no conducía a nada que se acercara a la risa, pero el conjunto era muy próximo al absurdo (o más allá), deformaba la realidad por rutas inimaginables y me sacudía de la risa sin que ningún raciocinio pudiera explicar la gracia, como cuando una pluma pasa suavemente por un pie. Después fue apareciendo el profesor de literatura, el hombre culto que se ha metido profundamente en la lectura y tiene una ética elaborada por él, expresada en este código: la literatura debe transformar al hombre y hacerlo mejor. Entonces se me presentó el poeta, un gordo con gran sensibilidad que a partir de una vida sencilla, sin grandes acontecimientos, sin aventuras, ha elaborado una condición humana (una poesía) que trasciende su expresión vital, su academia y su lectura. Su poesía —como su humor— tiene poca base material, pero es eficiente: ve al hombre originalmente. El adjetivo para él (qué manía la de adjetivar) va llegando al desuso: honrado. Y la verdadera gracia de Elkin Restrepo tiene un nombre eufónico: Estela Martínez, su mujer, su única mujer, la mejor mujer del planeta. Y lo es no sólo por sus ojos verdes en la piel bronceada de su cara bonita, ni porque tiene la virtud de no verse, ni porque nunca ha sido imprudente, ni porque ha soportado y sabido llevar sin quejarse las intermitencias del carácter de Elkin, ni porque cuando me habla por teléfono me recuerda a mi madre, ni porque pocos días antes de morir Manuel le dijo: “Vos sos muy linda, maestrica, y yo te quiero mucho”; es porque su alma nada en la más bella virtud: la decencia. Supe que había Orlando Mora, el compañero del barrio y de la infancia de Elkin Restrepo, un poco menos que mediano de tamaño, siempre enflaqueciendo y sin llegar a ser un flaco, blanco y casi pálido, con cabeza pequeña y plana atrás, poco pelo y corto, cara seca en todo sentido y dominada por las enormes gafas de miope, con lentes gruesos que no dejan verle los ojos, como si fueran para verse él por dentro; la nariz es un poco ancha para su rostro de escasa superficie, y tiene una lenta y definitiva curvatura que no la hace aguileña pero sí le entristece el semblante; hacia abajo sigue un área pequeña y triangular que ocupa los labios imperceptibles y la barbilla estrecha que culmina en un ángulo muy agudo, cubierta por una chivera pequeña, cerrada y de pelos cortos, que más parece un tizne ocasional que una zona velluda. Esa chivera le imprime un aspecto distante —aunque no es propiamente fea ni repulsiva—, lo aísla, como si perteneciera a otra especie; y las gafas enormes y sobresalientes precisan esa especie: Mora parece un búho. Orlando es la persona con más talentos: es abogado, lector, experto en cine, experto en música popular, experto en fútbol. Es invitado a los festivales internacionales de cine de Europa y América, jurado, mirador compulsivo de películas y crítico de cine. Es un sabio en la música popular de estas latitudes (bolero, tango, son, guaracha, bambuco, pasillo, vallenato) y ha publicado dos buenos libros de ensayo sobre esas músicas. Es difícil encontrar una persona con más capacidad de erudición. Aún así, tiene espíritu: le gusta la fiesta, baila, bebe, tiene un gran humor de palabra rápida, de caricatura verbal instantánea, de percepción sutil de una intención o una flaqueza. En las fiestas hay siempre un tiempo de Mora (el comprendido entre su segundo y su séptimo aguardientes), y es un tiempo de ingenio, de alegría real, de risa incontenible, de descanso para el sistema nervioso. Todo su talento y toda su simpatía harían pensar en una persona íntima, pero Orlando es un amigo que sólo se percibe en el mundo que está de sus gafas hacia fuera. Lo que sucede tras ellas, en el pequeño espacio que cierran los huesos de su cabeza, no lo sabe nadie, tal vez ni él mismo. Y vive con su mujer, Marta Arango, la caleña de ojos verdes que dice cuando el ron se le sube a la cabeza y la hace una amable rubicunda: “Viva la vida”. Marta quiere a los amigos y se los dice, goza cuando está en la fiesta, deja en su casa las angustias, baila como caleña, se ríe, da besos y llora de felicidad. Y también una particularidad: dice lo agradable, sin ser aduladora. Uno siente que Marta disfruta la amistad, que le sirve para descansar. Supe que había Miguel Escobar, un pequeño, flaco, pálido (como dos tíos que tiene en Bogotá), barrigón y sin nalgas hombre dedicado a la investigación del arte y la literatura (especialmente de Antioquia), que ha descubierto momias encantadoras, que hace su trabajo con inteligencia, honradez y eficiencia, y es un sabio en su campo y no lo ostenta, posiblemente ni piensa que su arqueología es importante. Miguel es muy serio pero nadie se lo cree, canta boleros con la voz de Pedro Infante, fuma, bebe, lee y baila. Es un hombre excepcionalmente amable, pero cuando habla por teléfono es antipático. Su cara es un caso especial: bajo la cabeza, pequeña y cubierta por su pelo castaño oscuro, liso y peinado hacia atrás, reposa simpática la cara pálida (parece enfermo pero no ha sufrido ni de resfriado) y larga, pómulos un poco saliente y mentón lejano no muy puntiagudo; los ojos inexpresivos, como de borracho, son oscuros a través de las grandes gafas y siguen la fuerte caída vertical y lateral de los párpados, tocándolos de tristeza; y la nariz problemática (Oscar Jaramillo dice que quiere hacerle un retrato, pero la nariz lo impide porque no cabe en ningún pliego de papel para dibujar, por grande y anormal que sea). Yo quiero describirla en su gran longitud y en la sinuosidad de sus dos curvas (una en el medio, donde el hueso se le sale, y otra de ahí hacia abajo, hasta la punta un poco más gruesa), pero siempre fracaso porque se me sale por la margen derecha del texto y llega a lo indescriptible. Miguel tiene su Alicia, su “Alicia Adorada” que copa su vida y respira por él (también cuenta aquí la nariz), le permite estar vivo, lo obliga a vivir, lo arrastra por el mundo amorosamente, tiene el peligroso don de la ubicuidad, habla, opina, canta, no deja que el mundo se venga abajo, lucha y no va a morir. Supe que había Guillermo Melo, y supe lo que es bueno, porque Melo es el hombre más amable del mundo. Para mí, la fotografía era el viejo cubo misterioso que unas pocas veces registró la alegría de la casa paterna (aunque mi madre siempre aparece en las fotografías con cara de tragedia, por su bella manía hereditaria de llorar por lo bueno y por lo malo). Con Guillermo conocí la profesión y la descuidada personalidad del fotógrafo varonil, en él conocí una extraña manera de imaginar nuestra realidad como será para siempre en otra de las trampas que se le tienden a la teoría del conocimiento. Y Melo es claro: no se siente artista, no tiene postulados, no llora, no predica, no se retuerce para tomar una fotografía, sabe que su oficio consiste en mostrar un punto de vista: el suyo en su momento, que es accidental. Y tiene la risa maliciosa y bonachona del que conoce la ética popular del retrato fotográfico: “Como pagáis quedáis”. Es un gordo —no mucho— con cara colorada y de gavilán de tierra fría, generalmente de gafas, ojos muy pequeños y muy azules que le sirven para tomar las fotografías y para que cierto tipo de mujer se enamore de él, aunque carezca de nalgas, sea descuidado en sus atuendos, mantenga las manos manchadas y se interese más por la crianza y manutención de sus múltiples hijos que por esos asuntos. Él sabe que la vida es para el consumo —como las lechugas de la huerta casera—, entiende de gastronomía y de alcoholismo, le gusta el mar, hace sin quejarse los oficios humildes, los problemas no lo agobian, sabe reírse de lo bueno y de lo malo, es inteligente, es bueno. ¿Qué más se puede pedir? Y tiene su amor, tiene a Susana Posada, la quiere como nadie quiere a su mujer, se ríe de todo lo de Susana, le gusta Susana. Y ella está ahí, tiene su independencia, come hielo (como mi madre), fuma, pelea, educa a su manera hijos ajenos, trabaja demasiado, quiere a su marido y a sus hijos, a veces canta, no se le queda atrás al progreso del mundo, lucha la vida. Y supe que había José Manuel Arango (ya llegó a los sesenta años), el hombre más serio, honrado, querido, sabio e inteligente. José Manuel es, como dicen los árabes, “un pan diferente”, y es cosa sabida que es un poeta de verdad. Uno espera encontrarse con un tipo tieso, “rara avis”, y se sorprende con un hombre flaco, de cara triangular y morena, con unas orejas inmensas colocadas en la mitad de la línea vertical de la cabeza, un poco empujadas hacia delante (como los radares de los murciélagos), con grandes gafas agarradas por el centro en la parte alta de la nariz larga, fuerte y recta; sus ojos son de asombro y se abren más cuando va a opinar (casi nunca, y ese es síntoma infalible de borrachera); y uno se sabe al lado de un amigo que todo lo percibe, que ha pensado mucho, que no tiene ninguna pretensión, que no se deja engañar por las apariencias, que no finge, que siente angustias y faltas de fe, que tiene malicia y la disfruta, que no se hipnotiza por los aduladores(¿cuántos tiene?), que va por la vida haciendo su vida y su obra con la persistencia de un río, que hace respetar su soledad, que quiere a su gente. Y siempre está con Clara, que es bonita, sutil, sensible, fuerte, sincera, diáfana, digna, goza en las fiestas, baila, se emborracha, se destempla, es discreta y ha mezclado su locura con la de José Manuel. Supe que había Dora Ramírez, la suegra de Manuel, pintora, muy seria y amable, con la piel absolutamente tersa, mirada fija y escrutadora, cantante con conocimiento de causa, atenta a lo qué sucede y se dice en las fiestas, silenciosa, cuidando su salud perfecta, viviendo, gozando sin aspavientos. Un día me dijo que cuando conoció a Manuel se deslumbró, cambió su vida y decidió continuarla en su cercanía, sin pensar en cobijas ni cosas de esas, pero cerca de él, a su lado. Y así fue, estuvo con él, y es la abuela de cuatro de sus hijos, lo acompañó, siempre lo llamó “Don Manuel” y él “Doña Dora”, le cantó, lo admiró, lo quiso, lo disfrutó. Dora es una mujer valiente: cambió su vida de señora matrona antioqueña por la de artista loca en un momento de Medellín que no se prestaba para esas barbaridades. Y vive su vida con persistencia, con personalidad, con dignidad. Supe que había Oscar Jaramillo. Si se quiere conocer su retrato de cuerpo entero, consúltese la “Enciclopedia Canina” de Salvat, perros de caza, raza “Perro de Afganistán”. Jaramillo es un gran dibujante, un gran perezoso, no tiene fe, es inteligente e intuitivo, decente, excelente conversador, clásico en el lenguaje, solidario con los amigos cuando están tristes, solitario cuanto está triste, muy serio, muy seco, llorón (él dice que no sabe llorar y yo siempre lo veo llorando), sabio desde adentro, con mucho ojo. Oscar es un hombre. Supe que había Darío Ruíz, “El Negro” por dentro y por fuera, un retardado personaje de la novela picaresca española, agudo, calvo vergonzante, inteligente, frágil, luchador de su vida y contra todos, un poco encorvado y con la cabeza agachada al caminar, andariego por las cantinas de todas las muertes, bailarín, gracioso, caricaturista con su palabra violenta, experto en jugarles malas pasadas a los amigos, escritor de cuentos, escritor de novelas, escritor de ensayos, escritor de poemas, periodista, crítico de todo, crítico de todos, malicioso, llorón, conversador, caminador, desarraigado, desasosegado, solo y golpeándose contra las paredes, marrullero, ingenuo, informado. Darío es un niño para guardar en el correccional. Y supe, también, que había Eduardo Peláez Vallejo, viviendo en su casa de la montaña, solo, tranquilo, leyendo libros, soñando con toda clase de maravillas, en el “arte por el arte” de criar caballos de paso fino colombiano, deseando y deseando, en quietud absoluta, sin hacer nada por la vida y pidiéndole a ella todo (ella sabe dar a quien persiste en pedirle), habitando el planeta como lo que es él y todo: uno más, totalmente perdido en la multitud de las personas, de los animales, de las plantas, de los sueños, de las cosas, de la nada; uno más que tiene su individualidad y sabe que lo único especial de ella es que la sabe suya. Y de mi cara es mejor no hablar. Sólo digo, por si a alguien le entra la curiosidad, que me marcan unas cejas muy negras, superpobladas, desordenadas, diabólicas, que encierran unos ojos negros, grandes, vivos y con gran capacidad de fijarse; y un bigote completo, antioqueño y masculino que rima perfectamente con las cejas, como riman “amor” y “dolor”. Y una verdad más expresiva: algunas mujeres se han enamorado de mí, pero casi todas me miran con temor, como si no tuviera ternura, cuando sólo soy tímido y solitario. *** El año de 1983 está ya muy lejano. Ahora lo recuerdo y se me ahonda la angustia si lo remito a un futuro de otros quince años, cuando el paso del tiempo será un enemigo que hoy no tengo en cuenta porque cierro los ojos y le creo a un silencio que arrincona la verdad en un amable sombrío que perderé cuando el otoño entre pleno. Ese año me llega en forma de dos recuerdos: 1°. El Presidente de Colombia en ese momento, Belisario Betancur, antioqueño de la montaña media, hizo un homenaje a Manuel en sus sesenta años: lo invitó, con su familia y con un grupo de amigos, al palacio presidencial, en Bogotá. Allá fuimos con la rigurosa corbata (no importaba el resto de la figura), y nos sentamos en un salón bien dispuesto donde escuchamos las palabras del Presidente acerca de la vida y la obra del escritor (pocas, adecuadas, serias e informadas), y las del propio Manuel, que esa tarde parecía bravo, nostálgico, “metafísico” (como Rocinante en su diálogo con Babieca al comienzo del Quijote). Allí pronunció con se bella voz una décima suya que por sí misma lo ha ubicado en alguno de los nichos reservados a la poesía: “Todos me dicen que viva de esta o de otra manera, todos me dice que muera hacia abajo o hacia arriba. Todos dicen en qué estriba la brega que yo asumí desde el día en que nací para jugarme del todo. Dejen que viva a mi modo, nadie morirá por mí”. Después de la décima, Belisario (así le dice todo el mundo) nos invitó a pasar al salón de la fiesta (“Denles a los paisas todo el trago que se tomen”, dijo generosamente). Los tímidos nos ubicamos en el rincón más apartado, donde habían colocado una mesa con las preciosas jarras de vino, el impecable mantel blanco y el señor gordo y serio que tenía la misión de cumplir la orden presidencial de servirnos vino hasta la saciedad. Allí teníamos varias ventajas: nadie nos miraba porque estábamos lejos del barullo que seguía al Presidente y a Manuel, cada uno secuestrado por diferentes aduladores; podíamos hablar entre nosotros libremente, sin las interferencias de los saludos, las dudosas palmaditas en la espalda, los empujones de los torpes, los apretones de manos pasadas por mil manos anteriores de todas las procedencias, los perfumes de hondos suspiros y los escotes avaros; el salón entero estaba a disposición de nuestras miradas de cazadores de cuerpos y de almas (el que es tímido mira), y podíamos ver plena la graciosa representación de la noche; y —lo mejor— la magnífica cercanía a las jarras repletas de vino tinto chileno que se inclinaban constantemente ante nuestras copas de cuello largo, por la presión estratégica de media propina anticipada al gordo que tras la mesa se hacía cada vez menos serio, más generoso, más confianzudo y más vulgar. Yo vi cómo la gente (que en general no se conocía entre sí) se agrupó siguiendo animalmente una lógica imperceptible que la hacía agrupable, que conocía sus almas y las juntó naturalmente, como lo hacen los ojos, que desde la distancia extraen de la variedad lo que es uno. La fiesta fue un paisaje de figuras y de espíritus que mis ojos y mi imaginación clasificaban y distribuían, y el conjunto quedaba representado en mí como la huerta casera y servía para mi propio consumo. Pero la quietud de ese orden artificial era interferida, transferida a otros espacios e interrumpida frecuente y graciosamente por dos realidades vulgares: Manuel estaba encerrado en el centro del salón por el oleaje cambiante e incesante de los hombres y, sobre todo, las mujeres que querían conocerlo o demostrar amistad antigua, tocarlo, sacarle una palabra o recibir una mirada; y Manuel, siempre conversando sin moverse de su sitio, se defendía a su manera, con su infinita capacidad verbal y de disfrute, con su distante indiferencia de farallón solitario; y vi movilizándose por todo el salón una apretada masa que envolvía y hacía invisible al Presidente, sonriéndole, hablándole, luchando por un cupo en el estrecho campo de su visión, amándolo, adulándolo, mientras que Belisario trataba de avanzar hacia sus dos metas: saludar de mano a todos los asistente (es un buen discípulo de Carreño) y terminar su ronda para irse a la cama, porque seguramente estaba demolido después de seguirle el paso a Manuel desde la hora del almuerzo en un delirio bohemio. Cuando por fin llegó el Presidente al rincón de los tímidos, me tocó verle el rostro mofletudo y bonachón (como de maestro de escuela), del cual colgaban largas la nariz y las orejas (diseñadas para una cara más vertical y más delgada, de un hombre menos simpático, aburrido, seco). Cuando me tendió su mano fatigada, gruesa, blanda, húmeda y puesta sin fuerza ni amor en la mía, alcancé a verle a través de los lentes los ojitos vivaces e inteligentes, y comprendí que no era un hombre ingenuo ni vulgar, que sabía de su poder y le gustaba ejercerlo, que su cordialidad era una amable concesión que él hacía, pero que podía suspenderla a su discreción; y pude fijarme durante un volátil segundo en el misterio del arreglo de su pelo gris y ambiguo, pero no pude desentrañarlo porque los pícaros continuaron empujándolo hacia sus mezquinos intereses. En el instante siguiente, sin saberse cómo, desapareció nuestro buen anfitrión de mi vista y de la de todos los asistentes, y el gordo cómplice y el vino se nos esfumaron igualmente e ingresaron en mi memoria con el sabor agridulce de los deseos parcialmente satisfechos. La fiesta, simplemente, había terminado por orden del propio Presidente de la República. Mientras Belisario Betancur seguramente descansaba en la intimidad campesina de su casa presidencial, los paisas nos fuimos con Manuel a la de un amigo, donde nos tomamos todo el aguardiente que pudimos, conversamos y nos reímos durante el resto de la noche, a nuestra manera, y fuimos felices una vez más, como la primera vez y como si nunca pudiéramos volver a serlo. 2°. La Feria del libro de Frankfurt es un acontecimiento anual importante en el mundo literario. Para la del otoño de 1983 (un año después de que se le otorgó el Premio Nobel a García Márquez), la organización invitó en representación de la literatura colombiana a Manuel Mejía Vallejo, y sólo a él. Esa invitación fue, naturalmente, un reconocimiento internacional de la mayor importancia, una manifestación del concepto que se tenía de Manuel en el exterior, con lo cual se desvirtuaba la impugnación de “local” (en el más peyorativo de los sentidos) que algunos escritores colombianos mucho menos reconocidos que él, e incluso completamente desconocidos o ignorados, han hecho de su obra, mostrando de paso dos vicios feos: la envidio y la mala fe, porque la obra de Manuel toca original y bellamente los temas importantes de la literatura universal, y lo hace en un castellano impecable, como pocos de sus detractores. Con Manuel nos fuimos Elkin Restrepo, Darío Ruiz y yo, en un paseo de un mes que podría ser maravilloso y llegaría a España (Barcelona, Jávea, Sevilla, Madrid) después de la semana de feria en Frankfurt. El avión amarillo de Lufthansa salió de Bogotá a alguna hora de la tarde, cuando ya nosotros teníamos la fiesta metida en la sangre. A Manuel le habían asignado un tiquete de primera clase, y los demás íbamos en la clase de turismo; casi llora Manuel cuando le dijeron que no podía irse con el populacho aunque su tiquete tuviera rango superior (“El que puede lo más puede lo menos”, argumentamos como abogados a una azafata inmensa, perfecta y simple que no nos escuchó). Así, Manuel debía continuar solo durante diez horas de vuelo la parranda que habíamos iniciado desde el mediodía en Medellín. Pero su testarudez (la más grande que he conocido) le hizo inventar lo evidente: simplemente se apareció con los ojos brillantes y la sonrisa de colegial astuto a la fila de sillas que ocupábamos los demás, se sentó sin pedir permiso a nadie en el brazo de la silla de Elkin, y la parranda revivió y fue milagrosamente aceptada o soportada por nuestros silenciosos y apacibles vecinos hasta el arribo a Frankfurt, cuando ya estábamos completamente borrachos y desinhibidos, trasnochados y con los ojos rojos perdidos en la bruma negra y helada de las ocho de la mañana de un aeropuerto donde no entendíamos nada, ni los letreros de entra y salida, y donde las extrañas figuras de las gentes de todos los mundos parecían realizarnos el sueño de conocer a los marcianos de las fantasías infantiles. Nosotros seguimos la huella de algún desconocido durante media hora, hasta que llegamos al punto crucial: la calle, propiamente Frankfurt, una gran algarabía de gente y de carros, un frío horrible y muchos nervios porque no entendíamos nada y nadie nos miraba como buscando a Manuel. —Mister Günter Simon— me hizo gritarle la intuición (la de siempre) a un señor maduro que en la multitud abigarrada me pareció que podía ser el que estaba esperando a Manuel. —Bienvenido, señor Vallejo. No creía que era usted tan joven— me dijo el propio director de la feria en un castellano perfecto, sin acento, como de Medellín, mientras me abrazaba fraternalmente y descubría mi tufo de veinte horas. —Yo no soy Manuel Mejía. Yo soy Eduardo Peláez y vengo con Manuel Mejía Vallejo, que es ese señor de sombrero café que está allá. Lo que pasa es que Vallejo es su segundo apellido, como Márquez es el segundo de García Márquez, el Premio Nobel— le expliqué larga y pesadamente, mientras él se reía cordial y ruidosamente (como un antioqueño) y llegaba hasta Manuel para darle a quien correspondía el abrazo que por error me tocó sufrir y gozar a mí. El señor resultó ser un hombre amabilísimo, claro y eficiente que entendió de inmediato la solicitud de Manuel de hospedarnos en el seminario de jesuitas que servía de albergue a los invitados especiales de la feria, y hasta nos invitó a asistir al congreso de escritores (con la presentación que nos hizo Manuel, el más bruto de los cuatro era él) que se celebraba simultáneamente con la feria, para que no nos aburriéramos en Königstein in Taunus, muy cerca de Frankfurt y verdadera sede del congreso, mientras Manuel presentaba su ponencia, escuchaba las de los otros escritores y, seguramente, discutía con ellos hasta la fatiga, luciendo su garra, su cultura, su humor y su inmensa capacidad dialéctica. Darío Ruiz aceptó las dos invitaciones y tomó a pecho su papel (“Más vale llegar a tiempo que ser invitado”, se diría en su intimidad) y actuó como un activo escritor tercermundista furioso que, dijo, conocía a Thomas Mann, Hermann Hesse, Ernst Jüger, Heinrich Böll, Richter, Günter Grass, Enzensberger y demás escritores del “Grupo 47”, Heinrich Mann, etc., mientras Elkin Restrepo y yo caminábamos, comíamos, bebíamos, veíamos y nos perdíamos en un paseo maravilloso por Königstein in Taunus y Frankfurt, que definió para toda la vida una amistad íntima que ya había germinado y que se basa en el respeto, la honradez, la solidaridad, el cariño, la timidez, el humor, la humildad, el gusto por la vida y hasta, a veces, la literatura y sus vericuetos que nos ponen con frecuencia en la misma encrucijada. Königstein in Taunus es un hermoso pueblo levantado en una colina, tiene un viejo castillo solitario y maloliente, los balcones de sus altas casas se adornan con flores y muchachas de miradas maliciosas, las viejas cultivan hortalizas en los antejardines de las casas del pie de la colina, las familias atienden personalmente sus restaurantes y las noches de otoño son oscuras y silenciosas. El último día en ese pueblo se me parece más a una película que a veinticuatro horas de luz y sombra: estábamos en pleno otoño y la mañana llegó tarde, brumosa y helada, como salida del castillo encantado. Por indicación del director, Darío, Elkin y yo debíamos abandonar el albergue al día siguiente, por razones de cupo. Darío quiso usufructuar hasta el final el título prestado de escritor tercermundista invitado al congreso, y decidió quedarse en él ese último día. Elkin y yo, consecuentes con una verdad que nos juntaba a los tres, armamos viaje en tren para Frankfurt (la del río Main), donde teníamos que organizar el viaje a Barcelona y pagar un sobreprecio. El viaje en tren fue una delicia para los ojos, con un paisaje semicampestre con el colorido del otoño (verdes, amarillos, rojos, cafés) sobre el fondo gris de varios tonos de la bruma de octubre. Los nervios tuvieron su paseo cuando hubo que cambiar de tren y desenvolverse a tientas en una estación de alemanes ajenos a nuestro sufrimiento, con la tierna excepción de una señora que comprendió con sus ojos la gravedad de nuestra angustia y nos empacó amorosamente en el vagón que nos llevó a Frankfurt, cuando habíamos decidido perdernos deportivamente porque de todas maneras estábamos perdidos en el tren, en el viaje y en el viaje de la vida, inapelablemente. Y los oídos fueron testigos sordos de unos registros sonoros jamás imaginados, amargos, amorfos, inhumanos, y pronto decidieron cerrarse para ellos y concentrarse en la amable melodía familiar del castellano amigo. Insensiblemente llegamos a la estación de Frankfurt (el clásico galpón de película con su redondo reloj de números romanos, el fuerte ruido metálico de los trenes, los paraguas rezumantes que en su conjunto forman otro cielo para los privilegiados que van bajo ellos y que chorrean un aguacero sobre el vulgo, las señoras de pañoletas tirando de la mano de un niño distraído o de una niña redonda y risueña, las muchachas con sus cuerpos deliciosos sensualmente insinuados en el relieve de los abrigos y con sus caras en permanente escena, los hombres trabajadores con sus abrigos grises y sus ceños fruncidos en la anticipada postura de la oficina, los alcohólicos de grandes narices rojas y ropas raídas que todo lo sufren y todo lo gozan, los vendedores de periódicos, cigarrillos, revistas, confites y demás chucherías, y la angustia dominante en los rostros de todos por el apresuramiento de una vida que habrá de terminar en su día). Al salir de la estación nos encontramos en la inmensa terraza que se encuentra frente a ella, uno o dos escalones por encima del nivel de la calle. La terraza estaba llena de gente que entraba y salía de la estación, y allí la vida parecía más humana con los algodones rosados de azúcar en las manos y las bocas de los niños, el organillero de película pisando un suelo real y abriendo de nuevo el mundo a nuestros oídos, y el sol humano y amarillo que traía luz y color. Vagamos por la ciudad, cerca del río, hasta que nos entró en la sangre la necesidad de tomar vino. Muy pronto encontramos un restaurante verde y atractivo, y en él una linda mesera brasileña que con sus grandes ojos nos vio beber hasta la borrachera un vino espumoso del Rin que no olvidaremos ni nos dejará olvidar a Rita con su cara redonda de mejillas rosadas y sus cuidados de madre. De allí nos fuimos a buscar más vino y un poco de comida, y los encontramos muy cerca, en un restaurante de regular muerte donde no nos pudimos hacer entender pero se nos presentó el milagro de siempre: un médico colombiano medio loco, que decía que tenía la droga contra el cáncer, estaba solo en la mesa contigua a la nuestra, comiendo y esperando que pasara el tiempo para irse al aeropuerto porque regresaba a Bogotá ese día para continuar haciendo sus milagros. Con él comimos, seguimos bebiendo y conversamos deliciosamente, y el Doctor se relajó y estuvo a punto de aplazar su viaje porque sentía que su amistad con nosotros había arraigado tanto que era una pena separarse tan pronto. De allí salimos Elkin y yo en una borrachera maravillosa y alegre, cada uno con su botella en la mano, para la calle donde cinco minutos después pararía a recoger los pasajeros retrasados el último bus para Königstein in Taunus. Lo alcanzamos y nos encontramos con sólo un pasajero y el amable piloto que instantáneamente comprendió nuestra situación, nuestras vidas y nuestras almas, y tuvo la suficiente compasión para llevarnos y permitirnos beber unos furtivos sorbos de espumosa uva del Rin. En Königstein ya eran las diez de una negra noche de hielo cuando llegamos. Los escritores estaban en una comida silenciosa, oficial y aburridora en un restaurante de la colina, cuyo salón principal lo ocupaba en su totalidad la mesa larga y rectangular de los invitados. Elkin y yo desechamos esa última invitación y nos fuimos a seguir la fiesta en otro restaurante de la colina, empezando el descenso hacia el valle, atendido por una pareja italiana y su hermosa hija de dieciocho años (ésta nos reconoció), con la gracia y la picardía del Mediterráneo latino. Allá llegaron a media noche Manuel y Darío, y la fiesta creció y llegó al delirio. Del restaurante italiano salimos a pie y bajamos hasta un restaurante griego, ya al final del descenso, y nos instalamos en los feos muebles de madera rústica, bebimos aguardiente y comimos carne y ensalada; como no dábamos muestras de irnos, el dueño (un griego agradable y parecido a nosotros) nos dijo en alguna mezcla de lenguas que ya era hora de cerrar pero que nos hacía la atención de dejarnos encerrados, comiendo y bebiendo, porque le habíamos caído en gracia; la señora del dueño y su cuñado se llevaron a Manuel para la trastienda, y los dejó pasmados cuando les identificó, uno por uno, todos los dioses del Olimpo, que nos miraban familiares y alcahuetes desde sus nichos bien enmarcados; y después vino la música (“Zorba el Griego”) y la pareja bailó para nosotros, y cantaron los griegos y conversamos todos y nos entendimos (como si los ilustres anfitriones de las paredes hubieran intervenido) hasta las cinco de la mañana del día de la partida, cuando nos despedimos hipersensibilizados de los mejores anfitriones que he tenido, y nos fuimos abrazados y tambaleantes por la calle en declive y cubierta por la neblina, que nos llevaba hasta el hospicio de los curas, cargando a duras penas una inmensa botella de litro y medio de algún vino que nos proporcionaron los griegos; en una esquina silenciosa, a dos cuadras de la cama, paramos para tomarnos otro trago antes de la tragedia de la despedida, agarrados, para no caernos, del farol del alumbrado público cuya luz amarillenta apenas asomaba en la altura y no veía a dos metros a la redonda; en ese momento veníamos Elkin y yo reclamándole a Darío por su abandono del asunto del tiquete, y el hombre estaba estrecho y sin armas, y recurrió al argumento que menos lo favorecía (es flaco, sin músculos y sin energía): le propinó un puñetazo en las gafas a Elkin, como una brisa que las tiró al suelo, y Elkin reaccionó animando una pelea que prometía ser interesante, pero Manuel intervino y puso las cosas en su punto, gritando como un dios furioso y despertando a los apacibles vecinos de Königstein in Taunus, que no estaban acostumbrados a estas tormentas tropicales: —Pedile perdón, hijueputa, que vos tenés la culpa— regañó a Darío, que se hizo insignificante ante la sentencia fulminante, justa e inapelable que Manuel le dictó. Lo más triste (lo único triste) es que en el forcejeo explotó contra el piso la preciosa botella de vino, con lo cual, claro está, se clausuraron el combate y la fiesta. Ya en el albergue, Elkin y Darío se durmieron incluso antes de apoyar sus desnudas cabezas en las almohadas de los pequeños catres de los jesuitas. Manuel y yo todavía discutimos hasta la partida para el aeropuerto, porque a él se le metió este demonio en la cabeza: —Maestrico, yo soy novelista y sé que Elkin y vos estuvieron hablando mal de mí. —Dejá de joder que nosotros estuvimos comiendo y bebiendo como locos y no tuvimos tiempo de pensar en vos ni en tu congreso de genios— le contestaba y espoleaba yo. No obstante, ese día de Königstein in Taunus ha sido uno de los inolvidables de mi vida. Salir de Alemania para España es otra de las cosas de la vida que no parecen reales. Mientras esperábamos en el aeropuerto la salida del avión, la situación estaba tensa y las palabras no llegaban. Entonces entramos en un bar para tomarnos un trago que continuara la borrachera o la sellara con un sueño duradero. Pedimos cognac y nos hicieron una pregunta incomprensible: “¿De dos o de cuatro?”, y como no entendíamos contestamos que tres (uno para Darío, uno para Elkin, uno para mí), cosa que enfureció al mesero y lo puso recursivo: nos mostró una gorda copa de cognac y nos señaló unas líneas rojas que trozaban su figura y estaban marcadas con la avaricia desconsoladora de los “2 ml” y los “4 ml”, las medidas precisas que limitaban a tan poca cosa el volumen de nuestra urgencia. “Cuatro”, dijimos y señalamos los “tres tristes...” al mismo tiempo, y reventó la angustia en el trío de una carcajada destemplada que no borraba el pasado pero sí alumbraba el futuro. Alcanzamos a tomarnos de a doce mililitros antes de treparnos al avión de Iberia, destartalado, sucio, convertido en un bazar de voces, de risa, de tufo y de humo por los desparpajados españoles que lo colmaban con los cuerpos y con los descomunales equipajes de mano que no cabían en ninguna parte. Cuando el aparato trató de levantar el vuelo de dos horas y media, el ruido de las latas desajustadas, los suspiros de las viejas nerviosas y las risas de los borrachos (más de la mitad de los pasajeros lo estábamos), nos hicieron sentir en un bus entre Medellín y Coveñas. Y cuando pedimos brandy y se apareció la andaluza morena con ojos de almendra y sonrisa sincera y permanente, se hizo el segundo milagro: portaba la botella de “Carlos III” y las tres copas limpias, sin manchas ni límites, y como le dijimos que estaban muy pequeños los tragos, inclinó profundamente la botella, amplió la sonrisa hasta un nivel erótico y dijo alegremente: “¿Con que os gusta el brandy?”, y sirvió las copas hasta alturas vulgares, deliciosas a esa hora de la mañana aérea. El vuelo fue, pues, otra fiesta. Los españoles hablan permanentemente, todos al tiempo y en voz alta y cantada, combinada con la risa, con el humo, las maldiciones, las manos que gesticulan y amenazan, los ojos que se expresan y parecen salirse de las órbitas, y forman un cuadro de gracia y de vehemencia que, comparado con lo alemán, hace pensar que los unos son humanos y los otros productos industriales. El avión se zarandeó por los cielos de Alemania, Suiza y Francia (vimos los Alpes y los Pirineos) al impulso de los misteriosos meteoros y de los todavía más incomprensibles fenómenos humanos que transportaba desde el frío infierno hasta el cálido paraíso de Barcelona, donde aterrizamos cuando estábamos pensando que íbamos a caer de narices en el mitológico Mar Mediterráneo de tantos sueños y soñadores, sin alcanzar a emitir el grito feliz: ¡Tierra! En Barcelona esperamos inútilmente a Manuel, en el Hotel Gaudí, donde nos habíamos citado para el jueves. Pero un malentendido que nunca se aclaró totalmente hizo que Manuel no llegara a tiempo y que los demás nos fuéramos para Jávea y no nos encontráramos los cuatro hasta Madrid, una corta semana antes de regresar a Colombia. El equívoco permaneció vigente toda la vida, casi como un rencor, y amargó todas las conversaciones acerca del viaje. Madrid es el paraíso. Cómo no va a serlo una ciudad donde la comida (el almuerzo) dura cuatro horas. La gente sale al mediodía y va al restaurante con los amigos a beber vino y a comer lentamente en un banquete de gambas, de aceitunas, de sopas, de vino, de risotadas, de palabras, de mujeres hermosas y alegres, de brandy, y a las cuatro de la tarde regresan al trabajo para recordar los pecadillos del mediodía y soñar con los pecados de la noche. En Madrid la vida fue una delicia. Mis recuerdos comienzan poco antes de las doce de cada día, cuando al fin los amigos lograban que me despertara y me decidiera a salir del materno calor de las cobijas del “Hotel Inglés” (tres estrellas en el centro de la ciudad, muy cerca de la Plaza Mayor y de las tascas) a la helada intemperie y a los vientos del pleno otoño. Del resto de los días tengo muy pocas palabras, y poco agregan al sustantivo que los dibuja: alegría. Conversábamos cuando la risa lo permitía, veíamos poco, soñábamos despiertos con las hermosas e incontables muchachas que aparecían como diapositivas de intervalo muy corto, bebíamos al desayuno una caña fría (vaso de cerveza del barril para el guayabo), perdíamos el camino, comíamos una tapa de jamón serrano, bebíamos un vaso de vino tinto, fumábamos del propio cigarrillo y de la humareda de los cigarros y cigarrillos de todos los fumadores pasados y presentes de las tascas, salíamos al hielo de la calle y volvíamos inmediatamente al calor de la tasca siguiente, bebíamos un vaso de vino tinto, comíamos una tortilla de cuatro pisos (siempre me ha producido cierta desconfianza este invento de los del Mont Saint Michel, y mucho más si es frío y del día anterior, como parece siempre), tomábamos un vaso de vino tinto para disolver la grasa, salíamos a la calle repleta de gente abrigada que caminaba a grandes zancadas, mirábamos una vitrina ciegamente mientras digeríamos alguna palabra, comprábamos una castaña quemada en una lata sobre carbón, volvíamos a los jamones de cerdo que colgaban esplendorosos de las vigas de las tascas, tomábamos un vaso de vino tinto, metíamos las narices en la conversación de un intelectual y una intelectual detestables que sabían todo lo de la literatura y permanecían mudos o ignorados en la batalla de las editoriales y en la frecuente soledad de la falta de oficio, nos mirábamos preocupados por un instante porque sabíamos que en esos serios tristes podíamos encontrar un elocuente espejo dónde mirarnos, tomábamos un vaso de vio tinto (“p´a la tristeza”, decía Manuel), hablábamos de la vida de Manuel en España cuando se ganó el Premio Nadal con “El día Señalado” y se tuvo que quedar diez meses para acabar de bebérselo por todas las cantinas españolas con Gloria Mejía y la amable pareja del pintor Ricardo Zamorano y su señora Isabel Hierro, comíamos una tapa de anillos de calamares a la romana (la debilidad gastronómica de Elkin), tomábamos un vaso de vino tinto, oíamos la novela de Manuel sobre su vida de periodista en Venezuela y sus andanzas periodísticas y mundanas por Centroamérica persiguiendo el alma de Barba-Jacob y escribiendo los mejores cuentos de su vida (secos, llenos de vida, perfectos, anteriores y cercanos a Rulfo), llegábamos a la Plaza Mayor y comprábamos en “Yustas” los sombreros y las cachuchas que dieron la única medida objetiva de las cabezas (Manuel, Elkin y Peláez, cabezones; Darío, con cabeza muy pequeña y parecida a la de las lagartijas, como la que le pusieron los andaluces en Córdoba al busto decapitado del torero “Lagartijo”, precisamente), mirábamos la escultura ecuestre de Carlos III y preguntábamos por el nombre de tan ilustre caballero, admirábamos la sobriedad un poco solemne de la Plaza Mayor, el frío nos empujaba al interior de una tasca típica adornada con ajos y cebollas, tomábamos un vaso de vino tino, nos moríamos de la risa por alguna palabra del humor de Darío, nos comíamos una lata de sardinas en tomate, tomábamos un vaso de vino tinto, nos volvíamos a reír porque a Elkin le entraba el sentimiento de trascendencia de esta vida llena de responsabilidades que no hemos sabido comprender por estar dedicados al alcohol y a la haraganería, lo celebrábamos con un vaso doble de vino tinto y una tapa de chorizo español sacada de las entrañas de algún cielo, mirábamos hacia Colombia y volvíamos a adorar a nuestra gente ya un poco olvidada por causa del vino y de la felicidad, nos queríamos en un sonriente abrazo de borrachos, nos tomábamos un vaso de vino tinto en la cantina de la esquina del “Hotel Inglés” y caíamos bajo las cobijas en un sueño fulminante de más allá de la media noche, sin dedicar un solo instante al parásito del remordimiento. Lo digo con certeza: Madrid en los últimos días de octubre y los primeros de noviembre de 1983, helados, fue para Manuel Mejía Vallejo, Elkin Restrepo, Darío Ruiz y Eduardo Peláez Vallejo una locura. La última tarde en Madrid me la ocupa un recuerdo que desnuda a Manuel: íbamos caminando por el centro, por una calle de comercio, y apareció un almacén que se tragó a Manuel. Cuando regresó de su inmersión, nos entregó el regalo de despedida: una navaja “Cruz Blanca” para cada uno, preludio de un llanto cercano. Y sobre la última noche madrileña: Manuel regresaba a Colombia un día antes que nosotros y el avión partía a la media noche. Cuando su taxi arrancó lentamente del “Hotel Inglés”, Manuel miraba hacia nosotros y movía inquietamente su mano izquierda en una despedida emocionada, mientras su cara se descomponía en una triste sonrisa que hablaba de amistad, de alegría, de nostalgia, de muerte. Yo miré a Elkin, a Raúl Granada (un amable muchacho que conocimos en Madrid, hijo del pintor Carlos Granada y hermano de la deliciosa Natalia, también pintora) y a Darío, y vi en ellos la misma sonrisa y el mismo llanto que tampoco yo podía ni quería controlar. Al final de la calle el taxi dobló a la izquierda y Elkin comentó: “Ahí va el Gatopardo”, y yo supe que sus palabras tenían su parte en una verdad y que, sin proponérselo, acababa de pronunciar una bella alegoría. Los viajes no me quedan en el alma como recuerdos. Ellos —como los libros— se me sedimentan en un olvido lleno de sentido, y yo puedo algunas veces leer en él, leerme y revivir en la neblina un goce, una tristeza, una nostalgia, una esperanza, un sueño u otra sensación, difusa en las circunstancias y precisa en su impacto sobre mí. En los viajes aparece el fantasma del alma a la luz del día, y en ese sentido todo el tiempo de un viaje es un mediodía radiante que desnuda las almas peligrosamente (y hasta los cuerpos: a Darío lo vi en calzoncillos pequeños y estrechos, del mismo café oscuro de su piel, y parecía, entonces, un muñeco desnudo y de otro planeta). Elkin Restrepo es un hombre sin maldad y no acepta que en el planeta prima la malicia sobre la bondad, y en este sentido es ingenuo. Parece un niño antes de pasar por la guardería, y eso le confiere un encanto especial: su delicadeza en el trato, manifiesta en el respeto, la solidaridad, la humildad, la generosidad. Y tiene, sin embargo, su humor fuerte, su capacidad de caricaturizar y atormentar, su grado de crueldad, y todo eso le va bien porque si no fuera así sería un ángel aburridor, un viejo niño modelo y gordo que estorbaría como un genio o como un escaparate (bienes movibles pero inmóviles por exceso de pesantez). Elkin es, nítidamente, un amigo para toda la vida, y se perdonan su gordura, su calvicie, su torpeza física, su nerviosidad, su laboriosidad, sus rabias, su sobriedad y sus caprichos. Darío Ruiz..., Darío Ruiz tiene un alma solitaria y asustada. Le cuesta vivir y prefiere dar la espalda, y por eso no duerme, no mira, no dice qué siente. Su metabolismo espiritual es demasiado laborioso y pesado, y sus emociones (las tiene) le explotan hacia adentro, lo hieren y lo dejan maltrecho para acudir a las amables citas de la amistad. Pero tiene también el don de la palabra horriblemente graciosa, movida por una inteligencia potente, aguda y oportuna que desentraña lo que más se desea esconder. Si fuera dibujante (y parece que algo entiende de eso) sería un caricaturista violento que tal vez ya habría sido asesinado; pero como prefiere escribir, vive, aunque cada vez se va quedando más solo, más cerca de su alma solitaria. Manuel Mejía Vallejo era un hombre superior, por talento y por personalidad. En él se encontraba, en grado superlativo, esta palabra de Montagne: “La primera de todas las cosas de este mundo es saber pertenecerse a sí mismo”, y por eso vivía con una obsesión que expresaba así: “Uno no se puede dejar invadir de nada ni de nadie”. Esa es la condición previa para otra cualidad definitiva de Manuel: su intensa soledad. Yo sé de soledad y puedo decir que Manuel era un solitario de verdad, de vocación derivada de su constitución, un solitario sin queja ni sufrimiento, un solitario sin ostentación, como el sol es amarillo y brillante y está encima de nosotros. Pero también era amable. Su soledad no lo hacía hosco. Al contrario, era cordial, abría su puerta y dejaba ver su morada, se interesaba en los asuntos de los demás y, como generalmente acudían a él en busca de ayuda, su agilidad ponía al paciente en el camino de la solución y se separaba inmediatamente hacia su propia órbita, porque no era zalamero ni tenía demasiados afectos. Y lo obvio: Manuel era escritor. A la literatura se llega por diversos caminos. En extremo se podría decir que cada escritor es un camino hacia la literatura. Manuel fue escritor porque era escritor (“La rosa es sin por qué”). El rasgo más sobresaliente de su alma era su natural condición de escritor, de habitante de la literatura en todo tiempo y en todo lugar, escribiendo y leyendo. Esta condición es independiente de toda valoración, es indiscutible. Todo su tiempo estaba ocupado en la literatura, y especialmente en la suya, que se enriquecía con todo lo que percibía del exterior y de su interior, que se elaboraba en su extraña maquinaria humana (“La fábrica de ensueños”) y que regresaba al mundo en palabras de arte. No es extraño que haya escritores en el mundo, no lo es. Me parece más notable que haya, por ejemplo, pedicuristas. Pero sí es al menos simpático que una persona viva toda su vida para la literatura y en la literatura, inapelablemente, sin una pregunta previa ni una respuesta a nadie, como si alguien tuviera por destino rascarse la cabeza durante toda su vida. Porque para Manuel la literatura fue un destino, no fue un negocio; y eso sí es extraño, eso marca una individualidad, caracteriza, como a Alonso Quijano, el bueno: “Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo”. La literatura de Manuel es, como él, culta, parte de su individualidad y de la buena literatura de muchos tiempos y lugares, como toda la que tiene calidad. Los libros de Manuel no están limitados a la antioqueñidad, a la colombianidad, a la latinoamericanidad ni a ningún ámbito estrecho que pudiera calificarlos de locales, de parroquiales, de menores. La obra de Manuel es seria, impecablemente escrita, original, sabia, bella, universal; es una obra, además, reconocida en Antioquia, en Colombia, en América y en Europa (cuando García Márquez le iba a presentar a Manuel a Juan Rulfo, en su casa de Méjico, Rulfo protestó: cómo me a presentar al maestro Mejía Vallejo si yo lo conozco mucho y he leído sus novelas y sus cuentos, y sé que es uno de los mejores escritores latinoamericanos). Para ello Manuel no hizo nada, no cambió su actitud para ganar la amistad de los editores, no movió un sólo resorte para ser mejor publicado, no intentó zalamería ni soborno para ganar los premios que ganó (muchos e importantes), no aceptó ninguna presión, no cedió un milímetro de su terreno, no atenuó su rebeldía. La obra de Manuel es importante porque los lectores de esos mundo han encontrado en ella la palabra ocupada por el sentido y han percibido que esa palabra le dice al hombre en su soledad verdades de la vida que le interesan, que lo conmueven, que le muestran mundos que han sido, son o podrían ser, y viaja por ellos como en un sueño. ¡Y su palabra! Manuel tenía una voz varonil ambientada por un acento profundamente antioqueño que ningún contagio matizó ni, menos, deformó, a pesar de que vivió mucho tiempo fuera de su tierra. Su castellano era perfecto, rico y culto, pero en la conversación corriente utilizaba el lenguaje coloquial de todos sin ninguna ostentación. Las palabras se le apeñuscaban en la lengua, se atropellaban, no cabían juntas en una misma expresión, en una misma idea, pero todas eran completamente escuchables e identificables, como si cada una estuviera particularmente coloreada. Tardé mucho en entender eso porque lo primero que se percibía era un casi tartamudeo, y sin embargo se le entendía todo lo que decía. Hablaba a un volumen un poco alto, sin ser como un sordo, y lo subía y lo bajaba de acuerdo con su código secreto dictado por las necesidades de la conversación a medida que ésta se producía; su cara, sus manos y su tronco hablaban con su lengua en un coro polifónico, y el resultado era una expresión total, bulliciosa, acaparadora de la atención, original, deliciosa. La conversación de Manuel era siempre improvisada (“La particularidad de su palabra consistía en la espontaneidad. Era evidente que nunca pensaba en lo que decía ni en lo que iba a decir, y por eso se expresaba con absoluta seguridad”. Guerra y Paz, León Tolstoi). No tuvo un discurso preparado en ningún tema, pero generalmente era consecuente con lo que decía. Por eso sus frecuentes monólogos resultaban interesantes y agradables; y ni hablar de la gracia, el humor profundo, natural, rápido e improvisado, la velocidad mental y verbal, la capacidad apabullante para responder, la facilidad y oportunidad de las citas, el impecable dominio del castellano, la memoria de elefante, el conocimiento de mundos, la imaginación, la sencillez, el desparpajo, la incontinencia cuando de decir barbaridades se trataba, la seriedad en el momento preciso y en otros no tan precisos, y la mejor de todas las dotes del buen conversador: su capacidad de escuchar, su generosidad para disfrutar y respetar la conversación de los demás. No hay duda: el conversador más brillante que he conocido fue Manuel Mejía Vallejo. *** “Jurarse amores eternos, pasajera algarabía; si nos aguantan un día debemos agradecernos. Tal vez pueda parecernos —pensándolo varias veces— el colmo en las estrecheces sabernos esta locura: el amor eterno dura más o menos cuatro meses”. Le llegó a Manuel el turno del desamor, lo encontró viejo y lo destrozó. Manuel vivió su amor —ya se había transformado en su familia— tranquilamente, con la seguridad que da una convivencia de veinticinco años. Además, él sabía que era un hombre importante, especial (“Maestrico, yo soy buen marido, buen padre, buen amigo, buen escritor. ¿O será mucha vanidad mía?”, me decía cuando estaba inseguro. Yo le remataba: tranquilo, viejo, que yo soy más vanidoso que vos. Y el hombre se reía y el cuento seguía). Saberse así lo llevó a sorprenderse desproporcionadamente cuando lo dejó la mujer, y quedó sembrado en la soledad, en una soledad adicional que no se le curó hasta la muerte, en una tristeza también irremediable, en una desolación que dolía y llamaba a la solidaridad. Poco tiempo después me llegó mi parte en el desamor, como enviada por correo, y quedé también sembrado en mi desolación. Los solitarios sabemos que es buena la sencilla fórmula de Oscar Wilde (otro que purgó con sangre el amor y el desamor): “Cuando estoy triste me voy solito”. El triste queda menos mal si está solo, se ahorra los abrazos, las palmaditas en la espalda, los consejos, las curiosidades femeninas, las nuevas amistades, las caídas en ridículo que tanto temen los franceses (y, en general, los que tienen dignidad). El que está triste debe estar solo (tal vez el alegre también), como el que va a mercar, porque es desagradable cambiar la dulce rutina de mercar lo mismo, en el mismo supermercado, a la misma hora, el mismo día y pagar en la misma caja, porque algún solidario sugiere con personalidad que es mejor el café que él toma que el que le amarga sabrosamente la boca a uno desde hace diez años, que un detergente tiene cincuenta gramos más que el que a uno le da la gana de comprar, que el queso blanco y blando de “Xochimilco” es más suave y más barato que el amarillo que uno compra para que se pudra en la nevera, que el hilo dental nuevo es más suave que el rojo que tanto me gusta, que Gillette acaba de sacar una afeitadora ultramoderna que deja la cara como la de una mujer, que el atún de etiqueta azul (muy útil para la pereza) pierde proteínas porque no sé qué, que el jamón de cerdo es más malo que el de cordero porque su grasa..., que la leche semidescremada se recomienda para los mayores de treinta y cinco y menores de cincuenta, que los preservativos que añaden a las conservas aceleran el proceso de cáncer, que uno compra muchos tomates porque son frutas rojas que se descomponen rápidamente y producen intoxicaciones que van minando el organismo, que las galletas importadas de Italia son demasiado caras y tampoco son tan buenas, que el pollo pálido y blando de una raza especial es más sano que el tradicional colorado porque es alimentado con productos vegetarianos, que definitivamente es mejor cambiar de supermercado y de hora para mercar porque en otro supermercado se puede ahorrar hasta un tres por ciento, no importa que no vayan las mismas hermosas señoras de mediana edad con sus vestidos ligeros, su cuidada informalidad, sus piernas desnudas que hacen subir a la imaginación hasta las más altas esferas, sus sandalias lúbricas, sus miradas subrepticias a la vuelta del estante, su tranquila seguridad para atiborrar el carrito con las maravillas de la charcutería y su mirada final cuando salen orgullosas del parqueadero en el carro más brillante del mundo, con misterioso rumbo. Para la tristeza del desamor no sirve nada. Sólo el paso del tiempo puede permitir el milagro del olvido, pero no siempre lo hace. El recurso tradicional de irse, de huir, está refutado tiempo ha, por lo menos desde Horacio: “Las penas montan a la grupa y galopan con nosotros”. Pero es reconfortante para el solitario desamorado la compañía de otro solitario desamorado. Y Manuel y yo estábamos en esa situación y éramos vecinos y amigos, y por eso fue fácil que algo así como una vez a la semana yo llegara a su casa a alguna hora de la tarde, derrotado, sin esperanzas, sin deseos, y lo encontrara a él en las mismas condiciones y nos pusiéramos a conversar sin limitaciones. Siempre encontraba a Manuel solo, sentado ante la hermosa mesa del comedor de ocho patas que le regaló Gustavo Vives (hombre y amigo de verdad) y que provenía de algún convento de frailes; sonaban indefinidamente en su equipito de música las canciones más tristes del mudo (“Tigre, la canción que no es despecho es un himno”, me decía), y Manuel miraba hacia el paisaje de El Retiro (triste con sus lindas montañas de varios colores), con parte del naipe desplegado en el mantel en un solitario inmóvil y otra parte en su mano izquierda como detenida desde largo rato atrás en la mitad de algún movimiento (“Maestrico, yo hago solitarios para poner la mente en blanco”). Yo lo vi consumir en esos cuatro años varios naipes rojos y azules, y su mente nunca se puso en blanco. Su antigua máquina de escribir siempre estuvo montada, sobre la mesa había alguna versión de “Los abuelos de cara blanca”, alguna versión de “Los invocados” (todavía sin título. Pensó titularla “La brisa entre los naranjos” y a mí me pareció demasiado delicado, feminoide) que realmente nunca dio por concluida, trabajos de los discípulos del taller de escritores que dirigía en la Biblioteca Pública Piloto y el vaso de ron con coca-cola de siempre (mucha coca-cola y poco ron, pero todo el día ron con coca-cola). Cuando yo llegaba por el corredor de su casa antioqueña hasta el comedor que se convirtió en su estudio, él no me sentía llegar, no oía, no miraba, no se movía, no lloraba, no leía, no escribía. Se sabía que estaba vivo, pero él no parecía darse cuenta de eso —ni de nada—. Yo esperaba tranquilamente durante varios minutos, en silencio, respetuosamente, con dolor, hasta que alguna señal le indicaba que yo estaba allí y lo hacía aterrizar a medias y decirme: “Tigre, nos llevó el ensanche. Tomémonos un traguito p´a la tristeza”, y empezaba la triste fiesta de los abandonados, primero tímida y distante, y paulatinamente íntima, de amistad de dos hombres abatidos por el dolor (“Los burros se buscan para rascarse”, dicen por aquí), de conversación literaria, historias de Manuel en Jardín y Jericó, historias de caballos de paso fino, historias de novias, historias de El Retiro, chismes de amigos, humor, sueños, el cuento de lo que Manuel estaba escribiendo, el regaño por mi pereza para escribir (“Escribí, maestrico, que lo de María Vallejo es una berraquera”), el dolor, la dignidad para soportarlo, nunca el ridículo, sólo una queja de Manuel: “Las mujeres son crueles, maestrico. Las mujeres son crueles”. A alguna hora del amanecer, ya completamente borrachos los dos, Manuel se iba a su cama y yo a mi casa (“Quedate a dormir, Pelaices, que aquí hay muchas camas y mañana te dan desayuno a la hora que querás”; pero el carro sabía bien el camino a mi enorme cama de pino, que es como mi mujer). Por esa época hubo dos acontecimientos importantes en la vida de Manuel: le otorgaron en Venezuela el premio Rómulo Gallegos, por su novela “La casa de las dos palmas” (el más importante premio latinoamericano de novela y uno de los más prestigiosos en lengua española), premio que recibió serenamente, sin algarabía, casi sin alegría (estaba demasiado triste y sentía que ese premio sería el último de su vida, que la alegría se estaba convirtiendo en utopía, que ya estaba en la mira de la muerte); y restauró su casa profundamente, como en un acto final de pulcritud y dignidad, para su familia y para sus amigos, y se interesaba meticulosamente en cada detalle de la obra, opinaba, criticaba, se ofuscaba. Yo lo veía satisfecho y activo, pero nunca lo vi alegre; era como si estuviera cumpliendo un deber, como si la casa no fuera suya y la estuviera preparando para devolverla después de un largo préstamo. Por esos días entendí una frase de “Cien años de soledad”, que parece imposible en el hombre de cuarenta años que tenía García Márquez cuando la escribió: “Taciturno, silencioso, insensible al nuevo soplo de vitalidad que estremecía la casa, el coronel Aureliano Buendía apenas si comprendió que el secreto de una buena vejez no era otra cosa que un pacto honrado con la soledad”. Esos años fueron también los de las coplas. Manuel ya había publicado “Prácticas para el Olvido” (doscientas coplas) y publicó “Soledumbres” (doscientas coplas), y conocía las coplas del romancero español (castellanas, andaluzas, buenísimas), las americanas y las antioqueñas, y tenía un oído finísimo para las coplas, detectaba inmediatamente las cojeras, las cacofonías, los versos forzados, las consonancias obvias, las faltas de sinceridad, las escritas “de perfil”. Y a mí me llegó una extraña cosecha de ciento doce coplas que casi me acaban el espíritu. Y pasábamos horas diciendo coplas (él, las suyas y las de todo el mundo; yo, las mías), bebiendo y atropellando más la paz con el desamor. Las coplas (lo descubrí en Manuel, en Darío Jaramillo —un amigo y un poeta a quien se lo tragó la cultura oficial— y en mí), llegan en cosechas cuando hay desamor, sin previo aviso y sin respetar la hora ni las circunstancias. A mí me despertaron una noche, llegaron ya escritas y produjeron la maravilla de iniciar en firme el camino del olvido, que es como una resurrección. En el campo raso del desamor, donde toda vida ha desaparecido (“Soledumbre: paraje solitario y estéril, desierto”), germina la copla y se inicia el olvido, dejando una nostalgia, un nuevo luto por el desamor perdido, por la querida tristeza. Manuel sabía cuál es el principio de la cura, que es una clásica paradoja: “Al saber que nada alcanza ya no sufre el amador: en asuntos del amor lo que mata es la esperanza”. La última copla que escribió Manuel es su verdad, dice su tragedia y descubre su nobleza: “Si en algún sitio la ven, díganle que aún la quiero como en el beso primero por siempre jamás, amén” *** Poco antes de su última enfermedad, a Manuel se le acercó la muerte con demasiada confianza, como reconociéndolo: una mañana estaba en su tristeza haciendo un solitario “para poner la mente en blanco”, en el comedor-estudio, y una vieja acacia que él mismo había sembrado treinta años atrás se desplomó y tumbó toda un ala del corredor, a tres metros de donde él estaba sentado en su desapacible silencio. Muy pronto el zarpazo de la muerte fue más a fondo: un infarto que pudo ser letal, seguido de una hemorragia cerebral, lo envejecieron fulminantemente, le paralizaron el lado derecho y le quitaron la conversación. Manuel vivió casi cuatro años más, en condiciones ya muy dolorosas. Al principio tuvo la esperanza de recuperar la palabra y creía que volvería a caminar. Yo lo veía muy triste y muy aburrido, pero su dignidad lo mantenía con cierto ánimo, con humor, con bondad y con el deseo de vivir. Nos comunicábamos con sus pocas palabras en telegramas y con mis monólogos historiados, con un código en claves improvisadas del pasado, con un amor fraternal que se apoyaba en la tristeza, en el respeto, en la cercanía que nos proporcionó la vida con sus secretas alianzas, en la certeza de que esta amistad viviría hasta nuestras muertes. Hoy vuelvo a leer a Don Miguel de Montaigne y disfruto con su paradoja: “La muerte no es el remedio de una sola enfermedad, es la receta contra todos los males; es un segurísimo puerto que no debe ser temido, sino más bien buscado”. Claro está que se refiere a la muerte propia, *** “Volverán desde mi huerto los silbos que aún conserva. Yo estaré bajo la hierba sosegadamente muerto”. El 26 de julio de 1998 enterramos a Manuel: plantamos un roble en su finca y lo abonamos con su ceniza. Cuando llegué a la ceremonia sencilla que realizamos algunos familiares y algunos amigos, estaba presente Emilio Castaño, un viejo campesino de la región, amigo de Manuel y de todos los vecinos de esta vereda de “Los Salados”. Emilio es un hombre de más de ochenta años, muy flaco y arrugado, de rostro blanco y pequeño con aire de nobleza y vivacidad, y estaba vestido con su pantalón negro de paño, su camisa de mangas largas impecablemente blanca y su sombrero negro de fieltro, que se reserva para las escasas ocasiones especiales de su vida humilde. Emilio me miró y supo quién era yo, y tuvimos la primera conversación de nuestras vidas: —Usted es Peláez— afirmó con rotunda suavidad. —Si, Emilio. Yo soy Eduardo Peláez, hijo de Arturo y vivo en “El Saladito del Monte”. —Yo conocí mucho a Don Arturo y a Ricardito, al que mató Clímaco Callejas. Y también conocí a Don Ricardo, su abuelo, y trabajé con él en “El Salado”. En “El Salado” había una montaña con puros robles, y una vez al año se les caían las hojas y creíamos que estaban muertos, pero siempre volvían a retoñar. Este va a prender muy bien porque está muy fresco. ¿Y usted era migo de Don Manuel? —me preguntó con malicia, incrédulo. —Si, yo era amigo de Manuel. ¿Por qué le parece raro? —Porque me han dicho que usted cría caballos, como Don Ricardo. Sonreí para mí y recordé un criador de caballos: William Faulkner. —Emilio, ¿y usted conoció mucho a Manuel?— le cambié el tono. —¡Ave María! Yo trabajé con Don Manuel cuando él compró esta finca, hace más de treinta años. Yo le arreglé el techo, que estaba caído cuando la casa era de Don Daniel Jaramillo y se llamaba “Los Balkanes”. César Palacio, el vecino suyo, la entejó y yo la empañeté. —¿Y Manuel les ayudó?— pregunté para explicarme las manos de escritor y no de albañil. —No, Don Manuel se mantenía sentado en el escritorio, con una cantidad de libros y un vaso de ron con coca-cola, y a veces iba a ver el trabajo y me decía: “Está quedando muy bien, hombre Emilio”, y volvía al escritorio. —¿Se emborracharon juntos muchas veces? —No, Don Eduardo. A mí me hace mucho daño el trago. Don Manuel si tomaba ron con coca-cola todo el día, pero yo nunca lo vi borracho. Sí se ponía colorado (el ron lo pone a uno colorado, yo no sé por qué) pero no se emborrachaba. El se la pasaba con los libros. —¿Cómo era él? —¡Ah... Don Eduardo! Don Manuel era muy bueno. Cuando ya no pude trabajar porque estaba muy viejo, como no tenía jubilación la vida se me puso muy dura. Yo venía a veces donde Don Manuel y él me daba plata. Si, nunca me dejó ir sin plata, y me contaba cosas y conversábamos en rato. El era muy querido— dijo Emilio en un tono un poco más bajo, como tentado por un sentimiento. Y sus ojos pequeños, azules, como de vidrio, recuperaron vida y expresividad en la salmuera de su dolor, y dijo el viejo como para su propio recuerdo: —Don Manuel era muy bueno, Don Manuel era muy bueno... El Retiro, 1° de julio de 1999 EGO “No pretendemos que el retrato, cuyo bosquejo trazamos aquí, sea verosímil, nos limitamos a decir que es parecido”. Yo soy soñador, contradictorio y amigo de imposibles. Por ejemplo, me hubiera gustado ser el autor (sólo el autor) de este autorretrato: “Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva aunque bien proporcionada, y las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes no crecidos, porque no tiene sino seis y esos mal acondicionados y peor puestos; el cuerpo entre dos extremos ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies...”. Pero el autorretrato es de Miguel de Cervantes Saavedra. Yo sueño cuando estoy despierto y en las largas y apacibles horas nocturnas y matutinas de la ensoñación, y descanso de soñar cuando duermo (especialmente en el instante comprendido entre las seis de la mañana y el mediodía), y lo hago vestido de razonador lógico inconciente, que no es mi uniforme de gala. Pero me siento más yo cuando oficio de soñador, cuando los instintos se disfrazan con motivos de carnaval y gravitan en torno a mí y me convierten en un viajero feliz por futuros imposibles, que cuando todo lo aprendido me roba la infancia y ajusta mi vida a moldes hechos sobre medidas ajenas, con la presión invencible de lo razonable, de lo que debe y puede ser. Hace cinco años se me realizó un sueño viejo, tan querido y tan lejano que fue ilusión y utopía. Al degradar en hecho mudó de naturaleza y perdió su dignidad, y yo quedé abatido en una felicidad que no era para mí, como cuando una solterona encuentra marido. Ahí comprendí los versos de Alvaro Mutis con los cuales Manuel Mejía Vallejo le dedicó “La Casa de las dos Palmas”: “Alvaro Mutis: Que nos acoja la muerte con todo los sueños intactos.” Logré sobreponerme y realicé felizmente mi esencia de soñador de imposibles y de contradictorio a ciencia y paciencia: desde entonces sueño con volver a realizar el sueño original (que es como suicidarse dos veces), lo cual es duplicar la utopía y avanzar con mayor impulso hacia una obsesión incurable. Este sueño con espejo vino adornado con unas gracias: es más impaciente, tiene menos esperanza, le resta a la esencia de los sueños al menos una posibilidad de realización, está más cerca de lo intocable, podría ser inefable. Aquí está la décima de Calderón de la Barca: “Es verdad, pues: reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular, que el vivir sólo es soñar; y la experiencia me enseña, que el hombre que vive, sueña lo que es, hasta despertar.” Yo soy solitario y dormilón, y me gusta dormir solo. Ninguna cama es bastante grande para mi soledad. Mi cama definitiva soporta testarudamente mis flacos y alargados huesos de setenta kilogramos y el clásico metro con setenta y cinco centímetros de largo, desde hace veinte años, cuando le di rienda suelta a mi soledad congénita. La cama de ciprés la construyó a mi capricho el maestro rústico Carlos Correa, un hombre que murió virgen y solo a los setenta y cinco años de edad, sin haber cruzado más de diez palabras con nadie, que nunca estuvo enfermo, que no se deshizo en un llanto ni en una carcajada, que guardó para sí —si los tuvo— los afectos, a quien nadie vio afanado porque siempre fue pesado y lento, que no se admiró por nada, que vivió como en una penumbra y no fue melancólico, que no mostró la felicidad de su autosuficiencia, que no dañó a nadie, que trabajó honradamente en un oficio noble que ejecutaba cuidadosamente a su burda manera campesina, que fue tan solitario y silencioso como un olvido. —Don Carlos— le dije un día de verano cuando él caminaba con sus pasos cortos, parsimoniosos y pacíficos por el sendero de mi casa, —yo necesito que usted me haga una cama grande y ajustada. –¿Y para qué la quiere grande si usted vive solo? —Para que no me vaya a cansar de vivir solo —logré sobreponerme. —¿De qué tamaño la quiere?— se suavizó el maestro. —No sé. Pero mire mi cuarto y hágala lo más grande que se pueda, aunque después de que la arme no quepa por la puerta ni por la ventana, porque me pienso morir en ella. Dos semanas después llegó a mi casa en la montaña un camión cansado, con Don Carlos y un rompecabezas de pesadísimos cubos y tablones de madera fragante y pálida, casi viva todavía. En una hora de trabajo serio y misterioso quedó plantada irremoviblemente, inmensa, silenciosa, provocativa, la sede principal de mi soledad y mi pereza. La cama nunca fatiga mi soledad. Esta soledad mía es un rasgo natural, de la misma manera que mis manos son largas y finas, hedonistas e inútiles. Ella ha impregnado mi vida, como la esclavitud de su belleza a los narcisistas (un amigo así se mira furtivamente en todos los espejos reales e inventados por él, en una vergonzante obsesión que le delata a cada paso en las enormes vitrinas de los centros comerciales, que se conversan y se ríen de las miserias de todos). Desde la infancia supe que era solitario. Mis primeros recuerdos no son de juguetes ni de confites, del amor de mi madre ni de pánicos; mis recuerdos son de un niño silencioso con zapatos cafés y blancos, de pelo muy corto y con las orejas algo salientes, serio como una piedra, de buena fe y concentrado en el oficio de toda su vida: sentirse. Desde esos tiempos (calculo que tenía tres o cuatro años) soy fundamentalmente el mismo que llegará a la muerte: un hombre que es libre porque vive hacia adentro, ensimismado. Miguel de Montaigne, un francés inteligente que tuvo vida pública, vanidad y gloria, se retiró a la torre de su castillo (uno de mis sueños imposibles y permanentes es vivir en un castillo medieval de verdad, pero con las mil delicias de estos tiempos para cuidar la pereza) cerca de Burdeos (vino), para vivir la soledad, y allí hizo grabar estas palabras un poco abundantes: “...hastiado de largo tiempo atrás en la esclavitud del parlamento y de los públicos empleos, para reposar en el regazo de las doctas vírgenes, en medio de la seguridad y la calma, y vivir así el tiempo que le resta de vida, consagrado al reposo y a la libertad en el agradable y sosegado aposento herencia de sus antepasados”. Encontró la soledad y habló de ella armoniosamente: “El fin último de la soledad es, a mi entender, vivir sin cuidados y agradablemente.” Pero esa soledad no es la mía. Mi soledad no es una circunstancia ni tiene finalidad. Es de mi esencia, me define y no sé definirla, pero sí puedo nombrarla con estas palabras inútiles que comprendo: mi soledad consiste en que soy solo. *** Yo soy incrédulo y no necesito esperanzas. Borges, ciego, tiene una atractiva definición: “Fe es creer en lo que no creemos”. Ella apoya y derrumba todo lo desconocido que presiona la vida y la hace soportable, que permite y suaviza la estadía del hombre en el planeta. Yo veo, para mi uso personal, una paradoja mayor, que es una fórmula más sincera: fe es no creer en lo no creo. No necesito pasamanos ni sol en la otra orilla para cruzar el puente entre las dos nadas. Me gusta el planeta como es, aunque soy un renegador incansable. Estoy orgulloso de vivir aquí, no tengo ni acepto disciplinas, siento tranquilamente el rumor melodioso de los instintos, vivo mi vida como un animal salvaje, no busco, no predico, no escucho a los predicadores, vivo silenciosamente, tengo levemente activados los sentidos, me parece estar como en una muerte menos drástica y sin temor a la vida, me gusta estar vivo. Veo el espectáculo que es el hombre, pero no me aplico a él como un naturista ni como mirándome en un espejo, sino como un niño en un zoológico: unos me producen miedo, otros me producen risa, otros me mueven a ternura, otros vuelan, otros dan vueltas en la jaula, otros comen demasiado, otros no miran, otros son muy feos, casi todos están fuera de su ambiente natural, unos me son indiferentes. Pero en general son como monstruos distantes, inaccesibles, separados de mí por muchas edades, sólo al alcance de domadores. Tras esos pelos, colas y caras animan enigmas inaclarables. Pero el conjunto no me emociona, como sucedió un día que llevé a mis hijas al zoológico, con la conciencia del padre que ha abandonado su hogar, y le pregunté a la menor, al final del fatigoso paseo: —¿Qué fue lo que más te gustó? —Los columpios, papá —contestó la niña inequívocamente. Para la vida me atrae la fórmula simple del Arcipreste de Hita: “Como dize Aristótiles, cosa es verdadera, el mundo por dos cosas trabaja: la primera por aver mentenenςia; la otra cosa era por aver juntamiento con fembra plazentra” Pero el mundo está colmado de predicadores: gentes que comen de lo que dicen para dirigir las vidas de los demás, siempre ofreciendo una esperanza que nace de una fe que se para y se cae con la fórmula de Borges. Por fortuna, nací diseñado para ahuyentar a los predicadores, con tres focos expectantes de pelos negros que se roban el conjunto de mi rostro y son un terceto (como de Dante) defensivo muy eficaz porque me hacen huraño a simple vista: las cejas hirsutas muy abundantes sobre una prominencia fuertemente marcada en el arranque de la alta frente, que culmina en el cráneo grande y ovalado que cubre el tupido pelo del mismo negro oscuro, en rima con los bigotes densos del mismo pelaje, que no dejan un solo claro en la amplia extensión del labio superior. Hoy, después de cincuenta y un años de hacer mala cara, esos tres bosques de pelo, que me dan cierto aire nietzscheano, están tocados de blancos yarumos habitados por seres de misterio que hacen ya insalvables las distancias con toda fe y toda esperanza. Sin embargo, entre la maraña armonizan y viven en paz los afectos (muchos, hondos y deliciosos), los gustos, los vicios, las pasiones y los reyes amables: los sueños. Y conviven en esta dirección, en palabras viejas de Juan de la Encina: “Busquemos siempre el placer que el pesar viénese sin le buscar”. *** Yo soy tímido e intuitivo, y siento que timidez e intuición se llaman desde mis raíces y se encuentran en mi carne, como el moreno claro y colorado de mi piel con el negro chispeante de los ojos nítidos bajo el ceño fruncido. Son, como ótros, rasgos que afirman el enigma del hombre y llenan su esqueleto de sutiles correspondencias, de complejidades, de armonías inesperadas, y forman el fenómeno de la individualidad. La timidez fue el primer aerolito del espíritu que me llegó a la superficie de la conciencia, e inmediatamente supe que ella era la veta de la felicidad. Sólo la delación que es la mancha roja en el rostro me duele de la timidez, pero es poco precio para el placer permanente de estar en la torre de observación como en un castillo privado donde todos mis caprichos son atendidos, donde vivo como en un laboratorio de alquimia, soñando la piedra filosofal de la clarividencia del ámbito personal para el disfrute sencillo del paseo por el planeta. Cada vez es más remota la comunicación con las personas, las interferencias desdibujan las almas y sus apariencias, los vericuetos de las intenciones conducen a callejones de peligro, la tranquilidad se pone en juego a cambio de nada. “Todos los caminos conducen a Roma”, como se atraen mutuamente mi soledad y mi timidez. Hasta mi torre —que es una cava— llegan sensaciones íntimas que me dicen lo que ven en el mundo, y me reemplazan lo que podría encontrar con la razón, con la investigación, con el sistema exigente y tedioso de las causalidades. Mi forma preferida de conocimiento es la intuición, y ella me entrega sensaciones en lugar de datos, alegrías y no erudición, certezas en vez de sabiduría, malicia contra seriedad, irreverencia contra solemnidad, libertad en lugar de disciplina, contradicciones, sorpresas, ligerezas, pavor, mucha risa y un ancla enorme aferrada a mi fondo, de donde la intuición extrae todo lo que necesito para vivir como un loco contento e inocuo. *** Mientras hacía una pausa para comer algo y tomar un nuevo aliento para terminar, seguí el rastro de mi espíritu (cada rato se me pierde), buscando lo que permanece por más que pasen tiempo y vida, y siento que los gustos son como emblemas esenciales que representan el alma y sirven de senderos para ir de afuera a su interior. Podría hacer una relación interminable de lo que me gusta y lo me disgusta, pero dejaré que la mano escoja caprichosamente un párrafo que sirva de ejemplo y permita hacer bosquejo del hombre que alienta tras sus gustos y sus disgustos: Me gusta estar solo, me gustan el ajo y la cebolla, el silencio, hablar de la gente, odiar a los que odio, los recuerdos, hablar largamente por teléfono, el amor, emborracharme con los amigos, el humor espontáneo, vagar, la vida en los hoteles buenos, el mar desde la ventana de un edificio, la buena mesa, viajar solo en carro con Alejo Durán a todo volumen, el cuerpo de las mujeres, los zapatos livianos que no tallan ni hacen ruido, la gente que no se ve, los paisajes con nieve, la comodidad, todo limpio, la seriedad, las catedrales góticas, la comida muy picante, el jazz, el lino, la gente generosa, mi diccionario de la Real Academia Española, tener billetes en la billetera y pagar con ellos, la discreción, soñar con mi mamá, hablar de caballos de paso fino, tomar aguardiente en una buena yegua de paso fino, las mujeres bien vestidas, los buenos borrachos, quedarme en mi casa varios días sin hablar con nadie, las poltronas de cuero, la variedad hermosa de las copas para la maravillosa variedad de los licores, el sabor de las frutas, las fotografías familiares viejas, la suavidad de la piel de los muslos de las mujeres, los bosques viejos, el canto de los pájaros nocturnos, los reencuentros, las señoras jóvenes mercando con el pelo todavía mojado, el colchón duro como una piedra, los ascensores transparentes, las almas transparentes, los vestidos transparentes de las mujeres, eso de no tener que trabajar, la neblina, los mapas, los barcos, Francia, recibir llamadas telefónicas... No me gusta: cargar maletas, las multitudes, la disciplina, tocar lo que está hecho para que lo toquen todos, las feministas bonitas, las feministas feas (casi todas), las señoras opinadoras, los avaros, los narcisistas, los restaurantes para camioneros, los arribistas, la gente feliz por nada, el deber ser, los chistes sabidos, los serios, los periódicos que untan los dedos y los espíritus, los importantes, los teléfonos celulares que suenan en los restaurantes, los doctores, la mecánica automotriz, las revistas, la cerveza al clima, las peluquerías, las filas, los dependientes confianzudos, los que lo saben todo, los que no saben nada, los alegadores, los egoístas, los que hablan duro, los que no respetan, los que insisten en hacerme el bien aunque yo no quiera, los que preguntan y preguntan, los atracadores, los malos vecinos, los que me escupen al hablar, las playas atestadas de gente, los zalameros, la masa, la sección de hogar de los supermercados, la gente que no habla castellano, los que no saben oír, los aduladores, los payasos, los artistas, la mentira, los famosos, los que demeritan lo ajeno, los que comen feo, la falta de hielo, los que roban puestos en las filas, las mujeres demasiado evidentes, las mujeres lloronas, las gafas sucias, la impudicia, la envidia, la vanidad, la vulgaridad, los pálidos rabiosos, los falsos, la pobreza, los niños opinadores, los niños que no respetan a los borrachos, los niños en los restaurantes, los niños llorando, los niños desobedientes, los niños feos, acampar, la música andina, tanta bondad, los quejumbrosos, los que hacen quedar mal en público a su pareja, los protagonistas, los impuestos, la ropa sucia, los oportunistas, la silicona in corpus, los perfumes dulces, los impostores, la hipocresía... Más allá de lo que me gusta y lo que no me gusta, dos obsesiones inundan mi vida y son suficientes para estar aquí: el arte sutil, exigente, sorprendente y bello de criar caballos de paso fino colombiano; y el arte de la literatura, que yo lo vivo especialmente en la lectura de esos libros que sustantivan un adjetivo al cual se puede acceder sólo con humildad: inefable. Unos pocos nombres de autores de libros de esos: Cervantes, Proust, Thomas Mann, Azorín, Joseph Conrad, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Raymond Carver, Gabriel García Márquez, Robert Louis Stevenson, León Tolstoi... *** Si queda algo por decir, es poco. Tal vez, que mi boca es más bien pequeña y grave (aunque siempre está disponible para la risa), y la mora de los labios es marcada; la nariz (recta y proporcionada) se corresponde con las orejas (finalmente fueron regulares, normales, prudentemente implantadas y buenas para oír); el cuello es más bien delgado y largo, sin ser, ni mucho menos, de cisne; mi cuerpo es longilíneo, fácil para el movimiento, desprovisto de pelo, con tendencia a agachar la espalda y suficiente para proporcionar un asiento adecuado a mi pereza. El conjunto de mis facciones y de mi cuerpo es armonioso y tranquilo, y no es sobresaliente. Hasta puedo decir que soy casi transparente, que mi presencia no se nota por mucho ni por poco, que mi ausencia es indiferente, que mi cuerpo y mi espíritu son uno solo y el mismo. Medellín, 11 de julio de 2000