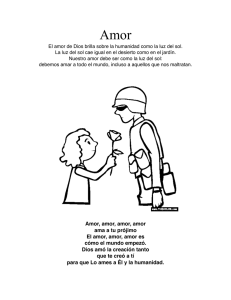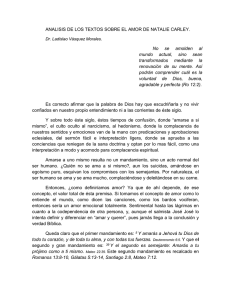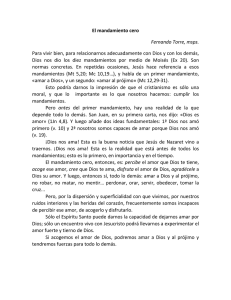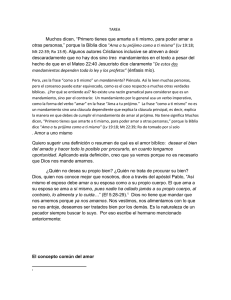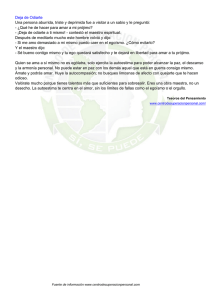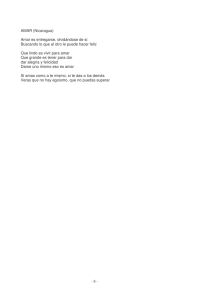La paradoja del AMOR Xavier Lacroix*
Anuncio
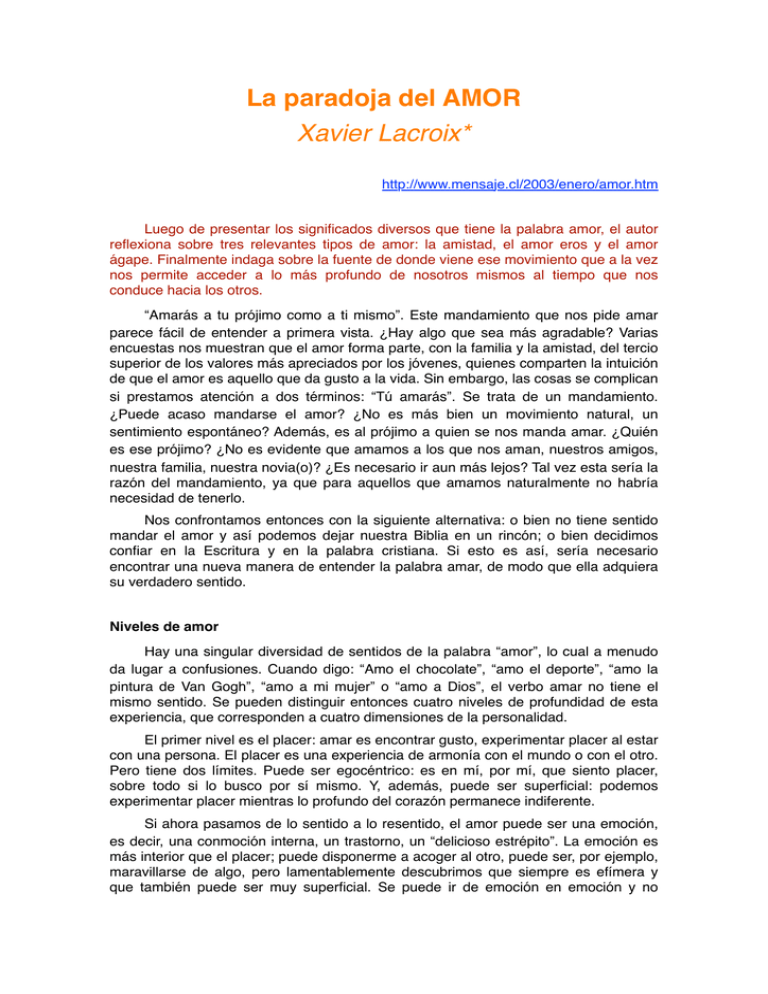
La paradoja del AMOR Xavier Lacroix* http://www.mensaje.cl/2003/enero/amor.htm Luego de presentar los significados diversos que tiene la palabra amor, el autor reflexiona sobre tres relevantes tipos de amor: la amistad, el amor eros y el amor ágape. Finalmente indaga sobre la fuente de donde viene ese movimiento que a la vez nos permite acceder a lo más profundo de nosotros mismos al tiempo que nos conduce hacia los otros. “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Este mandamiento que nos pide amar parece fácil de entender a primera vista. ¿Hay algo que sea más agradable? Varias encuestas nos muestran que el amor forma parte, con la familia y la amistad, del tercio superior de los valores más apreciados por los jóvenes, quienes comparten la intuición de que el amor es aquello que da gusto a la vida. Sin embargo, las cosas se complican si prestamos atención a dos términos: “Tú amarás”. Se trata de un mandamiento. ¿Puede acaso mandarse el amor? ¿No es más bien un movimiento natural, un sentimiento espontáneo? Además, es al prójimo a quien se nos manda amar. ¿Quién es ese prójimo? ¿No es evidente que amamos a los que nos aman, nuestros amigos, nuestra familia, nuestra novia(o)? ¿Es necesario ir aun más lejos? Tal vez esta sería la razón del mandamiento, ya que para aquellos que amamos naturalmente no habría necesidad de tenerlo. Nos confrontamos entonces con la siguiente alternativa: o bien no tiene sentido mandar el amor y así podemos dejar nuestra Biblia en un rincón; o bien decidimos confiar en la Escritura y en la palabra cristiana. Si esto es así, sería necesario encontrar una nueva manera de entender la palabra amar, de modo que ella adquiera su verdadero sentido. Niveles de amor Hay una singular diversidad de sentidos de la palabra “amor”, lo cual a menudo da lugar a confusiones. Cuando digo: “Amo el chocolate”, “amo el deporte”, “amo la pintura de Van Gogh”, “amo a mi mujer” o “amo a Dios”, el verbo amar no tiene el mismo sentido. Se pueden distinguir entonces cuatro niveles de profundidad de esta experiencia, que corresponden a cuatro dimensiones de la personalidad. El primer nivel es el placer: amar es encontrar gusto, experimentar placer al estar con una persona. El placer es una experiencia de armonía con el mundo o con el otro. Pero tiene dos límites. Puede ser egocéntrico: es en mí, por mí, que siento placer, sobre todo si lo busco por sí mismo. Y, además, puede ser superficial: podemos experimentar placer mientras lo profundo del corazón permanece indiferente. Si ahora pasamos de lo sentido a lo resentido, el amor puede ser una emoción, es decir, una conmoción interna, un trastorno, un “delicioso estrépito”. La emoción es más interior que el placer; puede disponerme a acoger al otro, puede ser, por ejemplo, maravillarse de algo, pero lamentablemente descubrimos que siempre es efímera y que también puede ser muy superficial. Se puede ir de emoción en emoción y no cambiar, no dar pasos reales en la relación con el otro. El tercer grado nos abre mucho más al otro: es el sentimiento. Es un apego, una afección, una ternura. No es algo que brota sólo del placer, sino de la alegría. No es sólo goce, sino regocijo por la presencia del otro, por el sonido de su voz, por la luz de su mirada... Es algo aun más interior, pero también tiene sus límites. El sentimiento también puede ser frágil, precario, inconstante. Del mismo modo como vino, puede desaparecer, o incluso transformarse en su contrario, el odio. Tampoco puede ir muy lejos en dirección hacia el otro. La búsqueda puede complacernos por nosotros mismos. Recordando su juventud tumultuosa, San Agustín dirá: “Yo no amaba, sino que amaba amar”. Tenemos la intuición de que en el amor no somos sólo pasivos. El amor es también del orden de la acción, del consentimiento al otro. Es compromiso de la voluntad. Voluntad, ese será el cuarto término, el más interior, para explicar el movimiento del amor. La voluntad es compromiso de todo el ser, es decisión puesta en práctica. Es el corazón del amor. Cuando digo “voluntad” no pienso en voluntarismo, es decir, en una voluntad curvada sobre sí misma o fríamente razonable. Comprendo esta palabra como la puesta en ejecución del deseo. La voluntad es el deseo más la decisión. Decisión de acordar prioridad al otro, de hacer todo para que él viva. Estos cuatro grados no se oponen, pero el cuarto es el más determinante. Llegamos así a una primera definición del amor que escuché a los dieciséis años: Amar a alguien es gozar de que exista y querer que exista aún por más tiempo. Hay gozo, alegría por la presencia; hay también una vertiente activa que se configura en el servicio por la vida del otro. Detrás del término “regocijo”, está también el de “reconocimiento”. Regocijarse porque él exista, es ya haberlo reconocido, haber reconocido su existencia como única, como algo precioso, portadora de un misterio que irradia en el resplandor de su mirada, como una estrella durante la noche. “Te quiero” significa: “Eres preciosa a mis ojos”. De donde sigue una segunda definición del amor que tomo de Jean Vanier: Amar a alguien es revelarle su belleza. Esta definición es muy completa: para revelarla es preciso primero haberla percibido uno mismo, haber reconocido esta belleza que resplandece en todo ser. Después será preciso revelársela a ese amado, es decir, conducirlo a él mismo a esta revelación. Amistad, eros, ágape Este reconocimiento del “precio” del otro, yo lo designaría con un término que es poco utilizado cuando se habla de amor, pero que, sin embargo, es una de sus formas más preciosas: amistad. Será el primero de los tres términos que retendré para diferenciar tres formas fundamentales del amor. La amistad es el lugar de una doble revelación: al mismo tiempo que yo recibo la revelación del precio de la presencia del otro, yo me revelo a mí mismo. Es como si una nueva dimensión se abriera en mí al momento en que descubro al otro y me siento reconocido por él. Amistad es más que simple atracción. Es concordia, es decir, acuerdo de corazones o, siguiendo a Montaigne, “conveniencia de voluntades”. Se apoya en lo que hay de mejor en cada uno para juntos perseguir un bien, un valor; descubrir uno por otro, uno en otro, la verdad de nuestras vidas. Aristóteles definía la amistad por un término muy rico, la koinonia, es decir, la comunidad. Poniendo en común —por la palabra, por el don, por los actos de afecto— es la manera como se construye el lazo. La amistad cuida y respeta este “entre” nosotros. Integra la distancia entre las personas. Sin lugar a dudas ella se erige como el modelo del amor o, puede ser, como su forma más luminosa. Existe un segundo tipo de amor, donde la distancia entre las personas deviene en sufrimiento y es el lugar de nacimiento de una tensión. Tensión hacia lo uno, hacia la unión o unidad total. El compartir, la palabra, ya no bastan; el otro se hace carne. Su cuerpo aparece en su densidad, su oscuridad, su profundidad. Yo mismo soy asumido por esta tensión cuerpo y corazón, alma y carne. Soy arrebatado por el deseo de sumirme en el otro, de perderme en él, en ella, de conocer su sustancia íntima. Se trata de una segunda forma de amor, el amor de deseo, en griego, el amor “eros”. Es la forma que toca lo más íntimo de nuestro ser, ya que compromete la carne, el cuerpo vivido del interior y, especialmente, la sexualidad. El deseo es uno de los resortes más legítimos de las relaciones entre los seres sexuales que somos. Contribuye, por ejemplo, a hacernos percibir el encanto o la belleza de tal sexualidad. Porque compromete lo más íntimo de los cuerpos en su totalidad, hasta las fuentes mismas de la vida que hay en ellos, su puesta en acción llama a una relación que esté a la altura de lo que esos gestos significan. Gestos de donación, de abandono, de acogida mutua que encuentran su verdadero sentido en el contexto de una relación de don recíproco. El amor eros está llamado a tomar forma en una relación única que se construye a través del tiempo. ¿Qué sería de todos aquellos por los cuales no experimentamos espontáneamente ni amistad ni deseo? La Biblia y la palabra cristiana, desde el origen, abren un tercer campo al amor: “Si aman a quienes los aman, ¿qué recompensa merecerían?”, pregunta Jesús (Mateo 5, 46). Y de esta manera nos cuenta una historia: “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó”. Conocemos la parábola del buen samaritano (Lucas 10). El samaritano ¿descubre un sentimiento de amistad hacia el herido? Ni siquiera lo conoce. ¿Habrá sentido deseo por él? Sin duda, sería ridículo pensar algo así. Si se trata de amor, puede que sea un amor de otro orden: un amor por el desconocido, por el recién llegado, un amor en acto, que no mide, generoso y desinteresado. La Biblia, y el Nuevo Testamento en particular, le da un nombre a este amor inédito. Precisamente, San Juan y San Pablo quieren aportar en esto un nuevo sentido. Se trata del amor ágape, término que traduciremos por caridad. A quienes no les gusta este último término —que, sin embargo, es bastante bello— pueden también llamarlo amor fraternal, ya que consiste en amar al otro como a un hermano o hermana. El texto es claro. No se trata de experimentar sentimientos, sino de actuar como si los sintiéramos. El sentimiento no es algo que se gobierna, pero los actos sí pueden ser mandados. Es por esto que el amor puede ser objeto de un mandamiento: “Amarás a tu próximo como a ti mismo”. Dicho de otra forma: harás todo para que el otro viva, gastarás sin medida para que puedan cuidarlo… o serás tú mismo quien cuide de él. Se trata de una opción fundamental, de un compromiso de la libertad, de una voluntad. Sin embargo, percibimos que este querer viene de más lejos y de un lugar más profundo al de una decisión racional o de una elección intelectual. Amarse a sí mismo El Evangelio nos pide amar al prójimo “como a uno mismo”. ¿Significa que es necesario amarse uno mismo? Sin duda, pero debo hacer una confidencia. Nunca he podido comprender bien lo que significa “amarse a uno mismo”. Ciertamente se trata de algo más que el afecto natural al yo psicológico, aquél que en nosotros dice “por mí”, “a mí”… Se traga de un “ego” que es bastante invasor, mientras que el sentido del mandamiento bíblico es más bien de descentrarnos para dar a la existencia del otro tanta importancia como a la nuestra, lo que no es fácil. El Evangelio va aun más lejos que la letra de este mandamiento, ya que durante la última cena Jesús afirma: “No hay amor más grande que dar la vida por aquellos a quienes uno ama” (Juan 15, 13). Dar su vida es aceptar perderla y, con mayor precisión, renunciar a poseerla, como lo han hecho los grandes testigos, los mártires de la fe, de la justicia o de la libertad. El Evangelio lo dice bien: “El que quiere salvar su vida la perderá”. Tal vez se dirá que para amar, para dar su vida, hay que estar vivo, hay que ser uno mismo, tener consistencia. Ésta es la gran paradoja del amor. El don de sí no es una actitud suicida. Tiene su fuente en una experiencia gozosa de la vida. Porque la vida es buena, tiene sentido darla. El verdadero amor no es la fuga desesperada de un vacío, de una discordia interior, para agarrarse del otro como si fuera un salvavidas. La estima de sí mismo es importante para la vida moral, del mismo modo que la aceptación de sí es fundamental para la vida espiritual. Amamos mejor si aceptamos con paz nuestros límites, nuestras pobrezas y si sabemos perdonarnos a nosotros mismos. Si el amor a uno mismo tiene un sentido, este consiste, según la palabra de Georges Bernanos, en “amarse humildemente a sí mismo, como a cualquiera de los miembros sufrientes de Jesucristo”. La humildad es así la clave del auténtico amor de sí y, poniendo atención a la cita, aquél yo amado no está solo, es uno con otros y, como ellos, miembros de Cristo. ¿Qué amamos cuando se ama? ¿Quién es entonces ese yo profundo? ¿De dónde viene que sea amable como el otro es amable? ¿De dónde vendrá la energía para vivir este don con toda libertad? Hemos dicho que el amor es reconocimiento. Pero, ¿de quién? ¿de qué? Cuando amo de verdad, no sólo descubro mi espejo en el otro. Reconozco en él, en ella, un ser diferente pero emparentado. No un extranjero, sino un hermano, una hermana. Descubro en él, en ella, la vida que brota y que al mismo tiempo nace en mí. Es en la vida, cerca de la fuente, el lugar donde nos reunimos. En términos de fe, reconozco en él, en ella, al hijo de un mismo Padre: Dios. Es aquí donde hay que escuchar dos palabras de San Juan: “El que diga: ‘Yo amo a Dios’, mientras odia a su hermano, es un embustero, porque quien no ama a su hermano, a quien está viendo, a Dios, a quien no ve, no puede amarlo” (1 Juan 4, 20). Esto es esencial. Pero dos versículos más abajo podemos leer un texto tanto o más importante, pero pocas veces citado: “Quien ama al que ha engendrado, ama también a todo el que ha nacido de él. Sabemos que amamos a los hermanos cuando, cumpliendo sus mandamientos, amamos a Dios, porque amar a Dios significa cumplir sus mandamientos” (1 Juan 5, 1-2). Ustedes han leído bien: Juan nos dice que amando a Aquél que ha dado el ser, que ha engendrado —una manera precisa para designar al Padre—, amaremos a aquel que ha nacido de él. Es algo muy concreto. Siendo receptivos, sensibles a la escucha del don secreto de la vida de Dios, estaremos en condiciones de recibir la revelación de ese don, de ese tesoro que aparece en la mirada del otro y que me permito reconocer como hermano o como hermana. ¿Cómo ser hermanos o hermanas sin un padre común? En el corazón del amor, un acto de fe Reconocemos que amamos verdaderamente a los hijos de Dios, y no sólo de manera psicológica o narcisista, cuando amamos a Dios. El movimiento que nos lleva hacia los otros viene de Dios, de la fuente del amor-ágape. En el corazón del amor, más profundo que el sentimiento, el deseo o la voluntad, en el corazón mismo de éste, hay un movimiento de fe. Por “fe” entiendo no sólo la creencia, sino la confianza, el acto de “fiarse en”. Confianza en el otro, en sí mismo, también entre nosotros, como en lo más íntimo de cada uno, en una fuente de vida y de amor, en un torrente subterráneo más constante que los movimientos de nuestros deseos o de nuestra vida psicológica. Fe y confianza en que el don, el acto central del amor, es donado; es fruto de un don anterior que lo suscita y que nos precede siempre. Hay no creyentes y no cristianos que pueden vivir esta fe cuando creen en el amor como don, don activo y don recibido. Lo propio del cristiano es poder nombrar la fuente en cuestión y nombrarla en comunión con otros. Se trata de “reconocer”, como dice San Juan, esta fuente y amarla: “Cuando amamos a Dios”. ¿Cómo podemos amar a Aquél que no vemos, al Infinito, al Totalmente Otro? Deteniéndonos y cerrando los ojos el tiempo suficiente para escuchar brotar en nosotros la vida que Él nos da. Si sabemos estar recogidos y atentos, cuando abramos los ojos podremos reconocer mejor aquella misma vida que fue experimentada por nosotros ante el rostro de nuestros hermanos. Este reconocimiento, como cuando dos amigos o hermanos se reconocen después de una larga ausencia, será fuente de alegría. Entonces, lo que amaremos en el otro, no será sólo el reflejo de nosotros mismos, ni el reflejo de él mismo, sino el reflejo de Dios. Descubriremos que la mejor vía para estar reconciliado consigo mismo, para “amarse a sí mismo” es vivir la experiencia de ser amado. Amado no sólo por seres exteriores, según los vaivenes de la historia y de la psicología, sino radicalmente, en lo más íntimo de sí, transportado en el ser por el don de una libertad soberana, por un acto creador que suscita a cada instante lo que hace que seamos únicos, absolutamente únicos. Ama a tu prójimo, es tú mismo Dice San Juan: “…amar a Dios significa cumplir sus mandamientos”. El don recibido no es sólo interior, sino que implica actos. Si leemos y entendemos la Escritura, comprenderemos con mayor precisión lo que significa amar y amar hasta el extremo. Con la Escritura y la fe podremos reencontrarnos con Aquél que ha cumplido totalmente esa Escritura y ha puesto en práctica la radicalidad del amor: “Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo”. Amor que consiste en quitarse el manto y lavarles los pies, asumiendo la posición del sirviente, hasta dar su vida por ellos. Lo maravilloso de esta revelación es que el mismo movimiento que nos permite acceder a lo más profundo de nosotros mismos es también aquel que nos conduce más allá de nosotros mismos. Volviendo a la fuente de nuestro ser, somos, al mismo tiempo, descentrados y empujados hacia nuestros hermanos. Y en movimiento inverso, el salir de nosotros mismos, liberándonos del cómodo estar ligados a nuestro ego, nos lleva hacia la verdad de nuestro ser, ya que somos conducidos a descubrir y realizar una dimensión más auténtica de nuestra persona, más profunda que el yo y que la pesadez de nuestra vida psicológica. Al entrar en la dinámica del don, entramos en la dinámica de nuestra vida espiritual, que es lo más profundo de nuestro corazón. Accedemos así a la verdadera libertad. Alguien decía que nuestro “yo” era la primera de nuestras prisiones. Amando, somos liberados o, incluso, aliviados de ese “yo”. Un gran filósofo judío, comentador del Talmud, Emmanuel Lévinas, nos muestra que modificando apenas el espacio entre dos letras del hebreo, el mandamiento que meditamos podría leerse así: “Ama a tu prójimo, es tú mismo”. No se trata de identificarse con su prójimo o de identificar al prójimo con uno mismo, sino de entender que amar a tu prójimo es ser tú mismo. Que tú eres tú mismo en el movimiento que te lleva hacia tu prójimo. Eres verdaderamente tú cuando te descentras para ir hacia el otro. Ese es el secreto de aquello que nos reúne: nuestra vida verdadera no está sólo en nosotros, clausurada en nosotros mismos, sino que ella se encuentra y se realiza en el movimiento por medio del cual aceptamos ser desposeídos de nosotros mismos para darnos al otro. Nuestro centro de gravedad está fuera de nosotros… delante de nosotros. * Teólogo moral y decano de la Facultad de Teología de Lyon. Este artículo fue publicado en dos partes por la revista francesa Croire, aujourd’hui (Números 138 y 139 de septiembre 2002). Traducción de Roberto Saldías, S.J.