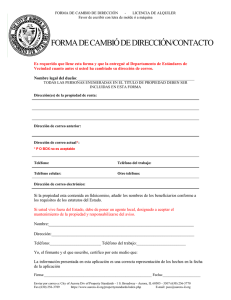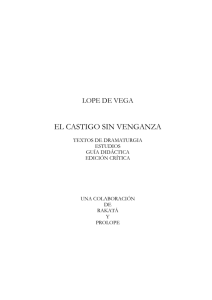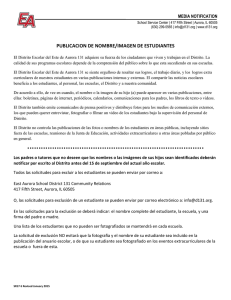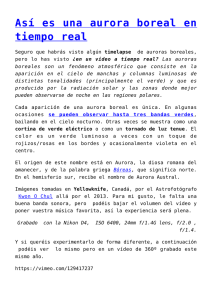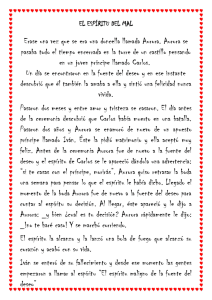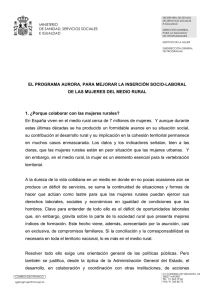Aurora Bajo la luz de la luna - Dr. Gerardo Saúl Palacios Pámanes
Anuncio

Gerardo Saúl Palacios Pámanes Aurora Bajo la luz de la luna México 27 de febrero 2005 Aurora I Casi siempre estaba triste. ¿Por qué?, no lo sé, pero así era casi siempre. No importaba que amaneciera el cielo rojizo; tampoco los atardeceres pajizos. Ella seguía triste. Una tarde lóbrega y solitaria. Una noche concurrida de recuerdos. Una cama siempre sin deshacer de uno de sus lados. Las mañanas: sin saludos; los regresos a casa al anochecer: silenciosos y fríos, como el humor de su morada. Un libro era la puerta de la cual valerse para emigrar hacia mejores horizontes, fuera tan sólo mientras la historia durara. A veces, con tal de no cerrar esa ruta de escape, detenía la lectura o regresaba a capítulos leídos para prolongar su duración. De cualquier forma seguía sola. Una tasa de café, de vez en vez; una botella de vino tinto, cada mes; una carta sin destinatario y una remitente sin mucha esperanza. Aurora siempre estaba sola. Así fue siempre: solitaria y adusta. Sentía enormes deseos de ser amada, pero no tenía ánimos de amar. En esta tan humana contradicción su nostalgia se enredaba, sin obtener a cambio un solo nudo que la atara a una razón. Luego que mudó de domicilio, en la misma Ciudad de México, decidió olvidarse de su vida pasada. Cambió de nombre, modificó su apariencia, transformó su vida. Aunque esto último sólo de forma superficial, pues en el fondo de su alma seguía oleando el mar de sus temores primigenios. Recordaba con frecuencia a un hombre que quiso pero nunca lo admitió, hasta que ya no lo tuvo, hasta que la vida se lo quitó. Habían transcurrido algunos años desde entonces. Este día, como cada viernes, interrumpirá las noches etéreas de inescrutable soledad. La razón para salir de tan rutinaria condición: la visita semanal de uno de sus pocos amigos. Corrijo: de su único amigo. Ella ya está vestida y bien presentada. Mientras aguarda a su invitado repasa sin mucho afán el único juego de fotografías que conserva de su vida anterior. Mira sin observar las que tomó la primera vez que él estuvo en su casa. Aquella ocasión en que los dos bebieron tequila entre semana, bajo la luz de la luna que enrareció sus rostros mientras el gentil bullicio de la noche se colaba por las cortinas entreabiertas de la puerta de aluminio que interceptaba el balcón volado sobre los jardines de fuentes y piscina. Ese fue el primer encuentro al que él acudió con rosas, terminando ambos casi sin ropas. Aquella fue apenas la primera cita, pero los efectos del alcohol justificaban cualquier precipitación carnal. Se detiene en una de las fotografías; en la que él disparó mientras subía con la mano libre por el muslo firme y voluptuoso de Aurora, con la aquiescencia de la dócil tela del vestido que ella lucía. En dicha fijación fotográfica el rostro de Jorge aparece bañado por los excesos del flash; 2 efecto aquél que recrea una atmósfera surrealista. Los ojos del varón expresan frenesí, porque el instante de la toma coincidió con el momento en que la dama le hablaba a mordidas, jadeante, en el lóbulo de la oreja. Tocan la puerta. -¿Quién es? -¡Ah!, esperas a alguien más. -A alguien más que tú. -¡Qué cruel!. ¿Alguien que sea más que yo? -No. Alguien que me bese más que tú. -Eso está difícil. -Tendré que probarlo. -Quieres nadar en otros mares teniendo piscina en tu propia casa. Pues has de saber, amada mía, que es menos peligroso y más íntimo naufragar en mis aguas que en las caudalosas ignoradas. -Me da gusto que hayas venido. Me siento muy sola. -¿Y qué es la compañía, si no la suma de dos soledades? -Y a qué hora me vas a besar. Nunca se te quitó eso de venir a mi casa con botella en mano. -No siempre se tiene ocasión para brindar con la mujer por la que brindas. -Eso no me deja mucha opción, si sólo de mujeres los brindis se tratan. -Anoche leí a Neruda, así que cuídate, vengo inspirado. -Siempre te dices inspirado. -¿Y no me invitará a pasar, señorita? Yo soy un hombre decente, no puedo entrar si Usted no lo conciente. Con eso de que volviste a nacer ya te crees vampiro. No te preocupes, te invito a pasar, así perderás tus poderes. -No te creas eso de que con tu invitación voy a perder mis poderes. 3 Ambos ingresan al recibidor y ella se dirige a la cocina, a poner en agua las rosas que como cada viernes su invitado le obsequia. Él se adelanta a la sala y se sienta en el sofá, mientras remira las ya muy observadas pinturas de Dalí, pendientes de la pared frontal, ignorando que los frescos son auténticos. Ella llega a la sala habiendo abandonado sus tacones en el recibidor y entrega a su amigo el par de vasos de los que habrán de beber hasta que el primer rayo de sol amenace con amanecer. -¿Fuiste con el psiquiatra?-, pegunta ella mientras se sienta a su lado, en el sofá, sobre sus piernas de pies desnudos y bien cuidados, siempre bien cuidados. -Si, bla, bla, bla. ¿Y al médico? -También, bla, bla, bla. -Balbuceas y ni siquiera has abierto la botella. -Me desespera no saber la verdad. -Casi todos esperan saber, pero casi nadie sabe esperar. -El uno dice que es normal. Como si yo le estuviera preguntando si soy normal o no. Como si para eso le pagara. Como si no supiera yo de antemano que no es así. Si fuera normal no necesitaría de sus servicios. El otro: que los dolores disminuirán paulatinamente. Como si no hubieran transcurrido dos años desde entonces. -Fui a su tumba, dice Aurora. -¿Cuál tumba? -La de tu amada. -¿Para qué? -Para depositar flores, ¿Para que crees? -En tres días se cumplen dos años, ¿Sabías? -Si, con obsesiva aritmética. -También bordeamos los dos años de conocernos y cada día te quiero más. 4 ¡Ah!, qué bonito niño. -Te burlas de mis sentimientos. -¿Ya volviste a escribir? -Sí. -¿Y por qué no me dijiste? -Precisamente eso es lo que te iba a decir hoy. -No subestimes a una mujer que si sigue sola a estas alturas y con esta fortuna es porque ha sabido lidiar con hombres igual de discursivos que tú. -Dame algún crédito. -¿Y sobre qué has escrito? Él introduce su mano bajo su camisa, por la parte de atrás y alcanza un pequeño libro que llevaba oculto entre ésta y la cintura del pantalón de mezclilla. -Esto es lo que he escrito. -¿En tanto tiempo sólo has escrito esto? -Que buena crítica eres. Todavía ni lo abres y ya desenvainaste. Aurora abre el libro al azar y lee en voz alta: “-Te invito a mi mundo, para que con el tuyo se eclipse mi soledad-”. Cierra el libro y pregunta: -¿Por qué escribiste esta frase? -Porque habla de ti y de mí. De nuestros encuentros nocturnos. De mis partidas al alba. De tus amaneceres sin saludos. De mis días de ausencia. De mis noches eternas. Habla también de cómo murió Aurora y renaciste tú, como mariposa surgida de una larva. -¿Lo vas a publicar? -Dudo que algún editor me conceda cita de madrugada. -¿Que esperanzas te da el psiquiatra? 5 -Nada concreto, de hecho siento que en ese tema cada vez involuciono más. Eso como si viendo la luz al final del túnel, caminara en retroceso. De hecho, sueño frecuentemente con ese pasaje. Pero en el sueño no soy yo el que camina hacia atrás; es el tiempo el que regresa, devolviéndome justo a la boca inicial del túnel. En este curioso mundo que es el nuestro, no nos sorprende que al alejarnos de algunas cosas lleguemos a otras. En este terrible mundo, el mío, alejarme es regresar. ¿Y dónde comienza el túnel? -Lo mismo me pregunta el psiquiatra. Aurora despierta; como siempre: bañada en sudor, con la respiración agitada y el corazón queriendo estallar. 6 Bajo la luz de la luna II Cada vez que ella repasa su apariencia frente al espejo del tiempo es como si el tiempo se detuviera en su rostro, admirado, para contemplar la simetría de su belleza inefable, la perfección inigualable de los contornos enérgicos de sus ojos; la blandura exquisita de sus labios; el poder fulminante que posee para con su sola mirada hacer tiritar al hombre más osado. Yo, con menores pretensiones, no intento capturarla; sería tan desquiciado como beber arena. No pretendo retenerla, ella es libre y bella; yo, en cambio, un engendro de la noche. Gracias a que conozco esas diferencias es que me mantengo cerca de ella. Durante el día, la sueño; en la noche, la añoro. La quiero mientras la sueño y la sueño queriéndome. Me duermo extrañándola y amanezco soñándola. ¿Qué cuánto la quiero? Podría contestar por lápices, por plumas, por letras, por hojas, por versos; pero la pregunta no es cuánto, sino cómo: la quiero de noche. Todas las noches me despierto convencido de que al amanecer volveré a la cama con un rayo de sol más a mi cuenta, pero todo es igual. Nada cambia, salvo el tiempo en los surcos de mi piel. Desde aquel día no puedo salir de casa, a no ser durante la noche. La luz del sol se ha convertido en las rejas que me aprisionan; las paredes de mi departamento: los confines de mi crujía; la memoria: mi mayor tormento; las calles oscuras de la ciudad: mis callejones sin salida. Pude haber hecho algo más y eso me castiga. Mientras la Tierra se desliza como diminuto grano de cronos por el fondo de una botella, yo sigo sobre su faz, escribiendo, remembrando, añorando, llorando y maldiciendo. ¡Qué absurdo!: vivimos sobre una roca errabunda que gira eternamente en torno una esfera en llamas y sin embargo gastamos una vida –que vivimos de prisa- preguntándonos a dónde vamos. ¡A ningún lugar! Avanzamos tan solo para regresar. Me siento como escarabajo encerrado en una botella. Sólo que el escarabajo, en la metáfora de Ludwig Wittgenstein, cree que todo su mundo es el interior de la botella; se ignora prisionero. Yo, en cambio, no nací confinado, pues hubo un lapso de mi vida que viví libre. Mi psiquiatra, al estar situado en el exterior, debería tomar la botella y estrellarla en el suelo, para que yo pudiera salir. Ahora, que siento mi pequeño mundo deslizarse sobre la pendiente conmigo dentro, experimento una sensación angustiante como la que habría de sufrir el escarabajo atrapado en una botella que se precipita al vacío. Mi temor es múltiple. Qué será de mí cuando la botella se rompa en mil pedazos. ¿Ya 7 no tendré mundo donde vivir? ¡Pero qué cosas digo, si yo no pertenezco a este mundo! ¿Seré un apátrida en el mundo exterior? ¿Mi vida también se despedazará? Peor aún: ¿qué sucederá si la botella nunca se rompe? ¿Seré entonces, un apátrida en mi propio país? Desde aquí adentro, veo las cosas amplificadas, tal como se vería la vida a través de un cristal con efecto lupa. Escucho el bullicio del mundo exterior a lo lejos, en segundo plano, desde la ventana de mi departamento. ¿Qué soy? Soy un espectador, al margen de los acontecimientos. Reposo en el fondo de mi botella y no hago otra cosa mas que recordar. Ya no sé si recuerdo lo que vivo o vivo lo que recuerdo. Es como si la línea del tiempo hubiera cambiando su trayectoria lineal para abrazarme, anudarme, haciendo un remolino en torno a mí. Pareciera que el tiempo ya no transcurre, sino discurre. Todo gira en mi cabeza. El pasado se hace presente y el presente tan sólo lo presiento, como si fuera futuro, un futuro inalcanzable, como el horizonte se mueve a la vista del que avanza, para hacerle saber que siempre permanece en el mismo lugar. Todos estamos, siempre, tan lejos de la línea. La nostalgia por el horizonte siempre me desconcertó. ¡Cuánta tristeza en Tierra la esfera encierra! A mí nada me consuela, a no ser porque ella me dijo, después de tanto tiempo, que sí me quiere. A partir de esa noche volví a escribir. Sus palabras fueron como un bálsamo para mis heridas y a un mismo tiempo, las alas de mis palabras. Desde el día de mi desgracia, yo no había logrado volver a escribir. Pensé, con ironía, que ya me había convertido en esa clase de crítico literario que es la más aguerrida de todas: la conformada por quienes no tienen el valor de enfrentar la hoja en blanco. Cada ocaso de sol comienza la cuenta regresiva, así que ante la imposibilidad de frecuentar lugares públicos que cierran justo cuando yo despierto, no hago otra cosa que escribir. De vez en cuando salgo de mi departamento y ando por allí, en las calles sosegadas de mi aletargada soledad. Casi dos años ya sin salir a la vida, sin recibir un baño de luz. Cuando paseo por la ciudad camino y camino, abstraído en mis pensamientos, recordando lo sucedido. Luego, cuando recupero la conciencia, me descubro en la entrada del fraccionamiento donde todo tuvo lugar. Cuando eso sucede siento que mi enfermiza obsesión por el pasado me arrebata la razón y me usa, para luego, con un humor sádico, dejar que mi alma emerja de las profundidades de mi embelesamiento, mostrándome de golpe la razón de mi dolor, siendo esa la manera como mi obsesión, manifestada en forma de voluntad paralela, me devuelve a la raíz de la agonía. No es casualidad, nada es casualidad. La concibo como una manifestación del inconsciente, como si él supiera que sólo afrontando el problema podré vencerlo y seguir adelante con mi vida. Instalado allí, merodeo por el estacionamiento de los condominios y luego comienzo a 8 escuchar los gritos de Vicente, y es entonces que salgo corriendo, como siempre, despavorido. Escuché en el noticiario nocturno que el ex senador Barrios Aranda protesta por la inmunda comida que le sirven en el reclusorio donde sigue prisionero. “-Necesitamos más derechos humanos, pues un individuo, aun siendo responsable del delito más ominoso, sigue siendo persona”-, dijo el reportero. Yo coincido, con una salvedad. Necesitamos más derechos humanos; pero sobre todo más humanos derechos. A veces pienso que la situación de ese señor y la mía son similares, pues mientras él tiene al penal por casa yo tengo a mi casa por penal. ¡Qué ironía! Si me vieras Sofía, te avergonzarías. Y después de todo, tal vez me ves. Si me oyeras Vicente, tal vez me maldecirías, al saber que aún amo a nuestra Sofía; y sin embargo, tal vez me escuchas. A Aurora la amo. La diferencia es que a ella la amo por las noches, a Sofía durante el día. A eso me refiero cuando digo que la forma como amo a Aurora es de noche. A Sofía le dedico mis horas de muerte, a Aurora el lado oscuro de mi vida, la oscuridad de mi vida. Ayer fue día de consultar al psiquiatra. Se trata de un viejo misterioso que sin embargo sabe lo que hace. Habla poco (eso, y el diván le delatan como psicoterapeuta freudiano). Por alguna extraña razón su nombre siempre se me escapa. Varias veces he tomado papel y bolígrafo con la intención de escribir su nombre y así absolverme de la desesperación de hurgar en la memoria sin encontrar lo que busco, pero el papel siempre permanece en blanco, a no ser por algunos garabatos que trazo casi inconscientemente durante la introspección. Lo llamaré Señor “C”, en alusión al ronquido de breves reverberaciones que emite al final de las sesiones, cuando el aburrimiento y el cansancio lo traicionan. No lo culpo, la hora en que yo puedo asistir a su consultorio facilita sus ensoñaciones. El tedio de mis días oscuros aburriría a cualquiera. Pero existe algo en él que me hace saber que le intereso. Eso como si cada semana que me recibe en su consultorio, una llama se encendiera en sus ojos de irises borrosos. Después de todo, su larga lista de pacientes está conformada por mujeres que experimentaron la depresión luego que descubrieron las infidelidades de su marido; o por hombres adinerados que se sienten solitarios. Las mujeres se lo buscan. Como la curiosa impertinente de Cervantes, prefirieron la verdad que seguir viviendo en un mundo, de quimeras, sí, pero feliz. Los hombres, también, a su manera, porque habiendo destinado la mayoría de su tiempo, esfuerzo y atención a acumular riqueza, se volvieron objeto de comercio a los ojos de las cazadoras de fortunas. De esta manera, la lista de pacientes se divide en dos grandes grupos: el formado por quienes se sienten solos estando acompañados, y el que reúne a quienes se sienten solos estándolo. O bien, por quienes se sienten 9 pobres teniendo lo necesario y quienes se sienten miserables amasando fortunas. Sé que este tipo de criaturas en desgracia son las que predominan durante las largas jornadas de trabajo del Señor “C”, porque a veces coincido con ellas en la elegante sala de espera. No me equivoco cuando afirmo que yo soy la cereza en el pastel, el caso reservado de la semana que reaviva el interés del examinador. Es como el caso del coleccionista de mariposas que detiene su vista para contemplar, maravillado, el ejemplar de su predilección. O como si el psiquiatra regente del sanatorio, ubicara en la última habitación, al fondo del pasillo, del último piso, al huésped más enfermo, para reservarse su postre preferido al final de la rutina. El Señor “C” me ha dicho que muestro mejorías. Yo le digo que me estoy quedando sin dinero y me siento casi igual. Él responde, bromeando, que entonces el dinero es la causa de mi problema. La verdad es que si de dinero se tratara, si la salud mental se comprara, yo la compraría. A este respecto él me dice que no se puede comprar un boleto de regreso para repetir el día en que todo sucedió y que debo resignarme ante esa imposibilidad. Pero la falta de resignación no es lo que me aleja de la luz del día. Tampoco el reclamo mundano que por lo sucedido pudiera hacerle a Dios, pegando de gritos por la ventana de mi casa. Le confesé que esto último lo intenté cuando escribí una carta dirigida al Creador y se la envié por correo postal. Me sentí un poco liberado, a decir verdad, hasta que dos meses después llegó a mi buzón por no existir la calle “Edén” en la colonia “Paraíso”, en el Distrito Federal. No fuimos los mexicanos quienes dijimos que Dios despacha en el Distrito, sino los argentinos quienes afirmaron que Dios despacha en Buenos Aires, pero el hecho de recibir la carta de regreso no lo había calculado. Sabía (obviamente) que la carta no sería leída por su destinatario. (Aún no estoy tan mal), pero no había previsto la devolución de la misiva. Así que cuando la recibí experimenté una grave angustia porque esa carta bumerang me hizo sentir que hablaba solo, que estaba solo, que ni Dios me escuchaba. El Señor “C” me dijo que tal vez Dios no tiene código postal y que para dialogar con él sólo se necesita rezar. Tres cosas le reproché por esa respuesta. La primera fue que me había parecido más el discurso de un padre para su hijo pequeño que el de un médico trata-locos. La segunda: Que si el rezo era la única forma de comunicarse con el Creador, entonces eso ponía de relieve que era intolerante, pues aunque en principio siempre esté dispuesto a escuchar, sólo sería así en la medida en que uno le dijera siempre lo mismo. La tercera y la más importante: No estoy de acuerdo con eso de que Dios no tenga código postal pues a nadie se le ocurriría afirmar que Él no tiene código postal. Si no tuviera código postal sería porque no tiene casa, lo que equivaldría a afirmar (en una reducción al absurdo) que Dios no tiene en que caerse muerto, lo cual es inconcebible. Por esta tercer 10 objeción incluso le dije que ya comenzaba a dudar de su preparación profesional, porque todo psiquiatra debe convenir que Dios tiene casa, código postal y hasta un buzón. Sobre estas disquisiciones, el Señor “C”, rehaciéndose en su sillón, me dijo que el problema no era dilucidar si El Todopoderoso tenía casa, perro, código postal o coche; sino que la carta había sido mal remitida. Me detuve un poco a pensar en estas últimas razones y luego de unos segundos de silencio le respondí: “Entonces se equivocó la gente del servicio postal. ¡Qué raro!, eso casi no pasa por acá”. “-No, no. Digo que la misiva debió ser enviada a quien sí recibe cartas, me refiero a Santo Clos”. El Señor “C” realmente me hizo enojar, pero como recién terminó de decir la palabra “Clos” se echó a reír, la sonoridad de su risa me recordó realmente a ese personaje, así que los dos reímos por largo tiempo. Le dije que viendo las cosas por el lado positivo, mi imposibilidad patológica para vivir de día no me privaba de la posibilidad de recibir algo de Navidad a manos del regordete, pero él me respondió, entre risas, que sin embargo, como mi enfermedad me obligaba a estar despierto toda la noche el viejo tacaño no me llevaría nada a casa por no irme temprano a la cama. Ambos reímos a pierna suelta. La altura de la noche y la soledad del consultorio nos absolvían de cualquier cuestionamiento de terceras personas. En esa misma sesión, casi para finalizar y sosegadas las ráfagas de hilaridad, con la seriedad reestablecida en su semblante (a juzgar por el solemne tono de su voz), me dijo que para ver hacia adelante tenía que volver atrás. “En la demencia la lucidez se anida”-, exclamó ceremonioso. Y prosiguió: “-La cordura se descubre igual que la luz al final del túnel: penetrando en la oscuridad hasta alcanzar el otro extremo. Los enajenados mentales recorren el pasadizo de su penumbra quedando atrapados para siempre, sin advertir que las dos puertas se han cerrado dejándolos adentro. En tu caso, Jorge, la puerta está abierta, pero caminas en círculos-”. Le pedí que me explicara el significado de su sentencia y él me contestó: “-Imagina que la vida es un tren que se detiene en cada estación. No sabes a cuál estación vas, sólo que alguna será la última. No sabes tampoco cuál será la última de modo que, ante tal incertidumbre, decides hacer dos cosas: disfrutar el viaje y bajar en cada estación para estirar las piernas, conocer personas y lugares, sabiendo de antemano que al poco tiempo tendrás que volver al vagón que te corresponde para reanudar el viaje. Así lo haces en cada estación. Intentas disfrutar al máximo tú descenso transitorio. Mientras el tren está detenido, conoces más personas más lugares y experimentas, aquilatas nuevas vivencias. Como el recorrido es largo, decides que en las subsecuentes estaciones buscarás una dama que decida abordar contigo el tren de la vida. Como el viaje es corto, decides encontrarla pronto. A medida en que el tren acumula paradas y tú no encuentres a la mujer de tu intención, se incrementa la agonía, pues aunque ignoras cuántas estaciones te faltan para llegar a la última: una, cien o mil, sabes, por lógica, que entre más estaciones pasen menos 11 quedan por visitar. El problema es que la agonía te ha impedido ver dos circunstancias. Primera: por especializar tus incesantes búsquedas en las estaciones, te has olvidado de buscar en el propio tren. Segunda: producto de la desesperación propia de quien busca sin encontrar, en uno de tus descensos olvidaste tú equipaje de mano que ahora echas de menos. De tal suerte que tu búsqueda te ha provocado dos sensaciones de vacío que antes de emprenderla no experimentabas: no tienes mujer y no tienes equipaje. “No sé (prosiguió después de un breve silencio), si te falta la una, la otra, las dos o un tornillo en la cabeza. Lo que sí sé es que sin duda tenemos que regresar a la estación en cuestión. Pero te tengo noticias. El tren no viaja en reversa Jorge, igual que el tiempo no regresa. Tenemos que bajar del vagón y caminar en sentido contrario al trayecto de la máquina. Conocemos el camino, gracias a las vías. Tú nos guiarás en el camino de regreso porque tú eres el protagonista de la historia que debemos repasar. Eso es lo que hemos estado haciendo durante las últimas sesiones. Piensas que no hemos avanzado, según dijiste hace un momento, pero yo digo que hemos avanzado mucho. No sólo hemos avanzando en nuestras regresiones, sino en nuestra búsqueda. No sabemos aún cuál estación fue aquella donde dejaste algo valioso sin lo cual no puedes seguir tú marcha, pero sabemos que lo que buscas no está en aquellas estaciones que hemos dejado atrás con el sentido de nuestra caminata. Las primeras cuarenta estaciones que revisamos, las últimas cuarenta que visitaste mientras viajabas en tren. Obviamente es más lento y fatigoso andar a pie que en tren, por eso, por acompañarte, te cobro bien. Yo te ayudaré a encontrar la estación en cuestión. Déjate ayudar y tú mismo lo conseguirás; entonces, cuando halles lo que buscas, en esa misma estación, retomarás el tren del destino”. Habiendo escuchado esas disquisiciones me sentí ridículo al haber entablado aquella banal conversación sobre el código postal de Dios. Después de todo, tal vez el Señor “C” merezca que lo llame por su nombre. Intentaré recordarlo. En este momento intento escribir algo, en mi escritorio de siempre, de la biblioteca. Dejé la puerta del sanitario abierta. El empaque de la llave mezcladora del lavabo está roto. Las gotas de agua repican en la cerámica del lavamanos, delirante, incesantemente. Yo procuro concentrarme a pesar de ese ruido, pero no lo consigo. Gota tras gota tras gota tras gota. Tic, tic, tic, tic. La continuidad con que las gotas se revientan tras su caída se traslapa, arrítmicamente, con el tac-tac del reloj de pared. Tic, tic, tac, tic, tac, tic, tic, tac. Mi mano diestra sostiene el bolígrafo en el aire, con ademán de quien está por comenzar a escribir. La hoja sigue en blanco. Mi frente suda; la mirada fija al papel. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Una gota de sudor se desliza sobre el tabique hasta aferrarse a la punta de mi nariz. El sudor se introduce en mis ojos, pero yo sigo inmóvil. La gota de sudor cae de mi nariz, impactándose en la hoja. El repiqueteo del agua se sincroniza con el 12 segundero del reloj. Marchan al unísono, en compás perfecto. Toc, toc, toc. Una gota, un segundo, una a cada segundo. Una gota engorda en la boca de la llave, la cadena de ruidos se interrumpe. No se escucha el agua; tampoco el reloj. La gota se aferra, se resiste a caer. El tiempo se detiene… comienzo a escribir. Escribo una página, dos, veinte; sin parar, sin descansar. La inspiración fluye incontenible. Llego al final de la última hoja de mi libreta. Se acaba el espacio para terminar una idea. Dejo de escribir. Salgo de mi abstracción. Miro alrededor. Es de día. El reloj de pared marcha a tiempo. Me incorporo de la silla y al dar el primer paso siento el agua mojándome el pie. Presto atención a lo que registra mi oído. El chasquido es intenso, continuo. La llave del lavabo se rompió y el agua se desborda del lavamanos, en cascadas. Todo el departamento está inundado. Doy el segundo paso, el tercero, el cuarto… camino sobre el mar. 13 Aurora III Jorge ya se ha ido. Aurora se volvió a dormir. Esta vez en la sala de su casa. De nuevo, como casi siempre sucede desde aquella tarde, se despierta en la madrugada, agitada, sudorosa, con el corazón precipitado. Las pesadillas no le dejan un resquicio de sosiego. Luego de despertarse abruptamente y regresar de los confines del ensueño, le toma algunos segundos caer en la cuenta de que soñaba y que realmente no corre peligro. Siempre que esto le sucede es porque soñó lo mismo. Reminiscencias de la vida que dejó atrás; resabios que le hacen saber que no pasó de una vida a otra sino que la vida es una, única, indivisible; no importa el cambio de nombre, identidad, apariencia y residencia. Se pregunta si la reencarnación existe y en todo caso si ella podrá borrar de su mente y conciencia lo ya vivido, como según dicen sucede cuando se vuelve a nacer. Esto porque a pesar de cambiar de página sigue leyendo la misma historia, ahora, durante las noches de sueño. Refiriéndose a Jorge, ella exclama: “-Qué ironía. Yo vivo de día pero recuerdo de noche; él vive de noche y recuerda de día”. Y es que después de lo sucedido, Jorge ha caído en una extraña enfermedad mental que le impide ver la luz del día. Así, está condenado a vivir en los rincones lóbregos de la noche. Ella, en cambio, intenta olvidar durante el día, sintiéndose atraída por una extraña fuerza que emerge de su propio inconsciente durante los ensueños, regresándola de golpe a su vida previa. Senda tropezosa es la que ambos recorren. Ella: durante el día, pasando la estafeta a Jorge, cuando se va a dormir. Él: prosiguiendo con la marcha errante mientras ella naufraga en el mar del ensueño, sumergida en los abismos de la angustia compartida. Aurora lo trata de superar, incluso fingiendo estar de buen ánimo. Jorge, en cambio, sigue atrapado en una caja de Pandora y ha comenzado a sentir que jamás podrá escapar. Hoy, como siempre que la visitan las pesadillas, acude a su memoria un joven que haciéndose pasar por policía llamó a su puerta, hace casi dos años. Aurora abrió y él le informó su interés por formularle preguntas sobre la serie de asesinatos que ocurrieron una noche reciente. Mostrando una identificación falsa, ingresó a la residencia de ella para intentar matarla. Con el revólver que escondía bajo sus ropas, trataría de eliminar a la única testigo de cargo. -Siéntate por favor, ahora vuelvo. 14 -Gracias, señorita. -¿Gustas algo de beber? -Luce cansada, triste. -Veo que no gustas nada. -Busco algo. -Qué puedo hacer por ti. Ya lo dije todo en la delegación, cuando entregué las fotografías-, responde ella mientras se introduce en la cocina para servirse un vaso con agua. -Ah. Bueno, se me ocurre que... -¿Tus ocurrencias son las que te traen aquí? Tres amigos míos han muerto, el culpable está preso. ¿Qué más quieren saber? -No me dijeron que Usted era tan bella. -Mira, no tengo tiempo ni ánimo para esto. Si vas a preguntar algo hazlo ya. -Quiero que me diga… Se escucha un ruido en la cocina. -¿...está usted bien?-, pregunta él mientras saca de la cintura de su pantalón la pistola, pues el estallido del vaso que Aurora dejó caer al suelo lo puso en alerta. Aurora ha recordado el rostro del joven policía como el mismo de aquel que fue fotografiado por Sofía (ahora occisa), desde la ventana de su departamento, mientras sostenía desinhibidas relaciones sexuales con la vecina del edificio de enfrente. Se pone nerviosa; no sabe qué hacer. Mientras piensa, actúa dubitativa. En vez de dirigirse hacia la puerta y salir corriendo, se pone de rodillas para recoger los pedazos de vidrio esparcidos por el suelo. Ya no escucha la voz del joven así que, para deducir su ubicación en la casa, le pregunta: “-¿Seguro que no gustas nada?”-, y él le responde a un metro de distancia, de pie, bajo el umbral de la puerta abierta de la cocina: -Sí, pensándolo bien, sí. Ella mira hacia arriba mientras permanece de rodillas y descubre al joven empuñando el revólver, entonces le implora con voz quebrada: -“no me mates”. 15 -Convénceme. -¿Qué quieres que haga? -Tú tienes algo que yo quiero. -¿Qué cosa? -Quítate la ropa. -¡No!-, exclama ella, con determinación. El joven activa el martillo del arma y apunta hacia la frente de Aurora. -Espera-, musita ella y comienza a sollozar. -Tres segundos: dos... uno… -¡Espera! Aurora comienza a desvestirse mientras incrementa su llanto, aumentando con ello la excitación del agresor. Él, al ir descubriendo la portentosa belleza física de su víctima, comienza a saborearse con escarnio el banquete que habrá de degustar. -¡No te levantes!, ¡Que no te levantes! Y justo cuando escucha estos gritos a voz de su victimario, Aurora se levanta por las noches, bañada en sudor, colmada de miedo, ahogada de angustia. -“Ya sé que mi vampiro está dormido, sólo llamaba para molestarte, es decir, para despertarte con el timbre del teléfono, pero ya veo que como buen previsor activaste la contestadora. Te mando besos. Cuando te despiertes y ya sea de noche, piensa que te sueño. Cuando duermas, sueña conmigo, mientras yo te extraño porque estás dormido. Cuando cuentes estrellas, recuerda que siempre contarás conmigo; cuando extrañes al sol, refúgiate en el calor de mi cuerpo enardecido; cuando llores por la soledad que te reserva la noche, recuerda que el amor no conoce tiempos, horarios, distancias o cantidades, porque es inaprensible, igual que el éter… quien no sueña despierto, vive durmiendo”. 16 Bajo la luz de la luna IV -El Señor “C” está convencido de que yo sé en cuál estación dejé el equipaje que busco afanosamente. Su simulación es explicable tal vez porque quiere prepararme para cuando lleguemos al lugar yo pueda soportar la noticia de que ya no está el objeto de mi afecto. Asimilar, deglutir la realidad irreversible de que el destino finalmente me alcanzó. Lo sé porque en la sesión pasada encontró ocasión para decir que la muerte es una puerta que todos irremediablemente habremos de cruzar, pero que lo doloroso de ese viaje es que no todos lo emprendemos al mismo tiempo. Obvio decir que se refiere a una etapa de duelo que no he superado porque insisto en pensar que no sucedió o que no debió suceder, o, en el peor de los casos, que puede ser de otra manera. Lo sé porque cuando me preguntó si he ido a la tumba de Sofía, le respondí que no. Y es que no voy porque allí no encontraría lo que estoy buscando. Él supo desde entonces que yo la estoy buscando en el mundo material; que yo no doy por hecho que ella está muerta. A este propósito me pidió que respondiera de forma inmediata a las palabras que me diría sucesiva y vertiginosamente. Convenido lo anterior inició la retahíla: -Mar. -Peligro. -Cueva. -Desconocido. -Mujer. -Sofía. -Vida. -Escritura. -Muerte. -Noche. -Noche. 17 -Muerte. ¿Por qué se detiene, doctor? -Dime tú: por qué te detienes en la noche. -Yo me detuve porque esa fue la última respuesta. Usted ya nada dijo. -No. Lo que pido es que me digas por qué detienes tú camino en el día para reanudarlo en la noche. -Usted es el que estudió estas cosas. -Ahora relaciona la noche con algo. Por ejemplo, la noche es para amar. -La noche puede ser para muchas cosas. Para el ladrón significa el inicio de su jornada laboral. Para el velador igual. Por eso coinciden sus horarios, el uno procura que el otro fracase en su trabajo. ¡Qué contrariedad! -¿Y no es acaso contradictorio que el ocaso de la noche sea para unos la puesta de sol mientras que para ti la puesta de sol sea el ocaso de la noche? -Claro. Es por eso que estoy aquí. -Pero eso no es todo lo que te trajo aquí. Dime, ¿Para qué más es la noche? -Para que los muertos salgan de sus aposentos y merodeen por las calles ahítas de almas. Para que los vivos, mientras duermen, los escuchen cantar, los miren bailar, los puedan besar, bajo la luz de la luna que baña sus rostros palidecidos. -Si logramos llegar a la estación... -Si logramos llegar a la estación será de día. -No. Sólo de día podremos llegar a la estación. -Una vez ella fue a mi departamento. Teníamos mucho de no frecuentarnos y es que el intruso.... es decir, el sujeto con el que se casó, era muy celoso cuando de mí se trataba. -Por algo sería. -Porque el siempre fue un hombre inseguro. Bueno, no diré más. Yo siempre aplico para mí este principio: “Cuando hables de un ausente omite aquello que en su presencia callarías”. En fin. Esa ocasión Sofía lucía más 18 bella y radiante que nunca, a pesar de que era obvio, (a juzgar por su semblante) que acudía conmigo para buscar apoyo fraternal más que otra cosa. Así que dejé que ella misma me diera cuenta de sus penas. Esa noche quise decirle todo lo que por años le escribí. Esa noche quise hacer todo lo que nunca hice. Esa noche sentí enormes deseos de arrodillarme frente a ella, tomar su mano solícitamente, besársela cortésmente para luego decirle que conmigo jamás lloraría. Esa noche se fue de mi departamento. Esa noche fue la última vez que la vi con vida. Habiendo dicho lo anterior comencé a llorar desaforadamente y el psiquiatra permaneció en respetuoso silencio. Aclarando mi garganta, reanudé: “-Ahora amo a Aurora, pero la amo diferente. A ella la amo de noche-”. -¿No es extraño (repuso el Señor “C”) que siendo la noche ocasión para que los muertos canten, bailen y besen a quienes durmiendo los extrañan, tú digas que amas de noche a quien no está muerta? ¿No te parece extraño que siendo la noche el escenario único en el que es posible que los muertos merodeen las calles ahítas de almas, y los vivos duerman para besarles, tú estés despierto, evitando así besar a quien desde el más allá te visita? -No entiendo. -La luna, la noche, la negación de la luz en tu vida son todas cosas que tienen un simbolismo. Aurora no es perfecta, por eso no la amas “de día”. -Tampoco Sofía es perfecta. -Cómo iba a serlo si está muerta. -No me refiero a eso, sino a que tampoco era perfecta y aún así la sigo amando. “Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido”, decía Neruda. -Si Aurora hubiera muerto y no Sofía, ¿A quién amarías? -No lo sé. Querer es disfrutar la compañía; amar es sufrir la ausencia. Si a las dos las sufro, a las dos las amo. Mejor vamos a la estación que estamos buscando, doctor. -Ya llegamos. Busca tu maleta. -Usted dijo que sólo de día llegaríamos a la estación. -Por eso no encontrarás la maleta de noche. No hay luz para buscarla. 19 -¿Qué sugiere, que la próxima sesión traiga conmigo una linterna? -Que la próxima sesión la programemos a las dos de la tarde porque aquí no permito linternas. -Sabe bien que no tolero la luz del día. -Entonces te quedarás sin dinero por pagar tantas sesiones y nunca encontrarás la maleta. -Que intransigente. -Pero dime. Ya sabemos lo que buscas, quiero decir, buscamos una maleta, ¿cierto? -Mmm, sí. -Yo soy intransigente sólo si tú aceptas que has sido egoísta conmigo. -Ya está hablando como ella. -¿Cómo quién? -Como Sofía, quiero decir, como Aurora. -¿Has sido egoísta o no? -Con Usted, no veo como, si le dejo mi dinero cada semana. -Me has compartido la información de que buscamos la maleta pero no qué cosa estamos buscando en realidad. -No entiendo. -No te interesa la maleta porque una maleta como objeto es fácilmente reemplazable. Debes decirme qué contiene. -Pues a Sofía no. Sería inhumano de mi parte haberla hecho viajar de polizón, en esa condición. -Yo creo que dentro de la maleta hay... ¿dinero? -No. -¿Sofía? 20 -No. -¿Entonces? -Un boleto de regreso a una estación más remota. Aquella donde ella acudió a mi casa, sollozante, y me contó el motivo de su aflicción. -Cuando no le dijiste lo que sentías por ella. -Sí. -Pero de cualquier forma ella era una mujer casada. -No importa. -Entonces sólo querías decirle lo que sentías. -Cerrar un círculo. -¿Qué quieres de ella? -Quiero volverla a ver. -¿Quieres volver a verla o quieres verla volver? -¿Qué diferencia hay? -Mucha. Volverla a ver es por ella; verla volver es por ti. Lo primero es posible, si tú vas adonde ella está. Lo segundo es imposible, pues ella jamás regresará. -El círculo está abierto. -Entonces no buscas a Sofía, sino cerrar un círculo que el destino y la velocidad del tren no te dieron tiempo de cerrar. -Puede ser. -O puede ser que lo que buscas sea la luz del día. -Causa y efecto a un mismo tiempo. No lo creo. -Necesito que me hables más de Aurora. 21 Aurora V Aurora se despierta bañada de sudor. En su mente adormilada todavía resuena la vívida voz: “¡No te levantes!”. Se incorpora de su cama de sábanas tendidas y camina hasta llegar al armario. Elevando los talones de sus pies descalzos alcanza con dificultad una caja blanca de cartón que conserva alejada de sí, de su nueva vida, a lo alto de las repisas para maletas. Con las yemas de sus dedos logra asirla de un extremo y, trabajosamente, la arrastra hacia delante logrando que poco a poco el fondo de la caja rebase la línea de la repisa. La maniobra le resulta extenuante. Descansa, rindiendo los brazos, descendiendo los talones de sus pies, reacomodando su cabello deshecho. A mitad de un nuevo intento algunos caireles le caen sobre el rostro, obstruyéndole la visión. Tiene que desistir por segunda vez. Sigue sudando. Lo intenta de nuevo, pero el agua salada que mana de su frente se introduce en los ojos. Llora de desesperación. Mira la caja, tan lejana, tan grande, tan pesada. Reanuda la fatigosa empresa. Sigue arrastrando la caja. Aún no consigue que la superficie rebase lo suficiente la línea de la tabla, pero tiene que volver a descender sobre sus talones. Intensifica su llanto. Falta poco; lo sabe. Basta que la mitad y un poco más de la superficie rectangular quede en el vacío para que la gravedad se encargue del resto. Está desesperada. Su corazón palpita con encono. Los latidos retumban en sus oídos. Poco a poco, deja de escuchar el silencio de la casa. El sonido completo de su ritmo cardiaco se adueña de su audición. Cierra los ojos e inhala aire con fuerza. Los abre de nuevo y exhala por la boca. Eleva la mirada hacia donde está la caja, al borde de la repisa. Escucha sus latidos más rápidos y más fuertes. La caja comienza a tambalearse, ella permanece absorta. La caja se precipita y cae encima de Aurora, sobre el pecho, hasta rematar en el suelo. Ella reacciona al recibir el impacto. Se derriba de rodillas, sollozando, sobre la alfombra de cientos de papeles esparcidos. Después de unos minutos de embelesamiento, Aurora se recompone. Sentada sobre sus piernas busca con el tiento y la vista hasta encontrar el expediente de su intención. Lo ojea con impericia hasta llegar a aquella parte de la sentencia judicial que dice: “Me gritó: ¡No te levantes! Luego me obligó a sostener sexo oral con él, después de ordenarme que yo misma le desabotonara el pantalón de mezclilla. Yo le imploraba que no me matara y el respondía con bofetadas que terminaron por reventarme los labios. Aún así me hizo continuar. Luego me instruyó que removiera mi pantaleta y sostén, pues eran las únicas prendas que conservaba. Lo hice así y me obligó a ponerme de pie. Me inclinó sobre la barra de la cocina integral y comenzó a violarme. Yo 22 lloraba más y más y él me estiraba los cabellos, gritándome, ordenándome que me callara. Pasaron los minutos hasta que me ordenó que cambiáramos de posición. Me acostó, boca arriba, sobre la mesa del desayunador y allí reanudó. Yo lo veía a los ojos, fijamente, con desafío, con dignidad residual, salvo cuando las lágrimas nublaban mi vista. Hubo un momento, justo durante su orgasmo, que él cerró los ojos y yo aproveché para tomar un tenedor que estaba en la superficie de la mesa. Yo no contaba con que ese cubierto estuviera allí, a no ser porque cuando él aceleró el ritmo del coito la mesa de cristal comenzó a balancearse. Entonces el tenedor repicó en el vidrio. Guiándome por el ruido pude encontrarlo con mi mano. Tal vez él no percibió ese sonido porque con sus botas machacaba los vidrios del vaso que yo había quebrado al dejarlo caer sobre el suelo, minutos antes. Lo vi otra vez a los ojos y justo cuando los abrió, precisamente cuando terminó su éxtasis, en el momento mismo que comenzó a sonreír le encajé el tenedor en el cuello...”. Aurora reanuda su llanto y se lleva las manos al vientre; luego la una al cabello y la otra a la boca. Se levanta rápidamente y corre hasta el baño de la recámara para dejarse caer de rodillas frente al retrete y devolver el estómago. Después de varios minutos de abstracción, en los que permaneció sentada en el suelo del tocador, respaldada en la tina, se levantó y caminó hacia el teléfono. Descolgó el inalámbrico y pulsó el botón de remarcado automático. Luego de varias cadenas de timbres escuchó al otro lado de la bocina: -“Hola, soy Jorge, ¿Tú quién eres?”. Ella colgó el teléfono. Volvió a llamar sólo para colgar de nuevo. Llamó por tercera vez, y al escuchar: -“Hola, soy Jorge, ¿Tú quién eres?”, Aurora respondió, sollozante: -Hola mi vida… -“Estás llamando a la casa de Jorge, en este momento está perdido en los abstrusos laberintos de la noche, deja tu mensaje después del tono”. -Te extraño mucho. Quiero que estés conmigo. Ya no quiero sentirme sola. Quiero que alguien me diga que me quiere, que le importo, que no pasó nada. Deseo amanecer con alguien y ese alguien eres tú, Jorge. Aquí todo es oscuro, no existe la esperanza, no hay tregua para el dolor eterno. La soledad sirve sólo para recordar, recordar la vida pasada, la vida perdida. Se cortó la comunicación al expirar el tiempo máximo de duración de la grabadora contestadora. Aurora colgó el teléfono sintiéndose más sola que 23 nunca. Ahora, después de treinta y dos años de vida (la mayor parte de ella recorrida por su cuenta), siente por primera vez el miedo a la muerte. No a la muerte lisa y llana, sino a la muerte solitaria. A fallecer y que no sea sino hasta días después que algún vecino, por el olor a descomposición, sospeche que algo extraño sucede en la casa contigua y llame a la policía, siendo ésta la que logre el hallazgo de un cuerpo muerto en la soledad: muerto y solitario, muerto de soledad, abandonado por su propio muerto. Aurora no quiere envejecer sola y sin embargo sigue sola. No quiere dormir sola y sin embargo duerme sola. Quiere a Jorge, pero lo quiere lejos. Ama la idea de amar a alguien pero ama a nadie. –“Qué triste obstinación la mía, seguir sola aunque no ría”-, piensa en voz baja mientras se dirige a su cama y, al verla de frente, comprende que ese lecho es para ella como un túnel del tiempo a través del cual cada noche se desliza hacia el pasado, justo hacia aquel día en que su casa anterior fue allanada, su honor pisoteado, su libertad sometida, su sexo denigrado, su vida crucificada. Bajó las sábanas y el edredón e hizo un tendido en el suelo para allí reanudar el sueño. Esa madrugada no soñó nada. Durmió tan plácidamente que al día siguiente no se despertó. 24 Bajo la luz dela luna VI Ayer amaneció de noche. Decidí salir a caminar por las calles noctámbulas de mi ensombrecida ciudad de almas. Como cada vez que me escapo, activé la máquina contestadora, por si acaso alguno de mis editores se acordaba de mi existencia. En el camino colecté algunos suspiros; mujeres bellas me lanzaban piropos que de haber sido uno o dos más yo me los hubiera creído. Lamentablemente caí en la cuenta de que eran prostitutas, de lo contrario me habría sentido un hombre interesante. Lo supe porque el maquillaje era ligeramente excesivo y es que hoy día liguero, minifalda y unos tacones transparentes de aguja no significan oficio, igual que el hábito no hace al monje. ¡Ha!, pero eso sí, había una que no era corriente. -¡Qué cosas dices!, ¿cómo que una no era corriente? -No, doctor, ella era… ¿cómo le diré?... diferente. -Ah. ¡Qué descriptivo! -Bueno, todas se maquillan en exceso para ocultar la palidez de su tez. Me imagino que todo el día duermen, de manera que el sol no brilla en su piel. Supe que ella no era vil porque fue la única que no me silbó mientras pasaba. -Déjame ver si entiendo bien. ¿Si una mujer no silba ni grita majaderías, entonces merece la sortija? -No hablemos de sortijas. -¿Por qué? -Si amar es libertad, la sortija es un grillete. -Ya veo. - Si una prostituta no te silba, mientras las otras sí lo hacen, es porque confía en su belleza y eso le basta. -¿Y le bastó? -A mí me bastó para saberlo. -Y sabiendo eso, ¿qué hiciste entonces? 25 -Le pregunté su nombre. -¿Cuál era su nombre? -Sofía. -¿Coincidencia? -No. -¿Cómo se llamaba? -No lo sé. -Te acostaste con ella y no sabes su nombre. -Me aproximé a ella y le dije: “Yo me llamo Jorge y tú te llamas Sofía. Lo sé por la tristeza que se anida en tus ojos grandes”, y ella me respondió preguntando cómo era posible que yo hubiera adivinado su nombre verdadero. De esta manera, en mi vida sólo existen tres mujeres: Sofía, Aurora y Sofía. Bueno, la primera no está; la segunda ya no se llama así y la tercera no sé cómo se llama. ¡Buena la cosa! El psiquiatra se rehizo en su sillón, y me preguntó: -Dime, ¿cómo es eso de que Aurora no se llama así? -Después de lo sucedido, ella cambió de identidad. Usted comprenderá que quien la mandó matar es una persona muy influyente. -Decías que cuando vas a casa de Aurora te desplazas caminando. ¿Vive cerca de tú domicilio? -Sí. -Y tú vives en la colonia Doctores. -Así es. -Te diré una cosa. Sería de gran utilidad para nuestro propósito que trajeras a Aurora a la próxima sesión. -Tal vez, doctor, tal vez. Pero volviendo al tema. Comencé diciendo que como cada ocasión que salgo a la calle, dejé activada la máquina contestadora y cuando llegué a mi departamento con Sofía... 26 -Con la prostituta. -Sí, con esa Sofía. Revisé mis mensajes. Mientras desvestía a mi invitada, (como ordena el buen manual del caballero) escuché el primer mensaje. No era gran cosa, sólo se escuchó que alguien colgó. Bueno, pero ya era un avance. Nunca me llaman. Estando ambos desnudos, se escuchó un segundo mensaje. Era una voz femenina sollozando tenuemente. Nada dijo, sólo colgó. Mi invitada comenzó a dudar de la soledad que yo le comenté venía ella a reparar, pero claro, no le dio mayor importancia. Seguimos en lo nuestro, hasta que una tercera llamada entró y por fin se escuchó la voz plañidera de una mujer que dijo lo que aquí tengo escrito y ahora cito: “Te extraño mucho. Quiero que estés conmigo. Ya no quiero sentirme sola. Quiero que alguien me diga que me quiere, que le importo, que no pasó nada. Deseo amanecer con alguien y ese alguien eres tú, Jorge. Aquí todo es oscuro, no existe la esperanza, no hay tregua para el eterno dolor. La soledad sirve sólo para recordar, recordar la vida pasada, la vida perdida”. -¿Tienes idea de quien era? -Evidentemente. -Dime, ¿quién era? -La verdadera Sofía. Pero... ¿no le parece extraño que justo cuando llevo a casa a una mujer casi idéntica a ella me llama de donde está para decirme que sigue aquí, que está presente? -¿Era Aurora? -No. Aurora está muerta. -¿Cómo que Aurora está muerta? -Ya no se llama así. Cambió de nombre. -Debes traer a Aurora. -Tal vez. -¿Extrañas a esta “nueva” Sofìa? -Sí. Mire si será extraño extrañar a quien es casi un extraño. 27 -Se acabó el tiempo. -¿A qué se refiere? -A que ya terminó la sesión. Esa noche, como cada noche, al salir del consultorio de mi curandero, me perdí voluntariamente en las calles de la ciudad sosegada. Fingí que nadie me veía, que al pasar al lado de las personas ellas sólo sentían un gélido vaho acariciar su rostro. La gente también lo fingió, pues cuando yo franqueaba a las personas ellas no advertían mi presencia. Fue muy extraño; como si yo no estuviera. Inclusive, al pedirle a un vagabundo me obsequiara de sus cigarrillos no me escuchó. Ignorándome, comenzó a entonar con su armónica la triste melodía de la canción El Extranjero, de Georges Moustaki. Me fue imposible no recordar la letra: “Es con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego con mis cabellos al azar, que vengo a ti, mi dulce amiga, gran manantial en mi fatiga tus veinte años buscar. Y yo seré si lo deseas, príncipe azul con tus ideas, igual que tú puedo soñar y detener cada momento, parar el sol, parar el viento, vivir aquí la eternidad. Así contigo he de lograr vivir aquí la eternidad. Igual que tú he de soñar”. Caminé algunas cuadras hasta llegar a la Zona Rosa. Allí me instalé en una de las mesas dispuestas sobre la callejuela, de uno de los bares más conocidos, esperando ser atendido. Pero la espera fue infructuosa pues aunque no había muchos clientes, las meseras jamás me vieron. Caminé y caminé hasta que comenzó a clarear el alba. 28 Aurora VII Aurora lo sabe. Aunque de manera involuntaria, ella no fue ajena al destino fatídico de Sofía y Vicente. Aurora no dispuso que las cosas sucedieran así, pero empujó los peones sobre el tablero hasta que se comieron al Rey y a la Reina. Aunque en realidad fue al revés: primero murió ella, horas después, él. No podía admitir que mujer alguna fuera feliz al lado de Vicente, pues lo quería para ella sola. ¿Qué intentaba conseguir desplazando peones, si de cualquier forma Vicente le propuso en vida dejar a Sofía para mudarse juntos, escapar a otra ciudad, a otra vida de ser necesario? Emboscar a la Reina, tal vez, pero ella no lo aceptó. Quizá temió tanto a la felicidad que huyó de ella. Ahora, sitiada en el fondo del mar más profundo de la tristeza, del dolor y de la soledad (mezcla mortal en espíritus de bajos vuelos) añoraba aquello que hace justo dos años desdeñó. La muerte de Vicente le significó enterrar viva la esperanza de ser feliz. Quiere a Jorge, es cierto, pero no lo ama como amó, sin saberlo, a Vicente, hasta el día de su muerte. Recuerda que cuando entró al departamento de Sofía y Vicente, encontró tanto a éste como a Jorge inertes. Dos años después, siente que ya no corre tanto peligro emocional al volver a entrar, por medio de la memoria, a ese departamento para equilibrar las reacciones que entonces experimentó. Por un lado: Vicente sobre la silla, atado de pies y manos con el tiro de gracia en la frente; por el otro: Jorge, tendido en el suelo, bocabajo, con el rostro sumergido en el charco escarlata que manaba de su pecho horadado, como si, sediento de vida, abrevara la sangre que se le trasminaba por la herida copiosa, aferrándose a recuperar su líquido viscoso. Pondera aquella que entonces fue su reacción instantánea. Pretende con esta confrontación de pesos resolver si le dolió más saber que Vicente estaba muerto o que Jorge había fallecido. Y es que al irrumpir en la escena dio a ambos por asesinados. Trae a la memoria su reacción primigenia que por mucho tiempo percibió como una argamasa indivisible. Mas con el tiempo ha logrado descomponer en varios elementos la esencia de tal sentimiento. Vio a Vicente sobre la silla, con la cabeza rendida hacia atrás, con la boca y ojos abiertos, como si él mismo visualizara, atestiguara, la forma como su alma traslúcida e inmaterial se elevaba de su corporeidad malquista, siendo el asombro de presenciar tal acontecimiento la razón por la que, con histrionismo, el propio Vicente conservaba abiertos ojos y boca. Ella experimentó entonces un dolor egoísta. Fue para Aurora como si, llegando dos minutos tarde a la estación del ferrocarril, hubiese perdido el último viaje que la salvaría del infierno. Por el reverso: cuando descubrió a Jorge tendido en el suelo, ahogado en la fuente de su reflejo rojizo, sintió únicamente horror y compasión. 29 Pero ahora las cosas son distintas. Vicente está muerto y ella se ha resignado. Jorge, aunque aletargado por su padecimiento, es alguien con quien puede sentirse segura. ¿Es Jorge parte de esa resignación, la viva imagen de su resignación? ¿O puede ser que Jorge signifique el túnel del tiempo que la lleve de regreso solo en la medida en que a él lo relaciona con el alfaguara del cual mana su dolor inextinguible? Quiere seguir triste, por eso lo mantiene cerca. Tal vez se castiga por lo ocurrido porque de haber admitido la propuesta de Vicente, ambos habrían partido al alba hacia otra vida, a otros rumbos y nadie hubiera muerto, incluyendo a su rival Sofía. Así, las cosas hubieran volcado dramáticamente hacia perspectivas añoradas: por un lado Aurora y Vicente, juntos; por el otro: Sofía y Jorge. Jorge se lleva a Sofía y con ello quita un obstáculo al camino que Aurora recorre hacia Vicente y ella remueve el parapeto del camino de Jorge hacia Sofía. Pero el destino precipitó los cálculos ilusos de la alquimista. “Vaya que la vida tiene un sentido del humor ácido”, dice en voz alta mientras adereza sus majestuosas piernas con cremas suntuosas, en bata de baño. 30 Bajo la luz de la luna VIII -Si los años garantizaran sabiduría no existirían viejos tarugos. ¿No cree, doc? -Ya lo creo Jorge, pero no estando a nuestro alcance la palanca del tiempo lo importante es lograr que los años no transcurran en vano por nosotros; de lo contrario, sólo nos dejarán dolor de huesos y arrugas a su paso. -Existen lugares en los que sólo vestigios produce el tiempo, como en prisión o en mi departamento fotofóbico. -De cualquier forma algo se aprende en esas condiciones. Tú por ejemplo, has aprendido que no existen cosas buenas o malas per se, todo depende de la intención y de la ocasión o circunstancia. El sol es bondadoso para todos, salvo que te quedes dormido tendido sobre la playa toda una tarde. El sol, bondadoso y dador de vida en apariencia, es para ti causa de encierro. ¿Ves lo que te digo?, a unos les quema la piel, a ti te ha palidecido. -Sí. -Incumpliste, Jorge. Otra vez me visitas de noche. ¿Y Aurora? -Debe estar por llegar. Timbra el teléfono ubicado sobre la mesita de servicio. -Diga… Sí que pase. Ya llegó Aurora-; avisa el Señor “C”. Aurora entró al consultorio y nos dejó boquiabiertos. Vestía una raquítica minifalda que dejaba a la vista las bondades de su estirpe: piernas gruesas por naturaleza, torneadas por disciplina. Los onerosos tacones bajos, abiertos, no lucen por sí solos; son, por el contrario, el medio para hacer lucir los pies bien cuidados, casi perfectos. Me conmocionó ver la imagen de Aurora cruzar por el umbral de la puerta del consultorio. Lucía diferente. Justo como hace dos años. Podría asegurar haber visto su corporeidad rodeada de una alfaguara de luz, como si de su aura se tratara, de no haberme convencido que tal efecto visual era producido por el baño de luz que recibí desde el exterior con la apertura de la puerta. Antes de tomar asiento, Aurora se dispuso a curiosear la decoración de la oficina. Fijó su atención en la colección de monedas antiguas que el psiquiatra conserva sin mucha diligencia al interior de un jarrón de cristal transparente que se alza desde al piso hasta la altura de nuestra invitada. 31 Ella elevó su mano para alcanzar la boca de este largo recipiente y tocó las monedas que casi lo desbordaban. Tomó una y la puso frente a sus ojos. La examino durante algunos segundos. Alternando la mirada entre la moneda y el coleccionista, le preguntó al doctor: “-¿Éste es un dracma?-”. Él respondió: “-La sexta parte de un dracma, para ser exacto-”. Inmediatamente después de atender a la pregunta, el Señor “C” quiso cambiar de tema. Entonces, viéndola siempre a ella, expuso: -Aurora, quiero que escuches lo que te voy a decir. Por ahora no importa mi nombre. Ya habrá tiempo para las formalidades. Lo importante es que Jorge y yo estamos en este preciso momento a punto de bajarnos del tren que nos conduce en sentido contrario respecto a la ubicación de la estación a la que realmente queremos llegar. Regresar, quiero decir. Vamos a descender del vagón para caminar. Guiándonos por las vías del tren, intentaremos llegar al punto de destino. La razón por la que habremos de acometer esta innoble empresa (innoble porque ahora mismo viajamos sentados, con la comodidad del aire acondicionado), es que Jorge olvidó su equipaje algunas estaciones atrás, y no fue sino hasta en la última (donde descendió para estirar las piernas), que lo echó de menos. Te hemos buscado en tu camarote porque queremos saber si estás dispuesta a caminar con nosotros de regreso. Veo que no has venido preparada. Fui descortés, ahora lo entiendo. De haberte advertido que caminaríamos, seguramente vestirías ropa más apropiada. En fin. ¿Qué dices? Aurora, que ya había tomado asiento, respondió: “-Creo que tal vez esta sea una sesión grupal en la que ustedes dos son los pacientes y el psiquiatra está por llegar. ¿Cierto?-”. -De hecho Ustedes dos son los pacientes. Yo soy el psiquiatra. -Dígame Usted, psi-quia-tra. Si es innoble para ustedes descender del vagón ¿por qué habría yo de renunciar a mi camarote (veo que ustedes viajaron en segunda clase porque no cuentan con uno) y acompañarlos en una sinuosa travesía, calzando estos tacones y vistiendo esta ropa no apro-pia-da? -Yo expuse una posibilidad, no una proposición. Quien te lo solicita es Jorge, no yo. Tú responde. Al escuchar tales disquisiciones, Aurora me miró, descubriéndome divertido, recostado en el sofá freudiano. Expiró profusamente y luego exclamó, con desgano: “-¡Qué más da!-”. -Quiero que Jorge nos diga a ti y a mí, antes de bajarnos del vagón, qué es lo que contiene la maleta. Quiero cerciorarme de que no sea algo que 32 podamos sustituir en la próxima estación, pues de ser así ningún sentido tendría privarnos de tan placentero viaje. -Convengo en ello, -expresó Aurora-. Medias verdades son medias amistades. Ambos me miraron y menos divertido, murmuré: -Buscó aclarar una duda que no me deja en paz. -¿Cuál duda?; preguntó el Señor “C”. -La que no puedo disipar cada vez que me pregunto qué contenía la maleta. -Aurora rió agriamente y empalmando su voz con la del psiquiatra, me dijo: “-Quieres encontrar el acta de defunción de tu amada Sofí, ¿no es así?”. Lejos de perturbarse, el Señor “C” permitió con su silencio que aquella semilla de diálogo germinara. -Mira Aurora, para ti esto puede ser divertido pero yo estoy apunto del suicidio... –¿Suicidio?-, pregunta Aurora volteando a ver al Señor “C”, para luego reír. “-Perdón. Continúa”-, repone ella. -Estoy al borde del suicidio por la simple razón de que llevo dos años sin poder apreciar tu rostro con el brillo del sol. Porque tengo que resignarme a la disminución de mi valía, de mi condición gregaria y humana, canjeando el sudor de mi piel por la luz de la luna. Porque estoy preso bajo una gran bóveda estrellada que me sigue a donde voy; porque ya no soy quien tú consiste, sólo el olvido de un muerto que bebió su sangre hasta indigestarse, partiendo de este lastimoso mundo, dejando abandonada su sombra, a la deriva”. -Señálanos qué contiene la maleta-; inquirió Aurora, abandonando su afán travieso. -¡No lo sé, carajo!-, le contesté, mientras enjugaba mis incipientes lágrimas con los puños de la camisa. Acto seguido increpé al Señor “C”: -Usted fue el desaforado que inició con el símil del tren. ¡Qué demonios voy a saber yo de una maleta y de una estación! 33 -Te quedaste perdido entre una estación y otra. Tú te quedaste atrapado en la noche sin poder cambiar la página para pasar al día. Permaneces de noche porque el accidente que cobró la vida de Sofía, el asesinato de Vicente y el disparo de arma de fuego que a ti te atravesó el tórax sucedieron de noche. No te quedaste varado en “las noches”, lejos de “los días”. Tú permaneces atrapado, preso, en aquella noche, justo en la noche en que todo sucedió. No has podido cambiar de página, no has podido desprender la hoja del calendario. Sigue allí, marcando la fecha exacta. Bueno, si eso es lo que quieres, regresar a esa noche, entonces vamos a hacerlo. Vuelve a esa noche. Escudriña en tu memoria. Busca en los cajones de los muebles del departamento donde, al entrar, descubriste el cuerpo sin vida de Vicente, frente al victimario que le quitó la vida con una sola bala; tan poderoso como sus influencias. Remueve la alfombra (si es que la había) de ese departamento. Revuelve la casa con tal de que encuentres lo que mantiene tu ánima atorada en la oscuridad, emparedada entre recuerdos. Si no lo haces, permanecerás bajo la escalera de la vida. Mientras otros siguen la luz, tú arrastras las cadenas de la culpa. -Aurora, sollozando tenuemente, me abrazó para luego besar mi frente. El Señor “C” interrumpió la escena diciendo: “-Por hoy es todo”. Aurora se despidió de mano, yo me levanté del sofá con los ojos henchidos, como si hubiera dormido por horas. El psiquiatra cumplió lo prometido: se presentó con Aurora y nos emplazó para la próxima sesión. Después de salir ambos del edificio, amagué con despedirme en plena calle e iniciar mi caminata con destino a casa, pero ella insistió en llevarme a bordo de su lujoso coche deportivo. El trayecto fue para mi perturbador pues desvaneció de golpe la luminosidad que ella irradiaba cuando ingresó al consultorio. La descubrí dos años más vieja, sin maquillaje y de mal talante. Por primera vez percibí un efluvio de mal aliento escaparse de su boca las dos veces que suspiró, pues por lo demás no me dirigió la palabra durante el camino y yo me limité a contemplar el perfil de su rostro con mirada perdida. Al llegar a un crucero, me despedí de ella con un simple “gracias por venir”, pero ella no me contestó ni me miró. 34 Aurora IX Aurora se despierta empapada en sudor. Llorando, se lleva una mano al vientre y la otra a la boca. De nada sirvió hacer un tendido sobre el suelo, a un lado de la cama. De cualquier forma sigue regresando al día de su violación a través de la ensoñación. Se sienta en el suelo, descansando su espalda sobre la base y el colchón de la cama. Se pregunta qué hacía Sofía viendo por la ventana de la alcoba de su departamento hacia las ventanas desnudas de su siempre desnuda vecina del edificio de enfrente. Por qué razón, además, se empeñó en fotografiar a aquella vecina que vivía con opulencia gracias a los placeres sexuales que rentaba a los hombres más ricos de la ciudad. Entre ellos, a ese varón de edad madura que terminaría matándola, según constaba en las impresiones fotográficas que Aurora encontraría, tiempo después, en el asiento trasero del vehículo de Vicente. Se cuestiona también cómo fue que el victimario se percató de que había sido visto y fotografiado por Sofía justo cuando ultimó a la prostituta de abolengo. Le inquietaba esta última cuestión porque la colegía, claramente, como la razón por la que el criminal, al poco tiempo, allanó el departamento de Sofía y Vicente para matar a éste y de paso dispararle a Jorge. Hace tiempo que no se perturbaba con estas disquisiciones pues el hecho de haber cambiado de vida tenía por objeto precisamente dejar atrás lo sucedido. Tocan la puerta. -¿Quién es?, pregunta Aurora detrás de la puerta, envuelta en su bata de dormir, descalza. -Jorge. -Pasa. ¿Qué te trae por acá? - Perfecta hora para comer. -Estoy dormida. -Yo te veo despierta. -No comprendes. Realmente estoy dormida. -Serás sonámbula. -No, sigo soñando. 35 -Perdóname. No resistí las ganas de abrazarte, olerte, perder mis dedos en tu cabello rizado y decirte al oído que te amo. Restregarte junto a mí y confesarte que tú eres la veleta de mi barco, la luna de mis noches, el rumbo de mis pasos. Quiero que me des el paraíso que tus brazos anidan. Camino y camino los laberintos bifurcados de mi mente y siempre llego a ti. Busco con el tacto en la oscuridad de mi alcoba y me aferró a tú retrato; luego ando por allí, vagabundeando en las avenidas sosegadas de la ciudad madrugada y mis pasos, rebeldes a mi comando, me conducen, sin gobierno, hacia el umbral de tu morada. Te llamo, te invoco en mis horas solitarias y sólo me responde el sonoro eco de mi voz. Levanto la bocina, pulso tu número, pero cuelgo de inmediato, pues pienso que quizá no te agrade mi arrebato. Y es que el sufrimiento que me genera el exilio del día, de la vida, es poco comparado con no tener tu compañía. Te quiero y te quiero con desenfreno; si el amor es un néctar, como la saliva o la sangre, todo los has bebido y hoy vengo a reclamarlo, a beberlo de vuelta de tus labios: fuente de mi vida. 36 Bajo la luz de la luna X La he buscado con tanto afán, como si ella fuera el equipaje que dejé olvidado en la estación del tren. Fui a su casa, le pregunté al Señor “C” si acaso ella lo visitó antes de partir. Pensé: tal vez me dejó algo dicho con él para menguar mi sufrimiento, pero nada. Seis noches y contando. Mientras tanto, sigo escuchando el audio de la televisión al tiempo que escribo. La repetición en la madrugada del noticiario de la tarde se acomide de los noctámbulos como yo, de los seres de la noche. Así, de alguna manera, me mantengo al tanto de lo que pasa entre los que viven de día. “Luego de ganar un juicio de amparo y mediante un aparatoso operativo, el ex senador Barrios Aranda fue excarcelado del penal de máxima seguridad e internado en el reclusorio Oriente de esta ciudad capital. Desde su nueva ubicación, afirmó que su reclusión obedece únicamente a razones políticas, pues pudo demostrar en juicio que los delitos que se le atribuyen fueron fabricados, confiando que lo mismo sucederá en el proceso que se le sigue por el delito de lavado de dinero, llamado técnicamente operaciones con recursos de procedencia ilícita. Éste es mi reporte desde el reclusorio preventivo Oriente...”. Como había dicho, la situación de ese señor y la mía son cosa parecida. El tiene la prisión por casa, yo la casa por prisión. Al menos el ya mudó de casa; yo, en cambio, sigo aquí. Ayer salí a la calle y visité a mi Sofía. Aquella que se distingue entre sus amigas por ser la única que no lanza piropos a los transeúntes. Creo que ella tiene un don. Es la única de sus colegas que hace algo por reivindicar su oficio: después de todo ellas posan en la callejuela para que los noctívagos que transiten por allí les griten y silben y no al revés como hacen las del resto del clan. Ella sí tiene principios, tiene también espíritu de equipo, pues no trata de sobresalir por sus actos, sino por su belleza intrínseca. Eso es talento. No cualquiera puede hacer que el caminante que detiene su marcha frente al tumulto, se dirija hacia ella sin ser invitado (a no ser por el lenguaje silencioso de la belleza, estridente cuando la atracción se convierte con el tiempo en obsesión). En fin, visité a Sofía y ella me dijo: “-Hace varias noches, casualmente, te vi a bordo de un lujoso coche que conducía una lujosa mujer de cabellos rizados. Me dieron celos, pues era evidente que el rojo incendiario que llevabas en los labios era el mismo del que en la boca suya quedaban los resabios”. No te aflijas, contesté-, hoy no me maquillé. “-Pues yo no tengo coche costoso ni labial rojizo, pero sí el amor que ella entregarte no quiso”. ¿Cómo sabes en que terminó ese beso?; le pregunté. “-Volviste-”, respondió tajante. Me llamó 37 poderosamente la atención que ella dijera aquello del rojo incendiario sobre mis labios, pues en el trayecto a casa con Aurora no logré arrancarle ni una palabra, menos un beso. -¿Ahora a quien supliré? ¿Otra vez a la mujer lujosa?-, preguntó Sofía. -Ahora tendrás más por hacer pues suplirás a dos mujeres que de mi vida se marcharon. -¿Vida?, ¡Ja!, ya decía yo que eras un noctívago más. Caminamos a mi departamento y durante el largo recorrido me preguntó la razón por la que andaba de noche por esta peligrosa ciudad de lado a lado caminando sin temor a ser asaltado o malherido. Le respondí, después de un largo silencio, asombrado por mi propio razonamiento, que realmente no me importaba. Y realmente no me importaba. Le pregunté cómo era posible que ella deambulara con un extraño por estas sinuosas calles oscuras e inmundas, a tan altas horas de la noche. Me respondió que a ella tampoco le importaba porque, al igual que yo, era un noctívago, aunque con un nivel más elevado de conciencia. Luego de caminar durante media hora llegamos a la puerta de mi departamento donde, antes de que yo abriera la puerta, ella me preguntó: -¿Por qué otra vez yo, habiendo en la misma esquina mujeres en variedad, en cantidad y más bellas? -Porque tú eres diferente. -Dime por qué, si quieres que entre a tu cueva. -Porque te pareces a... porque pareces un ángel. Me contestó que los ángeles no pertenecen a la oscuridad pero igual me besó con sus labios tenues, humedeciendo cariñosamente los míos que se quedaron sin palabras. Entramos al departamento y, sin caricias preliminares, comenzó el ritual. La despojé rápidamente de sus breves ropas, mientras la empujaba con el sentido de mi marcha hacia el sofá de la sala. A medida que sorteaba cada una de sus prendas descubría para mí el cuerpo jamás contemplado por mis ojos de la verdadera Sofía. Recordé, inevitablemente, aquella noche cuando Sofía llegó a mi casa para reencontrarnos después de tantos años de distanciamiento, producto de los celos fundados de su marido Vicente. Lo recordé porque lo que ahora hacía con la mujer de calle era justo el recibimiento que quise darle a la verdadera Sofía cuando abrí la puerta y la descubrí más bella que nunca, 38 como si los años hubieran moldeado con sus manos de alfarero la esencia suya de mujer. -Dime qué me quieres-, suplicó lastimosamente Sofía (la de la calle), alternando las palabras con besos apasionados. Timbra el teléfono. -No contestes. -Si supieras que el timbre del teléfono es todo un acontecimiento en esta casa. -La línea telefónica es el medio que nos une con los que están lejos. No contestes. Se escucha la activación de la contestadora: “-Hola, soy Jorge, ¿Tú quién eres?”. -“Aurora”- se escucha del otro lado de la línea una voz sollozante. “-Estás llamando a la casa de Jorge, en este momento está perdido en los abstrusos laberintos de la noche, deja tu mensaje después del tono” Me abalancé intempestivamente sobre el teléfono, intentando ganarle a la máquina contestadora. -¡Bueno!, ¡Aurora!-, exclamé desesperado. -¿Quién es amor?-, inquirió Sofía, sentada en el sofá. Le pedí silencio llevándome el dedo índice a los labios y así haciendo constreñí el auricular, para luego exclamar: -¡Aurora!-. Repetí el nombre de ella cuatro o cinco veces hasta que caí en la cuenta de que ya estaba hablando con ese lastimoso tono intermitente que se escucha cuando ya no hay nadie del otro lado de la línea. Sofía me dijo, como si leyera mi pensamiento, que nunca hubo en realidad alguien del otro lado del teléfono. 39 Aurora XI Aurora es de ese tipo de personas que durante meses se cuelan, amorosas, en la vida de las personas. Ya sea en tono de amistad entrañable, ya sea en afán amoroso. Bueno, así solía ser en su antigua vida. La intensidad de sus pocas relaciones amistosas, el apasionamiento de sus escasas relaciones amorosas, estaban siempre confeccionados con tres retazos: inicio promisorio; desarrollo intempestivo; desaparición abrupta. Jorge lo sabía, pero en esta ocasión no lo entendía. El hecho de que ambos hubieran vivido y sobrevivido aquella noche en que todo sucedió, le hizo creer que era una circunstancia que ahora los unía. Ahora se siente ingenuo pues la desaparición repentina de Aurora lo convence de que él realmente no significó gran cosa para ella. Pero hay cabos sueltos. ¿Por qué se va justo cuando decidió bajarse del tren y emprender la caminata regresiva con Jorge y con el Señor “C”, en busca del andén perdido? ¿Por qué lo abandona cuando sabe que ella es el sol que le da luz a su vida nocturna? Pero lo más importante, ¿Cuál es el hilo que enhebra estas dos interrogantes con la llamada telefónica? La casa de Aurora luce como si ella aún la habitara. A no ser por el polvo que comienza a acumularse en las molduras de la fachada y los periódicos amontonados al pie de la puerta principal, nada ha cambiado. Nada tampoco sugiere que ella hubiera emprendido un viaje largo o un segundo cambio de piel. Aurora, desde su nueva ubicación, sigue soñando lo mismo, pero ahora de forma más vívida. Se despierta en las madrugadas llorando copiosamente, desolada, como quien no encuentra resignación en ninguna parte. Ha dormido en hoteles de paso; siempre en el suelo de la habitación. Aun así sigue teniendo pesadillas. Comprende que la cama de su casa no era realmente el tobogán que la deslizaba hacia la fosa de su pasado. No hay luz en la pieza, sólo se guía por el tiento. No hay agua, sólo remoja sus labios secos. Nos hay comida, sólo escucha su vientre plañidero. Así se siente, a pesar de tener todo el dinero necesario para comprar un boleto de avión con destino a cualquier lugar. No hay esperanza; así se siente no obstante que el bondadoso viento acaricia su bello rostro, desacomodando, cauteloso, la cabellera rizada de quien, abstraída, se mantiene de pie, descalza, al filo del despeñadero de la carretera, en un acotamiento. “-No hay razón para seguir aquí-”, piensa Aurora. Su coche está estacionado detrás de ella, con el motor encendido y la puerta del piloto abierta. Desde el interior la radio sintoniza música a alto volumen. Una canción termina y de inmediato comienza la preferida de Aurora. Ella sigue absorta. No oye la voz de Frank Sinatra: 40 “Let´s fly away let´s flay let´s fly away Come fly whit my let´s fly, fly to Peru…” Aurora extiende sus brazos en Cristo, como si desplegara las alas. “Come fly with my...”. Con los pies descalzos, las piernas desnudas y el torso cubierto con una camisa varonil de botones, color blanco, que la cubre hasta medio muslo, recibe los soplos del viento del atardecer. Abre por un instante sus ojos, para contemplar, desde ese lugar privilegiado, el espectáculo del ocaso del sol. Mira con nostalgia y ausencia el fenómeno del ocultamiento del astro luminoso. Siente el viento tocar cada milímetro de su piel como si hace años no lo experimentara. Inhala profusamente el aire a sus pulmones, como si recién saliera de las profundidades de un océano embravecido. Se bambolea sobre las plantas de los pies, cuyos dedos ya rebasan el filo del suelo, flotando en el vacío. Nada de lo que haga la va a devolver a aquel día en que fue abusada. Nada la regresará a aquella tarde, cuatro meses después, cuando por lo notorio de su embarazo decidió abortar al hijo engendrado, producto de un vasallaje. “-¿Qué le hubiera dicho?-”, se pregunta, “-¿que maté a su padre?-”. Mientras Aurora se tambalea sobre el filo del suelo, que se desmorona en mínimas cascadas por el peso, vuelve a cerrar los ojos. Desea que la gravedad ya se encargue del resto. Vigoriza el extendimiento de sus brazos en forma de alas y justo cuando el sol termina de ocultarse frente a ella, detrás del horizonte, precisamente cuando la breve canción termina, Aurora esboza una tenue y amarga sonrisa, aprieta la mano con que sujeta la moneda antigua que robó del consultorio del psiquiatra, jala aire a sus pulmones por última vez y se deja caer al vacío del acantilado. Comienza otra canción: “Start spreding the news Im leaving today…”. 41 Bajo la luz de la luna XII Ayer fue el último día del año y uno más que se agrega a la cuenta de los días transcurridos desde que vi a Aurora por última vez. Decidí festejar el año nuevo en grande. Después de todo, esa noche la ciudad estaría despierta y podría sentirme parte de ella. Reservé mesa para dos en un lujoso restaurante ubicado sobre Viaducto-Tlalpan. El único negocio donde me tomaron la llamada. Ya no puedo dejar mensajes en la máquina contestadora de Aurora, pues al irse interrumpió el pago del servicio y cortaron la línea. La diferencia es que estos seis meses me enseñaron a ya no esperarla más. También comencé a resignarme a vivir de noche; esto sucedió quizá a raíz de que la universidad decidió no recibir una sola incapacidad más y en cambio pensionarme. A Sofía ya no la he visto. La busqué incesantemente en la misma esquina donde la conocí y al preguntar a una de sus colegas por su paradero sólo me contestó que Sofía había sido ascendida. No comprendí el caló, pero entendí que ya no la vería más. En fin. Llegué al restaurante. -¿Desea ordenar o el caballero espera a alguien más?-, preguntó el mesero, ceremonioso, a quien encontré con un color de tez tan pálido como el mío. -Llevo dos años y medio esperando. Creo que ya puedo ordenar. Después de una cena insípida me dispuse a beber el coñac que recién me habían servido. Veía sin mucho interés el reportaje en la televisión, ubicada al fondo, en el área del bar, donde transmitían en vivo desde el comedor de una cárcel: “El ex Senador Barrios Aranda ha donado cien pavos para la cena de año nuevo que se desarrolla en este comedor. Quiere convivir con sus compañeros de prisión pues, según ha dicho, no pasará una noche nueva más en este lugar ya que en tres días espera la sentencia absolutoria en el último proceso que se le instruye por lavado de dinero. Regresamos al estudio, desde el comedor del reclusorio Oriente...”. -¡Que curioso! –pensé, a pesar de nuestras similitudes él sí puede dejar su prisión y yo no, siendo que en mi caso y a diferencia de él, a mi sólo me basta dar un paso al frente para salir de la mazmorra. Pagué la cuenta y salí del lugar. Otro pálido empleado me preguntó: “¿Desea el caballero que le llame a un taxi?” 42 -No, gracias. Me iré caminando. -No olvide que el metro estará funcionando hoy toda la noche. -Es cierto. Gracias. Me dirigí hacia la estación más cercana, pagué el importe de mi pasaje con numerario exacto y crucé el torniquete. El metro estaba bastante concurrido para ser las seis de la mañana. La gente comenzó a congregarse en el andén donde yo esperaba. Eché un vistazo alrededor y vi a una mujer altiva que llevaba un grueso abrigo negro. No pude apreciar sus rasgos con precisión debido a que ella estaba de perfil y tenía parte del rostro cubierto por su cabello rizado. El carro del metro arribó y justo frente a mí se abrió una de las puertas del vagón. Entré entre un mar de gente. Logré tomar asiento frente a la puerta por donde ingresé y, mientras el carro reanudaba su marcha, pude ver a través de una de las ventanillas que la mujer de abrigo negro no había abordado. Me pareció bastante extraño pues ella había estado en actitud de espera. Aquello no habría significado para mí mayor detalle a no ser porque justo cuando iniciamos la marcha logré ver su rostro de frente. A medida que nos alejábamos de la estación, más calcinante se volvía mi duda sobre la enigmática mujer. Comencé a pensar que era Aurora, después de tanto tiempo. Coincidía la estatura, lo oneroso del atuendo, el estilo de vestir, el tipo de cabello, la tristeza en su mirada: todo, salvo el color de su piel. “-¿Será o no será?-”, me repetí decenas de veces. De pronto, mordiéndome el puño, recordé que alguna vez le conocí a Aurora un atuendo como ése. “-¡Ella es!-”, dije en voz alta, mientras los pasajeros del vagón permanecían indiferentes. Las manos comenzaron a temblarme. Justo esa noche, antes de salir de casa rumbo al restaurante, escribí y dije para mí, convencido, que ya no esperaría más el regreso de Aurora. Y ahora que la volvía a ver, me daba cuenta de que la firmeza de mi afirmación era en realidad desesperanza. Antes de llegar a la siguiente estación me puse en pie y corrí hasta alcanzar el botón de alarma. El operador frenó. Los pasajeros me miraron con reprobación. Tan pronto como el carro hizo alto total se abrieron las puertas y descendí. Me eché a correr en sentido contrario, sobre la plataforma. Sentía que el corazón se me salía del pecho. Después de un minuto de recorrido, pensé que lo que hacía era estúpido, pues si por cualquier razón, Aurora no había abordado el carro del metro, seguramente subiría al siguiente y entonces, a media carrera mía, pasaría por un costado, sobre la vía, en dirección opuesta. Pensé también que tal vez la causa por la que Aurora se abstuvo de abordar el mismo vagón fue que ella sí me reconoció y decidió evitar el encuentro. Mientras me batía 43 corriendo desesperadamente, me debatía en tan desesperadas reflexiones. Corrí y corrí, añorando que no me saliera al paso el próximo carro del metro que la llevara a la estación donde yo descendí. Me agité tanto que la ebriedad se diluyó. De pronto, vi aproximarse la luz de la máquina que recorría la vía en sentido contrario al de mi marcha y me detuve. Al atisbar esa luz que me impactaba de frente, comencé a sentir un dolor calcinante en toda la piel. Los vagones pasaron rápidamente a mi lado y yo, adolorido por el baño de luz, no pude siquiera intentar ver a través de las ventanillas. De cualquier forma habría sido inútil, por la velocidad con que la máquina viajaba. Reanudé mi carrera a toda velocidad y después de largo tiempo me detuve. Por fin puede ver, a lo lejos, el andén donde subí al vagón. Seguía colmado de gente. Reanude mi marcha, ahora caminando, pues el cansancio me había ganado la carrera. Miré mi reloj: 06:22 y de pronto, una luz majestuosa se posó sobre las personas del andén. Fue hasta entonces que me percaté de que aquella estación era la primera de las que se encuentran sin techo, al aire libre. No recordaba que una parte del metro es tren ligero y otra subterráneo. La luz comenzó a acrecer y mis ojos ya no soportaban verla. El sol se posaba en el cielo. Acá abajo, la luz dibujaba una línea fronteriza que dividía, perpendicular, el andén. Del lado oscuro: yo; del lado iluminado: Aurora, si es que seguía allí. El problema se incrementaba porque la línea limítrofe avanzaba, comiéndose la oscuridad. A medida en que se esparcía por el suelo, me alejaba de Aurora. Guareciendo mis ojos con el extendimiento de mi brazo, avancé, asustado, hacia la línea de fuego. La piel me dolía cada vez más. Sentía llagas, hirviendo a punto de reventarse. Retrocedí unos pasos y comencé a desesperarme. La estación se encontraba a pocos pasos de mí, pero me era imposible llegar a ella. Y sin embargo, quizá ésa era mi única oportunidad de encontrar a Aurora. “-¡Cómo puede olvidar la hora!-”, me recriminaba a mí mismo. Yo estaba de pie, justo a un paso de la línea de luz que se trazaba sobre el suelo. Quise poner un pie al otro lado de la oscuridad, pero al traspasar el límite, la piel de mi pierna me ardió terriblemente. Mis ojos estaban inundados de luminosidad. ¡Tanto tiempo sin salir de día! Retrocedí dos pasos y, tras unos instantes de relativo alivio, recuperé la visión. Miré hacia la multitud que estaba congregada en la estación. Por fin, entre la gente, vi a la dama de abrigo negro. No distinguí su rostro, pero sabía que era la misma. Comencé a llorar. Estaba exasperado. Sentía que en verdad ésta era la última oportunidad de ver a Aurora. Aunque no podía asegurar que se trataba de ella, existía la probabilidad. Mi piel aún me dolía, como si ardiera en llamas. Yo jadeaba, sufría taquicardia. Comprendí que ya no quería vivir en la oscuridad. Escuché que el metro se aproximaba a la 44 estación. La gente se comenzó a alistar para abordar el vagón. ¿Qué me pasaría si cruzara la línea de luz? No lo sabía. Sólo comprendía que el dolor que esa decisión me provocaría en el cuerpo sería insoportable. Las palpitaciones de mi corazón se me metieron en los oídos hasta retumbarlos. Ya no escuchaba más, sino mi frecuencia cardiaca. Cerré los ojos, inhalé aire y lo exhalé por la boca. Abrí los ojos, extendí los brazos en forma de Cristo y corrí para chocar contra la cascada de luz. Sentí que mi piel humeaba y que el cabello se me incendiaba. Seguí corriendo, incrementando el ritmo de la marcha por el dolor que experimentaba al contacto con la luz. Me detuve. Caminé entre la gente, mientras ocultaba mi rostro con el escudo de mi antebrazos levantados. Empujé a unos, pisé a otros, pero ellos se mantenían indiferentes, como si no percibieran mi presencia. No podía ver por más que abriera mis castigados ojos. Comencé a gritar su nombre: “-¡Aurora!-”, “-¡Aurora!-” Nadie respondía. Sumergido entre la multitud, detuve mi marcha, justo al chocar con alguien. Lentamente abrí los ojos y logré atisbar los contornos de una mujer de cabello rizado, ataviada con un largo abrigo negro que le caía hasta la rodilla. –¿Eres tú, Aurora?-, musité, pero no contestó, sólo miró hacia donde yo me encontraba como si hubiera visto pasar una sombra. Nunca pude modular mi castigada vista para apreciar con precisión su rostro, pero a juzgar por los rasgos generales que percibí, me convencí de que se trataba de alguien más. La gente se agolpó a las puertas del vagón y abordó el carro del metro. La mujer de abrigo negro, al mirar hacia el interior del furgón, esbozó una sonrisa y también subió. En el interior, un niño la esperaba con los brazos abiertos. Ella descendió desde su propia altura hasta descansar sobre sus rodillas y los dos se fundieron en un abrazo. Luego él removió con sus pequeñas manos los rizos que se sobreponían al rostro de ella y le besó la frente. Entonces pude percatarme de que el niño le estampaba el beso justo sobre una herida extensa, profunda y reciente. Comprendí la razón por la que ella no abordó el primer viaje: esperaba que la recogiera un ser querido. Las puertas del vagón se cerraron y yo me quedé en el andén. La máquina reanudó su marcha. Desde mi ubicación, miré cómo se alejaba el metro, hasta introducirse en la oscuridad. De pronto, me quedé solo. Nadie alrededor. Alcé las manos a la altura de mi rostro, buscando llagas o quemaduras. Nada. Levanté la mirada hacia el cielo y me descubrí bajo un copioso baño de sol. La ciudad había amanecido y yo amanecí con ella. Esa mañana no hice más que caminar. Recorrí las calles durante horas, hacia ninguna parte. Sortee vendedores ambulantes y vehículos; pasé 45 entre multitudes y establecimientos comerciales. Pensaba en todo lo que me había sucedido desde que recibí el impacto de bala hasta ese día. Pasé por los edificios de departamentos donde vivieron Sofía y Vicente, pero no me percaté. Caminaba casi sin gobierno. Hundido en mis remembranzas recorrí los lugares y las horas sin sentir cansancio, hasta que me descubrí frente a la puerta del edificio donde despacha el Señor “C”. Miré mi reloj. Ya era mediodía. En un principio no pensé entrar para consultarlo. “-¡Por fin lo visitaría de día!-”, exclamé, pero era lógico que él no trabajara el primer día del año. Sin embargo, movido por un presentimiento, decidí entrar. Tomé el ascensor y pulsé el botón necesario. Salí del elevador y recorrí el pasillo hasta llegar a la sala de espera que comparten tres consultorios, entre los cuales, el del Señor “C”. Como era de esperarse, no encontré a las recepcionistas; tampoco había pacientes. Un anciano intendente me preguntó qué se me ofrecía. Le dije que buscaba a mi psiquiatra. Me cuestionó el nombre del Señor “C” y no pude responder. Me limite a decir: “-Busco al doctor que despacha en ese privado”-, mientras señalaba con mi dedo índice hacia la puerta del despacho. El viejo respondió: -“Ese doctor jamás consulta de día-”. No me dejé llevar por su respuesta; la atribuí a la ignorancia, más que a la mala fe. Le pregunté: “-A todo esto, puede decirme cómo se llama el médico que busco?-”. “Sí”, -respondió-, “con frecuencia converso con él. El se llama… ¡Lástima! Lo olvidé. Debe ser la edad, joven, debe ser la edad”-. Yo repuse que él debía estar confundiéndose de médico, pues el mío sí daba consultas de día. Él sentenció: “-Yo tengo trabajando cuarenta años aquí, y puedo garantizarle que ese doctor sólo viene de noche-”. Salí del edificio y esperé en la banqueta hasta que se ocultara el sol. No me percaté en qué momento el Señor “C” ingresó al edificio. Advertí su presencia cuando, desde mi ubicación, observé que la luz del consultorio se había encendido. Entonces subí y toqué la puerta. -¿Finalmente encontraste la estación que estabas buscando con tanto afán, Jorge? -Sí, doctor. -¿Y a ti quién te recogerá? -No lo sé. -¿Encontraste tú equipaje? -No. -Pero acudiste de día. ¿Por qué no encontraste lo que buscabas? 46 -Encontré la luz al comprender que mi equipaje se perdió. Alguien se lo llevó y nunca jamás lo voy a recuperar. -¿Qué harás ahora, Jorge? -Subirme al próximo tren. -La vida es así: la juventud es una estación con muchos trenes; la adultez, un tren con muchas estaciones. -Supongo que la muerte es la última estación. -¿Irás a la tumba de Sofía? -No es allí donde habré de encontrarla. -Bien. ¿Buscarás a Aurora en la próxima estación? -Ella ya se fue. ¿Y Usted? ¿Seguirá dando consulta toda la vida? -Bueno Jorge, siempre habrá algún noctívago que no encuentre la luz del día. -¿Por qué me pidió con tanta insistencia que viniera a su consultorio de día, si usted sólo despacha de noche? -Para que supieras quién soy y así comprendieras quién eres tú. -¿Y quién es usted? -La pregunta correcta es quién eres tú. -De no haber comprendido le diría que me da gustó saber que no soy el único que se ha extraviado, pero ahora sólo espero que los otros también encuentren su camino. Los errores ajenos no justifican los propios. ¿Le escribirás de nuevo a Dios? -Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Después de todo, aprender a vivir implica comprender que es más importante el camino que el destino. Al final del viaje todos llegamos a la última estación. Allí tal vez pueda dialogar con Él. Estrecharé su mano, examinaré la profundidad de su mirada y quizá le pregunté su código postal. 47 -Ahora te diré lo que debes hacer. Mañana, cuando caiga la noche, irás a la estación del metro donde creíste haber visto a Aurora. Allí esperarás el vagón indicado… -¿Cómo sabré cuál es? -Lo sabrás y nada más. -¿A dónde iré? ¿Cómo sabré dónde descender? -Lo difícil no es descender, sino ascender. 48 Aurora bajo la Luz de la Luna XIII Esa noche, Jorge regresó a su departamento y escribió y escribió, hasta quedarse profundamente dormido. Con los últimos rayos de la luz del día, despertó. Caminó hasta la ventana y la abrió. Asomando medio cuerpo por el claro, miró hacia la calle. Contempló a cientos de personas que iban y venían en el trajín de la ciudad. Reflexionó sobre la manera como la gente acumula edad, sumergida en la inconsciencia de estar viva. Vivida así, la vida ha de ser un sueño fugaz; y la muerte, un eterno arrepentimiento. Lloró con mucha tristeza. Mientras se enjugaba sus lágrimas con el puño de la camisa, miró al cielo que comenzaba a estrellarse. Salió de casa llevando consigo un manuscrito de su autoría, torpemente empastado. Al salir del edificio de apartamentos, guardó el manuscrito en un sobre que ya tenía grabados los datos de remitente y destinatario y lo depositó en el buzón del correo. “-Este será mi último intento de publicación”-, dijo para sus adentros. Entonces caminó con dirección a la estación del metro que le había sido indicada. Anduvo por poco más de una hora. Durante su trayecto lamentó que nadie fuera a leer lo que la noche anterior había escrito, pues guardaba pocas esperanzas de que el manuscrito se publicara. Pasó por el edificio de consultorios donde su psiquiatra y él sostuvieron innumerables sesiones. Desde su ubicación, en la acera de enfrente, pudo percatarse de que sólo un privado tenía la luz encendida. No le costó trabajo saber de qué consultorio se trataba. Finalmente llegó a la estación. No había mucha gente. Calculó veinte. Eran personas de edades muy variadas, pues había lo mismo niños que adultos y ancianos. El carro llegó. Jorge supo que ése era su viaje. Las usuarios se aglomeraron frente a la puerta que se había detenido justo frente a la posición de Jorge. Sin mostrar prisa intentó entrar, pero algunos se le adelantaron. Las personas tropezaban con Jorge y él con ellas. Una vez abordo, encontró asiento y allí se acomodó. Miró hacia la pared lateral del vagón y descubrió el anuncio de ruta, donde aparecen tanto la trayectoria del metro como las estaciones en que se detiene. Era diferente. Sólo tenía dos paradas: la estación donde Jorge subió y la de destino. Además, no tenía ruta de regreso. Jorge se asustó. Comprendió que nunca había hecho ese viaje. Miro a su rededor para distinguir a los demás viajeros. Nadie conversaba. Todos lucían distraídos, introspectivos, como si intentaran descifrar un enigma. Reconoció a varios pasajeros. A una dama le dijo con asombro: “-Usted y yo consultamos al mismo psiquiatra-”. Ella lo observó con atención y, tras unos segundos de silencio, contestó con sorpresa: “-Sí, ya lo creo-”. Jorge giró sobre su asiento para ver a un anciano que 49 viajaba a su izquierda, y le dijo lo mismo. El viejo respondió: “-Sí, ahora lo recuerdo. Usted entraba antes que yo-”. Un hombre de aproximadamente treinta y cinco años quien, desde varios asientos de distancia, escuchaba la conversación, le preguntó a los tres: “-¿Alguien recuerda cómo se llama el doctor?-”. En el vagón se hizo un largo silencio. Todos se ensimismaron tratando de rememorar el nombre que, por alguna razón ignorada, siempre se les escapaba de la memoria. El Señor “C” llegó a la estación, ataviado con traje oscuro, corbata negra y sombrero de media ala. Con melancolía, vio al carro partir. Lo observó mientras éste se introducía poco a poco en la oscuridad del túnel, como si la negrura devorara vagón por vagón. De pie sobre la línea roja que delimita el área autorizada para deambular en el andén, contempló la paulatina desaparición de los carros, hasta que el último salió del alcance de su vista, para siempre y hasta nunca, cruzando el horizonte. Caminó unos pasos para llegar al buzón del servicio postal que estaba instalado en esa misma estación. Introdujo su mano a la bolsa interior del saco y alcanzó un sobre blanco. Lo abrió y extrajo la carta para repasarla. Desdobló la única hoja y leyó el contenido. Era su escrito de dimisión. Dobló la hoja, la volvió a introducir en el sobre y pasó el borde de éste por entre sus labios. Apoyándose en el buzón metálico que se alzaba desde el piso hasta su cintura, escribió en el sobre los nombres del remitente y destinatario. No era la primera vez que Caronte le enviaba su renuncia, pero jamás perdía la esperanza de que algún día Dios le respondiera.* FIN 50 “¿Qué es la compañía, si no la suma de dos soledades?” Una historia que consta de dos cuentos. Los capítulos nones: Aurora; los capítulos pares: Bajo la luz de la luna. Los primeros escritos de día, los segundos, escritos de noche. Una carta dirigida a Dios y un remitente confinado a las paredes de su departamento por una extraña enfermedad que lo aleja de la luz del sol. Un psiquiatra que aborda la enfermedad de Jorge con la metáfora del tren que no tiene regreso. Para sanar es preciso regresar; para regresar, ambos deberán descender del vagón y caminar juntos hacia la estación donde Jorge perdió el “equipaje” que ahora echa de menos y cuya ausencia no lo deja continuar su camino hacia la luz. Aurora, por su parte, no puede superar la experiencia traumática que hace años vivió. La historia de Aurora y Jorge se une porque ambos fueron parte de ese suceso que para siempre marcaría sus vidas como un hito que para él significa el horror a la luz del día, que sin embargo debe vencer para poder cruzar el horizonte; y para ella el terror a la noche, a dormir y soñar el pasado desgarrador, que no obstante debe superar para poder volar hacia la libertad. Dos historias de dolor, dos testimonios de lucha por la vida. Dos ángulos punzantes de amor y de esperanza, donde la unidad debe fragmentarse en dos desde el inicio, para al final fundirse en: Aurora bajo la luz de la luna. Finalmente: una reconciliación con la vida, a pesar de las más difíciles adversidades. 51