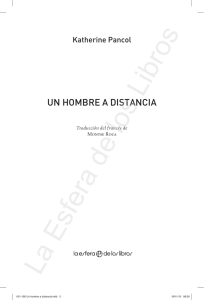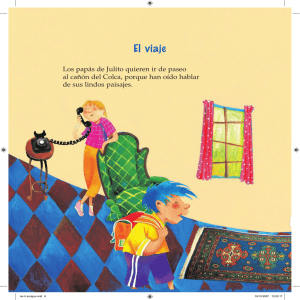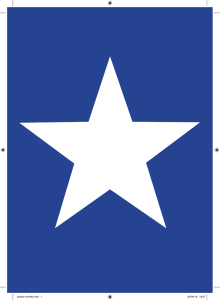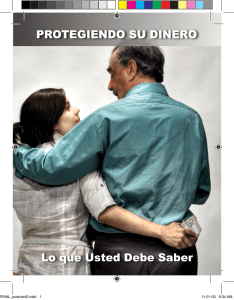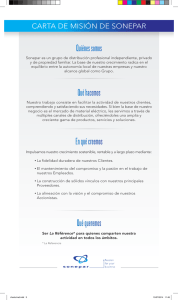Primeras páginas - La esfera de los libros
Anuncio

os Lib ros raimundo castro Los imprescindibles La Es fe ra de l La novela de los últimos maquis losimprescindibles.indd 5 29/03/16 16:32 os Lib ros ra de l «Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles». Bertolt Brecht La Es fe «Vosotros, que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de nuestras debilidades pensad también en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado. Cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras de clases y nos desesperábamos donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y, sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia». A los hombres futuros, Bertolt Brecht losimprescindibles.indd 9 29/03/16 16:32 os Lib ros 1 El mejor de los Invisibles A La Es fe ra de l quellos ojos risueños la contemplaban, más allá del tiempo, desde el abismo celeste de los charcos. El anciano permanecía sentado frente a ella en su pequeña silla de tijera. Allí, en medio de la plaza. Durante horas. Y la muchacha experimentaba un desasosiego irritante. Casi vergüenza. Era como si la desnudase con su mirada vertiginosa. Como si un entomólogo de almas diseccionara su personalidad con el bisturí de su iris diamantino. La tenía fuera de sus casillas. Se preguntaba qué leches estaría haciendo en la Puerta del Sol un viejo valleinclanesco que, a simple vista, rondaba los mil años y por qué la observaba tan indecentemente. Pero ignoraba qué responderse. Se había escrito mucho de que en la acampada del 15-M había indignados para todos los gustos y de todas las edades, pero aquel carcamal rompía los moldes. Su presencia perturbadora le destemplaba el ánimo. Parecía la de un provocador. Sobre todo cuando tiraba de cuaderno y tomaba notas mientras exploraba sus movimientos y le sonreía. Llegó el momento en que no pudo más. Descruzó las piernas, se apoyó en el saco de dormir que había enrollado de mala manera y levantó el culo del cartón que habitaba desde la gran losimprescindibles.indd 11 11 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l noche del quince. Se acercó hasta él con la resolución de quien está dispuesto a romper el cordón policial en una manifestación prohibida y le preguntó a bocajarro, casi groseramente, por qué demonios la miraba tanto. Y así. El Matusalén volvió a sonreír con esa dulzura que acrisolan los años. Ella le recordaba desmedidamente a una joven que había conocido hacía mucho, mucho tiempo. Era igualita. Bueno, muy parecida. ¡Qué decía! Parecidísima. Tenía que perdonarle. No había caído en lo molesto que podía resultar. Pero era eso. De verdad. Que andaba fuera de sí, encadenado a los recuerdos, desde que la vio allí tumbada, gritando consignas, discutiendo con todos, bailando con la gente. Como su Alba Inés, pero casi ocho décadas después. Igualito. Él volvía a tenerla delante, deslumbrante, viva. Los mismos ojos volcánicos en todos los sentidos. Verdinegros como la obsidiana. Y esa cara de eterna adolescente, siempre resuelta. Y ese cuerpazo menudo. Pero ¡qué cuerpazo!… En fin. Ella misma rediviva. Exactamente eso, su Alba Inés vuelta de la sima de la memoria. El anciano había acudido a curiosear el movimiento de los chavales indignados. Le gustaban sus principios. Estaba bien. Pero no dejaban de ser unos pipiolos, avisó. Se quedaban en lo elemental. Que si cambio de la Ley Electoral para hacerla más proporcional y que hubiese listas abiertas. Que si el derecho a una vivienda digna. Que si sanidad pública, gratuita y universal. Y educación laica. O la implantación de la Tasa Tobin, la reducción del poder del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo. Cosas así. Y, por supuesto, la condena a tope de la corrupción, especialmente la vinculada a los políticos, la reducción del gasto militar y, qué coño, acceso popular a los medios de comunicación, tan manipulados y manipuladores. No es que estuviera mal. ¡Quia! Pero… Elevó los hombros mientras sonreía. Nadie, dijo, había propuesto medidas contra el ejercicio abusivo del poder, aunque fue- losimprescindibles.indd 12 12 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l ra democrático. Más allá de la famosa frase grandilocuente del bueno de lord Acton, aquello de que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, ignoraban, añadió, que el poder político, económico, religioso o cultural, el poder con mayúsculas, es el humus de la corrupción. Podrían haber propuesto, por ejemplo, que todos los cargos electos, desde el presidente hasta el más humilde concejal, solo pudiesen ocupar un puesto público durante uno o dos años. Algo así. Para que no tuvieran tiempo de acomodarse ni hacerse con las riendas de las trampas. Además, añadió con recochineo, la mayoría de los políticos profesionales aspiraban a gobernar por lo menos cuatro años para que la gente olvidase lo que hicieron el primero. «Viven de la amnesia colectiva», sentenció. Lo más curioso fue que los jóvenes reclamaran unanimidad para adoptar cualquier decisión cuando, a su juicio, no hay nada más humano que la falta de entendimiento. Pero eso no era lo que más le preocupaba. Lo que le impresionaba, sobre todo, era una salvedad muy especial. Habían alcanzado un acuerdo en el que, sorprendentemente, consiguieron la concordancia total sin necesidad de votar a mano alzada. El de la recuperación de la memoria histórica. ¡Ja!, exclamó. ¡La memoria histórica! Si pudiera hablarles de las traiciones y la miserable ingratitud... Posiblemente, sentenció, la transición democrática habría sido muy distinta si toda España hubiera honrado a sus héroes antifranquistas, a sus derrotados. Pero las cosas fueron como fueron. No había que andar con posibilismos, lamentando siempre lo que pudo haber sido y no fue. En eso, se dijo, aquellos indignados que se rebelaban contra la resignación podrían propagar algo nuevo. Incluso desde esas posiciones que tanto le enfadaban, la falta de organización y el pacifismo a ultranza, podrían acabar topándose con la piedra filosofal. Aquel primer día, cuando descubrió a la muchacha que le empitonó las tripas de la memoria, la invitó a tomar un café. Apo- losimprescindibles.indd 13 13 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l yados dificultosamente en la atestada barra de Casa Labra, se presentaron de mala manera. Ella dijo que se llamaba Alicia. Así, a secas. No quería revelar su apellido. Bastante le disgustaba ya llevarlo sobre la bata de médica internista en el hospital donde trabajaba de MIR. Pero no por el oficio. Amaba su profesión. Era por la solemnidad que le daban los pacientes con el «doctora» delante. —Odio las solemnidades —aclaró. El anciano, sin darse cuenta, tiró de solemnidad. Era Federico Espejo y dijo que había sido miliciano durante la contienda, aunque nunca pasó a formar parte del Ejército Popular. Y añadió que luego, cuando ganó Franco, se hizo enlace de la guerrilla de aquella manera hasta que consiguió una identidad falsa y evitó como pudo acabar en la cárcel o en la cuneta. El follón tasquero impidió que entraran en detalles. De modo que, si quería, comentó el viejo resabiado, podían quedar a charlar de vez en cuando. Si era posible, a desayunar un día que les viniera bien. Por ejemplo, el sábado siguiente. Ya vería. Le iba a contar cuatro cosas de esas que nunca se enseñan en la escuela. A la chica le encantó la cita y, como vivía en la calle de Mesón de Paredes, preguntó al anciano si conocía el viejo café Barbieri, al que llamaban Nuevo desde hacía lustros. El abuelo se rio con ganas. ¡También era casualidad! Residía desde hacía tanto tiempo en Lavapiés que incluso había conocido personalmente a Xabier Rekalde, el cantautor experto en jazz, medio periodista, medio comerciante y medio muchas cosas más, que resucitó la cafetería a primeros de los ochenta. Le pareció ideal. Estarían como en casa. No pudo ser. El Nuevo Barbieri solo abría por la tarde desde hacía años. No daba desayunos. De manera que, si le parecía, comentó, podían quedar en otro sitio. ¿Y Casa Manolo?, preguntó el anciano. ¿Casa Manolo?, inquirió ella. Sí, le dijo. Allí, por donde las traseras del Congreso. Tenían unos churros que no querías que se acabasen nunca y, si se terciaba que algún día se reunieran losimprescindibles.indd 14 14 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l más tarde, ya desayunados, podrían tomarse unas croquetas tan buenas que todo el mundo decía de ellas que eran como las que hacía su madre. Podían quedar en la plaza de Lavapiés y aprovechar para dar un paseo hasta allí. Aunque la ida fuera dura por la subida desde la calle del Ave María hasta la del León, siempre agradecerían la vuelta cuesta abajo, bromeó. El primer día que quedaron, Federico Espejo se descorchó de entrada. Se sinceró. Podía llamarle el Remedios por su nombre de guerra. Pero, para los amigos, era la Reme. Que imaginase por qué. Sí, por eso. Ya le contaría. La Reme era un nonagenario de piel recauchutada. Para disimularlo, acudió a la cita vestido como un dandi. A lo Oscar Wilde, que dijo él. Pero, en realidad, tiraba más a macarrón de los cincuenta con su chaqueta cruzada, su foulard de lunares y un pañuelo de seda rosa que se desparramaba como lengua de Jagger desde su bolsillo chaquetero. De su carrocería solo resultaba original, diferente a todo lo conocido, un gran sombrero negro de alas caídas hacia arriba como pezones de novicia. Se excusaba diciendo que lo llevaba para protegerse del sol, el frío y la lluvia. Pero era pecado de coqueto. Se acurrucaron por primera vez en torno a una mesa rectangular de mármol, de esas que se asentaban sobre estructuras metálicas de las máquinas Singer. Y ocuparon sillas de madera barnizada que ajustaron a un rincón donde nunca daba el sol, pero su luminosidad rebotaba, esplendorosa, en un cinturón de espejos desconchados. El Remedios empezó contándole que hubo un tiempo, nada más empezar la transición, en que se habló algo de las desventuras de los guerrilleros antifranquistas. El pueblo quiso saber, hacer justicia histórica. Pero era políticamente incorrecto. Podía imaginarse. Por aquello de que fueron la oposición armada contra el franquismo. Armada… ¿comprendía? Y giró las manos como si le cantara a un niño la tonada de los cinco lobitos. Para los nuevos losimprescindibles.indd 15 15 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l políticos demócratas era mejor no meneallo. Sobre todo porque la Guardia Civil, a la que le tocó el papelón de combatirlos con tanto muerto de por medio, no quería ni oír hablar de ellos. A los ojos de la Benemérita y el Régimen de Franco, eran bandidos, bandoleros. Le entendía, ¿no? Pues eso. Puñetera escoria comunista. Cuando llegó la democracia, explicó, todo el pasado era penumbra. Aunque brotaba la democracia, incontenible, los guerrilleros se habían estrellado contra un murallón de silencio. El miedo seguía emponzoñando el aire y nadie hablaba de la historia adormecida. A los viejos testigos les amedrentaba la crudeza de unos recuerdos tenebrosos y amargos. Y los jóvenes, simplemente, ignoraban los acontecimientos. Franco había muerto, pero perduraba su obra destructiva más allá de la restauración democrática. El recelo, la desconfianza, el miedo se habían convertido en cicatrices imborrables, imposibles de corregir por un lifting político. Venían de muy atrás, dijo el Remedios. Estaban curtidos por decenios de oscuridad. Y el futuro luminoso que sembró el Setentaysiete no pudo disimular los costurones. El temor a la dictadura se había transformado en manía persecutoria colectiva. El generalísimo había expirado en la cama porque el estar acojonao, así, sin la de, pasó a formar parte sustancial del ser ibérico, un estereotipo más de lo español que se sumaba al de zascandil, vago y anarquista de ocasión. Los nuevos tiempos jubilaron el valor torero y se mofaron de su pasado esplendoroso remitiendo los oropeles al enjuague del papel cuché para que las clientas de las peluquerías consumaran el escarnio de ponerlo en solfa entre lavado y tintura. España, sentenció, tardó poco en sestear como un rentista cuarentón que había comido bien y aguardaba en el bar, jugando al mus, la emisión del partido nuestro de cada día. Con todo, dijo iluminando sus ojos de caramelo, nunca era tarde para recordar. Y por eso quería contarle la historia de los guerrilleros antifranquistas que había conocido. Sobre todo la de losimprescindibles.indd 16 16 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l Miguel, «el Cambiao», un luchador muy, muy especial, que había dejado huella. Para que su memoria no se perdiese. Y porque, posiblemente, conocer el pasado de verdad le ayudaría a comprender un poco más por qué era tan importante el movimiento regeneracionista del que formaba parte, Democracia Real Ya. El DRY. Tenían gracia las siglas, ¡eh! El DRY. ¡Joé! Había sido premonitorio. Solo faltaba combinarlo con el zumo revolucionario adecuado. Y ¡zas! Un cóctel cojonudo. Mezclado, por supuesto. No agitado. La joven doctora se rio antes de preguntar: «¿El Cambiao?, ¿qué Cambiao?». Y Federico Espejo, influido por la vieja costumbre de hablar bajo cuando trataba de asuntos clandestinos, como si le revelara un gran secreto, respondió acercándose a su oído: —Era el mejor de los Invisibles. losimprescindibles.indd 17 17 29/03/16 16:32 os Lib ros 2 Los hijos de Babeuf E La Es fe ra de l l Remedios contó a su recién estrenada amiga que Miguel de Génova Meneses, «el Cambiao», vino al mundo el día de Difuntos de mil novecientos y diecisiete. Formaban parte de la misma quinta, aunque él, puso de relieve, había nacido unos meses antes, en abril. Era algo mayor. Su amigo fue hijo único del marqués de Valdencina, don Alejandro de Génova y Carrasco, el cacique de Torrealba, un pueblo próximo a Montánchez, ni grande ni chico, que cruzaba la carretera entre Cáceres y Miajadas. El lugar era famoso porque tenía un palacio de película y porque solo allí se celebraba, todos los martes de Pascua, una fiesta muy rara, que llamaban de la Pica, en la que los vecinos chocaban las cáscaras de sus huevos cocidos en una competición con más segundas que premios. Ganaba quien los tenía más duros, pero el objetivo era que los jóvenes señalasen a quienes deseaban como pareja restregando las yemas bullidas por sus caras. Torrealba también cobró fama en la comarca por la leyenda de sus raíces. Los muy viejos contaban que, por culpa de las salamandras, el pueblo se destruyó por completo y tuvo que reconstruirse en tres lugares cercanos. Los urodelos invadieron el asen- losimprescindibles.indd 18 18 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l tamiento original y sus habitantes huyeron porque se extendió la especie de que los bichos se comían los ojos de los niños o se introducían en sus bocas y los asfixiaban. El Remedios se reía de la superstición porque muchos pueblos extremeños tenían leyendas semejantes con hormigas o langostas y explicaba que, de seguro, lo que pasó fue que la primera Torrealba se incendió en la Edad Media. O por ahí. Para que Alicia entendiera la fábula, recordó que los alquimistas consideraban a los salamándridos el símbolo del fuego. «Y hete ahí el misterio desvelado», sancionó. Las circunstancias quisieron que Miguel rompiera con su padre y acabaron arrastrándole a Madrid cuando solo tenía dieciocho años. Por amor. Ya veía. «¡Qué raro!, ¿no?», ironizó el anciano. El chico se había enamorado de la amante de su progenitor, la hermosa Leonor. O Mimí. Como gustase. Ya le explicaría. Era una mujer de órdago, una prostituta de lujo con la que el muchacho hizo planes de futuro en los que ambos, ¡pobrecitos!, aspiraban a vivir con dignidad de su trabajo y las rentas. Pero las cosas, claro, se torcieron. Y de qué manera. Lo que más daño le hizo al muchacho, aseguró el abuelo sin nietos, fue la contienda fratricida. Y, dentro de la refriega, la traición. Miguel solía decir que, siendo tantos los horrores de la guerra, no había otro peor que el desengaño. El Remedios lo apostilló, poéticamente, inclinando el pecho sobre el velador de mármol, casi metiendo la solapa de la chaqueta entre los churros. «Lo que le pasó, Alicia, fue que los acontecimientos le dieron donde más dolía porque los nervios del alma se le quedaron al aire», secreteó cejijunto. Aquellos días previos a la guerra, contó el cronista entusiasmado, nadie podía sospechar la conjura de las circunstancias que provocaron la urticaria general del dieciocho de julio. La capital se moría de sed. Un buen amigo de Miguel, Gregorio Barragán, al que llamaban «el Recogío», andaba con el baile de San Vito por culpa de la cebada sin fermentar. Repetía que Madrid no es Ma- losimprescindibles.indd 19 19 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l drid si no hay cerveza fría. Y soltó ese latiguillo, sin descanso, todos y cada uno de los sofocantes e insoportables días que precedieron a la guerra. Lo repicó hasta el aburrimiento, rumiándolo como si masticase un palulú. No cesó ni cuando acabó cabreando a sus amigos y los más le pidieron que parase de una puñetera vez. Leonor le excusó. Dijo que lo que le pasaba era comprensible. La muchacha estaba convencida de que aquellos calores desmedidos podían freírle los sesos a cualquiera. Pero que no era solo eso, que el nerviosismo general tenía otras razones. Y de peso. Madrid se agitaba como una cucaracha envenenada, patas arriba, mientras esperaba, como toda España, un golpe de Estado definitivo. Todo el mundo sabía que los engranajes de la intentona se habían puesto en funcionamiento hacía muchos meses, el mismo día en que el Frente Popular ganó las elecciones. Los acontecimientos se habían acelerado desde que fueron asesinados el teniente José del Castillo, miembro de la Unión Militar Republicana Antifascista, y el líder de la derecha monárquica, José Calvo Sotelo. Su sangre pregonó la inmediatez del estropicio. Desde que ganaron las izquierdas, siguió explicando el Remedios, el crimen y la venganza entremezclaron sus mechas. La espiral de violencia electrizó a España. Todo el mundo pensaba que la confrontación era inevitable y prefería no pensar en ella. Era mejor dejar el miedo a un lado de la realidad cotidiana, aparcarlo de mala manera en la cuneta de los presentimientos. Por eso el espíritu colectivo se acogió a la sabiduría tradicional y la gente concluyó que, si el problema no tenía solución, no era un problema. A Gregorio Barragán, de tan asustado, le despreocupaba la cercanía de la muerte. Y por eso insistía en que lo grave, de verdad, era la falta de cerveza fría. Las huelgas se habían acumulado. Muchos patronos, convencidos de la proximidad de la intentona, endurecieron sus posiciones cuando llegó la renovación de los convenios. Pretendían enturbiar losimprescindibles.indd 20 20 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l el ambiente y provocar el caos. Colaboraban con los desestabilizadores para que la población se inclinase en favor de los militares y el restablecimiento del orden. Las reivindicaciones obreras se extremaron y la patronal dejó que la olla se recalentase. Madrid se descoyuntó por los conflictos. Estaban en huelga los trabajadores de la construcción, y los de la calefacción, y los ascensoristas, y los de saneamiento, y los de la madera, y los sastres, y los de Euskalduna, y los pellejeros, y las guanteras, y las obreras de la fábrica de Gal en Isaac Peral, y las de Floraria. Y solo Gobernación sabía cuánta gente más. Pero el Recogío se atribuía la representatividad de todo el pueblo madrileño y decía que eso, con ser grave, no era lo malo, que lo peor era la huelga de los trabajadores de la gaseosa, el hielo y la cerveza porque habían dejado la ciudad a secas, asfixiada, sin alegría. Era imposible disfrutar de las terrazas y los chiringuitos. Y esos no eran modos. Así no había Dios que confiase en la llegada de la revolución. Porque ¿qué mierda de proletariado era ese que dejaba sin refresco al personal con la que estaba cayendo? El Gregorio era así. Un borrico al que se tomaba cariño queriendo o sin querer. Cuando Miguel lo conoció, según explicó el Remedios, era un chaval algo menor que él, de diecisiete años, y vendía periódicos para ganarse la vida. Tenía el pelo liso, pero más rebelde que el rabo de una mula con moscas cojoneras. Se lo peinaba para atrás y el flequillo se le disparaba hacia delante como si fuera una visera de cerdas de cepillo. El rostro ratonil y la piel de aceituna clara le hacían parecer un berebere. O algo así. Y era estirado, quijotesco, y cuando vendía los diarios se escoraba a diestro y siniestro como si la brisa le tambalease empujando el velamen de su nariz. El suyo no era un mal empleo. Se llevaba sus buenos duros semanales por vocear noticias de portada sin quitarse la gorra. Y vendía titulares orales mejores que los escritos. Cosas de la experiencia. Porque fue un capataz del diario, primo de su padre muer- losimprescindibles.indd 21 21 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l to, quien le había colocado, con solo catorce años, cuando salió del hospicio. Le dio un traje oscuro, con chaleco de lana, le endosó una corbata de popelín que había sido de su progenitor y, así adornado, la juventud le sirvió para atraer a los lectores porque su estampa inocente acreditaba los titulares, siempre dudosos. También fue sustancioso para sus ingresos que le contratase La Libertad, un diario republicano de izquierdas que cuadruplicó su tirada como adversario de los gobiernos conservadores del oscuro bienio. Cada jornada, con las del alba, acudía a recoger su paquete en la calle de la Madera y se colocaba junto a las bocas de metro de la Gran Vía o la Puerta del Sol. Pregonaba las buenas intenciones de don Manuel Azaña y así, tan sanamente, se ganaba el jornal con el que pagaba el alquiler de una patrona, sus dos buenas comidas de a diario y vicios menores como el consumo de tagarninas, las veladas de boxeo o el baile semanal con sus anises. Cuando don Benito, su patrón librero, se lo presentó a Miguel, Gregorio celebraba los tres años justos de su marcha del asilo de Yeserías. El chaval aún recitaba de memoria las treinta y una palabras del cartel que presidía la entrada del edificio municipal, cercano a los mataderos de Legazpi: «El que no trabaja, por rico que sea, vive del trabajo de otros; es, pues, un parásito, o sea, un miembro inútil y aun dañoso para la sociedad en que vive». Así, precisaba. Todo con mayúsculas. Por entonces, siguió contando el Remedios, los albergues no eran permanentes, pero a los niños se les permitían largas residencias mientras se les buscaba un hogar definitivo. Gregorio tuvo suerte porque cuando perecieron sus padres en un incendio permaneció allí casi seis años. Nunca se acostumbró a las bañeras de cinc, los dormitorios colectivos y los cocidos aguachinados, pero aquello le pareció el paraíso comparado con la vida perruna a la que estaban abocados la mayoría de los huérfanos sin recursos. Las reflexiones del Recogío sobre las cervezas amenizaban hasta el hastío las charlas que mantenía con sus amigos, pero no losimprescindibles.indd 22 22 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l disipaban la honda preocupación general. Todos estaban asustados por la belicosidad de los acontecimientos y su acelerada repetición. Desde que se sucedieron los asesinatos del teniente y el diputado, media España reclamaba venganza contra la otra media. Y la muerte, sin distingos, afilaba sonriente su guadaña porque adivinaba la generosidad de la cosecha. La situación se había podrido de tal modo, contó el Remedios con ironía, que un despiste en las órdenes internas de Falange, a la que su líder José Antonio había preparado desde la cárcel para dar apoyo al golpe militar, hizo que la intentona se adelantase en la Nava de Santiago, un pequeño pueblo pacense situado por el diablo a mitad de camino entre las carreteras de Cáceres a Mérida y Badajoz. El camarada José Tabares agrupó a los suyos y, en la madrugada del quince de julio, convencido de que el alzamiento había estallado ya en toda España, violentó las puertas del ayuntamiento y liberó a unos cuantos patronos que estaban presos allí por haber conspirado contra la República. La población quedó en manos de los fascistas durante unas horas en las que nadie pudo circular si no saludaba a la romana y gritaba «¡Arriba España!». Pasadas las ocho de la mañana, cuando las gallinas cloqueaban al sol su hartura de los gallos, un capitán de guardias de asalto acudió al pueblo con sus hombres para sofocar la rebelión y sometió, sin mediar tiro, a los cincuenta pisoteadores de la legalidad. Los guardias se llevaron a Tabares y a otros once revoltosos hasta la cercana Mérida. Y cuando las fuerzas republicanas supieron, cuarenta y ocho horas más tarde, que los militares se habían sublevado de verdad en toda España, los fusilaron sin pestañear. Don Benito Gorostizaga, el hombre que le presentó al Recogío, recordó el Remedios, aquel librero amigo de Mimí que lo empleó como aprendiz cuando llegó a la capital, fue quien más claramente intuyó la proximidad del precipicio. De hecho, premonitoriamente, el jueves anterior a la catástrofe invitó a sus amigos a merendar. Los había sorprendido a todos porque, normalmente, losimprescindibles.indd 23 23 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l quedaban un sábado al mes y pagaban a escote. Elegían cualquier taberna de prestigio y se alegraban las tripas con unos garbanzos con callos o un bacalao al ajo arriero que regaban con un buen Valdepeñas de garrafa. Era su forma de ser. Un hombre de bien. El Remedios lo dibujó como un canoso don Pío, el Baroja, matizando que siempre vestía entre semana un guardapolvo azul sobre un jersey negro, de lana. Por si las corrientes. Fue el gran maestro de Miguel. Era un socialista utópico, de los de verdad. Se reclamaba heredero de los primeros pensadores que soñaron la sociedad sin clases, distante y al tiempo admirador de anarquistas, socialistas y comunistas que lo fueran con sinceridad. Alicia no podía imaginar la devoción que don Benito sentía por el famoso François Babeuf, el gran Gracchus, uno de los precursores del comunismo y el anarquismo. El librero no se hartaba de repetir a todos sus interlocutores que la Sociedad de los Iguales que pregonaba el buen gabacho acabaría imponiéndose por más vueltas que diera el mundo antes de que los hombres la alcanzasen. Solía decir que los luchadores caen, las ideologías cambian de nombre y los sueños avanzan más lentamente de lo que desean los humanos de bien, pero que nuestros herederos gozarían algún día de esa República de los Iguales en la que todos serían dueños de todo. A quienes le recordaban el cruel destino de los hombres que habían querido cambiar el mundo, desde Jesucristo y Espartaco hasta, por no andarse más lejos, los heroicos Galán y García Hernández, Benito les espetaba, como un lenificante, el ejemplo de su mítico Babeuf, quien, antes de ser guillotinado por enfrentarse al Directorio que traicionó la Revolución francesa, escribió en su testamento: «Estoy convencido de que en los días futuros los hombres pensarán otra vez en la manera de procurar al género humano la felicidad que nosotros nos propusimos darle». losimprescindibles.indd 24 24 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l Don Benito había sido profesor, pero lo echaron del magisterio público al final de los veinte por sus simpatías izquierdistas y se convirtió en un librero humilde que aposentaba su acomodada soltería en el barrio de las Delicias. Fue compañero de instituto del padre de Leonor, la novia de Miguel. No había sabido nada ni de ella ni de su madre desde que el infortunado amigo murió en las manifestaciones contra la guerra de Marruecos, pero retomó el contacto por casualidad. Topó con la muchacha cuando paseaba por el Prado y la contempló como si fuese un fantasma. Tenía, como dulcificado, más angelical, el mismo rostro que su padre, Julio Artajo. El librero había sido un buen compañero de estudios del progenitor, pero la amistad entre ambos no cuajó porque el magisterio acabó distanciándolos. Uno fue destinado a Valladolid y otro, al pueblo madrileño de Alcorcón. El asesinato de su compadre apenó de veras a don Benito y siempre le había recordado con afecto. Por eso le emocionó tanto la visión de Leonor. Mientras se abrazaban, el llanto deshizo el terrón de azúcar en que se había convertido su corazón. Ese día, acompañado por la hija, conversó largo y tendido con la viuda de su amigo, a quien quiso consolar, comprensivo, cuando le contaron su penoso destino de fulana. Dijo que no debía arrepentirse de lo hecho porque la única culpable de todo lo sucedido era la sociedad miserable en la que vivían. Ella le agradeció sus palabras, aunque, por cierto, avisó, ya andaba de vuelta. Sin embargo, con esa y otras prédicas de corrala, don Benito y doña María Manuela acabaron pasando juntos muchos atardeceres y cuajaron una amistad madura y sin sexo que ahuyentó a la soledad. Lo de que Miguel trabajase para don Benito tuvo su aquel. Cuando los jóvenes huyeron de Torrealba a Madrid, ya le contaría el porqué, Leonor lo había previsto todo. Sería su ayudante en el puesto de Claudio Moyano hasta que decidiese el modo de restablecer el trámite ordinario de sus estudios. Porque, si acababa el losimprescindibles.indd 25 25 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l curso que había dejado en suspenso tras la fuga, le correspondía el acceso a la universidad. Pero lo malo era que no sabía qué carrera elegir ni cómo concluir el bachillerato sin la autorización paterna. A la espera de una solución, el contacto con el ilustrado librero le fue de maravilla. El anciano casi lo adoptó. Lo convirtió en hijo, discípulo y confidente. Y hasta se lo hubiese llevado a vivir con él, so pretexto de abundar en la enseñanza, si Leonor, celosa, no se lo hubiera impedido. El propio Miguel contó a Federico que le había costado mucho hacerse con el oficio. El puesto callejero que poseía el maestro en la feria de libros viejos de la cuesta de Moyano tenía dos entradas y cuatro columnas de madera que permitían recorrerlo por dentro y escudriñar la casi totalidad de los libros. O, cuando menos, sus lomos. En el interior, las materias estaban ordenadas por estanterías y fuera imperaba un desorden bienintencionado. Don Benito quería que los clientes pudieran ojear sin prisas, a placer, las publicaciones amontonadas sobre los tablones del largo mostrador. Su lema era que el cliente remirase. Y para que lo hiciera a gusto, utilizaba como visera contra el sol o la lluvia un frontal de madera chapada que servía de cierre a la caseta. El agobio se adueñó de Miguel porque le enloquecían la multitud de tomos, la diversidad de asuntos, aquel calculado caos de don Benito que a él le resultaba inescrutable. Le asfixiaban los anaqueles repletos y la angostura del pasillo, estrechado aquí o allá por innumerables paquetes de revistas atadas con cuerdas o legajos mal anudados con balduques que segaban los dedos. Pero se le acabó pasando. Fue como todo, dijo el Remedios. Cuestión de acostumbrarse. La noche del exorcismo gastronómico, don Benito les invitó en la Casa de Humanes, por donde Embajadores. Cenaron unas raciones de mollejas y entresijos y remataron la faena con el tradicional té chispeado de aguardiente. Acodados sobre las largas mesas de madera, desplazando el trasero cada dos por tres para combatir losimprescindibles.indd 26 26 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l la dureza de los bancos corridos, se rieron de la sentencia que recogía un azulejo colgado en la pared: «El camello es el animal que más resiste sin beber. ¡No seas camello!». Don Benito, algo achispado, pidió que trajinaran como esas bienaventuradas bestias y guardasen el morapio en las jorobas porque iba a escasear. Miguel rogó, entre risas, que no fuera gafe. Y Leonor, que andaba enterada de muchos secretos por amistades de su para entonces abandonado oficio, les dejó helados cuando aseguró que no acababa el mes sin que los militares saliesen a la calle. «El Gobierno lo sabe, pero no actúa», lamentó. La muchacha contó que el presidente Casares Quiroga había comentado que los generales conspiraban por vicio. Incluso afirmó que eran las conjuras de siempre y que no cuajarían. De llevarse a cabo algún pronunciamiento, estaba convencido de que resultaría otra sanjurjada, como en el treinta y dos. Y pensaba que resolvería el problema con una compañía de guardias de asalto. Su necedad era tan grande que utilizaba la amenaza cuartelera para presentarse ante la ciudadanía como el apoderado del equilibrio y la moderación. Lo malo, según dijo el Remedios que dijo Leonor, era que esa vez la cúpula militar había preparado la rebelión a conciencia y que la República iba a pagar muy cara la torpeza presidencial. Recurriendo a un dicho extremeño que aprendió de Miguel, la joven dijo de Casares: «Es que lo agitas y te da bellotas». El viernes, como si pretendiese hacer olvidar a sus amigos la tristeza de la jornada anterior, Leonor devolvió el favor invitando al grupo al pase nocturno de Morena clara, la película de moda. Solo faltó el Recogío. Dijo que había quedado de verbenas con su amigo Remigio Bonaire. ¡Menudas verbenas!, replicó Leonor. Pero no se enfadó. Bromeó: «Mejor para mí. Una butaca menos y tres pesetas más». Miguel contó al Remedios que se rio de ellos en silencio porque conocía la verdad. Gregorio se había sumado a un grupo de losimprescindibles.indd 27 27 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l defensa confederal, de los que vigilaban los acuartelamientos militares por la noche a la espera de que los movimientos delatasen el pronunciamiento definitivo. Pero ocultó el dato para que no se preocupasen los demás. El cine Rialto, construido un año antes, lucía su esplendorosa pulcritud. La proyección era espléndida y los altavoces sonaban fetén, como decían los castizos. Todo fue bien hasta que Imperio Argentina cantó El día que nací yo y a Leonor se le encasquillaron las tragaderas. Al anciano de memoria prodigiosa nunca se le fue de la sesera lo que le había contado Miguel sobre ese día. A Mimí, dijo, se le reventó la vena del puterío, todavía tierna. Fue como un derrame. Pero no cerebral, sino del alma. Miguel le había tomado el brazo como para andar de calle y le apretaba la mano extendida sobre la madera que separaba las butacas, pero ella no pudo remediarlo. Le temblaba la barbilla, se le humedecían los párpados y se le corría el rímel a pesar de los esfuerzos que hacía para evitarlo. Había presentido que los acontecimientos destruirían su felicidad porque el destino la putearía una vez más. Y nunca mejor dicho. Ella siempre pensaba mal porque la vida le había enseñado que era la mejor forma de acertar. Y porque, si no se acertaba, mejor que mejor. Se estremecía pensando en cuál sería el planeta que reinaba cuando ella nació, se preguntaba por qué su estrella de plata la había llevado por ese calvario llenito de cruces y rogaba en silencio: «Estrella de nácar, déjame ser buena». Pero se mordía los labios mientras escuchaba la voz melodiosa de la actriz y sentía a su lado, firme, comprensivo, más suyo que nunca, a su «rey de los luceros». Estuvo a punto de levantarse porque no podía soportar el hervidero de sus mofletes. Pero se aguantó. El Remedios contaba que Leonor siempre fue mucha mujer y que, por eso, sin duda, recuperó la serenidad en un ya estoy de vuelta. Afortunadamente. Porque sin la frialdad de pensamiento losimprescindibles.indd 28 28 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l no hubiera resistido lo que pasó después. Era la última canción de la jodida cinta. Se la había aprendido escuchándola en la radio y gracias a eso pudo evitar que le desgarrase las entrañas. «Gitana, que tú serás como la farsa monea… que de mano en mano va y ninguno se la quea». Iba oyendo la letra e imaginándose a Miguel en el futuro, de espaldas, los brazos cruzados para no matarla, los ojos cerrados para no llorar, facilitándole la marcha porque temía ser débil y acabar perdonándola. La voz de la artista le parecía la de Miguel cuando dictaba: «¡Vete, mujer mala, vete de mi vera!, ruea lo mismito que la maldición». Y, cerrando los ojos, imaginaba a su hombre clavándose las uñas en ese corazón que se le había salido del pecho para no llamarla cuando, al fin, se fue. Había soltado sus dedos de los de Miguel y no permitió, después, que él le llevara la cabeza hasta su hombro. Federico Espejo aseguraba que Leonor había sido una de las mejores cocotas de lujo de Madrid y que debió de pensar, en esos momentos, que una mujer como ella no sobreviviría si dejaba de ser fuerte. Miguel solo podía ser su refugio cuando ella lo deseara y sin que se diera cuenta de que lo necesitaba. Bien sabía ella lo que quería decir Morena Clara cuando cantó que en el puerto de su amante se le ahogaban los cinco sentidos. Los quereles había que guardarlos a buen recaudo, como los más preciados zarcillos de oro a los que aludía el cantar. Pero solo ella tendría la llave del joyero. Leonor se había embutido a capón en esos pensamientos cuando se armó un alboroto en las filas de atrás, junto a las puertas de acceso al salón de proyecciones. Entraron dos o tres paisanos armados con pistolas y gritaron desde la penumbra que el ejército se había sublevado en África. Al parecer, se dirigían a un grupo de compañeros que se levantaron y salieron corriendo detrás de ellos, sin esperar a que terminase la película. Nadie supo si eran falangistas, comunistas, anarquistas, o a saber, porque el tono de los gritos fue de satisfacción y todos los partidos parecían tener losimprescindibles.indd 29 29 29/03/16 16:32 os Lib ros La Es fe ra de l motivos para estar contentos. Por fin, pensaban en común, había llegado la hora de medir las fuerzas. En el cine los espectadores dejaron de llorar las desventuras de la reina de la copla. Sabían que la gran representación estaría en la calle y sospechaban que el verismo de las escenas dramáticas que se avecinaban acabaría desecándoles el lagrimal. Lo presumieron de inmediato. Y se asustaron. Esa noche habían sonado las cinco de la tarde y todos comprendieron que ya eran el otro, el adversario de no se sabía quién, la bestia a la que algunos ansiaban darle la puntilla. losimprescindibles.indd 30 30 29/03/16 16:32