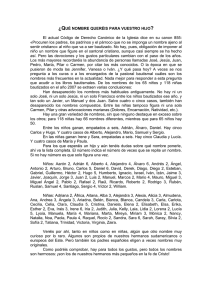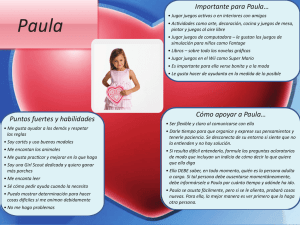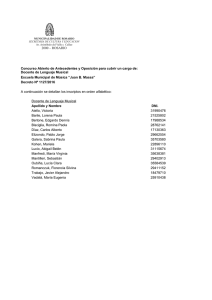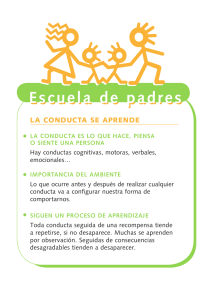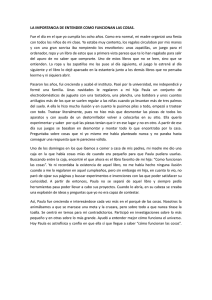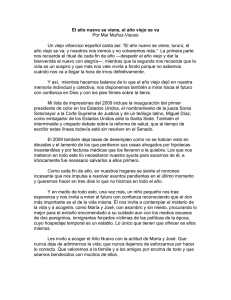manuel mujica lainez-la casa cerrada- 1807
Anuncio
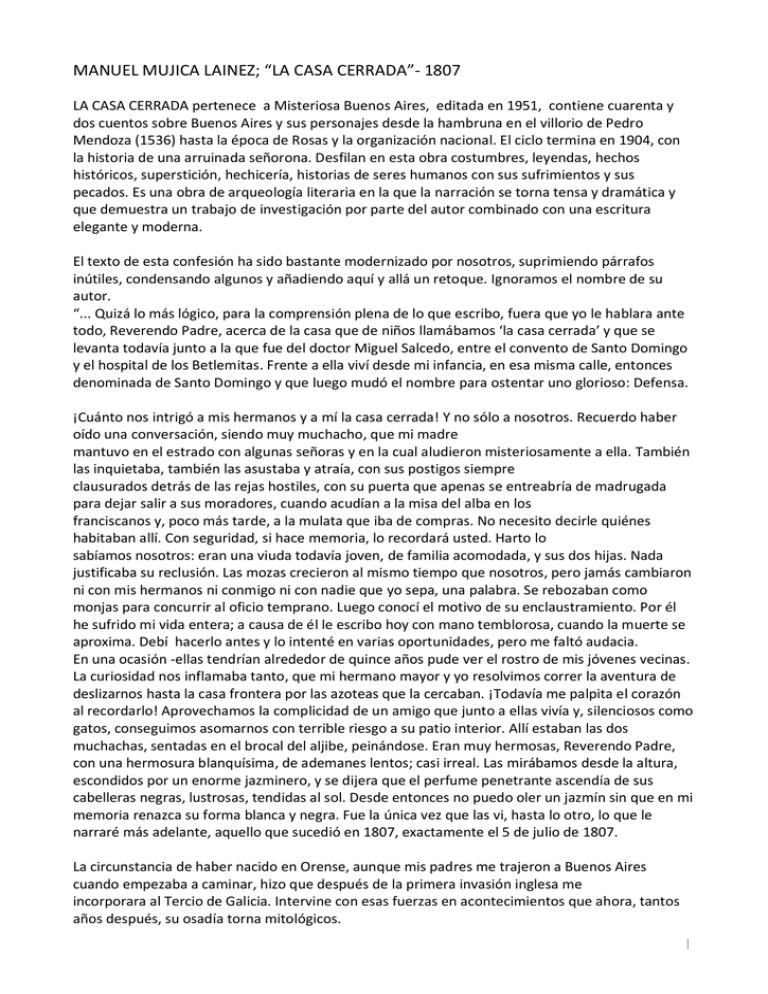
MANUEL MUJICA LAINEZ; “LA CASA CERRADA”- 1807 LA CASA CERRADA pertenece a Misteriosa Buenos Aires, editada en 1951, contiene cuarenta y dos cuentos sobre Buenos Aires y sus personajes desde la hambruna en el villorio de Pedro Mendoza (1536) hasta la época de Rosas y la organización nacional. El ciclo termina en 1904, con la historia de una arruinada señorona. Desfilan en esta obra costumbres, leyendas, hechos históricos, superstición, hechicería, historias de seres humanos con sus sufrimientos y sus pecados. Es una obra de arqueología literaria en la que la narración se torna tensa y dramática y que demuestra un trabajo de investigación por parte del autor combinado con una escritura elegante y moderna. El texto de esta confesión ha sido bastante modernizado por nosotros, suprimiendo párrafos inútiles, condensando algunos y añadiendo aquí y allá un retoque. Ignoramos el nombre de su autor. “... Quizá lo más lógico, para la comprensión plena de lo que escribo, fuera que yo le hablara ante todo, Reverendo Padre, acerca de la casa que de niños llamábamos ‘la casa cerrada’ y que se levanta todavía junto a la que fue del doctor Miguel Salcedo, entre el convento de Santo Domingo y el hospital de los Betlemitas. Frente a ella viví desde mi infancia, en esa misma calle, entonces denominada de Santo Domingo y que luego mudó el nombre para ostentar uno glorioso: Defensa. ¡Cuánto nos intrigó a mis hermanos y a mí la casa cerrada! Y no sólo a nosotros. Recuerdo haber oído una conversación, siendo muy muchacho, que mi madre mantuvo en el estrado con algunas señoras y en la cual aludieron misteriosamente a ella. También las inquietaba, también las asustaba y atraía, con sus postigos siempre clausurados detrás de las rejas hostiles, con su puerta que apenas se entreabría de madrugada para dejar salir a sus moradores, cuando acudían a la misa del alba en los franciscanos y, poco más tarde, a la mulata que iba de compras. No necesito decirle quiénes habitaban allí. Con seguridad, si hace memoria, lo recordará usted. Harto lo sabíamos nosotros: eran una viuda todavía joven, de familia acomodada, y sus dos hijas. Nada justificaba su reclusión. Las mozas crecieron al mismo tiempo que nosotros, pero jamás cambiaron ni con mis hermanos ni conmigo ni con nadie que yo sepa, una palabra. Se rebozaban como monjas para concurrir al oficio temprano. Luego conocí el motivo de su enclaustramiento. Por él he sufrido mi vida entera; a causa de él le escribo hoy con mano temblorosa, cuando la muerte se aproxima. Debí hacerlo antes y lo intenté en varias oportunidades, pero me faltó audacia. En una ocasión -ellas tendrían alrededor de quince años pude ver el rostro de mis jóvenes vecinas. La curiosidad nos inflamaba tanto, que mi hermano mayor y yo resolvimos correr la aventura de deslizarnos hasta la casa frontera por las azoteas que la cercaban. ¡Todavía me palpita el corazón al recordarlo! Aprovechamos la complicidad de un amigo que junto a ellas vivía y, silenciosos como gatos, conseguimos asomarnos con terrible riesgo a su patio interior. Allí estaban las dos muchachas, sentadas en el brocal del aljibe, peinándose. Eran muy hermosas, Reverendo Padre, con una hermosura blanquísima, de ademanes lentos; casi irreal. Las mirábamos desde la altura, escondidos por un enorme jazminero, y se dijera que el perfume penetrante ascendía de sus cabelleras negras, lustrosas, tendidas al sol. Desde entonces no puedo oler un jazmín sin que en mi memoria renazca su forma blanca y negra. Fue la única vez que las vi, hasta lo otro, lo que le narraré más adelante, aquello que sucedió en 1807, exactamente el 5 de julio de 1807. La circunstancia de haber nacido en Orense, aunque mis padres me trajeron a Buenos Aires cuando empezaba a caminar, hizo que después de la primera invasión inglesa me incorporara al Tercio de Galicia. Intervine con esas fuerzas en acontecimientos que ahora, tantos años después, su osadía torna mitológicos. 1 El 5 de julio de 1807 -habría transcurrido un lustro desde que entreví fugazmente a mis vecinas en su patio- fue para mi vida, como lo fue para Buenos Aires, un día decisivo. A las órdenes del capitán Jacobo Adrián Varela tocóme defender la Plaza de Toros, en el Retiro. Me hallé entre los cincuenta o sesenta granaderos que a bayonetazos abrieron un camino entre las balas, para organizar la retirada desde esa posición que cayó luego en poder del brigadier Auchmuty. Nuestra marcha a través de la ciudad alcanzó un heroísmo que señalaron los documentos oficiales. Jamás la olvidaré. Jamás olvidaré el fango que cubría las calles, pues había llovido la noche anterior, y nuestro avance ciego entre las quintas abandonadas donde ladraban los perros, mientras retumbaban doquier los cañones y la fusilería. Mi jefe perdió las botas en el lodo; yo dejé un cuchillo, la faja... Nadie hubiera reconocido nuestro uniforme blanco y azul. Nadie hubiera reconocido a nadie, cuando corríamos por las calles entre las lucecitas moribundas, guiados por el clamor de los heridos y por la voz entrecortada de Varela que nos alentaba a seguir. Llegamos así, negros de cieno y de sangre, hasta mi barrio. Allí nos enteramos de que Sir Denis Pack, herido por los patricios, se había refugiado en Santo Domingo con sus hombres. Otros refuerzos se le sumaron, encabezados por el general Craufurd. La confusión era atroz. Los carros de municiones, volcados, interceptaban la marcha. Los brazos de los heridos aparecían entre los sables y los fusiles tirados al azar. Aquí y allá, los trajes de los britanos coagulaban sus manchas rojas. Desde la torre del convento, transformada en fortaleza, los ingleses sembraban el estrago. Había soldados en todos los techos y también vecinos y muchas mujeres que arrojaban piedras y agua hirviendo sobre los invasores. Varela entró a escape con la mitad de su tropa en la casa del doctor Salcedo. A poco le vimos surgir entre los balaústres de la azotea, encendido, vociferante, y abrir el fuego contra el campanario de los dominicos. Nos ordenó a gritos, a quienes todavía quedábamos en la calle, que hiciéramos lo mismo desde la casa lindera. Esa casa, Reverendo Padre, era la casa cerrada. Estaba cerrada como siempre. En la azotea distinguí a la dueña y sus dos hijas. Iban y venían, enloquecidas, con tachos humeantes. Uno de los oficiales se acercó a la puerta y trató de abrirla pero no pudo. Entonces nos comandó a otros dos granaderos y a mí -a mí, precisamente a mí- que destrozáramos la cerradura. Fue una impresión extraña, independiente de cuanto sucedía alrededor, algo que no tenía nada que ver con la guerra espantosa y que me incomunicaba con ella. ¿Cómo explicárselo? Fue como si en ese instante comenzara mi guerra, mi propia guerra personal, en el huracán de la otra, la grande, que por doquier me envolvía pero de la cual me separaba una zona indefinible. Nos precipitamos hacia el interior, cruzamos como un torbellino los dos patios y ascendimos al techo por una frágil escalerilla. Las mujeres nos recibieron sin decir palabra. En verdad, no teníamos tiempo para ocuparnos de su actitud. Lo único que nos movía era matar, matar rabiosamente. Y lo hicimos. El capitán Varela apareció entre nosotros. Se dirigió a mí y a quienes me rodeaban. -Vayan abajo -nos dijo brevemente- y secunden el tiroteo desde las ventanas. De inmediato le obedecimos, mas cuando nos aprestábamos a lanzarnos por los peldaños, se nos cruzó la señora. Advertí entonces, en un relámpago, que ella también debía haber sido muy hermosa, acaso tan hermosa como sus hijas. Nos suplicó: -No, abajo no... 2 De un empellón la hicieron a un lado. Y ya estábamos en las salas y en las alcobas, ya arrastrábamos los muebles, ya entreabríamos los postigos con los caños de los fusiles. -¡La otra habitación! -me ordenó un oficial- ¡La última! ¡Encárguese usted! Penetré allí automáticamente. Todo se hacía automáticamente ese día en que nos ensordecían las descargas y nos sofocaba la pólvora. Era un aposento pequeño. Estaba a oscuras. Calculé la posición de la ventana por la fina hendidura que en torno del postigo dibujaba un hilo de luz. Me adelanté a tientas y de un culatazo separé las hojas. No pensé más que en continuar matando, pero entre tanto la atmósfera de la casa pesaba sobre mi nuca como algo viviente, sólido. Cuando me detuve para cargar el arma, observé que a mi lado estaba la señora. La acompañaban sus dos hijas. Me miraban con ojos dementes. Hice un movimiento para aproximarme y sosegarlas, y las tres retrocedieron hacia el fondo del cuarto que yacía en penumbra. Detrás de ellas se levantó algo que no puedo definir sino como un gruñido, un angustiado gruñido de animal. Por segunda vez desde que había violado la clausura, me sobrecogió la sensación rarísima de que estaba viviendo un episodio aparte de los que sacudían a la ciudad. Fue –claro que por un momento- como si la lucha de las calles y de las azoteas no tuviera significado en sí misma, como si sólo sirviera de encuadramiento remoto a otro drama, íntimo, agudo, sutil, del cual éramos los únicos protagonistas. Recordé entonces que antes, a lo largo de los años, había escuchado ese mismo grito ronco. Se alzaba en mitad de la noche y me estremecía, en mi cuarto cercano, con su inflexión inhumana, agorera. Di un paso hacia las mujeres. -No -pronunció la señora-, por favor, por favor, no... Detrás, en la sombra, vi al ser horrible. ¿Necesito describírselo, Reverendo Padre? Se trataba, indudablemente, de un hombre. De hombre tenía la cabeza barbuda, pero su cuerpecito diminuto era el de un niño, con excepción de las manos grandes, cubiertas de vello, obscenas. Clavó en mí los ojos malignos, y por ellos reconocí su parentesco con las muchachas. Era su hermano. Ese monstruo era su hermano. El tableteo de las balas ahogó mi exclamación. De un salto me acurruqué en mi puesto de combate. Mientras apuntaba, el corazón me latía loco. A veinte pasos cayó un inglés con los brazos extendidos, un inglés muy rubio, casi tan dorado el pelo como las charreteras. En la habitación, la madre se echó a llorar. Gruñó el monstruo. Yo seguía tirando. Ya lo comprendía todo. Ya poseía el secreto de la casa cerrada, de la prisión de esas mujeres jóvenes y bellas, a quienes el feroz orgullo materno obligaba a encarcelarse para que nadie supiera lo que yo sabía. El oficial bramó a través de la puerta: -¡A la calle, a la calle, a Santo Domingo! Me ajusté el cinturón. Mis compañeros me llamaban. Me volví para seguirles. Nada había cambiado en el fondo del aposento. La madre, sentada en el lecho, gemía tapándose los oídos. Detrás asomaba la cabeza diabólica, oscilante, babeante. Las dos hijas se abrazaban con miedo. Me miraron y adiviné en su crispación anhelosa un ruego desesperado. Fue como si súbitamente una oleada del fresco perfume de los jazmines me envolviera en pleno mes de julio. Todavía me quedaba una bala en el fusil. Reverendo Padre, cualquier hombre hubiera hecho lo que hice. Un tiro seco, un solo tiro seco... ¡A tantos otros había muerto ese mismo día desde la retirada de la Plaza de Toros: oficiales fuertes y esbeltos, soldados que apenas salían de la adolescencia, a tantos, a tantos! Cayó la cabeza espantosa, como en un juego, como si fuera una cabeza de cartón y de lana... 3 Hasta hoy me persigue el alarido de la madre, hasta hoy, como me persiguió el 5 de julio de 1807 en mi fuga por la calle de Santo Domingo negra y roja de cadáveres, lejos de la casa cuyas puertas había arrancado...” ■ JULIO CORTÁZAR ; “LA PUERTA CONDENADA”.A PETRONE le gustó el hotel Cervantes por razones que hubieran desagradado a otros. Era un hotel sombrío, tranquilo, casi desierto. Un conocido del momento se lo recomendó cuando cruzaba el río en el vapor de la carrera, diciéndole que estaba en la zona céntrica de Montevideo. Petrone aceptó una habitación con baño en el segundo piso, que daba directamente a la sala de recepción. Por el tablero de llaves en la portería supo que había poca gente en el hotel; las llaves estaban unidas a unos pesados discos de bronce con el número de habitación, inocente recurso de la gerencia para impedir que los clientes se las echaran al bolsillo. El ascensor dejaba frente a la recepción, donde había un mostrador con los diarios del día y el tablero telefónico. Le bastaba caminar unos metros para llegar a la habitación. El agua salía hirviendo, y eso compensaba la falta de sol y de aire. En la habitación había una pequeña ventana que daba a la azotea del cine contiguo; a veces una paloma se paseaba por ahí. El cuarto de baño tenía una ventana más grande, que se habría tristemente a un muro y a un lejano pedazo de cielo, casi inútil. Los muebles eran buenos, había cajones y estantes de sobra. Y muchas perchas, cosa rara. El gerente resultó ser un hombre alto y flaco, completamente calvo. Usaba anteojos con armazón de oro y hablaba con la voz fuerte y sonora de los uruguayos. Le dijo a Petrone que el segundo piso era muy tranquilo, y que en la única habitación contigua a la suya vivía una señora sola, empleada en alguna parte, que volvía al hotel a la caída de la noche. Petrone la encontró al día siguiente en el ascensor. Se dio cuenta de que era ella por el número de la llave que tenía en la palma de la mano, como si ofreciera una enorme moneda de oro. El portero tomó la llave y la de Petrone para colgarlas en el tablero, y se quedó hablando con la mujer sobre unas cartas. Petrone tuvo tiempo de ver que era todavía joven, insignificante, y que se vestía mal como todas las orientales. El contrato con los fabricantes de mosaicos llevaría más o menos una semana. Por la tarde Petrone acomodó la ropa en el armario, ordenó sus papeles en la mesa, y después de bañarse salió a recorrer el centro mientras se hacía hora de ir al escritorio de los socios. El día se pasó en conversaciones, cortadas por un copetín en Pocitos y una cena en casa del socio principal. Cuando lo dejaron en el hotel era más de la una. Cansado, se acostó y se durmió en seguida. Al despertarse eran casi las nueve, y en esos primeros minutos en que todavía quedan las sobres de la noche y del sueño, pensó que en algún momento lo había fastidiado el llanto de una criatura. Antes de salir charló con el empleado que atendía la recepción y que hablaba con acento alemán. Mientras se informaba sobre líneas de ómnibus y nombres de calles, miraba distraído la enorme sala en cuyo extremo estaban la puerta de su habitación y la de la 4 señora sola. Entre las dos puertas había un pedestal con una nefasta réplica de la Venus de Milo. Otra puerta, en la pared lateral daba a una salida con los infaltables sillones y revistas. Cuando el empleado y Petrone callaban el silencio del hotel parecía coagularse, caer como cenizas sobre los muebles y las baldosas. El ascensor resultaba casi estrepitoso, y lo mismo el ruido de las hojas de un diario o el raspar de un fósforo. Las conferencias terminaron al caer la noche y Petrone dio una vuelta por 18 de Julio antes de entrar a cenar en uno de los bodegones de la plaza Independencia. Todo iba bien, y quizá pudiera volverse a Buenos Aires antes de lo que pensaba. Compró un diario argentino, un atado de cigarrillos negros, y caminó despacio hasta el hotel. En el cine de al lado daban dos películas que ya había visto, y en realidad no tenía ganas de ir a ninguna parte. El gerente lo saludó al pasar y le preguntó si necesitaba más ropa de cama. Charlaron un momento, fumando un pitillo, y se despidieron. Antes de acostarse Petrone puso en orden los papeles que había usado durante el día, y leyó el diario sin mucho interés. El silencio del hotel era casi excesivo, y el ruido de uno que otro tranvía que bajaba por la calle Soriano no hacía más que pausarlo, fortalecerlo para un nuevo intervalo. Sin inquietud pero con alguna impaciencia, tiró el diario al canasto y se desvistió mientras se miraba distraído en el espejo del armario. Era un armario ya viejo, y lo habían adosado a una puerta que daba a la habitación contigua. A Petrone lo sorprendió descubrir la puerta que se le había escapado en su primera inspección del cuarto. Al principio había supuesto que el edificio estaba destinado a hotel pero ahora se daba cuenta de que pasaba lo que en tantos hoteles modestos, instalados en antiguas casas de escritorios o de familia. Pensándolo bien, en casi todos los hoteles que había conocido en su vida —y eran muchos— las habitaciones tenían alguna puerta condenada, a veces a la vista pero casi siempre con un ropero, una mesa o un perchero delante, que como en este caso les daba una cierta ambigüedad, un avergonzado deseo de disimular su existencia como una mujer que cree taparse poniéndose las manos en el vientre o los senos. La puerta estaba ahí, de todos modos, sobresaliendo del nivel del armario. Alguna vez la gente había entrado y salido por ella, golpeándola, entornándola, dándole una vida que todavía estaba presente en su madera tan distinta de las paredes. Petrone imaginó que del otro lado habría también un ropero y que la señora de la habitación pensaría lo mismo de la puerta. No estaba cansado pero se durmió con gusto. Llevaría tres o cuatro horas cuando lo despertó una sensación de incomodidad, como si algo ya hubiera ocurrido, algo molesto e irritante. Encendió el velador, vio que eran las dos y media, y apagó otra vez. Entonces oyó en la pieza de al lado el llanto de un niño. En el primer momento no se dio bien cuenta. Su primer movimiento fue de satisfacción; entonces era cierto que la noche antes un chico no lo había dejado descansar. Todo explicado, era más fácil volver a dormirse. Pero después pensó en lo otro y se sentó lentamente en la cama, sin encender la luz, escuchando. No se engañaba, el llanto venía de la pieza de al lado. El sonido se oía a través de la puerta condenada, se localizaba en ese sector de la habitación al que correspondían los pies de la cama. Pero no podía ser que en la pieza de al lado hubiera un niño; el gerente había dicho claramente que la señora vivía sola, 5 que pasaba casi todo el día en su empleo. Por un segundo se le ocurrió a Petrone que tal vez esa noche estuviera cuidando al niño de alguna parienta o amiga. Pensó en la noche anterior. Ahora estaba seguro de que ya había oído el llanto, porque no era un llanto fácil de confundir, más bien una serie irregular de gemidos muy débiles, de hipos quejosos seguidos de un lloriqueo momentáneo, todo ello inconsistente, mínimo, como si el niño estuviera muy enfermo. Debía ser una criatura de pocos meses aunque no llorara con la estridencia y los repentinos cloqueos y ahogos de un recién nacido. Petrone imaginó a un niño — un varón, no sabía por qué— débil y enfermo, de cara consumida y movimientos apagados. Eso se quejaba en la noche, llorando pudoroso, sin llamar demasiado la atención. De no estar allí la puerta condenada, el llanto no hubiera vencido las fuertes espaldas de la pared, nadie hubiera sabido que en la pieza de al lado estaba llorando un niño. Por la mañana Petrone lo pensó un rato mientras tomaba el desayuno y fumaba un cigarrillo. Dormir mal no le convenía para su trabajo del día. Dos veces se había despertado en plena noche, y las dos veces a causa del llanto. La segunda vez fue peor, porque a más del llanto se oía la voz de la mujer que trataba de calmar al niño. La voz era muy baja pero tenía un tono ansioso que le daba una calidad teatral, un susurro que atravesaba la puerta con tanta fuerza como si hablara a gritos. El niño cedía por momentos al arrullo, a las instancias; después volvía a empezar con un leve quejido entrecortado, una inconsolable congoja. Y de nuevo la mujer murmuraba palabras incomprensibles, el encantamiento de la madre para acallar al hijo atormentado por su cuerpo o su alma, por estar vivo o amenazado de muerte. «Todo es muy bonito, pero el gerente me macaneó» pensaba Petrone al salir de su cuarto. Lo fastidiaba la mentira y no lo disimuló. El gerente se quedó mirándolo. — ¿Un chico? Usted se habrá confundido. No hay chicos pequeños en este piso. Al lado de su pieza vive una señora sola, creo que ya se lo dije. Petrone vaciló antes de hablar. O el otro mentía estúpidamente, o la acústica del hotel le jugaba una mala pasada. El gerente lo estaba mirando un poco de soslayo, como si a su vez lo irritara la protesta. «A lo mejor me cree tímido y que ando buscando un pretexto para mandarme mudar», pensó. Era difícil, vagamente absurdo insistir frente a una negativa tan rotunda. Se encogió de hombros y pidió el diario. —Habré soñado —dijo, molesto por tener que decir eso, o cualquier otra cosa. El cabaret era de un aburrimiento mortal y sus dos anfitriones no parecían demasiado entusiastas, de modo que a Petrone le resultó fácil alegar el cansancio del día y hacerse llevar al hotel. Quedaron en firmar los contratos al otro día por la tarde; el negocio estaba prácticamente terminado. El silencio en la recepción del hotel era tan grande que Petrone se descubrió a sí mismo andando en puntillas. Le habían dejado un diario de la tarde al lado de la cama; había también una carta de Buenos Aires. Reconoció la letra de su mujer. Antes de acostarse estuvo mirando el armario y la parte sobresaliente de la puerta. Tal vez si pusiera sus dos valijas sobre el armario, bloqueando la puerta, los ruidos de la pieza de al lado disminuirían. Como siempre a esa hora, no se oía nada. El hotel dormía las cosas y las gentes dormían. Pero a Petrone, ya malhumorado, se le ocurrió que era al revés y que todo 6 estaba despierto, anhelosamente despierto en el centro del silencio. Su ansiedad inconfesada debía estarse comunicando a la casa, a las gentes de la casa, prestándoles una calidad de acecho, de vigilancia agazapada. Montones de pavadas. Casi no lo tomó en serio cuando el llanto del niño lo trajo de vuelta a las tres de la mañana. Sentándose en la cama se preguntó si lo mejor sería llamar al sereno para tener un testigo de que en esa pieza no se podía dormir. El niño lloraba tan débilmente que por momentos no se lo escuchaba, aunque Petrone sentía que el llanto estaba ahí, continuo, y que no tardaría en crecer otra vez. Pasaban diez o veinte lentísimos segundos; entonces llegaba un hipo breve, un quejido apenas perceptible que se prolongaba dulcemente hasta quebrarse en el verdadero llanto. Encendiendo un cigarrillo, se preguntó si no debería dar unos golpes discretos en la pared para que la mujer hiciera callar al chico. Recién cuando los pensó a los dos, a la mujer y al chico, se dio cuenta de que no creía en ellos, de que absurdamente no creía que el gerente le hubiera mentido. Ahora se oía la voz de la mujer, tapando por completo el llanto del niño con su arrebatado —aunque tan discreto— consuelo. La mujer estaba arrullando al niño, consolándolo, y Petrone se la imaginó sentada al pie de la cama, moviendo la cuna del niño o teniéndolo en brazos. Pero por más que lo quisiera no conseguía imaginar al niño, como si la afirmación del hotelero fuese más cierta que esa realidad que estaba escuchando. Poco a poco, a medida que pasaba el tiempo y los débiles quejidos se alternaban o crecían entre los murmullos de consuelo, Petrone empezó a sospechar que aquello era una farsa, un juego ridículo y monstruoso que no alcanzaba a explicarse. Pensó en viejos relatos de mujeres sin hijos, organizando en secreto un culto de muñecas, una inventada maternidad a escondidas, mil veces peor que los mimos a perros o gatos o sobrinos. La mujer estaba imitando el llanto de su hijo frustrado, consolando al aire entre sus manos vacías, tal vez con la cara mojada de lágrimas porque el llanto que fingía era a la vez su verdadero llanto, su grotesco dolor en la soledad de una pieza de hotel, protegida por la indiferencia y por la madrugada. Encendiendo el velador, incapaz de volver a dormirse, Petrone se preguntó qué iba a hacer. Su malhumor era maligno, se contagiaba de ese ambiente donde de repente todo se le antojaba trucado, hueco, falso: el silencio, el llanto, el arrullo, lo único real de esa hora entre noche y día y que lo engañaba con su mentira insoportable. Golpear en la pared le pareció demasiado poco. No estaba completamente despierto aunque le hubiera sido imposible dormirse; sin saber bien cómo, se encontró moviendo poco a poco el armario hasta dejar al descubierto la puerta polvorienta y sucia. En pijama y descalzo, se pegó a ella como un ciempiés, y acercando la boca a las tablas de pino empezó a imitar en falsete, imperceptiblemente, un quejido como el que venía del otro lado. Subió de tono, gimió, sollozó. Del otro lado se hizo un silencio que habría de durar toda la noche; pero en el instante que lo precedió, Petrone pudo oír que la mujer corría por la habitación con un chicotear de pantuflas, lanzando un grito seco e instantáneo, un comienzo de alarido que se cortó de golpe como una cuerda tensa. 7 Cuando pasó por el mostrador de la gerencia eran más de las diez. Entre sueños, después de las ocho, había oído la voz del empleado y la de una mujer. Alguien había andado en la pieza de al lado moviendo cosas. Vio un baúl y dos grandes valijas cerca del ascensor. El gerente tenía un aire que a Petrone se le antojó de desconcierto. — ¿Durmió bien anoche? —le preguntó con el tono profesional que apenas disimulaba la indiferencia. Petrone se encogió de hombros. No quería insistir, cuando apenas le quedaba por pasar otra noche en el hotel. —De todas maneras ahora va a estar más tranquilo — dijo el gerente, mirando las valijas—.La señora se nos va a mediodía. Esperaba un comentario, y Petrone lo ayudó con los ojos. —Llevaba aquí mucho tiempo, y se va así de golpe. Nunca se sabe con las mujeres. —No —dijo Petrone—. Nunca se sabe. En la calle se sintió mareado, con un mareo que no era físico. Tragando un café amargo empezó a darle vueltas al asunto, olvidándose del negocio, indiferente al espléndido sol. Él tenía la culpa de que esa mujer se fuera del hotel, enloquecida de miedo, de vergüenza o de rabia. Llevaba aquí mucho tiempo...Era una enferma, tal vez, pero inofensiva. No era ella sino él quien hubiera debido irse del Cervantes. Tenía el deber de hablarle, de excusarse y pedirle que se quedara, jurándole discreción. Dio unos pasos de vuelta y a mitad del camino se paró. Tenía miedo de hacer un papelón, de que la mujer reaccionara de alguna manera insospechada. Ya era hora de encontrarse con los dos socios y no quería tenerlos esperando. Bueno, que se embromara. No era más que una histérica, ya encontraría otro hotel donde cuidar a su hijo imaginario. Pero a la noche volvió a sentirse mal, y el silencio de la habitación le pareció todavía más espeso. Al entrar al hotel no había podido dejar de ver el tablero de las llaves, donde faltaba ya la de la pieza de al lado. Cambió unas palabras con el empleado, que esperaba bostezando la hora de irse, y entró en su pieza con poca esperanza de poder dormir. Tenía los diarios de la tarde y una novela policial. Se entretuvo arreglando sus valijas, ordenado sus papeles. Hacía calor, y abrió de par en par la pequeña ventana. La cama estaba bien tendida, pero la encontró incómoda y dura. Por fin tenía todo el silencio necesario para dormir a pierna suelta, y le pesaba. Dando vueltas y vueltas, se sintió como vencido por ese silencio que había reclamado con astucia y que le devolvían entero y vengativo. Irónicamente pensó que extrañaba el llanto del niño, que esa calma perfecta no le bastaba para dormir y todavía menos para estar despierto. Extrañaba el llanto del niño, y cuando mucho más tarde lo oyó, débil pero inconfundible a través de la puerta condenada, por encima del miedo, por encima de la fuga en plena noche supo que estaba bien y que la mujer no había mentido, no se había mentido al arrullar al niño, al querer que el niño se callara para que ellos pudieran dormirse. 8 ADOLFO BIOY CASARES; “EL SOLAR”.- 9 10 11 JORGE LUIS BORGES; “EL SUR”.El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dahlmann y era pastor de la Iglesia evangélica; en 1939, uno de sus nietos, Juan Dahlmann, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de infantería de línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel; en la discordia de sus dos linajes, Juan Dahlmann (tal vez a impulsos de la sangre germánica) eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. 12 Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad, fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dahlmann había logrado salvar el casco de una estancia en el Sur, que fue de los Flores; una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo, en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dahlmann había conseguido, esa tarde, un ejemplar descabalado de Las mil y una noches, de Weil; ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras; algo en la oscuridad le rozó la frente: ¿un murciélago, un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le había hecho esa herida. Dahlmann logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de Las mil y una noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dahlmann los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. Ocho días pasaron, como ocho siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador, porque era indispensable sacarle una radiografía. Dahlmann, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría, al fin, dormir. Se sintió feliz y conversador; en cuanto llegó, lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta-la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado, en una celda que tenía algo de pozo y, en los días y noches que siguieron a la operación, pudo entender que apenas había estado, hasta entonces, en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dahlmann minuciosamente se odió; odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dahlmann se echó a llorar, condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que, muy pronto, podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos; Dahlmann había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a las siete de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche; las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios. Dahlmann la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo; unos segundos antes de que las registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él. Nadie ignora que el Sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dahlmann solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación, la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio. En el hall de la estación advirtió que faltaban treinta minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil (a pocos metros de la casa de Yrigoyen) había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente, como una divinidad desdeñosa. Entró. Ahí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café, la endulzó lentamente; la probó (ese placer le había sido vedado en la clínica) y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal, en la actualidad, en la eternidad del instante. 13 A lo largo del penúltimo andén el tren esperaba. Dahlmann recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija; cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras alguna vacilación, el primer tomo de Las mil y una noches. Viajar con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios; esta visión y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dahlmann leyó poco; la montaña de piedra imán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quién lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Shahrazad y de sus milagros superfluos; Dahlmann cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. El almuerzo (con el caldo servido en boles de metal reluciente, como en los ya remotos veraneos de la niñez) fue otro goce tranquilo y agradecido. «Mañana me despertaré en la estancia», pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres: el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes; vio jinetes en los terrosos caminos; vio zanjas y lagunas y hacienda; vio largas nubes luminosas que parecían de mármol, y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar, porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las doce del día era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto; no era el que fue en Constitución, al dejar el andén; la llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental ni poblaciones ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y, de alguna manera, secreto. En el campo desaforado, a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dahlmann pudo sospechar que viajaba al pasado y no sólo al Sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto, le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dahlmann. (El hombre añadió una explicación que Dahlmann no trató de entender ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba.) El tren laboriosamente se detuvo, casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas diez, doce, cuadras. Dahlmann aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura, antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dahlmann caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. El almacén, alguna vez, había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque había unos caballos. Dahlmann, adentro, creyó reconocer al patrón; luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera; para agregar otro hecho a aquel día y para llenar ese tiempo, Dahlmann resolvió comer en el almacén. En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los que Dahlmann, al principio, no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dahlmann registró con satisfacción la vincha, el poncho de bayeta, el largo chiripa y la bota de potro y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del Norte o con entrerrianos, que gauchos de ésos ya no quedan más que en el Sur. 14 Dahlmann se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada; Dahlmann las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de kerosén pendía de uno de los tirantes; los parroquianos de la otra mesa eran tres: dos parecían peones de chacra; otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dahlmann, de pronto, sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel, había una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dahlmann, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de Las mil y una noches, como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos, y esta vez los peones se rieron. Dahlmann se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir; ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada: -Señor Dahlmann, no les haga caso a esos mozos, que están medio alegres. Dahlmann no se extrañó de que el otro, ahora, lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban, de hecho, la situación. Antes, la provocación de los peones era a una cara accidental, casi a nadie; ahora iba contra él y contra su nombre y lo sabrían los vecinos. Dahlmann hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. El compadrito de la cara achinada se paró, tambaleándose. A un paso de Juan Dahlmann, lo injurió a gritos, como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era una ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó, e invitó a Dahlmann a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dahlmann estaba desarmado. En ese punto, algo imprevisible ocurrió. Desde un rincón, el viejo gaucho extático, en el que Dahlmann vio una cifra del Sur (del Sur que era suyo), le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el Sur hubiera resuelto que Dahlmann aceptara el duelo. Dahlmann se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. «No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas», pensó. -Vamos saliendo -dijo el otro. Salieron, y si en Dahlmann no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta, en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, ésta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dahlmann empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura. JORGE LUIS BORGES; “LA CASA DE ASTERIÓN”.Y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión. Apolodoro: Biblioteca, III, I Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones (que yo castigaré a su debido tiempo) son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas (cuyo número es infinito)1 están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aqui ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay 15 otra en la faz de la Tierra. (Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida.) Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle; si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el Sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba; unos se encaramaban al estilóbato del templo de las Hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre; no puedo confundirme con el vulgo; aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda trasmitir a otros hombres; como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande; jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer, hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. (A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos). Pero de tantos juegos el que prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo:Ahora volvemos a la encrucijada anterior o Ahora desembocamos en otro patio o Bien decía yo que te gustaría la canaleta o Ahora verás una cisterna que se llenó de arena o Ya veras cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No sólo he imaginado esos juegos; también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre; son catorce (son infinitos) los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo; mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris he alcanzado la calle y he visto el templo de las Hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son catorce (son infinitos) los mares y los templos. Todo está muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez: arriba, el intrincado Sol; abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el Sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de su muerte, que, alguna vez llegaría mi redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El Sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. 16 -¿Lo creerás, Ariadna? -dijo Teseo-. El minotauro apenas se defendió. FIN 1. El original dice catorce, pero sobran motivos para inferir que en boca de Asterión, ese adjetivo numeral vale por infinitos. Rozenmacher, Germán; “Cabecita Negra”- HIPERTEXTO del cuento “CASA TOMADA” de JULIO CORTÁZAR.A Raúl Kruschovsky El señor Lanari no podía dormir. Eran las tres y media de la mañana y fumaba enfurecido, muerto de frío acodado en ese balcón del tercer piso, sobre la calle vacía, temblando encogido dentro del sobretodo de solapas levantadas. Después de dar vueltas y vueltas en la cama, de tomar pastillas y de ir y venir por la casa frenético y rabioso como un león enjaulado, se había vestido como para salir y hasta se había lustrado los zapatos. Y ahí estaba ahora, con los ojos resecos, los nervios tensos, agazapado escuchando el invisible golpeteo de algún caballo de carro de verdulero cruzando la noche, mientras algún taxi daba vueltas a la manzana con sus faros rompiendo la neblina, esperando turno para entrar al amueblado de la calle Cangallo, y un tranvía 63 con las ventanillas pegajosas, opacadas de frío, pasaba vacío de tanto en tanto, arrastrándose entre las casas de uno o dos a siete pisos y se perdía, entre los pocos letreros luminosos de los hoteles, que brillaban mojados, apenas visibles, calle abajo. Ese insomnio era una desgracia. Mañana estaría resfriado y andaría abombado como un sonámbulo todo el día. Y además nunca había hecho esa idiotez de levantarse y vestirse en plena noche de invierno nada más que para quedarse ahí, fumando en el balcón. ¿A quién se le ocurría hacer esas cosas? Se encogió de hombros, angustiado. La noche se había hecho para dormir y se sentía viviendo a contramano. Solamente él se sentía despierto en medio del enorme silencio de la ciudad dormida. Un silencio que lo hacía moverse con cierto sigiloso cuidado, como si pudiera despertar a alguien. Se cuidaría muy bien de no contárselo a su socio de la ferretería porque lo cargaría un año entero por esa ocurrencia de lustrarse los zapatos en medio de la noche. En este país donde uno aprovechaba cualquier oportunidad para joder a los demás y pasarla bien a costillas ajenas había que tener mucho cuidado para conservar la dignidad. Si uno se descuidaba lo llevaban por delante, lo aplastaban como a una cucaracha. Estornudó. Si estuviera su mujer ya le habría hecho uno de esos tes de yuyos que ella tenía y ¡santo remedio! Pero suspiró desconsolado. Su mujer y su hijo se habían ido a pasar el fin de semana a la quinta de Paso del Rey llevándose a la sirvienta así que estaba solo en la casa. Sin embargo pensó, no le iban tan mal las cosas. No podía quejarse de la vida. Su padre había sido un cobrador de la luz, un inmigrante que se había muerto de hambre sin haber llegado a nada. El señor Lanari había trabajado como un animal y ahora tenía esa casa del tercer piso cerca del Congreso, en propiedad horizontal y hacía pocos meses había comprado el pequeño Renault que ahora estaba abajo, en el garaje y había gastado una fortuna en los hermosos apliques cromados de las portezuelas. La ferretería de la Avenida de Mayo iba muy bien y ahora tenía también la quinta de fin de semana donde pasaba las vacaciones. No, no podía quejarse. Se daba todos los gustos. Pronto su hijo se recibiría de abogado y seguramente se casaría con alguna chica distinguida. Claro que había tenido que hacer muchos sacrificios. En tiempos como éstos donde los desórdenes políticos eran la rutina había estado varias veces al borde de la quiebra. Palabra fatal 17 que significaba el escándalo, la ruina, la pérdida de todo. Había tenido que aplastar muchas cabezas para sobrevivir porque si no, hubieran hecho lo mismo con él. Así era la vida. Pero había salido adelante. Además cuando era joven tocaba el violín y no había cosa que le gustase más en el mundo. Pero vio por delante un porvenir dudoso y sombrío lleno de humillaciones y miseria y tuvo miedo. Pensó que se debía a sus semejantes, a su familia, que en la vida uno no podía hacer todo lo que quería, que tenía que seguir el camino recto, el camino debido y que no debía fracasar. Y entonces todo lo que había hecho en la vida había sido para que lo llamaran "señor". Y entonces juntó dinero y puso una ferretería. Se vivía una sola vez y no le había ido tan mal. No señor. Ahí afuera, en la calle, podían estar matándose. Pero él tenía esa casa, su refugio, donde era el dueño, donde se podía vivir en paz, donde todo estaba en su lugar, donde lo respetaban. Lo único que lo desesperaba era ese insomnio. Dieron las cuatro de la mañana. La niebla era más espesa. Un silencio pesado había caído sobre Buenos Aires. Ni un ruido. Todo en calma. Hasta el señor Lanari tratando de no despertar a nadie, fumaba, adormeciéndose. De pronto una mujer gritó en la noche. De golpe. Una mujer aullaba a todo lo que daba como una perra salvaje y pedía socorro sin palabras, gritaba en la neblina, llamaba a alguien, a cualquiera. El señor Lanari dio un respingo y se estremeció asustado. La mujer aullaba de dolor en la neblina y parecía golpearlo con sus gritos como un puñetazo. El señor Lanari quiso hacerla callar, era de noche, podía despertar a alguien, había que hablar más bajo. Se hizo un silencio. Y de pronto la mujer gritó de nuevo, reventando el silencio y la calma y el orden, haciendo escándalo y pidiendo socorro con su aullido visceral de carne y sangre, anterior a las palabras, casi un vagido de niña, desesperado y solo. El viento siguió soplando. Nadie despertó. Nadie se dio por enterado. Entonces el señor Lanari bajó a la calle y fue en la niebla, a tientas, hasta la esquina. Y allí la vio. Nada más que una cabecita negra sentada en el umbral del hotel que tenía el letrero luminoso Para Damasen la puerta, despatarrada y borracha, casi una niña, con las manos caídas sobre la falda, vencida y sola y perdida, y las piernas abiertas bajo la pollera sucia de grandes flores chillonas y rojas, y la cabeza sobre el pecho y una botella de cerveza bajo el brazo. - Quiero ir a casa, mamá lloraba. Quiero cien pesos para el tren para irme a casa. Era una china que podía ser su sirvienta sentada en el último escalón de la estrecha escalera de madera en un chorro de luz amarilla. El señor Lanari sintió una vaga ternura, una vaga piedad, se dijo que así eran estos negros, qué se iba a hacer, la vida era dura, sonrió, sacó cien pesos y se los puso arrollados en el gollete de la botella pensando vagamente en la caridad. Se sintió satisfecho. Se quedó mirándola, con las manos en los bolsillos, despreciándola despacio. - ¿Qué están haciendo ahí ustedes dos?- la voz era dura y malévola. Antes que se diera vuelta ya sintió una mano sobre su hombro. - A ver, ustedes dos, vamos a la comisaría. Por alterar el orden en la vía pública. El señor Lanari, perplejo, asustado, le sonrió con un gesto de complicidad al vigilante. - Mire estos negros, agente, se pasan la vida en curda y después se embroman y hacen barullo y no dejan dormir a la gente. 18 Entonces se dio cuenta que el vigilante también era bastante morochito pero ya era tarde. Quiso empezar a contar su historia. - Viejo baboso- dijo el vigilante mirando con odio al hombrecito despectivo, seguro, sobrador que tenía adelante- Hacéte el gil ahora. El voseo golpeó al señor Lanari como un puñetazo. - Vamos. En cana. El señor Lanari parpadeaba sin comprender. De pronto reaccionó violentamente y le gritó al policía. - Cuidado señor, mucho cuidado. Esta arbitrariedad le puede costar muy cara. ¿Usted sabe con quién está hablando?-. Había dicho eso como quien pega un tiro en el vacío. El señor Lanari no tenía ningún comisario amigo. - Andá, viejito verde, andá, ¿te creés que no me di cuenta que la largaste dura y ahora te querés lavar las manos?- dijo el vigilante y lo agarró por la solapa levantando a la negra que ya había dejado de llorar y que dejaba hacer, cansada, ausente y callada mirando simplemente todo. El señor Lanari temblaba. Estaban todos locos. ¿Qué tenía que ver él con todo eso? Y además ¿qué pasaría si fuera a la comisaría y aclarara todo y entonces no lo creyeran y se complicaran más las cosas? Nunca había pisado una comisaría. Toda su vida había hecho lo posible para no pisar una comisaría. Era un hombre decente. Ese insomnio había tenido la culpa Y no había ninguna garantía de que la policía aclarase todo. Pasaban cosas muy extrañas en los últimos tiempos. Ni siquiera en la policía se podía confiar. No. A la comisaría no. Sería una vergüenza inútil. - Vea agente. Yo no tengo nada que ver con esta mujer- dijo señalándola. Sintió que el vigilante dudaba. Quiso decirle que ahí estaban ellos dos, del lado de la ley y esa negra estúpida que se quedaba callada, para peor, era la única culpable. De pronto se acercó al agente que era una cabeza más alto que él, y que lo miraba de costado, con desprecio, con duros ojos salvajes, inyectados y malignos, bestiales con grandes bigotes de morsa. Un animal. Otro cabecita negra. - Señor agente- le dijo en tono confidencial y bajo como para que la otra no escuchara, parada ahí, con la botella vacía como una muñeca, acunándola entre los brazos, cabeceando, ausente como si estuviera tan aplastada que ya nada le importaba. - Venga a mi casa, señor agente. Tengo un coñac de primera. Va a ver que todo lo que le digo es cierto- y sacó una tarjeta personal y los documentos y se los mostró-. Vivo ahí al ladogimió casi, manso y casi adulón, quejumbroso, sabiendo que estaba en manos del otro sin tener ni siquiera un diputado para que sacara la cara por él y lo defendiera. Era mejor amansarlo, hasta darle plata y convencerlo para que lo dejara de embromar. El agente miró el reloj y de pronto, casi alegremente, como si el señor Lanari le hubiera propuesto una gran idea, lo tomó a él por un brazo y a la negrita por otro y casi amistosamente se fue con ellos. Cuando llegaron al departamento el señor Lanari prendió todas las luces y le mostró la casa a las visitas. La negra apenas vio la cama matrimonial se tiró y se quedó profundamente dormida. 19 Qué espantoso, pensó, si justo ahora llegaba gente, su hijo o sus parientes o cualquiera, y lo vieran ahí, con esos negros, al margen de todo, como metidos en la misma oscura cosa viscosamente sucia; sería un escándalo, lo más horrible del mundo, un escándalo y nadie le creería su explicación y quedaría repudiado, como culpable de una oscura culpa, y "yo no hice nada" mientras hacía eso tan desusado, ahí a las 4 de la mañana, porque la noche se había hecho para dormir y estaba atrapado por esos negros, él, que era una persona decente, como si fuera una basura cualquiera, atrapado por la locura, en su propia casa. - Dame café- dijo el policía y en ese momento el señor Lanari sintió que lo estaban humillando. Toda su vida había trabajado para tener eso, para que no lo atropellaran y así de repente, ese hombre, un cualquiera, un vigilante de mala muerte lo trataba de che, le gritaba, lo ofendía. Y lo que era peor, vio en sus ojos un odio tan frío, tan inhumano, que ya no supo qué hacer. De pronto pensó que lo mejor sería ir a la comisaría porque aquel hombre podría ser un asesino disfrazado de policía que había venido a robarlo y matarlo y sacarle todas las cosas que había conseguido en años y años de duro trabajo, todas sus posesiones, y encima humillarlo y escupirlo. Y la mujer estaba en toda la trampa como carnada. Se encogió de hombros. No entendía nada. Le sirvió café. Después lo llevó a conocer la biblioteca. Sentía algo presagiante, que se cernía, que se venía. Una amenaza espantosa que no sabía cuando se le desplomaría encima ni cómo detenerla. El señor Lanari, sin saber por qué, le mostró la biblioteca abarrotada con los mejores libros. Nunca había podido hacer tiempo para leerlos pero estaban allí. El señor Lanari tenía su cultura. Había terminado el colegio nacional y tenía toda la historia de Mitre encuadernada en cuero. Aunque no había pedido estudiar violín tenía un hermoso tocadiscos y allí, posesión suya, cuando quería, la mejor música del mundo se hacía presente. Hubiera querido sentarse amigablemente y conversar de libros con ese hombre. Pero ¿de qué libros podría hablar con ese negro? Con la otra durmiendo en su cama y ese hombre ahí frente suyo, como burlándose, sentía un oscuro malestar que le iba creciendo, una inquietud sofocante. De golpe se sorprendió que justo ahora quisiera hablar de libros y con ese tipo. El policía se sacó los zapatos, tiró por ahí la gorra, se abrió la campera y se puso a tomar despacio. El señor Lanari recordó vagamente a los negros que se habían lavado alguna vez las patas en las fuentes de plaza Congreso. Ahora sentía lo mismo. La misma vejación, la misma rabia. Hubiera querido que estuviera ahí su hijo. No tanto para defenderse de aquellos negros que ahora se le habían despatarrado en su propia casa, sino para enfrentar todo eso que no tenía ni pies ni cabeza y sentirse junto a un ser humano, una persona civilizada. Era como si de pronto esos salvajes hubieran invadido su casa. Sintió que deliraba y divagaba y sudaba y que la cabeza le estaba por estallar. Todo estaba al revés. Esa china que podía ser su sirvienta en su cama y ese hombre del que ni siquiera sabía a ciencia cierta si era policía, ahí, tomando su coñac. La casa estaba tomada. - ¿Qué le hiciste?- dijo al fin el negro. - Señor, mida sus palabras. Yo lo trato con la mayor consideración. Así que haga el favor de. . .- el policía o lo que fuera lo agarró de las solapas y le dio un puñetazo en la nariz. Anonadado, el señor Lanari sintió cómo le corría la sangre por el labio. Bajó los ojos. Lloraba. ¿Por qué le estaba haciendo eso? ¿Qué cuentas le pedían? Dos desconocidos en la noche entraban en su casa y le pedían cuentas por algo que no entendía y todo era un manicomio. - Es mi hermana. Y vos la arruinaste. Por tu culpa ella se vino a trabajar como muchacha, una chica, una chiquilina, y entonces todos creen que pueden llevársela por delante. Cualquiera se 20 cree vivo ¿eh? Pero hoy apareciste, porquería, apareciste justo y me las vas a pagar todas juntas. Quién iba a decirlo, todo un señor... El señor Lanari no dijo nada y corrió al dormitorio y empezó a sacudir a la chica desesperadamente. La chica abrió los ojos, se encogió de hombros, se dio vuelta y siguió durmiendo. El otro empezó a golpearlo, a patearlo en la boca del estómago, mientras el señor Lanari decía no, con la cabeza y dejaba hacer, anonadado, y entonces fue cuando la chica despertó y lo miró y le dijo al hermano: - Este no es, José. Lo dijo con una voz seca, inexpresiva, cansada, pero definitiva. Vagamente el señor Lanari vio la cara atontada, despavorida humillada del otro y vio que se detenía bruscamente y vio que la mujer se levantaba, con pesadez, y por fin, sintió que algo tontamente le decía adentro "Por fin se me va este maldito insomnio" y se quedó bien dormido. Cuando despertó, el sol estaba alto y le dio en los ojos, encegueciéndolo. Todo en la pieza estaba patas arriba, todo revuelto y le dolía terriblemente la boca del estómago. Sintió un vértigo, sintió que estaba a punto de volverse loco y cerró los ojos para no girar en un torbellino. De pronto se precipitó a revisar todos los cajones, todos los bolsillos, bajó al garaje a ver si el auto estaba todavía, y jadeaba, desesperado a ver si no le faltaba nada. ¿Qué hacer? ¿A quién recurrir? Podría ir a la comisaría, denunciar todo pero ¿denunciar qué? ¿Todo había pasado de veras? "Tranquilo, tranquilo, aquí no ha pasado nada", trataba de decirse pero era inútil: le dolía la boca del estómago y todo estaba patas arriba y la puerta de calle abierta. Tragaba saliva. Algo había sido violado. "La chusma", dijo para tranquilizarse, "hay que aplastarlos, aplastarlos", dijo para tranquilizarse. "La fuerza pública", dijo, "tenemos toda la fuerza pública y el ejército", dijo para tranquilizarse. Sintió que odiaba. Y de pronto el señor Lanari supo que desde entonces jamás estaría seguro de nada. De nada. HIPOTEXTO: “CASA TOMADA”-Julio Cortázar. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales; ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo, a mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos; o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. 21 Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así, tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba; era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana; Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería; no tuve valor para preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido, mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. Cómo no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica, y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living; tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada; avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y mas allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande; si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse; Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé; da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire, un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. 22 Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: -Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. -¿Estás seguro? Asentí. -Entonces -dijo recogiendo las agujas- tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que me tejía un chaleco gris; a mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de Hesperidina de muchos años. Con frecuencia (pero esto solamente sucedió los primeros días) cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. -No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aun levantándose tardísimo, a las nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien, y se decidió esto: mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era más cómodo. A veces Irene decía: -Fijate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol? Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmédy. Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. (Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba en seguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. 23 Aparte de eso todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta pisábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba en seguida.) Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio (ella tejía) oí ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. -Han tomado esta parte -dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. -¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? -le pregunté inútilmente. -No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene (yo creo que ella estaba llorando) y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. FIN ERNESTO SÁBATO; “SOBRE HEROES Y TUMBAS”.I. El dragón y la princesa (parte IX) --Aquí es --dijo. Se sentía el intenso perfume a jazmín del país. La verja era muy vieja y estaba a medias cubierta con una glicina. La puerta, herrumbrada, se movía dificultosamente, con chirridos. En medio de la oscuridad, brillaban los charcos de la reciente lluvia. Se veía una habitación iluminada, pero el silencio correspondía más bien a una casa sin habitaciones. Bordearon un jardín abandonado, cubierto de yuyos, por una veredita que había al costado de un galería lateral, 24 sostenida por las columnas de hierro. La casa era viejísima, sus ventanas daban a la galería y aún conservaban sus rejas coloniales; las grandes baldosas eran seguramente de aquel tiempo, pues se sentían hundidas, gastadas y rotas. Se oyó un clarinete: una frase sin estructura musical, lánguida, desarticulada y obsesiva. -- ¿Y eso? --preguntó Martin. -- El tío Bebe --explicó Alejandra--, el loco. Atravesaron un estrecho pasillo entre árboles muy viejos (Martín sentía ahora un intenso perfume de magnolia) y siguieron por un sendero de ladrillos que terminaba en una escalera de caracol. -- Ahora, ojo. Seguime despacito. Martín tropezó con algo: un tacho o un cajón. -- ¡No te dije que andés con ojo! Esperá. Se detuvo y encendió un fósforo, que protegió con una mano y que acercó a Martín. -- Pero Alejandra, ¿no hay lámpara por ahí? Digo... algo... en el patio... Oyó la risa seca y maligna. -- ¡Lámparas! Vení, colocá tus manos en mis caderas y seguime. -- Esto es muy bueno para ciegos. Sintió que Alejandra se detenía como paralizada por una descarga eléctrica. -- ¿Qué te pasa, Alejandra? --preguntó Martín, alarmado. -- Nada --respondió con sequedad--, pero haceme el favor de no hablarme nunca de ciegos. Martín volvió a poner sus manos sobre las caderas y la siguió en medio de la oscuridad. Mientras subían lentamente, con muchas precauciones, la escalera metálica, rota en muchas partes y vacilante en otras por la herrumbre, sentía bajo sus manos, por primera vez, el cuerpo de Alejandra, tan cercano y a la vez remoto y misterioso. Algo, un estremecimiento, una vacilación, expresaron aquella sensación sutil, y entonces ella preguntó qué pasaba y él respodió, con tristeza, "nada". Y cuando llegaron a lo alto, mientras Alejandra intentaba abrir una dificultosa cerradura, dijo "esto es el antiguo Mirador". -- ¿Mirador? -- Sí, por aquí no había más que quintas a comienzos del siglo pasado. Aquí venían a pasar los fines de semana los Olmos, los Acevedo... Se rió. -- En la época en que los Olmos no eran unos muertos de hambre... y unos locos... -- ¿Los Acevedo? --preguntó Martín--. ¿Qué Acevedos? ¿El que fue vicepresidente? -- Sí, esos. Por fin, con grandes esfuerzos, logró abrir la vieja puerta. Levantó su mano y encendió la luz. -- Bueno --dijo Martín--, por lo menos acá hay una lámpara. Creí que en esta casa sólo se alumbraban con velas. -- Oh, no te vayas a creer. Abuelo Pancho no usa más que quinqués. Dice que la electricidad es mala para la vista. Martín recorrió con su mirada la pieza como si recorriera parte del alma desconocida de Alejandra. El techo no tenía cielo raso y se veían los grandes tirantes de madera. Había una cama turca recubierta con un poncho y un conjunto de muebles que parecían sacados de un remate: de diferentes épocas y estilos, pero todos rotosos y a punto de derrumbarse. -- Vení, mejor sentate sobre la cama. Acá las sillas son peligrosas. Sobre una pared había un espejo, casi opaco, del tiempo veneciano, con una pintura en la parte superior. Había también restos de una cómoda y un bargueño. Había también un grabado o litografía mantenido con cuatro chinches en sus puntas. Alejandra prendió un calentador de alcohol y se puso a hacer café. Mientras se calentaba el agua puso un disco. -- Escuchá --dijo, abstrayéndose y mirando al techo, mientras chupaba su cigarrillo. 25 Se oyó una música patética y tumultuosa. Luego, bruscamente, quitó el disco. -- Bah --dijo--, ahora no la puedo oír. Siguió preparando el café. -- Cuando lo estrenaron, Brahms mismo tocaba el piano. ¿Sabés lo que pasó? -- No. -- Lo silbaron. ¿Te das cuenta lo que es la humanidad? -- Bueno, quizá... -- ¡Cómo quizá! --gritó Alejandra--, ¿acaso creés que la humanidad no es una pura chanchada? -- Pero este músico también es la humanidad... -- Mirá, Martín --comentó mientras echaba el café en la taza-- ésos son los que sufren por el resto. Y el resto son nada más que hinchapelotas, hijos de puta o cretinos, ¿sabés?. Trajo el café. Se sentó en el borde de la cama y se quedó pensativa. Luego volvió a poner el disco un minuto. -- Oí, oí lo que es esto. Nuevamente se oyeron los compases del primer movimiento. -- ¿Te das cuenta, Martín, la cantidad de sufrimiento que ha tenido que producirse en el mundo para que haya hecho música así? Mientras quitaba el disco, comentó: -- Bárbaro. Se quedó pensativa, terminando su café. Luego puso el pocillo en el suelo. En el silencio, de pronto, a través de la ventana abierta, se oyó el clarinete, como si un chico trazase garabatos sobre un papel. -- ¿Dijiste que está loco? -- ¿No te das cuenta? Ésta es una familia de locos. ¿Vos sabés quién vivió en ese altillo, durante ochenta años? La niña Escolástica. Vos sabés que antes se estilaba tener algún loco encerrado en alguna pieza del fondo. El Bebe es más bien un loco manso, una especie de opa, y de todos modos nadie puede hacer mal con el clarinete. Escolástica también era una loca mansa. ¿Sabés lo que le pasó? Vení. --Se levantó y fue hasta la litografía que estaba en la pared con cuatro chinches.-Mirá: son los restos de la legión de Lavalle, en la quebrada de Humahuaca. En ese tordillo va el cuerpo del general. Ése es el coronel Pedernera. El de al lado es Pedro Echagüe. Y ese otro barbudo, a la derecha, es el coronel Acevedo. Bonifacio Acevedo, el tío del abuelo Pancho. A Pancho le decimos abuelo, pero en realidad es bisabuelo. Siguió mirando. -- Ese otro es el alférez Celedonio Olmos, el padre de abuelo Pancho, es decir mi tatarabuelo. Bonifacio se tuvo que escapar a Montevideo. Allá se casó con una uruguaya, una oriental, como dice el abuelo, una muchacha que se llamaba Encarnación Flores, y allá nació Escolástica. Mirá qué nombre. Antes de nacer, Bonifacio se unió a la legión y nunca vió a la chica, porque la campaña duró dos años y de ahí, de Humahuaca, pasaron a Bolivia, donde estuvo varios años; también en Chile estuvo un tiempo. En el 52, a comienzos del 52, después de trece años de no ver a su mujer, que vivía aquí en esta quinta, el comandante Bonifacio Acevedo, que estaba en Chile, con otros exiliados, no dió más de tristeza y se vino a Buenos Aires, disfrazado de arriero: se decía que Rosas iba a caer de un momento a otro, que Urquiza entraría a sangre y fuego en Buenos Aires. Pero él no quiso esperar y se largó. Lo denunció alguien, seguro, si no no se explica. Llegó a Buenos Aires y lo pescó la Mazorca. Lo degollaron y pasaron frente a casa, golpearon en la ventana y cuando abrieron tiraron la cabeza a la sala. Encarnación se murió de la impresión y Escolástica se volvió loca. ¡A los pocos días Urquiza entraba en Buenos Aires! Tenés que tener en cuenta que Escolástica se había criado sintiendo hablar de su padre y mirando su retrato. De un cajón de la cómoda sacó una miniatura, en colores. -- Cuando era teniente de coraceros, en la campaña del Brasil. 26 Su brillante uniforme, su juventud, su gracia, contrastaban con la figura barbuda y destrozada de la vieja litografía. -- La Mazorca estaba enardecida por el pronunciamiento de Urquiza. ¿Sabés lo que hizo Escolástica? La madre se desmayó, pero ella se apoderó de la cabeza de su padre y corrió hasta aquí. Aquí se encerró con la cabeza del padre desde aquel año hasta su muerte, en 1932. -- ¡En 1932! -- Sí, en 1932. Vivió ochenta años, aquí, encerrada con su cabeza. Aquí había que traerle la comida y sacarle todos los desperdicios. Nunca salió ni quiso salir. Otra cosa: con esa astucia que tienen los locos, había escondido la cabeza de su padre, de modo que nadie nunca la pudo sacar. Claro, la habrían podido encontrar de haberse hecho una búsqueda, pero ella se ponía frenética y no había forma de engañarla. "Tengo que sacar algo de la cómoda", le decían. Pero no había nada que hacer. Y nadie nunca pudo sacar nada de la cómoda, ni del bargueño, ni de la petaca esa. Y hasta que murió en 1932, todo quedó como había estado en 1852. ¿Lo creés? -- Parece imposible. -- Es rigurosamente histórico. Yo también pregunté muchas veces, ¿cómo comía? ¿Cómo limpiaban la pieza? Le llevaban la comida y lograban mantener un mínimo de limpieza. Escolástica era una loca mansa e incluso hablaba normalmente sobre casi todo, excepto sobre su padre y sobre la cabeza. Durante los ochenta años que estuvo encerrada nunca, por ejemplo, habló de su padre como si hubiese muerto. Hablaba en presente, quiero decir, como si estuviese en 1852 y como si tuviera doce años y como si su padre estuviese en Chile y fuese a venir de un momento a otro. Era una vieja tranquila. Pero su vida y hasta su lenguaje se habían detenido en 1852 y como si Rosas estuviera todavía en el poder. "Cuando ese hombre caiga", decía señalando con su cabeza hacia afuera, hacia donde había tranvías eléctricos y gobernaba Yrigoyen. Parece que su realidad tenía grandes regiones huecas o quizá como encerradas también con llave, y daba rodeos astutos como los de un chico para evitar hablar de esas cosas, como si no hablando de ellas no existiesen y por lo tanto tampoco existiese la muerte de su padre. Había abolido todo lo que estaba unido al degüello de Bonifacio Acevedo. -- ¿Y qué pasó con la cabeza? -- En 1932 murió Escolástica y por fin pudieron revisar la cómoda y la petaca del comandante. Estaba envuelta en trapos (parece que la vieja la sacaba todas las noches y la colocaba sobre el bargueño y se pasaba las horas mirándola o quizá dormía con la cabeza allí, como un florero). Estaba momificada y achicada, claro. Y así ha permanecido. -- ¿Cómo? -- Y por supuesto, ¿qué querés que se hiciera con la cabeza? ¿Qué se hace con una cabeza en semejante situación? -- Bueno, no sé. Toda esta historia es tan absurda, no sé. -- Y sobre todo tené presente lo que es mi familia, quiero decir los Olmos, no los Acevedo. -- ¿Qué es tu familia? -- ¿Todavía necesitás preguntarlo? ¿No lo oís al tío Bebe tocando el clarinete? ¿No ves dónde vivimos? Decíme, ¿sabés de alguien que tenga apellido en este país y que viva en Barracas, entre conventillos y fábricas? Comprenderás que con la cabeza no podía pasar nada normal, aparte de que nada de lo que pase con una cabeza sin el cuerpo correspondiente puede ser normal. -- ¿Y entonces? -- Pues muy simple: la cabeza quedó en casa. Martín se sobresaltó. -- ¿Qué, te impresiona? ¿Qué otra cosa se podía hacer? ¿Hacer un cajoncito y un entierro chiquito para la cabeza? Martín se rió nerviosamente, pero Alejandra permanecía seria. -- ¿Y dónde la tienen? -- La tiene el abuelo Pancho, abajo, en una caja de sombreros. ¿Querés verla? 27 -- ¡Por amor de Dios! --exclamó Martín. -- ¿Qué tiene? Es una hermosa cabeza, y te diré que me hace bien verla de vez en cuando, en medio de tanta basura. Aquéllos al menos eran hombres de verdad y se jugaban la vida por lo que creían. Te doy el dato que casi toda mi familia ha sido unitaria o lomos negros, pero que ni Fernando ni yo lo somos. -- ¿Fernando? ¿Quién es Fernando? Alejandra se quedó repentinamente callada, como si hubiese dicho algo de más. Martín se quedó sorprendido. Tuvo la sensación de que Alejandra había dicho algo involuntario. Se había levantado, había ido hasta la mesita donde tenía el calentador y había puesto agua a calentar, mientras encendía un cigarrillo. Luego se asomó a la ventana. -- Vení --dijo, saliendo. Martín la siguió. La noche era intensa y luminosa. Alejandra caminó por la terraza hacia la parte de adelante y luego se apoyó en la balaustrada. -- Antes --dijo-- se veía desde aquí la llegada de los barcos al Riachuelo. -- Y ahora, ¿quién vive aquí? -- ¿Aquí? Bueno, de la quinta no queda casi nada. Antes era una manzana. Después empezaron a vender. Ahí están esa fábrica y esos galpones, todo eso pertenecía a la quinta. De aquí, de este otro lado hay conventillos. Toda la parte de atrás de la casa también se vendió. Y esto que queda está todo hipotecado y en cualquier momento lo rematan. -- ¿Y no te da pena? Alejandra se encogió de hombros. -- No sé, tal vez lo siento por el Abuelo. Vive en el pasado, y se va a morir sin entender lo que ha sucedido en este país. ¿Sabés lo que pasa con el viejo? Pasa que no sabe lo que es la porquería, ¿entendés? Y ahora no tiene ni tiempo ni talento para llegar a saberlo. No sé si es mejor o es peor. La otra vez nos iban poner bando de remate y tuve que ir a verlo a Molinari para que arreglara el asunto. -- ¿Molinari? Martín volvía a oír ese nombre por segunda vez. -- Sí, una especie de animal mitológico. Como si un chancho dirigiese una sociedad anónima. Martín la miró y Alejandra añadió, sonriendo: -- Tenemos cierto género de vinculación. Te imaginás que si ponen la bandera de remate el viejo se muere. -- ¿Tu padre? -- Pero no, hombre: el abuelo. -- ¿Y tu padre no se preocupa del problema? Alejandra lo miró con una expresión que podría ser la mueca de un explorador a quien se le pregunta si en el Amazonas está muy desarrollada la industria automovilística. -- Tu padre --insistió Martín, de puro tímido que era, porque precisamente sentía que había dicho un disparate (aunque no sabía por qué) y que era mejor no insistir. -- Mi padre nunca está aquí --se limitó a aclarar Alejandra, con una voz que era distinta. Martín, como los que aprenden a andar en bicicleta y tienen que seguir adelante para no caerse y que, gran misterio, terminan siempre por irse contra un árbol o cualquier otro obstáculo, preguntó: -- ¿Vive en otra parte? -- ¡Te acabo de decir que no vive acá! Martín enrojeció. Alejandra fue hacia el otro extremo de la terraza y permaneció allá un buen tiempo. Luego volvió y se acodó sobre la balaustrada, cerca de Martín. -- Mi madre murió cuando yo tenía cinco años. Y cuando tuve once lo encontré a mi padre aquí con una mujer. Pero ahora pienso que vivía con ella mucho antes que mi madre muriese. 28 Con una risa que se parecía a una risa normal como un criminal jorobado puede parecerse a un hombre sano agregó: -- En la misma cama donde yo duermo ahora. Encendió un cigarrillo y a la luz del encendedor Martín pudo ver que en su cara quedaban restos de la risa anterior, el cadáver maloliente del jorobado. Luego, en la oscuridad, veía como el cigarrillo de Alejandra se encendía con las profundas aspiraciones que ella hacía: fumaba, chupaba el cigarrillo con una avidez ansiosa y concentrada. --Entonces me escapé de mi casa --dijo. Antonio Di Benedetto; “MARIPOSAS DE KOCH”.Dicen que escupo sangre, y que pronto moriré. ¡No! ¡No! Son mariposas, mariposas rojas. Veréis. Yo veía a mi burro mascar margaritas y se me antojaba que esa placidez de vida, esa serenidad de espíritu que le rebasaba los ojos era obra de las cándidas flores. Un día quise comer, como él, una margarita. Tendí la mano y en ese momento se posó en la flor una mariposa tan blanca como ella. Me dije: ¿por qué no también?, y la llevé a los labios. Es preferible, puedo decirlo, verlas en el aire. Tienen un sabor que es tanto de aceite como de yerbas rumiadas. Tal, por lo menos, era el gusto de esa mariposa. La segunda me dejó sólo un cosquilleo insípido en la garganta, pues se introdujo ella misma, en un vuelo, presumí yo, suicida, en pos de los restos de la amada, la deglutida por mí. La tercera, como la segunda (el segundo, debiera decir, creo yo), aprovechó mi boca abierta, no ya por el sueño de la siesta sobre el pasto, sino por mi modo un tanto estúpido de contemplar el trabajo de las hormigas, las cuales, por fortuna, no vuelan, y las que lo hacen no vuelan alto. La tercera, estoy persuadido, ha de haber llevado también propósitos suicidas, como es propio del carácter romántico suponible en una mariposa. Puede calcularse su amor por el segundo y asimismo pueden imaginarse sus poderes de seducción, capaces, como lo fueron, de poner olvido respecto de la primera, la única, debo aclarar, sumergida —muerta, además— por mi culpa directa. Puede aceptarse, igualmente, que la intimidad forzosa en mi interior ha de haber facilitado los propósitos de la segunda de mis habitantes. No puedo comprender, en cambio, por qué la pareja, tan nueva y tan dispuesta a las locas acciones, como bien lo había probado, decidió permanecer adentro, sin que yo le estorbase la salida, con mi boca abierta, a veces involuntariamente, otras en forma deliberada. Pero, en desmedro del estómago pobre y desabrido que me dio la naturaleza, he de declarar que no quisieron vivir en él mucho tiempo. Se trasladaron al corazón, más reducido, quizás, pero con las comodidades de un hogar moderno, por lo que está dividido en cuatro departamentos o habitaciones, si así se prefiere nombrarlos. Esto, desde luego, allanó inconvenientes cuando el matrimonio comenzó a rodearse de párvulos. Allí han vivido, sin que en su condición de inquilinos gratuitos puedan quejarse del dueño de casa, pues de hacerlo pecarían malamente de ingratitud. Allí estuvieron ellas hasta que las hijas crecieron y, como vosotros comprenderéis, desearon, con su inexperiencia, que hasta a las mariposas pone alas, volar más allá. Más allá era fuera de mi corazón y de mi cuerpo. Así es como han empezado a aparecer estas mariposas teñidas en lo hondo de mi corazón, que vosotros, equivocadamente, llamáis escupitajos de sangre. Como veis, no lo son, siendo, puramente, mariposas rojas de mi roja sangre. Si, en vez de volar, como debieran hacerlo por ser mariposas, caen pesadamente al suelo, como los cuajarones que decís que son, es sólo porque nacieron y se desarrollaron en la obscuridad y, por consiguiente, son ciegas, las pobrecitas. 29 Abelardo Castillo; “PATRÓN”.I La vieja Tomasina, la partera se lo dijo, tas preñada, le dijo, y ella sintió un miedo oscuro y pegajoso: llevar una criatura adentro como un bicho enrollado, un hijo, que a lo mejor un día iba a tener los mismos ojos duros, la misma piel áspera del viejo. Estás segura, Tomasina, preguntó, pero no preguntó: asintió. Porque ya lo sabía; siempre supo que el viejo iba a salirse con la suya. Pero m’hija, había dicho la mujer, llevo anunciando más partos que potros tiene tu marido. La miraba. Va a estar contento Anteno, agregó. Y Paula dijo sí, claro. Y aunque ya no se acordaba, una tarde, hacía cuatro años, también había dicho: –Sí, claro. Esa tarde quería decir que aceptaba ser la mujer de don Antenor Domínguez, el dueño de La Cabriada: el amo. –Mire que no es obligación. –La abuela de Paula tenía los ojos bajos y se veía de lejos que sí, que era obligación. –Ahora que usté sabe cómo ha sido siempre don Anteno con una, lo bien que se portó de que nos falta su padre. Eso no quita que haga su voluntad. Sin querer, las palabras fueron ambiguas; pero nadie dudaba de que, en toda La Cabriada, su voluntad quería decir siempre lo mismo. Y ahora quería decir que Paula, la hija de un puestero de la estancia vieja –muerto, achicharrado en los corrales por salvar la novillada cuando el incendio aquel del 30– podía ser la mujer del hombre más rico del partido, porque, un rato antes, él había entrado al rancho y había dicho: –Quiero casarme con su nieta –Paula estaba afuera, dándoles de comer a las gallinas; el viejo había pasado sin mirarla. –Se me ha dado por tener un hijo, sabes. –Señaló afuera, el campo, y su ademán pasó por encima de Paula que estaba en el patio, como si el ademán la incluyera, de hecho, en las palabras que iba a pronunciar después. –Mucho para que se lo quede el gobierno, y muy mío. ¿Cuántos años tiene la muchacha? –Diecisiete, o dieciséis –la abuela no sabía muy bien; tampoco sabía muy bien cómo hacer para disimular el asombro, la alegría, las ganas de regalar, de vender a la nieta. Se secó las manos en el delantal. El dijo: –Qué me miras. ¿Te parece chica? En los bailes se arquea para adelante, bien pegada a los peones. No es chica. Y en la casa grande va a estar mejor que acá. Qué me contestas. –Y yo no sé, don Anteno. Por mí no hay… –y no alcanzó a decir que no había inconveniente porque no le salió la palabra. Y entonces todo estaba decidido. Cinco minutos después él salió del rancho, pasó junto a Paula y dijo “vaya, que la vieja quiere hablarla”. Ella entró y dijo: –Sí, claro. 30 Y unos meses después el cura los casó. Hubo malicia en los ojos esa noche, en el patio de la estancia vieja. Vino y asado y malicia. Paula no quería escuchar las palabras que anticipaban el miedo y el dolor. –Un alambre parece el viejo. Duro, retorcido como un alambre, bailando esa noche, demostrando que de viejo sólo tenía la edad, zapateando un malambo hasta que el peón dijo está bueno, patrón, y él se rió, sudado, brillándole la piel curtida. Oliendo a padrillo. Solos los dos, en sulky la llevó a la casa. Casi tres leguas, solos, con todo el cielo arriba y sus estrellas y el silencio. De golpe, al subir una loma, como un aparecido se les vino encima, torva, la silueta del Cerro Negro. Dijo Antenor: –Cerro Patrón. Y fue todo lo que dijo. Después, al pasar el último puesto, Tomás, el cuidador, lo saludó con el farol desde lejos. Cuando llegaron a la casa, Paula no vio más que a una mujer y los perros. Los perros que se abalanzaban y se frenaron en seco sobre los cuartos, porque Antenor los enmudeció, los paró de un grito. Paula adivinó que esa mujer, nadie más, vivía ahí dentro. Por una oscura asociación supo también que era ella quien cocinaba para el viejo: el viejo le había preguntado “comieron”, y señaló los perros. Ahora, desde la ventana alta del caserón se ven los pinos, y los perros duermen. Largos los pinos, lejos. –Todo lo que quiero es mujer en la casa, y un hijo, un macho en el campo –Antenor señaló afuera, a lo hondo de la noche agujereada de grillos; en algún sitio se oyó un relincho–. Vení, arrímate. Ella se acercó. –Mande –le dijo. –Todo va a ser para él, entendés. Y también para vos. Pero anda sabiendo que acá se hace lo que yo digo, que por algo me he ganao el derecho a disponer. –Y señalaba el campo, afuera, hasta mucho más allá del monte de eucaliptos, detrás de los pinos, hasta pasar el cerro, abarcando aguadas y caballos y vacas. Le tocó la cintura, y ella se puso rígida debajo del vestido. –Veintiocho años tenía cuando me lo gané –la miró, como quien se mete dentro de los ojos–, ya hace arriba de treinta. Paula aguantó la mirada. Lejos, volvió a escucharse el relincho. El dijo: –Vení a la cama. II No la consultó. La tomó, del mismo modo que se corta una fruta del árbol crecido en el patio. Estaba ahí, dentro de los límites de sus tierras, a este lado de los postes y el alambrado de púas. Una noche –se decía–. muchos años antes, Antenor Domínguez subió a caballo y galopó hasta el amanecer. Ni un minuto más. Porque el trato era “hasta que amanezca”, y él estaba 31 acostumbrado a estas cláusulas viriles, arbitrarias, que se rubricaban con un apretón de manos o a veces ni siquiera con eso. –De acá hasta donde llegues –y el caudillo, mirando al hombre joven estiró la mano, y la mano, que era grande y dadivosa, quedó como perdida entre los dedos del otro–. Clavas la estaca y te volvés. Lo alambras y es tuyo. Nadie sabía muy bien qué clase de favor se estaba cobrando Antenor Domínguez aquella noche; algunos, los más suspicaces, aseguraban que el hombre caído junto al mostrador del Rozas tenía algo que ver con ese trato: toda la tierra que se abarca en una noche de a caballo. Y él salió, sin apuro, sin ser tan zonzo como para reventar el animal a las diez cuadras. Y cuando clavó la estaca empezó a ser don Antenor. Y a los quince años era él quien podía, si cuadraba, regalarle a un hombre todo el campo que se animara a cabalgar en una noche. Claro que nunca lo hizo. Y ahora habían pasado treinta años y estaba acostumbrado a entender suyo todo lo que había de este lado de los postes y el alambre. Por eso no la consultó. La cortó. Ella lo estaba mirando. Pareció que iba a decir algo, pero no habló. Nadie, viéndola, hubiera comprendido bien este silencio: la muchacha era una mujer grande, ancha y poderosa como un animal, una bestia bella y chucara a la que se le adivinaba la violencia debajo de la piel. El viejo, en cambio, flaco, áspero como una rama. –Contesta, che. ¡Contesta, te digo! –se le acercó. Paula sentía ahora su aliento junto a la cara, su olor a venir del campo. Ella dijo: –No, don Anteno. –¿Y entonces? ¿Me querés decir, entonces…? Obedecer es fácil, pero un hijo no viene por más obediente que sea una, por más que aguante el olor del hombre corriéndole por el cuerpo, su aliento, como si entrase también, por más que se quede quieta boca arriba. Un año y medio boca arriba, viejo macho de sementera. Un año y medio sintiéndose la sangre tumultuosa galopándole el cuerpo, queriendo salírsele del cuerpo, saliendo y encontrando sólo la dureza despiadada del viejo. Sólo una vez lo vio distinto; le pareció distinto. Ella cruzaba los potreros, buscándolo, y un peón asomó detrás de una parva; Paula había sentido la mirada caliente recorriéndole la curva de la espalda, como en los bailes, antes. Entonces oyó un crujido, un golpe seco, y se dio vuelta. Antenor estaba ahí, con el talero en la mano, y el peón abría la boca como en una arcada, abajo, junto a los pies del viejo. Fue esa sola vez. Se sintió mujer disputada, mujer nomás. Y no le importó que el viejo dijera yo te voy a dar mirarme la mujer, pión rotoso, ni que dijera: –Y vos, qué buscas. Ya te dije dónde quiero que estés. En la casa, claro. Y lo decía mientras un hombre, todavía en el suelo, abría y cerraba la boca en silencio, mientras otros hombres empezaron a rodear al viejo ambiguamente, lo empezaron a rodear con una expresión menos parecida al respeto que a la amenaza. El viejo no los miraba: –Qué buscas. –La abuela –dijo ella–. Me avisan que está mala –y repentinamente se sintió sola, únicamente protegida por el hombre del talero; el hombre rodeado de peones agresivos, ambiguos, que ahora, 32 al escuchar a la muchacha, se quedaron quietos. Y ella comprendió que, sin proponérselo, estaba defendiendo al viejo. –Qué miran ustedes –la voz de Antenor, súbita. El viejo sabía siempre cuál era el momento de clavar una estaca. Los miró y ellos agacharon la cabeza. El capataz venía del lado de las cabañas, gritando alguna cosa. El viejo miró a Paula, y de nuevo al peón que ahora se levantaba, encogido como un perro apaleado–. Si andas alzado, en cuanto me dé un hijo te la regalo. III A los dos años empezó a mirarla con rencor. Mirada de estafado, eso era. Antes había sido impaciencia, apuro de viejo por tener un hijo y asombro de no tenerlo: los ojos inquisidores del viejo y ella que bajaba la cabeza con un poco de vergüenza. Después fue la ironía. O algo más bárbaro, pero que se emparentaba de algún modo con la ironía y hacía que la muchacha se quedara con la vista fija en el plato, durante la cena o el almuerzo. Después, aquel insulto en los potreros, como un golpe a mano abierta, prefigurando la mano pesada y ancha y real que alguna vez va a estallarle en la cara, porque Paula siempre supo que el viejo iba a terminar golpeando. Lo supo la misma noche que murió la abuela. –O cuarenta y tantos, es lo mismo. Alguien lo había dicho en el velorio: cuarenta y tantos. Los años de diferencia, querían decir. Paula miró de reojo a Antenor, y él, más allá, hablando de unos cueros, adivinó la mirada y entendió lo que todos pensaban: que la diferencia era grande. Y quién sabe entonces si la culpa no era de él, del viejo. –Volvemos a la casa –dijo de golpe. Ésa fue la primera noche que Paula le sintió olor a caña. Después –hasta la tarde aquella, cuando un toro se vino resoplando por el andarivel y hubo gritos y sangre por el aire y el viejo se quedó quieto como un trapo– pasó un año, y Antenor tenía siempre olor a caña. Un olor penetrante, que parecía querer meterse en las venas de Paula, entrar junto con el viejo. Al final del tercer año, quedó encinta. Debió de haber sido durante una de esas noches furibundas en que el viejo, brutalmente, la tumbaba sobre la cama, como a un animal maneado, poseyéndola con rencor, con desesperación. Ella supo que estaba encinta y tuvo miedo. De pronto sintió ganas de llorar; no sabía por qué, si porque el viejo se había salido con la suya o por la mano brutal, pesada, que se abría ahora: ancha mano de castrar y marcar, estallándole, por fin, en la cara. –¡Contesta! Contéstame, yegua. El bofetón la sentó en la cama; pero no lloró. Se quedó ahí, odiando al hombre con los ojos muy abiertos. La cara le ardía. –No –dijo mirándolo–. Ha de ser un retraso, nomás. Como siempre. –Yo te voy a dar retraso –Antenor repetía las palabras, las mordía–. Yo te voy a dar retraso. Mañana mismo le digo al Fabio que te lleve al pueblo, a casa de la Tomasina. Te voy a dar retraso. La había espiado seguramente. Había llevado cuenta de los días; quizá desde la primera noche, mes a mes, durante los tres años que llevó cuenta de los días. 33 –Mañana te levantas cuando aclare. Acostate ahora. Una ternera boca arriba, al día siguiente, en el campo. Paula la vio desde el sulky, cuando pasaba hacia el pueblo con el viejo Fabio. Olor a carne quemada y una gran “A”, incandescente, chamuscándole el flanco: Paula se reconoció en los ojos de la ternera. Al volver del pueblo, Antenor todavía estaba ahí, entre los peones. Un torito mugía, tumbado a los pies del hombre; nadie como el viejo para voltear un animal y descornarlo o caparlo de un tajo. Antenor la llamó, y ella hubiera querido que no la llamase: hubiera querido seguir hasta la casa, encerrarse allá. Pero el viejo la llamó y ella ahora estaba parada junto a él. –Ceba mate. –Algo como una tijera enorme, o como una tenaza, se ajustó en el nacimiento de los cuernos del torito. Paula frunció la cara. Se oyeron un crujido y un mugido largo, y del hueso brotó, repentino, un chorro colorado y caliente. –Qué fruncís la jeta, vos. Ella le alcanzó el mate. Preñada, había dicho la Tomasina. Él pareció adivinarlo. Paula estaba agarrando el mate que él le devolvía, quiso evitar sus ojos, darse vuelta. –Che –dijo el viejo. –Mande –dijo Paula. Estaba mirándolo otra vez, mirándole las manos anchas, llenas de sangre pegajosa: recordó el bofetón de la noche anterior. Por el andarivel traían un toro grande, un pinto, que bufaba y hacía retemblar las maderas. La voz de Antenor, mientras sus manos desanudaban unas correas, hizo la pregunta que Paula estaba temiendo. La hizo en el mismo momento que Paula gritó, que todos gritaron. –¿Qué te dijo la Tomasina? –preguntó. Y todos, repentinamente, gritaron. Los ojos de Antenor se habían achicado al mirarla, pero de inmediato volvieron a abrirse, enormes, y mientras todos gritaban, el cuerpo del viejo dio una vuelta en el aire, atropellado de atrás por el toro. Hubo un revuelo de hombres y animales y el resbalón de las pezuñas sobre la tierra. En mitad de los gritos, Paula seguía parada con el mate en la mano, mirando absurdamente el cuerpo como un trapo del viejo. Había quedado sobre el alambrado de púas, como un trapo puesto a secar. Y todo fue tan rápido que, por encima del tumulto, los sobresaltó la voz autoritaria de don Antenor Domínguez. –¡Ayúdenme, carajo! IV Esta orden y aquella pregunta fueron las dos últimas cosas que articuló. Después estaba ahí, de espaldas sobre la cama, sudando, abriendo y cerrando la boca sin pronunciar palabra. Quebrado, partido como si le hubiesen descargado un hachazo en la columna, no perdió el sentido hasta mucho más tarde. Sólo entonces el médico aconsejó llevarlo al pueblo, a la clínica. Dijo que el viejo no volvería a moverse; tampoco, a hablar. Cuando Antenor estuvo en condiciones de comprender alguna cosa, Paula le anunció lo del chico. 34 –Va a tener el chico –le anunció–. La Tomasina me lo ha dicho. Un brillo como de triunfo alumbró ferozmente la mirada del viejo; se le achisparon los ojos y, de haber podido hablar, acaso hubiera dicho gracias por primera vez en su vida. Un tiempo después garabateó en un papel que quería volver a la casa grande. Esa misma tarde lo llevaron. Nadie vino a verlo. El médico y el capataz de La Cabriada, el viejo Fabio, eran las dos únicas personas que Antenor veía. Salvo la mujer que ayudaba a Paula en la cocina –pero que jamás entró en el cuarto de Antenor, por orden de Paula–, nadie más andaba por la casa. El viejo Fabio llegaba al caer el sol. Llegaba y se quedaba quieto, sentado lejos de la cama sin saber qué hacer o qué decir. Paula, en silencio, cebaba mate entonces. Y súbitamente, ella, Paula, se transfiguró. Se transfiguró cuando Antenor pidió que lo llevaran al cuarto alto; pero ya desde antes, su cara, hermosa y brutal, se había ido transformando. Hablaba poco, cada día menos. Su expresión se fue haciendo cada vez más dura –más sombría–, como la de quienes, en secreto, se han propuesto obstinadamente algo. Una noche, Antenor pareció ahogarse; Paula sospechó que el viejo podía morirse así, de golpe, y tuvo miedo. Sin embargo, ahí, entre las sábanas y a la luz de la lámpara, el rostro de Antenor Domínguez tenía algo desesperado, emperradamente vivo. No iba a morirse hasta que naciera el chico; los dos querían esto. Ella le vació una cucharada de remedio en los labios temblorosos. Antenor echó la cabeza hacia atrás. Los ojos, por un momento, se le habían quedado en blanco. La voz de Paula fue un grito: –¡Va a tener el chico, me oye! –Antenor levantó la cara; el remedio se volcaba sobre las mantas, desde las comisuras de una sonrisa. Dijo que sí con la cabeza. Esa misma noche empezó todo. Entre ella y Fabio lo subieron al cuarto alto. Allí, don Antenor Domínguez, semicolgado de las correas atadas a un travesaño de fierro, que el doctor había hecho colocar sobre la cama, erguido a medias podía contemplar el campo. Su campo. Alguna vez volvió a garrapatear con lentitud unas letras torcidas, grandes, y Paula mandó llamar a unos hombres que, abriendo un boquete en la pared, extendieron la ventana hacia abajo y a lo ancho. El viejo volvió a sonreír entonces. Se pasaba horas con la mirada perdida, solo, en silencio, abriendo y cerrando la boca como si rezara –o como si repitiera empecinadamente un nombre, el suyo, gestándose otra vez en el vientre de Paula–, mirando su tierra, lejos hasta los altos pinos, más allá del Cerro Negro. Contra el cielo. Una noche volvió a sacudirse en un ahogo. Paula dijo: –Va a tener el chico. El asintió otra vez con la cabeza. Con el tiempo, este diálogo se hizo costumbre. Cada noche lo repetían. V El campo y el vientre hinchado de la mujer: las dos únicas cosas que veía. El médico, ahora, sólo lo visitaba si Paula –de tanto en tanto, y finalmente nunca– lo mandaba llamar, y el mismo Fabio, que una vez por semana ataba el sulky e iba a comprar al pueblo los encargos de la muchacha, acabó por olvidarse de subir al piso alto al caer la tarde. Salvo ella, nadie subía. Cuando el vientre de Paula era una comba enorme, tirante bajo sus ropas, la mujer que ayudaba en la cocina no volvió más. Los ojos de Antenor, interrogantes, estaban mirando a Paula. 35 –La eché –dijo Paula. Después, al salir, cerró la puerta con llave (una llave grande, que Paula llevará siempre consigo, colgada a la cintura), y el viejo tuvo que acostumbrarse también a esto. El sonido de la llave girando en la antigua cerradura anunciaba la entrada de Paula –sus pasos, cada día más lerdos, más livianos, a medida que la fecha del parto se acercaba–, y por fin la mano que dejaba el plato, mano que Antenor no se atrevía a tocar. Hasta que la mirada del viejo también cambió. Tal vez, alguna noche, sus ojos se cruzaron con los de Paula, o tal vez, simplemente, miró su rostro. El silencio se le pobló entonces con una presencia extraña y amenazadora, que acaso se parecía un poco a la locura, sí, alguna noche, cuando ella venía con la lámpara, el viejo miró bien su cara: eso como un gesto estático, interminable, que parecía haberse ido fraguando en su cara o quizá sólo en su boca, como si la costumbre de andar callada, apretando los dientes, mordiendo algún quejido que le subía en puntadas desde la cintura, le hubiera petrificado la piel. O ni necesitó mirarla. Cuando oyó girar la llave y vio proyectarse larga la sombra de Paula sobre el piso, antes de que ella dijera lo que siempre decía, el viejo intuyó algo tremendo. Súbitamente, una sensación que nunca había experimentado antes. De pronto le perforó el cerebro, como una gota de ácido: el miedo. Un miedo solitario y poderoso, incomunicable. Quiso no escuchar, no ver la cara de ella, pero adivinó el gesto, la mirada, el rictus aquel de apretar los dientes. Ella dijo: –Va a tener el chico. Antenor volvió la cara hacia la pared. Después, cada noche la volvía. VI Nació en invierno; era varón. Paula lo tuvo ahí mismo. No mandó llamar a la Tomasina: el día anterior le había dicho a Fabio que no iba a necesitar nada, ningún encargo del pueblo. –Ni hace falta que venga en la semana –y como Fabio se había quedado mirándole el vientre, dijo: –Mañana a más tardar ha de venir la Tomasina. Después pareció reflexionar en algo que acababa de decir Fabio; él había preguntado por la mujer que ayudaba en la casa. No la he visto hoy, había dicho Fabio. –Ha de estar en el pueblo –dijo Paula. Y cuando Fabio ya montaba, agregó: –Si lo ve al Tomás, mándemelo. Luego vino Tomás y Paula dijo: –Podes irte nomás a ver tu chica. Fabio va a cuidar la casa esta semana. Desde la ventana, arriba, Antenor pudo ver cómo Paula se quedaba sola junto al aljibe. Después ella se metió en la casa y el viejo no volvió a verla hasta el día siguiente, cuando le trajo el chico. Antes, de cara contra la pared, quizá pudo escuchar algún quejido ahogado y, al acercarse la noche, un grito largo retumbando entre los cuartos vacíos; por fin, nítido, el llanto triunfante de una criatura. Entonces el viejo comenzó a reírse como un loco. De un súbito manotón se aferró a las correas de la cama y quedó sentado, riéndose. No se movió hasta mucho más tarde. Cuando Paula entró en el cuarto, el viejo permanecía en la misma actitud, rígido y sentado. Ella lo traía vivo: Antenor pudo escuchar la respiración de su hijo. Paula se acercó. Desde lejos, con los brazos muy extendidos y el cuerpo echado hacia atrás, apartando la cara, ella, dejó al chico sobre las sábanas, junto al viejo, que ahora ya no se reía. Los ojos del hombre y de la mujer se encontra36 ron luego. Fue un segundo: Paula se quedó allí, inmóvil, detenida ante los ojos imperativos de Antenor. Como si hubiera estado esperando aquello, el viejo soltó las correas y tendió el brazo libre hacia la mujer; con el otro se apoyó en la cama, por no aplastar al chico. Sus dedos alcanzaron a rozar la pollera de Paula, pero ella, como si también hubiese estado esperando el ademán, se echó hacia atrás con violencia. Retrocedió unos pasos; arrinconada en un ángulo del cuarto, al principio lo miró con miedo. Después, no. Antenor había quedado grotescamente caído hacia un costado: por no aplastar al chico estuvo a punto de rodar fuera de la cama. El chico comenzó a llorar. El viejo abrió la boca, buscó sentarse y no dio con la correa. Durante un segundo se quedó así, con la boca abierta en un grito inarticulado y feroz, una especie de estertor mudo e impotente, tan salvaje, sin embargo, que de haber podido gritarse habría conmovido la casa hasta los cimientos. Cuando salía del cuarto, Paula volvió la cabeza. Antenor estaba sentado nuevamente: con una mano se aferraba a la correa; con la otra, sostenía a la criatura. Delante de ellos se veía el campo, lejos, hasta el Cerro Patrón. Al salir, Paula cerró la puerta con llave; después, antes de atar el sulky, la tiró al aljibe. 37